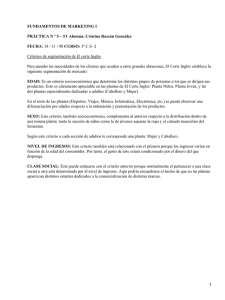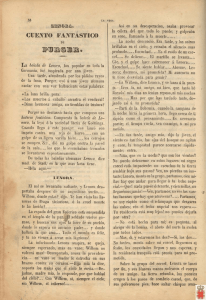las f lores de nuestros desiertos
Anuncio
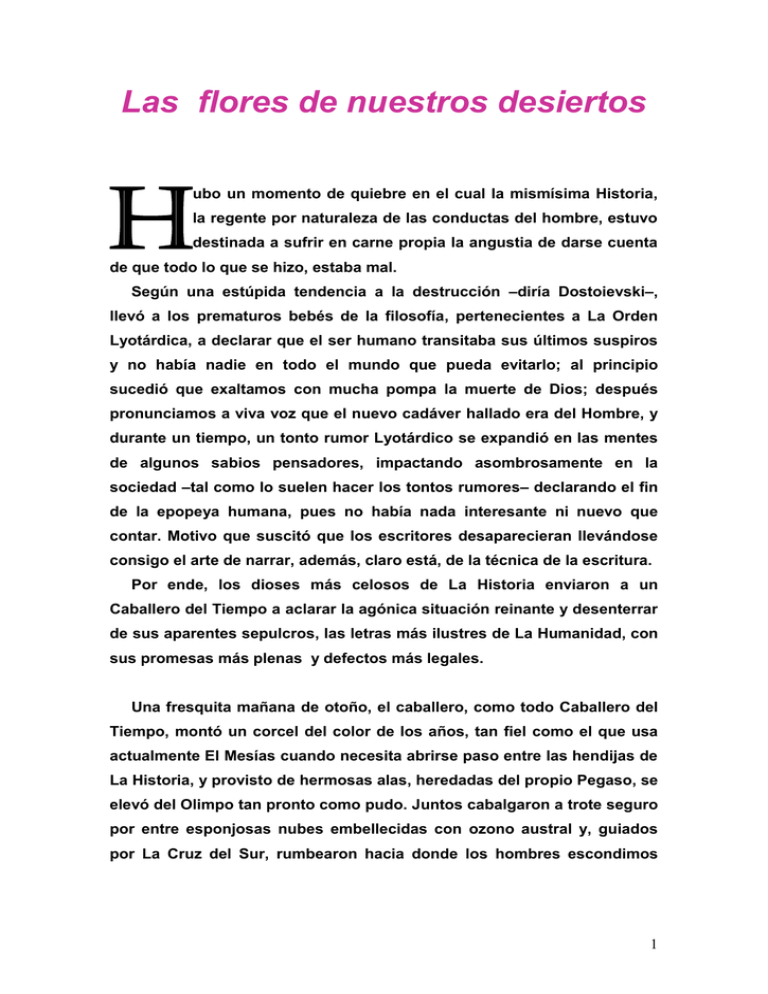
Las flores de nuestros desiertos H ubo un momento de quiebre en el cual la mismísima Historia, la regente por naturaleza de las conductas del hombre, estuvo destinada a sufrir en carne propia la angustia de darse cuenta de que todo lo que se hizo, estaba mal. Según una estúpida tendencia a la destrucción –diría Dostoievski–, llevó a los prematuros bebés de la filosofía, pertenecientes a La Orden Lyotárdica, a declarar que el ser humano transitaba sus últimos suspiros y no había nadie en todo el mundo que pueda evitarlo; al principio sucedió que exaltamos con mucha pompa la muerte de Dios; después pronunciamos a viva voz que el nuevo cadáver hallado era del Hombre, y durante un tiempo, un tonto rumor Lyotárdico se expandió en las mentes de algunos sabios pensadores, impactando asombrosamente en la sociedad –tal como lo suelen hacer los tontos rumores– declarando el fin de la epopeya humana, pues no había nada interesante ni nuevo que contar. Motivo que suscitó que los escritores desaparecieran llevándose consigo el arte de narrar, además, claro está, de la técnica de la escritura. Por ende, los dioses más celosos de La Historia enviaron a un Caballero del Tiempo a aclarar la agónica situación reinante y desenterrar de sus aparentes sepulcros, las letras más ilustres de La Humanidad, con sus promesas más plenas y defectos más legales. Una fresquita mañana de otoño, el caballero, como todo Caballero del Tiempo, montó un corcel del color de los años, tan fiel como el que usa actualmente El Mesías cuando necesita abrirse paso entre las hendijas de La Historia, y provisto de hermosas alas, heredadas del propio Pegaso, se elevó del Olimpo tan pronto como pudo. Juntos cabalgaron a trote seguro por entre esponjosas nubes embellecidas con ozono austral y, guiados por La Cruz del Sur, rumbearon hacia donde los hombres escondimos 1 relatos fundamentales de nuestra existencia, declarándolos muertos para siempre. Hicieron pie en un desierto de las alturas montañosas de Sudamérica, en donde la promesa de vida es tan caprichosa, que ésta…se bebe a cuentagotas. Al poner sus lujosas botas en la gruesa arena notó que el suelo ardía, automáticamente desenvainó su poderosa espada templada por el fuego de los rayos más nobles, y al hacerlo, el pesado metal besó el aire del altiplano silbando una melodía mineral que presagiaba redención para el ser humano. Caminó atentamente a paso lento sobre senderos cubiertos del polvo legendario, dejando tras de sí, huellas cada vez más profundas que la arena de los tiempos se negó a cubrir; senderos enmarcados por filosas rocas ardientes que se resistían a morir de locura solar. Toda contemplación era del color del sol, amarilla, calurosa; sabía lo que buscaba y su espada lo presentía tanto como él cuando por ahí el viento le traía el rumor de su destino, y el acero afilado le sacaba una nota de amor al aire de La Eternidad. Su corcel lo seguía desde muy cerca, y cada jadeo de fastidio que emitía era tomado como un refrescante verso en semejante silencio cósmico. En el horizonte alcanzable a su arma, visualizó un montículo de rocas labradas por las estaciones, que recordaban los viejos sepulcros que los antiguos usaron en tiempos remotos, el animal se quedó clavado en la arena y con sus grandes ojos sabios se prestó a participar en la escena a la cual estaba destinado junto a su jinete armado, pues desde que recibieron el mandato de los dioses, sabían a lo que se enfrentarían. El viento y la espada seguían besándose sin cesar, los cabellos sin edad del Caballero del Tiempo se ondulaban en una cascada de rulos que bailaban sobre sus anchos hombros, y en cuyos ojos sagaces se podían leer instrucciones precisas. Apretó la empuñadura de marfil y una gota de sudor se abrió paso entre sus dedos; su corcel volvió a resoplar ansioso…y él, sigilosamente, se acercó con su arma en alto; bajo sus pies, los granos de tierra, mezclados con arena, crujían como la hojarasca de un otoño lejano. Nunca calculó duda alguna; ahí, bajo esas piedras, estaba lo que deseaba. El acero le dio un último gran beso francés al aire, cuando el noble mesías del tiempo bajó violentamente su arma hacia la tumba que 2 tenía enfrente, y en un desparramo de mineral y metal, chispa y trueno, quedó al descubierto una gran vasija funeraria, bellamente adornada con una cruz de genuino oro vaticano. Los lyotárdicos escondieron el cuerpo del cristianismo junto a su historia y sus narradores. Todo lo buscaba estaba ahí, y su misión era restablecer lo que nos querían hacer creer que estaba perdido. El divino caballo desplegó sus alas al recibir un mensaje de carácter profético, y con un nervioso movimiento espasmódico, se sacudió el sudor de su cuerpo caliente que fue a nutrir la arenosa tierra del pedregal, e inmediatamente, un manto de flores cubrió la totalidad del inhóspito desierto, dando por sentado, que donde haya esperanzas habrá un dejo de vida, que cada flor que perfume nuestros desiertos más crueles, nos inspirará a seguir relatando La Historia, y por más que su aroma embriague dragones o sus pétalos se marchiten en el olvido, siempre habrá un trago de consonantes y vocales para emborrachar escritores genuinos. El Caballero del Tiempo montó satisfecho su corcel alado, y juntos emprendieron un vuelo hacia otro lugar del mundo, donde la razón del hombre estaba a prueba por culpa de la Orden Lyotárdica, y que ahora, gracias a un Dios ignorado que huele a patchoulí persa, se aproximaba a su fin, ahogándose en un vómito capital, de ikebanas de vidrio y escombros imperiales. Teleológico final. 28/12/2012 EL CHUZZO 3