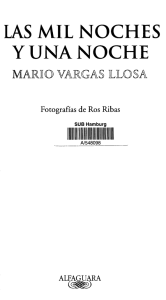El 22 de abril de 1451, festividad de Jueves Santo, nació en el
Anuncio

El 22 de abril de 1451, festividad de Jueves Santo, nació en el palacio de la villa de Madrigal de las Altas Torres una niña de piel blanca y cabellos rubios, a la que pusieron por nombre Isabel, fruto del matrimonio habido entre Juan II, rey de Castilla, y su segunda esposa, la princesa Isabel de Avis, de Portugal, a la que doblaba la edad. Juan II se había casado en primeras nupcias con María de Aragón, hija de Fernando I de Antequera, de esta unión nació el infante Enrique. Tras el fallecimiento de la reina, en 1445, se buscó la alianza con el país vecino. Las hábiles maniobras políticas del valido, don Álvaro de Luna, propiciaron que, en 1447, se sellara el matrimonio entre la infanta portuguesa y el avejentado monarca castellano. Para llevar a cabo tan importante evento se eligió como escenario Madrigal, villa que, junto con la ciudad de Soria, recibió la soberana como dote.1 Juan II de Castilla tuvo tres hijos, Enrique, el mayor, Isabel y Alfonso, estos últimos fruto de su segundo matrimonio. El príncipe Enrique, futuro rey de Castilla, de Toledo, de León, de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaén, del Algarbe, de Algeciras y Señor de Vizcaya y de Molina, había nacido el 5 de enero de 1425, en la calle Teresa Gil de Valladolid, en la morada del contador Diego Sánchez. Según uno de los cronistas de la época, Enríquez del Castillo, era alto, de piel blanca, pelirrojo, pecoso y de frente ancha. Sus miembros eran grandes y su apariencia leonina, en su facies destacaba una mandíbula prominente, con dientes mal enfrentados. El 12 de septiembre de 1436 Juan II de Navarra, rey consorte, anunciaba un acuerdo de paz de navarros y castellanos, que se formalizaba con el compromiso matrimonial entre una de sus hijas, Blanca, y el heredero castellano, Enrique. Blanca había nacido en Olite en 1424, por lo que era unos meses mayor que su futuro esposo. Los lazos de consaguinidad entre los contrayentes obligaron a pedir la dispensa papal, que fue otorgada el 18 de diciembre de 1436 por Eugenio IV. Pocos meses después, a mediados del mes de marzo de 1437, Enrique, un crío de doce años, recibió a su bella prometida. Tras la celebración eclesiástica los nuevos esposos fueron separados, tal y como ordenaban las buenas costumbres, en espera de que alcanzaran la edad permitida para consumar el matrimonio. En 1440 Enrique cumplió quince años, la edad estimada para permitir la consumación matrimonial. Entonces se acordó que en el mes de septiembre se realizaría una misa de velaciones que haría efectivo el matrimonio entre los príncipes. Así fue. El día 15 de septiembre Blanca de Navarra, acompañada de su madre, acudió al monasterio de San Benito, en Valladolid, donde recibieron la bendición que ratificaba la ceremonia celebrada años atrás. Una vez hubo terminado la opípara cena, tal y como dictaba la costumbre castellana, los desposados se encerraron a cal y canto en sus aposentos para disfrutar de las dulces mieles del amor. Mientras tanto, al otro lado de la puerta, esperaban unos heraldos y tres notarios a que les fueran entregadas las sábanas manchadas de sangre, testigo del desfloramiento de la princesa. Las crónicas de palacio no pueden ser más explícitas al respecto: ' La boda se hizo quedando la princesa tal cual nació, de que todos ovieron grande enojo'. En otras palabras, el príncipe había fracasado en su primer envite matrimonial. Por si podía quedar alguna duda, Mosén Diego de Valera explica que «durmieron en una cama y la princesa quedó tan entera como venía'. ¿Es que acaso se esperaba lo contrario? Pongámonos en situación, dos preadolescentes de quince años, prácticamente desconocidos, tan sólo tenemos constancia de que se han visto en dos ocasiones, son encerrados en una alcoba para que mantengan relaciones sexuales, a sabiendas de que al otro lado de la puerta espera un grupo de notables a que les sea entregada la sábana. En cualquier caso, esa noche, la del 15 al 16 de septiembre de 1440, marcó el inicio de la leyenda negra del monarca. A partir de ese momento comienza un largo calvario para el príncipe, favorecido por la ausencia de descendencia, que ponía en entredicho su hombría. Las burlas y descalificaciones contra su persona llegaron hasta el extremo de afirmar que Enrique había mantenido relaciones contra natura. La situación se hizo insostenible, hasta el punto de solicitar la anulación matrimonial; la sentencia no fue emitida hasta el 11 de mayo de 1453, trece años después de la boda, por el obispo de Segovia. ¿Cuáles fueron los argumentos de la anulación? El principal motivo fue que el príncipe estaba separado de la princesa por un 'ligamento' o 'hechizo' que, por supuesto, no se producía con otras mujeres. Una explicación muy acorde con la mentalidad supersticiosa de la época. A pesar de todo, Enrique debió albergar, al menos en algún momento, una duda razonable de si realmente era impotente, puesto que existen testimonios según los cuales fue tratado por un médico alemán, Münzer, el cual llegó a emitir el siguiente dictamen: 'El órgano copulatorio es débil y escuálido en su base, con frágiles tejidos ahí, pero luego se ensancha hacia una longitud considerable y una desproporcionada cabeza. Esto último impide que la erección se complete, pues el resto del órgano no puede sostener tamaño peso'. Así pues, al parecer, el príncipe castellano tenía un problema de erección, que luego analizaremos con más detalle. El 21 de julio de 1454, cuando Isabel tenía tan sólo tres años, falleció Juan II, que tenía en ese momento cuarenta y nueve. A renglón seguido, el príncipe Enrique, su primogénito, accedía al trono castellano, a la edad de veintinueve. Poco tiempo después, la reina viuda, doña Isabel, comenzó a dar muestras de enajenación mental, un trastorno que le acompañaría el resto de su vida. Su comportamiento extravagante y poco acorde con el que se esperaba de una reina, propició que fuera recluida en el castillo de Arévalo, en donde también se encerró, para que le hiciera compañía, a la infanta Isabel. Durante siete largos años el castillo de Arévalo se convirtió en el hogar-prisión de la viuda de Juan II y de su hija. Allí la infanta trabaría amistad con Beatriz de Bobadilla, la hija del alcaide, once años mayor que ella. Una amistad que se afianzará con el paso de los años. A Enrique le gustaba disfrutar de los placeres de la vida, del buen yantar, de la caza y de la música. Desde el punto de vista psicológico, era tímido y débil de carácter, al igual que lo había sido su padre, por lo que su reinado estuvo presidido por la abulia política y su desinterés por los asuntos de Estado propició que su valido, Beltrán de la Cueva, asumiera las riendas de Castilla. Tras sentarse en el soleo real eligió como esposa a Juana de Portugal, hermana de Alfonso V. Como era de esperar, la leyenda del monarca castellano había llegado hasta el reino vecino, por este motivo, el soberano luso exigió que se le entregasen, como depósito, cien mil florines de oro, cantidad que fue satisfecha al día siguiente de la firma de las capitulaciones. Para evitar que sucediese como en su primera noche de bodas, el monarca derogó la ley según la cual el matrimonio debía consumarse ante testigos. De esta forma, tan sólo Enrique y Juana supieron lo que aconteció en su primer envite talámico. Al parecer, y a pesar de la leyenda negra, el monarca mantuvo numerosos amoríos, tanto con mujeres de noble cuna como con otras del pueblo llano, entre las que figuraban doña Guiomar y doña Catalina de Guzmán. Estas aventuras extramaritales no fueron óbice para que la impotencia real corriera de boca en boca a lo largo y ancho de Castilla. Mientras tanto, el lecho de la reina era frecuentado con más asiduidad de la esperada por el valido, don Beltrán de la Cueva. Estos flirteos favorecieron que apareciese una facción política opuesta a este abyecto personaje, capitaneada por los Pacheco, que trataba de hacerse con el control del reino. En esta situación se encontraba el reino de Castilla cuando en el verano de 1461, después de seis años de matrimonio, la reina anunció a su marido que se encontraba en estado de 'buena esperanza'. Es fácil imaginar la alegría que debió producirle, puesto que con esta gestación podría acallar las voces maledicientes que se hacían eco de su impotencia. El Alcázar de Madrid fue el lugar elegido para el nacimiento del vástago real, lo que sucedía el 28 de febrero de 1462. La reina dio a luz a una niña, a la que bautizaron con el nombre de Juana. Enrique mandó llamar a su hermanastra Isabel para que amadrinara a la futura heredera del reino. Con el nacimiento de esta niña, el orden sucesorio sufría una notable alteración, pues por delante de Isabel y de su hermano Alfonso se encontraba la recién nacida. Juana fue jurada heredera de la Corona de Castilla en la primavera de 1462. La legitimidad de la paternidad de la infanta no tardó en ser cuestionada. Dos años después, el 28 de septiembre de 1464, lo más selecto de la nobleza, mediante un manifiesto, esgrimía que los infantes Alfonso e Isabel habían sido secuestrados y atribuían la paternidad de Juana al privado, Beltrán de la Cueva, que en ese momento acababa de ser nombrado conde de Ledesma. A partir de ese momento, la princesa, con o sin razón, pasó a llamarse Juana la Beltraneja. Esta liga nobiliaria reclamaba la exclusión de la línea sucesoria de la infanta y solicitaba la anulación matrimonial del monarca, alegando que se trataba de un matrimonio consanguíneo que carecía de la obligada dispensa papal, puesto que los soberanos eran primos hermanos. El monarca, lejos de acallar tales protestas y castigar con saña a los que se atrevían a ensuciar el buen nombre de su esposa, optó por la solución más fácil y menos belicosa: desheredó a Juana, destituyó a don Beltrán y nombró al pendenciero Juan de Pacheco como su nuevo favorito. De esta forma, el infante Alfonso se convertía automáticamente en el nuevo heredero del trono, que era lo que, en el fondo, pretendía la nobleza.