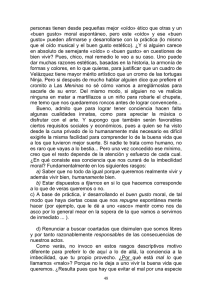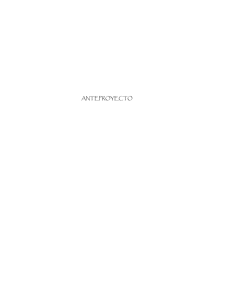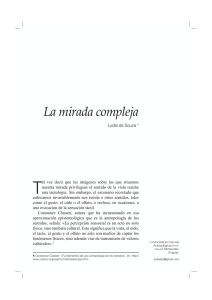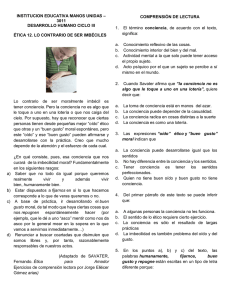Arte y Gastronomía - Instituto de Investigaciones Filosóficas
Anuncio

Arte y Gastronomía I) Cocina, cultura y filosofía Independientemente de la concepción que se tenga de la filosofía, es claro que para que cualquier caracterización que de ella se ofrezca resulte aceptable ésta deberá ser lo suficientemente amplia y elástica como para incluir la idea de que la filosofía es también (o inclusive básicamente) una reflexión sobre la cultura. Los enfoques que se propongan, los métodos de investigación y debate que se adopten, las clases de especulaciones que se promuevan, las estrategias que se apliquen, etc., pueden ser de lo más variado, pero es relativamente claro que cualquier filosofía que se respete debe poder generar y justificar puntos de vista sustanciales en torno a la cultura de la cual emerge y forma parte. Una filosofía que no tuviera nada que decir a este respecto sería excesivamente escuálida, de una pobreza temática superlativa. Así, pues, como no puede negarse que las instituciones, las prácticas humanas, los tecnicismos lingüísticos propios de las diversas formas de vida son una fuente inagotable de estimulantes enredos filosóficos e invitan a una meditación compartida y dado que la reflexión filosófica no es reducible a consideraciones de orden histórico o social (mucho menos personal o autobiográfico), resulta que la reflexión filosófica sobre las múltiples facetas de la vida cultural no sólo es sumamente enriquecedora, sino inclusive indispensable. Sería de un filisteísmo filosófico y de un fanatismo intelectual inaceptables pretender reducir la filosofía al análisis lógico del lenguaje y a discusiones en torno a, e.g., el realismo científico. Afortunadamente, podemos estar de ello seguros, hay más temas dignos de especulación racional de los que se sueñan en filosofías de horizontes estrechos. Si lo anterior es acertado, no deja de ser sorprendente el que los filósofos (de todos las épocas y de todas las jerarquías) hayan dedicado tan poco tiempo y esfuerzo a reflexionar sobre ese peculiar ámbito de la cultura humana que es el constituido por la comida, la nutrición, los sabores, las técnicas culinarias, las experiencias gastronómicas, el lenguaje de los chefs, etc. Es factible encontrar, desde luego, multitud de reflexiones interesantes y sugerentes aquí y allá, pero las más de las veces éstas se encuentran dispersas en libros de historia de la cocina o en introducciones a libros de recetas, es decir, en trabajos que no son de filosofía. De ahí que, por no estar sistemáticamente concatenadas ni encuadradas en un marco explicativo claro, pensamientos así quedan como flotando en el aire y no pasan en general (y en el mejor de los casos) de ser brillantes aperçus, metáforas afortunadas, aforismos originales. Es, pues, un hecho que son muy pocos los textos estrictamente filosóficos consagrados a esta peculiar área de la cultura que es todo lo que tiene que ver con la cocina. Entre ellos está, es menester señalarlo, el erudito y fascinante libro 2 de Jean-François Revel, Un Festin en Paroles.1 Se trata con mucho de un libro de historia y evolución de la cocina (en un sentido amplio de la expresión), pero en él se trazan también ciertas distinciones, se proponen ciertos principios, se defienden diversas tesis y contiene algunas discusiones de un carácter más general o abstracto que hacen ver que es también una obra que amerita el calificativo de “filosófica”. Sobre algunas de las ideas centrales de dicho pionero libro me ocuparé en la última sección de este ensayo. Podemos dar expresión a nuestro extrañamiento inicial como sigue: ¿cómo es posible que un “sector” de la vida tan importante y tan interesante como lo es el relacionado con el mundo de la comida haya dejado tan indiferentes a legiones de filósofos? ¿Acaso no proporciona la comida y todo lo que la rodea (instituciones, técnicas, evolución, gustos, etc.) temas de reflexión para la filosofía y sólo para alguna que otra ciencia empírica (la nutriología, la dietética, la sociología, etc.)? Pensar así me parecería un lamentable y grave error, pues se estaría excluyendo con base en prejuicios toda un área de temas realmente apasionantes y que ciertamente merecen nuestra atención. En este ensayo me ocuparé por lo menos de dos temas de los que si hubiera a toda costa que clasificarlos yo sostendría que caen en el terreno de eso que llamamos ‘estética’. Es justamente de dichos temas que pasaré ahora a ocuparme. II) Sentidos y Arte Uno de los hechos que más llaman la atención en relación con el arte es que lo que normalmente pasa por producción artística tiene que ver fundamentalmente con la vista y el oído. Pero ¿cómo justificar esta discriminación sensorial? ¿Por qué ni siquiera en principio se podría hablar de arte y de obras de arte en relación con los sentidos del gusto y del olfato? Así como hay obras de arte que se “degustan” por medio de la vista o del oído ¿no hay acaso obras de arte que se disfruten vía el gusto (y el olfato)? ¿Es acaso por razones intrínsecas a las facultades humanas mismas que prevalecería semejante orden de cosas? ¿O fue más bien por consideraciones meramente contingentes y externas al arte mismo (morales, religiosas) que se estableció dicha clasificación? Me propongo aquí defender la idea de que si bien la jerarquización de los sentidos en relación con la producción artística tuvo quizá en algún periodo de la historia una razón de ser, en la actualidad dicha jerarquización es totalmente imposible de justificar y es patentemente dañina. Para hacer ver esto, pasaré en 1 J. F. Revel, Culture and Cuisine. A Journey Through the History of Food (New York: Da Capo Press, 1982). 3 revista rápidamente algunos argumentos que podrían ofrecerse en contra de la idea de que hay conexiones entre el arte y el gusto. Lo primero que se puede argumentar es que es por naturaleza que ciertos sentidos son “superiores” a otros y que el arte es una modalidad de vida relacionada con los primeros, mas no con los segundos. Los sentidos “superiores” serían, claro está, la vista y el oído, en tanto que los “inferiores” serían el tacto, el olfato y el gusto. Pero ¿qué clase de clasificación es esa? Es evidente que no puede derivarse o fundarse en consideraciones de, e.g., fisiología. Hasta donde logro ver, la única manera de justificar la jerarquización de los sentidos consistiría en hacer ver que alguno de ellos es en principio redundante o que las funciones de alguno de ellos pueden en principio ser realizadas por algún otro sentido. Obviamente, sin embargo, no es este el caso. La vista puede ciertamente abrirnos el apetito, pero no nos dejará satisfechos al modo como lo haría el sentido del gusto. No es con la vista como se nos quita el hambre. Se sigue que el esfuerzo por clasificar y jerarquizar sentidos no puede más que tener una fundamentación externa a los sentidos mismos y, si no me equivoco, fue básicamente por consideraciones pragmáticas, morales y religiosas que la vista fue adquiriendo el lugar privilegiado que actualmente ocupa en la jerarquía de los sentidos. Pero nuestra clasificación no tiene ninguna importancia cósmica. Es un hecho que la “superioridad” de ciertos sentidos vis à vis los demás varía considerablemente entre los seres vivos. Por ejemplo, para las serpientes el sentido crucial es el tacto, en tanto que para los perros el olfato y para los murciélagos el oído. Nosotros, los humanos, en cambio somos seres esencialmente visuales, en el sentido de que dependemos más en nuestra relación con el mundo de la vista que de los demás sentidos. Es más fácil que, abandonados en una isla desierta, sobreviva alguien que pierde los demás sentidos pero sigue viendo que alguien que perdiera la vista. Un humano ciego solo está perdido. Es en este sentido que podríamos hablar de cierta superioridad de la vista sobre los demás sentidos. Pero esta “superioridad” es de orden pragmático por lo que, inclusive si la admitimos, ello no nos autorizaría a hablar de superioridad de la vista en ningún sentido axiológico o evaluativo. Su superioridad es estrictamente práctica. Y lo que digo para la vista vale en menor grado para el oído. Ahora bien, si quisiera hablarse de superioridad en algún sentido axiológico de la vista y el oído, dicha superioridad tendría que fundarse en consideraciones de carácter moral y religioso. Sería por una cierta actitud, con base en ciertas doctrinas generales y valores que se habrían sobreestimado la vista y el oído y degradado los demás sentidos. Es con concepciones de la persona como la cartesiana según la cual el ser humano está constituido por dos sustancias, la res cogitans y la res extensa, como se sientan las bases para la jerarquización sensorial de la que hemos venido hablando, puesto que es más fácil vincular en el pensamiento a la sustancia extensa 4 con el tacto y el gusto que con el oído y la vista. No me propongo entrar en este trabajo en consideraciones de metafísica ni de filosofía de la mente, por lo que no habré de cuestionar el dualismo cartesiano y todos los absurdos que acarrea. Asumiré simplemente que concepciones como esa son fundamentalmente erradas y, por consiguiente, que las bases filosóficas tradicionales de la posición de acuerdo con la cual la vista es el sentido superior son endebles y no bastan para sostener la tesis en cuestión. No obstante, creo que se puede elevar otra crítica frente a este punto de vista, simple pero contundente: la concepción jerarquizante de los sentidos es internamente incoherente. Veamos por qué. Son tres los elementos que hay que considerar: la vista, el cuerpo y una determinada concepción del mismo. Durante siglos se pensó que ciertas facetas de la vida corpórea (la sexualidad, el nacimiento, la digestión, etc.) constituían la parte sucia del ser humano. Ahora bien, de esta parte sucia se encargan o están directamente con ella relacionados los sentidos del gusto y el tacto. Es, pues, natural que desde esta perspectiva la vista resulte ser un sentido “puro”. Pero es igualmente claro que concepciones así son totalmente artificiales y pasajeras. Quizá en efecto durante siglos las tentaciones del cuerpo sólo podían vincularse al tacto, al gusto y, en menor grado, el olfato, pero es claro que en nuestros tiempos ello ya no es así. Por ejemplo, si bien otrora las representaciones pictóricas a las que tenía acceso el individuo eran de conmovedoras escenas del Nuevo Testamento, en nuestros días cualquier persona si así lo desea tiene a su alcance para entretenerse (e.g., por internet) toda una gama de revistas pornográficas, las cuales son todo lo que se quiera menos edificantes. Por lo tanto, si hubiera podido argumentarse que hubo durante algún período largo de la historia de la humanidad una cierta desconexión entre la vista y el cuerpo (contemplado como objeto de deseo), dicha argumentación sería en nuestros tiempos totalmente inválida: ahora la vista es un conducto más (y uno muy efectivo) para la gestación de placeres “sucios”. Parecería entonces que no hay justificación alguna para hablar de superioridad de la vista frente a los demás sentidos, aparte del sentido meramente práctico aludido más arriba. Ahora bien, si no hay ningún sentido claro en el que podamos hablar de superioridad axiológica de la vista y el oído frente a los demás sentidos, entonces no hay ninguna razón a priori para ligar de manera esencial al arte con la vista y el oído y a desvincularlo de manera radical de los demás sentidos. No hay ningún sentido legítimo según el cual el arte esté esencial o necesariamente vinculado sólo con ciertos sentidos y desvinculado de los restantes, sean los que sean. Si la vista no es en ningún sentido inteligible superior al gusto, entonces sencillamente no hay ninguna justificación para circunscribir el arte dentro de los dominios del oído y de la vista. En verdad, la idea de que ciertos sentidos proporcionan o generan placeres legítimos y otros no es descabellada. Implica o equivale a un ideal de ser humano 5 mutilado, desintegrado, descompuesto, conformado parcialmente por partes nobles y parcialmente por partes bajas o viles, por tendencias edificantes y por inclinaciones malignas. Una visión así ahora nos resulta extraña e incomprensible pero, por extraño que suene, durante siglos se pensó y se vivió de conformidad con ella. En la medida en que el ideal subyacente del hombre y la vida humana fue ya superado, la tesis de que los placeres visuales y auditivos son más puros y que es por eso que sólo podemos hablar de arte y placer estético en relación con la vista y el oído, sencillamente se derrumba. Empero, podría querer insistirse en que las razones que permiten establecer jerarquías entre los sentidos no proceden de la naturaleza de los sentidos mismos ni de concepciones de la vida corporal, sino de rasgos de las obras artísticas mismas. No sería porque la vista es superior al gusto o porque el gusto es un sentido más “carnal” (en algún sentido criticable) que la vista, sino porque la noción misma de obra de arte habría quedado configurada en relación con la vista y el oído. Es por eso que sería tan absurdo pretender hablar de, por ejemplo, obras de artes culinarias como hablar de cuerpos sin extensión. Por definición, el sentido del gusto no podría conectarse con la idea de obra artística. Es evidente, pienso, que una idea como la mencionada es totalmente arbitraria e insuficiente para establecer lo que se quiere, porque ¿cuáles son los fundamentos de la “definición” en cuestión? Quizá el rasgo fundamental de las obras artísticas que se tiene en mente sea el de su supuesto carácter exclusivamente contemplativo. En efecto, se tiende en general a asumir que una obra de arte tiene un valor intrínseco, propio, inalienable y que no adquiere su valor por ninguna de las consecuencias benéficas que pudiera acarrear. Uno admira y disfruta un cuadro no por el dinero que pueda obtener de su venta o por el impacto que cause en los amigos. Es la obra misma lo que tiene un valor y no los beneficios que de ella se pueden obtener, el placer incluido. Y si esto es así, entonces habría que descartar como potenciales creaciones artísticas todos los objetos creados por el hombre pero relacionados con el gusto, puesto que el valor de dichos objetos (platillos) procede precisamente de que son consumidos. Podríamos inclusive decir que su ser valioso es su ser consumido. El problema con esta línea de argumentación es que es totalmente fallida pues, entre otras cosas, es evidente que nos las habemos aquí con una inmensa petición de principio. Es patente que se están utilizando aquí simultáneamente dos nociones de consumo, una interna a los sentidos y otra externa a ellos, de manera que se aplica la primera a la vista y la segunda al gusto, y es sólo gracias a esta maniobra que se le descalifica. En efecto, si al hablar de consumo a lo que aludimos es al modo natural de realizarse, entonces es tan consumista o consumidora la vista 6 como el oído o el gusto. La única diferencia es que cada sentido consume a sus objetos de modo diferente. En este primer sentido, la vista, el gusto, el olfato, etc., están todos a exactamente el mismo nivel: cada sentido tiene sus respectivos espacios y objetos a los que degusta o consume en su peculiar modalidad. Esto es, creo yo, obvio: los colores no se comen ni los sabores se oyen. Con este primer significado de ‘consumo’ (y sus derivados), por lo tanto, no hay diferencias entre los sentidos y todos ellos son, como dije, igualmente consumidores o consumistas. Sin embargo, se le puede adscribir a la palabra ‘consumo’ otro significado. Esta segunda noción de consumo queda entendida más bien como placer corpóreo y es automáticamente asociado con el gusto y el tacto antes que con el oído y la vista. Pero es evidente que esta segunda noción de consumo es totalmente espuria: lo más que podría indicar es que en general los placeres del gusto y el tacto son más intensos que los de la vista y el oído, pero nada más. Por consiguiente, es sólo si de antemano se tiene un prejuicio en contra del cuerpo y del placer en general que se puede intentar establecer una división y una jerarquía entre los sentidos y descalificar al gusto como una fuente potencial de obras artísticas. Es evidente, sin embargo, que ningún prejuicio puede constituir una base sólida para la edificación de una teoría. Hay estetas, como M. C. Beardsley,2 que han sostenido que los datos del gusto y del olfato no pueden ser organizados de manera sistemática, es decir, conforme a principios. Según él, no hay manera de conformar bloques de gustos o de olores de modo que puedan surgir de ellos cualidades estéticas. Pero esto es pura y llanamente falso. Desde luego que los objetos del gusto están sometidos a un orden. Hay una escala que, por ejemplo, va desde lo más dulce hasta lo más salado, desde lo crudo hasta lo quemado, desde lo agrio hasta lo amargo, etc., y hay multitud tanto de combinaciones recomendables como de mezclas proscritas. Lo que hay que entender es que éstos y no otros son los ejes que permiten orden los objetos del gusto y la apreciación de los resultados finales, los platillos. Lo que tal vez querría admitirse es que los principios de orden del gusto y del olfato no son matematizables, como lo son los del oído y la vista. Pero, en primer lugar, eso no bastaría para descartar como potenciales ingredientes de objetos estéticos del gusto y, en segundo lugar, se trataría de una proposición declaradamente falsa. Cualquier receta deja eso en claro: 300 gramos de mantequilla clarificada, dos cucharadas de aceite de oliva, 500 gramos de harina integral, etc. No parece, por consiguiente, haber razón alguna para disociar el concepto de gusto o el de cualidad gustativa del concepto de arte. 2 Beardsley, Monroe C., Aesthetics: Problems in the Philosophy of Criticism (New York. Harcourt, Brace and Company, 1958), pp. 98-99. 7 Lo que en cambio sí es de primera importancia es entender que los criterios de bondad de los objetos artísticos propios del sentido del gusto son internos a éste. El peor error que se puede cometer es el de juzgar la calidad estética de un platillo por medio de consideraciones relevantes en el ámbito de la vista. Un platillo no es una obra de arte porque la presentación visual sea agradable o espléndida. Desde luego que la presentación contribuye a la calidad del producto, pero lo que es importante son las cualidades gustativas (que por razones fisiológicas entran en juego junto con las olfativas). Uno de los grandes obstáculos para apreciar el carácter artístico de las creaciones culinarias es el prejuicio, ya denunciado, en favor de lo visual. Una tercera línea de pensamiento tendiente a circunscribir el mundo de lo artístico a los espacios visuales y auditivos es la que podría brotar de los escritos de pensadores como R. G. Collingwood.3 Como se sabe, éste distinguió de manera sistemática entre arte y oficio (craft) y ofreció una lista de criterios para identificar un determinado producto como artístico o como producto de una mera técnica, de una habilidad. El arte y la experiencia estética quedan en la teoría de Collingwood desligados por completo de todo lo material, de lo que responde a un proyecto, de lo que exige una técnica, etc. La experiencia artística es para él un asunto puramente mental, de éxtasis contemplativo y de comprensión, una vivencia absolutamente incompartible de creación y gozo intelectual. Desde esta perspectiva, por consiguiente, no habría nada más alejado u opuesto del verdadero arte que eso que se conoce como “arte culinario”. El chef, en efecto, es alguien que planea su creación (e.g., un banquete), que dispone de una técnica (bastante sofisticada en realidad), que maneja y produce artefactos, etc. Para Collingwood y sus seguidores (si tiene alguno) el arte culinario no puede tener otro status que el de oficio. Ciertamente no pasaría los tests que Collingwood le impone a un objeto para concederle el status de “artístico”. Más aún: lo ejemplifica a la perfección. Desde este punto de vista, no podemos hablar de arte en relación con la “ciencia del buen comer”. En mi opinión, lo que todo esto muestra es precisamente que la teoría de Collingwood es perfectamente inservible y totalmente fallida. De hecho, no sólo no hay una disciplina artística que no comparta con los oficios diversos rasgos sino que, a la inversa, no hay criterios de arte que la gastronomía no satisfaga. El arte culinario es más que otra cosa un excelente contra-ejemplo a la posición de Collingwood, una refutación de su teoría. En todo caso, si a toda costa quisiera seguir manteniéndose la dicotomía <arte/oficio>, la podríamos también aplicar en el ámbito de las actividades relacionadas con la comida. Siguiendo en esto a Revel, 3 R. G. Collingwood, The Principles of Art ( ). 8 podríamos por ejemplo distinguir entre una cocina puramente práctica y una cocina aventurera, exploradora o especulativa. Sobre diferencias como estas, sin embargo, regresaré en la próxima sección. Por ahora lo único que me interesaba hacer era denunciar el uso de ciertas distinciones trazadas para cancelar a priori toda conexión entre el arte y la gastronomía. Si bien huelga decir que ni mucho menos he revisado todos los argumentos posibles, me atrevo de todos modos a inferir aunque sea tentativamente que, en relación con el arte, no hay forma de justificar racionalmente el prejuicio en favor de la vista y el oído y que por consiguiente no hay ninguna argumentación a priori en contra de la idea de que en principio sería perfectamente legítimo hablar de creaciones artísticas y de experiencia estética en relación con el arte del buen comer. III) Cocina y Arte Dos son las nociones relevantes para nosotros en relación con la gastronomía: las de experiencia y obra de arte. Nuestra pregunta es: ¿tienen aplicación en el contexto de la comida y, por ende, del gusto? Sostengo enfáticamente que sí y daré inicio a mi análisis examinando la noción de experiencia estética gastronómica. Pienso que la distinción de la que debemos partir, nuestro contraste conceptual básico, esto es, la distinción que se encuentra en la raíz de la idea de que el así llamado ‘arte culinario’ es arte genuino, es la distinción entre comer para matar el hambre y comer para degustar. Es común a ambas nociones la idea de alimentarse, de nutrirse pero aparte de que ello no implica que sean una y la misma hay también, como veremos, cambios entre la idea de nutrición entendida intuitivamente, que es la que corresponde al comer biológico, y la de nutrición concebida técnicamente, que es la propia del comer gastronómico. Para empezar, nótese que una distinción similar se da en los casos de los otros sentidos. Considérense, por ejemplo, la vista y la pintura: una cosa es ver objetos con los que uno tiene que lidiar para vivir y otra cosa es ver algo que se contempla con comprensión y que genera una placer especial, esto es, un placer estético; lo mismo pasa con el oído: una cosa es oír los sonidos producidos por los objetos del mundo, gracias a lo cual podemos inter alia orientarnos mejor en él, y otra muy distinta es escuchar tranquila y reflexivamente una secuencia de sonidos, estructurados de un modo particular, en concordancia con ciertas reglas, pautas, convenciones. Exactamente lo mismo sucede en el caso del comer: una cosa es el comer fisiológico y otra la exploración de sabores, el experimento papilar. La experiencia estética tiene que ver con lo segundo, no con lo primero. Independientemente de cuán sabroso sea, de cuán bien estén sazonados los platillos, por definición el comer fisiológico no es el comer estético. La experiencia biológica del comer es la 9 satisfacción de una necesidad fisiológica; la experiencia estética y social del comer responde a inquietudes intelectuales referentes al sentido del gusto. La experiencia culinaria estética es ante todo la expresión de un proceso de refinamiento del sentido del gusto, un proceso que puede prolongarse indefinidamente. En este punto creo que podemos trazar un paralelismo interesante con la risa: una cosa es la expresión risueña de satisfacción y otra es la risa cómica. Los gestos faciales y guturales pueden ser los mismos, pero se trata de dos fenómenos diferentes.4 Retomemos nuestra dicotomía <saciar el hambre/degustar (saborear)>. Ésta implica varias asimetrías. Es claro, supongo, que la función biológica de comer puede ser una actividad sumamente placentera, sólo que el placer que de ella se obtiene naturalmente se subordina a lo que es la función principal o se deriva de ella, viz., la de proporcionarle al cuerpo lo que éste requiere para que la vida prosiga. O sea, la comida puede ser lo sabrosa que se quiera, pero es ante todo y en primer término alimentación. El que los alimentos estén bien sazonados, a la temperatura adecuada, debidamente cocinados, etc., no basta para transmutar su función. En otras palabras, el placer de comer no convierte a la experiencia del comer en una experiencia estética. Así, una condición para poder hablar de estética en relación con la comida y el gusto es precisamente que no se coma para matar el hambre. Si esto último fuera lo que se hiciera, entonces lo que habría sucedido es que no se habría construido la plataforma vivencial que permitiría que surgiera el placer estético de la degustación. Tal vez podría sostenerse, no como una regla estricta pero sí como una regla general, que cuando se come para matar el hambre lo que importa es la cantidad, en tanto que comer para disfrutar en el sentido de paladear sabores, reconocer combinaciones, apreciar grados de cocción, etc., implica no comer en grandes cantidades o proporciones, puesto que precisamente no es eso lo que se busca. El objetivo último del arte culinario es, como ya se sugirió, la educación del sentido del gusto (proceso al que no le vemos límite). Quizá esté implicada también la idea de que es imposible convertir de manera sistemática la experiencia fisiológica en experiencia estética del comer. Si podemos hablar significativamente de experiencia culinaria estética, entonces podemos también hablar justificadamente de obras de arte culinario. Aquí resulta imposible no notar diferencias entre algunas de las artes tradicionales (arquitectura, escultura, pintura, etc.) y otras, como el arte culinario, el cual en este punto coincide o converge con la música y la literatura. La primordial diferencia que tengo en mente consiste en que las primeras son básicamente contemplativas, en tanto que el arte culinario (al igual que el musical) es en gran medida participativo. La Giocconda o el Moisés son obras individuales irrepetibles y que sólo se pueden 4 A este respecto véase mi “Pensamiento Humorístico y Risa Cómica” en mi libro Pena Capital y Otros Ensayos (México : Fontamara, 2002). 10 disfrutar cuando se está frente a ellas, en tanto que sí es factible seguir las indicaciones para producir simultáneamente en diversos lugares el mismo concierto o el mismo platillo. En otras palabras, la obra de arte culinaria no es un platillo concreto producido en un momento dado, en un restaurante o durante una comida particular. Ese producto es una instanciación de la obra de arte culinaria, la cual no es sino la receta que se sigue y que puede ser utilizada por múltiples personas simultáneamente, así como una obra de arte musical no es una ejecución particular, realizada por una orquesta particular, sino la serie de indicaciones que el compositor plasmó en el pentagrama para que su creación pudiera materializarse en cualquier momento. Una diferencia interesante entre diversas artes y el arte del buen comer es que dependen de factores distintos. Hay un sentido importante en que la pintura, la arquitectura, etc., son un “reflejo” de su época. La música electrónica era impensable en época de Vivaldi y el teatro de Brecht en la época de Eurípides o de Sófocles. Es hasta una banalidad recordar que los artistas no viven al margen de sus condiciones de existencia y que se nutren de sus respectivos Zeitgeisten. Los grandes artistas crean siempre algo nuevo, pero algo que se erige sobre lo ya elaborado o construido, un nuevo eslabón que representa una nueva etapa de lo que podemos visualizar como una cadena de desarrollo. Las bellas artes no pueden avanzar si no se producen desarrollos técnicos y es esto algo que comparten con el arte culinario: éste se ha desarrollado al grado que lo ha hecho porque se han inventado multitud de utensilios y aparatos de lo más variado y para las más fantásticas de las funciones (piénsese, por ejemplo, en el chino, que sirve para colar las verduras ya cocidas o en la inmensa variedad de formas y funciones de, e.g., cuchillos). Hay, no obstante, un sentido en el que el arte culinario depende (o, quizá deberíamos decir ahora, ‘dependía’) de su entorno mucho más que las bellas artes tradicionales y la razón es evidente: el arte de la cocina es una función de los elementos naturales de la región, de los vegetales, frutas, animales, etc., de la zona, brota del trabajo con ellos. Esos son sus elementos, al igual que los colores lo son de la pintura o los sonidos los de la música. Y esto es muy importante, porque permite resaltar el complejo entramado social y cultural del cual es un elemento primordial el arte culinario. La cocina de una región o eventualmente de un país moldea y refleja, de un modo como no lo logran las demás artes, una mentalidad determinada, todo un modo de vida. El arte culinario y las demás artes se diferencian también por cuanto el primero es con mucho un arte más “integral”. Lo que quiero decir es simplemente que involucra a otros sentidos de un modo como las demás artes no lo hacen. Sin el olfato, por ejemplo, el gusto se ve menguado y, aunque ciertamente menos importante, la vista también cuenta y mucho, por lo menos en la fase final que es la 11 de la presentación del platillo. Por ejemplo, desde el punto de vista del sabor el pimiento morrón verde puede ser idéntico al rojo o al amarillo, pero que se use uno u otro color contribuirá también a hacer al platillo más o menos apetitoso. Si se usa pimiento verde cuando se preparó una salsa verde, el platillo no luce como lo haría si se usara pimiento rojo, por ejemplo. Aunque obviamente no contribuyen al sazón, los contrastes de colores transforman en más apetitosos los platillos y, por consiguiente, hay un sentido legítimo en el que el color (la vista) también forma parte de ellos. Esto no sucede con las demás artes, con excepción quizá de la escultura y la arquitectura. Pero, por ejemplo, de qué color sea la portada de un libro o qué clase de papel se haya usado para editarlo es algo que no altera en lo más mínimo el valor de la obra literaria misma. En la actualidad, en la que prevalece una visión mucho más liberal y elástica de lo que es la creación y la experiencia artísticas, sería en verdad ridículo negarle el status de artísticos (y, en verdad, de verdaderas obras de arte) a cierto tipo de creaciones culinarias. Se trata, en efecto, de creaciones que obviamente incorporan trabajo humano y están destinadas a producir cierta clase de gratificación. Ésta es el resultado de la aplicación de una variedad de técnicas y de toda una tecnología para la manipulación de los alimentos. El objetivo de dicha manipulación es la de combinar sabores de modo que tengamos un concierto armonioso de los mismos. Dentro de los “sabores” habría que incluir también los de las bebidas. Esto nos da una idea de la riqueza real y potencial del arte culinario. Para, por ejemplo, ciertas carnes hay toda una gama de combinaciones con vino que están simplemente proscritas, otras que no son recomendables, otras que son aceptables, otras que ya son canónicas, etc., y ello tanto para degustar como para cocinar. Podemos modificar ahora nuestra definición de obra de arte culinaria: esta es el todo conformado por las recetas y el menú. En conclusión: sería absurdo pretender limitar el dominio del arte a la vista y el oído y tratar con desdén la producción de objetos disfrutables pero “ubicables”, por así decirlo, en los espacios de los otros sentidos. El que los productos del gusto no se consuman como los de la vista no puede implicar nada respecto a su status. Lo artístico o lo no artístico de un producto no proviene de si se le consume una vez o mil veces, si se consume un tipo o un “token”. Son las técnicas requeridas, los objetivos planteados, los efectos obtenidos lo que en última instancia determina si un objeto (un platillo) es una obra de arte o un mero satisfactor de necesidades. IV) La evolución de la cocina La gastronomía es una posibilidad abierta en toda cultura. En efecto, en toda cultura que goce de un grado razonable de estabilidad y de bienestar se puede rebasar el 12 plano de la producción de comida, en un sentido amplio de la expresión (carne, vegetales, frutas, vinos, etc.) y de la ingestión con miras a la alimentación, y así ubicarse en el plano diferente del consumo de alimentos no con miras a nutrirse (aunque esto también es importante), sino a degustar los sabores, entendiendo que la combinación final es el resultado de un manejo técnico de los productos empleados. A este respecto, Jean François Revel hace en su libro algunas acotaciones interesantes, que creo que vale la pena rescatar. Revel distingue dos clases de cocina: la cocina regional y la cocina internacional. Otra forma de trazar la misma distinción es distinguir entre cocina popular y alta cocina, cocina sofisticada. La conexión importante entre estas dos “cocinas” que él establece (o más bien dicho descubre) es simple y reveladora a la vez: la alta cocina es un desarrollo especial de la cocina regional, brota de ésta, se funda en ella. Ahora bien: ¿cómo las distinguimos? Para empezar, Revel llama la atención sobre el hecho de que en realidad no tiene mayor sentido hablar de cocinas nacionales (francesa, mexicana, china, etc.). Al interior de un mismo país encontramos toda una variedad de cocinas diferentes. La cocina regional depende básicamente de los productos agrícolas, cárnicos, hierbas, especias, etc., de la zona. Dicha cocina recoge la sabiduría acumulada de generaciones y se transmite sobre todo (aunque no únicamente) en forma oral. El objetivo que se persigue es la elaboración de platillos a la vez nutritivos y sabrosos, en los que se explotan los productos típicos del lugar. De lo que se trata es de satisfacer de manera placentera ciertos requerimientos vitales (como la ingestión de alimentos). En cambio, la alta cocina es lógicamente independiente de necesidades y es ante todo una aventura culinaria. El chef tiene como objetivo realizar exploraciones en el mundo de los sabores. En la alta cocina lo mismo se usa el curry que el chile que el pimiento morrón que la mostaza, es decir, se tiene acceso a los productos de (en principio) todo el mundo. Esto es importante, por otra razón que paso ahora a considerar. Como atinadamente observa Revel, la cocina regional es un elemento de una totalidad cultural, por lo que el contacto con ella contribuye a la comprensión de la sociedad y de la vida de dicha región. Después de todo, la cocina es tan importante para la identidad cultural de una región como la música, el vestido, los modismos lingüísticos o la fauna y la flora del entorno. De nuevo, nos topamos aquí con una asimetría interesante, característica de las ciencias históricas: el conocimiento de ciertos hechos no nos permite predecir absolutamente nada, pero es por insertar eventos en su contexto cultural que los dotamos de sentido y, así, los comprendemos. El cous-cous, por ejemplo, que es el platillo típico de diversas regiones de África del Norte, es una expresión culinaria de alegría de poblaciones nómadas de alimentación cotidiana más bien pobre. El contraste, por lo tanto, con la comida diaria no podía ser mayor: de hecho se trata de un platillo que incluye todo 13 lo que se produce en la región: carnero, verduras, sémola (trigo). El cous-cous, por lo tanto, es una fiesta (en Marruecos, por ejemplo, una fiesta anual). Posteriormente, el platillo fue adoptado en Europa (en especial en Francia) y se le transformó en un platillo de alta cocina. Es claro que con ello algo se ganó, pero también hay otro sentido en el que algo importante se perdió. Lo que se ganó fue un suculento platillo cuya identidad ya no depende ni parcialmente de su contexto original y que ahora se puede consumir tanto en San Francisco como en Milán; lo que se perdió fue precisamente su conexión con su contexto cultural, su (podríamos decir) esencia cultural, lo que el platillo “nos dice” cuando es consumido en su contexto natural, en su lugar de origen. En todo caso, difícilmente podría negarse que el conocimiento del arte culinario de una región nos ayuda a comprender la mentalidad de sus habitantes. La actual fase de globalización aguda por la que pasa el mundo ha transformado, como bien lo señala Revel, la distinción “comida regional/comida internacional”, a la que en alguna medida poco a poco borra. En la actualidad, prácticamente cualquier producto se puede conseguir en cualquier parte del mundo, en los supermercados o en los Delikatessen. Se puede en un restaurante de HongKong pedir un mole y en uno de Buenos Aires un barszcz czerwony (sopa de betabel) polaco. Una de las desventajas de este proceso es el siguiente: otrora, el deseo de viajar estaba ligado precisamente al deseo de conocer otras formas de gastronomía, otros platillos. En la actualidad, cualquier producto se puede adquirir en cualquier parte y esto de algún modo reduce el interés en los viajes y en el contacto con otras culturas. Obviamente, no es lo mismo comer sushi en Japón que en México, pero si una de las motivaciones para ir a Japón era comer pescado preparado de ese modo particular, es claro que el viaje tiene una motivación menos. Así son los problemas de las trans-culturización de nuestra época a la cual nada escapa y el arte culinario no podría ser una excepción. La ventaja del proceso, que también existe, es que la comida deja de ser exótica y se convierte en una mercancía al alcance de las grandes masas. Quizá entonces el fenómeno del que en la actualidad seamos testigos sea el siguiente: dada la variedad de productos de todo el mundo que se pueden comercializar, está ya al alcance de la mano de cualquier habitante del globo terráqueo enriquecer sus hábitos culinarios, variar su dieta diaria, ampliar sus horizontes gastronómicos y sentirse cada vez más ciudadano de un país inmenso llamado ‘mundo’.