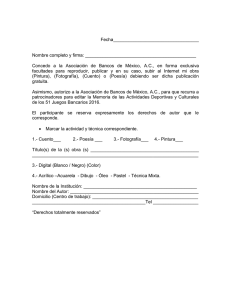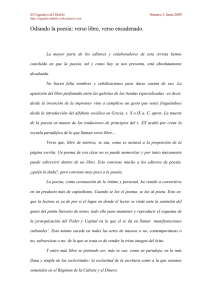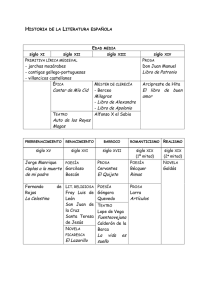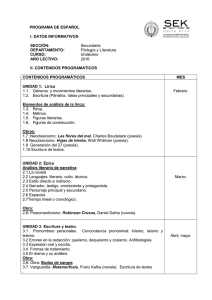Los discursos del gusto : notas sobre clásicos y contemporáneos
Anuncio

Francisco Rico Manrique
Los discursos del gusto :
notas sobre clásicos y contemporáneos
Índice
Prólogo
-IPrimavera perpetua de la lírica europea
- II La crítica de Jorge Guillén
- III La sombra del tiempo
- IV Paradojas de la novela
-VProlegómenos a un poema de Jaime Gil de Biedma
- VI Sobre un posible préstamo griego en ibérico
- VII Romanticismos
- VIII -
Discurso contra el método. Entrevista con Daniel
Fernández
- IX Herrumbrosas lanzas
El destino y el estilo
La guerra de Juan Benet
-XLa literatura de las naciones
- XI Sobre si el arte es largo
- XII «Persicos odi...» a Octavio Paz
- XIII ¿Quién como él?
- XIV La brevedad de los días
- XV Un adiós a Gianfranco Contini
- XVI Un par de razones para la poesía
- XVII La ciudad de las almas
- XVIII Elogio de Juan Manuel Rozas
- XIX Los códigos de fray Luis
- XX De hoy para mañana: la literatura de la libertad
- XXI La mirada de Pascual Duarte
- XXII El otro latín
- XXIII Lógica y retórica de la locura
- XXIV Tombeau de Julio Caro Baroja
- XXV «Con voluntad placentera»
- XXVI Última hora de la poesía española: la razón y la rima
- XXVII Eugenio Asensio
«In memoriam»
No sólo Erasmo
- XXVIII «Biblioteca Clásica»
Cuestión de grados
Qué leemos
Al trasluz
El clavo (palinodia)
¿La poesía pura?
Allá películas
Yo, maestro Gonçalvo...
La prosa como prosa
Puntos y aparte
Panerotismos
Lectura y crítica
Géneros de edición
Las cosas en su sitio
El albatros
Rimas humanas
- XXIX La niña de la guerra
- XXX Centenarios (1997-1998)
- XXXI Cartas cantan
- XXXII Don Juan Tenorio y el juego de la ficción
- XXXIII El texto de los clásicos
- XXXIV Suicidios
- XXXV Pórticos
«De los sos ojos tan fuertemientre llorando»
«Desordenado apetito»
«Lo trágico y lo cómico mezclado»
«El orbe de zafir»
«The Art of Wordly Wisdom»
«Hablar en prosa»
- XXXVI Despedida de José María Valverde
- XXXVII Elogio de Mario
- XXXVIII Miserias del "diseño"
- XXXIX El alma de Garibay
- XL La librería de Barcarrota
- XLI «Decir el verso»
- XLII «Ovallejo»
- XLIII Quién escribía y quién no
- XLIV ¡Vivan las caenas!
- XLV -
Del fragmento (fragmento)
- XLVI Memoria y deseo
- XLVII Yerros de imprenta
- XLVIII Epitafio ex abrupto para C. J. C.
- XLIX Notas al pie
Filología y vanguardia
Reflujos de la historia
Con denominación de origen
Los textos de la escena
La literatura como conversación
Peajes del clásico
Renacimientos
Sopa de lenguas
La ficción de la realidad
-LLa función del Arcipreste
- LI Idea y poéticas del cuento
- LII Canela pura
- LIII Antiguos y modernos
- LIV Sobre Otoños y otras luces
- LV Javier Cercas, cosecha 1986
- LVI La novela, o las cosas de la vida
- LVII Los pasos de Claudio Guillén
- LVIII ¡Que salga el autor!
- LIX Elogio de los tipógrafos de la Federación Socialista
Madrileña
- LX Acuse de recibo a Jorge Guillén
Procedencias
Ilustraciones
[7]
A Chomin,
con quien tanto he reído
[8] [9]
Prólogo
En el presente volumen reúno la mitad quizá de los textos que en los
últimos veinte años he escrito para públicos en principio distintos de los
especialistas a quienes normalmente se dirige mi quehacer de filólogo e
historiador. Una buena parte de las piezas ahora yuxtapuestas responde a
peticiones que a veces cumplí de mil amores y a veces un poco a
regañadientes, sin que el ánimo con que en cada caso las acogía afectara,
confío, al producto final. La otra parte es sólo culpa mía. El conjunto,
por la diversidad de orígenes y de intenciones, está a medio camino entre
el diario de lecturas, o el Büchertagebuch, aleatorio y caprichoso, y el
diario de operaciones, testimonio de la pequeña campaña -personal,
marginal y, naturalmente, fallida: como todo aquí- que en los dos decenios
de marras he desplegado a favor de un cierto modo de entender y gustar la
literatura.
La literatura es una curiosa institución, con muchas dimensiones y muchas
facetas. A mí me atrae en particular en cuanto Jano de dos caras opuestas
y cuya complementariedad dista de ser diáfana. Pues por un lado la
literatura se hace exigentemente desde dentro de su propio cauce y se
nutre de sí misma con voracidad, dilapidando su herencia para acrecerla,
estableciendo y transgrediendo sin jamás ignorar unas determinadas reglas.
Pero al mismo tiempo se abre a la realidad de fuera, se deja iluminar por
la vida y la ilumina como ninguna otra arte y aun ningún otro lenguaje. A
su vez, el gusto, que es lo primero y lo último, punto de partida de la
creación y término de la recepción, ha de moverse de continuo entre ambos
polos.
Por ahí quisiera encarrilar el título que le he pillado a Garcilaso: los
«discursos del gusto» que en mis notas se rozan con alguna insistencia son
el discurrir del texto a través de los tiempos, en el diálogo de tradición
y modernidad, de clásicos y contemporáneos; y el discurrir del lector a
través del texto, en la vivencia de la literatura, entre la forma y el
sentido, de los orbes singulares de la palabra a los ilimitados horizontes
del mundo. Esos discursos, con tantos otros anejos, no siempre 10 se
pueden seguir paso a paso, porque cruzan por demasiados atajos e implican
demasiados factores subjetivos. Pero yerra el medieval «de gustibus non
est disputandum»: si no certezas ni recetas, sí se pueden dar razones.
Pues para apreciar y comprender mejor la literatura, a menudo basta
mirarla con una perspectiva histórica más abarcadora y con una atención
más alerta a la experiencia real de la lectura.
Probablemente sea ese doble hilo el único que engarce la fragmentariedad y
rapidez de las páginas siguientes. En ellas están representados los
géneros previsibles: el artículo, la reseña y la columna de suplemento o
revista literaria, el ensayito, el prólogo... Pero también se encontrarán
otras especies menos obvias, como tres o cuatro discursos que no ocultan
su condición de tales, porque así acentúan el carácter ocasional del libro
entero y porque escribirlos (y sobre todo terminarlos con el anticuado He
dicho) es un ejercicio que me divierte en extremo. Ejercicio retórico
asimismo, ahora en la otra orilla del genus demonstrativum, es algún tirón
de orejas (§ 47), que a su vez se enmarca entre los guiños, las bromas y
los caprichos excusables en un diario, siquiera vergonzante. En semejante
contexto tampoco entran mal, me parece, varias cartas (de ida y vuelta,
gracias a Javier Marías) y un par de billetes o envíos inicialmente
privados. De las conversaciones coram populo con algunos amigos (Santos
Sanz, Eduardo Mendoza, Claudio Guillén, Luis Landero, Marcos Giralt...),
he reproducido una con mi querido Daniel Fernández porque me libraba de
alargar este prólogo con explicaciones que ya están allí.
Como en un diario de veras, los textos van en el orden cronológico en que
fueron redactados, salvo cuando bajo un solo epígrafe y a continuación del
primero en fecha se agrupan todos los procedentes de una sección fija (las
«Notas al pie» de Babelia y las presentaciones de «Biblioteca clásica» en
Qué leer) o de una colección (media docena de «Pórticos» a la Biblioteca
Universal del Círculo de Lectores). He juntado igualmente los dos apuntes
sobre Herrumbrosas lanzas (§ 9), que tenían destinatarios sumamente
heterogéneos y que por ello pueden valer en cierta medida para evocar la
cara y la cruz no sólo de la novela, sino de la figura de Juan Benet;
otros dos 11 sobre el no menos añorado Eugenio Asensio (§ 27); y
tres que dicen exactamente lo mismo pero en momentos y a propósitos en
apariencia diversos (§ 10).
Del tono general que aquí me apetecía debe dar idea la inclusión de
algunos ítem aconsonantados. Creo que el verso es una óptima herramienta
para destapar el lenguaje, sondear el pensamiento y buscar formulaciones
adecuadas y concisas, en provechosa gimnasia intelectual, y opino que no
debiera dejarse exclusivamente en las manos con frecuencia inexpertas de
los poetas. Como sea, los trozos rimados se distribuyen regularmente a lo
largo de la prosa, también por orden cronológico pero formando serie
propia y, para acabar por el principio, rematados por el más antiguo (§
60), que corrió manuscrito en 1974 e impreso en 1983 y 1999.
En unos cuantos textos he incorporado alguna precisión o actualización
bibliográfica; en otros pocos que son fragmentos de cosas más extensas he
hecho ligeras suturas; no faltan dos o tres notas al pie sobrevenidas de
acá o allá. Pero por lo demás no he introducido sino retoques mínimos,
como echaría de ver el lector, si lo hubiere, en un discreto número de
repeticiones y en varias contradicciones un tanto escandalosas (el
romanticismo, así, ¿comienza a remitir, conoce un revival o nunca se ha
ido?), que sin embargo no me importaría defender como justificables por
los diferentes puntos de vista desde que se contemplan las mismas
cuestiones. A la norma de no copiarme a la letra ni dar versiones
abreviadas de asuntos que he desarrollado en libros o tocado de manera más
apropiada en otros lugares son excepción principal las citas (no expresas)
de cierto Tratado general de literatura (1981 y 1982) que aquí unas veces
se mantiene para matizarlo, otras se enmienda o se desmiente sin
paliativos, y a la postre está dispersamente reescrito en todo el libro.
Una de las excusas que me pongo a mí mismo para estampar estos Discursos
son los muchos maestros y buenos amigos que en ellos salen a relucir más o
menos al paso, hasta formar a mis ojos un álbum de recuerdos, al frente
del cual, en la dedicatoria, va, compañero del alma, Domingo Ynduráin.
Debiera añadir los nombres de quienes de una manera o de otra me 12
instigaron a escribir tales o cuales notas, pero la muestra de
reconocimiento podría interpretarse como una delación y prefiero que nadie
vaya a pedirles responsabilidades que debo afrontar solo. Conque la mejor
forma de darles gracias es conservándolos en el anonimato.
En un caso, sin embargo, no puedo andarme con tapujos, porque cinco de los
borrones reimpresos a continuación habían aparecido antes bajo portadas
compartidas con Eduardo Arroyo, y se han mantenido ahora junto a las
figuraciones que llevaban al lado en las ediciones originales. Todavía a
una sexta pieza, acaso la única seria (§ 34), que se redactó por
incitación suya y para un proyecto pilotado por él, Eduardo le ha buscado
un par de ilustraciones en su propia pintura, en tanto yo elegía una
cubierta que, amén de venirme al pelo, sugiere qué cercano siento su
proyecto de artista e intelectual.
Laura Fernández ha apechugado con la tarea de preparar los materiales para
la imprenta, persiguiendo, en confabulación con Carolina Valcárcel, los
duendes viejos de la errata y los nuevos del escáner. Como más abajo digo
algo de los compadres entrañables de la literatura que son tipografía,
ortotipografía (§ 44) y ecdótica1, los aficionados al género disfrutarán
con el suculento gazapo llegado de dos publicaciones anteriores y no
sobrevivido a los cien ojos de Laura: cítrica, por crítica.
Madrid, 11 de septiembre del 2003
[13]
-IPrimavera perpetua de la lírica europea
Lo tems vai e ven e vire
per jorns, per mes e per ans,
et eu, las!, no·n sai que dire,
c'ades es us mos talans.
En verdad, el tiempo ha ido y venido y vuelto, por días, por meses y por
años, y la lírica de Europa sigue como Bernart de Ventadorn: sin saber qué
decir que para el siglo XII no hubieran ya dicho los trovadores, el propio
Bernart. Es que perdura la actitud, el talante sigue vivo: «ades es us e
no·s muda». La lírica moderna no pasa de ser el legado de la poesía
provenzal.
Ni la vena popular, ni la huella clásica, ni las veleidades de
singularidad de ningún Eróstrato han alterado sustancialmente esa
herencia. No en el porte, en la planta: la extensión arquetípica del poema
lírico podría haber sido cualquier otra, pero resulta ser la fijada por
los trovadores, entre la esparsa o el soneto y el medio centenar de versos
articulados en varias estrofas. Ni tampoco en el semblante: la abrumadora
mayoría de los poemas de amor frente a los poemas de otros humores no
postula ninguna reciprocidad inevitable entre ciertos sentimientos y el
prurito de escribir con rima y medida, sino que se limita a respetar las
convenciones de la cansó provenzal.
El vuelco más radical que la literatura de la Cristiandad ha conocido en
un milenio -el romanticismo, digo, cuya efervescencia no sé si empieza a
remitir- ha querido hacer tabla rasa de muchas cosas, pero a cambio ha
confesado su estirpe y perfilado su identidad poniendo a los trovadores en
el cielo del mito. Las sectas románticas más notorias han reflejado y tal
vez exacerbado la multiplicidad de registros del cantaire provenzal. «Il
pleut dans mon coeur comme il pleut dans la ville», la celebrada "osadía"
de Verlaine, es un mero tópico trovadoresco: «L'amors qu'inz el cor me
plou...», por caso, en Arnaut Daniel. El simbolismo no va más allá del
trobar ric:
14
Er resplan la flors enversa
pels trencans rancx e pels tertres...
Donde, con álgebra cara a Mallarmé, la «flor al revés» que Raimbaut
d'Aurenga ve brillar entre riscos y cerros es a un tiempo la nieve, lo
contrario de la flor, y el lirio, cuyos pétalos níveos se comban hacia
abajo. En las inquietantes presencias animales que reptan por los paisajes
oníricos del surrealismo se escucha aún el croar de la rana de Bernart
Martí, toda la noche afanada en el arenal, a la intemperie:
... rana,
com s'obrei
pel sablei
tota nueit fors a l'aurei...
El «arma» y los «gritos del combate» de la poesía con ilusiones de
agitación social inventan la pólvora del viejo sirventés. Las pretensiones
nihilistas de Dada están en las primeras coblas del primer trovador de
producción conservada: «Farai un vers de dreit nien», sobre absolutamente
nada. ¿A qué añadir más? Guilhem de Peitieu no tenía que aprender de
ninguna vanguardia del Novecientos.
Es tan rico el ámbito y tan prolongada la descendencia de la lírica
provenzal que el mirón fácilmente se llama a engaño. Martín de Riquer le
devuelve en seguida al buen camino, con una definición inequívoca y densa
de implicaciones: la lírica trovadoresca es el conjunto de «las 2.542
composiciones de unos 350 poetas» «que tienen número propio en los
repertorios bibliográficos de Bartsch, Pillet y Carstens y Frank»2. Hic
Rhodus, hic salta. Porque esa definición no es una perogrullada
nominalista: apunta perfectamente el carácter del florecimiento
trovadoresco y los métodos más adecuados para apreciarlo. En gran medida,
los trovadores fueron un grupo de hombres en persistente comunicación (por
ejemplo: Jaufré Rudel, «outra mar», recibe un sirventés de Marcabrú, quien
15 en otro momento ataca a Alegret, probablemente juglar de Bernart
de Ventadorn, etcétera), una cofradía de amigos cuyo genio artístico
impuso y generalizó el modelo de poesía que a ellos les gustaba. En el
principio, en los siglos XII y XIII, la observancia del tal modelo era
justamente la única cuota de admisión en un club en el que las diferencias
de estamento quedaban abolidas y los señores más encumbrados no dudaban en
alternar con juglares o pordioseros. La precisión sobre «las 2.542
composiciones de unos 350 poetas» acota, por ende, un fenómeno social y un
programa literario nítidamente dibujados. De modo paralelo, la posibilidad
de referir a unos «repertorios bibliográficos» exhaustivos indica que el
bien trabado corpus trovadoresco ha tenido correspondencia en un corpus de
estudios no menos coherente, en una tradición crítica -la decana del
romanismo- que brinda unos instrumentos indispensables para justipreciar
el logro de la lírica provenzal.
Los trovadores es una obra maestra tanto por el tino con que conduce al
lector a los textos mismos cuanto por el lugar que le corresponde en esa
ilustre tradición crítica. No se trata simplemente de una antología
-introducción a cada poeta y a cada pieza, original, traducción, notas y
otros complementos-, porque no es una antología el libro que recoge el
quince por ciento -371 composiciones- y la aventura cabal de un movimiento
literario. Los trovadores es más bien una summa: donde nada sobra, pero,
en especial, nada importante falta. El más lego curioso de poesía puede
disfrutar sus tres volúmenes casi línea por línea y acabar a pique de
igualdad con un experto provenzalista. Porque, lisa y llanamente, el
trabajo de Riquer es hoy el título primordial de la bibliografía
trovadoresca, de cualquier época y en cualquier lengua.
Es también una empresa a la altura del autor. Martín de Riquer ha sido
siempre un aficionado, un gran aficionado, sin las anteojeras ni los
compromisos del profesional. Como medievalista, ha fisgado donde le
divertía y con la perspectiva que le apetecía, ajeno a toda escolástica,
al margen de las modas, con una inteligencia endiablada y un sentido común
que aplica en primer término a descubrir las paradojas ocultas 16 a
los menos dotados. Particularmente atraído por la historia social (de la
alta sociedad, en concreto), lleva años pintando un gigantesco y
entretenidísimo retablo de la vida caballeresca en la baja Edad Media. A
las armas, los deportes y las diversiones, la heráldica de los caballeros,
ha dedicado varios millares de páginas apasionantes. Otros tantos le ha
ocupado poner en claro copiosos aspectos de su literatura, en aportaciones
tan capitales como la espléndida edición de Guillem de Berguedà.
Los tres recios tomos de Los trovadores -ahora en nueva edición y donde
aprovecha, ¿a manera de gap?, algunos materiales de una crestomatía suya
de 1948- vienen a trazar un panorama completo de la que Riquer considera
«poesía feudal» por excelencia: hasta el punto de que la misma noción de
fin'amors se le aparece como un ingrediente más en la «situación política,
jerárquica y social» del feudalismo. La atención al entramado histórico,
sin embargo, no le embota el paladar ni para las más delicadas minucias de
la textura verbal. En uno o en otro plano, del uno al otro, Riquer se
mueve con igual agilidad y con idéntico discernimiento. Acompañarlo en su
magna lectura de la poesía provenzal es una experiencia impagable.
Primavera perpetua de la lírica europea, el arte de los trovadores se ha
oído en España desde su nacimiento, y, junto a los inevitables ecos
inconscientes, ni siquiera hoy le faltan resonancias cultivadas a
sabiendas. No debiera ser ningún misterio que en más de un caso los libros
de Riquer están al fondo de tales resonancias. La correcta sextina
«Apología y petición» y la impecable «Albada» de Jaime Gil de Biedma,
pongamos, han provocado en alguna ocasión que saliera a relucir el nombre
de Ezra Pound. No estaba de más. Pero con mayor pertinencia hubieran
tenido que aducirse varias publicaciones de Riquer en los años cuarenta y,
en forma mediata, sus cursos universitarios del decenio siguiente. No es
el menor mérito de Martín de Riquer, ni es mala invitación a la fiesta de
Los trovadores.
17
- II La crítica de Jorge Guillén
Un gran escritor nunca se equivoca cuando habla de literatura. Con
frecuencia se ha defendido esa infalibilidad alegando que la crítica de un
creador importa y es siempre últimamente justa en cuanto supone la crítica
de sí mismo. La explicación no es del todo inexacta, pero sí pobre. Los
tiros no van sólo por ahí. Conviene no perder de vista que la literatura
no es una propiedad intrínseca a ningún género de discurso: es un canon
dinámico de nombres y opiniones. Una tradición perfectamente delimitada
-aunque los confines hayan variado y sigan variando con los tiempos- ha
puesto sobre el tablero una serie de autores, títulos y estimaciones. En
ese ámbito convencional compiten hoy Homero y el dadaísmo, el barroco y
Petrarca, Housman, la novela naturalista, Issa Kobayashi, Espronceda,
Strindberg e così via. Llamamos «literatura» a la larga partida que viene
jugándose con tales y muchas otras piezas análogas. Puede ocurrir que
alguna de ellas quede fuera del tablero más o menos duraderamente. Da
igual. Si un alfil se come una torre, un peón quizá rescate a la dama.
(Por ejemplo: si el romancero no tenía patente de literariedad para el
Marqués de Santillana, los hombres del 98 recuperaron a Berceo). La
cuestión decisiva está en que el valor de cada una de las piezas depende,
en primer término, de la posición de las restantes: cuando una entra en el
tablero, todas las demás cambian de sustancia y de sentido. El gran poeta
reaviva irremediablemente el diálogo o el debate de clasicismo y
modernidad en que consiste la literatura. Su mera presencia es un acto
crítico, y el más simple verso suyo dicta una preceptiva inapelable.
La mejor, la infalible obra crítica de Jorge Guillén, así, debe buscarse
en su obra poética. La poesía de Guillén es una afirmación literaria de
tanta entidad, que modifica, sin más, toda la trama de categorías y
juicios urdida anteriormente, de forma que nos obliga a revisarla punto a
punto con la perspectiva de Aire nuestro. Y, de igual modo que su
influencia se 18 advierte a menudo en los contemporáneos, esa
revisión nos fuerza a reconocer versos, maneras, tonos de Guillén en los
textos del pasado, y ello en una medida que han alcanzado sólo escasos
autores del siglo XX. ¿O de cuántos se puede repetir que son capaces de
afectar a la interpretación del propio Virgilio? Pues cuando unos códices
de la Eneida invocan a «hoc caeli spirabile lumen» (hemistiquio que
envuelve la noción de 'respirar la luz del cielo') y otros al «spirabile
numen» (una suerte de 'espíritu vital'), la decisión sobre la lectura
correcta supone optar entre dos imágenes inequívocamente guillenianas de
la realidad. (A don Jorge le gustó que le llamara la atención al
respecto).
Por si fuera poco, la dimensión crítica de la poesía de Guillén tiende a
hacerse particularmente explícita. Basta abrir por la dedicatoria la
versión definitiva de Cántico:
A mi madre,
en su cielo...
el lenguaje que dice
ahora
con qué voluntad placentera
consiento en mi vivir...
Es una evocación diáfana de Jorge Manrique en las Coplas a la muerte de su
padre:
Y consiento en mi morir
con voluntad placentera,
clara y pura...
El ineludible cotejo entre ambos pasajes caracteriza a Cántico, desde
luego, como una singular y aun polémica fe de vida (según realza el
subtítulo). Pero la evocación contiene, además, una exégesis de Manrique
(prolongada en muchos lugares de Aire nuestro): invita a descubrir en las
Coplas el sereno contraste de una voluntad de vida y una voluntad de
muerte, donde la segunda no anula a la primera -como a veces se abulta-,
sino que la subraya, en tanto que una y otra se revelan como respuestas de
idéntica dignidad y nobleza a unas verdades o imperativos 19 de
distinta jerarquía. Y nuestro entendimiento de Manrique no puede ya
prescindir de la propuesta guilleniana.
Nada de ello, sin embargo, ha de reputarse exclusivo de Guillén: está en
la condición del gran escritor de cualquier género y de cualquier época.
Su quehacer reordena -diría T. S. Eliot- el sistema entero de la
literatura. Más peculiar y harto sintomático resulta que en el centro o,
si se prefiere, en la cúspide de Aire nuestro figure el volumen bautizado
Homenaje, cuya porción mayor se dedica precisamente a una reordenación de
esa especie. Del Génesis a Octavio Paz, de la Odisea a Miklós Radnóti,
Homenaje repasa poco menos que la historia universal de la literatura para
asumirla en las coordenadas del propio Guillén (y viceversa).
Los procedimientos al servicio de tal empresa son múltiples: la glosa, la
paráfrasis, la traducción, el juego de los epígrafes, la etopeya, la
anécdota y el epigrama, la cita, la alusión... Semejante abundancia de
enfoques no hace sino resaltar que la mansión de la literatura tiene
muchas moradas y se anda por muchos caminos: el hallazgo puede darse en
cualquier vuelta del recorrido, y si uno lo juzga surgido al azar del
vagabundeo, al final termina averiguando que estaba en la lógica
inesquivable de una trayectoria. Homenaje reconstruye el riquísimo ten con
ten del poeta y la literatura toda. De ese proceso de mutuo ajuste nacen
iluminaciones críticas tan certeras como una de las inscritas «Al margen
de Mallarmé», bajo el rótulo de «Hojas de otoño», y al recuerdo de un
alejandrino inmarcesible:
Tal que en sí mismo al fin la eternidad le fija,
El ilustre ve un orbe diminuto que rueda.
Todo lo desmenuza la atención más prolija:
Datos, variantes, hojas, otoño de alameda.
Valía la pena anotar las obviedades precedentes porque, ante un tema como
el que se me ha pedido que toque a vuelapluma, el primer impulso podría
ser no reparar sino en la prosa guilleniana. Y hay que insistir en que la
suprema aportación crítica de Guillén es, lisa y llanamente, su quehacer
poético. Lo cual de ningún modo significa que carezcan de relevancia
20 sus prosas más convencionalmente críticas ni que únicamente debe
estimárselas por ser del poeta de quien son (aunque tampoco cabe desdeñar
el dato). Bien al contrario. La profesión de Guillén fue la de catedrático
de literatura, primero en la universidad de Murcia (1926-1929), luego en
la de Sevilla (1931-1938)3 y, por fin, en Wellesley College (1940-1957),
aparte más ocasionales etapas de docencia en otros lugares, de la Sorbona
a Oxford y Montreal. Profesor ejemplar en el aula, según copiosas
referencias, y admirable en su enseñanza fuera de ellas, la bibliografía
de su prosa crítica se extiende desde el segundo decenio del siglo hasta
las vísperas de su muerte. Dos libros, sin embargo, ofrecen lo esencial de
su contribución en ese terreno: Hacia «Cántico». Escritos de los años
veinte (Barcelona, Ariel, 1980) y Lenguaje y poesía (Madrid, Revista de
Occidente, 1961, y reediciones en Alianza Editorial).
Estoy convencido de que Hacia «Cántico» no ha tenido el eco que merecía,
pero no por ello disminuye su importancia. A decir verdad, pocos
testimonios más apasionantes hay de la consolidación de la modernidad
literaria en España, vista desde un observatorio privilegiado y en un
momento capital de la cultura europea. Porque amén de por otros trabajos
aparecidos en La Pluma o La Gaceta literaria, la parte principal del
volumen está constituida por los artículos que de 1921 a 1924, desde
París, envió Guillén a La Libertad y El Norte de Castilla. En esas
páginas, ahora recobradas, bulle con la inmediatez de la crónica un mundo
ya con resonancias de mito. Como resume la compiladora del tomo, las
colaboraciones de Guillén «hablaban de La consagración de la primavera, de
Stravinski, de las clases magistrales que Wanda Landowska daba en la
Escuela Normal de Música, del teatro experimental de La Licorne, del
estreno en París de El gabinete del doctor Caligari, de la impresión
causada por la teoría de la relatividad (...), de la 21 locura por
el jazz, la moda del cine, la histeria provocada por el combate de boxeo
entre Dempsey y Carpentier y la curiosidad macabra por el asesino más
célebre de la época: Landrú».
Con tan fascinante telón de fondo, y rigurosamente al día de la mejor
literatura contemporánea, Guillén maduraba sus lecturas iniciales, su
formación universitaria cerca de Menéndez Pidal y en la Residencia de
Estudiantes, y construía unos ensayos críticos de sorprendente
perspicacia. Cosmopolita sin papanatismo y castizo sin sombra de
condescendencia, reflexionaba sobre Valéry, Proust, Apollinaire o
Supervielle con la misma penetración que sobre Bécquer, Rubén,
Valle-Inclán o JRJ. Difícilmente habría que retocar hoy ninguna de las
apreciaciones expresadas en los artículos que componen Hacia «Cántico»: ni
cuando condena (a Villaespesa, verbigracia), ni cuando elogia (así al
siempre marginal Gabriel Miró), ni cuando se aplica a señalar vetas mal
explotadas en filones como Góngora, Gracián o Flaubert.
Lenguaje y poesía es libro comprensiblemente más difundido, ya desde su
primera edición, en inglés, como texto de las conferencias dictadas en la
cátedra Charles Eliot Norton, en la universidad de Harvard (1957-1958).
Por fortuna, no hay aficionado o estudiante español que no haya saboreado
esas seis preciosas lecciones sobre Berceo, Góngora, San Juan de la Cruz,
Bécquer, Miró y la generación de 1927. No hace falta, pues, sino
mencionarlo como dechado por todos reconocido. Pero quizá no sobre
acentuar un aspecto de su logro crítico. Es proverbial el gusto de Guillén
por lo concreto. «No partamos de poesía, término indefinible», se escribe
ya en el prólogo. «Digamos poema, como diríamos cuadro, estatua. Todos
ellos poseen una cualidad que comienza por tranquilizarnos: son objetos, y
objetos que están aquí y ahora, ante nuestras manos, nuestros oídos,
nuestros ojos».
Enfrentado con las maravillas del poema, Guillén las contempla como a las
maravillas concretas de Cántico. Vale decir como objetos que se dejan
escudriñar, sobar y explicar con palabras. Las experiencias que subyacen
al poema pueden muy bien ser inefables; pero el poema, sus recursos y su
mérito son perfectamente descriptibles. Y Guillén los describe como 22
pocos. Sin necesidad de gorgoritos ni arrobos sentimentales, sabe dar
cuenta y razón del mecanismo del poema; sabe, incluso, detenerse en la
frontera en la que éste cesa tal vez de ser objeto para convertirse en
aventura del lector. El secreto de esa sabiduría reside en una actitud
crítica que no quiere ser ciencia ni poesía, que traduce las observaciones
técnicas y las intuiciones personales al idioma de la sensatez y la
verificabilidad. Una actitud que tampoco está ausente -aunque bien en otra
clave- en los versos de Aire nuestro.
Un Guillén crítico debe quedar fuera -como el autocrítico- de estas
acotaciones de urgencia: el corresponsal y el contertulio. Don Jorge fue
tan diligente autor de cartas como conversador extraordinario, y en esa
doble condición prodigó una crítica vivaz, llena de cosas estupendas. Pero
el dolor de su pérdida es demasiado reciente; no tengo ánimo para
rememorar su crítica oral y epistolar: pone ante mí con demasiada crudeza
la estampa humana del entrañable caballero, del viejo liberal, del gran
señor castellano, corrido por Europa y las Indias, que se llamó Jorge
Guillén.
- III La sombra del tiempo
Querido Carlos Pujol:
(...) Al grano. La sombra del tiempo4 está muy bien, perfectamente. La
anécdota central, los episodios, los obiter dicta, las facecias y las
digresiones tienen la suficiente entidad para aguantarse por sí hasta que
las últimas treinta páginas los anudan en un lazo de más alcance. Digamos
que no se trata de símbolos -claro- ni de síntomas, sino de significados
convenientes, recomendables incluso. Por ahí, Roma es el «Ancien Régime»
del espíritu, 23 que se define mejor negativamente: es la
no-modernidad (la literatura, la religión verdadera, la historia...). Los
franceses son, pues, la modernidad. La protagonista es el autor (y ciertos
lectores): no el "autor implícito" ni otra fantasía análoga, sino el autor
real, biográfico, que firma. Madame está en Roma, con Roma. Pero no puede
evitar ser francesa. Cuando los bárbaros entran -irremediablemente- en la
ciudad, resulta que no son tan bárbaros como se presuponía -más que se
temía-, que hasta tienen virtudes y, sobre todo, que son necesarios.
Naturalmente, Madame no puede estar segura de quiénes son los suyos («ni
siquiera sabemos ya si somos de los nuestros», he leído en alguna parte).
Las querencias, las inclinaciones educadamente espontáneas del corazón han
de pactar con la razón de la (otra) historia, resignarse a la realidad,
que, sobre inesquivable, tampoco es tan mísera como el roce continuo con
ella tiende a hacer pensar. La condescendencia para con la modernidad
permite la perduración -llamada «eternidad»- de lo no moderno. Amén de lo
cual, ni autor ni lectores pueden engañarse -voluntariamente- más que en
parte: son franceses. Están inficionados por el veneno del relativismo:
las certezas de los afectos han de quedarse en el almario; de puertas para
fuera, no puede haber seguridades. Y ese liberalismo también es
profundamente suyo.
En suma, La sombra del tiempo habla de la nostalgia del clasicismo: habla
de ella después del romanticismo -o, mejor, dentro de él- y la siente
según las lecciones del romanticismo.
No es del caso extender esa pauta de interpretación a otros aspectos más
allá de la "historia de la cultura" convencionalmente entendida, porque, a
la postre, esas dimensiones igualmente se dejan reducir -por lo menos en
una exégesis pública- a "historia de la cultura". Conque me limito a
añadir una observación sobre el lenguaje: el estilo quiere ser un punto
desgarbado, para no ahogar el tema; no demasiado prominente ni "marcado",
para hacerse perdonar la erudición, trascendencia y altura de casi todo lo
demás. (...)
Un gran abrazo,
Paco
24
- IV Paradojas de la novela
Una serie estridente de paradojas preside la historia de la novela.
Durante miles de años, los hombres han apreciado, por encima de
cualesquiera otras, las ficciones cuyo ámbito no está sujeto a las
limitaciones y tedios de la experiencia cotidiana. Sin embargo, fue
precisamente al empeñarse por someter el universo del relato a esas
limitaciones y a esos tedios, bajo la efímera enseña del realismo, cuando
la novela se alzó con la preeminencia que aún suele otorgársele en el
campo de la literatura.
El sometimiento de la ficción a las medidas de la experiencia más usual
-una experiencia de trapillo, si se quiere- iba de la mano con la
imposición de una quimera estupenda. La realidad se presentaba como nadie
podía ni podrá asirla: la novela clásica, la novela realista del siglo
XIX, la proponía, en efecto, no como percepción individual, sino como
término de un inasequible conocimiento no subjetivo.
Hasta entonces, las narraciones ficticias que ocasionalmente se habían
gobernado según los patrones de un cierto empirismo se sabían obligadas a
justificarse, mejor o peor, disfrazándose de testimonio personal: carta,
memorias, crónica... La novela decimonónica se siente exenta o tiende a
liberarse de parejas justificaciones, y, si no instaura de raíz, hace
admisible y deseable que la orientación hacia la realidad no se anule,
sino se potencie por el grado cero del narrador (porque, si el narrador se
deja oír, su voz es ya un dato más, no el vehículo de la ficción
propiamente dicha). Triunfa así el relato desde ninguna parte, el lenguaje
teóricamente al margen de la subjetividad. Es la invención máxima, la
suprema fantasía del realismo.
Es, además, una treta inteligente. Puesto que los contenidos de la ficción
eran homólogos a los de la experiencia, no se hacía demasiado cuesta
arriba aceptar que también lo era el camino hacia unos y otros. Los
lectores burgueses cayeron fácilmente en la trampa: hubo de halagarles ese
designio de 25 enmendar la plana a la tradición literaria
sirviéndose de instrumentos a primera vista no literarios, de los
instrumentos cuyo manejo tenían ellos la certeza de controlar, confiados
como estaban en la existencia de verdades sólidas y universalmente
válidas.
Sí, la treta era tan buena que la edad posterior no vaciló en hacerla
suya. Pero se entiende que el artificio del marco, a breve plazo, se
extendiera al cuadro, y que dentro de él fueran cabiendo cosas no menos
extraordinarias que el prodigio de una narración sin narrador. Tampoco la
vocación subjetiva del lenguaje podía tardar en rebelarse: lo admirable es
que se exacerbara no tanto para exhibirse a sí misma -como siempre había
tenido por costumbre- cuanto para pretenderse otra, en un delirio de
objetividad heredado del Ochocientos.
Por ahí, a la sombra de una epistemología nueva y a la luz de una estética
distinta, el proceso de desarrollo de la novela moderna ha supuesto de
hecho la recuperación de todos los modos y maneras de la narrativa
predecimonónica, de todas las zonas y versiones de la realidad
arrinconadas por la gran escuela realista: las selvas geométricas de la
alegoría, las criaturas de la fábula y las caricaturas del fabliau, los
alucinantes paisajes con figura de la visión medieval, las dimensiones de
la leyenda y las coordenadas de la epopeya...
Los nombres de Mann, Faulkner, Hesse, Mrs. Woolf, Unamuno, Musil, Calvino,
Becket, García Márquez... dicen la profundidad y la envergadura del
rescate. Pero bastaría mentar a Kafka, Proust y Joyce: los tres coinciden
en devolvernos diáfanamente a modelos narrativos que parecían descartados
sin remedio. Gregor Samsa no sufre una Verwandlung cualquiera, sino repite
la especie de transformación y redescubre la soledad y el miedo que Lucio
había sufrido en La metamorfosis de Apuleyo (y en los ancestrales cuentos
milesios). A la recherche du temps perdu nos lanza, desde el título, a una
búsqueda análoga a la quête arquetípica de la materia de Bretaña, y con
una análoga composición en volutas, en espirales que van contorneando una
verdad que también está en los orígenes. El Ulysses, en fin, al revisitar
la trama de la Odisea, recobra la textura 26 verbal, la oralidad de
la antigua poesía narrativa y, más decisivamente, la noción homérica del
mito: a la vez discurso y maquinación, ausencia de fronteras entre palabra
y ser.
Con razón se ha tratado a la novela de imperialista y totalitaria. Integra
a su capricho todos los géneros, recurre a todos los lenguajes, se apodera
de toda la tradición... Usurpando toda la literatura, quiere usurpar toda
la realidad. Es lícito preguntarse, no obstante, si esas manías de
grandeza no esconden una radical inseguridad.
Así lo confiesa un faux-monnayeur: «El modo en que se nos impone el mundo
de las apariencias y nosotros intentamos imponer al mundo exterior nuestra
interpretación peculiar constituye el drama de nuestras vidas». Será.
Drama, comedia o esperpento. Pero, como fuere, la novela viene a responder
a la tensión entre cada individuo y la hipótesis de todo lo demás. Las
estrategias del relato -por ejemplo, las celebradas singularidades del
tiempo y del espacio novelescos- ¿no son en primer término artimañas en la
lucha con la vida? ¿No nacen de un afán de dominio, una necesidad de
significado y una esperanza de libertad?
El mundo es ancho y ajeno. Quizá más que replicándole con un mundo
alternativo, la novela lo domina reduciéndolo a palabra y encerrándolo en
otro, también verbal, que se ofrece acotado y ordenado, porque consiste,
por principio, en la coherencia y la solidaridad significativa de todos
los elementos que lo construyen en el lenguaje. El lector es libre de
asentir a ese nuevo mundo de palabra; pero, si asiente, entonces, con una
doble ilusión de libertad para elegir la vida, queda invitado a postularlo
como parte de otro universo que él elabora y puebla ya por sí solo.
Llegados a tal punto, lector y autor, personajes, objetos, situaciones del
uno y del otro, apariencias e interpretaciones, todos quedan prendidos en
el mismo giro de la ficción, en el claroscuro de la realidad y el deseo.
La última, múltiple instancia de la ficción que la novela crea
¿pertenecerá, pues, al lector tanto como al autor? El éxito de público
incita a pensar que sí. El género forjado para mostrar 27 las cosas
expresa y directamente ¿supondrá más bien el triunfo de la elipsis? La
estimación crítica continúa inclinándonos a la afirmativa. La indefinición
formal, la falta de normas y, en consecuencia, la dificultad de valoración
son precios que paga la novela por su riqueza y por su veracidad. Pero la
preceptiva de la elipsis -la capacidad de movilizar factores no
manifiestos en la estricta literalidad- apenas tolera dudas: en ella están
algunos de los mejores ardides y logros del arte de narrar.
Sin elipsis, claro, no hay novela. Cualquier dato de cualquier especie de
realidad incluye infinitos componentes, matices y perspectivas: la gracia
está en elegir uno que suponga a los demás e implique toda la jerarquía de
mundos -no subjetivo, verbal, mental- propia de la ficción. Una trama, a
su vez, es un sistema de elipsis: tácita o menos tácitamente, va apuntando
direcciones y posibilidades, suscitando expectativas, luego las concreta o
no, las satisface o las defrauda, pero, como sea, les confiere un nuevo
sentido en relación con el zigzag de trayectorias que ha imaginado el
interés del lector. La elipsis conduce la fabulación, la estructura, el
placer de la novela... Sin embargo, las gentes educadas le aplauden en
particular las astucias no obligatorias. Valga evocar dos o tres.
La gran página de Madame Bovary es una escena de amor no descrita: el
deambular de un fiacre por Rouen, los nombres de calles, plazas, iglesias
(«rue Maladrerie, rue Dinanderie, devant Saint-Romain, Saint-Vivien,
Saint-Maclou...»), los cambios en la velocidad del vehículo (al trote, al
galope, al paso), la impaciencia del cochero o, cuando mucho, una orden
(«Continuez!») que sale de las cortinillas echadas cuentan cabalmente la
entrega de Emma a León.
El relato elíptico genera con destreza diabólica el espejismo de un
conocimiento de la ficción idéntico a la experiencia habitual, con sus
límites, sus incertidumbres y, al cabo, su poder de convicción. Por alarde
de maestría del escritor, por identificación con los protagonistas, por
sugerencia al lector (la autenticidad de algunas cosas sólo puede
apreciarse con una transposición imaginativa), por delicadeza o por juego,
la novela de la elipsis no pinta, sino traza contornos; en vez de
retratar, esboza fondos que recortan siluetas; no desmenuza la 28
intriga: deslinda el lugar en blanco en que la intriga sucede. O bien
sigue al personaje hasta los bordes mismos del silencio, calla con el
personaje y deja que el silencio hable por el personaje y por el autor
(porque «para poder callar», sentía Dasein, «se necesita tener algo que
decir»); únicamente la elipsis escribe de veras el silencio.
Los hallazgos de planteo y de técnica, en efecto, van anejos a la poética
de la elipsis con una admirable frecuencia. Así, la novela muy nutrida de
episodios y peripecias gana en mérito cuando se la descubre obediente a un
diseño de economía y funcionalidad. Pero igualmente es la elipsis quien
puede proyectar una acción vertiginosa como contraluz de una narración
cuya superficie quizá parezca escasa en incidencias. Pauta de
interpretación al tiempo que margen de libertad, ella nos exhorta a llenar
los huecos del texto y a contemplar unos elementos con el enfoque de
otros, para realzarnos las armonías del mundo; o nos los revela como caos,
empujándonos a buscar vínculos que la obra acaba por no brindarnos; o,
todavía, entreteje dimensiones implícitas de cuanto aflora al relato, y
nos predica la realidad como símbolo...
Como símbolo, también, se ha mencionado aquí la elipsis: símbolo de la
condición o el destino de la novela, arbitrada para ir más allá de sí
misma, para insinuar el desasosiego de un pertinaz empeño de alteridad. La
novela ha sido sobre todo impulso, tendencia. El siglo XIX sabía de sobras
hacia dónde (no en balde acuñó juntas las nociones de «realismo» y
«novela»): hacia la realidad entera y verdadera, que al fin se rendía sin
condiciones. El siglo pasado -el siglo XX- perseveró en la ambición, pero
sin confianza en la victoria: bastante suponía entablar el combate, aludir
lo que no podía enunciarse, echar a andar. «La novela es un espejo a lo
largo del camino». Sólo que los modernos creyeron que era más bien el
camino a lo largo de un espejo.
29
-V-
Prolegómenos a un poema de Jaime Gil de Biedma5
Jaime ha contado en alguna parte que «De aquí a la eternidad» (1960),
octava pieza de Moralidades (1966), tiene por argumento o anécdota una
llegada al viejo aeropuerto de Barajas y la salida en automóvil hacia
Madrid. No vamos nosotros a meternos en demasiadas honduras y a explicar
por qué el itinerario desde el aeródromo a la ciudad podría entenderse
como una metáfora del fatigoso conflicto entre el deseo y la realidad,
abordado a partir de ciertas reciprocidades o incidencias mutuas entre los
tiempos, los lugares y las personas del yo. Hoy nos interesan menos el
tema y el alcance del poema que el factor más decisivo en su desarrollo y
estructura: el ritmo de reducción y expansión, de abbreviatio y
amplificatio, o, digamos -para mayor claridad-, de sístole y diástole.
Para subrayarlo, no nos dolerá practicar la denostada herejía de la
paráfrasis, ni permitirnos un excurso quizá no sin curiosidad.
«Lo primero» que experimenta el protagonista del poema, al poner pie en
tierra, es un «ensanchamiento / de la respiración» adjetivado de «casi
angustioso». Pero angustia, literalmente, vale 'angostura, estrechez,
constricción', física o de otra índole. El mismo arranque, pues, sugiere y
en cierto modo materializa como pauta del poema una alternancia de
dilatación y contracción que se advierte en diversos órdenes de cosas.
Porque ese «ensanchamiento... angustioso» del pecho se acompaña de un
ensanchamiento de horizontes y de perspectivas temporales, entrecruzados y
tanto más próximos en cuanto potenciados por la distancia: «el aire»
contrae y disgrega a la par tiempos y lugares, «acercándome olores / de
jara de la sierra / más perfumados por la lejanía, / y de tantos veranos
juntos / de mi niñez».
30
Luego está la glorieta
preliminar, con su pequeño intento de jardín,
mundo abreviado, renovado y puro
sin demasiada convicción, y al fondo
la previsible estatua y el pórtico de acceso
a la magnífica avenida,
a la famosa capital.
La glorieta de Barajas se abre a jardín, va a más, para anunciar la
amplia, «magnífica avenida» hacia la «eternidad» de Madrid. Sin embargo,
en ese ámbito «preliminar», minúsculo y a la vez con tentaciones o
modestas manías de grandeza, puede encerrarse, así sea en precario, la
entera fábrica del universo (sed de hoc infra).
No de otro modo, con la inminencia de la gran ciudad y el mucho quehacer
por delante, «la vida» crece entonces hasta adquirir «carácter
panorámico». Pero el "panorama" en cuestión no se contempla propiamente en
sus vastas dimensiones, sino cifrado en una «inmensidad de instante
también casi angustioso», en el segundo temible que anticipa y concentra
en un punctum temporis todo el ajetreo en puertas. Y, en seguida, «la vida
va espaciándose» de nuevo, por más que ahora «bajo el cielo enrarecido»
('dilatado', por tanto, y simultáneamente 'más escaso'), «mientras que
aceleramos».
Espaciarse y acelerar son nociones que se predican del lugar y del tiempo,
y la estrofa siguiente se mueve entre ambos con especial fluidez. En el
trayecto a Madrid, «algo espectral» se hace presente en el ánimo del
personaje: la inquietante rememoración de otros viajes, años atrás, sin
duda en la «niñez» evocada en los versos del comienzo. El espléndido
«acceso... a la famosa capital» y la mirada hacia el porvenir inmediato se
convierten en «caminos perdidos hacia pueblos / a lo lejos» y en visión de
«figuras diminutas» recortadas «en la memoria». Las proporciones enormes y
el futuro cercano se sustituyen por imágenes menudas y por el pasado
remoto.
«Y esto es todo, quizás». No obstante, a la entrada de la Villa, los hilos
con ese antaño en miniatura se rompen inevitablemente, y la metrópolis,
con brusquedad, impone sus magnitudes. 31 De pronto, las medidas
vuelven a crecer, a agigantarse. Con las humildes «esquinas de ladrillo»
recién entrevistas en el recuerdo, contrastan «las fachadas»
amedrentadoras que «se ciernen» alrededor del automóvil; con los «pasos a
nivel solitarios», las «gentes» que se agolpan «en la acera,6 / frente al
primer semáforo». Hace un momento, al protagonista le venían a la mente
escondidas sendas «hacia pueblos / a lo lejos»; ahora, le toca dirigirse
«hacia los barrios bien establecidos / de una vez para todas».
Definitivamente, las cosas han aumentado de tamaño, hay que afrontar la
«eternidad» de la capital. «Ya estamos en Madrid, como quien dice».
Claro es que la paráfrasis anterior no pasa de realzar unas cuantas
manifestaciones del movimiento de sístole y diástole en que late el poema
de principio a fin. Incluso a tal propósito limitado, las observaciones
pertinentes se dejarían multiplicar sin esfuerzo. Puesto que sístole y
diástole, así, son también términos de la métrica clásica, cabría analizar
cómo se hace verso el esencial vaivén de contracción y dilatación: y
bastaría apuntar que la base del texto es el endecasílabo, desde luego,
pero en combinación con su quebrado natural, el heptasílabo (normalmente
en pareja, y en concurrencia con algún falso alejandrino). O, cambiando de
tercio, cabría mostrar que ese vaivén concuerda con las oscilaciones del
tono entre la tensión lírica y la distensión irónica o realista.
El título mismo es al respecto doblemente locuaz: el salto «De aquí a la
eternidad» es un caso perfecto de diástole; pero reconocer la alusión al
melodrama de Fred Zinnemann -no, supongo, a la novela de James Jones- pone
un filtro de zumba a la expresión y la despoja del tufillo pretencioso o
empingorotado que en primera instancia se insinúa. Aparte el epígrafe (de
La viejecita, en oportuna correspondencia con los compases de «género
chico» que suenan en el desenlace), la otra cita puntual inserta en el
poema ofrece, comprensiblemente, un 32 ejemplo arquetípico de
sístole: «mundo abreviado, renovado y puro». La referencia no es ahora
irónica, pero sí está apostillada de suerte que empañe una pizca el brillo
acusadamente literario del admirable endecasílabo: «sin demasiada
convicción...».
Escribíamos arriba que en el ámbito «preliminar» descrito como «mundo
abreviado, renovado y puro» podía encerrarse la entera fábrica del
universo; y acabamos de insistir en que nuestro verso es una cita puntual.
Precisaremos uno y otro extremo. No parece verosímil que Jaime Gil de
Biedma viera en «La glorieta..., con su pequeño intento de jardín», un
compendio de toda la máquina del cosmos: más bien querría caracterizarla
como "un mundo" suficiente de suyo, con entidad propia (o si acaso, para
repetir a Céline, como un «infini mis à la portée des caniches»). Sin
embargo, a la luz de la tradición occidental y cristiana, el sintagma
«mundo abreviado» supone, sin más, 'el mundo'; pues nos las habemos con
una fórmula ritual para definir al hombre en tanto resumen del universo,
en tanto microcosmos o braquicosmos.
Lustros ha, en efecto, en un libro de su lejana juventud (El pequeño mundo
del hombre, etc., Madrid, 1970), uno de nosotros ya señaló que el contexto
original del endecasílabo en juego difícilmente dejaría de ir por ahí; y
añadió que Jaime tenía que haber tomado el verso del libro que otro de
nosotros publicó en fecha siempre reciente (Poesía española. Ensayo de
métodos y límites estilísticos, Madrid, 1950); así lo aseguraban tanto la
rareza de ese contexto primitivo (frente a la difusión del Ensayo
mencionado, objeto de atento estudio por parte de Gil de Biedma) como las
connotaciones de locus amoenus que la cita incluida en «De aquí a la
eternidad» arrastraba de las páginas de Poesía española, que llaman «mundo
abreviado, renovado y puro» al orbe estilizado de las églogas de
Garcilaso.
Una limpia mañana madrileña, en la primavera de 1970, los olores de jara
que llegaban -aún- a perfumar un jardín en Alberto Alcocer, 33, acercaron
a nuestra memoria el poema de Jaime Gil y, por supuesto, el dichoso
endecasílabo.
-Por cierto -acotó uno de nosotros-, ¿de dónde se lo sacó?
-Pues, mire usted -confesó el otro-, el caso es que le llamé «famoso
verso» porque no caía en quién era el autor. Y sigo sin 33
acordarme. Pero ahora que lo dice... ¡Claro que sí! Perdone un momento, en
seguida vuelvo.
Cinco minutos después:
-Aquí está, en el Canto VI de la Historia de la Virgen Madre de Dios,
María..., «de D. Antonio de Mendoza Escobar, natural de Valladolid», por
Gerónimo Murillo, año de 1618, fol. 45. Ya ve que yo poseo un ejemplar del
facsímil (doscientos ejemplares) que hizo Huntington, en 1903, de esta
rarísima edición (sólo queda un ejemplar conocido). El verso, fíjese, lo
dice «el Mundo» al ofrecer a la Virgen la M de su propio nombre para
formar el de María. María es un «mundo abreviado, renovado y puro», y
muchas cosas más que empiezan por M. El Agua da la A; la Tierra da, «de
sus dos RR, una»; el Fuego da la I (¡ignis!); y la A final, el Aire. Yo no
habría recordado ese verso (pues ese largo poema -que tiene algunas cosas
interesantes- yo no lo leí -... a trozos- hasta que la Hispanic Society me
regaló el libro, hace unos diez años), a no ser porque esos versos que
dice el Mundo estaban en los Fundamentos de Historia Literaria del P.
Esteban Moreu, S. J., que estudié en el Colegio de Nuestra Señora del
Recuerdo, de Chamartín (Mendoza Escobar era jesuita).
-¡Qué estupenda pedagogía gastaban los jesuitas! Está muy bien eso de que
usted aprendiera el verso a un tiro de piedra de Barajas, ante la misma
sierra frente a la cual Jaime iba a aprovecharlo y a vista de «la
magnífica avenida» que sale en «De aquí a la eternidad». Y comprobará
usted que yo no me chupaba el dedo cuando decía que «mundo abreviado,
renovado y puro» tenía que ver en su origen con el tema del hombre en
cuanto síntesis del universo: conceptualmente el piropo de Mendoza Escobar
a la Virgen, sobre no ser nuevo, no hace más que unir el motivo que en mi
libro llamaba del «microcosmos a lo divino» y la sabida ponderación de la
amada como epítome de todas las perfecciones. «Que el que al hombre llamó
pequeño mundo / llamará a la mujer pequeño cielo».
Nunca está de más conocer las hebras que enlazan a los poetas (y no
olvidemos a los profesores de literatura, no olvidemos al benemérito P.
Esteban Moreu, S. J.): componer poesía quizá no sea ya sino discernir
voces afines, compilar antologías 34 ad usum Delphini. Al margen de
chismes eruditos y biográficos, vale la pena no ignorar la procedencia ni
el sentido inicial de nuestro soberbio endecasílabo. En la historia de la
cultura europea, la imagen del microcosmos ha sido durante siglos
paradigma supremo de todo proceso de contracción y dilatación: porque si
el mundo se recapitula en el hombre, igualmente el mundo se interpreta
como una proyección del hombre. Al escribir «De aquí a la eternidad» según
unos ritmos de sístole y diástole tan persistentes -del pensamiento a la
métrica-, era casi fatal que un sujeto con las lecturas de Jaime Gil de
Biedma tropezara con las versiones literarias de tal paradigma. El
movimiento de sístole y diástole, por ende, se hace sentir en el poema
también en forma de tradición: trasfondo indeliberado, pero poco menos que
ineludible.
La idea microcósmica, por otro lado, fue y ha sido siempre central en la
concepción del universo como trama de correspondencias: los ligámenes que
atan y determinan mutuamente todas las cosas tienen su principal exponente
en la conformidad y las correlaciones de hombre y mundo. La poesía apenas
ha hecho nunca más que explorar esas concordancias. En «De aquí a la
eternidad», el juego de sístoles y diástoles propone continuamente la
incidencia recíproca tanto entre tiempos y lugares como entre individuo y
sociedad, paisajes, historia. Es emblema de los encuentros y desencuentros
del protagonista consigo mismo, con la serie de personae que ha sido y
puede ser. El patrón tradicional del microcosmos nos ayuda a comprender el
tema último del poema. Pero en este punto debemos cerrar y dejar abiertos
nuestros prolegómenos.
35
- VI Sobre un posible préstamo griego en ibérico
Eimí he kylix... es dato
común en los vasos griegos;
mas los ibéricos, legos,
hablando en sentido lato,
llamaban kylix a un plato.
CULES TILEIS 'Yo de Diles
soy la pátera', inscribían,
porque en cules convertían
kylix a través de *kyles.
Literatur: Jaime Siles.
- VII Romanticismos
Ocho o nueve volúmenes recientes, en media docena de las grandes lenguas
europeas, nos ofrecen otras tantas antologías de los escritos teóricos del
romanticismo. Son libros más o menos inteligentes, más o menos eruditos,
pero todos coinciden en el propósito de recuperación: más allá del paseo
escuetamente arqueológico, todos nos invitan a celebrar la actualidad y la
vigencia del pensamiento romántico. En palabras de uno de ellos, nos
sugieren «le plaisir de nous reconnaître dans le romantisme».
Querrán decir -entiendo- la complacencia enfermiza de reconocernos a
menudo en una ausencia de pensamiento tan notoria como en el romanticismo.
En los alrededores del 1800 fueron frecuentes los intentos de caracterizar
la literatura 36 romántica en términos positivos. Nada más inútil.
El alcance y el contenido de la revolución soñada eran esencialmente
negativos. Cabía formular una declaración de hostilidades, pero no
articular un proyecto intelectual medianamente sólido. Los tales intentos
no podían lograrse: ni uno a uno ni, mucho menos, en conjunto (ninguna
prueba mejor que las antologías aludidas), porque el núcleo de la actitud
romántica era no presentar una doctrina propia, por la vía de rechazar las
ajenas. Ese fracaso constitutivo aseguró, a la postre, el verdadero
triunfo del movimiento. Pues la relevancia y la fuerza del romanticismo
residen en la carencia de teoría, en la consagración del pensamiento en
blanco.
Tómese cualquiera de las antologías en cuestión. Ábrase, sin ir más lejos,
por el capítulo inicial (Conceptos y definiciones), texto primero, primer
párrafo. Habla Novalis: «El mundo ha de hacerse romántico para que pueda
volver a hallarse su sentido originario. Hacer(se) romántico no es otra
cosa que una potenciación cualitativa. En esa operación, el yo inferior se
identifica con un yo mejor, tal como nosotros mismos entramos en la serie
de potencias cualitativas. La operación es aún enteramente
desconocida...».
Es fácil adivinarle al fragmento una intención, un designio, pero no hay
medio de deslindarle un significado en concreto. ¿Cómo someterlo a una
lectura literal? «Romantisieren ist nichts als eine qualitative
Potenzierung». ¿Cómo extraer de ahí el programa de un quehacer literario?
Junto al vacío de afirmación racional, sin embargo, la reveladora
confesión negativa: «Diese Operation ist noch ganz unbekannt».
¡Acabáramos!
Soy tendencioso, desde luego, pero sólo lo estrictamente necesario: pedir
razón, sabiendo que no van a dárnosla, a un talante que precisamente se
rebela contra la razón es llevar el agua a su molino. Y claro que la falta
de significado no supone la falta de sentido. Ninguna creación del
espíritu romántico ha sido más perdurable que su música; pero permanece la
música, no la letra (especialmente en los lieder), y nadie le exige
significado a la música. La moderna ponderación del pensamiento romántico
en tanto pensamiento, por el contrario, o es una aporía o jura de boquilla
por lo romántico.
37
De hecho, la sustancia última del romanticismo está a la par en el
enfrentamiento con el dogma neoclásico y en la noble proclamación de
ignorancia. Las suyas son siempre nociones e imágenes negativas. La
búsqueda, eche para la nada o tire hacia el infinito, nadie sabe por dónde
lleva. «En vez de la posesión, se canta ahora el anhelo insatisfecho» (A.
W. Schlegel), la célebre Sehnsucht. La exaltación del individuo como
medida de todas las cosas, la insistencia en la singularidad, la entrega a
la imaginación, el imperio de la lírica, son modos de entronizar la
ausencia de teoría y maneras de hurtar el cuerpo ante la posible demanda
de otras explicaciones. El primado de la expresión sobre la imitación,
así, desarma cualquier apelación al mundo objetivo. La verdad es el
artista. «Poesía eres tú».
El romanticismo legó un solar en ruinas. Como no había podido construir en
él, se lo dejó casi llano a los arquitectos del día siguiente. Las normas
que no había podido propugnar, las propugnaron con superabundancia quienes
le venían a la zaga. Era inevitable edificar sobre la tierra
apetitosamente yerma. Bastaba tomar pedazos de las intuiciones románticas
e idear una preceptiva en cada caso. Las posteriores direcciones de la
literatura han sido retazos del romanticismo, con reglas. Nunca antes, en
verdad, había habido tantas prescripciones, consignas tan apremiantes,
maestros de tamaña tiranía. Los hijos de los románticos -del realismo al
superrealismo, del Parnaso al compromiso- legislaron con tal rigor,
impusieron requisitos tan severos, que de entonces para acá apenas ha sido
posible leer un texto sin verle en transparencia la etiqueta de fábrica,
la garantía certificada por minuciosos controles.
No sorprende que la herencia romántica haya pasado por tantas manos,
porque las dictaduras no se aceptan por mucho tiempo. Ni sorprende que
todas las testamentarías hayan terminado en liquidación a bajo precio: los
principales resultados de su gestión siguen admitiéndose -a beneficio de
inventario, naturalmente-, pero la intransigencia de sus criterios resulta
ya insoportable. Sin embargo, ¿cómo desfilar sin banderas? Una de las
formas de sustituir a las vanguardias y otros despotismos han sido los
revivals, la adivinación de posibles afinidades en una Edad Media, un
renacimiento o un barroco a la 38 vaga hechura del gusto. Y el
revival romántico, en semejantes circunstancias, no sólo era forzoso, sino
que mostraba -muestra- una lógica peculiar.
La literatura posmoderna, en efecto, concuerda decisivamente con la
romántica en el hastío de un siglo largo de reglas y recetas para la
creación. Pero a la vez, también como el romanticismo, no tiene nada firme
con qué reemplazarlas; y, falta de las certezas de un ars dictandi, ha de
quedarse en inconcretas declaraciones de intención, en buenos deseos, en
Sehnsucht. En las inacabables vísperas de un mañana ahora contemplado sin
la esperanza romántica. Es sobre todo en esa negatividad y en esa penuria
de teoría donde los desnortados del año 2000 se encuentran con los
apóstoles del 1800. La diferencia mayor es la que distingue un comienzo y
un fin de siglo. Romanticismos.
- VIII Discurso contra el método.
Entrevista con Daniel Fernández
-Está usted de moda...
-Es un error.
-...
-Es un error, porque, en el supuesto de que lo esté, nadie sabe por qué
estoy de moda, o bien se piensa que estoy de moda por razones que no
tienen nada que ver con lo que yo soy y hago. Yo soy un historiador; con
un interés particular, desde luego, por la literatura, y, en concreto, por
la Edad Media y el Renacimiento. Quienes piensan que estoy de moda o me
ponen de moda suponen que soy una mezcla de crítico literario (¡horror!),
semiólogo, gramático y cronista de los salones de la cultura.
Los culpables de que pueda parecer que estoy de moda son quienes me piden
que hable y escriba sobre todas las cuestiones 39 a propósito de las
cuales mi conocimiento no es superior al de cualquier otro aficionado.
Como decía mi amigo Domingo Ynduráin: «Cuando en El País deciden hacer un
suplemento sobre Jorge Guillén, te encargan a ti un artículo; sin embargo,
cuando se lo dedican a Alfonso el Sabio, ni se les ocurre pedirte una
colaboración». Yo me esfuerzo por deshacer ese equívoco radical que creo
que hay respecto a mí, pero en buena medida es un esfuerzo inútil. Por
ejemplo, hay veces en que me llaman para que hable (me convencen sobre
todo para eso, para hablar) de cuestiones que sí conozco, pero en
contextos como, digamos, una mesa redonda sobre «Lenguaje y literatura»,
tema elegido pensando fundamentalmente en la literatura contemporánea. Yo,
en efecto, intervengo y procuro dar una cierta perspectiva histórica al
coloquio, explicando, en los términos más claros que puedo, cuál es la
idea del lenguaje en el De vulgari eloquentia de Dante (por cierto que
pocos temas más fascinantes que el de la estética de Dante) o ilustrando
un poco esa singular manera gongorina de hacer poesía reconstruyendo en un
peculiar castellano las relaciones sintácticas del latín... Y todo el
mundo entiende, y así lo publica luego la prensa, que yo he hablado de La
Divina Comedia como de una «reflexión sobre el lenguaje», y de la poesía
en general como de «un lenguaje que se dice a sí mismo». Es decir, lo que
yo hubiera querido que fuera una sugerencia interesante y nueva se ha
traducido a las muletillas y a los tópicos del día que no necesitan ser
entendidos, que simplemente están ahí y que se repiten y se celebran sin
alcanzar su sentido.
-Vamos a cambiar de tercio. Para respetar el tópico, me gustaría hablar de
sus orígenes, de sus primeras vocaciones. ¿Por qué la historia de la
literatura y no la crítica o la mismísima creación?
-En el caso de quien siente un interés general por la literatura, pienso
que en un primer momento están inevitablemente revueltos, y éste es mi
caso, tales dominios. Es decir, la literatura como creación; la crítica, o
la literatura como reflexión, y también como preceptiva, como propuesta
teórica; y, por último, la historia como comprensión de una u otra 40
actividad en el tiempo, con una cierta suspensión de juicios estéticos.
En primer lugar, uno se enfrenta con esas tres direcciones posibles como
con un magma informe, y todo le parece una misma cosa, formas de
pragmática de la literatura. Y poco a poco, y es mi caso, uno se siente
instalado en una de esas posibilidades y la hace suya sin necesidad de
planteárselo explícitamente. En mi circunstancia concreta, yo había
escrito a los dieciséis o diecisiete años los inevitables poemas y leía
todo lo que caía en mis manos o podía conseguir sobre literatura, sin
distinguir de qué se trataba. Eliseo Bayo me prestó Poesía española, de
Dámaso Alonso, que fue el primer libro crítico que yo leí. También
compraba los tomos de Menéndez Pidal en la colección Austral, y, para mí,
esas lecturas formaban parte del mismo mundo que la poesía de Vicente
Aleixandre o las novelas de Pavese que también por entonces empezaba a
leer. Y como la actividad propia siempre parte de una imitación, entonces
sucedió que lo que en aquel momento a mí me apetecía imitar eran los
estudios de Menéndez Pidal y no, pongo por caso, los cuentos de Aldecoa.
-La filología parece, desde luego, el paso obligado para seguir las
huellas de don Ramón. ¿Siempre supo lo que debía hacer, lo que quería ser?
-Yo no estaba muy seguro de qué debía estudiar. Pensé en estudiar Derecho,
pensé estudiar Periodismo -y de hecho lo estudié, aunque con mínima
dedicación e interés- y fui oyendo a los profesores que entonces estaban
de moda. Pero cuando estudiaba preuniversitario oí una clase de José
Manuel Blecua, entonces recién llegado a la Universidad de Barcelona, y
allí fue cuando me di cuenta de que aquello era lo que quería estudiar y
lo que me interesaba. La verdad es que ni siquiera tuve que planteármelo
ni que reflexionar acerca del asunto. Luego, durante los años de mi
formación, tuve la suerte de tener unos maestros espléndidos. Ya he
mencionado a Blecua, pero junto a Blecua estuvo siempre Martín de Riquer,
que me dio una amplia perspectiva de medievalista y sobre todo me instaló
en el mundo de la Edad Media y del Renacimiento no con una perspectiva
española, sino con una perspectiva europea general. Estuve también muy
próximo a 41 José María Valverde, de cuyo buen juicio y de cuya
vertiente creadora me aproveché mucho, y anduve y mantuve muchas amistades
en el mundo literario. Yo he llegado a conocer no sólo al Blas de Otero de
1958, sino incluso, creo, pero no estoy seguro, a la Tachia de sus versos,
o a mantener de jovencísimo una grande y entrañable amistad con Ana María
Matute, o a curiosear por el círculo de la so called escuela de Barcelona:
Carlos Barral, Jaime Gil de Biedma, ya sabe. Y esa dualidad la he
mantenido siempre, esa vinculación a los dos mundos, al de la creación y
al de los estudios literarios. De ahí también el equívoco de que
hablábamos. Se me ha visto mucho entre escritores, desde Luis Goytisolo,
que fue uno de mis primeros amigos, hasta Eduardo Mendoza, pasando por
Juan Benet o por Carmen Martín Gaite. Y se ha pensado que yo era compañero
de ellos y que mi actividad universitaria e intelectual estaba más
relacionada con la literatura contemporánea de lo que de hecho está. Y no,
yo soy un lector casi de a pie que con sus amigos del mundo literario lo
que ha hecho ha sido jugar al billar o hablar mal de los otros amigos.
-Entre las personas que influyeron en su formación ha citado ya a los,
digamos, maestros más cercanos. Pero sin duda ha habido otros.
-Efectivamente, existen los maestros próximos y los maestros lejanos. En
mi formación hubo dos o tres influencias fundamentales. En primer término,
antes que nadie, María Rosa Lida, que me fascinaba, más que con sus
trabajos, con el tipo de temas y el tipo de saberes que practicaba. Marcel
Bataillon, que escribió el mejor libro de la historia del hispanismo, y
que sin embargo es un libro, no tanto equivocado, en absoluto equivocado,
como provocador de equívocos, de confusiones. Fernando Lázaro, entonces
todavía para mí un desconocido, sin duda el más seguro e importante
filólogo después de las generaciones de Américo Castro y Dámaso Alonso.
Eugenio Asensio, cuya talla es de verdadero gigante y sigue sin ser
debidamente conocido. Y por no hablar sólo del mundo del hispanismo, Ernst
Robert Curtius, de quien me siento muy afín; Giuseppe Billanovich, que es
capaz de descubrir toda una civilización detrás del mero rasgueo de un
códice, o el gran Gianfranco 42 Contini, que posee una capacidad
infinita de ser al mismo tiempo exacto y preciso y prescriptivo hablando
de literatura, y unos cuantos nombres mas, de Roman Jakobson a Harry
Levin.
-Le hemos oído en alguna ocasión que la influencia de Bataillon o de
Castro fue tan beneficiosa cuanto nociva para el estudio de la literatura
española. En el caso concreto de Bataillon, y ya que es usted un gran
conocedor del Renacimiento, dígame qué opinión le merece el Erasmo y
España.
-Erasmo y España es sin duda la obra maestra del hispanismo de todos los
tiempos. Es un libro que está en deuda con la tradición del Menéndez
Pelayo de los Heterodoxos y que participa de ese interés, del que yo
carezco, por la espiritualidad y las dimensiones religiosas de la cultura
española (o las dimensiones culturales de la religión española, que no lo
sé muy bien). Y es ahí donde acota un campo, fundamental sin duda, al
precisar la influencia de Erasmo sobre ciertas actitudes espirituales de
la época, y como es su obligación, y atendiendo a lo que casi exige el
tema, conjetura sobre la posibilidad de la influencia erasmiana incluso en
autores donde esa influencia es dudosa. Ahora bien, como el libro es tan
bueno y cubre en apariencia todo el siglo XVI, aunque de hecho se limita a
un período reducido de la primera mitad, Erasmo y España ha dado la
impresión de que el Renacimiento en la Península era eso, la influencia de
Erasmo. Y eso, sencillamente, no es cierto. Es más, ni siquiera es un
factor fundamental del Renacimiento español. Es un episodio en la historia
del Renacimiento español, sin más.
Bataillon y yo habíamos hablado de este asunto y él estaba
fundamentalmente de acuerdo conmigo. El peligro de Erasmo y España es que
ha sido usado como biblia y vademécum para ilustrar todo lo que se
encuentra en el período. Por otra parte, en quienes han venido tras
Bataillon con frecuencia ha sido norma el reunir en un solo bloque todos
los rasgos de Erasmo y de los erasmistas que Bataillon señala, de suerte
que cualquier autor español que muestre uno solo de esos rasgos ya es
anexionado inmediatamente al bloque ideal del erasmismo y se le hace
participar de todos esos rasgos que nadie, ni el 43 propio Erasmo,
ha tenido nunca. Ése ha sido, no el reproche que hacer a Bataillon, que no
es merecedor de él en absoluto, pero sí el daño o la distorsión que han
introducido los que, menos dotados que el autor, han utilizado el Erasmo y
España.
-Usted ha publicado numerosos estudios y monografías sobre el
Renacimiento, pero aún no ha dado a la imprenta su libro sobre el tema,
libro que buena parte del público estudioso hace ya unos años que espera.
-Hace años que tengo hecho el trabajo preliminar, y en cualquier momento
me voy a poner a escribir, de un libro que con el título de La invención
del Renacimiento en España (y del que ya he adelantado hasta capítulos
enteros publicados en forma de artículo) intenta explicar cómo se da la
transición de la literatura española de la última Edad Media a la del
Siglo de Oro. Cuento en qué consiste el humanismo que llega a España y en
qué términos es una pedagogía de base, una educación general básica, que
transforma por completo la visión del mundo y la visión de la literatura.
-Es casi obligado preguntarle si tarda usted tanto en escribir todas sus
obras o si es que La invención del Renacimiento en España es caso aparte.
-A mí me cuesta mucho escribir un estudio. Por razones de estilo, porque
tengo ciertas manías estilísticas que a veces me atormentan: evitar
ciertas repeticiones, evitar ciertas palabras que me son desagradables,
incluso hay letras que me molestan al principio de una frase... Y nunca me
ha gustado exponer o superponer hechos sino que he intentado siempre que
de los datos se desprendan las interpretaciones en un proceso razonado y
perfectamente trabado. Me importa mucho la perfecta conexión de los
factores. Los materiales para un trabajo mío los obtengo con gran
facilidad y tengo ahora muchos más materiales que posibilidades de
escribir sobre ellos en todo lo que me quede de vida. Lo que hace que yo
me prolongue en un tema no son los datos ni tampoco las conclusiones, sino
la forma de articular unos y otras. Yo soy incapaz de dar un juicio sin
razonarlo. No me satisface decir, aunque puede hacerse perfectamente, que
el Lazarillo inventa la ficción realista, que por cierto es el tema de mi
discurso de ingreso en la Real Academia, 44 sino que tengo que
mostrarlo de forma que lo que digo se imponga, si no necesaria,
convincentemente. Yo me niego a que mis conclusiones sean una información
o una revelación; ha de ser algo que aparezca de forma que casi no
necesiten exponerse, algo surgido del desmenuzamiento del tema.
-No parece que esos escrúpulos previos a la publicación de un estudio
sean, ni mucho menos, moneda corriente.
-Debo decir que hoy no sólo en la crítica, donde eso es perfectamente
justificable, porque, en efecto, un creador o un crítico militante puede
decir lo que le parezca sobre lo que le parezca, porque para algo está
diciendo: «esto es lo que yo quiero hacer», si es un creador, o «esto es
lo que debería hacerse», si es un crítico. Y ello es perfectamente lícito.
Ahora bien, el modo de hacer de críticos y creadores se ha extendido a los
estudiosos y a los historiadores, que han entronizado una forma de obrar
que, como Lope decía de fray Antonio de Guevara, consiste en ser «gran
decidor de todo lo que le parecía». Es decir, se escribe o se comunica la
primera opinión que pasa por las mientes. El mismo Batjin, por ejemplo (y
aclaro que lo admiro y lo aprecio desde mucho antes que fuese tan
conocido), afirma que la novela es un género polifónico y que es el género
de la plurivocidad. Es una observación interesante que, en efecto, se
puede aplicar a veces, aunque quizá su mejor uso sea apuntar en qué medida
otras tradiciones enriquecen la de la novela. Y es una afirmación que no
es ni un principio histórico (¿cabe pensar, acaso, en una novela más
importante en la historia de la novela y menos polifónica que Robinson
Crusoe?) ni un principio estético, porque de la polifonía no se sigue
necesariamente la calidad. Y sin embargo algunos estudiosos aplican
indiscriminadamente ese principio, lo resuelven con una supuesta "alegría
de contar" en el Renacimiento y con veinte céntimos de Marsilio Ficino en
traducción, y en eso consiste su explicación de un hecho
histórico-literario. Es la entronización del capricho y de la palabrería.
-En sus años de formación estaban en boga el estructuralismo y el
formalismo, teorías críticas que en buena medida aún pesan en el quehacer
crítico y erudito. Sin duda también influirían en usted tanto para bien
como para mal.
45
-Yo me formé en la época en la que la novedad era el estructuralismo. Un
estructuralismo que todavía no era el francés ni la versión luego tan
popularizada que acabó por cuajar en los Estados Unidos. Piense, por
ejemplo, que yo estudiaba la gramática y los libros de Hjelmslev en la
universidad en los tiempos en los que ni Barthes ni Greimas habían leído a
Hjelmslev; ni siquiera sabían quién era. Y sin embargo, Hjelmslev estaba
en la universidad como libro de texto, porque Emilio Alarcos lo había
introducido en España, y por entonces era el pan nuestro de cada día (y lo
fue durante muchos años: hasta Felipe González acabó sabiéndoselo, a
fuerza de oírselo repetir a Carmen, su mujer, cuando ella preparaba las
oposiciones). Pero yo le hablo del año sesenta cuando, insisto, ni Barthes
ni Greimas habían leído a Hjelmslev.
-No me ha respondido a si le han quedado o no rastros de aquel tiempo y de
tales teorías, o si conserva alguna convicción crítica heredada de
entonces.
-Creo aún en la estructura -sistema- o en la desautomatización. Pero no
reflejan esas teorías la experiencia real de la literatura (ni crearla ni
leerla). Hoy acentúo que hasta la forma se reconoce gracias a la historia.
Por eso unas épocas están ciegas para unos valores: realismo, métrica...
Por eso yerran (y aciertan entre sí) los hispanistas.
-Hemos descuidado a Jakobson. Sé que usted llegó a conocerlo más tarde y a
entablar con él una cierta amistad. Lo que ignoro es si también lo empezó
a leer en aquellos primeros años de aprendizaje.
-Para mí Jakobson era, a los diecisiete años, un nombre familiar como
creador de la fonología, y era también quien, sin que se supiera muy bien
cómo (o sí se sabía, pero no se le daban las implicaciones que luego
tendría), llamaba la atención sobre la forma en el estudio de los
fenómenos literarios. Yo debo confesar que de esa época me ha quedado una
confianza última en la forma. Un estudioso inglés puede escribir un libro
entero sobre Cervantes o sobre Calderón sin necesidad de citar un solo
texto en la versión original, porque opera con los conceptos, con las
ideas, con los valores morales. Yo soy incapaz de dar una explicación de
historia literaria que 46 no abarque la forma concreta y específica
de un texto y, simultáneamente, su sentido, su dimensión estética e
histórica, su alcance intelectual... La explicación tiene que abarcar lo
uno y lo otro. También es cierto que no creo ni he creído nunca que sea la
forma lo que define la literatura. Pienso que sí, que en los orígenes de
las formas literarias hay unos rasgos muy marcados (por ejemplo, la
poesía, para ser recordada, necesita, en sus orígenes, trabar sus factores
de forma particularmente notoria, particularmente poderosa, vinculándolos
muy estrechamente por procedimientos formales), pero luego la historia
puede más y esos rasgos acaban disolviéndose y acaban por ser triviales.
De hecho, entre la canción de los orígenes y el verso libre de nuestros
días puede no haber ningún elemento común que permita definir a una y otra
forma como integrantes de la misma variedad expresiva que llamamos poesía.
La literatura, contra lo que fue dogma de formalistas y estructuralistas,
no es una propiedad del lenguaje, no está en el lenguaje: está en la
historia, está en la convención que la determina, en la contraseña de
literatura, de poesía, de novela (para hablar ya de géneros) con que en
cada caso se marca. Por consiguiente, la literatura no puede ser definida
en su esencia porque no la tiene. La literatura es la historia de la
literatura, como pasa con tantas otras actividades humanas que no tienen
naturaleza, sino historia.
-Constantemente estamos dando vueltas a las raíces, y constantemente
aparecen historia y literatura confundidas, mezcladas. De literatura ya
hemos hablado, pero me parece que aún no hemos dado una visión exacta de
lo que para usted es la historia.
-La historia desde luego no es una ciencia, es un arte que juega con los
elementos con los que juegan las artes realistas, con el sentido común, la
experiencia y la probabilidad. Y como no es una ciencia ni debe serlo, el
enfoque personal no sólo es lícito, sino conveniente. La pose científica
es lo realmente distorsionador. La actitud personal, sin embargo,
relativiza lo que se diga y, al mismo tiempo, ayuda a valorarlo. Nunca hay
que olvidar, creo, que se es un historiador en particular enfrentado a un
problema en concreto. Y no hay por qué ocultarlo...
47
-Así, pues, también la historia, como la literatura, es una cuestión de
estilo.
-Sí, la historia es una cuestión de estilo. En el sentido de que no puede
aspirar a demostraciones lógicas como las de algunas ciencias, pocas. Lo
que tiene que hacer la historia es construir instrumentos persuasivos,
auxiliada por las artes de la retórica. Y se trata de dar explicaciones
verosímiles y coherentes sin creerse que uno ha llegado al fin de un
estudio, sino recordando siempre que puede haber otra explicación que
abarque o niegue la nuestra y que sea igualmente cabal e interesante.
-No cabe duda que tiene usted una visión muy particular de la historia, si
bien no le niego que me parece exacta. Tampoco dudo que rechaza usted
pertenecer a cualquier escuela historiográfica.
-Convendría distinguir entre lo que la historia pueda ser y lo que a mí me
divierte ver en la historia. Ha habido muchas tendencias historiográficas
de carácter prescriptivo y determinista que están convencidas de que
existe un núcleo privilegiado que define el panorama de una civilización,
un núcleo que para Hegel sería el espíritu y para los marxistas el modo de
producción. Frente a ese planteamiento monista, simplificador, yo estoy
convencido de que, y alguna vez ya lo he dicho, ninguna cultura puede
comprenderse en toda su integridad, cabalmente, pero, por otro lado,
ninguno de sus elementos se deja entender aislado. Es decir, cualquier
hecho de cultura forma parte de una trama más amplia, no sólo cultural,
porque está vinculado a otras realidades no culturales, pero no
necesariamente debe depender de ellas. Que haya trabazón no quiere decir
que haya relación de dependencia. A mí, particularmente, lo que me
interesa es establecer el mayor número de conexiones de un fenómeno
cultural, en concreto, de un texto literario, con fenómenos de su misma
serie, o de otras series, como dicen los semiólogos rusos. Si, por
ejemplo, Garcilaso y los petrarquistas de las siguientes generaciones
prescinden del verso agudo (no hay versos que acaben en palabras agudas en
la poesía italiana), ése es un fenómeno estrictamente formal que tiene
unas razones y un alcance estrictamente formales, pero a su vez tiene
también razones no intrínsecamente literarias, 48 relacionadas con
el papel que desempeñaba la poesía en el panorama intelectual de la época,
y tiene también lo que vamos a llamar razones convencionales, razones que
responden a la propia dinámica interna de la tradición. Y así se llega a
entender que las palabras agudas se sentían como palabras bárbaras porque
en latín no existen agudos, se veía en ellas rastros de la barbarie gótica
y, por consiguiente, era lógico que quedasen al margen de las previsiones
estilísticas del petrarquismo maduro. Las palabras agudas estaban, además,
marcadas por el uso excesivo que de ellas había hecho la poesía
cancioneril castellana. Y ahí se pueden encontrar, y en un estudio mío
creo haberlo demostrado, los elementos que, sin ser estrictamente
formales, forman parte de ese fenómeno literario que es la postergación
del verso agudo.
-Sus obras son, por lo que hasta ahora me ha dicho, fruto de un extraño
maridaje entre el sentido común y el apasionamiento. Da la impresión de
que quiere usted preservar su capacidad de lector o que, al menos,
pretende mantener una actitud de "aficionado".
-La verdad es que no soporto a los profesionales. El profesional es
precisamente un individuo que tiene un método, que tiene un truco, un modo
de hacer, y lo aplica casi diría que fríamente. Es un señor que trabaja en
una oficina, al menos idealmente, que tiene unas horas y unos modos de
trabajo, que a lo mejor no le interesan nada, pero que aplica correcta y
funcionalmente y obtiene los resultados que ya estaban previstos. A mí eso
no me interesa nada. Yo me siento un aficionado, como juzgo que lo es mi
maestro Riquer, y no creo que nadie haya hecho nada de valor sin ser un
aficionado, es decir, con pasión, por gusto o por capricho, por diversión,
dejándose llevar por el tema o por el interés que uno le pone, libremente.
Si alguien me quiere molestar de verdad me puede llamar crítico y
profesional de la literatura, y me entran ganas de desaparecer del mundo.
-Acaba usted de arremeter contra el método, abundando en su idea de
rechazo de la pose científica. Pero, como en el caso de los ídolos del
foro, hay quienes encuentran gran utilidad en los métodos, en la receta.
49
-No creo en el método. Los estudiantes, y quienes no son estudiantes, son
muy partidarios de aprender no contenidos, no datos ni problemas, sino
métodos. El método es la panacea, es el sistema que permite saberlo todo
sin conocer nada. Para empezar, el método lo debe dar el objeto. Partiendo
de un método, no puede llegarse más que a las conclusiones que el método
ha previsto. No es un buen instrumento para enfrentarse con la vida, con
la historia, y mucho menos con la literatura. El método, cierto, es
democrático. Si se da a un idiota un método, con él puede obtener no
conclusiones, pero sí inventariar, documentar, catalogar un cierto número
de datos. No necesita saber nada, necesita tan sólo aplicarlo ciegamente.
Es una excusa para perezosos. Frente al método, lo esencial es respetar la
singularidad de los hechos, aplicando a cada uno de ellos un enfoque
singular, un enfoque distinto.
-Este radical rechazo del método tal vez ayudaría a explicar por qué su
obra es hasta cierto punto dispersa o, al menos, por qué parece, y soy
consciente de que esto es un elogio, que en cada caso, en cada libro, ha
seguido su propia teoría crítica y literaria, aquella que en parte se
halla en el Tratado general de literatura.
-Como no he seguido un método, tampoco he tenido una teoría crítica. En
cada caso (y puesto que tengo un cierto conocimiento del particular) he
echado mano de la razón o de la opinión crítica que me ha parecido más
provechosa. No sé si decir que he sido tendencioso obrando así o todo lo
contrario. Tendencioso es el crítico, aquel que redescubre una misma
teoría en todos los textos. Yo he sido ecléctico y, si acaso, estratégico,
al utilizar en cada caso las afirmaciones sobre la literatura que en un
momento dado me han parecido más pertinentes para reforzar el sentido de
una obra, de un autor o de una época.
Por ejemplo, yo escribí un libro que ha sido bastante apreciado, casi
diría que sorprendentemente apreciado, sobre La novela picaresca y el
punto de vista, así se titulaba. Yo no partía de ninguna definición
previa, de ninguna taxonomía del punto de vista, no tenía ningún interés
por estudiar la técnica del punto de vista en abstracto, como categoría de
una intemporal 50 retórica de la ficción, para rastrearla luego en
el corpus de la novela picaresca española. Desde luego, no ignoraba la
bibliografía pertinente, pero a menudo me desazonaba su obsesión
clasificatoria y su absoluto desprecio de la cronología. De forma que
cuando yo hablaba del punto de vista no me estaba refiriendo a una
categoría crítica previa. Los conceptos, la noción de punto de vista que
aplicaba en mi libro eran los que había deducido del análisis del
Lazarillo y del Guzmán. Y resultaba que esa teoría del punto de vista que
yo encontraba en los textos fundacionales ayudaba a explicar toda la
trayectoria posterior de la novela picaresca, la construcción, con sus
méritos y sus deméritos, de los libros que venían después del Lazarillo y
del Guzmán, y además posibilitaba una lectura pertinente, y creo que
todavía válida hoy, de los textos. La doctrina del punto de vista que yo
aplico ahí no es ninguna teoría crítica, sino un conjunto de datos
históricos, unos hechos, unas categorías, unas realidades históricas que
se convierten a su vez en gozne en torno al cual gira la lectura de otros
textos, de otros datos, como de hecho ocurre en la historia.
-Sin duda La novela picaresca y el punto de vista ha sido uno de sus
libros más apreciados y celebrados. Pero no estoy seguro de si ha sido uno
de sus libros mejor entendidos. Creo que, pese a lo que ya ha dicho sobre
el tema, el libro ha sido leído como la obra de un "estructuralista".
-Tal vez sí, aunque no lo sé. Es verdad que ha sido un libro de éxito,
pero yo también creo que no se han apreciado demasiado las contribuciones
que a mí me parecían más significativas. Por ejemplo, hablando del
Lazarillo en el ensayo inicial, lo que a mí me parecía interesante de mi
explicación, que además creo que responde a los hechos, es que todos los
elementos están ahí, dentro del Lazarillo, coordinados, unos en función de
los otros, todos como reflejo de una misma estructura esencial. Cuando
Lázaro, por ejemplo, habla del «dulce y amargo jarro» («dulce» porque ha
bebido de él gustosamente, «amargo» porque con él lo han descalabrado), no
está haciendo un simple juego de palabras, está cristalizando en estilo el
mismo principio que le hace organizar la narración de forma que primero se
advierte el punto de vista del espectador 51 (por ejemplo, cuando se
explica el episodio del buldero y el público acepta el milagro) y luego,
más adelante, se descubre el punto de vista del protagonista (cuando
advertimos que el milagro del buldero era un timo, una superchería). Y
esas dualidades son a su vez homólogas al relativismo esencial de la
novela con respecto a la valoración de las cosas, de las personas y del
propio protagonista. De suerte que el estilo lingüístico, la técnica
narrativa, la estructura, todos esos elementos resultan ser uno solo, una
forma de resolver la realidad en puntos de vista, lo cual supone una
epistemología, una teoría del conocimiento, y una axiología, una teoría de
los valores. Pues bien, este punto, que a mí me parece esencial en el
Lazarillo, nunca ha sido realmente discutido. Y sin embargo, otros
aspectos que yo considero marginales de mi libro han sido ampliamente
comentados, leídos y releídos y han dado origen a una amplia bibliografía.
-Tiene usted también fama de petrarquista eximio. Imagino que esto no será
un error, como el inicial «estar de moda», aunque me consta que también
hay un equívoco radical en la impresión general que se tiene de sus
estudios sobre Petrarca.
-El caso de Petrarca se repite con Nebrija, sobre quien también he
publicado un libro y que es un poco el protagonista de La invención del
Renacimiento en España, y que no es el Nebrija que todos recuerdan, el de
la Gramática sobre la lengua castellana, que es un libro menor de Nebrija,
que él mismo olvidó. El Nebrija que a mí me interesa es el realmente
importante, el autor de las Institutiones latinae, que se reeditaban año a
año no sólo en España, sino en Francia o en Italia. De ahí nace todo el
Renacimiento español. Es el libro que plantea unas bases de método y unos
ideales de civilización. Las primeras consisten en un conocimiento pleno
de la lengua, de la lengua latina claro, y los segundos consisten en
intentar rehacer todos los saberes. Y en buena medida lo consigue, al
menos entre la minoría influyente desde el punto de vista literario. Ése
es, pues, el Nebrija que de verdad cuenta o interesa, aquel que provoca un
cambio de la episteme, que ayuda a descubrir un nuevo mundo literario.
52
Y algo similar me ocurre con Petrarca. A mí no me interesa excesivamente
el Petrarca en lengua vulgar, aunque también he escrito sobre él. Me
interesa más el Petrarca latino, el Petrarca que nadie lee y que, sin
embargo, es infinitamente más importante que el que todos conocen. Porque
Petrarca no sólo es el creador de una nueva manera de hacer poesía lírica
que marca la literatura europea durante tres siglos. Es también, y es más
importante, quien descubre los textos de los geógrafos latinos menores y
los pone en circulación, y con ello prepara el terreno para el
descubrimiento de América; es el Petrarca que pone en circulación a
Vitruvio y sienta así las bases de la arquitectura renacentista. Sin
necesidad de escribir nada sobre ello, simplemente descubriendo códices y
divulgándolos. Ése es el Petrarca realmente importante, el que nos lega el
corpus de la literatura latina que sigue siendo el que fundamentalmente
conocemos. Y este Petrarca es un desconocido, un mundo por desenterrar,
que es lo que yo intento en mis estudios petrarquescos.
-Para seguir un cierto recorrido bibliográfico, vamos a hablar de otros
libros suyos. Uno de los más elogiados, pese a su innegable dificultad, es
El pequeño mundo del hombre, que recientemente ha reimpreso y ampliado en
más de un centenar de páginas. Éste es un libro atípico, especialmente en
el panorama de la filología española. Parece una suerte de excursión por
la historia de las mentalidades, impresión que no sé si es errónea.
-El pequeño mundo del hombre nació de un par de notas que tomé en la
primera lectura del gran libro de Curtius Literatura europea y Edad Media
latina, donde me llamó la atención la presencia de la idea del hombre como
un microcosmos, un mundo en pequeño. Durante varios años, cuatro o cinco,
cada vez que encontraba en algún otro sitio una referencia al tema, la
anotaba. Y así me encontré con los materiales que fundamentalmente
aparecen en el libro. A mí me interesó el tema por lo que tenía de
comprensivo, de vasto. Esa metáfora del hombre como un pequeño mundo se
extendía desde la literatura griega hasta la poesía simbolista y más allá.
Y es lógico, pues la metáfora al fin y al cabo casi siempre pone en
relación 53 los elementos del mundo, por un lado, y los elementos
del hombre por el otro. Pero no sólo era una metáfora literaria, sino que
se había extendido por todos los dominios de la cultura occidental. La
analogía microcósmica ayuda a explicar desde la teoría médica de los
humores hasta la democracia orgánica. Por todo ello me interesó el tema,
no porque desease practicar la historia de las ideas al modo de Lovejoy,
que no era desde luego mi intención. Y también porque seguía vivo incluso
en nuestro tiempo, como, por cierto, luego se encargó de demostrar Octavio
Paz en un excelente libro, Los hijos del limo.
-Hablemos ahora de sus libros más populares y polémicos. Uno es casi un
fenómeno social, la Historia y crítica de la literatura española, el otro
pasó de ser una broma privada a ser un libro muy reseñado que causó un
enorme revuelo. Hablemos primero de éste. ¿Qué tiene de tan especial la
Primera cuarentena?
-La Primera cuarentena tiene como elemento más interesante, quizá, el de
una gran concisión unida a una cierta elegancia. Algunas veces respondo al
reto que me había propuesto al iniciar el libro de comprimir en muy pocas
líneas (en alguna ocasión en cuatro o cinco palabras) lo que podía ser
objeto de una monografía extensa o de un libro. Otras veces no, otras
veces el tema da de sí exactamente el breve espacio que se le dedica.
Y en el libro también había una cierta actitud de querer hacer algo
distinto a lo que se hace normalmente, contrario a la palabrería crítica
gratuita, enfrentado al método único y unilateral y a la trivialidad con
la que se dedican largos artículos a cuestiones en realidad baladíes y
fruto de la incomprensión... Lo interesante de mi libro, creo, no era lo
que en él estaba, sino lo que no se daba, es decir, lo que implícitamente
se negaba. Por eso era un libro de capricho y de aficionado, porque estaba
hecho contra los profesionales, especialmente contra los profesionales del
hispanismo.
-Y, sin embargo, la Historia y crítica... parece precisamente hecha para
los profesionales del hispanismo (aunque no sólo para ellos).
54
-La Historia y crítica de la literatura española fue fruto, como otras
cosas, de un compromiso, si se quiere, de un encargo. Ahora bien, estoy
convencido -y, en apariencia, los lectores comparten mi convicción- de que
el libro es útil. Piense que los trabajos sobre literatura española han
crecido en los últimos años de una forma asombrosa (otro cantar es que la
calidad haya crecido de forma pareja). La fórmula de HCLE es seleccionar
lo más valioso de esa ingente producción reproduciendo los textos más
importantes, valorando los restantes y organizando todos los materiales en
una secuencia que muestre verdaderamente lo que hoy se sabe o se opina
sobre los aspectos fundamentales de determinada época o período. Ello
permite, además, dar una imagen abierta y cambiante de la misma literatura
española.
-Eso supone que además de la información rigurosamente al día que se dé
deberán aparecer ediciones continuamente revisadas y actualizadas...
-Sí, y eso era un problema, claro. Finalmente he elegido la fórmula de
suplementos de unas doscientas páginas, dedicado cada uno de ellos a un
volumen de los ocho ya existentes y publicándolos con una periodicidad de
unos cinco años. Los primeros de estos suplementos, ya a punto de
imprenta, son el dedicado a la Edad Media y el que prolongará el actual
tomo ocho (1939-1975) y abarcará el período de 1975 a 1987. Además, está
prevista la revisión completa de la obra para cuando hayan aparecido dos o
tres suplementos a cada volumen.
-Aún no hemos llegado a hablar de la Universidad. Con todo lo dicho hasta
ahora no es difícil adivinar que debe ser usted un profesor muy especial.
Me consta que sus alumnos suelen apreciarlo mayoritariamente, aunque
también sea verdad que a menudo los desconcierta, probablemente por
aquella renuncia al método de la que ya hemos hablado. Y con esos
antecedentes, casi me sonroja proponerle como tema el de la enseñanza de
la literatura.
-Me parece que también en esto los humanistas estaban más acertados que
nosotros. En clase, practicaban la literatura antes que teorizar sobre
ella. Yo soy un gran enemigo de 55 que la literatura contemporánea
se enseñe en la Universidad, me parece un contrasentido. Yo, por mi parte,
organizo desde hace muchos años unas tertulias literarias en la
Universidad Autónoma de Barcelona. Allí llevo un escritor amigo mío que,
obviamente, va por la cara, sin ver ni una peseta. Ya debemos ir por los
treinta autores, y por la tertulia han pasado desde Gonzalo Torrente
Ballester hasta Jaime Gil de Biedma, Juan Goytisolo o Mario Vargas
Llosa... En fin, lo que hacemos es sentarnos, leer alguna cosilla del
invitado y charlar. Me parece una forma adecuada de protestar por la
enseñanza de la literatura contemporánea. Porque es que en mi difunta
facultad se han llegado a dar cursos sobre «Literatura de la Postguerra:
Teatro»... La literatura contemporánea debe hacerse, vivirse, no
enseñarse. En general, la Universidad es un lugar en el que sobran clases
y falta conversación.
-Así pues, propone usted la charla de café como forma superior de
enseñanza de la literatura...
-Uno no se hace físico o cirujano porque sepa nada serio ni le interese
seriamente la constitución del átomo o la histología del sistema nervioso.
Uno se hace físico o cirujano porque le apetece verse a sí mismo en una
central nuclear o en un quirófano. Uno imita el papel, y luego resulta que
también le es grato el contenido, pero uno se siente atraído en primer
lugar por las formas, eso es inevitable. No hay otra posibilidad de
elección. Por eso, yo creo muy poco en lo que se enseña en clase, en las
técnicas o los conocimientos precisos que un profesor pueda transmitir en
clase. Yo creo en la posibilidad de proponer al alumno un modo de vida
atractivo, y de hecho tengo la experiencia de que la mayor parte de mis
alumnos (o, al menos, la parte que ha trabajado) ha partido más de un
deseo de imitar un modo de vida, un modo de hacer y de estar, incluso en
sociedad, que de un conocimiento o un interés real -que acaban, sin
embargo, adquiriendo- por lo que es el contenido propio de la filología o
de la historia literaria. (...)
56
- IX Herrumbrosas lanzas
El destino y el estilo
Los capitanes deliberan en consejo -a menudo, a propósito de una carta
recién llegada- y despachan mensajeros acá o allá; el poeta establece el
catálogo de las huestes y se recrea en el retrato de ciertos héroes; antes
de trabarse una batalla, la mirada se vuelve a los agravios que han
desembocado en las guerras en curso... Son ésas pautas tradicionales en el
arranque de una epopeya, de la Ilíada a la Chanson de Roland; y bastaría
verla abrirse precisamente según esas pautas, para no dudar de que
Herrumbrosas lanzas nace bajo el signo soberano e imperioso de la épica.
«Por una anomalía cronológica, muy comprensible, la reunión del 8 de
febrero de 1938 se vio dominada, en el espíritu de los combatientes
regionatos, más por el recuerdo y los precedentes de la campaña de 1936
que por los combates que se sucedieron a lo largo de 1937» (libro V). Por
un procedimiento constructivo tan viejo e ilustre como las gestas de
Homero, el primer volumen de Herrumbrosas lanzas (libros I-VI) parte de
esa reunión del Comité de Defensa de Región, el martes de marras, y se
demora especialmente en tal «recuerdo» y en la evocación de las dramatis
personae; la segunda entrega (libro VII) inserta las doscientas páginas
sobre la viuda y los hijos de Ricardo Mazón -cuando la primera República y
la tercera carlistada- en medio de la treintena dedicada al intento de un
descendiente suyo, el último Eugenio, por abrirse paso en la Sierra, en la
ofensiva sobre Macerta que el tomo tercero (libros VIII-XII) lleva hasta
las puertas de la ciudad -en el bando nacional- y hasta el 23 de abril de
1938, tras treinta y un días de lucha.
Importa subrayar que el diseño épico se hace presente desde los párrafos
iniciales de Herrumbrosas lanzas. En efecto, los tres volúmenes publicados
hasta la fecha se nos presentan 57 ya como una exhaustiva summa o
enciclopedia benetiana. El autor se ha complacido en dar vuelta y sacar
punta a multitud de géneros, subgéneros y modalidades de escritura. Por no
enumerar otras artimañas, en nuestra novela se evocan el "episodio
nacional" y el folletín proletario, el drama rural y el diario de campaña,
la farsa surrealista y la contundencia de la historiografía clásica, el
formulario administrativo, la delicuescencia de cierta lírica y hasta las
mismísimas crónicas de la guerra de España... Pero si fuera necesario
reducir tan ricos elementos a un patrón unitario, probablemente habría que
buscarlo en el común denominador de una inspiración épica.
He aludido a las primeras páginas de la obra. No menos revelador, en el
mismo sentido, es el desenlace del volumen tercero. La brigada de Eugenio
Mazón ha llegado hasta los arrabales de Macerta «con el apoyo de la
fortuna»; desde esa hora, a los soldados «no les quedó expedita otra
salida que la desbandada»: «la aventura común había de conocer su fin para
prolongarse en la peripecia personal de cada cual que -despojado de un
destino compartido- con sus propios medios buscaría el sendero opuesto al
de la guerra, la vuelta a casa o la capitulación» (XII).
En verdad, ningún motivo más propio de la epopeya que los desmanes de la
«fortuna» y la tiranía del «destino». La página por ahora última de
Herrumbrosas lanzas los invoca con singular viveza, en tanto imagina,
siempre con maneras épicas, el «vuelo migratorio» de «la alada, veleidosa
y mercenaria victoria». Pero en todas partes se hace sentir la presencia
omnipotente del destino, que con la estricta lógica del azar lleva a una
derrota que los guerreros de Región quieren indeclinablemente suya.
El planteamiento se fija desde el mismo íncipit: con independencia de las
intenciones de los contendientes, «aquel destino quería que la guerra se
prolongara, aunque fuera innecesaria; que se prolongara incluso más allá
de sí misma, a lo largo de una rencorosa, sórdida y vengativa paz; y
quería que hasta donde alcanzasen las vidas de los combatientes -y acaso
las de sus hijos- se desarrollasen en un país diezmado y quimérico, en el
que ni germinarían las semillas de las ideas nuevas y 58 modernas ni
volverían a cultivarse los antiguos jardines. Se trataba de un destino con
la vista puesta en un limbo de himnos y colgaduras -un limbo de vocablosdonde hasta las rosas habían de florecer para tomar partido» (I). El
éxplicit del tomo primero recoge, perfila y traduce en conducta esa
proclamación de principio: «quién sabe si aquel malhadado y afortunado
asunto les sirvió para aceptar con fuste tamaño destino, para engolfarse
en la lucha sin volver a pensar en su prevenido resultado, para encararla
sin ninguna clase de derrotismo, para adoptar y dar el nombre propio a la
criatura que otros habían dejado huérfana y para, puesto que estaban
empeñados en un juego que no mostraba más que una salida y un solo ganador
señalado de antemano, aprovecharlo en cada envite para exhibir sus
aptitudes para él y, de paso y si a mano venía, extraer de su desarrollo
alguna que otra satisfacción personal» (VI).
De hecho, el mismo título -una frase poco menos que tradicional en la
literatura española- nos remite a las múltiples versiones del destino. Una
de ellas se descifra en Volverás a Región, y ni debe importarnos que la
clave se dé en otra novela, ni viene al caso utilizarla para insistir en
las coincidencias y divergencias de Herrumbrosas lanzas con los demás
textos «de discutible valor» (I) que «un cierto autor» (III) ha urdido en
torno a ese «punto de la geografía que sólo en los mapas de la época llama
la atención». Como sea, en Volverás a Región, adentrándonos por el valle
del Tarrentino, contemplamos los restos y huellas que una partida carlista
en retirada dejó en las faldas del Monje, el pico más alto de la Sierra
(2.415 m sobre el MBVE en Alicante): y «entre las atormentadas raíces de
una encina o en el centro de un macizo de espinos surge de pronto la
cabeza herrumbrada de una lanza que se yergue todavía hacia el cielo
sosteniendo el raso descolorido y desflecado del distintivo regimental».
Las lanzas de la discordia, sí, llevan tanto tiempo en Región, que no
pueden sino haber criado moho venenoso. Las mismas lanzas -propone Juan
Benet- han quedado en alto, por un tiempo, para blandirse al poco,
rencorosas, no ya desde las correrías carlistas, sino desde que los moros
vencieron a aquel 59 Rey que peleaba junto a los Mazón y que no
pestañeaba para descubrírsenos como «un símbolo de la Historia» y añadir:
«Annual, el Salado, el motín de Esquilache, el Memorial Ajustado del
Expediente Consultivo, todo lo llevo en la sangre y me sirve de bien poco»
(La otra casa de Mazón).
El citado pasaje de Volverás a Región, por otro lado, se reescribe en
cierta medida en el párrafo final del volumen III: «Hasta el botín
adquirido durante el avance se fragmenta y desvanece en el aire para
sumarse al polvo del combate, arrumbado en cunetas y encrucijadas, mucho
más presente y reiterativo en la hora de su muerte que en los móviles
instantes de su actividad: los elegantes SPA caídos de costado y afectados
de bizquera; el cañón falto de una rueda o con el alma apuntada hacia el
suelo; el caballo tumbado con las patas tiesas hacia arriba, como si se
tratara de un hipertrofiado juguete de cartón, que aun después de muerto
conserva un exangüe destello concentrado en sus ojos para tratar de
comprender lo que en vida a fuerza de obedecer le había resultado tan
enigmático» (XII). Esas lanzas vueltas «hacia el cielo», esos ingenios
bélicos arrumbados, ese caballo «con las patas tiesas hacia arriba» son
versiones de una misma pregunta por los enigmas del destino.
En Herrumbrosas lanzas, el destino se dice de muchas maneras: expresa o
tácitamente, en la traza general y en los episodios, en los símiles y en
las minucias de la disposición. El narrador puede subrayar con trazo
grueso el «veredicto histórico que el hombre de aquel país había recibido
como herencia inajenable y de cuya confirmación, por sus propias culpas y
no por las de sus abuelos o antepasados, deseaba ser merecedor» (VIII). O
en el paso de una cuadrilla puede identificar «una imagen de anteayer que
venía a demostrar que ni la guerra ni la paz habían cambiado no ya en
decenios, sino en siglos» (VII). Pero la mano férrea del destino, la
conciencia de que hombres y hechos son antes que otra cosa el cumplimiento
de una ancestral sentencia de desamor y derrota, se reconoce sin necesidad
de hallarla ponderada en términos tan directos.
De hecho, es más eficaz artísticamente advertir, por ejemplo, que el
descubrimiento del traidor incógnito termina por 60 permitir a los
regionatos «usar a su antojo (y tanto más cuanto que la oposición a ella
procedió de [aquél]) toda la caballería que pudieran reunir» (VI): vale
decir, contra «quienes habrían deseado canalizar [la lucha] a través de
las normas de la guerra moderna y despojarla así de todo sabor local», les
permite allanar la vía del destino, elegir el arma con que ganarse la
derrota y perderse, retrospectivamente, en un «horizonte lejano y
romancesco» (VIII), al amparo de la profecía de don Tertuliano: «Lástima
de música; se acabó el papel de la caballería» (III).
Los dos centenares de páginas a cuenta de Ricardo Mazón, Laura Albanesi y
su prole (VII) declaran con insistencia el señorío del destino: no porque
en las rencillas de los abuelos se prefiguren anecdóticamente las
desavenencias de los nietos, sino porque unos y otros se nos revelan, con
idénticos títulos, como personajes de un solo drama, escrito desde siempre
en un espíritu irónico e inmisericorde. Pero los dictados de anacronía y
fracaso que pesan sobre Región no precisan doscientas páginas para hacerse
palpables, sino que pueden cifrarse epigramáticamente en el par de líneas
de una apostilla sobre «un pastor que aún merodeaba por allí», por el
monte, y de quien basta anotar: «Llamado Ausencio Maroto, hijo y nieto de
Ausencio Maroto, padre de Ausencio Maroto...» (IV). Al igual que se dejan
apreciar en una trivial vacilación ante una fecha: «Eugenio calló, con la
medalla entre las manos. Tal vez lo que había tomado como 1908 podía ser
-bien mirado- 1868, a causa de unos guarismos semiborrados, quién sabe si
intencionadamente» (IX). O del mismo modo que se remachan una y otra vez
en las notas al pie, que ponen epitafio a la multitud de comparsas de
quienes poco más refiere la crónica: «... donde falleció en 1946», «fue
detenido y conducido a Valladolid...», «juzgado por sedición...»,
«caído...», «prisionero...», «desaparecido...», etc., etc.
La suprema crueldad de ese destino regionato es reservarse para sí toda
grandeza épica y abandonar a quienes lo sufren a una pequeñez sin
paliativos. A más de uno no se le concede ni la dignidad del conocimiento,
según ocurre con el par de lugareños que los falangistas toman como
rehenes en El Salvador: 61 «Hasta el último instante no supieron o
no comprendieron que iban a ser fusilados. No sabían lo que era eso» (II).
Con escasas excepciones, cuantos tienen que ver con la última guerra de
Región apenas esperan otra cosa que sacarle -leíamos- alguna pasajera y
minúscula «satisfacción personal» (VI) o, si acaso, «un aval en el campo
de los vencedores» (II). Entendemos la razón de tan universal mezquindad o
insignificancia: el destino verdaderamente despiadado, la más grave
condena que aguarda a Región, no es la guerra, sino la posguerra, «la paz
canalla que vendrá a continuación» (XI); y los auténticos horrores de la
guerra están en empezar a medir por los raseros de miseria e ignorancia
triunfadores en la posguerra.
Va siendo hora de precisar que el destino de cuya prepotencia en
Herrumbrosas lanzas he anotado unas pocas muestras me interesa menos como
tema que como técnica o tenor de estilo. Más allá de alguna duda ocasional
y presumiblemente burlona (verbigracia, en VII: «Cabe conjeturar...»), el
narrador goza de una omnisciencia sin resquicios, y la aplica muy
particularmente a resumir en cuatro palabras el porvenir de los figurantes
que cruzan un momento por el relato: «El mismo muchacho del marlo, un poco
más hecho y con una camisa azul, fue uno de los primeros en entrar en
Región» (II), etc., etc. Y se entiende, porque su voz es ni más ni menos
la del destino. El narrador no es un oráculo, sino el destino mismo, que
dice y crea una realidad absoluta: unas figuras y un ámbito -el famoso
«espacio mítico» de Región- con larga analogía con la España de ayer, pero
que sólo importan como enunciado, como discurso. No podría predicarse otro
tanto, creo, de la mayoría de las novelas centradas en la guerra civil
española, disculpablemente presididas por el impulso mimético,
duplicatorio. Por el contrario, con semejante punto de referencia
argumental, no conozco ninguna otra en que el empuje propiamente creador
sea más decidido que en Herrumbrosas lanzas.
Herrumbrosas lanzas es un sostenido acto de dominio: menos una novela de
la guerra que la autoridad de la voz que cuenta una guerra. No se trata de
conseguir la impresión de verdad, l'illusion comique habitual: se trata de
obtener el asentimiento del lector a la instauración de un universo de
lenguaje. El 62 narrador pone sobre la mesa unas condiciones
perentorias: el lector puede aceptarlas o rechazarlas, pero no
discutirlas, y en cualquier caso, el narrador no cesa de recordarle página
tras página quién manda allí.
Así, por ejemplo, Herrumbrosas lanzas exhibe un copioso repertorio de dos
de los rasgos de estilo que nunca dejan de señalarse como característicos
de Benet: la escasez -casi inexistencia- de diálogo directo y la
abundancia de extensos períodos en que paréntesis e incisos se encastran
unos en otros y donde toda interpolación tiene asiento. Los críticos
parecen unánimes al elucidar el segundo de tales procedimientos: indica
-afirman- la complejidad de la vida, la confusión o la ambigüedad de cosas
y personas, la inefabilidad de la experiencia... Sin negarlas
rotundamente, confieso que esas interpretaciones se me antojan un tanto
mecánicas y no llegan a satisfacerme. No veo que los párrafos en cuestión
tiendan a enfrentarnos con nociones complejas, confusas o inefables: bien
al revés, yo diría que generalmente se cuentan entre aquellos que nos
ofrecen juicios e imágenes más nítidos, mejor deslindados, aun si de
lectura discretamente laboriosa.
Benet es maestro en sugerir dimensiones enigmáticas, apuntar a las zonas
de sombra, entronizar incertidumbres. No creo, sin embargo, que ese arte
lo ejerza en forma especial mediante el recurso a la peculiaridad
sintáctica tan celebrada (o deplorada); y, desde luego, no pienso que en
ella deba apreciarse ninguna "dificultad", entendiéndola como 'obstáculo a
la captación del referente' (referent). Porque, si se diera en los
párrafos en debate, lo que habría que captar sería la "dificultad", el
"obstáculo", y porque Benet excluye todo "referente" ajeno al discurso en
sí mismo.
Los meandros de la sintaxis benetiana, deliberada y obviamente
artificiosos, realzan justamente ese último dato: el narrador nos obliga a
plegarnos a sus propias exigencias, para que no descuidemos que no hay más
realidad ni más valor que la voz que cuenta. (Claro está, dicho sea de
paso, que la renuncia a seguir una línea argumental sin quiebros o
"digresiones" y, en concreto, la prolongada incursión en el siglo XIX que
nutre el libro séptimo de Herrumbrosas lanzas, en buena medida no 63
son sino otra versión, a distinta escala, de la misma técnica). Pero no
dispar, y más inmediatamente perceptible, es la función del otro rasgo
discantado por la crítica: pues la escasez del diálogo es uno de los modos
más tajantes de promulgar el principado del narrador, el imperio del
estilo sobre todas las cosas. La singularidad estilística de la voz que
cuenta se impone tan ineludiblemente al lector como el destino se impone a
los personajes. El estilo es el destino.
La guerra de Juan Benet
En julio de 1936, los mandos del Regimiento de Ingenieros acantonado en
Macerta, al Este de Región, abrazaron sin dudarlo la causa de los rebeldes
a la República. La excepción fueron un comandante y un par de capitanes, a
quienes sus compañeros decidieron encerrar en sus respectivos despachos,
cada uno con la pistola reglamentaria y una sola bala que debía ahorrarles
a ellos la vergüenza de la «traición» y a sus camaradas la repugnancia de
derramar sangre amiga. Los disparos de los dos oficiales sonaron en
seguida, pero el jefe se hacía esperar. Un brigada de O. M., impaciente
por el mucho trabajo que el retraso ponía en peligro, se resolvió a darle
prisa, con el debido respeto y subordinación: «Mi comandante -dijo con la
oreja arrimada a la hoja de la puerta y metiendo la voz por el ojo de la
cerradura-, que es para hoy». Al otro lado, le respondió una voz apagada,
pero firme: «No pretenderéis que me vaya de este mundo si haber concluido
mis oraciones».
Como el disparo seguía sin dejarse oír, al rato el brigada volvió a la
carga: «Mi comandante, ¿a qué clase de oraciones está usted aplicado?».
«Un rosario que le tenía prometido a Santo Domingo desde el día que senté
la plaza actual y una salve a Santa Áurea, cuya festividad celebramos
hoy». «¿Le falta mucho, mi comandante?». «Un par de misterios nada más,
hijo mío, y la salve».
Pocos minutos después, en efecto, los numerosos miembros del Regimiento
que habían ido congregándose para asistir al desenlace pudieron por fin
escuchar un sonoro «Amén» y, al 64 poco, el moroso disparo. El
espectáculo que les aguardaba al irrumpir atropelladamente en el despacho
fue tema de conversación, por lo bajo, durante toda la guerra. «La mesa
había sido arrimada a la pared y despojada de todo papel y utensilio, como
un altar; tan sólo en su centro un crucifijo dominaba todo el ámbito; el
archivador y la silla habían caído bajo la ventana, y la pistola yacía en
el centro del suelo de baldosín, rodeada de unas desiguales gotas oscuras,
pero sin charco de sangre. La ventana estaba cerrada». Pero el cadáver del
comandante no apareció nunca, por ningún lado, ni dentro ni fuera del
despacho.
La solución al enigma puede hallarla el lector en el capítulo segundo de
Herrumbrosas lanzas, en el caso de que no la haya encontrado ya con las
pistas contenidas en el resumen que acabo de dar (y donde figuran todos
los datos necesarios para proponer la única hipótesis adecuada). Por mi
parte, pienso que el suicidio del devoto comandante puede darle al lector
una buena idea de cuál y cómo es la guerra civil que cuenta Juan Benet en
la última y quizá más apasionante de sus novelas.
Porque, como en esta historia, la pugna fratricida que narra Herrumbrosas
lanzas retiene siempre los rasgos fundamentales de la guerra de España,
pero los enriquece con trazos singularmente sugestivos y reveladores que
sólo son perceptibles en el mundo de Región, el escenario creado a punta
de imaginación en que Benet sitúa las más de sus obras y del que ahora nos
ofrece incluso una detallada representación cartográfica (a escala de
1:150.000) cuyo mero examen es una auténtica delicia. En verdad, sólo en
Región la guerra civil muestra a la vez y en cada uno de sus episodios
todas las dimensiones que la hacen globalmente significativa en otros
marcos: los elementos dramáticos conviven ahí necesariamente con los
grotescos, y el conjunto de unos y otros cobra una categoría de misterio
-como en el suicidio del comandante leal- y adquiere unos perfiles de
irrealidad, o irracionalidad, que iluminan el más hondo sentido de la
contienda.
Por Herrumbrosas lanzas desfila, por ejemplo, una estupenda caravana de
personajes a cual más estrambótico y original. Es 65 difícil de
olvidar el portero de los Escolapios, que consume las sesiones del Comité
de Defensa de Región exponiendo sus planes para incendiar sistemática,
científicamente, primero el colegio, luego la ciudad entera, barrio a
barrio (empezando por el más alto), y al cabo pegar fuego «a los huertos,
los molinos y hasta los caballos». Ni se nos despinta el antiguo guarda
jurado Feliciano Fidalgo quien, al convertirse en jefe de la brigada
regionata, traslada al cuartel la cátedra de historia universal que
ocupaba por libre en la cantina y entorpece todo el quehacer de la
guarnición con incansables disertaciones lo mismo a cuenta «de Viriato que
de la capa de armiño del Rey de Francia». Ni menos el atacado de
melancolía que se interesa por la posibilidad de tocar el piano eligiendo
unas cuantas teclas y despreciando las demás y que, al quejársele alguien
de que ni siquiera en la cama alcanza reposo, le recomienda: «Pruebe
debajo»...
Sería erróneo suponer que esos tipos extravagantes tienen un alcance
simbólico. De hecho, no hay en ellos más simbolismo -digamos- que en el
relato de las operaciones militares, que Benet presenta con una precisión,
una viveza y una densidad de matices dignas de cualquiera de los grandes
historiadores clásicos. Pero del mismo modo que cada una de las acciones
bélicas ilustra aspectos generales de la campaña toda, sin por eso
volverse simbólica ni perder su entidad propia, cada uno de los
pintorescos comparsas de Herrumbrosas lanzas echa una luz peculiar sobre
la trama de razones y sinrazones de la guerra de España y, sin difuminar
su atrabiliaria individualidad, aporta una pincelada imprescindible en el
cuadro total.
Pocas veces en la novela española de nuestros días una intriga central de
tanta fuerza se ha conjugado mejor con escenas o situaciones que podrían
constituir por sí solas textos autosuficientes. Así, la pasajera ocupación
de El Salvador por una partida de falangistas se dejaría leer sin
problemas fragmentada en media docena de magistrales estampas sueltas.
Entre ellas se cuentan miniaturas con apariencia de farsa tan regocijada
como la detención del lugareño que, preguntando si votó al Frente Popular,
asegura que sí, que eso, que el Frente Popular, mientras su mujer, no para
defenderlo, sino para 66 aclarar ante desconocidos «la clase de
estimación que le merecía en cuanto hombre público», no cesa de
refunfuñar: «Ése qué va a saber, ése no sabe ni dónde tiene la mano
derecha». El reverso de la medalla está en el momento de la retirada,
cuando los falangistas, tras grabar las iniciales FE en los muros de la
iglesia, deciden ejecutar a los dos infelices «rehenes» que han tomado:
«Hasta el último instante no supieron o no comprendieron que iban a ser
fusilados. No sabían lo que era eso». Pero ni que decirse tiene que esas
células de posible consistencia independiente se traban entre sí con la
solidez de un impecable arte de narrador.
Juan Benet tiene fama de escritor difícil. Es cierto que en obras como Un
viaje de invierno o Saúl ante Samuel se encuentran algunas de las páginas
más complejas y más ricas de la prosa contemporánea. Pero ni siquiera ahí
la dificultad, cuando parece producirse, es un vano alarde de lenguaje, ni
menos un objetivo en sí misma, sino un dato esencial del contenido, y con
frecuencia busca precisamente articularse con pasajes de muy otro calibre,
en un claroscuro que confirma la multiplicidad del genio estilístico
benetiano. En cualquier caso, en Herrumbrosas lanzas ese genio elige como
vehículo expresivo preferido una prosa admirablemente ágil, y diáfana,
donde más de una vez destellan las imágenes dotadas de una extraordinaria
capacidad de explicación. Bastaría citar las líneas en que el autor pasa
revista a los pillajes de los milicianos, cuyos expolios no perdonan ni
las más modestas relojerías, pues «hasta las de portal -acota- parecen de
manera muy especial despertar el instinto predatorio de la masa
alborotada, ansiosa de saldar con relojes la larga deuda de tiempo perdido
en la miseria».
Los extractos anteriores no pueden dar sino una pobre idea de Herrumbrosas
lanzas. Con instinto siempre certero, recta o irónicamente, Benet rescata
un vasto repertorio de maneras de escritura narrativa, desde los Anales de
Tácito hasta la crónica de sucesos, y toda la gama de la ficción. No es
sencillo decidirse por uno o por otro aspecto, a la hora de dar noticia
breve de una obra tan madura y fascinante. Pero a muchos sí se nos impone
un juicio en síntesis: la guerra de 67 Juan Benet, la guerra de
Región historiada en Herrumbrosas lanzas, es la más alta recreación
novelesca de la mayor tragedia española.
-XLa literatura de las naciones
I
Los grandes clásicos castellanos se contemplan a menudo como un desfile de
la historia de España. Junto al Cid Campeador de las gestas, los héroes
del romancero: el rey Rodrigo, los siete Infantes de Lara, Bernardo del
Carpio... El intachable caballero de la ficción pura, Amadís de Gaula, a
unos pasos del conquistador de la áspera verdad americana, Bernal Díaz del
Castillo. El Lazarillo de Tormes y el Buscón, flor de la picardía, con
Teresa de Jesús y con Segismundo: «Soñemos, alma, soñemos otra vez». Todo
el repertorio del amor: Don Juan Tenorio y el trágico Caballero de Olmedo;
Calisto en las nubes, Melibea a ras de tierra, y Celestina donde la
llamen. Y por encima de todos, antes que nadie, Don Quijote.
Pero nos engañamos al imaginar que esos personajes, ciertamente
imborrables, son un reflejo de la historia de España. Ocurre exactamente
al revés: la historia de España la imaginamos como un reflejo de esos
personajes. Cuando decimos que alguien es un pícaro o demasiado quijotesco
o todo un don Juan, estamos confesando que la vida imita a los clásicos.
II
-És possible avui una història de la literatura nacional, tant si l'eix
d'unió n'és la llengua com si l'element determinant n'és la política
(fronteres, estats, etcètera), vist el pluralisme intrínsec de la major
part 68 de les cultures europees i, en concret, de la catalana,
pregonament plurilingüe, d'antuvi, catalano-provençal-castellano-llatina
i, més tard (d'ençà del segle XV), sobretot catalano-castellana, i les
identitats lingüístiques de països políticament separats, com ho són
França i una part de Bèlgica o les dues Alemanyes, Àustria i la Suïssa
alemanya?
-És més aviat a l'inrevés: no es possible, avui, una història nacional que
no sigui literatura.
Una "nació" no és una realitat histórica de longue durée (Espanya, per
exemple, no existia ni al 1492, ni al 1808, ni tan sols un segle enrere:
la vida espanyola de 1990 té un deute incomparablement més gran amb els
EUA que amb l'Espanya de 1898). Els nacionalismes, per tant, responen a
desigs i il·lusions datats en un present prou breu però que pretenen
convertir-se en claus del passat per impulsar un futur igualment
anacrònic. Aquesta deformació és particularment fàcil en el terreny de la
literatura, perquè l'elecció d'una determinada llengua com a aglutinant
d'una «literatura "nacional"» té una certa justificació literària, i no
pas, com és obvi, nacional. Tret que, és clar, hom prengui el primer pel
segon. Aquest és justament el cas: posat que la "nació" com la pensen els
nacionalismes no té entitat real, posat que primer cal definir-la i
després construir-la retrospectivament, basar-la en la literatura és una
operació fins i tot més acceptable que no altres. És la idea de "nació"
d'avui la que decideix quina és la "literatura" d'ahir, i és la literatura
així seleccionada, i entesa en conseqüència, la que encoratja el
nacionalisme.
III
Signor Presidente,
Carlo Dionisotti scrisse mezzo secolo fa che per molto tempo l'unico libro
nel quale la maggioranza degli italiani poté trovare un'immagine unitaria
della sua storia era la Letteratura italiana del De Sanctis.
Dell'Europa non potrebbe affermarsi esattamente lo stesso, però, in ogni
modo, è vero che i libri nei quali tutti abbiamo 69 potuto scoprire
una storia dell'Europa più significativamente unitaria, una storia nella
quale i vincoli e le dipendenze mutue superavano le divisioni e le guerre,
sono state le storie della letteratura, a partire dalle grandi somme del
Settecento, come l'Origine, progressi e stato attuale di tutta la
letteratura, del Padre Andrés, e, in modo particolare, con le
interpretazioni globali così care ai romantici, cominciando dai quattro
volumi di Sismonde de Sismondi De la littérature du Midi de l'Europe.
L'evidenza che le cose stanno così mi ha portato qualche volta a pensare
che sia l'Europa che soprattutto l'Italia potevano comprendersi come un
genere letterario o, almeno, come un'opera d'arte della parola. In ogni
modo, l'osservazione mi risulta meno interessante rivolta al passato che
riferita al futuro.
La costruzione "materiale" di un'Europa unita sta facendo, mi sembra, i
suoi primi passi fortunati, e tutti ce ne congratuliamo. Ma è anche vero
che tutti siamo d'accordo sul fatto che quest'unità politica, sociale, non
potrà raggiungere la sua maturità se non è accompagnata da
un'intensificazione di un'unità culturale che non si limiti a condividere
qualche best-seller. Ancora una volta si direbbe dunque che conviene
pensare all'Italia e all'Europa, per dirlo in maniera epigrammatica, come
se fossero generi letterari e opere d'arte della parola. Magari.
Questo convegno internazionale convocato dall'Accademia dei Lincei per
prendere in esame alcuni aspetti essenziali de «La cultura letteraria
italiana e l'identità europea» è un valido contributo in questa direzione,
e il fatto che il Presidente della Repubblica abbia voluto accogliere
sotto il suo patrocinio l'iniziativa dell'Accademia ci rivela che fra i
responsabili della nuova Europa esiste un'efficace sensibilità nello
stesso senso e ci regala, quindi, una deliziosa speranza.
Grazie, signor Presidente.
- XI Sobre si el arte es largo
Cada época traiciona de una forma a los maestros antiguos: sólo así puede
seguir respetándolos como clásicos. Está pronto dicho y parece poco dudoso
que «la vida es corta, y el arte, largo». Pero ni uno solo de los
elementos de la vieja sentencia, ni, desde luego, toda ella, ha dejado de
recibir el homenaje de la refutación.
Se sorprendía Séneca de que la mayor parte de los mortales se quejara de
la parvedad del tiempo que nos concede la Naturaleza. Que el vulgo necio
se lamente -razonaba- puede entenderse, pero ¡qué lo hagan también
Hipócrates y el mismísimo Aristóteles! De ahí, de ese error, «viene
aquella sentenciosa exclamación del príncipe de los médicos: vitam brevem
esse, longam artem». Porque error es pensar que la vida es breve. No:
nosotros la abreviamos. «No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos
mucho».
La Edad Media a menudo trivializó el célebre comienzo de los Aforismos,
por ejemplo, en satánicos versículos para tirones: «Ars crescit, vita
decrescit, sic labitur hora», «Ars est longa nimis: abdita causa latet»,
«Ars longa est nec non plurima, vita brevis»... Pero más llamativo es que
negara el segundo miembro y llegara a proclamar que, sea la vida como
fuere (de corta, claro), el arte es de una brevedad lamentable: «presto se
acaba e non dura».
En el Secretum, Petrarca osó impugnar la totalidad. Dudaba allí si dedicar
los años de su madurez a completar las grandes empresas de humanismo y
literatura que había empezado de mozo o más bien abandonarlas y
consagrarse a empeños de mayor enjundia moral; y San Agustín se le
aparecía para aconsejarle la segunda vía y recordarle que muchos años
atrás ya le advirtió que acabaría enfrentándose con esa perplejidad: «Te
lo había dicho, y nada más ponerte a la tarea, al verte tomar la pluma, te
avisé de que la vida es breve e incierta, largo y cierto el esfuerzo,
grande el trabajo y mínimo el fruto...». Pero 71 Francesco ponía en
cuarentena semejante paráfrasis de Hipócrates y, por lo menos en el
momento, con un gesto que iba a tener muchos paralelos a lo largo del
Renacimiento, se resolvía a perseverar en el Africa y en el De viris
illustribus.
Cabe atribuirlo al "espíritu del barroco" o a la mala leche de Mateo
Alemán, pero no debe olvidarse que la cita puntual del primero de los
Aforismos («la vida es breve, el arte larga, la experiencia engañosa, el
juicio difícil») se corrobora inmediatamente con el pasaje más amargo del
amarguísimo Guzmán de Alfarache: «Es cuento largo tratar desto. Todo anda
revuelto, todo apriesa, todo marañado. No hallarás hombre con hombre;
todos vivimos en asechanza los unos de los otros, como el gato para el
ratón o la araña para la culebra, que, hallándola descuidada, se deja
colgar de un hilo y, asiéndola de la cerviz, la aprieta fuertemente, no
apartándose della hasta que con su ponzoña la mata».
Todavía los románticos, como el tardío Antonio Machado, seguían dándole
vueltas al dicho hipocrático, para desmentirlo a ratos
(Sabe esperar, aguarda que la marea fluya
-así en la costa un barco- sin que el partir te inquiete.
Todo el que espera sabe que la victoria es suya,
porque la vida es larga y el arte es un juguete)
y a ratos para confirmarlo
(Y si la vida es corta
y no llega la mar a tu galera,
aguarda sin partir y siempre espera,
que el arte es largo y, además, no importa).
Se ha negado, pues, que la vida sea breve y se ha rechazado que el arte
pueda juzgarse largo; se ha rehusado la lección de Hipócrates o se la ha
aceptado para cambiarla enteramente de sentido; se ha mariposeado entre
todas las posibilidades... La gran traición al maestro de Cos, sin
embargo, es la que más nos complace a los modernos: suponer que el "arte"
mentado en los Aforismos es sencillamente nuestro 'arte'.
72
Para nada. El 'arte' de que ahí se trata, la te/xnh de los griegos, el ars
de los latinos, no es el fruto feliz del azar y la genialidad natural
-como nosotros tendemos, aún, a pensar-, sino de la experiencia y el
estudio. No es tanto la inspiración cuanto la tradición, y menos el 'arte'
que el saber, la artesanía y el artificio. Vanguardistas y reaccionarios
podríamos darnos con un canto en los dientes si el 'arte' de nuestro fin
de siglo no olvidara la añosa te/xnh de Hipócrates.
- XII «Persicos odi...» a Octavio Paz
Las fiestas aparatosas,
persas, Octavio, recusas;
huyes las galas profusas
y no buscas raras rosas
para guirnaldas pomposas.
Que tú y yo nos contentamos
con arrayán, sin más ramos:
mirto del campo es lo nuestro
-aprendiz yo, tú maestro.
Vuelve: a la sombra bebamos.
- XIII ¿Quién como él?
El cariño, la emoción, el dolor no se dejan resumir en datos. La
admiración, sí, y bien a poca costa. Voici des détails (relativamente)
exacts.
73
Hacia 1920, un joven poeta recién llegado de Cádiz mantenía con un
coetáneo suyo, madrileño, interminables conversaciones sobre la lírica de
última hora que uno y otro llevaban en la uña. Pero, además, salía de casa
de su amigo llevándose siempre bajo el brazo algún viejo libro que él no
había frecuentado: una edición de Gil Vicente, el Cancionero de Barbieri,
los Romances de don Marcelino... En 1925, un jurado presidido por Menéndez
Pidal, junto a Antonio Machado y Gabriel Miró, premiaba con el Nacional de
Literatura la poderosa conjunción de ecos tradicionales y valentía más que
moderna de un libro capital: Marinero en tierra.
Un año después, un excepcional conocedor de las literaturas de vanguardia,
tan ducho en lenguas germánicas como en románicas, traducía en una prosa
admirable, como no ha vuelto a visitarnos, la primicia más cuajada de la
nueva novela europea. Él tituló esa versión Retrato del artista
adolescente. Decía llamarse Alfonso Donado.
Otro Nacional de Literatura se fue al poco a un filólogo excepcional por
la calidad de sus saberes, pero también por la capacidad de conjugarlos
con la más fina comprensión de las exigencias estéticas del momento.
Porque La lengua poética de Góngora no sólo ponía en limpio al creador más
proverbialmente difícil del Siglo de Oro, sino que a la vez, sin forzar ni
a don Luis ni a los contemporáneos, era fiel al maestro antiguo y a los
fervores modernos.
Cuando el horizonte de los líricos españoles pocas veces iba más allá del
caramelo de unos juegos florales, un libro de versos, Hijos de la ira,
ponía patas arriba a todo el Café Gijón, entraba a saco en el jardín de
los «celestiales» y abría una página nueva y distinta en la poesía
española, incluso para quien no pasara de las primeras líneas:
Madrid es una ciudad de más de un millón de cadáveres (según
las últimas estadísticas).
A vuelta de un par de años, a quienes les tocó la china fue a los
romanistas. Frente al dogma positivista de que las letras europeas
empezaban con los trovadores, un colega castellano, 74 que hasta
entonces apenas había escrito sobre el particular, los sorprendía dejando
claro y bien claro que la poesía en romance se abría ya en el siglo XI con
unas «cancioncillas de amigo mozárabes» -las jarchas-, que enlazaban con
la lírica latina popular y, ya a esa altura, anunciaban direcciones
esenciales de la por venir.
Creadores y críticos de España e Hispanoamérica, cuando apuntaban los
cincuenta, tenían sobre la mesa un breviario de Poesía española (Ensayo de
métodos y límites estilísticos) y otro de Poetas españoles contemporáneos.
Una parte fundamental de cuanto entonces se escribió sobre poesía y en
poesía, muchas coordenadas que aún nos sirven para comprender a los
grandes autores del momento, y hasta montones de versos de las plumas más
dispares (de Blas de Otero a Gil de Biedma), nacen ni más ni menos que de
esos dos libros.
La epopeya francesa, y con ella la épica románica medieval -así lo
proclamaba la ortodoxia-, había surgido por elaboración letrada en el
curso del siglo XII. De pronto, cuando a los romanistas no les había dado
tiempo a respirar después del susto de las jarchas, un artículo aparecido
en la Revista de Filología Española y consagrado a dilucidar las pocas
palabras de una desconocida Nota Emilianense demostraba más allá de
cualquier duda que para principios del siglo XII el Cantar de Roldán era
ya casi una antigualla que llevaba decenios y decenios corriendo de juglar
en juglar, de boca en boca.
La enumeración, el catálogo, la bibliografía podrían extenderse hasta el
tedio. Pero esos pocos detalles bastan para dar una idea de lo mucho que
hemos perdido. Pertenecía a una época y a una generación de gigantes, y
enanos somos quienes hemos venido después; si no fuera por otras razones,
porque hemos de medirnos por la talla que era suya. Podemos llorarle
porque le queríamos, porque le debíamos más que se puede decir. Pero le
lloraremos, en cualquier caso, por lo pobres que sin él nos descubrimos,
por lo solos que sin su presencia lejana nos quedamos. ¿Quién como él
podría hoy encauzar una riquísima promoción de poetas españoles, apuntar
caminos inéditos a la novela, definir la estética de medio siglo de
plenitud literaria, revolucionar la lírica, remontarse 75 a la Edad
Media, al Renacimiento, el Barroco, y cambiar radicalmente las
interpretaciones y los hechos que pasaban por más sólidamente
establecidos? En verdad, ¿quién como él? ¿Quién como Dámaso Alonso?
- XIV La brevedad de los días
El Caballero de Olmedo, en primer lugar, es un prodigio de gracia y
fluidez. La acción, amenísima, llevada a paso ligero, del enredo a la
aventura y al lance emocionante, siempre a más, prende la atención de
inmediato. El espectador no puede sino verse arrastrado por las peripecias
de la trama, por las pasiones que los personajes sienten y comunican con
una frescura y una naturalidad pegadizas, por el ingenio y la elegancia
del diálogo. La alegría y el gozo de vivir reinan sobre las tablas.
Poco a poco, sin embargo, uno va percibiendo algo sombrío e inquietante en
el trasfondo de esas escenas colmadas de humor y jovialidad, y en la
chispeante intriga empieza a descifrar más bien la crónica de una muerte
anunciada. La desazón crece por momentos: en el paisaje lleno de luz
asoman nubes cada vez más negras, presagios cada vez más tristes. La
comedia, sin dejar de serlo y parecerlo, se desliza hacia la tragedia: el
río de la acción corre hacia el oscuro mar «que es el morir».
Cuando se estrenó la obra, hacia 1620, la sensación de inquietud debía ser
todavía más honda, porque el público tenía muy presente la leyenda del
Caballero, gracias a un baile (una mezcla de romance y pantomima) que la
había llevado ya a los corrales y gracias a una seguidilla que andaba en
boca de todos:
De noche le mataron,
al Caballero,
76
a la gala de Medina,
la flor de Olmedo.
Con esa copla en la cabeza, autor y espectador se hacían cómplices,
compartían un secreto que los personajes sólo podían intuir, y la función,
desde el arranque, se contemplaba necesariamente con la perspectiva del
final desdichado. Cuando la alcahueta, por ejemplo, alababa a don Alonso
llamándole «la gala de Medina», era inevitable recordar «que de noche le
mataron», percibir intensamente el amargo contraste entre el presente aún
feliz y el destino trágico que marcaba el horizonte de los protagonistas.
Por ahí, la obra entera consiste en realidad en un único, prolongado
flash-back: se inicia con la muerte del Caballero en la memoria del
público y vuelve atrás para ir revelando paulatinamente las circunstancias
y las sinrazones de esa muerte.
El drama está en que don Alonso Manrique, el Caballero de Olmedo, es un
extraño en todas partes. Forastero en Medina, el mismo hecho de lograr
allí el amor de doña Inés y hacerlo crecer con los triunfos que cosecha
ante los ojos de toda la villa le atrae los odios que lo perderán.
Obligado a recluirse en Olmedo y fiarse de terceros para evitar que a la
dama la casen con otro, ¿qué puede hacer sino enredarse en una madeja de
ilusiones y temores, alimentados antes por conjeturas que por certezas? La
culminación del proceso ocurre cuando, en el desenlace, se encuentra con
la Sombra de sí mismo, literalmente: intruso en Medina, a disgusto en
Olmedo, relegado a los márgenes de la acción, perdido en ensoñaciones y
barruntos, ha acabado por quedarse definitivamente solo con sus fantasmas.
El destino del Caballero es más cruel porque lo tiene maniatado,
acorralado en una destructora imposibilidad de obrar. Lope subraya ese
hado, esa dimensión fatal, alejándolo del escenario durante buena parte de
la representación: no lo muestra tanto como lo cuenta. Así, lo mismo antes
que después de la noche en que le mataron, don Alonso es una ausencia y
una nostalgia: un perfil que pasa y se desvanece apenas entrevisto.
77
Esa imagen de fugacidad, en manos de otro autor de la época, difícilmente
habría dejado de servir para endilgarnos una lección de "desengaño". Pero
Lope prefiere ceder la palabra a la alcahueta Fabia:
La fruta fresca, hijas mías,
es gran cosa, y no aguardar
a que la venga a arrugar
la brevedad de los días.
Con la conjunción de risas y desasosiegos que da forma a la obra, Lope
dice que la comedia es tan verdadera como la tragedia y las tinieblas de
unos días no impiden el resplandor de otros. Junto a la melancolía por la
caducidad de la belleza y las grandes esperanzas, en El Caballero de
Olmedo hay también una limpia celebración del amor y la vida.
- XV Un adiós a Gianfranco Contini
Después de casi medio siglo de magisterio en Friburgo, Florencia y Pisa,
Gianfranco Contini, ya septuagenario, se retiró a los altos del Piamonte,
en Domodossola, donde había nacido y se había criado y donde vivió la
«esaltante» aventura de la república partisana. Allí, hace unos días, le
ha llegado la muerte, cuando acababa de cumplir los 78 años.
Temo que el nombre de Contini no dirá demasiado a los lectores españoles.
Si en verdad es así, será sólo una prueba de que el aldeanismo sigue
siendo la mayor miseria intelectual del país. Sin embargo, cuando la
literatura italiana está cerca de conocer un boom entre nosotros, no
sobrará recordar, como mínimo, que tras la consagración universal de
Gadda, tras el Premio Nobel a Montale, tras el temprano prestigio del
Pasolini sperimentale, está y de manera decisiva, el ejercicio crítico de
Gianfranco Contini.
78
Contini no era sólo, ni siquiera en primer término, un crítico militante,
el interlocutor por excelencia de ésos y otros grandes escritores de la
Italia contemporánea. Romanista de pies a cabeza (es fama que hablaba
todas las lenguas romances reconstruyéndolas paso a paso a partir de los
paradigmas latinos), excepcional editor de textos (¡y qué textos, de los
poetas del Doscientos al Fiore, que el restituyó a Dante!), medievalista
convicto y confeso, era una suma pocas veces repetida de perspicacia
literaria y dominio absoluto de las técnicas más refinadas de la
filología. Lo que le hacía invulnerable era justamente la convergencia de
pasión y rigor, la increíble capacidad de ser a un tiempo descriptivo y
prescriptivo.
No tuvo quizá Contini una teoría ni un método distintivos, porque prefirió
que en cada caso se los dieran los datos singulares del texto. La
literatura le interesaba en especial como tensión, «nel suo fare», como
«un quehacer perennemente móvil y no acabable, del que el poema histórico
representa sólo una fase posible, de hecho gratuita, no necesariamente la
última». Ponía una infinita atención en el detalle formal, pero no le
parecía de valor si no iba más allá de la forma, si no resultaba
significativo en el contexto próximo y remoto del autor, en el ánimo del
lector y en el fluir de la historia que corre del uno al otro. Entender y
apreciar una página era para él ver cómo casaban todas esas piezas.
Las etapas de semejante búsqueda las contaba en un estilo espléndido,
ciertamente complejo, pero por ello mismo más revelador a la postre. No
hay razón -pensaba- para que un estudioso escriba peor que un creador.
Críticos y lingüistas tienden hoy a infligirnos un lenguaje ratonero, con
la insufrible soberbia de suponer que sus lucubraciones valen tanto en sí
mismas, que una cierta elegancia en el decir no podría sino debilitarlas.
Con los escritores sobre quienes discurría, Contini tuvo siempre el
respeto y la decencia de gastar una prosa no indigna de ellos.
En la familia del maestro había una vaga leyenda de descender de marranos
españoles, unos hipotéticos «Contino» judíos escapados a Italia. En todo
caso, Contini nunca dejó de mirar con amor y curiosidad a la otra
Península: tanto, como para 79 ser pionero en la consideración
estructural de la fonología española, publicar los versos castellanos del
barcelonés Benet Garret (en Napóles, il Cariteo) o hacer sagaces
acotaciones a Luis Buñuel. Sin sentar plaza de "hispanista" (Dios sea
loado), no quiso perder de vista las cosas de España, y fue uno de los
hombres de letras de su generación que más tenazmente llamaron a no
olvidarlas en el riquísimo marco europeo que a él le era propio. Bastaría
a probarlo el reproche apenas velado que dirigió al gran Roman Jakobson al
comprobar que el español era la única «delle grandi lingue di cultura»
ausente (mejor no inquiramos por qué) en Poetry of Grammar. Junto a las
despedidas que «en este trago» se le dedican en tantos lugares, no debe
faltarle un adiós desde España.
- XVI Un par de razones para la poesía
En la historia literaria de Europa, un poema es esencialmente un objeto
verbal forjado para permanecer en la memoria y por ello construido como
una red de vínculos capaces de lograr que la evocación de uno solo de sus
componentes arrastre a la evocación simultánea de todos los restantes. El
procedimiento fundamental para cumplir ese designio estriba en disponer
los factores del poema en series gobernadas por el principio de
reiteración (el gran Roman Jakobson lo sustanció en pocas líneas): los
ingredientes del poema tienden a presentarse duplicados o multiplicados,
repetidos por otros ingredientes paralelos. De tal manera, el poema
imprime en el lenguaje un rasgo que normalmente le falta a éste y que, en
cambio, caracteriza a la gran mayoría de los otros productos de la
actividad humana: la simetría, la proporción y la correspondencia entre
las partes y el todo.
Así, al recortar en el lenguaje unas unidades iguales o equiparables, los
versos estructuran el poema como un discurso 80 presidido por la
persistencia de un mismo diseño formal. La pauta de un verso repite la de
los anteriores y propone la de los siguientes, en una invitación a enfilar
el poema como serie, como conjunto cada uno de cuyos elementos
constitutivos, aun si tiene una validez propia, remite forzosamente a
todos los demás. La reaparición periódica de unas figuras acentuales
refleja o predice la conformación de los contextos contiguos y, por ahí,
los liga mutuamente. El poema suele mostrar una textura fonética tan
peculiar como un hermoso rostro: los rasgos que lo dibujan no tienen por
qué significar nada, pero lo hacen inconfundible. El recurso más común
para alcanzar esa fisonomía distintiva es la insistencia en ciertas
secuencias de sonidos por debajo del umbral de la palabra. La rima exige
tener presentes elementos que han quedado atrás y relacionarlos con otros
que van saliendo al paso, de suerte que reaviva continuamente la
percepción simultánea de los múltiples integrantes del conjunto. En el
símil, una realidad se compara con otra (tácita o expresa), mientras en la
metáfora, una realidad se afirma idéntica a otra. En una imagen, pues, los
términos en juego son siempre (cuando menos) dos, de manera que el uno
repite al otro, iluminándose ambos recíprocamente, con un intercambio de
datos y perspectivas, proyectando el uno sobre el otro, transitando del
uno al otro, en un proceso resueltamente análogo, en cuanto al sentido, a
las idas y venidas de unos a otros a que nos empujan los componentes
formales. Es perfectamente legítimo -pongamos- definir la rima como una
metáfora prosódica o bien observar que unos versos rebosan de ritmos
gramaticales. El universo del poema está trabado por una profunda
coherencia.
Según ello, el principio de reiteración que nutre las raíces de la poesía
busca hacer del poema -decía- una red de vínculos o, si se prefiere, un
juego de espejos que se reflejan mutuamente: cada factor remite a otros
semejantes y todos se asemejan entre sí, en tanto todos responden al mismo
fundamento de la repetición y el paralelismo para subrayar el contenido y,
antes aun, la forma. Porque, gracias sobre todo a ese fundamento, la forma
se vuelve perceptible, notoria. El lenguaje cotidiano se emplea y,
cumplida su función, se desecha. 81 La poesía, en cambio, llama la
atención sobre la forma, fuerza a cobrar conciencia de ella, a
experimentarla en tanto tal forma.
En el habla corriente, no vemos el lenguaje que nos asoma a la realidad;
en el poema, vemos al par el lenguaje y la realidad. A diferencia de la
lengua familiar y en un grado superior a cualquier otra modalidad
literaria, el poema tiende a perdurar en la memoria: no se agota en la
enunciación o en la lectura, sino que puja por ser recordado como «mensaje
literal» (la acuñación es de Fernando Lázaro), exactamente en la misma
formulación con que ha nacido. (No hay medio de saber hasta qué punto ese
prurito de perdurabilidad y los procedimientos que se ponen a su servicio
son herencia de una época en que sólo la memoria podía asegurar la
pervivencia de una creación lingüística. Pero tampoco hay duda de que
tales procedimientos han ido perdiendo vigor según la poesía dejaba de ser
predominantemente oral y se encerraba en el mundo de la escritura y el
libro).
El principio de reiteración implica también que el desarrollo del poema
obedece a una cierta motivación interna. La prosa y la lengua común
progresan normalmente ateniéndose sólo a impulsos externos o al libre
fluir del pensamiento. El poema quiere acotar un espacio en que se sienta
la necesidad de unas palabras, nociones, texturas: ésas, y no otras (o si
acaso, tanto da, esas otras que contrastan con las que se sentían como
necesarias). La reiteración consigue que dentro del discurso mismo se nos
indique anticipadamente el camino que falta por recorrer, de suerte que
éste se nos aparezca como insoslayable (o si acaso, otra vez, que nos
sorprenda desembocar en uno que no es el previsto), como si se tratara del
único posible. La motivación interna que de tal modo se establece refuerza
la singularidad del poema, la impresión de hallarnos ante un objeto en
efecto único, distinto, frente a todos los otros poemas y frente al
lenguaje de todos los días.
La reiteración conduce, pues, a asegurar la memorabilidad, la fluidez, la
coherencia y la identidad del poema. Pero ¿posee en sí misma una dimensión
estética? Por lo menos cabe afirmar que quizá ningún otro fenómeno se
descubre con mayor frecuencia al fondo de tan variadas manifestaciones
artísticas. 82 Porque decir reiteración es decir paralelismo,
correspondencia, simetría. Los productos de la naturaleza se nos muestran
a cada paso provistos de simetría bilateral (de hecho, menos perfecta de
lo que captan los ojos), y nos basta levantar la vista para percibir
incontables productos humanos dotados de una versión aun más regular de
tal simetría: como el libro que el lector tiene ahora en las manos. Los
niños se divierten con las figuras que aparecen al doblar y apretar el
papel en que han echado unas gotas de tinta; los mayores se admiran ante
El Escorial. Pero la fuente del placer que provocan esos borrones
minúsculos y esas arquitecturas gigantescas es la misma en un aspecto
esencial: unos y otras se sujetan a las leyes de la simetría. De la música
a la pintura, es verdad, las artes han tenido siempre en la simetría (o,
llegado el caso, en la ruptura consciente de la simetría) uno de sus más
constantes fundamentos. La poesía no parece que haya escapado a la regla;
y al someterse a ella, se la ha impuesto también a uno de los pocos
reductos que normalmente se le resisten: el lenguaje.
Al final de su libro sobre La tranquilidad del ánimo, Séneca el filósofo
concuerda tres citas y añade un comentario que tal vez sirvan para
disculpar muchas de las menudencias que vengo deslizando. Séneca recuerda
allí medio verso de Homero: «A veces también es agradable volverse loco»;
y, fatalmente, lo casa con una sentencia de Platón: «En vano llama a las
puertas de la poesía quien está en sus cabales». Para acabar de
estropearlo, pide el auxilio de Aristóteles: «Jamás ha existido un gran
genio sin ribetes de locura»; y, por su cuenta y riesgo, glosa al fin:
«Sólo la mente fuera de sí puede decir algo grande y superior».
Los juicios de autoridades de tanta nota no quedan sepultados en los
libros: siempre pervive una pizca de ellos y a lo largo de dos mil años,
diluida en unas o en otras aguas, acaba por envenenar a gentes de buena
fe. Porque si las autoridades de marras estaban en lo cierto, también
tienen razón los aficionados a otros géneros literarios que, sin embargo,
confiesan poco o ningún gusto por la poesía: si la poesía es cosa de
locos, mejor mantenerla apartada.
83
El error viene de antiguo y en parte se explica por la vecindad de poesía
y religión en todas las sociedades primitivas. La vieja idea de la poesía
como embriaguez divina, la confusión del proceso creativo con la
experiencia sobrenatural, la tendencia de los poetas a hablar de su labor
en los términos más altamente ponderativos -en los términos de la
religión, por tanto- hacen inteligible que el poema arrastre todavía para
algunos un tufillo a galimatías delirante. Cuando la poesía, entre otras
funciones de menor calidad, forma parte del culto, no es de extrañar que
las fronteras entre una y otro lleguen a resultar borrosas.
Con etapas como ésas en su trayectoria, de Platón para acá, hasta el
romanticismo y las vanguardias, se entiende que la poesía siga sonándoles
a muchos a fenómeno esotérico e impenetrable. Inútilmente pediremos razón
a quien lo que quiere es no darla: más bien seremos nosotros quienes se la
estaremos concediendo. Sucede, con todo, que tampoco un defensor de la
razón dialéctica, Jean-Paul Sartre, duda en aseverar que «el poeta está
fuera del lenguaje, ve las palabras del revés, como si no compartiera la
condición humana y, viniendo hacia los hombres, tropezara primero con la
palabra como una barrera». Etcétera.
Pero el poeta sí comparte la condición humana, y el poema sí está dentro
del lenguaje, incluso cuando lo desborda. Un crítico inglés ha escrito que
«las razones de que un verso proporcione determinado placer son como las
razones de cualquier otra cosa: uno puede discurrir sobre ellas», aunque
no siempre llegue a alcanzar conclusiones incontrovertibles. Lo óptimo es
gustar de la poesía, pero, como cuando se aprende a nadar, lo más
importante es perderle el miedo.
En las raíces de la poesía lo que hay son unos principios formales bien
concretos y nada misteriosos, con una función y hasta con una lógica
perfectamente comprensibles (amén de coincidentes, en aspectos
sustanciales, con otras artes que no suscitan ningún tipo de recelos). Por
supuesto, de la comprensión de tales principios no se sigue necesariamente
una rendición incondicional a los posibles encantos de la poesía en
general o de tal o cual poema en particular. «Proponerse como meta 84
-ha comentado T. S. Eliot- la capacidad de disfrutar de toda buena poesía
en el orden objetivo de méritos más adecuado, es perseguir un fantasma,
persecución que dejaremos a aquellos cuya ambición es la "cultura" y para
quienes el arte es un artículo de lujo, y apreciarlo, una proeza. El
desarrollo del gusto genuino, fundado en sentimientos genuinos, está
inextricablemente ligado al desarrollo de la personalidad y el carácter.
Un gusto genuino es siempre un gusto imperfecto; pero, de hecho, todos
somos imperfectos; el hombre cuyo gusto en poesía no ostenta el sello de
su particular personalidad -esto es, cuando se dan afinidades y
diferencias entre lo que le gusta a él y lo que nos gusta a nosotros, así
como diferencias en nuestro gusto por las mismas cosas- será un
interlocutor muy poco interesante para una conversación sobre poesía».
La poesía no tiene "temas" propios, como no los tiene el lenguaje: versa,
sencillamente, sobre cuanto puede pensarse, sentirse o decirse. Es verdad
que determinados asuntos han recibido en poesía trato de favor y
comúnmente se tildan de «poéticos», pero, a hablar con una mínima
exactitud, no porque conlleven ninguna propiedad que sea "poética" de
suyo, sino porque a partir de un cierto momento han sido objeto de
recreaciones literariamente tan afortunadas, que han quedado como
paradigmáticas, como más reales que la realidad, dignas de ser copiadas
por la vida, y han estimulado a muchos a emularlas.
Hay poca duda de que la buena poesía realza, potencia multitud de
elementos que en la prosa y en el lenguaje diario aparecen sólo
accidentalmente, sin papel significativo ni expresivo, de suerte que el
poeta logra hacer pertinentes todos los factores que maneja, dotándolos de
la plenitud de fuerza y sentido de que en otros casos carecen. Por ahí, es
lícito afirmar que la poesía de primer orden constituye el ejemplo supremo
de la definición que Ezra Pound aplicó a toda la literatura: «es, pura y
simplemente, el lenguaje cargado de sentido en el máximo grado posible».
Podemos ir incluso más allá: la poesía tiende a ser el máximo lenguaje
posible.
Ni en poesía ni en otra arte puede pretenderse la unanimidad de criterios
y opiniones. Pero la aproximación a la poesía 85 desde una
perspectiva formal quizá tenga la virtud de disipar suspicacias
inveteradas y revelar indiscutibles rasgos comunes en textos de temas muy
distintos, y éstos sí tan discutibles como cualquier otro enunciado del
lenguaje. Un buen poema es como una buena casa: con alguna instrucción
previa, todos podemos comprobar si los materiales son de calidad, si están
acertadamente utilizados, si la distribución es cómoda; pero otra cosa es
que nos guste la idea de vivir en ella.
La poesía es una institución cultural que cada edad ha construido a su
manera, y los criterios de unos tiempos no siempre valen para los otros. A
través de incontables metamorfosis, sin embargo, se ha mantenido
curiosamente fiel a sus orígenes. Los gustos cambiantes, las divergencias
de escuela, los horizontes nuevos, no empañan la transparente continuidad
de la tradición literaria, ni nos impiden reconocer, bajo las más
variopintas realizaciones, los viejos arquetipos del lenguaje poético.
La inmensa mayoría de los poemas modernos están destinados a la lectura
solitaria y silenciosa, e idéntica estrella luce hoy fatalmente para las
obras de otras épocas. Por el contrario, gran parte de la poesía medieval,
como una porción no chica de la posterior, hasta el Seiscientos, nació
para ser cantada, en público, y aun coralmente; y no sólo la música
desempeñaba en ella un papel tanto o más decisivo que la letra, sino que
en muchos casos se acompañaba, además, del baile o se prestaba a una
representación a un paso de la teatral. (En rigor, los herederos de Martín
Codax o Juan Ruiz son menos Celso Emilio Ferreiro o Pedro Salinas que
Amancio Prada o Joaquín Sabina, a quienes nosotros, por mucho que los
estimemos, inevitablemente situamos en otra esfera: vecina sin duda, pero
también aparte). No obstante, la canción y el poema leído comparten rasgos
básicos y coinciden en objetivos esenciales.
Es el caso que cuando la escritura primero y después la imprenta llegaron
al ámbito de las lenguas vulgares, poniéndose al servicio de géneros que
hasta entonces habían tenido una existencia exclusivamente oral, la poesía
cambió de formas y contenidos, de modales y modos de vida, pero no perdió
el 86 norte que antes la guiaba. Fijada y conservada por el códice,
por el libro, incluso la lírica podía ser ahora menos sintéticamente
impresionista y más discursiva, razonadora. Al codearse con el latín en el
mismo vehículo de difusión, se dejó penetrar más fácilmente por la alta
cultura y se prestó a exhibir con mayor largueza la erudición del autor.
(A la vez, los progresos del alfabetismo y el empleo del papel hacían
posible la aparición de nuevas modalidades que diseminaban entre el común
de los mortales los saberes y los intereses de la intelligentsia). La
cansó trovadoresca se había propagado fundamentalmente por composiciones
sueltas, autónomas, con frecuencia reunidas en series sólo en el acto de
la ejecución, de acuerdo con las preferencias del intérprete o del público
que le escuchaba (como en el recital de cualquier cantante); pero cuando
la variada producción de un poeta tenía que llevarse al manuscrito, al
punto se planteaba la cuestión, incluso puramente material, de cómo
ordenarla eficaz y significativamente, y así resurgió una especie olvidada
desde la Antigüedad clásica: el libro de poemas, el canzoniere.
Uno de los aspectos mayores de la gigantesca revolución desatada por la
escritura atañó a componentes formales que hasta el momento habían
decidido la identidad misma de la poesía. Los extremos oscilaron y oscilan
entre subrayar ciertos factores para compensar el descuido (o la carencia)
de otros o bien sustituirlos resueltamente por convenciones no verbales.
La ausencia ocasional o el abandono definitivo de la música, por ejemplo,
se contrapesó a veces con una melodía articulada por alardes de ritmo o
insistencias fonéticas, en el interior de los versos o en la rima que los
encadena. Otras veces, en cambio, el relieve auditivo se reemplazó lisa y
llanamente por el visual, por procedimientos gráficos o tipográficos.
Entre ambos extremos, se han dado, por supuesto, todas las formas
intermedias de atenuar los elementos propios de la oralidad en la misma
medida en que se acusan los inherentes al texto escrito.
Los pioneros del verso libre aspiraban a descartar toda norma externa,
dejando que el poema se hiciera de dentro hacia afuera, ajeno a cualquier
constricción que no naciera de la actividad espiritual del autor. Pero
tras la apariencia caprichosa de 87 incontables poemas no sólo hay
que redescubrir a menudo la música de los metros tradicionales, sino que
en infinidad de ocasiones la misma función antaño servida por ellos la
instaura el verso libre con reiteraciones, paralelismos, recurrencias, que
producen, por ejemplo, una especie de inercia de la dicción y engendran
pautas de regularidad dentro de la irregularidad. Cierto que el verso
libre tiende a rechazar la rima perfecta, que tendería a dar la impresión
de que la habitual audacia de sus imágenes estaba determinada por las
consonancias; pero también en él concordancias y armonías, duplicaciones
de sílabas y, naturalmente, toda la infinita gama de las aliteraciones
fuerzan a relacionar y vinculan prietamente entre sí los varios elementos
que fluyen -pero no se pierden- en el lenguaje poético.
Podemos decir que se trata siempre de elaborar objetos lingüísticos
extraordinariamente memorables, singulares, motivados, con una distintiva
correspondencia entre las partes y el todo. O podemos decir que hasta el
verso de apariencia más irreducible a cualquier norma siente la nostalgia
de la canción.
- XVII La ciudad de las almas
En la narrativa de Soledad Puértolas, la historia nunca está enteramente
contada, nunca se nos revela del todo, sino más bien se nos ofrece como se
nos muestra la vida, con los mismos huecos y la misma azarosa variedad de
perspectivas que hacen a la vida sorprendente y enigmática. A la vez, sin
embargo, la realidad novelesca tiende ahí a trascenderse a sí misma, a ir
más allá de la literalidad anecdótica y, sin convertirse de ningún modo en
símbolo, a cargarse de una excepcional densidad de significación. Ocurre
así en grado sobresaliente con la Burdeos de uno de sus textos más
cuajados.
Cuando Burdeos estaba más que adelantada, la autora tuvo por fin ocasión
de visitar Burdeos y, antes de nada, darse un 88 paseo por el
«barrio tranquilo» en que había situado la casa de Pauline y el núcleo del
primer tramo de la novela. De vuelta al hotel, mientras cruzaba el parque,
«frente al Museo de Ciencias Naturales», se volvió hacia quien la
acompañaba y, sacudiendo la barbilla afirmativamente, anunció en tono
resuelto: «Tengo que quitarle color local». Se non è vero, vale para
advertir al lector desprevenido de que Burdeos no es en absoluto "la
novela de una ciudad", en el sentido de tantas que han querido captar "el
latido colectivo de la urbe" o cosa por el estilo. De hecho, la Burdeos de
la geografía no es objeto sino de unas pocas pinceladas descriptivas, tan
rápidas como eficaces. ¿Por qué, entonces, su nombre se alza hasta el
título? ¿Únicamente porque allí arranca la acción y allí nos devuelven
muchos hilos de la trama? Sin duda que sí, pero sólo en parte, y ni
siquiera la parte principal. Se buscará tan en vano la Burdeos del Garona
en la Burdeos de Soledad Puértolas como la Roma de Du Bellais y Quevedo a
orillas del Tíber.
En la superficie del relato, Burdeos es una capital de provincia, una
ciudad próspera pero de segundo orden (puestos a traducirla al español,
podríamos pensar, digamos, en Zaragoza o en Valladolid), sin el ajetreo de
París, por más que a veces laberíntica para el forastero, y, en
definitiva, de «vida plana, sumergida en la rutina», «arcaica y solemne»,
de «viejas costumbres»: una ciudad, pues, un poco al margen, tanto en el
espacio como en el tiempo (la historia se desarrolla en un pasado cercano,
unos decenios atrás). Pero esa Burdeos apenas entrevista, ese trasfondo
urbano donde Pauline, René, Lilly se cruzan sin encontrarse, es también y
por encima de todo un recinto inmaterial en que habitan las almas, estén
donde estén los protagonistas: la cristalización como elemento de la
fábula, el equivalente físico o el objective correlative de un paradigma
fundamental en la vida de los hombres.
La 'Burdeos' profunda es la conciencia de los límites, el mundo como
regularidad y recurrencia, un ámbito moral que no siempre se elige a
gusto, pero que con frecuencia es preferible a dormir al raso. Es, por
ejemplo, el sentimiento, común a todos los personajes, más o menos difusa,
más o menos lúcidamente, de que existe un repertorio cerrado de funciones
89 o 'instituciones' espirituales y sociales, que poseen entidad
propia y una manera de ineludibilidad, y que además lo salvan a uno de sí
mismo, de los peligros de ser diferente, de modo que más vale apropiarse
uno de esos papeles, quizá insatisfactorio, pero también inevitable, y
procurar cumplirlo de buen grado. Pero 'Burdeos' es igualmente la idea de
la vida que esos personajes han alcanzado por experiencia, educación y
carácter, la única imagen que les parece natural, incluso cuando la
rechazan, incluso cuando más les desazona. Es «la jerarquización que las
normas imponen (...), las verdades generales (...) en la base de toda
conducta». Es, en fin, la circularidad de los días, los ritmos obligados
de la existencia, con la noción impalpable de un orden en el que
inscribirse, un orden que muchas veces es restituido por el mismo azar y
otras tantas se confunde con el destino.
'Burdeos', así, no está sólo en la sociedad ni se impone forzosamente
desde fuera. Pauline «se había creído en posesión de otros pensamientos»
más altos que atender a las trivialidades cotidianas; podía dolerse «de
una vida a la que había renunciado», tras un desengaño amoroso, para caer
en el ciclo monocorde de «las costumbres fijas, los pequeños cambios que
introducía el paso de las estaciones». Pero cuando «la muerte de su padre
la dejó a solas con ella (...), añoró (...) no haber sabido que aquella
vida era, tal vez, la que hubiera escogido». En ese entorno a medias
aceptado y a medias construido por uno mismo, con sus largas penumbras y
sus chispas de hermosura, reside probablemente la única expectativa
sensata de felicidad. Al regresar a casa, después de cumplir el extraño
cometido que pasajeramente la ha sacado de la soledad y la ha hecho entrar
en otras vidas, Pauline se asoma a la ventana: «El universo tenía las
dimensiones de una tarde inacabable de verano en la ciudad. Una tarde
llena del eco de voces, risas, de polvo y de calor, de zapatos blancos que
se ensucian, de trajes ligeros que se arrugan, de toda la frágil belleza
que rodea las ilusiones». Ésas, formuladas con tan delicada sobriedad, son
también, de la limitación a la esperanza, las dimensiones de 'Burdeos'.
Toda la aventura de los protagonistas responde a planteamientos parejos. A
René Dufour, y justamente porque acaba 90 de ver cómo pueden
desmoronarse, el descubrimiento de esas ciudades interiores en que los
hombres se cobijan se le presenta con lacerante inmediatez. Para René,
cuando su madre se fue de casa, «el tiempo se detuvo y la vida hizo una
espantosa, ilegible mueca ante sus ojos» («volverse a casar, ¿era eso
posible?, ¿qué seguridad existía en el mundo?»), hasta que supo hallar
pequeñas ventajas a la situación y entrarse en el cauce fácil de
aceptarlas y olvidar otras pretensiones. «No podía ya sentirse feliz, ni
siquiera lo intentaba, pero la corriente de aquel nuevo orden lo llevaba
cómodamente, protegido y mimado por el mundo». Así, de una manera o de
otra, debía ser en adelante: «Su norma era no pensar, sino vivir,
guiándose por las reglas que lo amparaban y que le eran convenientes».
No puede decirse que René se satisfaga a poca costa ni carezca de vagas
ambiciones. Pero cualquier intención de afirmarse, «de hacer algo
distinto», naufraga en la distancia con que contempla cosas y personas. En
tal situación, seguir las normas parece un buen camino. Casarse, por
ejemplo. Casarse es, desde luego, la norma arquetípica (los compañeros de
René «se burlaban del matrimonio (...) a sabiendas de que se casarían»;
Lisa, cultivada y sagaz, llega al cinismo: «Todas las mujeres necesitamos
un hombre, y te voy a decir una cosa..., cualquiera sirve»). Pero en el
matrimonio René no ve tanto una norma social como individual, la
oportunidad confortable de atemperar su singularidad acomodando «el ritmo
de su vida a otra persona». Ni debe pensarse que no tiene deseos ni corre
riesgos: desea a Bianca y se arriesga por contentarla, pero cuando obra
contra las normas no puede evitar la sensación de estar «haciendo algo que
no tuviera más remedio que hacer, algo que escogía voluntariamente para
cumplir un destino». A la postre, no hay atajo que no le restituya a los
límites, las reglas, las recurrencias de 'Burdeos'. Después de muchos días
grises y sin norte, a la muerte del admirado Leonard Wastley, René gana
«un nuevo gusto por la vida, por todos sus detalles»: y desde la
Explanada, viendo surgir las estrellas sobre la ciudad, que cierra el
ciclo de un día, recibe «el consuelo de saber que todo responde a un plan
oculto y trascendente. Detrás de él, el Garona seguía su curso hacia el
Atlántico».
91
En ese horizonte, sin embargo, hay una manera de realidad más rara y
preciosa. Porque, en efecto, por el corazón de Burdeos, partiéndolo y
ciñéndolo, corre hacia el mar el Garona. Es la realidad que se sustenta en
«esa extraña materia de donde nacen los sueños y deseos de absoluto» (a
nadie se le escapará cómo crece y se precisa el verso célebre: «Such stuff
/ as dreams are made on»). Es la «inexplicable e intolerable conmoción de
la vida» que René busca en Suzanne o quisiera de Florence, entre timideces
e indecisiones en última instancia resueltas, fatalmente, «a favor de la
normalidad». Es la «vida oculta, íntima, única razón de la felicidad» que
Sheilla cifra en cierto «asunto con un hombre casado». Es la aspiración
que mueve a Hélène, «llena de vida, de proyectos, de compasión», a pesar
de cansancios y fracasos. Es la meta a que ningún personaje de Burdeos se
acerca más que Lillian Skalnick en su largo itinerario por «las capitales
del mundo».
A Lilly le sobra en buena parte la seguridad que a los demás les falta.
«Ama a la vida y se pone en medio de la corriente, sabiendo que no será
arrastrada»; disfruta de las cosas sin dejarse llevar por la avidez que
podría estropearlas; de los amoríos ocasionales sale más entera y más
firme. Decidida, inteligente, desprecia a las mujeres incapaces de
trazarse su propia senda sentimental y profesional. Pero incluso a ella le
llega el día de la duda, la necesidad de apoyos, el amor doloroso. Es
entonces cuando aflora «una parte de sí misma, la más débil», hasta el
momento escondida, y comienza a esperar menos de la vida y a valorar más
lo que aleatoriamente le ofrece. El viaje por Europa le ha mostrado más
bien el paisaje de su propia alma y le ha dado conciencia de los límites:
ahora sabe que por mucho que se anden las capitales del viejo continente
todos los caminos pasan por 'Burdeos'. Inútil el empeño de descifrar el
mundo, en el intento de imponerse sobre él: sólo cabe aceptarlo «en sus
vaivenes y reflujos» y gozar hondamente sus instantes de hermosura. Hay
que encontrar «el lugar de uno mismo..., a través de aciertos, errores,
batallas libradas y sin librar»; acompasarse íntimamente al «lento girar
de los astros, la melancólica sucesión de las estaciones y de las vidas,
la sabiduría de los gestos, las miradas, el tono de la voz»; 92
convencerse de que «la vida tiene valor en sí misma» y reconocerle los
«signos de belleza y energía», descubriendo, como Pauline, que el mundo
puede revelar «una faceta dulce, insospechada», y confiando, como René, en
que obedece a algún designio con sentido. Ese proceso de conocimiento es
también, todavía, 'Burdeos'.
Lilly ha venido a Europa a preparar un extenso reportaje. En Roma, dispone
sobre la mesa los materiales que hasta la fecha ha reunido. «Pero sus más
profundas impresiones no estaban anotadas ni reflejadas en ninguna parte.
No podía penetrar en la realidad que observaba. Necesitaba un hilo que
ligase las escenas que había recogido. Se sentía incapaz de comprender el
último sentido de las escenas, las palabras que habían llegado hasta ella.
La realidad la desbordaba; la hallaba indescifrable (...) No tenía en sus
manos un reportaje; sólo datos inconexos y desalentadores. No obstante,
algo en su interior le decía que de esos datos, de esas impresiones,
surgiría una coherencia inesperada, porque era su propia visión la que
acabaría imponiéndose. Existía un hilo conductor que la había llevado por
las diferentes ciudades y países y ese hilo conductor era algo ajeno a las
cosas, estaba dentro de sí misma. En realidad, era el hilo de su propia
desilusión». El artista se retrata pintando el cuadro: el pasaje es una
excelente descripción de Burdeos.
Cierto, la trama narrativa de la novela se vertebra en una medida
importante gracias a la trama conceptual que he venido esbozando,
siguiendo el hilo de esa serena «desilusión» que contempla cosas y
personas con sympátheia pero también con distancia, sin exaltación. La
trama conceptual no se nos presenta, obviamente, como un discurso con
entidad propia, y mucho menos como una lección, sino se fía a la necesidad
que el lector tendrá que sentir de recomponer las piezas sueltas.
A salvo unas pocas y sucintas glosas al paso, Soledad Puértolas cede la
voz y el pensamiento a los personajes, e incluso es parca en relatar lo
mucho que sin duda sabe sobre ellos. La fragmentación de Burdeos en tres
capítulos con protagonistas independientes, si bien enlazados por
personajes secundarios y por el punto de referencia bordelés, es análoga a
la fragmentación 93 de cada uno de los episodios en vislumbres,
estampas, viñetas, que en rigor no forman una historia seguida, sino más
bien un muestrario hondamente sugestivo de la historia, de las historias
posibles. Cada uno de esos retazos es tan rico en significación como el
escenario que da título al libro: no por "representativo" ni "simbólico"
(si acaso, sería "sintomático") , sino en tanto concentración de
experiencias y emociones, como condensación de vida (lo ha dicho algún
crítico), encrucijada en que se define o se decide toda una etapa, quizá
toda una trayectoria. En una narradora de tan poderosa intuición, una
difícil peripecia puede reducirse al alcance de un gesto, y una
circunstancia especialmente agitada tal vez se plasma, como por
antífrasis, en una plácida conversación: cien años de Soledad caben en el
tiempo de un relámpago.
La fragmentariedad de la trama narrativa es eco de la fragmentariedad de
la vida, sí, pero por otro lado, como vida escrita, postula más
acuciantemente que en la vida la necesidad de interpretación. Las
fotografías del ficticio Allan Rutherford «producían esa sensación de
extrañeza que muchos llaman genialidad y que sitúa al objeto admirado en
un lugar lejano, inasequible», de suerte que obliga a interrogarse sobre
él; y el mismo Allan indica a Lilly que para «convertirse en arte» su
trabajo «tenía que transmitir una visión personal». Es a todas luces el
caso de Burdeos. Ahora bien: la evidencia de que la novela está elaborada
como ensambladura de fragmentos y, a la vez, la densidad significativa de
cada uno de los elementos que le dan forma empujan irremediablemente al
lector a preguntarse por el sentido del conjunto y a caer en la cuenta de
que es él quien debe decidirlo de acuerdo con «una visión personal». Por
segura que sea la suya propia, Soledad Puértolas tiene el arte finísimo y
la primorosa elegancia de ceder al lector la última palabra sobre el
semblante «indescifrable» de la realidad.
94
- XVIII Elogio de Juan Manuel Rozas
Eras en todo el mayor
y el primero de nosotros:
sabías más que los otros
y lo contabas mejor
-¡parlanchín de cuerpo entero!-,
con más arte y más ardor...
También te fuiste el primero,
para seguir enseñándonos.
Estarás allí esperándonos,
y hablaremos, compañero.
- XIX Los códigos de fray Luis
La magna edición recién publicada por José Manuel Blecua (Madrid, Gredos,
1991) restituye magistralmente a fray Luis de León al tenor de su palabra
y al fluir de su historia. Pocos de nuestros clásicos estaban más
necesitados de una restitución semejante, como sólo puede lograrla un
texto crítico amorosamente cuidado, con exhaustivo aparato de variantes.
Porque a pocos también les ha tocado un destino más paradójico.
Sobran los dedos de la mano para contar los poetas clásicos españoles cuya
estimación se ha mantenido uniformemente en lo más alto a través de los
siglos: el Jorge Manrique de las Coplas, el autor de la Epístola moral a
Fabio, Garcilaso en bloque, apenas más... Fray Luis ocupa entre ellos una
posición singular: la constancia de la admiración que se le ha tributado
no se ha correspondido siempre con una comprensión satisfactoriamente
95 ancha y honda. Los fuegos artificiales del barroco buscan en primer
término deslumbrarnos, dejarnos boquiabiertos, y podemos permitirnos el
lujo de no acabar de entender a Góngora o a Quevedo y aun así no perdernos
la parte más sustancial de su poesía. En fray Luis, esa parte es menos
inmediatamente perceptible: apreciarla exige un modo de lectura más atento
a las raíces -y no sólo a los frutos vistosos- y una participación mayor
en los supuestos culturales del autor y en el mismo proceso de la creación
poética. Típica de tal comprensión insuficiente es la frecuencia con que
las odas tienden a "traducirse" a un único episodio biográfico (el
proceso, la cárcel) y a caracterizarse sólo en términos del temple, de los
estados de ánimo que presuntamente las inspiran, sin reparar como es
debido en los paradigmas intelectuales y literarios que están en el
trasfondo de cada poema. No daré más ejemplo que una estrofa archisabida:
Vivir quiero conmigo,
gozar quiero del bien que debo al cielo,
a solas, sin testigo,
libre de amor, de celo,
de odio, de esperanzas, de recelo...
Quien lea el primer verso sin otro horizonte que el uso moderno del
castellano tal vez no traicionará radicalmente a fray Luis, pero tampoco
pasará de una comprensión pobre. «Vivir quiero conmigo» supone una cierta
violencia a la lengua cotidiana, pero no es ininteligible dentro de ella:
denota, en resumidas cuentas, una voluntad de rechazar el ajetreo de la
vida social y bastarse a uno mismo. Sin embargo, descifrar así el texto,
con la mera competencia lingüística del español contemporáneo, para verlo
simplemente animado por un «sentimiento vivo y personal», es, insisto, un
empobrecimiento.
Para hacerle justicia y lograr un entendimiento más pleno, la estrofa debe
devolverse a los códigos estilísticos y culturales de fray Luis. En tal
ámbito, la frase en cuestión es inequívoca. «El primer indicio de una
mente serena es que pueda permanecer en un lugar y habitar consigo misma».
En efecto: «secum 96 morari», como ahí dice Séneca; «secum esse,
secum vivere», como prescriben Cicerón, Persio, Horacio, es una de las
grandes metas y una de las divisas más propias del «sabio» estoico (uno
entre los «pocos», por principio) precisamente en tanto tal. «Vivir quiero
conmigo» es, pues, casi un tecnicismo, una proclamación de fe estoica.
Pero el ideal definitorio del estoicismo consiste en la apátheia, la
extinción de los afectos, de las pasiones. Que son ni más ni menos que
cuatro, spes, metus, gaudium, dolor, las mismas que fray Luis nombra o
evoca en nuestra copla: «esperanzas», «recelo», «amor»...
No se trata, desde luego, de colgar una etiqueta a lo que bien se estaba
sin ella: sin ella el texto no se estaba bien. La referencia al «sabio»
estoico es imprescindible para captar el valor literal del pasaje, sin
enzarzarse en los falsos problemas que suscita leerlo igual que si lo
hubiera escrito un poeta de nuestros días (y preguntarse entonces, por
ejemplo, «cómo puede anhelar el varón justo una vida sin amor, celo ni
esperanzas»), ni entrarse en callejones sin salida, como cuando la frase
en cuestión se juzga «metáfora de un proceso espiritual de sentido
místico» (si es grave que a menudo se haya hablado en serio del misticismo
de la poesía luisiana, todavía alarma más que se busque en una afirmación
de la apátheia pagana).
Pero la tal referencia es, asimismo, indispensable para captar el alcance
literario de la pieza. No faltan quienes gustosamente lo reducirían a la
anécdota de si tiene que ver con el retiro de Carlos V a Yuste o más bien
«refleja las luchas académicas del poeta». Pero cuando se identifica la
resonancia estoica pronto se advierte que la oda está puesta en boca de
una dramatis persona: la voz que dice esas liras pluscuamperfectas nace de
la cultura, de la inteligencia y del arte más que de la biografía, o, en
cualquier caso, sólo en tanto resultado de esas fuerzas se erige en
protagonista del poema.
Del sonido, como del sentido. No se requiere ningún conocimiento especial
para disfrutar la música verbal de fray Luis. Pero quien se limita a
rendirse a su encanto, sin más, está también empobreciéndolo,
trivializándolo. No basta dejarse llevar por la melodía de nuestra
estrofa: hay que ser consciente de cómo se consigue. De cómo, por no
aducir sino una 97 muestra mínima, la grata inercia de la dicción
que se experimenta desde el arranque viene de que el segundo verso repite
y amplía el patrón acentual del primero, en un impulso ayudado por la
repetición léxica y las insistencias vocálicas (ié, éo, que, lejos de
pretender ningún efecto imitativo, se orientan a estructurar el texto y
darle una fisonomía peculiar).
No es vana disección de dómine: es la que corresponde a quien «mira el
sonido [de las palabras] y aun cuenta a veces las letras y las pesa y las
mide y las compone...» (De los nombres de Cristo), la única que acepta la
invitación expresa del poeta. Ni, obviamente, ese primor formal debe
entenderse como pura intuición o neurosis de artista, antes obedece
también a un vasto designio intelectual. Es el caso que los humanistas
peninsulares, desde Nebrija y Arias Barbosa, venían deplorando la escasez
de recursos de la poesía en lengua vulgar, fundada sólo en la medida
silábica y en la rima, y ajena a las sutiles figuras prosódicas que ellos
tanto apreciaban en el verso antiguo y neolatino. Pues bien, cuando fray
Luis realzaba la lírica castellana con todas esas filigranas fonéticas, lo
que estaba en juego no era sólo una minucia de la versificación: era un
elemento más, tan relevante como cualquier otro, de una vasta operación en
cuyo curso el español tomaba en buena parte el relevo al latín, para
constituir un nuevo sistema de las artes.
Una poesía tan rica en matices e implicaciones sólo puede ser gustada
cabalmente si el lector no se entrega irreflexivamente al rapto de la
melodía y a la primera impresión de significado. La comprensión
insuficiente que ha sufrido fray Luis -y que, no obstante, atestigua
también su grandeza- consiste, sobre todo, en haber cedido demasiado
fácilmente al entusiasmo espontáneo del momento, para leerlo como si fuera
un romántico, cuando fray Luis es un clásico. La lectura analítica,
estudiosa, que debe dedicársele, por ahí, no es pedantería erudita, sino
exigencia de participación poética, de reconstrucción de la experiencia
creadora en toda su complejidad.
Con la sobriedad de la buena filología, en el simple diálogo del texto y
el aparato crítico, la monumental edición de don José Manuel Blecua nos
cuenta cómo fue gestándose esa poesía, cómo llegó a sazón, cómo fue leída
por los mejores y 98 por los menos buenos. Devuelve a fray Luis, en
suma, tel qu'en lui même..., a su texto y a sus contextos, a los códigos
dentro de los cuales alcanza su plenitud. No es posible aquí entrar en
detalles, ni sobre el inmenso poeta ni sobre el excepcional editor. Lo
apuntado arriba sobre el arte de fray Luis quisiera únicamente sugerir que
a tal señor, tal honor.
- XX De hoy para mañana: la literatura de la libertad
La desaparición de la censura se deja posiblemente entender como el
síntoma más locuaz de la nueva literatura española. El progresivo
desmantelamiento de las foscas covachuelas del Ministerio de Información
ocurrió casi al tiempo que la consunción de sus enemigos más enconados: la
literatura comprometida y las ideologías clásicas de la izquierda. Era en
todos los casos la culminación de un proceso de desmoronamiento interno,
no menos biológico que el otoño y la muerte del patriarca. El marco previo
del régimen franquista y las inercias de la oposición retrasaron
ligeramente los fenómenos en cuestión y les dieron matices singulares
respecto a otros países. Pero nos las habemos siempre, claro está, con los
aires de la asendereada posmodernidad.
Porque son gajes posmodernos, tampoco podían ser sino negativos. La
palabra y la noción de posmodernidad suscitan cierta duda sólo mientras
postmodernism se calca, pero no se traduce al castellano. El modernism de
norteamericanos e ingleses es simplemente el espíritu que alentó a las
vanguardias, a los ismos, coletazos postreros del romanticismo para
renovar a toda costa la literatura y las artes con el propósito de agredir
a la sociedad burguesa. Por definición, pues, la posmodernidad es el
rechazo de los dogmas de las vanguardias sin la propuesta de otros
equivalentes. (Por eso, posmodernidad parece designación 99
preferible a posmodernismo, cuyo mismo regusto normativo lo convierte en
un ismo más, en otra fase de las vanguardias. Posmodernidad describe; se
diría que posmodernismo prescribe. Sólo al segundo hay que temerle).
Es lícito interpretar la agonía de las vanguardias como un episodio más
del famoso crepúsculo de las ideologías (según era en un principio, cuando
el radicalismo artístico iba a la escuela del político). En cualquier
caso, el penoso recorte o feliz desplume de las alas extremas del
pensamiento de izquierdas, con sus anejos de Realpolitik de «to er mundo é
güeno», ha estado en España particularmente ligado a los avatares de la
posmodernidad, porque la literatura social y el compromiso del escritor,
cultivados con admirable tenacidad en tanto ilusión de "resistencia", se
prolongaron anormalmente entre nosotros como penúltima etapa de la
vanguardia que también habían sido a orillas de otros ríos.
La última, siempre contra la anterior, fue un "experimentalismo" de
laboratorio, puro ismo sin horizontes, menos unido al continente de la
voluntad de expresión que a la península de la teoría, y en concreto a las
"ciencias humanas" que por entonces se aclimataban en nuestras facultades
de letras: el estructuralismo, la semiología, una cierta antropología...
El experimentalismo, que convivió con experimentos y tanteos harto mejor
encarrilados hacia el porvenir, trataba de hacer verdad, aplicándolas a la
letra, las recetas de la crítica del día y practicó con esfuerzo la
"novela estructural" y la "lírica del lenguaje" (sic), en un terco empeño
en pos de la "metaficción", la "metapoesía", el "metateatro". Pocos
rozaron tales objetivos (no nos encarnicemos en el retruécano), y el
formalismo y el teoricismo experimentalistas fueron apagándose entre
bostezos.
Tenía que llegar y llegó: sin censuras a diestra ni a siniestra, sin el
espejismo de cambiar el mundo con armas de papel, sin la obsesión de
mirarse el ombligo tel qu'en lui même, a la literatura española de la
democracia se le vino a las manos una libertad como en siglos no había
conocido.
El notorio sabor escolar del experimentalismo nos devuelve a una de las
razones del declive de las vanguardias. Los ismos habían promulgado
demasiadas leyes, impuesto demasiadas 100 constricciones en nombre
de la libertad, como para que no acabara por hacerse sentir la nostalgia
de la libertad. La novedad se destruía a sí misma en el vértigo del cambio
y las fuerzas se agotaban en radicalismos verbales y excesos de
artificiosidad. Pero, por encima de todo, a partir de un cierto momento,
la agresión vanguardista contra la cultura establecida se había hecho
imposible porque la vanguardia era ya cultura establecida: en la
Universidad, en las instituciones, en los medios de masas, en los salones
de la clase media medianamente ilustrada. Los lemas de la vieja revolución
habían pasado a ser del nuevo capitalismo, convertidos en anuncio por
palabras en las ofertas de empleo: «Firma de vanguardia busca director
comercial agresivo, con imaginación, creatividad y capacidad de
innovación. Condiciones acordes con nuestra cultura empresarial».
Por ahí, la cultura de vanguardia y otras culturas, empresariales o no, en
estado más o menos gaseoso, comenzaron a llenar algunos de los huecos que
había dejado la liquidación de las ideologías. Los sociólogos se han
despachado a gusto sobre el modo en que los ideales colectivos, que un
tiempo habían ocupado una parte destacada en la cotidianidad de muchos,
iban ahora quedando olvidados, mientras los ciudadanos se concentraban con
creciente exclusivismo en los intereses particulares, en el ocio, en la
vida privada.
A nosotros nos basta con tomar nota de que hacia el otoño de 1975, y con
mas decisión según se fue respirando con más desahogo, también aquí la
ideología empezó a ser sustituida como marihuana del pueblo no sólo por el
deporte, los viajes y la buena mesa, sino además por las exposiciones, los
bellos libros, la ópera, los conciertos... Por el atractivo escaparate, en
suma, de una oferta cultural tan variopinta como es viable cuando la
riqueza y las conveniencias del mercado se unen a la falta de criterios
estéticos tajantes y a la destrucción de la secuencia y la ordenación
tradicionales en la percepción de los cambios artísticos. (No quiero darle
a este esbozo ningún toque anecdótico entrando en el asunto de la
utilización de esa droga blanda por parte del poder, y especialmente de
los poderes regionales, en la España de la Constitución).
101
Así las cosas, si no las masas desmovilizadas, sí amplias capas de los
beneficiarios de una educación ahora más extendida y de los damnificados
por el desplome de las ideologías prometían ser los consumidores de
elección para las literaturas de la posmodernidad. Tanto más, cuanto que
los editores estaban descubriendo las posibilidades de someter el libro a
los mismos planteamientos comerciales que cualquier otro producto y
renovaban las técnicas de producción, los departamentos de promoción y las
estrategias de marketing.
Pero esas amplias capas podían ser asimismo lo que ni vanguardistas ni
comprometidos ni experimentales habían tenido nunca: lectores, y no
únicamente cómplices. No es exageración excesiva decir que en 1970 España
criaba una literatura sin público. Ganárselo, unos años después, había de
parecer una empresa fascinante también literariamente para un escritor
digno del nombre.
Por más que enunciados a vuelapluma, pienso que ésos son los antecedentes
inmediatos y los factores externos más significativos para comprender a
grandes trazos la nueva literatura española. Al esbozárselos, atiendo
fundamentalmente a la obra que ha publicado y al sentido en que ha
evolucionado en los tres últimos lustros un crecido número de poetas y
novelistas que en general andan entre los treinta y los cincuenta años y,
con escasas excepciones, nada habían impreso bajo la estaca de Franco. He
tomado además particularmente en cuenta el hecho de que las actitudes y
preferencias de esos escritores hayan ido siendo compartidas cada vez más
resueltamente por otros que sí contaban con una trayectoria anterior, y a
menudo de sesgo no poco diverso. Ése es mi horizonte cuando hablo de
«nueva literatura española».
Por supuesto, en el período en cuestión han continuado difundiendo libros
de indiscutible mérito muchos autores cuya carrera había comenzado tiempo
atrás y ha mantenido los supuestos de que partió; otros textos de
importancia tampoco entran en mis coordenadas. ¿Tendré que subrayar que no
he podido ser neutral? Ante un panorama poético y narrativo cuya primera
nota es la multiplicidad propia del eclecticismo posmoderno, y tratándose,
como se trataba, de ir algo más 102 allá de esa mera constatación,
para apuntar un par de orientaciones recientes que hayan producido ya
abundantes logros y parezcan particularmente llamadas a seguir
produciéndolos en el mañana a la vista, no me cabían sino dos opciones: la
parcialidad o el catálogo.
En cualquier caso, la perspectiva que hasta aquí hemos conseguido debiera
dejar claros los rasgos que se me antojan sobresalientes en la nueva
literatura española. La supresión de la censura es sólo un síntoma de la
desaparición de constricciones -políticas, ideológicas, de escuela- que la
ha puesto bajo el signo de la libertad. Frente al prescriptivismo de las
vanguardias, la ausencia de normas estéticas dominantes entroniza ahora el
patrón individual como única medida en la creación y en la recepción (y
así, a falta de adictos convencidos de antemano, el escritor ha de seducir
a los lectores uno a uno). Frente al compromiso social, la parte del león
se la lleva el ámbito de la intimidad (José Carlos Mainer lo ha visto tan
bien como suele); frente a los relumbrones del experimentalismo, se
renuncia a la ostentación de la forma y de la literariedad. El general
repliegue de la sociedad hacia la vida privada concuerda con esos
planteamientos, y el mercado los apoya y los aprovecha. En pocas palabras:
la nueva literatura española es más personal y menos literaria. O, si se
quiere, más significativamente personal y menos convencionalmente
literaria.
No escandalizará que intente discurrir a un tiempo sobre poesía y novela,
si se repara en que las dos se han acercado de manera patente, no ya
porque quienes cultivan tanto la una como la otra sean hoy, con mucho, más
numerosos que medio siglo atrás, sino porque las concesiones mutuas que
ambas se han hecho ilustran justamente aspectos mayores de la nueva
literatura: los poemas ganan sustancia narrativa, cotidianidad, lenguaje
coloquial, humor, en tanto las novelas crecen en intimidad, afectos,
rumbos meditativos, poder de convicción individual.
Donde más a gusto se mueven los nuevos autores, en efecto, es en ese
dominio en que el individuo, en entornos familiares, en especial de la
ciudad, es sólo él mismo y está solo consigo mismo, por determinantes que
sean las circunstancias externas 103 (que no se desatienden en
absoluto); ese dominio en que los datos y los factores objetivos se hacen
incertidumbres, problemas, sentimientos, obsesiones, fantasías
estrictamente personales, y el mundo consiste en la huella que las cosas
dejan en el espíritu. No se nos muestra simplemente cómo y por qué anda un
individuo en tales o cuales vericuetos, sino sobre todo qué quiere decir
para él encontrarse ahí.
No se trata, sin embargo, de dar rienda suelta a los subjetivismos a
ultranza (en poesía es corriente el monólogo dramático, en novela no priva
ni mucho menos el tipo de efusión con inevitable regusto autobiográfico),
ni tampoco de embarcarse en la introspección ni en las grandes travesías
psicológicas, sino de privilegiar ese momento y ese lugar en que la
realidad y los otros suscitan por fuerza una respuesta personal e
intransferible, cuando está en juego el significado particular, para cada
uno, de situaciones y experiencias que no tienen por qué ser particulares.
A ese propósito, es elemental no confundir los temas y los argumentos. En
los repasos a la narrativa de los últimos años parecen indispensables las
clasificaciones de apariencia temática: novelas históricas, rurales,
urbanas y cosmopolitas, de profesiones y de ambientes, policíacas, de
aventuras, de intriga... No nos equivoquemos: esas taxonomías suelen
responder más bien a los argumentos, muchas veces contados, por cierto,
con un oficio y una fluidez admirables. (Pero tampoco aquí nos engañemos:
fluidez no es ligereza, la procesión va por dentro). El tema, sin embargo,
no reside ahí. Un thriller procuraba ayer sorprendemos con un culpable
inesperado; hoy, quizá sin perder en suspense, es fácil que la
culpabilidad que cuenta sea del detective. Posiblemente, además, esté
interrogándonos con una versión individualizada, sin pretensiones de
generalidad, de alguna de las cuestiones eternamente pendientes de la
condición humana: soledad, amor, destino, dolor, esperanza... Tras el
andamiaje argumental, pues, el núcleo del tema tiende a hallarse en la
conciencia que filtra contextos, peripecias, testimonios, y resuelve en
experiencia personal las grandes abstracciones.
La piedra de toque para tildar de "menos literaria" a la nueva literatura
española está en la tradición de las vanguardias 104 (cuya herencia
en descomposición ha hecho propia el bando menos articulado de la
crítica). El escritor había lucido la marca de maldito extremando la
literariedad convenida, la "pureza" de la obra lanzada contra una sociedad
en teoría hostil, la comprensible indiferencia de cuya respuesta lo
empujaba a fijarse metas día a día más radicales, a avanzar por el
callejón sin salida de la novedad a cualquier precio o a encerrarse
todavía más en el laberinto de la autorreferencialidad.
La nueva literatura -es dato esencial- no se siente acosada por los
fantasmas de la originalidad y la innovación continua, ni se propone
llamar la atención sobre sí misma en tanto tal literatura. En especial, no
intenta darle al lenguaje brillos superficiales, sacrificando al ídolo de
la verbalidad: le contenta más la templanza expresiva, una diafanidad
discretamente coloreada por el sentimiento. El tono del discurso, sin dar
necesariamente en la confidencia o en la confesión ni insistir en el
coloquialismo, es con notoria frecuencia el de un diálogo personal, con
los matices y los condicionantes (reales o ficticios) del individuo que
habla a otro y toma en cuenta la singularidad del interlocutor, con
libertad, pero sin intención de apabullarlo, concediéndole incluso la
sobria dignidad de un estilo. Un género de discurso, así, que por
imposible en el terreno público y cada día más raro en el privado está
quedando, por paradoja, poco menos que reservado a la literatura, y es en
ella una notable fuente de placer para el lector hastiado de los planos
discursos de la realidad.
No quiero dar a entender que se ignore ni se desdeñe la literatura. Al
revés. Por lo mismo que la posmodernidad se niega a aceptar preceptivas,
es más libre de picotear acá y allá, y lo hace con largueza, para quedarse
con cuanto le parece de valor en las distintas tradiciones, vanguardias
incluidas. Los poetas lo han concretado, en primer término, en un
espectacular retorno a las formas y estrofas clásicas. Los narradores les
han perdido el miedo a los patrones del género (más, sin embargo, a
retazos que en conjuntos).
En prosa y en verso se han prodigado además las citas y los préstamos, las
alusiones y los ecos. (Los recién llegados a la literatura se llenan la
boca de intertextualidad, palabra 105 indigna de una persona
educada)7. A diferencia de antaño, sin embargo, esas transparencias de
unas obras en otras no son marcas de literariedad ni contraseñas para
iniciados. Tampoco me parecen tan frecuentemente paródicas como en
ocasiones se afirma. Yo las veo más a menudo como homenajes y testimonios
de distancia en relación con los maestros, precisamente porque los nuevos
autores utilizan sugerencias suyas, pero no respetan el sentido primitivo
de los materiales aprovechados, ni menos el sistema literario que
originalmente los ordenaba.
De hecho, si un rasgo hay de prominencia manifiesta, es precisamente la
disociación de las formas y los contenidos tradicionales. Decía antes que
los moldes de los géneros narrativos están ahora disponibles a
conveniencia y los esquemas argumentales consagrados pueden encauzar temas
muy distintos. Valga añadir sólo que nunca el repertorio métrico había
prefijado menos el talante y la visión del mundo que comunica el poema.
El punto de convergencia de todas las direcciones entrevistas está
verosímilmente en una recuperación de la pertinencia personal de la
escritura y la lectura, gracias al retorno a los universales de la
literatura, frente a las precarias modas de la literariedad. El encanto de
un relato ¿dónde va a residir mejor que en el tirón de la trama y en el
interés de los personajes, en el juego de implicación y distancia, de ver
uno la ficción y verse viéndola? ¿Qué habrá de apreciarse en poesía por
encima de ese peculiar ajuste de la emoción y la dicción que mantiene unos
versos irreductibles en la memoria? Pues las armas de siempre vuelven a
esgrimirse ahora sin rubores, por voluntad libérrima del escritor y para
conquistar al lector, no tras penosos rodeos, haciéndole pasar antes por
la adhesión a unas consignas 106 estéticas o ideológicas, sino
directamente por la fuerza del texto, con el disfrute personal de quien se
siente a gusto con unas páginas que en última instancia han de decirle: De
te fabula narratur, aquí se habla de ti. Creo que así han hablado y
apuesto por que así sigan hablando largos años las páginas más frescas y
más valiosas de la nueva literatura española.
- XXI La mirada de Pascual Duarte
En la Semana Santa del año que corre, 1992, cuando Pascual cumple tantos
de muerte cuantos alcanzó de vida y el libro y (si Dios quiere) yo
llegamos al medio siglo, he vuelto a leer La familia de Pascual Duarte, y
ahora no en el vestíbulo de la Obra completa, con aparato de variae
lectiones, ni junto a las azogadoras ilustraciones de Antonio Saura, ni en
la versión anotada por Jorge Urrutia. Gracias al regalo de Eugenio
Asensio, siempre rumboso con los amigos, he podido darme el lujo de
hacerlo en la primera edición. Por más que un pelo si puede deberle, no
es, sin embargo, de la pulcra austeridad de la tipografía de Aldecoa de
donde me viene la impresión que me ha acompañado página a página y,
sospecho, acompañará a quien retorne al texto sin anteojeras de escuela.
Hablo de una impresión, antes de nada, de naturalidad e ineludibilidad. La
familia de Pascual Duarte recorta un ámbito donde todo es como lo
hubiéramos esperado, todo ocupa el lugar justo, resulta fatalmente
necesario. Un ámbito que por eso mismo el lector siente que también ha
sido suyo. Para no perdernos en recovecos, entremos sin más, y sin prisas,
en casa de Pascual.
Mi casa estaba fuera del pueblo, a unos doscientos pasos largos de
las últimas de la piña. Era estrecha y de un solo piso, como
correspondía a mi posición, pero como llegué a tomarle cariño,
temporadas hubo en que hasta me sentía orgulloso de ella. En
realidad lo único de la casa 107 que se podía ver era la
cocina, lo primero que se encontraba al entrar, siempre limpia y
blanqueada con primor; cierto es que el suelo era de tierra, pero
tan bien pisada la tenía, con sus guijarrillos haciendo dibujos, que
en nada desmerecía de otras muchas en las que el dueño había echado
porlan por sentirse más moderno. El hogar era amplio y despejado y
alrededor de la campana teníamos un vasar con lozas de adorno, con
jarras de recuerdos pintados en azul, con platos con dibujos azules
o naranja; algunos platos tenían una cara pintada, otros una flor,
otros un nombre, otros un pescado. En las paredes teníamos varias
cosas: un calendario muy bonito que representaba una joven
abanicándose sobre una barca y debajo de la cual se leía en letras
que parecían de polvillo de plata «Modesto Rodríguez. Ultramarinos
finos. Mérida (Badajoz)», un retrato del «Espartero» con el traje de
luces dado de color y tres o cuatro fotografías -unas pequeñas y
otras regular- de no sé quién, porque siempre las vi en el mismo
sitio y no se me ocurrió nunca preguntar. Teníamos también un reló
despertador colgado de la pared, que no es por nada, pero siempre
funcionó como Dios manda, y un acerico de peluche colorado del que
estaban clavados unos bonitos alfileres con sus cabecitas de vidrio
de color. El mobiliario de la cocina era tan escaso como sencillo:
tres sillas -una de ellas muy fina, con su respaldo y sus patas de
madera curvada y su culera de rejilla- y una mesa de pino, con su
cajón correspondiente, que resultaba algo baja para las sillas, pero
hacía su avío. En la cocina se estaba bien: era cómoda y en el
verano, como no la encendíamos, se estaba fresco sentado sobre la
piedra del hogar cuando, a la caída de la tarde, abríamos las
puertas de par en par; en el invierno se estaba caliente con las
brasas que, a veces, cuidándolas un poco, guardaban el rescoldo toda
la noche. ¡Era gracioso mirar las sombras de nosotros por la pared,
cuando había unas llamitas! Iban y venían, unas veces lentamente,
otras a saltitos como jugando. Me acuerdo que de pequeño me daban
miedo, y aun ahora, de mayor, me corre un estremecimiento cuando
traigo memoria de aquellos miedos.
En el espacio nítido se recortan distintamente unos pocos muebles, algunos
adornos modestísimos, el orondo, honrado despertador de los labradores.
Nada empaña la sensación de inmediatez: todo puede tocarse, todo está ahí,
visto con unos ojos grandes y claros. Los mismos con que Pascual, de niño,
con un susto que la vida había de explicar largamente, contemplaba en la
pared las sombras de los Duarte. No podemos responder 108 a ese
inventario exhaustivo sino con asentimiento. Es, claro, el ajuar de un
campesino pobre, pero no nos suscita lástima ni rebeldía. Lo contemplamos
con la normalidad con que el héroe nos lo pinta. Porque de sobras sabía
Pascual que su casa era modesta, pero también sabía que era regular que lo
fuese, «como correspondía a mi posición». En otro ambiente, en otro
contexto, probablemente dudaríamos que el calendario de la tienda de
Modesto Rodríguez fuera «muy bonito»; no podríamos evitar distanciarnos,
juzgarlo según nuestros criterios. Pero aquí ni el calendario ni el
retrato coloreado del Espartero, que Pascual notoriamente aprecia, nos
provocan sensación ninguna de rechazo. Así son y así están bien, como
Pascual quiere.
Pero ¿por qué damos por bueno cuanto nos dice, en el pasaje copiado como
en tantos otros en que están en juego datos, actitudes, juicios harto más
opinables? El hecho de que aquí se trate de aspectos materiales quizá
ayude a entender por dónde van o quiero yo disparar los tiros. No
necesitamos haber conocido casas por el estilo para que la suya nos
resulte convincente: la falta de pasión, la espontaneidad y la llaneza con
que la muestra Pascual le dan un aire de inevitabilidad que nos la hace
familiar y en un cierto sentido nos la revela como nuestra también. Con
razón: durante milenios la mayoría de los hogares han sido como el de esa
aldea de Extremadura, con una única habitación propiamente dicha, sin más
pavimento que la tierra, con pocos objetos y menos mobiliario...8
109
No aduzco ese hecho bien sabido para insinuar que el asentimiento del
lector a la descripción de Pascual sea de orden arqueológico y consista en
darla por exacta, en hallarla ajustada a la verdad comprobada o
comprobable. La casa, es decir, la vida material de la familia Duarte se
me antoja sugestiva, más bien, en tanto una primera concreción de otro
orden de cosas. La morada de Pascual tiene unos rasgos que la identifican
como cercana y a la vez inmemorial: es una de esas realidades que han
estado ahí hasta hace cuatro días (cuando no siguen ahí, a menudo), pero
desde los tiempos más remotos. Quizá por eso quien se tropieza con una de
ellas puede sentirla distinta de las que constituyen el mundo en que se
mueve habitualmente, pero sin contemplarla como extraña, sino
reconociéndola como natural, como procedente de un pasado que también a él
le pertenece, llegada de una historia que también es suya.
La familia de Pascual Duarte tiene la misma capacidad de convicción que la
epopeya o la tragedia griega. El propio Zeus unce personalmente a su carro
«los corceles de pies de bronce y áureas crines» (Ilíada, VIII, 41),
mientras Helena y Andrómaca hacen las faenas domésticas y Nausícaa lava en
el río la ropa sucia y la tiende «prenda a prenda en la playa» (Odisea,
VI, 94). No entran tales quehaceres en la idea de dioses, reinas y
princesas que comúnmente tenemos, pero Homero los pinta con una normalidad
que los hace irrefutables; y sin necesidad de saber nada del mundo
micénico, sólo porque el poeta lo 110 relata sin hacer alharacas ni
cambiar la voz, con el sosiego de quien lo da por descontado, también
nosotros nos decimos que es normal que fuera así, por qué no iba a serlo,
y lo acogemos como una fase asimismo normal en el devenir de las cosas, en
el proceso que ha acabado por hacerlas como ahora se nos aparecen.
Pero leamos la página en que Pascual, abriendo un paréntesis en el primer
capítulo dedicado al pobre Mario, refiere cómo vino a morir Esteban Duarte
Diniz:
Dos días hacía que a mi padre lo teníamos encerrado en la alacena
cuando Mario vino al mundo; le había mordido un perro rabioso, y
aunque al principio parecía que libraba de rabiar, más tarde
hubieron de acometerle unos tembleques que nos pusieron a todos
sobre aviso. La señora Engracia nos enteró de que la mirada iba a
hacer abortar a mi madre y, como el pobre no tenía arreglo, nos
industriamos para encerrarlo con la ayuda de algunos vecinos y de
tantas precauciones como pudimos, porque tiraba unos mordiscos que a
más de uno hubiera arrancado un brazo de habérselo cogido; todavía
me acuerdo con pena y con temor de aquellas horas...
Cuando se publicó La familia de Pascual Duarte, no faltó más de un piernas
que viera ahí una «delectación morbosa» en la crueldad. Para mí, por el
contrario, el episodio está narrado con la misma inocencia, vecina a la
piedad, con que el Odiseo de Sófocles cuenta el abandono de Filóctetes en
la playa de Lemnos: «Aquí fue donde antaño, cumpliendo las órdenes que me
dieran mis jefes, dejé yo al meliano hijo de Peante, porque, manándole el
pie por una herida ulcerosa, ni libaciones ni sacrificios nos dejaba
celebrar en paz, sino que siempre tenía en mal agüero al campamento con
salvajes alaridos, siempre gimoteando y gritando» (I, I). El encierro de
Esteban Duarte en la alacena es tan poco problemático como el
confinamiento de Filóctetes en Lemnos. Odiseo y Pascual lo relatan en el
tono de quien debe informar de unos sucesos de interés, penosos sin duda,
pero que no piden especial relieve (en Pascual, es, ya digo, simplemente
un paréntesis), porque representan el único proceder adecuado a las
circunstancias. No es el género de conducta que suelen practicar los
lectores de novelas de vanguardia, 111 pero tampoco en ellos
despierta reprobación, antes se impone como legítimo e irremediable; el
comportamiento, más que como primitivo, se siente primigenio, apropiado a
un cierto estadio en el camino que todavía seguimos andando.
Sólo captándolas con unos ojos de singular pureza, sin embargo, pueden
contarse realidades duras e insólitas con esa naturalidad y esa fuerza de
convicción. Tales son los ojos de Pascual Duarte.
Cuando me daba por pescar se me pasaban las horas tan sin sentirlas,
que cuando tocaba a recoger los bártulos casi siempre era de noche;
allá, a lo lejos, como una tortuga baja y gorda, como una culebra
enroscada que temiese despegarse del suelo, Almendralejo comenzaba a
encender sus luces eléctricas. Sus habitantes a buen seguro que
ignoraban que yo había estado pescando, que estaba en aquel momento
mismo mirando cómo se encendían las luces de sus casas, imaginando
incluso cómo muchos de ellos decían cosas que a mí se me figuraban o
hablaban de cosas que a mí me ocurrían. ¡Los habitantes de las
ciudades viven vueltos de espaldas a la verdad y muchas veces ni se
dan cuenta siquiera de que a dos leguas, en medio de la llanura, un
hombre del campo se distrae pensando en ellos mientras dobla la caña
de pescar, mientras recoge del suelo el cestillo de mimbre con seis
o siete anguilas dentro!
Así es, a Pascual le sorprende que los demás no sepan que los está
contemplando. Desde la cárcel, por ejemplo.
Por el sendero -¡qué bien se veían desde mi ventana!- cruzaban unas
personas. Probablemente ni pensaban en que yo les miraba, de
naturales como iban.
Porque a él, en cambio, sí le inquieta siempre que los otros lo observen,
lo acechen, lo examinen, para pillarlo en falta, para descubrir su
debilidad y sus temores, para juzgarlo y condenarlo. No es que le
inquiete: le aterra. Que se lo pregunten si no a la buena de Chispa.
La perra volvió a echarse frente a mí y volvió a mirarme; ahora me
doy cuenta de que tenía la mirada de los confesores, escrutadora y
fría, como dicen que es la de los linces... Un temblor recorrió todo
112 mi cuerpo; parecía como una corriente que forzaba por
salirme por los brazos. El pitillo se me había apagado; la escopeta,
de un solo caño, se dejaba acariciar, lentamente, entre mis piernas.
La perra seguía mirándome fija, como si no me hubiera visto nunca,
como si fuese a culparme de algo de un momento a otro, y su mirada
me calentaba la sangre de las venas de tal manera que se veía llegar
el momento en que tuviese que entregarme; hacía calor, un calor
espantoso, y mis ojos se entornaban dominados por el mirar, como un
clavo, del animal.
Cogí la escopeta y disparé; volví a cargar y volví a disparar. La
perra tenía una sangre oscura y pegajosa que se extendía poco a poco
por la tierra.
Es de ese cruce de miradas de donde sale el mazo de cuartillas liadas con
un cordel que don Joaquín Barrera López guardó en el cajón del escritorio:
Pascual cuenta desembargadamente de las personas y las cosas que tanto ha
mirado; y con más contención, a menudo andando con pies de plomo, de sí
mismo, «por no dar lugar a que otro, como en ajenos casos, mienta» («Carta
dedicatoria», La vida del Buscón), por no dar lugar a que lo miren y lo
descubran demasiado diferente de como él se ve.
Los ojos de Pascual no perciben sólo bultos y contornos físicos, sino
igualmente códigos, sistemas de normas. En el Retiro, cuando «el Estévez
se lió a discutir a gritos con el otro que por allí pasaba», nada se
ofrece más cristalinamente, in absentia, que esas entidades impalpables:
Reñían porque, por lo visto, el otro había mirado para la
Concepción, pero lo que más extrañado me tiene todavía es cómo, con
la sarta de insultos que se escupieron, no hicieran ni siquiera
ademán de llegar a las manos. Se mentaron a las madres, se llamaron
a grito pelado chulos y cornudos, se ofrecieron comerse las
asaduras, pero lo que es más curioso, ni se tocaron un pelo de la
ropa. Yo estaba asustado viendo tan poco frecuentes costumbres pero,
como es natural, no metí baza, aunque andaba prevenido por si había
que salir en defensa del amigo. Cuando se aburrieron de decirse
inconveniencias se marcharon cada uno por donde había venido y allí
no pasó nada.
¡Así da gusto! Si los hombres del campo tuviéramos las tragaderas de
los de las poblaciones, los presidios estarían deshabitados como
islas.
113
Los códigos son los fisgones incansables que escudriñan y espulgan todos
los movimientos de Pascual. Ellos lo vigilan para que no descuide «que un
hombre que se precie no debe dejarse acometer por los lloros como una
mujer cualquiera» o que «no es cosa de hombres meterse a evitar las
puñaladas», y mucho menos si van contra uno.
A esos espías que nunca duermen no se les contenta sino con la estricta
observancia de las reglas. A poca costa, a veces, cuando son tan claras
como matar al chulo de la hermana y querido de la mujer: Pascual,
certifica el señorito Sebastián, «no hizo más que lo que hubiéramos hecho
cualquiera». Con más recámara, si hay que interpretarlas, como en uno de
los dilemas más serios que jamás se le plantean al celoso extremeño: en
una boda, ¿se cumple con una merienda por todo lo alto o hay que alargarse
a una comida completa?
Para las mujeres había chocolate con tejeringos, y tortas de
almendra, y bizcochada, y pan de higo, y para los hombres había
manzanilla y tapitas de chorizo, de morcón, de aceitunas, de
sardinas en lata... Sé que hubo en el pueblo quien me criticó por no
haber dado de comer; allá ellos, lo que sí le puedo asegurar es que
no más duros me hubiera costado el darles gusto, lo que, sin
embargo, preferí no hacer, porque me resultaba demasiado atado para
las ganas que tenía de irme con mi mujer. La conciencia tranquila la
tengo de haber cumplido -y bien- y eso me basta; en cuanto a las
murmuraciones... ¡más vale ni hacerles caso!
La seguridad íntima de haber obrado bien, procurando quedar -dice- «como
me correspondía», es bastante para satisfacer a la rigurosa inquisición de
los códigos. Pero la posibilidad de transgredirlos no existe ni siquiera
en el fuero interno: «Si mi condición de hombre me hubiera permitido
perdonar, hubiera perdonado, pero el mundo es como es y el querer avanzar
contra corriente no es sino vano intento».
No protesta nuestro héroe, en efecto, no echa coces contra el aguijón, ni
pretende salirse de la senda, márquela la costumbre o la fe, llámese
«condición de hombre» (Pascual), condition humaine (Pascal) o, por el
contrario, humana conditio (Inocencio III). «¿Quién sabe si no sería que
estaba escrito en la divina 114 memoria?». «Al que el destino
persigue no se libra aunque se esconda debajo de las piedras». E incluso
de esa sensación, e incluso cuando lo escrito quema como el fuego, incluso
cuando lo prescrito por la fatalidad son crímenes espantables, consigue
hacernos partícipes.
He apuntado arriba que el asentimiento del lector a cuanto refiere Pascual
responde, a ratos, a la certeza de que los modos de vida material y
espiritual de los Duarte llegan de un pasado próximo y a la vez inmemorial
que también es nuestro, y se apoya, siempre, en la naturalidad, en los
visos de imparcialidad con que Pascual lo cuenta todo. Notemos ahora que
esas apariencias de normalidad a la par que de ineluctabilidad se filtran
desde el relato de trivialidades diarias al de los sucesos más
extraordinarios. En cuanto nos hacemos, y es en seguida, a dar por bueno
el marco, la cotidianidad, las pequeñas experiencias del protagonista,
quedamos abocados a dar por bueno lo extraño y lo excepcional. En cuanto
se nos antoja cabalmente en su sitio el calendario de Modesto Rodríguez y
aceptamos la exigencia inapelable de tirar contra Chispa, estamos listos,
Dios nos perdone, para entender que Pascual asesine a su madre:
El día que decidí hacer uso del hierro tan agobiado estaba, tan
cierto de que al mal había que sangrarlo, que no sobresaltó ni un
ápice mis pulsos la idea de la muerte de mi madre. Era algo fatal
que había de venir y que venía, que yo había de causar y que no
podía evitar aunque quisiera, porque me parecía imposible cambiar de
opinión, volverme atrás, evitar lo que ahora daría una mano porque
no hubiera ocurrido, pero que entonces gozaba en provocar con el
mismo cálculo y la misma meditación por lo menos con los que un
labrador emplearía para pensar en sus trigales.
Esa naturalidad es, pues, otra de las técnicas de seducción que despliega
el narrador, otra de las honestas artimañas a que recurre para que no lo
queramos mal. Como el primerísimo término en que nos muestra, sin mentir,
la delicadeza de su ánimo («la conciencia sólo remuerde de las injusticias
cometidas: de apalear a un niño, de derribar una golondrina»). Como el no
dejar que oigamos otra voz que la suya. 115 Como el hondo
sentimiento de la irrevocabilidad del destino que acierta a comunicarnos:
un sentimiento, es obvio, propio de un condenado a muerte que contempla un
camino marcado por hitos sin posibilidad de vuelta atrás, pero del que
nosotros podríamos zafarnos fácilmente si los ojos claros y grandes de
Pascual, mirándonos con la misma fijeza que a los vecinos del lejano
Almendralejo, no nos hubieran fascinado hasta tal punto.
- XXII El otro latín
1. Don Ramón María del Valle-Inclán contó alguna vez cómo había estudiado
latín con un párroco de aldea, en tiempos que en la memoria o la
imaginación se le aparecían «en luz de anochecer y en un vaho de
llovizna... El clérigo leía su breviario, yo suspiraba sobre mi Nebrija».
Un siglo atrás, es cierto, las Introductiones latinae del Nebrisense
seguían imprimiéndose en versiones reducidas y brindando el bagaje
adecuado para adentrarse en territorios tan ricos como el breviario del
buen cura. Porque aquellas páginas no daban sólo alimento piadoso a los
sacerdotes rurales, sino rebosaban de hermosísima lírica, en un estilo que
a todo un Baudelaire se le antojaba «singularmente propio para expresar la
pasión según la entiende y siente el mundo poético moderno». Era una
«lengua maravillosa», que podía sonar así: «Patera gemmis corusca, / panis
salsus, mollis esca, / divinum vinum, Francisca...» ('Copa de gemas
radiante, / pan sabroso, manjar suave, / divino vino, Francisa...'). Como
así suena, en efecto, en los trísticos de Les fleurs du mal que el autor
dedicó a «una modista erudita y devota».
Quienes pasaron por un aprendizaje similar al de Baudelaire o Valle-Inclán
pudieron captar y saborear, por ejemplo, 116 «las bellezas del latín
místico de la Edad Media», con «joyeles como las secuencias de Santa
Hildegarda» o Adán de San Víctor que celebraba Rubén Darío, o como el
Pange lingua de Tomás de Aquino y el Vexilla Regis de Venancio Fortunato
que Lynch y Stephen Dedalus comentaban por los pasillos del internado.
La literatura de la Roma antigua quizá no despierta ya el entusiasmo que
en otras épocas, pero, en el peor de los casos, conserva un prestigio más
o menos reverencial, y a quien le pique la curiosidad no le costará gran
cosa habérselas directamente con los textos, incluso en traducción, y
orientarse sobre el sentido que les corresponde. Es penoso comprobar que
las letras latinas de la Edad Media y del Renacimiento, en cambio, son hoy
tierra enteramente ignota para el común de los lectores, y hasta para
demasiados estudiosos.
En el pecado se lleva la penitencia, sin embargo. Al lector de a pie, a
quien no busca sino buena literatura, el olvido de la latinidad
posclásica, del otro latín, le priva de muchos de los versos y prosas más
fascinantes y, paradójicamente, más vivos jamás escritos en Europa. Al
estudioso le oculta fuentes esenciales, falseándole desde las raíces la
visión de la cultura de la época e instalándolo en el más temible de los
anacronismos: el que no puede reconocer la singularidad del pasado, porque
inconscientemente le impone las jerarquías contemporáneas.
Ir poniendo remedio a tan desdichada situación exige en primer término dar
al aficionado la posibilidad de enfrentarse por sí mismo con los textos,
en el original o en versiones irreprochables, y guiado por una crítica que
los potencie en tanto obras de arte, sin limitarlos a mero testimonio
arqueológico. Al profesional, sea cual fuere el dominio o el período a que
se aplique, es preciso recordarle a su vez que esos libros que hoy crían
polvo en las bibliotecas fueron durante siglos tanto o más leídos que los
redactados en lenguas vernáculas, y que únicamente tomándolos en cuenta
con amor y rigor podrá alcanzar la imprescindible perspectiva de conjunto.
Quisiera dar rápida noticia de algunas aportaciones recientes que van
precisamente en tal dirección, y en especial por las 117 dos sendas
en que se hallan los logros mayores del otro latín: la poesía medieval y
la prosa de ideas renacentista9.
2. Escasas provincias de la literatura occidental, en efecto, ofrecen más
diversidad y excelencia que la poesía latina de la Edad Media; pocos, o
seguramente ninguno, la han frecuentado con mayor intimidad que Peter
Dronke, y en escasos lugares podrá hallársela más sugestivamente
representada que en sus dos últimos libros: Latin and Vernacular Poets of
the Middle Ages (Hampshire, Variorum, 1991) e Intellectuals and Poets in
Medieval Europe (Roma, Storia e Letteratura, 1992).
Dronke no es ningún desconocido en nuestro país. Al contrario, una obra de
medievalista excepcional en envergadura y 118 horizontes, al par que
su frecuente presencia en universidades, editoriales y revistas, le han
ganado una audiencia importante en España. A las traducciones de
anteriores libros suyos (tres, creo, con el inminente sobre Las escritoras
de la Edad Media), bien podría sumarse otra que contuviera una amplia
selección de los dos recién mentados, con el lógico hincapié en los
trabajos que abordan textos hispánicos, comenzando por la Profecía de la
maga Sibila, de edad visigótica, y por las mismas jarchas mozárabes, o
especialmente vinculados a la Península, como el delicioso cancionerillo
erótico transcrito en el monasterio de Ripoll (transcrito, digo, no
compuesto, ni correctamente entendido allí). Un volumen que reuniera una
decena de estudios de la misma cosecha no tendría precio como introducción
a las exquisiteces de la poesía mediolatina.
Ante un volumen como ése, quien, como a menudo ocurre, hubiera limitado su
imagen de la poesía de antaño a las piezas más sabidas de los siglos XVI y
XVII no podría no asombrarse por la imaginación y el vigor que a cada paso
derrochan los rimadores medievales. La variedad de temas, formas y modos,
la frescura con que el verso se abre a imágenes y vivencias luego
insólitas, la osadía de la dicción, forzosamente han de sorprender a los
acostumbrados al repertorio convencional del Renacimiento y aun del
Barroco. Se diría que la norma era entonces la experimentación, la
búsqueda de caminos nuevos, y es poco dudoso que muchos conducían a
hallazgos que a veces parecen de ayer mismo. Valga una muestra. Jaime Gil
de Biedma difundió entre nosotros la noción del poema construido como
monólogo dramático, es decir, objetivado en la voz de un personaje,
histórico o ficticio, distinto del autor. (Entre paréntesis: la difundió
para curarse en salud y confundir a los críticos menos inteligentes, pero
sólo por rara excepción la puso en práctica en su propia obra, apegada
donde las haya a la confesión personal y a la autobiografía sin máscara).
La filiación del recurso no suele llevarse más allá de Browning y
Tennyson, pero se trata justamente de una de las técnicas más tenaz y
sagazmente exploradas en la Edad Media.
Porque los poetas de la época no se quedaron en los discursos de figuras y
figurones célebres, a la manera de Ovidio 119 o los románticos;
antes bien, con una fantasía y una pertinencia como apenas volvieron a
gastarse al propósito, usaron el procedimiento para indagar, reviviéndolas
desde dentro, las dimensiones más impredictibles y reveladoras de la
experiencia: desde la rabia de la soltera preñada, a cuyo paso los
lugareños se dan con el codo, hasta los ayes desesperados del cisne que se
tuesta en el asador, en hilarante parodia del canto que tópicamente se le
atribuye en su agonía.
Pues algunos de los capítulos más sugestivos de Dronke están dedicados a
una variedad especialmente atractiva de tal monólogo: el planto de la
heroína que se acerca a la muerte. Así la hija de Jefté, sacrificada para
cumplir un necio voto y serenamente conforme con que su lecho de bodas
esté en el más allá («factus est infernus thalamus meus»), o así una Dido
nada virgiliana que, en un paisaje tan árido como ella misma sedienta de
amor, sólo confía en reunirse con Eneas en las tinieblas de Aqueronte.
Tiene Dronke despierta sensibilidad para captar los recursos (a veces, una
mera insistencia fonética) que doblan de implicaciones narrativas el
lenguaje lírico, y no es de extrañar que fije la atención reiteradamente
en textos en que la emoción postula acciones no expresas y en otros que
conjugan diálogo y relato, como sucede en las varias endechas del siglo XI
sobre el final de Héctor o, con más articulación, en el Pamphilus, y,
desde luego, en la espléndida serie de los Carmina Rivipullensia. Pero se
diría imposible superar la destrísima anatomía a que somete una sequentia
que no en balde suscitó la admiración de paladares tan avezados como Rémy
de Gourmont y Ezra Pound, la de las Virgines caste, con la extraordinaria
estampa, sobre todo, en que se evocan las camas en que las mozas del
cortejo nupcial, y no sólo la esposa, reposarán con Jesús («Dormit in
istis / Christus cum illis...»), en virginal connubio, sin miedo a los
dolores del parto ni a los celos de la amante: «Felix hic somnus, /
requies dulcis...».
No es posible aducir ahora más ejemplos. Peter Dronke no se muestra menos
atinado cuando escudriña la poesía de la inteligencia, las
personificaciones y las alegorías de la escuela de Chartres, los recovecos
de la tradición hermética, la floresta 120 de imágenes en que se
plasman las intuiciones místicas, la compleja ironía de los goliardos, los
«barbara... carmina» de la musa heroica o la fuerza oscura de los
encantamientos: «Adiuro vos, ligna omnia, / et lapides et horae et
momenta, / ut evacuatis cor N. pro amore meo» ('Yo os conjuro, árboles
todos, / y piedras y horas y momentos, / a quitarle el corazón por amor a
mí').
Con estudios como los consagrados a esos temas y problemas, Dronke no sólo
da a los expertos otras tantas lecciones de la mejor erudición y la mejor
crítica, sino además pone al alcance de cualquier lector de buen gusto una
óptima antología comentada de los portentosos aciertos de la poesía latina
medieval.
3. «Corrientes aguas, puras, cristalinas...». Tras el verso de la Égloga
primera, todos saben oír el Canzoniere petrarquesco: «Chiare, fresche e
dolci acque...». Por el contrario, ¿quien advierte que tras «Inicua es la
ley que a todos igual no es» y tantos otros pasajes de La Celestina está
también Francesco Petrarca, y en concreto su De remediis utriusque
fortunae?
En los decenios que corren entre Rojas y Garcilaso, el Petrarca latino, si
no olvidado (todavía Quevedo tenía bien presente el De remediis), fue
quedando postergado en la misma medida en que se agigantaba el Petrarca
romance. No era, desde luego, lo que el fundador del humanismo había
esperado, ni lo que consiguió por más de un siglo. Hasta las vísperas del
Quinientos, Petrarca brilló por encima de todo como el maestro que con su
ejemplo personal y sus escritos latinos había enseñado a leer, entender y
usar a los clásicos. Y por más que durante algunos años él hubiera
confiado en que la inmortalidad le vendría de la ambiciosa epopeya sobre
Escipión que acabó siendo su gran desengaño, las obras que de veras le
dieron popularidad y prestigio fueron libros en prosa: las dos
compilaciones de su correspondencia (Familiares y Seniles) y los
singulares diálogos del De remediis.
Es fácil que hoy nos sintamos incómodos con las prosas de Petrarca. A
nosotros, criados a pechos del romanticismo, quizá se nos antojan
demasiado grávidas de citas y reminiscencias 121 de los antiguos,
que tendemos a suponer un vano tributo a la opinión ajena y una renuncia a
la expresión subjetiva. No hay nada de eso.
Petrarca no se mueve tan a gusto entre Virgilio, Cicerón o Séneca, ni los
alega tan copiosamente, porque se haya rendido a ciegas al relumbrón de
sus nombres, sino porque está convencido de haber encontrado en ellos el
único saber que juzga digno de ser perseguido: «Quid humanum omniumque
gentium commune», es decir, una cierta verdad humana y común a todos los
pueblos, unos rasgos que compartan todos los hombres y en los que
cristianos y gentiles, débiles y poderosos, puedan reconocerse como
hermanos y descubrir normas de conducta y convivencia.
Cuando apoya un parecer en media docena de sentencias y ejemplos de Roma y
Grecia nunca pretende que lo aceptemos por la mera autoridad de los
clásicos: más bien está invitándonos a contemplarlo desde diversas
perspectivas, a confrontarlo con otras posturas, enriqueciéndolo con
nuevos matices. Ni por ello abdica, en absoluto, del propio criterio y la
propia historia: las Familiares y las Seniles, como tantas páginas más,
son a un tiempo pensamiento y experiencia, y la elaboración de unas
doctrinas se confunde ahí con la construcción de la persona (y hasta el
personaje) del escritor.
Esas actitudes y esos planteamientos, distintivamente petrarquescos, están
en el origen de toda la cultura de la Edad Moderna y subyacen, en
particular, a la que antes apuntaba como una de las cimas del otro latín:
la prosa de ideas del Renacimiento. La de Erasmo o Vives, por no ir más
lejos, no habría sido posible sin Petrarca. Pero, aparte ser obligada para
el historiador de la literatura, de la filosofía, del arte, ¿la prosa de
Petrarca tiene todavía cosas que decir al lector de nuestro fin de siglo?
Da la impresión de que algunos especialistas creen que no. La «Edizione
Nazionale» de Petrarca está bloqueada desde hace treinta años y sólo
contiene, aunque con ejemplar esmero, uno de los tres grandes títulos que
he alegado: las Familiares. De las Seniles y el De remediis, ni rastro, ni
ahí ni en ninguna parte. Tan cierto es, no obstante, que otros conocedores
122 sí apuestan por la vigencia de Petrarca, no ya para el filólogo,
sino también para el lector educado, que en un par de años las Seniles se
han hecho accesibles en la buena traducción al inglés cuidada por Aldo S.
Bernardo y sus colaboradores (mientras Ugo Dotti prepara la italiana) y el
monumental De remediis nos llega en la admirable versión a la misma lengua
que firma Conrad H. Rawski (Bloomington, Indiana University, 1991).
El De remediis es la excepción que confirma varias de las reglas que
arriba esbozaba. Petrarca, que tan porfiadamente se había confesado en sus
prosas, ensaya ahora un tono ascéticamente impersonal y cede la palabra
nada menos que a la mismísima Razón, que en un tono cortante, inexorable,
descarta como ilusorios los gozos y las sombras que nos depara la Fortuna:
«-A mi hijo lo ha devorado un lobo. -Es problema de los gusanos...». Él,
siempre tan suelto, tan amigo de dejar la pluma en libertad, quiere aquí
proceder sistemática, exhaustivamente y concentrar en un volumen todo el
saber moral de la Antigüedad, de manera que el lector tenga constantemente
a mano el consejo adecuado a cualquier circunstancia, próspera o adversa,
ya se halle en una guerra civil o en un partido de pelota, casado con una
charlatana o explotando una granja «de pavos, pollos, gallinas, abejas y
palomas...».
Desconcertante, abrumador a veces para nosotros, el De remediis fue, sin
embargo, y con larga diferencia, el libro de Petrarca más divulgado (en
España, del Marqués de Santillana en adelante, gozó de tanta difusión,
que, romanceado, circuló incluso en volanderos pliegos de cordel). Son
muchos los aspectos de la historia intelectual de Europa, por más de dos
siglos, que no se dejan comprender sin prestarle la debida atención, y no
pocos los estudiosos, no sólo petrarquizantes, que experimentan a menudo
la necesidad y la dificultad de consultarlo.
Para todos ellos, al igual que para el lector curioso, los cinco elegantes
tomos de la traducción de Rawski son un auténtico tesoro. Rawski ha
provisto su ceñida versión de un comentario más que generoso, en forma de
notas que permiten seguir en detalle la completa parábola de los múltiples
puntos tocados 123 en el De remediis, desde las fuentes de
inspiración de Petrarca hasta las huellas que sus formulaciones dejaron en
las letras posteriores (ni siquiera se descuidan los pasajes aprovechados
en La Celestina); la ha hecho sumamente manejable gracias a unos
minuciosos índices, y, en fin, la ha completado con copiosas
ilustraciones, que no son simple recreo para la vista, sino útiles y
precisas acotaciones al texto.
El resultado de tan meritorio esfuerzo debiera invitar a la meditación y a
la emulación. El otro latín se nos ha vuelto remoto, también, porque los
expertos, demasiadas veces, han preferido mantenerlo como objeto de culto
esotérico para una secta de iniciados. Pero obras de la grandeza de las
Seniles o el De remediis ni siquiera quedan debidamente servidas con la
edición crítica del original. Porque si no llegan al latín todos los que
querrían o deberían conocerlas, habrá que traducirlas, como ha hecho
Rawski, a algún latín de nuestro tiempo.
- XXIII Lógica y retórica de la locura
«Los cretenses mentimos siempre». Ese enunciado del cretense Epiménides
¿es verdad o es mentira? Si es verdad, si los cretenses mienten siempre,
Epiménides no está mintiendo, y la afirmación verdadera resulta ser falsa.
Si no es verdad, si no mienten siempre, Epiménides está mintiendo, y al
mentir comprueba la verdad de que los cretenses mienten siempre. A
discutir ésa y otras paradojas tan venerables como ésa había dedicado
cientos de páginas y millares de horas la tradición intelectual que Erasmo
de Rotterdam más odiaba. Bueno será, pues, advertir que dentro de la tal
tradición la paradoja era irresoluble, mientras la cultura que a Erasmo le
era propia sí podía darle una solución adecuada.
En efecto, una filosofía estrictamente formal y centrada en la lógica,
como era el método escolástico tan abominado por 124 el holandés,
presupone que un enunciado por el estilo del nuestro es verdad o mentira
en términos absolutos, porque las palabras que lo forman tienen una
significación unívoca, universal y eterna. Por ahí, si los cretenses
mienten, es que mienten siempre y en todo lugar, y si Epiménides es
cretense, tiene que obrar exactamente como ellos. La perspectiva retórica,
que es el punto de partida del pensamiento erasmiano, empieza por observar
que las palabras sólo cobran significado en la boca de tal o cual persona
concreta y en tales o cuales circunstancias y tales o cuales tiempos.
Postular que una proposición como la aducida quiere decir lo que
textualmente asevera equivale a encerrarse en un lenguaje puramente
teórico, sin correspondencia con el que los hombres usan de hecho en la
realidad, en la vida cotidiana. En ésta, la frase «los cretenses mentimos
siempre», si llega a dejarse oír, es inimaginable que pueda o pretenda ser
tomada al pie de la letra. Tal vez implique que 'en Creta hay más de un
mentiroso'; o bien, si Epiménides acaba de enterarse de que sus paisanos
le elogian como sabio, sea una expresión de modestia; o, por el contrario,
acaso Epiménides ese día está de mal humor y lo que le apetece es hablar
mal de todo, sin excluir a sus compatriotas... Comoquiera que sea, no hay
un significado único e intemporal del lenguaje, sino tantos como hombres y
situaciones, y hay que atender a quién, cuándo y cómo lo dice para saber,
en resumidas cuentas, qué está diciendo.
En cierto sentido, el Elogio de la locura (Stulticiae laus o, en rigor,
Mwri/af e/gkw/mion) parte de un aserto análogo a «los cretenses mentimos
siempre» y acaba dejando claro que en Creta, como en todas partes, unas
veces se miente y otras se dice la verdad. Cierto: la locura, ahí, sube a
la cátedra, se presenta a la audiencia y se loa a sí misma, disertando
largamente sobre los bienes que la humanidad le debe -comenzando por la
misma vida, que no se produce sino por el desatino de dejarse llevar por
el sexo-, sobre las múltiples maneras en que irremediablemente la siguen
dioses y hombres -en todas las jerarquías, estados y profesiones- y sobre
las autoridades gentiles, judías y cristianas que confirman la verdad de
semejantes alabanzas.
125
Si lo tomamos al pie de la letra, el planteamiento se anula a sí mismo,
como el de Epiménides, porque en labios de la locura, en principio, sólo
pueden sonar disparates y necedades. Cuando, sin embargo, una y otra vez
nos descubrimos de acuerdo con las opiniones, críticas y actitudes que
manifiesta, tendemos a pensar que esta locura realmente no es tal, sino
más bien buen juicio y arte de vivir con inteligencia. Pero tampoco nos es
posible dar siempre por válido cuanto nos propone: y entonces concluimos
que la locura en unos casos es sabiduría, en otros hace honor a su
nombre... y en bastantes no sabemos a qué carta quedarnos. Por ahí,
adiestrados a ejercitar la duda y la antítesis sistemática, nos
convencemos de que no ya el núcleo mismo del Elogio, sino cuantos temas se
tratan en la obra y cuanto tiene que ver con los hombres son como los
«silenos de Alcibíades» (según el motivo que Erasmo espiga en Platón),
unas figurillas de fea apariencia que dentro contienen la imagen de un
dios:
Principio constat res omneis humanas, velut Alcibiadis Silenos,
binas habere facies nimium inter sese dissimiles. Adeo ut quod
prima, ut aiunt, fronte mors est, si interius inspicias, vita sit;
contra quod vita, mors; quod formosum, deforme; quod opulentum, id
pauperrimum; quod infame, gloriosum; quod doctum, indoctum; quod
robustum, imbecille; quod generosum, ignobile; quod laetum, triste;
quod prosperum, adversum; quod amicum, inimicum; quod salutare,
noxium; breviter omnia repente versa reperies, si Silenum aperueris.
('Es preciso notar, en primer término, que todas las cosas humanas,
como los Silenos de Alcibíades, tienen dos caras que no se parecen
en nada, de tal modo que lo que a primera vista, como dicen, es la
muerte, si se mira por dentro es la vida, y viceversa; lo que se nos
ofrece como hermoso, resulta feo; lo opulento, paupérrimo; lo
infame, glorioso; lo docto, indocto; lo fuerte, débil; lo noble,
plebeyo; lo alegre, triste; lo próspero, adverso; lo de amigo, de
enemigo; lo saludable, dañoso; y, en suma, si se abre el Sileno,
todo se encontrará en seguida del revés').
El ídolo que a Erasmo le importa derribar es el enemigo tradicional del
humanismo, el método escolástico, y no por 126 mera rivalidad de
escuelas, sino porque cumple elegir entre un código artificial para
iniciados y una lengua a la medida de todos los hombres, porque está en
juego el predominio de una noción del saber como teoría arcana, reservada
a una minoría de especialistas, o bien como cultura viva, destinada a
iluminar la experiencia real del mayor número posible de beneficiarios.
Esa visión del problema es simultáneamente una visión de la historia,
porque postula un vasto retorno a la edad anterior a una decadencia
milenaria, con la vuelta a unos libros fundamentales cuya letra y cuyo
espíritu han ido corrompiéndose en siglos sombríos.
En esas coordenadas cobra plenitud de sentido el Elogio de la locura
(concebido en 1509, publicado en 1511). El libro bulle, desde luego, en
todos los temas gratos a Erasmo, e incluso es característica la
desproporción con que se complace en algunos, del culto en espíritu a la
crítica de la sofistería escolástica, el monacato o las estructuras
temporales de la Iglesia. Pero todavía es más hondamente erasmiano por la
altura a que eleva las estrategias y los modos de hacer propios del autor.
Si quisiéramos señalarle una sola raíz última, bien podríamos encontrarla
en la noción de la docta ignorantia, un ideal cuya tradición recorre
Erasmo en una continua y perspicaz concordancia de cristianismo y cultura
clásica, recordando, por un lado, que Sócrates -el maestro pagano cuyo
temple y actitudes juzgaba tan ejemplares, que a veces le entraban ganas
de rezar «Sancte Socrates, ora pro nobis!»- se había dejado llamar el más
sabio de los hombres por ser consciente de no saber nada, y subrayando,
por otra parte, que «el mismo Cristo se hizo loco al presentarse en forma
de loco que puede traer la salvación con la locura de la cruz: "Porque
Dios ha elegido la locura del mundo para confundir a los sabios, y la
debilidad del mundo para confundir a los fuertes" (I Corintios, I, 27)».
La raíz de la docta ignorantia crece y da espléndido fruto merced al
recurso a una vieja e ilustre variedad de la retórica. De los tres géneros
de discursos que ésta reconocía, judicial, deliberativo y panegírico, el
de más amplias resonancias literarias fue siempre el último, el laudativum
genus, porque no 127 pedía ninguna decisión, sino meramente un
juicio artístico, el aprecio de la habilidad y el virtuosismo del orador.
Dentro de tal especie, desde los días de los sofistas, muchos se
deleitaron en exhibir el ingenio y buscar el aplauso ensalzando materias
insignificantes, indignas o ridículas, y el propio Erasmo menciona las
loas clásicas de los mosquitos, la injusticia o las fiebres.
Nadie, sin embargo, había compuesto nunca un encomio paradójico concebido
tan honda y radicalmente, tan desde dentro como el Stulticiae laus. Un
elogio de los gusanos o de la calvicie -como los que también recuerda el
mismo Erasmo- no podía ser otra cosa que un divertimento puramente
superficial, una muestra de ingenio y de buen humor, sin trascendencia
alguna. Incluso una alabanza de la locura, si se planteaba desde la
perspectiva de la cordura, según en más de un aspecto lo hace la popular
Nave de los locos (1494) de Sebastián Brandt, no tenía por qué pasar de
esa misma categoría de lo jocoso, por más que a vueltas de las bromas
contuviera no pocas verdades.
Pero Erasmo tuvo la genial ocurrencia de hacer que fuera la propia locura
quien se ensalzara a sí misma. Con tan sencillo expediente, incluso
prescindiendo de los asuntos tratados, la concepción general del libro
resultaba significativa de suyo, por las cuestiones de principio que
implicaba, por el planteamiento global de un discurso que se afirma y se
niega a sí mismo. La Moria compendia todos los grandes temas erasmianos, y
el propio autor declaró que en sustancia decía lo mismo que el
Enchiridion, el más autorizado resumen de sus enseñanzas. Pero en éste,
como en el resto de su producción, el pensamiento del holandés está
presente sólo como contenido, en un estilo de mayor o menor elocuencia,
pero que en definitiva se queda en elegante envoltura.
En el Elogio de la locura, en cambio, no hay distinción entre forma y
fondo: el propio artificio con que se presentan las ideas es una dimensión
fundamental de la doctrina que se comunica. En particular, el imperativo
de tener siempre presente quién está hablando y de no dar por válidos sus
asertos sin considerarlos cuidadosamente tanto en el contexto inmediato
128 como en el horizonte del libro entero ilustra con excepcional
eficacia, sin necesidad de exponerlo explícitamente, el núcleo de la
teoría retórica que Erasmo convirtió a su vez en núcleo de su propia
visión del saber y, en muchas vertientes, también de su personalidad.
Porque el hábito de preguntarse sistemáticamente quién, cuándo, para qué
se está hablando, esencial en la retórica, es, sin más, un modo de
adiestrar la sensibilidad en captar más plenamente cómo cambian y cuan
diversas y complejas son en las distintas coyunturas personas, cosas y
palabras; y, por ende, qué singular cada una y qué relativas todas. No
sorprende que de los millares y millares de páginas que produjo la
literatura latina del humanismo, las únicas que hoy permanecen vivas y al
alcance de todos sean las del Elogio de la locura.
- XXIV Tombeau de Julio Caro Baroja
Entre Menéndez Pelayo
y el Paradox de don Pío,
corrió siempre a su albedrío
e hizo de su capa un sayo
y de su saber un mito.
Libre, genial, erudito,
tímido y audaz y raro,
de elegancia desabrida
en la prosa y en la vida,
descansa en paz Julio Caro.
129
- XXV «Con voluntad placentera»
Cuenta Plutarco que una noche, «cuando Alejandría estaba en el mayor
silencio..., se oyeron repentinamente los concertados ecos de muchos
instrumentos y gritería de una gran muchedumbre con cantos y bailes
satíricos, como si pasara una inquieta turba de bacantes... A los que
conceden valor a estas cosas les parece que fue una señal dada a Antonio
de que era abandonado por aquel dios a quien siempre hizo ostentación de
parecerse». Constantino Cavafis ha recreado ese momento en un espléndido
poema, «El dios abandona a Antonio», soberbiamente romanceado a su vez por
Elena Vidal y José Ángel Valente:
Cuando, de pronto, a media noche oigas
pasar una invisible compañía
con exquisitas músicas y voces,
no lamentes en vano tu fortuna
que cede al fin, tus obras fracasadas,
los ilusorios planes de tu vida.
Como dispuesto de hace tiempo, como valiente, dile
adiós a Alejandría que se aleja.
Y sobre todo no te engañes: en ningún caso pienses
que es un sueño tal vez o que miente tu oído.
A tan vana esperanza no desciendas.
Como dispuesto de hace tiempo, como valiente, como
quien digno ha sido de tal ciudad, acércate
a la ventana. Y ten firmeza. Oye
con emoción, mas nunca
con el lamento y quejas del cobarde,
goza por vez final los sones,
la música exquisita de la tropa divina,
despide a Alejandría que así pierdes.
Antonio ha de plegarse con sereno coraje a la sentencia de la divinidad,
saborear sin protestas ni aspavientos esa postrera 130 melodía, para
probar así que ha merecido las grandezas de Alejandría. Un último instante
de belleza pondrá la muerte en línea con la vida.
No sé leer la pieza de Cavafis sin recordar a Jorge Manrique. El momento
más memorable de las Coplas cifra los esplendores de ayer en el
apiñamiento «de tanto galán», «tanta invención», y en las «músicas
acordadas» que se recortan sobre la algazara de unas celebraciones. La
estampa es sin duda muestra suprema de una de las cualidades que han
mantenido a Manrique en el altar donde lo veneraba Machado: la mirada que
distingue a la vez la hermosura y la nimiedad de las cosas, y cómo una y
otra se potencian entre sí, y de consuno enseñan a no negarles ni
exagerarles el valor mientras se tienen y a no llorarlas cuando se
pierden.
Tal actitud es una norma de vida, pero sobre todo una meditatio mortis, un
adiestramiento para la muerte. Es entonces, al llegar al desenlace, cuando
importa haber aprendido la lección. Antonio debe asumirla, al cabo,
asomándose a la ventana para oír la sentencia envuelta en cantares
fascinantes. El maestre don Rodrigo Manrique la ha sabido siempre y no
necesita que nadie lo exhorte, porque tampoco ningún dios lo abandona,
bien al contrario. Viene «la muerte a llamar / a su puerta», gentilmente,
«diciendo -"Buen caballero"...», y él hace suyo el dictamen del Señor y se
dispone a partir con el mismo «corazón de acero», con la misma «buena
esperanza» y aun con la misma «voluntad placentera» con que ha vivido.
... y consiento en mi morir
con voluntad placentera,
clara y pura,
que querer hombre vivir
cuando Dios quiere que muera
es locura.
Deslumbran el temple, el señorío, la elegancia de ese morir. Al
asentimiento que se le pide a Antonio, y que en definitiva consiste
únicamente en una digna resignación, don Rodrigo, por obra de «la fe tan
entera», añade el consentimiento, una 131 medida de libertad. Pero
ese talante admirable no es un dato que se deje apreciar con la mera
confrontación de sendas paráfrasis de los textos de Cavafis y Manrique, es
decir, no obedece sólo al contenido literal: en una proporción decisiva, y
excepcional incluso en la mejor poesía, responde asimismo a la elocución y
a la métrica. Pues la ineludibilidad y a la vez la aceptación libre y
hasta complacida de la muerte se expresan también con la fluidez del ritmo
y la dicción.
Tomás Navarro Tomás demostró experimentalmente que en castellano
predominan los núcleos de sonido y sentido -los grupos fónicos- que
tienden a coincidir con el octosílabo. En nuestro pasaje la coincidencia
es total: las unidades semánticas, fonéticas y métricas se corresponden
perfectamente, sin asomo de encabalgamiento. El pie quebrado, al observar
la misma regla, subraya la naturalidad de la elocución, y al mismo tiempo,
con el contraste rítmico, refuerza su musicalidad. El agudo inicial de
cada una de las dos semiestrofas deja levemente en suspenso el enunciado,
que en seguida se colma con tanta rotundidad como sencillez. Que las rimas
en -era y -ura sean la una variación de la otra, y que tal trabazón se
acreciente con el engarce de clara y con los eslabones de morir, querer,
quiere, dan a la sextilla una inigualable apariencia de espontaneidad.
Cada verso empuja al siguiente, que se percibe como su prolongación
necesaria, la única continuación posible sin forzar la voz ni engolar el
tono. No cabe lenguaje más «fácil de pronunciar» -es una vieja definición
de la poesía-, más correntío a la par que melodioso. Esa agilidad en el
discurrir y ese ajuste cabal de los factores no semánticos confluyen
eficacísimamente con el significado. La soltura y el gusto con que decimos
la copla contienen la actitud de don Rodrigo ante la muerte. El
consentimiento del Maestre es tan natural y tan verdadero como las
palabras con que se despide. Todo está sentido, pensado, dicho con la
misma voluntad placentera.
- XXVI Última hora de la poesía española: la razón y la rima
De Jon Juaristi a José María Micó, de Luis García Montero a Eloy
Sánchez-Rosillo, de Luis Alberto de Cuenca a Miguel d'Ors, la última hora
de la poesía española ofrece tanta riqueza y diversidad en los logros
individuales como unidad de tendencia en algunos aspectos básicos. Un
crítico ciertamente sagaz subraya, por ejemplo, que «la reivindicación de
la métrica clásica caracteriza a buena parte de los poetas de los ochenta
frente a la generación anterior». Otro, que es a su vez valioso ejemplo de
cómo los autores de los setenta se han abierto creadoramente a las
perspectivas de los más jóvenes, sitúa entre los rasgos de mayor presencia
en las nuevas generaciones el énfasis puesto «en la experiencia y en la
inteligibilidad del texto». Un tercero insiste en que «la poesía se ha
hecho comprensible, referencial», porque «los poetas actuales han
abandonado lo surreal», «ya no les importa tanto el mundo onírico como el
mundo de la vigilia», y, en la mayoría de sus páginas, «la metáfora
languidece»10.
Citadas así, en extracto, tales opiniones pueden sonar a la célebre
enciclopedia china de Jorge Luis Borges: «Los animales se dividen en: a)
pertenecientes al Emperador, b) embalsamados, c) amaestrados, d)
lechones... h) incluidos en esta clasificación, i) que se agitan como
locos, j) innumerables, k) dibujados con un pincel finísimo de pelo de
camello», etc. Cuando uno examina los textos poéticos más de cerca, sin
embargo, comprueba que todos esos rasgos (y no pocos otros) que la crítica
enuncia a veces como dispares, o cuando menos registra dispersamente,
responden en realidad a un diseño coherente y a un paradigma histórico y
artístico perfectamente articulado.
133
Es verdad que a primera vista no parece ofrecerse ninguna conexión
irremediable entre «la reivindicación de la métrica clásica», pongamos, y
la huida de «lo surreal». ¿Qué motivo podría haber para que ambas
actitudes deban considerarse dos caras de la misma moneda? ¿Tan sólo la
constatación de la evidencia, de que así ocurre con notable asiduidad, y
de que lo uno y lo otro responden a planteamientos supuestamente
«tradicionales»? ¿Se trataría, pues, de un mero hecho de imitación
superficial, de un vano «garcilasismo»? En absoluto. Leamos simplemente el
guilleniano arranque de uno de los rimados de ciudad de García Montero:
Las cuatro de la tarde. Familiar devaneo.
Todavía la mesa está sin recoger.
Se acostumbran las cosas a su oficio de ser
compañías lejanas bajo un dulce mareo.
O tomemos el comienzo de otro, donde se entrelazan los ecos sintácticos ni
más ni menos que de Garcilaso, fray Luis, San Juan de la Cruz y Góngora,
sin faltar uno:
Teléfonos alertas,
sirenas que la luz cruzáis veloces,
letreros luminosos, altavoces,
carteleras expertas
que hacéis negocios y mentís ofertas...
En el segundo ejemplo, sería difícil concertar más reminiscencias
clásicas, pero el tono manifiestamente coloquial de ambas piezas, el
realismo menudo, la impostación rigurosamente contemporánea, nos
certifican que estamos lejos de cualquier «neoclasicismo». Es más, son
incompatibles con él, y la conjunción de un lenguaje y unos temas tan a
ras de tierra con el esquema inmutable de la lira incluso representa de
suyo una resuelta innovación.
No es, por tanto, ninguna hipotética y epidérmica adhesión a los maestros
de otras épocas, sino un fenómeno de más calado. La vuelta al metro y a la
rima, la frecuente construcción narrativa, el gusto por la entonación
conversacional, el 134 despego frente a los artificios metafóricos,
la trabajada diafanidad y otros muchos caracteres de buena parte de la
reciente producción española suponen menos un retorno a las modas de
antaño que un reajuste de los factores poéticos, tan fresco y original
como apegado a los universales de la poesía.
Ni que decirse tiene que cada uno de esos elementos obedece a múltiples
circunstancias personales y transpersonales, pero su integración en un
conjunto, sea el poema singular o un ancho horizonte de poemas, está en la
naturaleza misma de la poesía tal como la conocemos desde los trovadores y
los goliardos. En efecto, de la Edad Media a la nuestra, los ingredientes
conjugados en el poema han tendido a mantener entre sí un cuidadoso
equilibrio, de suerte que el predominio o la desaparición de unos ha
llevado a la mengua o el incremento de otros. En su día, así (y discúlpese
que repita lo dicho en otra parte), la ausencia ocasional o la renuncia
definitiva de la música se contrapesó a menudo con una melodía verbal
resaltada por alardes de ritmo o insistencias fonéticas. En tiempos más
próximos, el relieve auditivo se ha reemplazado lisa y llanamente por el
visual, por procedimientos gráficos o tipográficos. Ningún equilibrio,
claro es, más delicado y esencial que el de las pautas de la métrica y los
recursos del lenguaje figurado. Tanto, que quizá baste para sugerir de un
solo trazo algunas de las cualidades más definitorias del panorama poético
actual.
Frente a las comparaciones y las metáforas de la literatura anterior, más
o menos complejas, más o menos difíciles, pero siempre con una precisa
correspondencia entre el plano real y el plano ficticio, el superrealismo
y otras corrientes afines entronizaron un género de imágenes que no se
dejan "traducir" puntualmente a un orden de cosas concreto, antes
pretenden comunicar intuiciones borrosas, estados de ánimo sin otro
correlato que una visión fantástica, personales equivalencias de
sensaciones o sentimientos...
Detrás de la imaginería desbocada de las vanguardias estaban obviamente
todas las falanges que desde el romanticismo habían competido en el asalto
a la razón. Pero lo que me interesa realzar ahora es un hecho que tiene
que ver más bien 135 con la lógica interna propia de la poesía.
Porque sucede que el progresivo avance de la imagen irracional fue
paralelo a la desintegración de los constituyentes tradicionales del
verso: el metro y la rima. No podía ser de otro modo: la multiplicación de
las figuras semánticas empujaba a la aminoración de las figuras fónicas
anejas a la métrica, o, si se prefiere, complementariamente, la relajación
de la disciplina formal llevaba a ensayar otras maneras igualmente
rebeldes en la asociación de los contenidos.
En dos palabras: el verso clásico y el talante superrealista eran en
sustancia inconciliables. Hagamos un mínimo experimento con unas líneas de
Poeta en Nueva York:
Un día
los caballos vivirán en las tabernas
y las hormigas furiosas
atacarán los cielos amarillos...
Otro día
veremos la resurrección de las mariposas disecadas, etc., etc.
Una rima y un metro estricto habrían resultado en verdad incompatibles con
tal soltura imaginativa, porque el lector inmediatamente tendría la
impresión de que ésta era postiza y venía forzada por aquéllos. Si el
propio Federico hubiera amoldado ese mismo contenido al patrón de una
estrofa convencional, si lo hubiera ahormado con las rimas que de hecho
están en el texto (yo las he marcado en cursiva), al punto habríamos
saltado: «¡Ripio, ripio!».
Es sólo un ejemplo, y ex contrario, pero sospecho que sintomático. El
alejamiento de las banderas superrealistas que marca a una parte
considerable de la nueva poesía española ha ido de la mano con una
búsqueda de la pertinencia personal, con el acento en la experiencia y la
emoción compartidas, con una atención a lo individual tan lejos de
exasperarse en la marginalidad cuanto de disolverse en lo colectivo... So
pena de perder su condición de tal, una poesía en esas coordenadas no
podía dejar de reencontrarse cada vez más amistosamente con el metro y la
rima.
136
- XXVII Eugenio Asensio
«In memoriam»
Eugenio Asensio (1902-1996) era un hidalgo de aldea paseado por todo el
mundo y por toda la literatura del mundo. Sabía todas las lenguas y no
sólo había leído todos los libros: tenía, además, las primeras ediciones.
«Muy antiguo y muy moderno», se aposentó en Portugal y mantuvo sin
esfuerzo una perspectiva oreada siempre por los vientos más cosmopolitas.
No quiso hacer carrera universitaria ni publicó sino por antojo o por
sentido del deber. Deja un puñado de libros espléndidos y una obra
dispersa no menos esencial sobre las tendencias intelectuales del
Renacimiento en la península Ibérica, la poesía de la Edad Media, el
entremés del Siglo de Oro o los mitos recientes de la historia de España.
Quien se pregunte hoy por su talla de filólogo y estudioso de la
literatura, habrá de pensar en Menéndez Pidal, Dámaso Alonso o María Rosa
Lida.
Vivió mucho (había nacido en Murieta, en Navarra, en 1902; ha muerto en
Pamplona hace unos días) y vivió sin prisas, catando y saboreando libros,
paisajes y vinos. La afición lo llevó primero a las lenguas clásicas, pero
la facultad madrileña de Cejador (de quien alcanzó a ser ayudante) y el
mismo Centro de Estudios Históricos se le quedaban chicos, y en cuanto
pudo se plantó en París, y después, en 1930, en Berlín: el Berlín de
Werner Jaeger y Paul Maas, a cuyas lecciones asistía, pero también de los
poetas y los cafés, de las pensiones y los cabarets, que Eugenio pintaba
con tanta perspicacia y amenidad como la novela de Isherwood.
La guerra civil le pilló en Filipinas, adonde había llegado dando el rodeo
más largo que pudo, por el Transiberiano. A la vuelta, desdeñó la
universidad de la época, y, en unos años en que los catedráticos de
Enseñanza Media se llamaban Rafael Lapesa o José Manuel Blecua, optó por
quedarse en el Instituto 137 de Lisboa, libre de miserias y de
compromisos, con tiempo para descubrir tesoros en las grandes bibliotecas
europeas y comprarlos en los más recónditos anticuarios del continente.
Quizá nunca habría impreso una línea, si discutiendo una Nochebuena con
Dámaso Alonso, su amigo fraternal no le hubiera pinchado: «¡No es lo mismo
predicar que dar trigo!». Sólo desde entonces, a punto de entrar en la
cincuentena, Asensio accedió a compartir con el común de los mortales el
gigantesco saber que se había echado entre pecho y espalda.
Casi como preludio, compareció en escena con un deslumbrante ensayo sobre
el erasmismo y otras corrientes afines, cuyas orientaciones y datos
inéditos replanteaban sustancialmente ni más ni menos que la obra maestra
de Marcel Bataillon. Después, entre artículos, prólogos, reseñas que
habrían bastado para encumbrar a cualquier investigador, vinieron Poética
y realidad en el cancionero peninsular de la Edad Media, que renovaba los
modos de entender nuestra tradición lírica; Itinerario del entremés,
fascinante exploración por los arrabales del teatro barroco; unos
fundamentales Estudios portugueses; o como coda, con una distancia y una
lucidez que por fuerza habían de poder más que la pasión, una crítica
maciza de La España imaginada de Américo Castro.
Eugenio Asensio escribía en una prosa límpida y llena de gracia, donde el
pormenor erudito, siempre nuevo, siempre exacto, abría ventanas a los
grandes horizontes de la historia y se conjugaba con el infalible gusto
literario y con la atención a las novedades más válidas de la crítica: él
fue, sin ir más lejos, quien primero entre nosotros frecuentó a los
formalistas rusos, y quizá el único que en 1957 podía hacerlo en la lengua
original y traduciendo las citas de Pushkin en fluidos endecasílabos.
«Nunca persiguió la gloria» (al revés que la buena mesa), pero acabó por
llegarle una mínima parte del reconocimiento que se le debía: la elección
de honor en la Real Academia Española, el Premio Príncipe de Viana (que
él, conservador, irónico, disfrutó particularmente porque lo ganaba como
candidato de las izquierdas de su tierra), el doctorado por Lisboa, los
volúmenes de homenaje... A los amigos nos había amenazado 138 con
retirarnos la palabra desde la otra vida si publicábamos en la prensa una
necrología suya. No creo que se atreva a hacerlo. Pero, en el peor de los
casos son muchas las palabras de Eugenio Asensio, oídas y leídas, que
nadie podrá quitarnos.
No sólo Erasmo
Estas espléndidas páginas (El erasmismo y las corrientes espirituales
afines, Salamanca, SEMYR, 2000), piedra miliar en la bibliografía sobre el
Renacimiento en España, son en rigor las primicias de un neófito. Piedra
miliar, digo, porque consisten en un replanteamiento decisivo de las
cuestiones asediadas nada menos que en el Erasmo y España de Marcel
Bataillon; y primicias, porque, aparecidas originariamente en 1952, se
cuentan entre las publicaciones más tempranas de Eugenio Asensio, que sólo
en puertas del medio siglo condescendió a ir ordenando y publicando las
notas que tomaba (a lápiz) en las guardas de sus tesoros bibliográficos.
Erasmo y España (1937) es la obra maestra del hispanismo y un soberbio
libro de historia se mire desde donde se mire. «El examen de un problema
fundamentalmente religioso ilumina y esclarece ahí vastas zonas de la vida
política y cultural» (como resume Asensio) porque la religión es
ciertamente uno de los ejes de la España de Carlos V y porque Bataillon
atiende a situar cada punto, incluso cuando parece sin otro alcance que el
estrictamente dogmático, en el juego de fuerzas que lo conforman desde los
más diversos ángulos, de la cancillería a los conventos, del pueblo devoto
a los familiares del Santo Oficio.
A favor de esa amplitud de horizontes, y con la diligencia de Bataillon
por no descuidar ningún fleco de posible interés, por Erasmo y España
desfila un número ingente de contemporáneos del Emperador, al tiempo que
se airean muchos de los asuntos que más significativamente les afectaron.
La grandeza del libro, en cualquier caso, y la falta de otros equiparables
en empeño y mérito lo convirtieron en seguida en referencia vital para
todo estudioso de la época. Pero las virtudes propias ampararon los vicios
ajenos, y más que ninguno -escribe el 139 propio Bataillon- «el
atolondramiento de los lectores propensos a catalogar como erasmistas
todos los autores que aparecen en mi libro».
Por ahí, cierto, los descarríos han sido continuos. Para ser tomado por
erasmista, ha bastado citar un refrán latino presente a su vez (claro
está) en la colección erasmiana de Adagia, o censurar los libros de
caballerías, según el humanismo venía haciendo desde Petrarca. Las cimas,
sin embargo, se han alcanzado a cuenta del pretendido «erasmismo de
Cervantes»: hasta la esperanza que un personaje expresa de tener un
heredero, hasta la coincidencia entre el nombre de otro y un gentilicio
usado por Erasmo (y por mil más), han servido para alimentar esa
hipótesis, tan inverosímil y rea de anacronismo como lo serían, pongamos,
las conjeturas sobre el «krausismo de Eduardo Mendoza».
Publicado decenios atrás en forma de artículo, el estudio de Asensio que
sale ahora a luz en volumen exento tiene, pues, como valor más elemental,
inmediato, desengañar lúcidamente a quienes imaginan que Erasmo de suyo,
el Erasmo de los españoles y el Renacimiento español se agotan en los
aspectos abordados en Erasmo y España. Frente a tal espejismo -constata-,
«¡cuántas aguas venidas de otros manantiales se confundían con la
corriente erasmiana!». Así lo atestiguan tres linajes de espiritualidad
que confluyen con ella y cuya densidad y matices desentraña Asensio con
inigualada penetración: «el biblismo de hebreos, conversos y cristianos
viejos en la España de los siglos XV y XVI»; las orientaciones del
franciscanismo, y los gérmenes de renovación que por diferentes caminos
llegaban de Italia.
Pero ésos son sólo los hilos conductores del discurso, y don Eugenio los
trenza con multitud de otros que enhebrando datos olvidados e
interpretaciones originales componen un tapiz extraordinariamente
significativo. No es posible aquí dar idea adecuada de su riqueza y
pertinencia, de modo que me limitaré a señalar dos constantes de la
exposición: por una parte, la novedad de los materiales que aduce Asensio,
espigados en infolios y dozavos antes desconocidos o mero pasto de
bibliófilos, y que sólo él leyó con los conocimientos y la perspicacia
140 necesarios para sacarles partido; por otro lado, la elegancia y la
nitidez de la prosa, siempre ajustada para sugerir los matices más finos
de las cuestiones que enfrenta con ancha perspectiva de conjunto.
Oportunamente paralela a la reimpresión de Erasmo y el erasmismo, donde
Bataillon, a menudo tras las huellas de Asensio, expresa sus puntos de
vista definitivos sobre los temas a que tanto amor y estudio dedicó, la
publicación de este trabajo ofrece una magnífica ocasión de descubrir el
Renacimiento español a través del diálogo entre dos grandes maestros.
- XXVIII «Biblioteca Clásica»
Cuestión de grados
«¿De verdad crees -me han preguntado alguna vez- que cualquiera puede leer
el Cantar del Cid?». «Pues sí -he respondido-, cualquiera que pase un buen
rato con el Lazarillo, La de Bringas o Tiempo de silencio, difícilmente
dejará de disfrutar con el Cid».
La trama del Cantar es a la vez sencilla y apasionante: el héroe que sale
al destierro y vuelve los ojos, empañados de lágrimas silenciosas, al
hogar que acaba de perder; la necesidad de ganarse el pan -así mismo se
dice- con las armas; la torpe afrenta que lo hiere en lo más vivo, en sus
hijas, y el sereno esfuerzo para que se haga justicia... El lector más
primario puede enfrentarse con el Cantar como si se tratara de un relato
de aventuras, buscando emociones y lances, y no sólo los encontrará, sino
que acabará prendido por la calidad poética y la elocuente simplicidad de
la historia. Pero es fácil que al lector más curtido le ocurra exactamente
al revés: de rastrear especialmente los matices propios de la gran poesía,
pasará a fascinarse con el tirón de la intriga y el atractivo humano de
los personajes, como en el más decimonónico de 141 los novelones.
¿Quién, en uno o en otro nivel, no apreciará el Cantar del Cid?
Un buen libro permite muchas lecturas. Es cierto que la lengua del poema
puede velar algunos pormenores a quien carezca de la adecuada preparación
filológica, pero el castellano medieval no es el anglosajón del Beowulfo,
ni siquiera el francés de la Canción de Roldán, indescifrables para los
hablantes de hoy: cualquiera que tenga el español como propio puede seguir
sin mayor problema las líneas principales del Cantar. Para quien nada sepa
de filología, ahí está la espléndida y accesible anotación de Alberto
Montaner; y, como sea, no hay por qué hacerle ascos a una buena traducción
moderna, en prosa o en verso. ¿O es que todos hemos leído en el original
Moll Flanders, Madame Bovary o Ana Karénina? Creer que la lengua es un
impedimento para gustar el Cid supondría renunciar a conocer tantísimos
otros grandes libros compuestos en un idioma que no nos es familiar. De
hecho, para cada lector existe una versión o edición a la altura de su
formación e intereses. Es cuestión de grados.
Qué leemos
Bien está que sopesemos primero qué leer, pero, una vez decidido, no
importa menos saber qué leemos, qué se nos ofrece bajo el nombre de don
Juan Manuel, Cervantes o Clarín. Hasta publicarse la rigurosa edición
crítica de Dolores Troncoso, ¿qué leíamos, por ejemplo, cuando nos las
habíamos con Trafalgar?
Trafalgar pasó por un esforzado proceso de elaboración, atestiguado por un
autógrafo repleto de cambios, cortes, añadidos y redacciones dobles y aun
triples; y al corregir las pruebas de imprenta Galdós introdujo además
multitud de variaciones de contenido y estilo. Pero la tarea de revisión
no se detuvo con la aparición de la princeps (1873); cuando menos cuatro
de las ediciones posteriores contienen buen número de retoques de distinta
entidad (y no siempre de atribución segura), desde matices de dicción
hasta aspectos que afectan al conjunto de los Episodios Nacionales,
comenzando por la figura 142 del narrador. Todavía en 1897 y en 1901
parece que el novelista se afanaba por mejorar el original, salvando
distracciones suyas o gazapos que se arrastraban desde 1873, o perfilando
el vocabulario, la acción, las alusiones, para llegar a una versión sobre
la que ya no volvió y que por tanto se deja considerar como definitiva.
Pues bien, la única edición hasta ayer accesible en cualquier librería no
hacía sino reproducir, empeorado con erratas, un texto de 1882, en el que
faltan, por ende, los más de dos centenares de enmiendas léxicas y
estilísticas que don Benito debió de insertar posteriormente y en el que
subsisten deslices como hablar de la herida en el hombro de un personaje
que en realidad la había sufrido en la mano... La otra edición suelta,
ésta de uso principalmente escolar, asegura haber tomado como base las
impresiones de 1874 y 1882, amén de manejar el autógrafo galdosiano. Pero
como los textos difieren y no se consignan variantes, ¿hemos de pensar que
se han mezclado a capricho las lecturas de unas y otras fuentes, para no
pasar, como sea, de un estadio superado por el autor? ¿Qué leemos, cuando
leemos Trafalgar? ¿Qué leemos cuando leemos a los clásicos?
Al trasluz
El romanticismo canonizó, por encima de todo, el mito de la originalidad,
la vaga convicción de que la obra de arte es pura efusión del genio y el
poeta obedece exclusivamente a una misteriosa fuerza interior. A nosotros,
criaturas todavía románticas, tiende a parecernos que la intrusión de
reminiscencias literarias empobrece la fuerza expresiva de la creación
personal. En otras épocas sabían que no era así y que, por el contrario,
la alusión y la cita son recursos magníficos para ensanchar el horizonte
significativo del poema.
Garcilaso de la Vega conserva un frescor permanente porque, como Jorge
Manrique, como el capitán Andrada, posee el don admirable de acompasar el
lenguaje a una música que nos suena familiar, casi coloquial, pero que
también reconocemos 143 estilizada y noblemente distinta. Nunca, sin
embargo, lo apreciaremos como se merece, si no aprendemos también a leerlo
al trasluz, identificando aquí y allá la alusión o el encuadre que nos
remiten a la tradición sobre la que cada poema suyo quiere recortarse,
para ampliar su capacidad de connotación y sugerencia.
Nunca, por ejemplo, entenderemos a derechas el soneto X, si no advertimos
que el famoso apóstrofe con que comienza, «¡Oh dulces prendas por mi mal
halladas, / dulces y alegres cuando Dios quería!», no sólo está recreando
un hexámetro de la Eneida, sino invitando a evocar todo el contexto que
allí lo acompaña y, por ende, incorporándolo en cierta medida a su propio
texto: lo que el soneto no dice expresamente, lo insinúa al proponer el
recuerdo del pasaje virgiliano en que Dido exclama «Dulces exuviae, dum
fata deusque sinebat...» precisamente al ver las ropas de Eneas y el lecho
de los abrazos adúlteros.
Una de las virtudes únicas de la espléndida edición de Bienvenido Morros
está en permitirnos leer cada verso de Garcilaso descubriendo al trasluz,
en las notas a pie de página (aparte ahora la exhaustiva anotación
incluida al final del volumen), el enriquecedor diálogo del toledano con
las voces mayores de la poesía europea, de la Grecia antigua a la Italia
del Renacimiento.
El clavo (palinodia)
«Si al principio de un relato se ha dicho que hay un clavo en la pared,
ese clavo debe servir al final para que se cuelgue el protagonista». La
frase es de Chéjov, y me temo que tengo alguna responsabilidad por haberla
divulgado en un ensayo de hace treinta años largos y en cierto epigrama
con más de quince a cuestas. Digo responsabilidad, y casi culpa, porque el
precepto es tan sugerente cuanto capcioso y parcial. Quizá se entienda
mejor dónde está la falacia si reitero que yo no lo había espigado en el
propio autor, sino en las páginas de un clásico del formalismo ruso; o si
apunto que menos que en el grandísimo 144 Chéjov (que se guardó
mucho de aplicarlo, salvo de Pascuas a Ramos), uno esperaría encontrarlo
en el respetable Propp.
La idea del relato como construcción cerrada sobre sí misma, como armónico
microcosmos (cito a Clarín por partida doble), corresponde al tipo de
narración que se encarna por excelencia en el cuento folclórico y que
tiene por modelo teórico a la poesía lírica: la artificiosa enunciación de
un universo cuyos componentes -igual que en el poema y al revés que en la
realidad- están en sostenida y notoria dependencia mutua.
En ese arquetipo del texto como sistema cabal, perfecto, se ha inspirado
durante milenios gran parte de la literatura occidental, y no sólo para la
forma, sino también en cuanto al contenido y la doctrina. Contra ese
arquetipo se dirige a su vez el único género nuevo que ha producido la
Edad Moderna: la novela realista, que convierte en dechado literario
(paradójicamente) la gratuidad, la falta de ilación, el discurso informe
de la vida, y lo dice en el tono y con las palabras de todos los días.
Los veinte Cuentos de Clarín que componen la última entrega de «Biblioteca
clásica», en edición concienzudamente anotada por Ángeles Ezama, con un
admirable estudio de Gonzalo Sobejano, llevan un siglo dando buenos ratos
a los más diversos catadores. Los curiosos de la historia literaria
disfrutarán al comprobar cómo en la pluma de Leopoldo Alas el viejo cuento
de hechura circular y mecánica de relojería se abre a todos los anchos,
libres, dispersos caminos de la novela y de la vida. Un clavo saca otro
clavo.
¿La poesía pura?
Con el volumen dedicado al Marqués de Santillana, «Biblioteca clásica»
acoge ya completo al triunvirato de los grandes poetas del siglo XV. Jorge
Manrique está presente con la totalidad de su producción, mientras para
Juan de Mena se ha seguido la misma fórmula que para el Marqués: dar por
entero los textos fundamentales, trátese del Laberinto de Fortuna o bien
de la Comedieta de Ponza, los Sonetos y las Serranillas, e incluirlos en
el marco de una amplísima antología de su obra 145 a la altura
cronológica y dentro del género que en cada caso les correspondan.
Creo que nadie se escandalizará de la duplicidad de criterios. La poesía
menor de Manrique no siempre supera el nivel medio de Mena y Santillana,
pero la grandeza de las Coplas le presta el interés adicional que
justifica unas Opera omnia. Don Juan y don Íñigo son harina de otro
costal: la selección se impone, porque junto a no pocos poemas que prenden
en seguida a cualquier lector, hay muchos otros en que sin duda no es
fácil hincar el diente. «Todo pasa -escribía José F. Montesinos- como
vigencia estética de valor universal: sólo en la historia la gloria de los
creadores permanece».
A mí, no obstante, confieso que me fascinan los momentos, frecuentísimos
tanto en Mena como en el Marqués, en que la estricta obediencia, la
servidumbre -incluso- a las constricciones de la historia, a la poética de
moda, produce unos resultados coincidentes con tendencias y maneras de
vigencia estética todavía cercana. Cuando Santillana, así, quiere lucir la
erudición que se ha ganado a buen precio, laboriosamente, al resplandor
distante del humanismo de Italia, puede escribir y escribe muchos versos
como éstos de la Comedieta: «Vi Licomedia e vi Euridice, / Emilia e Tisbe,
Pasife, Adriana, / Atalante e Fedra, e vi Cornifice, / e vi Semelle,
fermosa tebana...». En primer término, es, desde luego, una exhibición de
conocimientos, pero a la vez está firmemente guiado por el mero disfrute
de la textura fónica, del ritmo y el sonido en sí mismos, aunque orlados
de lujo exótico. No haremos mal si pensamos en el parnasianismo, en el
modernismo, en el futurismo... ¿Y por qué no en la poésie pure?
Allá películas
Temo que a menudo les tenemos demasiado respeto a los clásicos. Tendemos a
ponerlos en un pedestal extraordinario y suponer, por ejemplo, que cuanto
salió de la pluma de un Cervantes, un Calderón o un Garcilaso ha de
pertenecer forzosamente a una categoría especial, que no tiene nada que
ver con 146 las modalidades literarias y artísticas más familiares
en nuestros días. Una categoría que responde al modelo (imaginario, que no
real) de las páginas más hondas del Quijote, los grandes monólogos de La
vida es sueño o la intensidad de la Canción III; o, si se prefiere, que no
debiera estar poblada sino por los héroes de Homero, los espectros del
Inferno y las criaturas más extrañas de Shakespeare.
Un buen camino para acortar y aun eliminar esas falsas distancias es
parecido al juego de las películas: preguntarse por sistema qué películas
le recuerdan a uno las obras de antaño, si la trama se deja reducida a
cuatro o cinco líneas. Los profesores tienden a veces a explicarlas
remontándose a sus antecedentes o extendiéndose sobre el lugar que ocupan
en la literatura de la época. Son datos necesarios, pero hay que usarlos
con prudencia. El Peribáñez de «Biblioteca clásica» trae un riquísimo
análisis de las fuentes y todos los demás aspectos de la pieza, y el
Estudio preliminar aporta un panorama hasta hoy ni siquiera entrevisto de
la evolución del teatro lopeveguesco. Pero sería un disparate tomar de ahí
más que unos pocos elementos esenciales para propinárselos al alumno de
bachillerato o sucedáneos (si todavía en ellos se toleran las
humanidades).
Plantéese así, en cambio: el patrón (el dictador, el capataz...) se
enamora de la mujer de un subordinado (etc.) y para conseguirla lo aleja a
él (mandándolo a la guerra, a otro trabajo...) y la viola a ella; el
marido llega a tiempo de salvarla, mata al agresor y es absuelto de todo
crimen. ¿Cómo se llama la película que tan puntualmente coincide con
Peribáñez?
Sin duda hay muchas más que la media docena, desde el western al thriller,
que yo recuerdo. Claro está que mis colegas de los institutos no me
perdonarían que las apuntara aquí y les estropeara una buena clase.
Yo, maestro Gonçalvo...
¡Insondable fascinación de los tópicos! Los viejos manuales llamaban a
Gonzalo de Berceo «el primer poeta español de nombre conocido...», y
cuando Américo Castro quiso renovar 147 la visión de España, no se
le ocurrió sino echar mano de esa muletilla como apoyo a su peregrina
teoría del centaurismo, de la supuesta incapacidad de los peninsulares
(todos unos, desde la Edad Media de las tres religiones) para «establecer
distancia entre el decir y la persona que dice». De ahí, pensaba don
Américo, que Berceo incorpore «a su poetizar su mismo estar poetizando» y
en su obra sean frecuentes «las referencias a su propia persona».
No hay tal. Berceo no es, desde luego, el primer poeta español (ni
siquiera en español) «de nombre conocido», ni las tales referencias son
tan continuas ni excepcionales. De hecho, don Gonzalo no se nombra a sí
mismo en El sacrificio de la Misa, ni en Los signos del Juicio Final, sino
únicamente en los poemas hagiográficos, es decir, en los dedicados a la
vida y milagros de los santos y de la Virgen.
Está bien claro el porqué de la diferencia entre unos y otros. Por mucha
literatura e imaginación que a menudo se le echara, la hagiografía era una
modalidad de la historia, la narración de unos hechos reales o presentados
como reales, cuya veracidad, por tanto, había que garantizar con toda la
firmeza posible. Por otra parte, tratándose a cada paso de conductas
extraordinarias y acontecimientos prodigiosos, era cuando menos
recomendable dejar bien claro quién y con qué conocimiento los relataba.
Pero no se descuide que Berceo era a su vez notario de profesión, el
hombre de confianza del abad de San Millán, por mandato del cual actuaba
como fedatario público.
Don Gonzalo no se menciona a sí mismo en los poemas doctrinales, donde
habla con la autoridad que le dan las verdades intemporales que enseña, y
sí en los hagiográficos, porque ahí necesita poner de manifiesto cuál es
la fuente de los sucesos que refiere y en qué medida debe prestársele
crédito. Pero, por otra parte, si el objetivo era promover el culto de
unos santos o de una imagen de la Virgen venerados en la región, ¿quién
más fiable que el mismísimo notario de San Millán?
148
La prosa como prosa
Con razón señala Pérez Vidal, al repasar esclarecedoramente el panorama de
la crítica sobre Fígaro, la escasez y fragmentariedad de los estudios que
se han dedicado a su prosa. Que Larra es un gran prosista se repite a cada
paso y sólo por maravilla se razona detenidamente por qué. Tres cuartos de
lo mismo ocurre con muchos de los escritores españoles (y no españoles) a
quienes suele tributarse idéntico elogio, de Cervantes a Pío Baroja y más
acá. Es que es muy difícil caracterizar formalmente y valorar
literariamente, en una sola operación, una prosa en la línea de esos
maestros. Como setas abundan los análisis del estilo de La Celestina,
Quevedo o Valle-Inclán, con recuentos de las singularidades de
vocabulario, las figuras retóricas, los modos de la agudeza, los
metricismos, las distorsiones. Cada uno de los datos se interpreta como un
alejamiento de la norma y, por ahí, como un rasgo de estilo y, todavía por
ende, como un logro artístico. Cuando el desvío de la norma no se da (o no
se da aparentemente), la crítica rehúye toda descripción y acostumbra a
quedarse en la paráfrasis no argüida: claridad, sencillez, eficacia,
pureza. Vale decir: comúnmente, la prosa no se explica como prosa, sino
como verso, cuando muestra las peculiaridades del verso.
Un célebre chascarrillo de Antonio Machado, dándole la vuelta al
planteamiento, nos sitúa paradójicamente en uno de los pocos caminos que
permiten hacer justicia a la prosa como prosa. Cuando el alumno ha de
poner «en lenguaje poético» la frase «Los eventos consuetudinarios que
acontecen en la rúa» y escribe en la pizarra «Lo que pasa en la calle»,
Mairena aprueba: «No está mal». Don Antonio, más en serio de lo que puede
pensarse, atribuía a la buena poesía las virtudes de la buena prosa e
invitaba a reconocerlas por el procedimiento de la conmutación.
En una buena prosa, sustitúyase una palabra por un sinónimo o un rodeo, un
imperfecto por un indefinido, una construcción por otra... El revés
negativo así amañado bastará normalmente para perfilar y tasar el proceso
de selección y disposición 149 que distingue al gran prosista que no
quiere echar mano de los fáciles recursos de la poesía.
Puntos y aparte
No son pocos los lectores que no acaban de entender en qué consiste editar
un texto clásico. A uno de ellos, narrador de primerísima fila, intentaba
yo explicárselo hace unos días, cuando me interrumpió para enlazar no sé
cuál de mis aclaraciones con una aguda observación suya sobre la
caracterización del protagonista «en el primer párrafo del Quijote».
Así me lo dijo y así se las ponían a Fernando VII, porque cogí la ocasión
por los pelos y me apresuré a informarle de que en el Quijote no hay en
rigor párrafo ninguno, ni primero ni último, porque Cervantes lo escribió
enteramente como un texto seguido, sin más fracturas que la división en
capítulos. La responsabilidad de ese «párrafo» que deslinda las noticias
iniciales sobre la vida diaria de Alonso Quijano, al igual que la de casi
todos los demás puntos y aparte, no es en absoluto de Cervantes, ni de los
impresores antiguos: hay que llegar a 1863 para que a Hartzenbusch se le
ocurriera publicar un Ingenioso hidalgo regularmente segmentado en
párrafos. El «primer párrafo» que hoy aparece en todos los Quijotes no se
debe sin embargo a don Juan Eugenio, sino que fue introducido en 1898 por
J. Fitzmaurice-Kelly y generalizado desde 1911 por Rodríguez Marín. De
hecho, el tal «párrafo» y la inmensa mayoría de los demás, que los
críticos glosan a veces como si se tratara de unidades con entidad propia
y los profesores invitan a analizar en ese mismo sentido, son de la
cosecha exclusiva de Rodríguez Marín, cuya edición fue durante decenios la
más comúnmente utilizada por las posteriores como original para la
imprenta.
Pues bien: es lícito discutir si hoy sería tolerable un Quijote sin otros
puntos y aparte que los originales o en qué medida la fragmentación en
párrafos distorsiona la intención del autor (porque escribir con unas
particiones o con otras implica diferentes tesituras creativas: un soneto
no está formado por una 150 octava y tres pareados). Pero es preciso
ser conscientes de que la edición de un clásico exige plantear, estudiar y
resolver docenas y docenas de problemas que, como ése, el lector inexperto
a menudo ni sospecha, y que, como ése, marcan decisivamente el texto que
al final tiene ante los ojos.
Panerotismos
Un amigo de Cáceres, abogado, poeta a ratos y siempre buen catador de
literaturas, me escribe (y le cito a la letra) que fue en seguida a
comprarse la Floresta española después de leer «el chiste del cunnilingus»
incluido en la mínima antología de la obra que el mes pasado se publicaba
junto a esta columna; y añade que se ha divertido mucho con las burlas y
las veras de Melchor de Santa Cruz.
No quisiera decepcionar a mi buen extremeño, y menos disuadir a nadie de
que se apresure a procurarse y devorar la Floresta española, pero en ella
no aparece el chiste en cuestión. El texto que se copiaba en Qué leer era
y es como sigue: «Diciendo un gentilhombre a una señora, cuando se
despedía de ella: -Beso pies y manos de vuestra merced, le respondió:
-Señor, no se olvide otra estación que está en medio».
Pues no, amigo F. M., la indecencia no es ahí como usted piensa, sino de
otra índole, más zafia: la señora para despreciar las vanas cortesías del
gentilhombre, le sugiere que, ya puesto, mejor que la bese en el rabo (en
el culo, vaya). Era la frase hecha para sugerir jocosamente la humillación
o el castigo que se deseaba a alguien por cualquier motivo. (Así, en la
misma Floresta, cierto clérigo al dueño del chucho que le había mordido:
«-Señor, haced atar ese perro o besadle en el rabo»).
Una de las tentaciones en que más fácilmente caen no tanto los lectores
como los críticos es inventar alusiones eróticas donde lo que hay son usos
o modos de pensar olvidados o distintos de los nuestros. Cuando en
Baltasar del Alcázar una moza chupa el dedo pinchado por un alfiler, no
asoma la fellatio que veía un ilustre hispanista, sino la creencia,
todavía popular, de que con tal recurso se sana o alivia la picadura.
Cuando otro 151 menos ilustre encuentra en Quevedo que los borrachos
hallan «besando los jarros paz» y entiende que ahí se alude «a besar uno,
o una, los órganos sexuales de otro, u otra», es porque, si bien
políticamente correcto, no conoce el giro besar el jarro ('beber') ni el
ritual de la Misa.
Podría darle docenas de ejemplos, querido tocayo: le diré sólo que ni
siquiera el amor y la cama eran antaño como hogaño.
Lectura y crítica
«No la has de ver en todos los días de tu vida». De vuelta a casa,
vencido, don Quijote entiende como profecía de que no verá más a Dulcinea
las palabras de un chaval que jura a otro no devolverle nunca la jaula de
grillos que le ha quitado; mal auspicio se le antoja también la liebre que
se cuela en la escena. Sancho echa mano a la liebre, se hace con la jaula,
y se las da al caballero: «He aquí, señor, rompidos y desbaratados estos
agüeros...».
Las últimas semanas, a raíz de la aparición del Quijote en «Biblioteca
clásica», me han preguntado más de una vez cuál era el pasaje de la obra
que yo prefería. No he dudado en contestar que ese arranque del penúltimo
capítulo, y, al vuelo, me gustaría apuntar por qué.
El cervantismo reciente ha tendido a valorar tales páginas insistiendo en
su alcance simbólico y en su función estructural. La liebre, se ha dicho,
es emblema de la casta feminidad, y cuando don Quijote, en seguida, se la
entrega a los cazadores, implica que está renunciando a Dulcinea y al
papel de protector de los menesterosos. Los tristes presagios que aquí se
pintan contrastan con los «rebuznos» y «relinchos» que al comienzo de la
nueva salida se habían tomado por «felicísimo agüero» (II, 8).
En nuestra edición, ésas y otras interpretaciones se reseñan cumplidamente
en las notas complementarias y en la lectura que, como a todos, acompaña
al capítulo en cuestión, en el volumen paralelo al del texto. No diré yo
que vayan desencaminadas, 152 incluso si a Cervantes jamás se le
pasaron por la cabeza: el artista no tiene por qué ser consciente de las
vagas asociaciones y simetrías que le empujan a proceder en uno o en otro
sentido.
... Pero tampoco el lector tiene por qué serlo, y la esencial es la
experiencia lectora, no la crítica. A la primera me atengo para elegir mi
pasaje: por la ilusión de verdad de esa miniatura lugareña; por la
melancolía que me transmite la explicación de don Quijote, que en el
pronto acepto, a las palabras del «mochacho»; por la cuerda y generosa
intervención de Sancho... Por razones previas y superiores a cualquier
análisis.
Géneros de edición
Los cuatro volúmenes de los Romances de Góngora (o a nombre de don Luis)
publicados por Antonio Carreira (Quaderns Crema) se inscriben ya en el
exiguo censo de las grandes ediciones de obras poéticas del Siglo de Oro.
Un joven profesor me insinúa un lamento por las dieciocho mil pesetas que
cuestan. «Bien las valen -le corto-, por el interés de los originales, por
la calidad del trabajo de Carreira y por el primor tipográfico (un pelo
barroco) de Santiago Vallcorba. Y también, qué demonios -añado en
seguida-, porque la aparición de una auténtica édition savante como ésta
contribuye no poco a recordar que también en la filología existen géneros,
cada uno con requisitos propios, y que no todas las ediciones han de
responder al mismo patrón, y menos, desde luego, al desdichado modelo que
más suele usarse con los clásicos españoles».
Hace años, Alberto Blecua definió el tal modelo como «híbrido», revoltillo
de elementos (buenos o, más a menudo, malos) yuxtapuestos sin criterio
rector: notas para estudiantes de bachillerato, disquisiciones para
profesores norteamericanos, intereses (o ignorancias) del editor y no del
lector, variantes traídas (si se traen) a ojo... Frente a ello, el
espléndido Góngora de Carreira contiene rigurosamente todo lo que el
especialista necesita para confirmar o falsar el texto y las 153
interpretaciones que se le proponen, prescinde de cuanto el experto debe
saber sin más y, no obstante, enriquece la comprensión de muchos lugares
allegando materiales al respecto.
La estrategia de «Biblioteca clásica» consiste en combinar los arquetipos
de esta editio maior y de la versión minor que Carreira está moralmente
obligado a sacar pronto en Quaderns Crema: en discernir, pues, la
anotación a pie de página, completa y regular, y, en secciones aparte, los
fundamentos anecdóticos y los complementos eruditos, para que cada lectura
encuentre lo que busca en los distintos momentos en que se busca. Como
ocurre en el exhaustivo Garcilaso de Bienvenido Morros o en la Epístola
moral a Fabio en que se refunde el libro admirable de Dámaso Alonso.
Las cosas en su sitio
La primera lección de un curso de literatura bien podría empezar con un
diálogo al estilo de Juan de Mairena.
-Señor Pérez, ¿cree usted que La casa encendida de Luis Rosales forma
parte de la literatura española contemporánea?
-Hablo por referencias, pero me consta que sí.
-¿Y Volverás a Región de Juan Benet?
-Sin duda, aunque estoy en las mismas.
-¿Qué me dice de Los verdes campos del Edén?
-Que la cursilería no obsta a reconocerle la dimensión literaria.
-Ni la pedantería precoz le ha impedido a usted desarrollar un cierto buen
sentido... Veamos, entonces: ¿le parecería oportuno integrar en la
literatura de marras las canciones de Jarabe de Palo?
-Obviamente, no.
-¿Acaso la teleserie Médico de familia?
-Está usted prejuzgando una respuesta negativa, señor Mairena...
-¿También si le formulo igual pregunta a propósito de los esqueches (que
usted llamaría «sainetillos») de «Martes y trece»?
154
-También, en efecto.
-En efecto, señor Pérez, y pase el retintín. Cambiemos, pues, de tercio:
¿podría usted mencionarme algunas muestras representativas de los orígenes
de la literatura española?
-Sí puedo, gracias a su tenaz magisterio: las jarchas mozárabes, el Cantar
de Mio Cid (Mió, señor Mairena, no Mío, note cómo le hago caso), la
Disputa del alma y el cuerpo...
-Excelente, señor Pérez. Sólo que en virtud de ese mismo planteamiento
acaba usted de excluir de la literatura española contemporánea a Luis
Rosales, Juan Benet y Antonio Gala, para quedarse con Jarabe de Palo,
Médico de familia y «Martes y trece».
Tiene razón el Mairena doble o triplemente apócrifo: nuestra idea de la
literatura es tan ancha como para acoger obras que en su día eran
puramente orales y radicalmente ajenas a la «alta cultura», y tan estrecha
como para rechazar otras que en el nuestro tienen exactamente el mismo
carácter y cumplen justamente la misma función. Que la espléndida edición
de Alberto Montaner se acompañe de una videocinta en que se canta un trozo
del Mio Cid según las investigaciones musicológicas más autorizadas es un
intento de poner las cosas en su sitio.
El albatros
Don Antonio Rodríguez-Moñino, inolvidable maestro de bibliografía y ética,
cultivaba una prosopopeya que le sirviera de coraza y solía mostrarse más
serio que un palo, cuando lo que tenía de hecho era una inmensa retranca.
Un día le pregunté cómo se le había ocurrido llamar «Albatros» a una
colección en que se publicaban (a costa de los autores) monografías de
escaso valor: «El albatros -contestó don Antonio impasible- es un
pajarraco que se lo traga todo».
Confieso desconfiar de los lectores de gustos omnímodos y omnívoros. Los
historiadores tenemos la obligación de apechugar con cuanto nos echen y de
no transparentar demasiado nuestras simpatías: hemos de hablar con igual
asepsia de la 155 prosa de Larra y de la poesía de Espronceda, sin
exaltar la una a expensas de la otra. Pero me resulta difícil admitir que
quien está en libertad de pronunciar juicios de valor califique ambas con
la misma nota. Ojo, comprender no es amar, admirar no es asentir, ni la
historia se confunde con la estética. T. S. Eliot observaba que es
ridículo «proponerse como meta la capacidad de disfrutar de toda buena
poesía... El desarrollo del gusto genuino... está inextricablemente ligado
al desarrollo de la personalidad y el carácter». Se nace hombre o mujer,
platónico o aristotélico, stendhaliano o flaubertiano, y si alguien afirma
que aprecia tanto a Guillén como a Lorca, sospecho que en realidad no
estima a ninguno de los dos, ninguno le importa de veras.
Naturalmente que también hay albatros de los clásicos, al estilo del bedel
que enseñaba la biblioteca: «¡Cuánto se ha escrito, y qué bueno todo!».
Pues no: en nuestro almario debiera haber un altar para Lope y no para
Calderón (o viceversa, añadiré hipócritamente), para Garcilaso y no para
Góngora, para el Lazarillo y no para el Buscón... Otra cosa es que los
clásicos lo son precisamente porque la otra mitad de los mortales piensa
al contrario que uno y no hay modo de hacerles ver la luz...
Rimas humanas
«Lope nos cura de Quevedo: es el gran poeta del amor humano, el amor
deseante y colmado, feliz y despechado, engañado y desengañado, delirante
y lúcido. Lope de Vega no sólo es el polo opuesto de Quevedo y de Góngora:
también es su contraveneno. Acepto que los dos últimos son, en cierto
sentido, más originales, novedosos y sorprendentes, sobre todo Góngora,
gran inventor de límpidas arquitecturas. Sin embargo, en la acepción
literal de la palabra, el verdaderamente original es Lope: su poesía nace
de lo más elemental y primordial. Además, es más vasto y más rico, sabe
más de los hombres y de las mujeres, de sus cuerpos y de sus almas».
Cuando se trata de la poesía de Lope de Vega, nunca dejo de citar a
Octavio Paz. Sé, y por eso mismo saco a relucir a un 156 poeta tan
mayúsculo y catador tan penetrante, que no todos comparten tal
apreciación. Allá ellos. Como sea, del juicio que acabo de extractar (y
que di por entero en mi Historia y crítica) me parece especialmente justo
el hincapié en la originalidad lopeveguesca.
No es hazaña chica la construcción de una lengua poética tan inconfundible
como la arquetípica de Góngora, ni les falta encanto a sus figuras de
porcelana y a sus tabaqueras de esmalte. Quevedo nos deslumbra con
relámpagos de Lisis carmesíes, viejas milagrosas y putas surtidas: todas
más o menos igualmente convencionales, más o menos en deuda con la
Antología griega. Pero, una vez hemos pillado la receta, a don Francisco y
a don Luis les cuesta prendernos y sorprendernos.
Con algún oficio y discernimiento, es relativamente sencillo escribir un
soneto quevedesco o una octava gongorina sobre tal o cual pretexto. Nunca
podríamos hacer otro tanto con Lope, porque nunca acertaríamos por dónde
iba a salirnos, qué fibra tocarnos, qué verdad descubrirnos. Lope es
imprevisible, porque, cierto, «sabe más de los hombres y de las mujeres».
A toda su poesía, hábilmente desbrozada en la monumental antología de
«Biblioteca clásica», le conviene el título del libro capital que Antonio
Carreño edita íntegro en ese volumen: Rimas humanas.
- XXIX La niña de la guerra
Pues yo, Señores Académicos, pues yo, Ana María, no sé contestar
discursos, o por lo menos no sé contestar discursos como el tuyo, tan
hermoso, tan hondo, tan tú misma. Sospecho que a nuestro director no le ha
acompañado el acierto al designarme para darte la bienvenida. Cualquier
otro académico hubiera desempeñado el encargo mejor que yo, por supuesto.
157 Pero pienso en particular que un poeta, un novelista, un creador
en suma, entre los nombres ilustres de la casa, sin duda habría dado más
fácilmente con el tono y las palabras que tú mereces.
Déjame además que dé rienda suelta a la nostalgia y a la quimera y diga en
voz alta a quién preferiría ver hoy en mi lugar: a Ignacio Aldecoa, o a
Juan García Hortelano, o a Jesús Fernández Santos, o a Juan Benet... De
sobras sabemos que no puede ser, porque la muerte (o la vida) no los dejó
llegar a donde necesariamente tenían que haber llegado. Esa irritante
imposibilidad es a la vez signo de una anomalía, y seria, que sólo a los
azares del azar hay que atribuir: que mientras la Academia madrugó para
acoger a grandes representantes de las dos anteriores quintas de
narradores, y ha comenzado asimismo a abrir las puertas a miembros
brillantes de las dos posteriores, entre los novelistas estrictamente de
tu generación eres tú, por el momento, la única en sentarte con nosotros.
No es que se me pase ni remotamente por el magín que tu presencia aquí es
a otro título que el más inconfundiblemente personal: aquí no representas
sino los logros singulares de tu escritura. Por el contrario, nadie ignora
los quebraderos de cabeza que has causado a los autores de manuales y
monografías, cuando han querido agruparte con otros coetáneos o encerrarte
en cualquiera de los casilleros más a mano al tratar de la novela española
del último medio siglo: con ninguno acababas de avenirte, a todos les
faltaba algo para hacerte justicia. Pero hasta la voz supremamente
peculiar suena dentro de un concierto, forma parte de una historia plural;
y, sobre todo, la literatura no es nunca monólogo, sino, por principio,
búsqueda de diálogo y manera de fraternidad con los contemporáneos.
De todas las acuñaciones que han corrido para nombrar de una vez a quienes
al tiempo que tú, y en muchos casos cerca de ti, vinieron a traer aires
nuevos a nuestra tradición narrativa, hay una, como sea, que me parece
especialmente adecuada, y que a ti, desde luego, te viene como anillo al
dedo. La debemos a un bonito libro de Josefina Rodríguez Aldecoa, entre el
ensayo y las memorias: Los niños de la guerra. La etiqueta 158 es
oportuna, porque no prejuzga modos ni contenidos, pero sí llama la
atención sobre un común denominador que los encauza: esas mujeres y esos
hombres despertaron a la realidad de dentro y fuera de sí mismos en el
estremecido paisaje de la mayor de tantas tragedias españolas.
Sé que no está de moda, cuando menos en las facultades de Letras, hacer
hincapié en la vida de los escritores, ni establecer conexiones entre una
vida y una obra. Es verdad que los datos primarios están por definición en
el texto, pero también lo es que sólo cabe acceder a ellos y otorgarles
significado desde un contexto y situándolos en otro: como no cabe juzgar
las capacidades físicas o intelectuales de una persona sin calcularle una
edad, una trayectoria y un talante. Sea como fuere, estoy convencido, y
más ahora, después de verte perdida y encontrada «en el bosque», de que el
único sentido importante de la literatura es el que tiene en la
experiencia inalienable del autor y el que asume en la vida vivida o
soñada por cada lector.
Pues bien: el tal marbete se aplica tan puntualmente a los novelistas que
al comienzo recordaba con dolorido sentir como a otros felizmente en la
brecha, y a quienes esperamos para pronto en la Academia, porque la guerra
los marca a todos en los años más decisivos de cualquier existencia y,
hablaran o no de la guerra, ella les encarriló en aspectos fundamentales
de la sensibilidad y la visión del mundo. Todos fueron, para siempre,
«niños de la guerra». Pero por excelencia la «niña de la guerra» es Ana
María Matute.
No hay crítico ni estudioso que no haya subrayado la posición central que
la infancia, más aun que la adolescencia, ocupa en las páginas de Ana
María. Niños son, es sabido, los protagonistas predilectos de sus
ficciones, e incluso cuando el papel principal corresponde a un adulto,
poco nos cuesta descubrir que sobre su camino todo se proyecta obsesiva la
sombra de la infancia. Pero a esa evidencia meramente argumental se une
otra quizá más interesante: la perspectiva del niño tiende a ser el eje en
torno al cual se organiza el universo del relato. Vemos a esos niños solos
y solitarios, maltratados y maltrechos 159 de las novelas de Ana
María; vemos la realidad a través de sus ojos temerosos, y los vemos a
ellos mirándonos a nosotros con extrañeza, sin esperanza. Todos son a su
vez «niños de la guerra», hijos muertos o irreparablemente heridos por la
guerra.
Que todas las cosas son guerra lo sabía ya Heráclito, y Fernando de Rojas,
a zaga de Petrarca, lo amplificaba con noble retórica: «los adversos
elementos unos con otros rompen pelea, tremen las tierras, ondean las
mares, el aire se sacude, suenan las llamas, los vientos entre sí traen
perpetua guerra, los tiempos con tiempos contienden y litigan, entre sí
uno a uno y todos contra nosotros». Otro tanto, «todos contra nosotros»,
se dicen o podrían decirse los personajes de Ana María, figuras
desvalidas, en perpetuo antagonismo, cuyos horizontes están desgarrados
por la malquerencia, la discordia, el enfrentamiento, y que jamás llegan,
como quisieran, a escapar del machadiano planeta «por donde cruza errante
la sombra de Caín». Al cabo, la guerra civil, tan verdadera sin embargo en
la biografía de nuestra nueva académica y de sus criaturas, probablemente
sea sólo una imagen metafísica, como en Heráclito el melancólico, una
metáfora de la condición humana y del desencantado solar de los hombres,
como en el De remediis petrarquesco o en el prólogo a La Celestina.
Ser niño en la guerra, crecer ahí -ahí mejor que entonces-, asomarse a la
vida en la guerra, quiere decir no entender nada y estar de vuelta de
todo, alimentar a la vez la ilusión y el desaliento de la paz o la huida.
Ana María ha insistido en que la cifra de esa situación es el asombro. «El
asombro de los doce años ante el mundo -repetía hace poco- aún no me ha
pasado; por eso creo que me detuve a esa edad... Así, intento, a través de
la interpretación de este asombro y a través de la búsqueda de mí misma,
llegar a comprender a los demás». Vale para ella y vale para sus héroes
vencidos. (Con la particularidad de que el asombro es al mismo tiempo un
factor intrínseco, en tanto determina un punto de vista narrativo, y un
elemento temático, porque se integra en la trama). Pero me gustaría
matizar que no es el asombro ante lo inesperado o lo ignorado, sino ante
lo que se teme y sabe inevitable.
160
Niña de la guerra, pues, Ana María Matute, y niños de la guerra, más allá
de la anécdota terrible de 1936, los protagonistas de sus novelas y de sus
cuentos. A la mayor parte creo que los he conocido, pero ahora no voy a
evocar sino a media docena. Pienso, así, y para decirlo me fío sólo de la
memoria, que es donde la literatura termina por ser más verdad, en el
áspero Juan Medinao ante el cadáver del niño atropellado, también él
víctima de su infancia, cuando la fiesta del titiritero conduce al
cementerio del Noroeste. De Los hijos muertos, dudo qué sigue
conmoviéndome más: si la desolación de Daniel Corvo en el exilio o el
envilecimiento de Miguel Fernández cuando peregrino en su patria. Estoy
seguro, en cambio, de que la primera entrega de Los mercaderes es por
encima de todo la limpia silueta de Matia luchando para no dejarse caer
por el declive del desamor, de ese despego que empieza a conseguir que se
le vuelvan ajenos «hasta el aire, la luz del sol y las flores». Como,
puesto a no traer a colación más que un cuento, y en concreto de Algunos
muchachos, nunca se me han despintado Juan y Andrés haciendo cábalas y
devanando estrellas al pie de una tapia de inexistentes heliotropos.
Más difícil me sería quedarme con una sola figura de Olvidado rey Gudú.
Todavía más: llegado el momento de mentar siquiera el libro que durante
tantos años Ana María, por una vez egoísta, guardó exclusiva y celosamente
para sí, me pregunto si las rápidas consideraciones que hasta aquí he
hecho convienen igualmente a esa obra maestra. Cabe, lo confieso, ponerlo
en tela de juicio, pero creo que en definitiva la respuesta ha de ser
positiva.
En el Rey Gudú, cuando Tontina aparece en la corte con su extraordinario
séquito, provoca en seguida sorpresa y admiración (junto a un ligero
sentimiento de inferioridad), entre otras razones porque la princesa es
una niña que habita en un orbe de juegos y fantasías que los demás no
alcanzan a interpretar. Frente a su cuarto, Tontina ha plantado un árbol
mágico, en torno al cual se pasan las horas ella y sus amigos, mientras la
reina Ardid los vigila incapaz de encontrar sentido a un comportamiento
que se le antoja tan absurdo, ni de comprender el lenguaje que usan, «a
pesar de estar compuesto 169 de las mismas palabras que el suyo». El
Gudú ha de leerse un poco en esa clave: la escritora ha construido ahí un
ámbito excepcionalmente diverso de la experiencia diaria, pero actitudes,
sentimientos y obsesiones no pueden sernos más familiares; basta con saber
percibir cómo resuenan de otra forma «las mismas palabras» de un único
lenguaje.
[161]
[162]
[163]
[164]
[165]
[166]
[167]
[168]
169
La niña es ahora la humanidad, y las guerras, las que han hecho el mundo
como es, ansí. La acción transcurre en una era de ensueño que no vacilamos
en identificar con la Edad Media. Pero, incluso si lo es, importa más
reconocerla como una etapa de nuestra vivencia de hombres: un estadio
lejano, pero en ningún modo ajeno, que nos condiciona y no sabemos
superar. No otra cosa es fundamentalmente la infancia en las narraciones
de Ana María Matute, y me atrevo a decir que no otro tampoco el tema
esencial de toda su obra: el enfrentamiento con un mundo que sentimos
profundamente extraño e irrenunciablemente nuestro.
Por ahí, las guerras de que en Gudú se trata, tan ricas en paralelos con
el roman artúrico y los libros de caballerías, a la postre nos devuelven a
la misma guerra civil, íntima y socialmente civil, que nos desazonaba en
los demás relatos de Ana María. Ahora cobran dimensiones mayores, pero no
cambian de sustancia: débiles y poderosos, niños y adultos, amor y muerte,
fragilidad y belleza... El cuento de hadas se alza a cosmogonía, o, en
cualquier caso, a mito de los orígenes, porque ahora, ya sin otros rodeos
que la urdimbre última de la literatura, sin más escudo que la ficción
pura, la escritora se remonta a las raíces, entra en los cimientos de la
ciudad de los hombres, para angustiarse con sus miserias y soñarle unos
remedios.
Sobran los dedos de la mano para contar, en España o fuera de España,
intentos tan radicales y tan afortunados de crear, más que reconstruir, un
universo entero. El Pequeño teatro de la primera novela de Ana María, los
títeres de Dingo, el teatrillo de cartón de Matia, son ya inequívocamente
el gran teatro del mundo. Todo en Olvidado rey Gudú mira a las
perspectivas máximas: del hombre, de la historia y del cosmos. Pero ¿acaso
había sido de otra manera en los libros anteriores? Opino que 170
no, y para sugerir por qué, y poner punto final a mis obviedades, me
limitaré a mencionar un rasgo de estilo.
Nadie ha dejado de admirar la prosa de Ana María Matute: la intensidad
inconfundible del tono, la capacidad expresiva del ritmo, la fuerza de los
claroscuros. Sin embargo, el aspecto que probablemente más nos ha
deslumbrado a todos es la sostenida coloración poética y, en ese marco, la
densidad y la eficacia de sus imágenes. Ojo aquí: la imagen no es un
adorno, el «ornato» de dicción de que hablaban las antiguas preceptivas,
sino un modo de conocimiento. La imagen obliga a dar un salto entre las
cosas o las nociones que enlaza, para explorar nuevas vinculaciones entre
ellas y proponerlas, en última instancia, como componentes de una trama
que inopinadamente se nos revela como unitaria. Pues bien: las imágenes
que a Ana María le brotan de las manos, y con especial pertinencia en
Olvidado rey Gudú, nacen precisamente de ahí, de la intuición de las
oscuras afinidades que definen el espacio total de la realidad, el inmenso
telón de fondo sobre el que se recortan los humildes personajes del drama
humano.
Pero permítaseme una mínima apostilla, también sin ejemplos: en ese
torrente de imágenes, el puesto más llamativo lo ha ostentado siempre la
metáfora basada en la sinestesia, vale decir, en la asociación de factores
que corresponden a diferentes sentidos corporales. Yo nunca he querido
entenderlo sino en términos descarnadamente personales, como otra prueba
de que Ana María Matute escribe con los cinco sentidos.
Señores Académicos: como gato panza arriba me defendería yo frente al
reproche de que mi alusión a la sinestesia está traída por los pelos...,
si no tuviera que conceder que una pizca sí que lo está. Tiene, no
obstante, una disculpa mejor que la simple conveniencia de cerrar un
período tan retóricamente como pide la ocasión.
Van a cumplirse este año, Ana María, los cuarenta de nuestra amistad. Eran
tiempos de transición: para ti, la transición de los titubeos literarios y
humanos a una seguridad que sólo encubren tu inmensa delicadeza y tu
elegancia; para mí, de la isla salvaje de mi niñez a la calle y a otros
libros; para los 171 dos, del vino a la ginebra, al whisky, que
bebíamos como vivíamos, sin saber hasta cuándo. Nos reíamos mucho, como
sólo lo hacemos los incondicionales del pesimismo, y, por pudor, jamás
hablábamos de literatura, o acaso la disfrazábamos de cosa que no lo
pareciera. El curso siguiente tú ganaste un premio importante, yo entré en
la Universidad y tuvimos la experiencia inédita de empezar a vernos por
las mañanas, en el bar presuntamente teutónico donde, con los nuevos
caudales que tan poco iban a durarte, me nutrías el café invitándome a
cruasán o, según la hora, redondeábamos la primera copa con maravillosas
empanadas de lomo. Allí aparecí yo un mediodía con algo que verosímilmente
acababa de aprender en el aula 23 del Patio de Letras, y a medio trago vi
súbitamente una luz y volviéndome a ti, no por gratitud, ni siquiera por
admiración y cariño, sino por la insoportable pedantería que sólo en parte
he perdido, te dije: «Ana Mari, cuando tenga un rato -nota ahora el
inciso: ¿cómo demonios me aguantabas?-, voy a escribir un artículo que se
titulará "La sinestesia en la prosa de Ana María Matute"». El artículo ya
ves que no lo he escrito, ni maldita la falta que hace, cuando un joven
colega de Instituto, que para entonces probablemente no había nacido, ha
dedicado al tema muchas y buenas páginas de su tesis doctoral, entre las
docenas que sobre ti corren por esos departamentos de español. Pero verás
también que el remordimiento sigo llevándolo conmigo.
Ana María: hemos reservado para ti la letra más singular del alfabeto
castellano, la gentil ka mayúscula, clásica y peregrina, distinta, pero
sin embargo nuestra. Como tus libros siempre, como tú por fin en la Real
Academia Española. He dicho.
172
- XXX Centenarios (1997-1998)
Parecía ya pasto de gusanos,
y en las manos llevaba todavía
la limpia sangre en flor de la anarquía,
las vidas de españoles y cubanos.
Llevaba tinta fresca aún en las manos,
y morir con veinte años escogía;
disparó con piedad y cortesía:
«He vengado, señora, a mis hermanos».
¡Patriota ejemplar en paz y en guerra,
sepultado con todos los honores,
Cánovas (¡¡don Antonio!!) del Castillo!
Pero un siglo después, y en otra tierra,
yo quisiera llevar hoy unas flores
a la tumba ignorada de Angiolillo.
- XXXI Cartas cantan
173
174
175
176
- XXXII Don Juan Tenorio y el juego de la ficción
A pocas personas he querido más que a Juan Benet y con ninguna he
practicado un juego tan divertido como uno de los muchos que él y yo nos
llevábamos: saludarnos siempre con ceño irritado y apariencias de odio. Si
me plantaba en su casa, claro está que sin avisar, según habitualmente lo
hacía (y según me desespera pensar que no volveré a hacer), Juan podía
recibirme con algo así como «¿Qué, otra vez por aquí a dar la
pimporrada?»; 177 a lo que yo, pongamos, contestaba: «Vengo sólo a
que me devuelvas la cartera y el reloj». O bien, si nos encontrábamos en
un local público, primero fingíamos pasar de largo, mientras el uno
musitaba «¡Qué desagradable encuentro!» y el otro, también audiblemente,
instruía a su acompañante: «Tú haz como que no lo has visto». Una noche,
al llegar a Pisuerga, 7, y abrirme él la puerta, se me ocurrió espetarle:
Vengo a mataros, don Juan;
y Benet, como una flecha, replicó:
Según eso, sois don Luis.
Juan Benet era hombre de inmensas lecturas, pero no frecuentaba demasiado
ni la poesía ni el teatro del romanticismo, con la excepción de un par de
octosílabos del Don Álvaro que nunca se cansaba de decir y de mimar:
¡¡Sevilla!! ¡¡Guadalquivir!!
¡Cuál atormentáis mi mente!...
Con todo, no dudó ni un segundo en responderme con el preciso verso de Don
Juan Tenorio que sigue al que yo acababa de asestarle, porque el drama de
Zorrilla no pertenece tanto a la poesía ni al teatro románticos, ni aun a
la historia de la literatura, cuanto al caudal mismo de la lengua
española.
Quizá fue también esa noche, probablemente de madrugada, cuando dedicamos
un rato largo a repasar los lugares del Tenorio que preferíamos.
Celebrábamos en particular el «memoria amarga de mí» que cada uno quería
asignarle al otro como divisa. Pero creo no engañarme si digo que tras
encrespadas discusiones nos pusimos de acuerdo en que el pasaje más
excelso está en la duodécima escena del primer acto:
DON JUANDel mismo modo arregladas
mis cuentas traigo en el mío:
en dos líneas separadas
178
los muertos en desafío
y las mujeres burladas.
Contad.
DON LUISContad.
DON JUANVeintitrés.
DON LUISSon los muertos. A ver vos.
¡Por la cruz de San Andrés!
Aquí sumo treinta y dos.
DON JUANSon los muertos.
DON LUISMatar es.
Los dos escenificábamos una y otra vez la secuencia, por el gusto de
desembocar en el estupendo cierre, en el estricto remate: «Matar es». Por
supuesto, todo el repaso se hacía sin tener la obra a la vista, recitando
de memoria y sin duda introduciendo numerosos errores (como le pasaba al
mismo Zorrilla) y modificando, a conciencia o inadvertidamente, los
momentos que nos divertían.
Con ningún otro texto extenso podrían dos españoles sin especial erudición
al propósito practicar un juego parecido. Con ningún otro podrían pagarse
el lujo de ir eligiendo ahora éste, luego el otro fragmento, y llenarse la
boca declamándolo incansablemente y disfrutándolo siempre, como quien
vuelve a hacer sonar sin pausa en el tocadiscos el mismo movimiento de una
composición musical excepcionalmente apreciada.
¿De dónde nace la popularidad única del Tenorio, ganada, además, sin el
apoyo de la escuela y a regañadientes de la Iglesia? Los factores externos
son claros: durante algo más de un siglo (el estreno fue el jueves 28 de
marzo de 1844) la función subió puntualmente a los escenarios en torno al
día de Difuntos, como parece que venía ocurriendo con El convidado de
piedra de Antonio de Zamora; y durante algo más de un siglo las
representaciones públicas se complementaron con la lectura privada, no
sólo en volúmenes con el original íntegro, sino, acaso más
significativamente, en volanderos pliegos sueltos que daban extractos de
las escenas y los parlamentos más gustados. Pero ¿cuáles son las razones
internas? ¿Qué tiene el «drama religioso-fantástico» de Zorrilla para que
tantos versos suyos hayan llegado a proverbializarse, a convertirse en
citas 179 con frecuencia no sentidas como tales, pero que los
hablantes quieren reproducir en sus propios términos, como sucede con los
refranes o las frases hechas? ¿Por qué se le deparó una fortuna que entre
nosotros no ha alcanzado ninguna de las demás recreaciones del personaje
de Don Juan, ni aun la primera, mejor y más arrinconada, la del ignorado
autor de El burlador de Sevilla?
Zorrilla no sabía explicárselo: había escrito la obra -confesaba- «sin
conocimiento alguno (...) sin estudios (...) fiado sólo en mi intuición de
poeta y en mi facultad de versificar», y hacía más hincapié en sus
defectos que en sus posibles cualidades. Los oráculos de la literatura
ochocentista tendían a admirarla en la misma medida en que percibían sus
debilidades palmarias y se sentían incómodos con su éxito avasallador. En
la primera mitad del siglo (recién) pasado, el Tenorio fue arma arrojadiza
o piedra de toque en multitud de ensayos sobre el mito de don Juan y sobre
los temas (en definitiva, mitos también) de España y de los españoles:
ensayos de variable interés, cuya perspectiva, no obstante, a menudo tenía
la virtud de no limitarse meramente al texto de Zorrilla, sino intentar
enlazarlo con el contexto de los espectadores que lo aplaudían. A la
crítica posterior le han interesado menos esos vínculos con el público que
los que pudieran establecerse con tal o cual teoría de la literatura (y
aledaños) o subrayaran la posible coherencia y sistematicidad de tales o
cuales elementos de la pieza.
A ese rosario de interpretaciones al alcance de todos los bolsillos, ¿cómo
viene a sumarse la de Eduardo Arroyo? No me consta que ningún artista de
categoría pareja haya dedicado antes una mirada tan detenida a la función
de Zorrilla. Salvador Dalí le diseñó unos decorados y unos figurines que
hoy se nos antojan tan extemporáneos y gratuitos como el NO-DO en que
muchos los conocimos. Poco más hay que reseñar. Pero es el caso que la
lectura de un gran pintor, y más si doblado en dramaturgo y escenógrafo,
no puede no echar luz sobre una obra cuya singularidad mayor y cuyo enigma
supremo están en el sostenido atractivo que ha venido ejerciendo a lo
largo de varias generaciones: no tiene por qué agotar las claves, pero por
fuerza ha de dárnoslas valiosas.
180
... Y tanto más cuando esa lectura sin prisas resulta ser en cierta manera
una retractación. En 1992, en efecto, Arroyo había figurado una Doña Inés,
una actriz de los años cuarenta inmediatamente reconocible como "cómica
caracterizada de monja" es diana de un don Juan doblemente armado, que
(reza el catálogo) «confiesa sin disimulo de qué naturaleza son los
fervores que la novicia alienta en el perfil del caballero». Podemos
dudarlo. O, mejor dicho, debemos dudar que semejantes personajes sean los
de Zorrilla, y no más bien los arquetipos genéricos de Don Juan y sus
presas femeninas: vistos especialmente a través del Tenorio, desde luego,
pero sin tenerlo fresco en la memoria, ni ir más allá de un corte de
mangas a cualquier pretensión de alambicar los grandes rasgos de la
leyenda.
La Doña Inés de comienzos del decenio no responde a la visión de Zorrilla
ni da cuenta del triunfo impar de su drama. Casi diría que está en el polo
opuesto de la una y de lo otro. Si en un aspecto ponía énfasis el propio
autor, era en la peculiaridad de la protagonista: «Mi obra tiene una
excelencia que la hará durar largo tiempo sobre la escena, un genio
tutelar en cuyas alas se elevará sobre los demás, la creación de mi doña
Inés cristiana». Con acuidad relativamente mayor contestaba en redondillas
a la pregunta «¿Qué tiene, pues, mi Don Juan?»:
Un secreto con que gana
la prez entre los don Juanes:
el freno de sus desmanes;
que doña Inés es cristiana.
Tiene que es de nuestra tierra
el tipo tradicional;
tiene todo el bien y el mal
que el genio español encierra.
Que, hijo de la tradición,
es impío y es creyente,
es baladrón y es valiente,
y tiene buen corazón.
Tiene que es diestro y es zurdo,
que no cree en Dios y le invoca,
181
que lleva el alma en la boca
y que es lógico y absurdo.
El vate de Valladolid no tenía demasiada sal en la mollera, y ni en prosa
ni en verso acaba de decirlo a las claras. Cuando un comentarista fino y
sensato, José Alberich, traduce a conductas y costumbres toda esa retórica
de patriota, esa labia casticista, las afirmaciones de Zorrilla comienzan
sin embargo a cobrar mucho más sentido del que en principio les
atribuíamos. Nota Alberich que asunto central del Tenorio es «la redención
del pecador por intercesión de una mujer pura», de acuerdo con los
atavismos de la vieja España, donde «el mujeriego, el borrachín o el
atolondrado esperan su redención de la novia o de la esposa. Y no es que
esperen simplemente una reforma de costumbres, una salvación de tejas
abajo, sino una verdadera redención sobrenatural, la salvación de sus
almas». Ese español del tiempo viejo «sólo concibe dos modos de
relacionarse con las mujeres: o cruda sexualidad o veneración distante,
casi religiosa». O la hembra del burdel o la santa consorte en un altar, y
de la una a la otra. «Si alguien le arrastra de cuando en cuando al
confesionario o al comulgatorio, es ella. Ella le incita al
arrepentimiento, intercede por el descarriado en sus oraciones y hace que
no le falten los sacramentos en la hora de la muerte». El Don Juan de
Zorrilla descubre en Doña Inés a ese ángel tutelar de los innumerables
donjuanes de nuestro Antiguo Régimen:
No es, doña Inés, Satanás
quien pone este amor en mí:
es Dios, que quiere por ti
salvarme para Él quizás;
y Doña Inés asume el papel con igual complacencia que durante muchos años
tantas y tantas paisanas suyas. Por ahí, el Tenorio atilda, disfraza y
sublima unas pautas de comportamiento amplísimamente seguidas en la
península Ibérica (aunque no sólo en ella) hasta las mismas fechas en que
la pieza deja de visitar los escenarios todos los otoños.
182
Creo que Alberich acierta en el blanco y que esas fantasmagorías de la
España pasada están en el meollo del éxito unisecular del Tenorio. Pero
según ello, supuesto que «los fervores que la novicia alienta en el perfil
del caballero» consisten de hecho en una «veneración distante, casi
religiosa», la Doña Inés de 1992 tiene bien poco que ver con el texto de
Zorrilla, y no nos sorprende que tras repasarlo despacio Eduardo Arroyo
cambie de camino en las ilustraciones de la presente edición (Barcelona,
1998).
Unos años atrás, al enfrentar los arquetipos de Don Juan y Doña Inés, el
artista los reducía a una sexualidad descarnada; ahora, puesto a
representar juntos a los personajes de Zorrilla, en la celebérrima escena
«del sofá», los lleva al grado máximo de estilización romántica. Se dirá
que no es lo mismo opinar desde fuera sobre el mito de Don Juan que buscar
desde dentro un trasunto de las estrofas zorrillescas. Pero si de alguien
no cabe esperar una objetividad de esa índole es ciertamente de Eduardo
Arroyo, amigo, donde los haya, de juzgar y meter cuchara, intervenir,
actuar sobre los mundos que plasma. No, si «en esta apartada orilla»
trazos y colores «están respirando amor», es porque Eduardo, como regla
tan poco sentimental, se ha dejado cautivar por el desmelenado lirismo del
autor.
No todo se queda en espíritu puro, naturalmente. Los labios de la monjita
son de una sólida carnalidad, y en el contorno de la cara enmarcada por
las tocas hay incluso una sugerencia obscena, una reversibilidad perversa
(¿tal vez negada?). Pero Doña Inés es sobre todo la «hermosa flor» que «al
rocío aún no se ha abierto», de quien el galán se enamora antes de
conocerla, cuyo rostro vuelve obsesivo a su memoria tal como entonces lo
imaginaba y cuya alma se une a la de Don Juan, para perderse ambas «en el
espacio al son de la música», transmutadas «en dos brillantes llamas» que
Arroyo no sólo no descuida, sino destaca y singulariza como broche del
texto y de su acompañamiento gráfico. El artista, pues, se toma
notablemente al pie de la letra, en serio, los momentos decisivos en la
historia de los protagonistas.
No obstante, tampoco me atrevería a sostener que sea siempre ni
íntegramente así. Hay en las ilustraciones de Arroyo una 183
evidente ambivalencia, cuya versión más sintomática y, por otra parte, más
acorde con los hilos conductores de la trama quizá esté en el motivo del
disfraz (que llega a proponer el Tenorio como chinoiserie) y de las
máscaras que se convierten en calaveras, enlazando meridianamente el
principio y el desenlace de la pieza y la trayectoria entera del héroe. En
cualquier caso, el tono predominante es de una viveza y dinamicidad que
nos evocan un tebeo de aventuras: el pintor entra en el juego del poeta,
pero manejando otra baraja, admitiendo "lo sublime" y "lo patético" pero
desplazando tales categorías a otro registro expresivo en el que conviven
harto pacíficamente con "lo chistoso" o "lo grotesco". Hasta las escenas
más dramáticas (como el pistoletazo que mata a Don Gonzalo) comparten el
toque del cómic. Porque Eduardo Arroyo, en suma, no sabe resistirse a la
identificación con el texto, pero a la vez quiere mantener la distancia
respecto a los entusiasmos de Zorrilla. Opino que esa capacidad de
ocasionar a un tiempo identificación y distancia, tan diestramente captada
y transmitida en las figuraciones del presente volumen, es uno de los
datos esenciales para explicar la descomunal fortuna del Tenorio.
El doble impulso de atracción y apartamiento se da en todas las
dimensiones de la obra. Nadie, por ejemplo, podrá discutir la eficacia de
la versificación zorrillesca, el brío con que tira de la acción, el ritmo
agilísimo que le imprime. Es un hecho que los espectadores de España y
América se han rendido sin condiciones a la magia de esas redondillas y
esas octavillas que corren con una inigualada fluidez y nos arrastran con
una inercia irresistible. Magia tramposa, no obstante, porque Zorrilla a
cada paso renuncia al don que en sus mejores momentos, como en Jorge
Manrique o Lope de Vega, le permite lograr un discurso al mismo tiempo
todo naturalidad y todo verso, coincidencia plena de dicción y métrica
aparentemente espontáneas, y prefiere envolvernos en un caudal sonoro que
se revela tan inexorable como postizo, afectado.
Típico que las estrofas más celebradas y distintivas del Tenorio sean
seguramente los ovillejos (I, II, 6, 7 y 11). Por ellos cuenta el autor
haber empezado la composición, y por ellos empieza también la palinodia:
«Ya por aquí entraba yo en la senda de 184 amaneramiento y mal gusto
de que adolece mucha parte de mi obra; porque el ovillejo, o séptima real,
es la más forzada y falsa petrificación que conozco; pero, afortunadamente
para mí, el público, incurriendo después en mi mismo mal gusto, se ha
pagado de esta escena y de estos ovillejos...». El testimonio contribuye a
confirmárnoslo: la versificación de Zorrilla nos prende, se posesiona de
nosotros y nos compele a seguirla, pero no nos ciega para apreciar su
artificialidad. La métrica, pues, nos suscita a la par identificación y
distancia. Pasa con la métrica y pasa con los personajes, las situaciones,
la intriga. Y pasa de la métrica a los demás elementos. Oigamos por
enésima vez, siempre con gusto, a Doña Inés y Brígida a vueltas con la
carta de Don Juan:
DOÑA INÉS¡Ay! Que cuanto más la miro,
menos me atrevo a leer.
(Lee.)
«Doña Inés del alma mía».
¡Virgen Santa, qué principio!
BRÍGIDAVendrá en verso, y será un ripio
que traerá la poesía.
Perdónese la ingenuidad o la pedantería inocente de la observación, pero
el ripio no es «Doña Inés del alma mía», encabezamiento y octosílabo que
no podrían sonar más normales en un billete amoroso: el ripio, si acaso,
es «ripio»; y lo pasmoso, la desfachatez con que el poeta lo introduce
rompiendo deliberadamente la tensión y la verosimilitud de la escena.
Pero todo ese impagable diálogo a tres voces -Brígida, Doña Inés, la
carta- está hecho de avances y retrocesos semejantes. Zorrilla explota ahí
un recurso eterno, el del personaje que sabe más que los otros y que por
ello mismo establece con el público una complicidad frente a los otros. El
recurso funciona de maravilla, y el espectador no sólo es consciente de
que Inés está siendo objeto de un engaño (que acabará en verdad), sino
asimismo de que asiste a una pura simulación teatral, a una manifiesta
construcción literaria. Pero ni la percepción de la doble farsa ni las
rupturas jocosas le ahogan la expectación, ni le impiden asentir a las
emociones de Inés, y 185 no ya con la superioridad desdeñosa de
Brígida, sino con una vivaz compenetración. Como la certeza de que Don
Juan está al caer no obsta a que dé un respingo a cada de una de las
frases y a cada uno de los monosílabos que cierran la escena con el más
transparente, enérgico y suntuoso de los efectismos de acción y redacción:
BRÍGIDA ¿No oís pasos?
DOÑA INÉS¡Ay! Ahora
nada oigo.
BRÍGIDALas nueve dan.
Suben... Se acercan... Señora...
Ya está aquí.
DOÑA INÉS¿Quién?
BRÍGIDAÉl.
DOÑA INÉS¡Don Juan!
Todo el Tenorio, en todos los planos, nos fuerza a verlo y leerlo en un
similar ten con ten de identificación y distancia. Los incidentes, los
comportamientos, las pasiones se nos ofrecen en versiones tan extremadas,
que no pueden sino arrebatarnos, mientras, por otro lado, su desmesura en
la forma y en el fondo -a ratos ayudada por los guiños del propio autornos induce a no aceptar las mismas reacciones que nos provocan. No es
posible mostrarlo aquí punto por punto, pero tampoco es necesario, porque
en rigor nada más obvio: el Tenorio responde con una habilidad fuera de
duda a planteamientos congénitos y universales de la ficción literaria, y
en particular, claro está, de la ficción teatral.
La ficción es una invitación a cumplir en segundo grado una función humana
esencial: fantasear, forjar proyectos, alimentar sueños, conjeturar,
querer saber..., sobre uno mismo y sobre los demás, sobre la realidad
cercana y sobre otras realidades. Detrás de todas las variantes de la
ficción narrativa, está el afán de experimentar conocimientos y
sentimientos, nuevos o familiares, emocionantes o atractivos, curiosos o
singulares. (No debe importarnos ahora que la crítica y la teoría nieguen
casi con unanimidad que esa "ilusión referencial", en virtud de la cual el
lenguaje ficticio se trata como si fuera verdadero, 186 sea un
objetivo y un modo de lectura artísticamente digno, y propongan en cambio
como tal la creación y la percepción de ciertos factores específica y
exclusivamente literarios). Experimentar, digo, en su doble valor de
'pasar, sentir' y 'hacer experimentos, ensayar', porque el placer de la
ficción combina siempre, aunque en proporciones variables, un grado de
creencia en la realidad del mundo fingido y un grado de conciencia de su
carácter meramente discursivo.
El intervalo que separa tal creencia y tal conciencia varía, desde luego,
según los textos, los géneros y los usuarios: puede borrarse por completo,
como en Don Quijote con los libros de caballerías, o ser tan mayúsculo
como en un magistrado del Tribunal Supremo frente a unos dibujos animados;
y el disfrute que produce la ficción puede consistir tanto en atenuar la
creencia como en amortiguar la conciencia, con todas las posibilidades
intermedias. Las modalidades literarias que optan por la primera
dirección, buscando la identificación con los personajes ficticios,
tienden a ser serias, trascendentes, trágicas o sensibleras; las que se
deciden por la segunda, subrayando la distancia, son con mayor frecuencia
ligeras, cómicas, astracanescas o chabacanas.
El equilibrio entre ambos extremos que a mi entender consigue el Tenorio
no estriba en la dosificada alternancia o yuxtaposición de uno y otro
enfoque, sino en su simultaneidad: los mismos hechos, las mismas palabras,
nos conducen a la adhesión emotiva y al rechazo intelectual. Podemos
pensar en los grandes relatos de aventuras, pero más en cuenta aun hemos
de tener uno de los datos básicos de la ficción literaria: en primer
término, la ficción es un juego, una especie de deporte, una vivencia
menos afín a la lectura de un poema lírico, pongamos, que a un viaje por
las montañas rusas o unas carreras de coches en la consola de vídeo.
También por eso, porque la ficción es así y el Don Juan Tenorio le
magnifica esa condición obligándonos a tomarlo a la vez como verdad y como
mentira, con duplicado gozo, el «drama religioso-fantástico» de don José
Zorrilla ha triunfado un siglo largo en los escenarios y le hacen tan
noble justicia las ilustraciones de Eduardo Arroyo.
187
- XXXIII El texto de los clásicos
Juraba don Quijote conocer tan a fondo a «todos cuantos caballeros
andantes andan en las historias», que incluso se habría atrevido a
retratarlos, pues «por hazañas que hicieron y condiciones que tuvieron se
pueden sacar por buena filosofía sus faciones, sus colores y estaturas»
(II, 53). Así lo juraba don Quijote o, cuando menos, así se ha leído hasta
hace bien poco en todas las ediciones del Quijote (compruébelo cada cual
en la suya, como los ejemplos siguientes). Pero o don Quijote juraba en
falso o las falsas son las ediciones, porque el arte, vivacísimo en la
época y asiduo en la novela cervantina, que enseñaba a relacionar «las
hazañas» y «las faciones» de una persona no era la filosofía, sino la
fisonomía. No, quien nos engaña son las ediciones, no el ingenioso e
ilustrado hidalgo: para desmentirlo a él, tenemos que corregirles a ellas
la transparente errata y escribir fisonomía (si no filosomía, como en La
Celestina) en lugar de filosofía.
A menudo me he preguntado por qué a tantos excelentes catadores de
literatura parece interesarles tan poco la calidad de los textos que se
echan al coleto. Ningún aficionado a la música defenderá la grabación
frente al concierto, y cuando se resigne a la grabación elegirá
discerniendo con pasión y estudio las versiones asequibles. No hay que
entender en pintura para preferir sin más el original a una reproducción,
por excelente que sea, y debidamente restaurado mejor que mugriento por
los siglos y el descuido. ¿Por qué, entonces, no se trata a los libros
clásicos con iguales miramientos? Una palabra ajena a la intención del
autor, una frase que cojea manifiestamente, un agravio al sentido común,
¿son menos importantes que una nota desafinada o la tizne que esconde un
matiz?
Cuando la Ínsula Barataria se le rebela y los burladores se pasean sobre
sus costillas, Sancho Panza, a creer a las viejas ediciones, dice entre
sí: «¡Oh, si mi señor fuese servido que se acabase ya de perder esta
ínsula y me viese yo muerto o fuera desta 188 grande angustia!» (II,
53). En boca del escudero vuelto gobernador, la fórmula mi señor sólo
puede designar a don Quijote o al Duque, y apelar a cualquiera de los dos
sería tanto como saber o sospechar cosas que Sancho ignora y ni siquiera
podría imaginar, o sólo en contradicción con datos esenciales en el
episodio de la Ínsula. Pero tampoco ahora hay más de un gazapo. Cervantes
solía escribir nuestro con la abreviatura nro y el amanuense que copió su
borrador (si no fue el mismo tipógrafo) leyó equivocadamente mi, como en
otra media docena de ocasiones. Enmendemos, pues, la pifia de las
ediciones; entendamos que el devoto Sancho está dirigiéndose a Dios, como
hace a cada paso con idéntica expresión; editemos «¡Oh, si Nuestro Señor
fuese servido...!», y no tendremos que achacarle a Cervantes ningún
disparate, ni quedarnos perplejos ante ninguna supuesta incongruencia.
La mera confusión de un posesivo, un mi por un nuestro, es capaz de
desbaratar unos capítulos calibrados a la perfección no menos gravemente
que la roña destroza una pintura o una disonancia un quinteto. Aun al
margen de cualquier preocupación filológica o histórica, quien disfrute
con la literatura no puede darse por satisfecho con el texto en que los
clásicos circulan ordinariamente.
Los clásicos, desde luego, tanto de muchos como de pocos años atrás: «Diez
meses pasaron», tras el encuentro con «la Pitusa», hasta advertirse el
«lento y feliz cambio» de Juanito Santa Cruz, según todas las ediciones de
Fortunata y Jacinta (I, IV, 1); pero tal unanimidad no sólo estraga la
cronología objetiva (porque la mudanza ocurre entre febrero y mayo), sino
también algo de más peso: el tempo psicológico y narrativo; y en realidad,
como don Pedro Ortiz ha comprobado en el manuscrito, hay que leer «Días,
meses pasaron...». Todas las ediciones de La Regenta refieren que al
marido de la heroína se le antojaba «indigna de un caballero la aventura
de don Juan con doña Inés de Pantoja»; pero como tal personaje no existe
en el Tenorio, como la legítima «doña Ana de Pantoja» es en seguida
correctamente mencionada, como el nombre de don Juan atrae sin remisión el
de doña Inés y como la caligrafía de Clarín era tan endiablada que los
cajistas cobraban un suplemento 189 por componer artículos suyos,
claro está que todas las ediciones yerran.
No todas, en cambio, pero sí incluso las más prestigiosas y divulgadas le
hacen hablar a Antonio Machado de «la cucaña seca / de tus ojos verdes»,
en vez de «tus hojas verdes» (Proverbios y cantares, XCVII). O, en fin
(por el momento), hasta no sanarlo recentísimamente Luis Iglesias, todas
las ediciones de Divinas palabras acababan con el exabrupto surrealista:
«¡Sellar la boca para los civiles, y aguantar mancuerna!». Es decir,
'Tolerad, lucid gemelos de camisa', donde el personaje valleinclanesco
exhortaba a soportar, si falta hacía, el tormento de la mancuerda...
Ni Cervantes, Galdós, Clarín, Machado o don Ramón, ni el amante de los
buenos libros se merecen sufrir semejante mancuerda, que no consiste tanto
en meras erratas de imprenta, por explicable desliz de las ediciones
originarias, cuanto en su perduración bajo el aval de quienes debieran
haberlas corregido. Los métodos de la crítica textual más fructíferamente
renovadora no han logrado todavía suficiente arraigo entre nosotros, y aun
a los menos patriotas nos ruboriza que un gran maestro como Alberto
Vàrvaro haya podido declarar públicamente, en un congreso de los Reyes,
que «la mayor parte de las ediciones corrientes de los clásicos españoles
(...) está por debajo del umbral exigido a la ciencia».
A los especialistas no sólo nos cumple ponernos al día afinando nuestras
herramientas, sino asimismo contribuir en la medida de nuestras fuerzas a
aumentar la sensibilidad general en cuanto atañe a la depuración de
nuestro patrimonio literario, favorecer en todos los lectores la
preocupación por la calidad filológica de las ediciones, desarrollar, en
suma (y para decirlo con la moda), una «cultura del texto clásico».
Tampoco la prensa de más altura puede renunciar al empeño. He lamentado
más de una vez que cuando un clásico retorna a las librerías las reseñas
al uso sólo raramente traten de la validez de la edición, del texto
propiamente dicho, y por lo común se limiten a glosar el prólogo. Tal
proceder equivale a hacer la crítica de una grabación musical atendiendo
únicamente a los comentarios que trae la carpeta del disco... Pero 190
por mucho que valga un prólogo al Quijote o a Divinas palabras nunca
valdrá tanto como el texto auténtico del Quijote o de Divinas palabras.
- XXXIV Suicidios
No siento demasiada simpatía por el suicidio. En principio, tiendo a ver
con buenos ojos todo cuanto contribuya al voluntario autoexterminio de la
vida humana, a la reducción discrecional de la cuota de existencia en el
mundo, a la libre merma del ser en el universo. La vida, la existencia, el
ser, han sido inventados (me temo que por un Dios con toda la barba) para
destruir la vida, la existencia, el ser, por uno de dos caminos: o
esclavizando a las criaturas con una cadena de infortunios tan
insoportables que las obliguen a aniquilarse a sí mismas, o permitiéndoles
relámpagos de bonanza y engañándolas con la ilusión de multiplicarlos,
para entonces aniquilarlas más cruelmente.
El suicidio del individuo es la confesión de una derrota, de que el
macabro bromazo les ha salido tan perfecto a la vida, la existencia, el
ser, que ni siquiera les pide la pequeña molestia de redondearlo con el
segundo de los dos desenlaces previstos. Un mínimo de pundonor recomienda
no darles el gusto.
Que la vida se tome la pena de matarme,
ya que yo no me tomo la pena de vivir...
Pero ese suicidio supone sobre todo una deplorable falta de solidaridad.
La vida, la existencia, el ser, no tienen solución en términos
individuales, pero sí un digno remedio cuando se contemplan con la óptica
de la fraternidad: al egoísmo de salir atropelladamente del paso hay que
contraponer el imperativo ético de no hacer caprichosamente mutis por el
foro del gran 191 teatro, del gran esperpento, sino aportar cada uno
el granito de arena que vaya arbitrando y acreditando el único apaño
imaginable.
Cuando la medicina nada puede para mitigar el dolor del enfermo terminal,
es opinión ampliamente aceptada que ha llegado el momento de recurrir a la
eutanasia. La vida, la existencia, el ser, conllevan inevitablemente una
serie ilimitada de sufrimientos tan atroces como la peor agonía. El placer
vacío de la música, la falsa belleza de un crepúsculo o el espejismo del
amor no deben cegarnos a la evidencia de que los disfrutamos al mismo
tiempo que otros, innumerables, soportan las torturas más espantosas,
pasan necesidades sin cuento o sencillamente son feos y no son queridos.
¿En nombre de qué podemos exigirles que esperen tranquilamente el descanso
de la extinción? ¿Para estirar nosotros unos segundos un goce frívolo, un
pasatiempo sin sentido?
Una recta conciencia moral nos pide más bien poner cualquier empeño al
servicio de la felicidad común. Puesto que ninguna vana satisfacción fugaz
puede justificar la conformidad con el mal, puesto que el mal es inherente
a la vida, la existencia, el ser, volquémonos en la tarea de acabar,
siquiera no sea sino en la faz de la tierra, en la mazmorra del hombre,
con la vida, la existencia, el ser. Cada cual en la medida de sus fuerzas
no habría de tener otra meta. Hasta la fecha nada ha logrado la ciencia
para eliminar de raíz padecimientos y sinsabores: ahora que empieza a
contar con las herramientas adecuadas, ocúpese en perfeccionarlas para
procurar a los hombres todos, y de una sola vez, simultáneamente, una
muerte dulce y decorosa. Orillemos la esperanza de salvarnos uno a uno, y
luchemos por la redención general: la respuesta a la radical perversidad
de la vida, la existencia, el ser, no está en la fácil escapatoria del
suicidio particular, sino en la globalización responsable, en el grandioso
horizonte del suicidio colectivo, universal. Marchemos todos juntos hacia
la eutanasia total del género humano. Hagámosles un corte de mangas a la
vida, la existencia, el ser.
Cumplida mi obligación de diagnosticar el achaque y prescribir la
medicina, podría poner punto final. Pero no quiero 192 parecer
ingenuo: por irrebatible que objetivamente sea, la modesta proposición
condensada en los párrafos anteriores resultará difícil de asumir por la
mitad más uno de los interesados11. Un largo trecho media todavía entre el
ideal de la teoría y las rutinas de la práctica corriente, entre el cuadro
confesadamente un tanto idílico que he bosquejado y la aspereza del
vigente statu quo. No cabe hacerse grandes ilusiones: incluso quienes
pensaríamos más próximos al limpio altruismo del suicidio mancomunado, es
decir, los cultivadores del individual, ofrecen personalismos,
resistencias y rémoras que delatan un inconcebible apego a las
convenciones al uso, cuando no una deficiente medida de reflexión al
respecto. Comprobémoslo rápidamente en el espejo de la literatura.
La española dista de ser a nuestro propósito tan rica como otras sin
embargo de menor altura, pero, desde luego, tampoco se muestra tan austera
como pretendió el maestro Menéndez Pidal12. Verdad es que no puede
competir con el Japón, que se envanece de «le taux de suicide des
écrivains (...) le plus haut dans le monde», exhibiendo, sin ir más lejos,
«vingtaines de romanciers qui se sont donné la mort» de un siglo para acá,
por vías tan variadas (aunque escasamente originales) como el puñal, la
soga, el revólver, las ruedas del tren, el gas, los somníferos... (Remito
al excelente análisis de Tsuneo Kurachi en el primer número,
correspondiente a 1994, de la revista Comparatism, de la Universidad de
Chiba; ignoro si el profesor Kurachi ha actualizado los datos en una
entrega posterior). Pero la cantidad no exorbitante se contrapesa de
sobras con el elevadísimo nivel medio y a menudo con la excepcional
calidad artística (ya que no intelectual) que el suicidio muestra en
nuestras letras. No pasaré aquí 193 de evocar para los aficionados
tres o cuatro ejemplos y unos pocos morceaux choisis.
El más memorable de los casos tempranos lo cuenta Diego de San Pedro,
hacia 1490, en la Cárcel de amor. Cuando Leriano, desdeñado por Laureola,
se resuelve a no «comer ni beber ni ayudarse de cosa de las que sustentan
la vida», la pregunta que lo inquieta es qué hacer con las cartas de la
amada, supuesto que romperlas sería ofenderla, y confiárselas a un
allegado, exponerse a que se divulgaran. La solución, no obstante, no
tarda en presentársele: «Pues, tomando de sus dudas lo más seguro, hizo
traer una copa de agua, y hechas las cartas pedazos echólas en ella, y,
acabado esto, mandó que le sentasen en la cama, y, sentado, bebióselas en
el agua y así quedó contenta su voluntad; y llegada ya la hora de su fin
(...) dijo: "Acabados son mis males"; y así quedó muerto en testimonio de
su fe».
Ciertamente, no todo ahí es invención del discreto galán. La tradición
grecolatina registra en particular el precedente de Artemisa, recogido en
la propia Cárcel de amor: «como fue casada con Mausol, rey de Icaria, con
tanta firmeza lo amó, que después de muerto le dio sepoltura en sus
pechos, quemando sus huesos (...), la ceniza de los cuales poco a poco se
bebió, y después de acabados los oficios que en el auto se requerían (...)
matóse con sus manos». Pero la equilibrada economía de Leriano supera con
creces las fuentes clásicas: de un solo trago, asegura el comprometido
contenido de las cartas, abrevia el trance del último suspiro (la
ingestión no podía provocar otro efecto) y lo alivia haciendo propia
sustancia suya las prendas más valiosas de Laureola. ¡Envidiable limpieza
de trazo! ¡Qué no hubiera podido lograr acompañada de una concepción menos
egocéntrica!
«Un gran cortesano» amigo de Lope de Vega observaba que si cuando Calisto
espeta a Melibea «En esto veo, Melibea, la grandeza de Dios», Melibea, en
vez de contestar «¿En qué, Calisto?», se hubiera callado la boca, «ni
habría libro de Celestina, ni los amores de los dos pasaran adelante»
dejando un reguero de media docena de cadáveres. No es la única vez que se
ha censurado a los personajes de Fernando de Rojas hablar en exceso, pero
no sería justo reprochárselo a 194 la heroína en el punto en que,
descalabrado Calisto, decide tirarse de una torre.
Melibea tendría muchas cosas que contar, muchas, demasiadas preguntas que
responder. Pero precisamente ahora no le da la gana: impone el silencio a
su padre, so pena de dejarlo «aun más quejoso -lo amenaza- en no saber por
qué me mato», y refiere la trama de su pasión con una sobriedad que tal
vez no esperábamos. Verbigracia: «Vencida de su amor, dile entrada en tu
casa. Quebrantó con escalas las paredes de tu huerto, quebrantó mi
propósito. Perdí mi virginidad». Al nombrar a Calisto, la emoción y la
efusión la desbordan una pizca: «Su muerte convida a la mía, convídame y
fuerza que sea presto...». Pero cuando la oímos sobre el telón de toda una
ciudad en duelo, contra el fondo de «este clamor de campanas, este alarido
de gentes, este aullido de canes, este grande estrépito de armas», las
palabras de su despedida se nos antojan de un raro laconismo, y trasunto,
por ende, del soberano dominio de sí misma que ha gobernado tantos
momentos de su vida y gobierna el de su muerte con señorío todavía más
absoluto. Junto a la juiciosa mise au point de Pleberio («Del mundo me
quejo porque en sí me crió...»), tal es la lección que a nosotros sigue
enseñándonos La Celestina.
La trivialidad del diseño suicida contrasta en Melibea con la originalidad
de estilo. Para el primero, la protagonista de la Tragicomedia disponía de
abundantes modelos en el mundo antiguo y en la ficción medieval; para el
segundo, su fuente de inspiración estaba esencialmente en la Eneida: la
Dido virgiliana, tan serenamente urgida por llegar al fin, tan enérgica en
sortear cualquier obstáculo que la aparte del desenlace buscado,
transparenta su perfil en Melibea. Una y otra tuvieron en el Renacimiento
multitud de imitadoras, pero ninguna alcanzó su talla. Las imitadoras
efectivas, por descomponer la figura con visajes y posturitas; las demás
-cuya conducta afea Lope sensatamente-, por quedarse en presuntas: muchas
promesas de quitarse la vida ante el menor desdén, como la mariposa que se
abrasa en la lumbre, y muy poca seriedad a la hora de cumplirlas... Cual
Filis por celos de Belardo:
195
Del paño de su labor
un corto cuchillo toma
y dijo toda turbada:
«¡Oh Belardo, aquí fue Troya!».
Pero primero que fuese
puesto el intento por obra
quiso probar el dolor,
que es mujer y temerosa.
Con la aguja que labraba
picose el dedo, y turbola
de su muy querida sangre
el ver salir una gota.
Pide un paño a una criada,
intento y cuchillo arroja;
lloró su sangre perdida,
que su amante no la llora.
Frente a tantas alharacas y tan pocas nueces, en Cervantes suena siempre
la nota impecablemente afinada. En el capítulo XII de El ingenioso hidalgo
don Quijote de la Mancha, no sabemos de qué ni cómo ha muerto el «pastor
estudiante llamado Grisóstomo»: sólo que «mandó en su testamento que le
enterrasen en el campo, como si fuera moro, y (...) al pie de la peña»
sobre la cual vio a Marcela «la vez primera». «¿Murió a manos del rigor /
de una esquiva hermosa ingrata», o de las suyas propias? El capítulo XIII
nos revela, aún con ambigüedad, que él mismo «puso fin a la tragedia de su
ingrata vida»; y el XIV, por último, nos sugiere que lo hizo con «un
hierro» o acaso con «una torcida soga». Pero son éstos red herrings,
pistas falsas. La verdad de la historia es que Grisóstomo se arrojó desde
la peña de marras. «Allí», cuenta un amigo, «Allí me dijo él que vio la
vez primera a aquella enemiga mortal del linaje humano, y allí fue también
donde la primera vez le declaró su pensamiento (...), y allí fue la última
vez donde Marcela le acabó de desengañar y desdeñar...». Allí, «por cima
de la peña donde se cavaba la sepultura», en un espléndido coup de
théâtre, se planta también Marcela durante el sepelio, «tan hermosa, que
pasaba a su fama su hermosura». ¿Dónde, pues, iba a matarse Grisóstomo
sino allí, como «ejemplo (...) a los 196 vivientes para que se
aparten y huyan de caer en semejantes despeñaderos»?
Cervantes no lo cuenta por derecho, sino al sesgo, porque (quiero pensar)
tampoco él simpatiza con el mero goteo del suicidio personal, mientras
razón y corazón sí se le van tras el colectivo. Efectivamente, con apenas
un pelo de lectura alegórica, La Numancia nos devuelve a los
planteamientos que he esbozado al comienzo. Los numantinos estaban
determinados a cruzar las murallas y combatir hasta que ninguno de ellos
quedara con vida, según inevitablemente tenía que ocurrir ante un ejército
tan superior en número, pero las numantinas, harto más perspicaces, tachan
de egoísta tal proceder:
¿Queréis dejar por ventura
a la romana arrogancia
las vírgenes de Numancia
para mayor desventura?
¿Ya los libres hijos vuestros
queréis esclavos dejallos?
¿No será mejor ahogallos
con los propios brazos vuestros?
La muerte en el combate es una cómoda solución para los soldados, no para
las violencias, la opresión, las vejaciones que con certeza habrán de
soportar los supervivientes. Un elemental principio de equidad y compasión
pide degollar a mujeres y niños, destruir las riquezas de la ciudad y
coronar la jugada matándose los guerreros unos a otros.
El amigo cuchillo el homicida
de Numancia será, y será su vida.
Únicamente así Numancia no sufrirá bajo la esclavitud de Roma: únicamente
así la humanidad no se verá sometida a las infinitas aflicciones de la
realidad.
En el pozo sin fondo de la decadencia literaria que viene después, la
lucidez de Cervantes no tuvo secuelas. Típicas las payasadas gongorinas a
cuenta de Hero («El amor como dos 197 huevos / quebrantó nuestras
saludes: / él fue pasado por agua, / yo estrellada mi fin tuve») o el
escarnio de Píramo:
¿Tan mal te olía la vida?
¡Oh bien hideputa puto
el que sobre tu cabeza
pusiera un cuerno de juro!
Podríamos creer en cambio que la pródiga cosecha suicida del romanticismo
español supone un ambicioso plan de conjunto, un sagaz intento de alcanzar
la liquidación cabal del género humano mediante la multiplicación
indefinida de los casos individuales. Pero esta interpretación optimista
no resiste el cotejo con los datos. Hemos de conceder que los románticos
apuntan buenas maneras. Don Álvaro, «desde un risco, con sonrisa
diabólica», brama: «¡Infierno, abre tu boca y trágame! ¡Húndase el cielo,
perezca la raza humana, exterminio, destrucción...!»; y luego incontinenti
«sube a lo más alto del monte y se precipita». En 1819, un mozo cordobés
que amenazaba con darse muerte leía de continuo un librito misterioso;
denunciado a la Inquisición, la obra resultó ser las Noches lúgubres, y en
las páginas de Cadalso advirtió el Santo Oficio «muchas expresiones
escandalosas, peligrosas e inductivas al suicidio, al desprecio de los
padres y al odio general de todos los hombres». Seguramente acierta Bud
Sebold al conjeturar que ese lenguaje (como en definitiva los exabruptos
del Duque de Rivas) filtra por el cedazo de un catolicismo conservador el
más amplio motivo del «fastidio universal», el Weltschmerz, vuelve del
revés la óptica correcta. Cadalso mismo lo describe como «un tormento
interior capaz por sí solo de llenarme de horrores, aunque todo el orbe
procurara mi infelicidad». Vale decir: ¡el mal está en el hombre, no en el
orbe! Con semejantes mimbres, claro es que no podía urdirse ningún buen
cesto.
No, insisto, no nos engañemos: falta al romanticismo un adecuado
entendimiento de la situación. Para él, ni el arte pasa del artista, ni la
cuestión de la vida, la existencia, el ser, va mucho más allá de las
mezquindades privadas. Concretamente en España, por otro lado, las
esperanzas de renovación 198 se estrellan contra la ceguera de un
tenaz conservadurismo. El poeta vallisoletano Vicente Sáinz-Pardo se dio
muerte en 1848, a los veinticinco años: sin embargo, cuál no será nuestro
asombro al hallar sus versos atiborrados de «hermosos sueños» y
«bellísimos paisajes»... El catalán Juan Antonio Pagés, con un año más que
Sáinz-Pardo, se apuñaló y (me dice Carolina) se tiró luego desde un balcón
en 1851, pero su visión del mundo era tan paradisíaca, que en las estrofas
de El suicida celebraba «los radiantes placeres del vivir...». La
meditación teórica, pues, brilla enteramente por su ausencia, y el clima
no acaba de ser favorable a una consideración positiva del problema. El
Hernani de Victor Hugo concluye prometedoramente con un par de suicidios;
pero Mariano José de Larra ridiculiza al autor y a sus personajes
comentando en son de burla que el protagonista «se contenta con echarse a
pechos un frasquete del más rico veneno conocido, con lo cual el honor
castellano, antiguo, queda en su punto, el público afligido, y el viejo
(Ruy Gómez) contento y repitiendo al ver los dos cadáveres: "¡Muerto,
muerta!"». Es obvio que Fígaro no sentía la menor inclinación por el
suicidio, ni individual ni comunitario. Así nos ha ido.
- XXXV Pórticos
«De los sos ojos tan fuertemientre llorando»
El primer Cantar de Mio Cid nunca fue escrito, ni menos se concibió para
ser leído. Nacido cuando mediaba el siglo XII, en la frontera de Castilla,
un juglar lo compuso no ya para presentarlo, sino para representarlo ante
un público, en medio de él, convirtiendo la narración en acción suya, del
propio intérprete, y moldeándola de acuerdo con las perspectivas y los
intereses del auditorio. La versión más antigua que conocemos, copiada
treinta o cuarenta años después, no traiciona 199 sustancialmente el
originario carácter oral y mímico, ni renuncia a la orientación dominante
desde el mismo punto de partida: acercar el mundo de los protagonistas, y
en particular la figura de Rodrigo Díaz, al ámbito de vivencias y
referencias de los espectadores. A esa orientación se pliegan los
principales factores del argumento, la estructura y la ideología, desde
los recursos menudos de la manera de contar hasta los grandes trazos en la
selección y disposición de la materia, pasando por los perfiles y matices
de los retratos o por la imagen de la sociedad que les sirve de fondo: una
sociedad en armas, permanentemente dispuesta para el ataque y el saqueo
que conducían a la riqueza y al señorío, y en cuyo horizonte el Cid se
recortaba como arquetipo ideal y sin embargo accesible.
El juglar no sabe gran cosa sobre el Campeador. Tiene noticia de algunos
sucesos que alcanzaron enorme resonancia (el destierro decretado por
Alfonso VI, la conquista de Valencia), le suenan los nombres de muchos
amigos y enemigos de Rodrigo, ha pisado el terreno en que quedan ecos o
anidan leyendas de las proezas del héroe... Con esas piezas sueltas
intenta revivir la parábola del Cid, de modesto infanzón a pariente de
«los reyes de España», y plasmarlo en una pintura de cuerpo entero. A cada
paso se equivoca, inevitablemente, y confunde tiempos y lugares,
personajes y acontecimientos. Pero equivocarse no es mentir ni querer
engañar. El juglar dispone los datos que posee o cree poseer en la
secuencia que le parece capaz de explicarlos como conjunto, dibuja la
armazón o cañamazo que les da sentido global a la luz de las actitudes del
momento en que canta y cuenta. Ese esfuerzo de comprensión no puede sino
pasar por la imaginación poética y asumir forma narrativa. En la Castilla
fronteriza, para el común de los mortales no había entonces otra
posibilidad de historia.
Una de las metas esenciales del Cantar era que el Cid les pareciera a los
oyentes tan vecino como el mismo juglar. Si el ensayo de reconstrucción
general de la carrera de Rodrigo procuraba hilvanar verosímilmente los
retazos de información disponibles, la elaboración de los pormenores
estaba presidida por un realismo sin parangón en la epopeya de la Romanía
200 medieval. No hay que pasar del comienzo para advertir que los
rasgos más notorios del Campeador, apenas sale a escena, no son el ímpetu
y la extremosidad distintivamente épicos, sino talantes y sentimientos que
pertenecen al ancho campo de las experiencias posibles en cualquier
hombre: «De los sos ojos tan fuertemientre llorando...». Así en toda
ocasión. Las cualidades heroicas van siempre en el protagonista conjugadas
con una infalible humanidad, y con frecuencia el poema se demora en
mostrárnoslo en la vida diaria, en las horas bajas, en la adversidad,
exactamente al revés de como el público esperaba que se lo mostrara una
canción de gesta. Ese Cid en tono menor, incluso en pantoufles, trasluce
singularmente la mentalidad histórica del juglar, para quien el realismo
de los detalles es un apoyo a la verosimilitud de los grandes ingredientes
del relato, pero, dando un vuelco extraordinario a la tradición épica,
supone a la vez una originalísima voluntad y un deslumbrante logro de
poesía.
«Desordenado apetito»
Que La Celestina es una de las obras maestras de la literatura española,
uno de los valores culminantes de la tradición europea, un libro que en
muchos aspectos va siglos por delante de todos los otros de la época,
parece hoy opinión pacífica y generalmente consentida. Por ello mismo no
debe hacérsenos cuesta arriba reconocer que es también una de las obras
maestras de la literatura española (etc.) que más dificultades opone para
dejarse penetrar e interpretar como es debido por el lector moderno.
El primer escollo con que tropezamos está en la expresión, en un lenguaje
que quiere hacer a un tiempo justicia a la realidad y a la literatura, sin
recurrir, naturalmente, a las fórmulas de conciliación que el teatro y la
novela posteriores (pero que muy posteriores) nos han acostumbrado a dar
por buenas. El último obstáculo comparece al acabarse la función. Mientras
van sucediéndose las escenas, sin pausa apenas para recapacitar, ni aun
para respirar, vivimos y agonizamos con Celestina, 201 Pármeno,
Calisto, cuya avasalladora fuerza de convicción nos impone como propio su
mundo de dramatis personae. Cuando cae definitivamente el telón, está por
brotarnos el grito de los estrenos afortunados: «¡Que salga el autor!».
Porque, inquietos por nosotros mismos, no podemos sino preguntarnos si el
mundo de Celestina, Pármeno, Calisto, ese mundo que se desangra, sin luz,
todo él pasión inútil, es sólo el mundo de los personajes, que
inevitablemente hemos hecho nuestro durante la lectura, o también el mundo
del autor, el mundo según el autor.
Quizá baste ilustrarlo con un ejemplo. De la Antigüedad al Renacimiento,
el amor se había contemplado como raíz y razón de la vida, fundamento de
la armonía en la sociedad y en el cosmos. En el planto por Melibea,
Pleberio nos lo presenta en cambio como fuente de muerte, manantial de
discordia y dolor: «¡Oh amor, amor, que no pensé que tenías fuerza ni
poder de matar a tus sujetos! (...) La falsa alcahueta Celestina murió a
manos de los más fieles compañeros que ella para tu servicio emponzoñado
jamás halló. Ellos murieron degollados, Calisto despeñado. Mi triste hija
quiso tomar la misma muerte por seguirle. Esto todo causas. Dulce nombre
te dieron, amargos hechos haces...». A no otra conclusión nos arrastran
todos y cada uno de los veintiún actos de la Tragicomedia, que, al no
quebrar ni por un instante la ilusión teatral, jamás nos permiten oír
directamente la voz del autor, desasosegándonos con la duda de si
compartía, más allá de la historia singular de Calisto y Melibea, la
desolada visión de Pleberio.
Pero si repasamos el texto a nuestro propósito, terminaremos descubriendo
que Fernando de Rojas y asimismo el «antiguo autor» se habían ya asomado
discretamente, al paño, en un elemento de (engañosa) apariencia limitada y
circunstancial, el íncipit que abre tanto la primera como la segunda
versión de La Celestina: «Síguese la Comedia o Tragicomedia de Calisto y
Melibea, compuesta en reprehensión de los locos enamorados que, vencidos
en su desordenado apetito, a sus amigas llaman y dicen ser su Dios». Puede
antojársenos un mero reclamo para vender el libro, por cuanto atrae la
atención sobre un punto que entonces despertaba una curiosidad 202
un poco morbosa: los desmesurados aunque a la postre inofensivos elogios
de la amada que hacían los galanes del momento, en la prosa de la
cotidianidad y en la poesía de los cancioneros, exaltándola «por su bien y
por su Dios», según tantas veces Calisto («Por Dios la creo, por Dios la
confieso, y no creo que hay otro soberano en el cielo...»). Pero ese
punto, que ciertamente tiene un notable relieve como componente
argumental, como factor en la caracterización del protagonista, cobra
todavía más importancia en tanto dato esencial en el núcleo significativo
del drama.
Porque la ortodoxia cristiana había sentado para siempre que sólo Dios
puede ser amado y deseado de suyo, mientras las demás cosas no deben
amarse ni desearse sino por amor de Dios. Todo cuanto no sea la caritas
positiva hacia Dios será cupiditas negativa, no «ordinata dilectio» antes
bien «desordenado apetito», y por ende el más grave de los pecados: la
subordinación del Creador a la creatura, en definitiva la negación de
Dios. Ni siquiera es lícito pretender, como Calisto en el mismo arranque
de la obra, que se busca el objeto amado en tanto manifestación de «la
grandeza de Dios», pues ello supone andar el camino al revés, «ordine
neglecto»: «por haber amado más las obras que al Artífice y su arte son
castigados los hombres (...) con creer que las propias obras son el
artífice y su arte» (San Agustín, De vera religione), hasta el extremo de
que «a sus amigas llaman y dicen ser su Dios».
Breve, ceñidamente, pero a la vez de manera inequívoca, el epígrafe
inicial de La Celestina califica doctrinalmente la trama entera: el amor
de Calisto y Melibea y la conducta de los restantes personajes incurren
desde luego en muchos otros pecados, pero todos se subsumen en el mayor de
ellos, en la idolatría, en la contravención del primer mandamiento, «No
tendrás otro Dios más que a mí». El mundo de La Celestina es un mundo en
tinieblas, desdichado, caótico, porque es un mundo de falsos dioses, un
mundo sin Dios.
La "tesis" puede resultarnos hoy más o menos simpática, pero no cabe dudar
de que responde al sentir de Rojas y del «antiguo autor». Con todo,
notémoslo bien, semejante "tesis" se transparenta de modo cierto sólo en
un resquicio fuera del 203 drama, en el par de líneas de un íncipit,
y aun ahí encarnado en la anécdota de la intriga, en el comportamiento de
Calisto (y Sempronio), en el detalle costumbrista de los enamorados
lenguaraces. Por lo demás, las palabras y las acciones de los
protagonistas tienen tal verdad y contundencia, tanta entidad propia, que
no nos toleran entender el mundo más que por sus ojos y a través de sus
voces, y únicamente después, al cerrar el libro, nos mueven a inquirir si
ése es también el mundo del autor, nuestro mismo mundo. Es la conquista
suprema, el acierto más genial de La Celestina.
«Lo trágico y lo cómico mezclado»
Hacia 1609, Lope de Vega lee ante los ingenios de la Academia de Madrid un
Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo. Ha escrito hasta entonces,
les asegura, «cuatrocientas y ochenta y tres comedias» (en sus últimos
años, presumirá de haber compuesto «mil y quinientas fábulas»). Entre
burlas y veras, el Arte nuevo pretende dar cuenta de todo ese descomunal
acervo dejando asentados unos pocos criterios esenciales.
Un cuarto de siglo atrás, cuando un Lope apenas veinteañero irrumpía en
los escenarios, el teatro español giraba en torno a dos polos. Por un
lado, «los monstruos, de apariencias llenos, / adonde acude el vulgo», es
decir, las piezas basadas en la decoración, los efectos y la tramoya, en
la línea de los espectáculos medievales. Por otra parte, la producción
dramática de unos cuantos intelectuales aún en la estela del humanismo,
resueltos a acatar puntualmente los principios de la Poética de
Aristóteles: que la obra «tenga una acción» solamente, «que pase en el
período / de un sol» y en un mismo lugar, etc., etc.
Lope se propone «en estos dos extremos dar un medio». Al público no se le
puede cautivar con teorías, por bien autorizadas que estén, sino con un
práctica que le entretenga y le conmueva. Pero esa práctica no debe
renunciar a una sostenida dignidad literaria, que, con todo, tampoco es
necesario buscar en Aristóteles y compañía: en vez de beber en las fuentes
clásicas, vale la pena explotar la veta más viva y mejor contrastada
204 de la tradición moderna, del romancero a Garcilaso, de Boccaccio a
Ariosto. El verso, por ejemplo, no tiene por qué fosilizarse en un patrón
único: si cada asunto, cada situación, echa mano de las formas y los tonos
que los grandes autores españoles han asociado a esos asuntos, a esas
situaciones, el resultado tendrá sin duda más altura poética, y por ende,
encandilando más al espectador, ganará en eficacia teatral. Eso fue para
Lope «poner en estilo las comedias».
No era, sin embargo, una simple vía media, una fácil solución de
compromiso. A los modelos antiguos se contraponen los modernos, porque,
como obviamente más afines a la experiencia del público, por fuerza han de
poseer mayor capacidad de convicción y crear más ilusión de autenticidad.
El arte (palabra que hoy debemos parafrasear como 'método, técnica,
norma'), las reglas dramáticas extraídas de las reflexiones de
Aristóteles, tenían por objeto alcanzar la mímesis, una imagen adecuada de
la realidad. Lope le pierde el respeto a Aristóteles en nombre
precisamente de la mímesis, de una verosimilitud superior, de una relación
más estrecha con la vida. No otra cosa afirma un personaje de Lo fingido
verdadero:
Dame una nueva fábula que tenga
más invención, aunque carezca de arte,
que tengo gusto de español en esto
y como me le dé lo verisímil
nunca reparo tanto en los preceptos,
antes me cansa su rigor, y he visto
que los que miran en guardar el arte
nunca del natural alcanzan parte.
Las doctrinas clásicas o clasicistas mantenían, así, tajantemente
separados protagonistas nobles y protagonistas villanos, comedia y
tragedia. Pero, arguye Lope, ¿qué ven nuestros ojos a diario sino risas y
lágrimas juntas, magnates y plebeyos enzarzados en un mismo lance e
igualados por el rasero de idénticas pasiones? ¿Qué puede ser, pues, más
fascinante que revolverlos a todos en un tablado? ¿Y qué, sobre todo, más
fiel a la verdad de las cosas?
205
Lo trágico y lo cómico mezclado (...)
harán grave una parte, otra ridícula,
que aquesta variedad deleita mucho:
buen ejemplo nos da naturaleza,
que por tal variedad tiene belleza.
De ahí el supremo hallazgo de Lope: la fórmula de la tragicomedia.
Lope, decían ya en su tiempo, fue «poeta del cielo y de la tierra», y ésa
es su grandeza. Pero su gloria está en primer término en el nuevo arte
(ahora en el sentido más cabal) de la tragicomedia española.
«El orbe de zafir»
Nadie osará decir que Calderón de la Barca no ha sido profeta en su
tierra, cuando es el caso que algunos versos suyos han llegado a
proverbializarse, él mismo se ha convertido en hechura del refranero
(«Cuando Calderón lo dijo, estudiado lo tendría») , y el adjetivo
«calderoniano» sigue discretamente en uso para calificar realidades ajenas
a la literatura. Pero nadie podrá tampoco negar que del Romanticismo para
acá la obra de don Pedro ha tenido entre los hablantes de otras lenguas
una estrella crítica y escénica harto más luminosa que en el mundo
hispánico. Un concienzudo estudio reciente comprueba, por ejemplo, que
«junto con Molière, y sólo detrás de Shakespeare, Calderón ejerció más
influencia directa o indirecta en el teatro alemán que cualquier otro
dramaturgo extranjero», y que en los decenios de 1950 y 1960 «hubo más
puestas en escena profesionales de Calderón en Alemania y Austria que en
España o América Latina».
Necesariamente se pregunta uno el por qué de esas fortunas divergentes, y
tanto más cuanto que poquísimos, fuera o dentro de España, pondrían hoy en
duda que Calderón es una de las cabezas superlativamente mejor dotadas
para el teatro, para todas las formas de teatro, que se hayan dado en
cualquier tiempo y en cualquier lugar. El alcalde de Zalamea ha 206
sido siempre celebrado por la irreprimible simpátheia que provoca la
dignidad de Pedro Crespo, pero Calderón logra que el espectador se
compenetre también, haciéndose cargo de sus razones y de sus sentimientos,
con las figuras inequívocamente indignas: en el protagonista de El mayor
monstruo del mundo, el amor por Mariene se ofrece tan honda, tan
dolorosamente experimentado, que hace incluso plausibles las facetas más
oscuras del «Tetrarca» (llamarlo «Herodes» habría supuesto condenarlo sin
dejarle defenderse); Enrique VIII vive un conflicto tan denso de lealtades
y querencias, que a ratos el catolicísimo autor casi parece dar por
procedente La cisma de Ingalaterra. Las imágenes y las intuiciones que
están en la raíz de La vida es sueño o de El gran teatro del mundo corrían
desde la Antigüedad, pero nadie atinó a prestarles la deslumbrante
encarnación dramática que Calderón, ni nadie se mostró más audaz en andar
por la cuerda floja que une en los autos sacramentales la alegoría más
radical y un retrato poco menos que costumbrista de la cotidianidad, ni en
experimentar en las comedias de espectáculo con música y poesía,
decoraciones, tramoyas, vestiduras... O, en verdad, es difícil trenzar los
hilos de una intriga con más primor que en La dama duende, mantener un
ritmo más vertiginosamente burlesco, y engrasar con más eficacia el
engranaje de sorpresas previstas y previsiones frustradas.
Ese prodigioso "don del teatro", repito, poquísimos, si alguno, se lo
regatearán hoy a don Pedro, y serán multitud en cambio quienes lo pongan
entre los dedos de la mano de los supremos dramaturgos de todas las
épocas. ¿Por qué, entonces, no llega a tener en el ámbito de la lengua
española la misma presencia y prestigio que en otros marcos? Quedan
lejanas ya las objeciones ideológicas que suscitó -él o más aun su
público- en el Novecientos. Por el contrario, cada vez se percibe con
mayor nitidez que Calderón no es en absoluto el obseso valedor de maridos
sanguinarios e inmisericordes que antaño se postulaba: en El médico de su
honra o en A secreto agravio, secreta venganza, el honor es más bien un
destino trágico que se impone, quieras que no, a la voluntad y al
entendimiento de los personajes, una fatalidad que todos, víctimas 207
y verdugos, inocentes y culpables, sufren por igual y en vano luchan por
sortear. Por otra parte, detrás del interés y la impecable arquitectura de
las tramas, de las situaciones graduadas al milímetro o de los golpes de
efecto de la mejor ley, día a día se reconocen más cabalmente la grandeza
y la vigencia de los asuntos a que retorna una y otra vez, para articular
un apasionante universo teatral: la libertad, el poder, el fanatismo, la
justicia...
¿De dónde, pues, el desencuentro de quienes hablan español con tan
gigantesco creador? Dicho en breve: de la gramática, la retórica y la
dialéctica de sus textos (y no se descuide que la métrica era antiguamente
un capítulo de la gramática); de un lenguaje, una ornamentación y un modo
de raciocinio que nos son irremediablemente extraños e incómodos. La
formidable maquinaria dramática de El mayor monstruo del mundo se queda
hoy en poca cosa cuando el Tetrarca pisa las tablas y empieza a recitar:
Hermosa Marïene,
a quien el orbe de zafir previene
ya soberano asiento
como estrella añadida al firmamento,
no con tanta tristeza
turbes el rosicler de tu belleza.
¿Qué deseas? ¿Qué quieres?
¿Qué envidias? ¿Qué te falta? ¿Tú no eres,
amada gloria mía,
reina en Jerusalén?, etc., etc.
El tiempo no ha sido piadoso con ese estilo. Claro está que podemos
explicarlo históricamente: sale de una escuela en que convivían contra
naturam el decaimiento de un humanismo superficial y la flojedad de una
escolástica en zapatillas, y se nutre con todos los clisés literarios del
Siglo de Oro romance. Claro está que con un pequeño esfuerzo y una edición
bien anotada el lector es capaz de vencer la resistencia del material
lingüístico y llegar a un aceptable compromiso entre las convenciones del
escritor y las suyas propias. Claro está todavía que las discontinuidades
de la vida española han impedido la 208 existencia de una tradición
en cuyo cauce esa ardua textura acabara por volvérsenos familiar...
Entender, justificar, sin embargo, no significa asumir, y la lectura
tampoco es, desde luego, lo mismo que la representación. Pero, por mucho
que a menudo lo atenúe el talento de cómicos y directores, ocurre que las
cualidades que siguen otorgando un inmenso valor a la obra de don Pedro
apenas se dejan apreciar en el presente porque la dicción las hace muchas
veces fatigosas y duras para oídos hispánicos. Ésa es la traba capital que
suelen contrarrestar con éxito las versiones en otras lenguas, adaptando,
reescribiendo, potenciando el meollo dramático a costa, sí, de la corteza
verbal. Una pobre, fácil fidelidad a la letra puede desperdiciar en
nuestros escenarios los espléndidos logros de Calderón. ¿O tendremos que
viajar al Burgtheater de Viena para disfrutar al fin La hija del aire...
traducida y renovada por Hans Magnus Enzensberger?
«The Art of Wordly Wisdom»
El lector sin duda no ignora que Baltasar Gracián fue sinceramente
admirado por La Rochefoucauld y por Voltaire, por Schopenhauer y por
Nietzsche, y que todos ellos y no pocos otros de los más finos moralistas
europeos contrajeron deudas de peso con el jesuita aragonés. En cambio, es
fácil que no sepa o haya olvidado que en los últimos decenios del siglo XX
el Oráculo manual y arte de prudencia (1647), con el título completo o
sólo a medias, en traducción o en versiones más o menos remozadas, fue
lectura frecuente de yuppies y empresarios en los aeropuertos del mundo
entero, figuró en la lista de bestsellers del New York Times (The Art of
Wordly Wisdom, con más de cien mil ejemplares a cuestas), agotó repetidas
ediciones en diversas lenguas, y, con el retraso de rigor, incluso volvió
a publicarse en España, y en colecciones bien ajenas a cualquier tentación
literaria.
Como digo, los responsables de ese retorno triunfal eran mayormente
directivos y hombres de negocios que en el libro encontraban «algo
práctico y espiritual al mismo tiempo» (cito 209 ipsissimis verbis),
«la sabiduría práctica necesaria para enfrentarse con éxito a un mundo
competitivo y hostil». Una de las traducciones italianas apareció
rebautizada Trecento massime per il manager di oggi; y uno de los más
fervientes devotos del jugoso vademécum, profesor universitario de
economía industrial y gestión de recursos, le dedicó todo un volumen de
comentarios encarrilados a presentarlo como guía ideal para la dirección y
organización de grandes compañías.
A mí, lo reconozco, me parece de perlas. Ni entro ni salgo en si el
Oráculo manual tiene en verdad las virtudes que le adjudicaban sus
entusiastas de hace unos años. (Tiendo, sin embargo, a suponer que sí:
ellos sabrían). Pero, filólogo yo mismo e historiador de la literatura, no
me cuento entre quienes se llamaron a escándalo por semejante revival y lo
denunciaron como lesa filología, trivialización de la historia y atentado
contra la literatura.
Es cierto que el Oráculo, igual que El discreto, El héroe o, por encima de
todos, El criticón, puede y debe leerse en el texto más fiel al original,
restituyéndolo al contexto de Gracián y paladeando la textura del estilo.
Pero también puede y debe leerse en una adaptación que deje en el camino
aciertos y bellezas pero a la vez los escollos de un lenguaje no a todos
accesible (y, aparte Claudio Guillén, todos los españoles hemos leído
cuando menos tantos libros traducidos como en español), y vinculándolo sin
temor a nuestro tiempo, a nuestra experiencia personal y a nuestros
humores.
El siglo gracias a Dios pasado entronizó en la cultura y (cuando era
viable) en el mercado el ídolo del arte por el arte: teníamos que apreciar
la pintura en abstracto o la poesía pura, como razón de ser de sí misma,
como creación autónoma, prescindiendo de si nos caía en gracia o no, de si
nos decía (ut supra) «algo práctico» o «espiritual» que nos llevara más
allá del cuadro o de la página impresa. El mero hecho de que el artista se
expresara era de suyo un valor; que nos interesara lo que el artista
expresaba no podía siquiera plantearse.
Nunca se han gustado así las artes. La literatura, en particular, ha sido
siempre un objeto de placer, de deseos, de pensamiento, de sueños y
realidades soñadas, de fisgoneo: una 210 parte de la vida a idéntico
título que el juego o el amor. Hay que estar, se postulaba, al servicio de
los modernos. Los clásicos están a nuestro servicio. Los clásicos como
Gracián lo son porque uno puede traicionarlos.
«Hablar en prosa»
No sé si acabamos de hacerle justicia a Moratín. No dudamos en incluirlo
en el canon fundamental de la literatura española, pero a la vez tendemos
a considerarlo el "menor" de los "grandes autores". Es una valoración que
comparte con todo nuestro Siglo de las Luces: sensato, bien encaminado,
inteligente..., pero en última instancia sin genio. Sería cosa de hablarlo
despacio. Ni Marivaux ni Goldoni, a quienes nadie regatea los méritos, ni,
si no me engaño, la entera comedia europea del Setecientos ofrecen una
pieza que siendo equiparable en carácter a El sí de las niñas pueda
ponerse a la altura de la obra maestra de don Leandro, y no digamos que la
mejore.
Son los beneficios del estudio y la ventaja de los frutos tardíos. Moratín
llevaba en la cabeza todo el teatro del mundo, antiguo y moderno, y había
escudriñado hasta el mínimo rincón del contemporáneo. Nadie le negará
agudeza y talento, pero difícilmente dejará tampoco de opinar que el logro
absoluto que es El sí de las niñas procede sobre todo de la reflexión y la
lima. La percepción de esa evidencia no le hace ningún bien: apegados como
estamos a la imagen romántica del poeta que no obedece sino a una
misteriosa llamada interior, no nos sentimos plenamente cómodos con el
artista metódico y erudito.
Ni le hace favor alguno la vocación realista que inspira el diseño y en
especial el lenguaje de El sí de las niñas. No obstante, si yo tuviera que
recomendar una única virtud de la obra (y en general de Moratín), o cifrar
en una sola cualidad el gusto con que la veo y la leo, no vacilaría en
referirme al arte del lenguaje. Bien están la gracia de la trama o la
perfección del movimiento escénico, pero la verdadera delicia reside en el
estilo.
211
El propio Moratín, discurriendo sobre la novela renacentista (e
interpretando a Horacio: «Difficile est proprie communia dicere»), explicó
una vez dónde está el secreto del placer que inevitablemente producen las
pláticas de sus propios don Diego, doña Irene y doña Francisca: «No es
fácil hablar en prosa como hablaron el Lazarillo, el pícaro Guzmán... No
es fácil embellecer sin exageración el diálogo familiar, cuando se han de
expresar en él ideas y pasiones comunes, ni variarle acomodándole a las
diversas personas que se introducen, ni evitar que degenere en trivial e
insípido por acercarle demasiado a la verdad que imita».
En el programa literario que ahí se enuncia y que El sí de las niñas
aplica de maravilla, a menudo se subrayan hoy en exceso elementos como
«familiar», «ideas (...) comunes» o «trivial», otorgándoles una carga
negativa, hasta incriminar a Moratín de falta de vuelo imaginativo,
insulsez y vulgaridad. No suele apreciarse en cambio la dimensión creativa
del proyecto moratiniano, la aspiración a conseguir el arte de un lenguaje
que sea a un tiempo doméstico y sabrosamente literario: una filigrana de
observación e invención, ingenio y medidas justas. Ese «hablar en prosa»
de El sí de las niñas no es tanto "prosaísmo" cuanto una categoría
artística que ojalá hubiera tenido más arraigo en la literatura española.
Seamos justos con don Leandro.
212
- XXXVI Despedida de José María Valverde
«Que como buey de cabestro
el ripio vaya delante».
¡Que buen consejo, tunante,
me diste, amigo, maestro,
y en qué artes me hiciste diestro!
Consejo fue y profecía
que te cumplo todavía:
¿Qué escribir en verso quiero?
Pues siempre el ripio primero,
y detrás la poesía.
- XXXVII Elogio de Mario
Mario Vargas Llosa es la confluencia insólitamente feliz del genio innato
y la cultura conquistada. Este endiablado peruano, español, parisino,
londinense, forma ya para siempre entre esos «patricios americanos»
envidiados por nuestro inolvidable Gabriel Ferrater, que todo parecen
haberlo leído y absorbido. La increíble capacidad de su prosa, eche por el
camino de la diafanidad o tire por los senderos de la expresividad y el
impresionismo, y el dominio absoluto de las tretas más complejas del arte
narrativo sólo pueden nacer de una extraordinaria disciplina mental y, a
la vez, de una familiaridad y un entendimiento profundo de los grandes
maestros. Pero si moviéndome en este mismo nivel de abstracción, sin
títulos, sin datos, sin citas, tuviera que pintar a Vargas Llosa con dos
palabras, mejor que «genio» y «cultura», elegiría «inteligencia» y
también, a riesgo 213 de ser mal entendido en el pronto,
«inocencia». Pues sin la inocencia inicial con que se asoma al mundo, la
inteligencia de Mario no podría explayarse con la potencia con que lo
hace: como bien sabía Aristóteles, la inocencia, la sorpresa, la
admiración, son el principio mismo del conocimiento.
De pocos intelectuales tengo noticia más poseídos que Mario por el afán de
conocer y comprender, y que hayan puesto al servicio de ese designio una
cabeza mejor amueblada. Verlo plantarse frente a una cuestión, identificar
los puntos centrales, justipreciar los accesorios, prever objeciones,
enfilar la meta, en fin, desarrollar y culminar un argumento, es uno de
los espectáculos más fascinantes, más instructivos -y también, ay, más
desalentadores para el común de los mortales-, que puede ofrecer la entera
cohorte de la literatura contemporánea. De mí sé decir que incluso cuando
disiento de sus planteamientos o sus conclusiones, o acaso de su
orientación, como quizá ahora me ocurre menos raramente que hace algunos
años, no soy capaz de no dejarme arrastrar por la máquina arrolladura de
su razonamiento.
Pero ese Vargas Llosa de prodigiosa inteligencia es asimismo una criatura
en perpetuo estado de inocencia. La palabra tal vez no sea afortunada,
pero me resisto a sustituirla por «buena fe», «ingenuidad», «candor» o
cualquier otro aparente sinónimo. Inventar historias, por ejemplo, exige
inocencia. Mario ha explicado a menudo que el novelista es un deicida y un
demiurgo, el hacedor de una realidad que parte de la conocida y la
convierte en otra diversa e inédita. Pero también -sigo parafraseándole de
aquí y allá- que el dios de la ficción es irremediablemente mortal y está
sacrílegamente poseído por demonios humanos, pavorosamente habitado por
fantasmas terrenales. Cierto. Un escritor que no intuya en el mundo una
dimensión oscura, que no lo encare como enigma, difícilmente se sentirá
impulsado a componer novelas, y si lo hace ellas difícilmente nos
prenderán. Quien tiene claras las respuestas, quien invariablemente sabe
cómo se ensamblan los confusos segmentos de la vida, ¿para qué va a
engañarse y querer engañarnos con ficciones, y por qué condescenderá a
prestar atención a las pequeñeces y las miserias de unos personajes
214 que se engañan? Toda novela es una utopía, y hasta la más
pesimista se hace ilusiones, porque postula la posibilidad de que la
realidad sea otra, distinta, y se encandila con el sueño de descubrirle
alternativas.
No pretendo, ni remotamente, que la inocencia la aplica Mario a unos
sectores de su actividad, pongamos que a la novela, y la inteligencia a
otros, digamos que al ensayo. En absoluto. Mario concilia siempre y en
todos los terrenos la inteligencia que analiza implacablemente con esa
especie de la inocencia que consiste en tomar las cosas en serio, con
humildad, pero además con esperanza. Es tal vez a través de esa veta de la
esperanza, la esperanza en cuanto otra versión de la utopía congénita a la
novela, por donde sus artículos, torsos biográficos, cavilaciones
literarias, memorias, manifiestos, discursos, informes oficiales y aun
cartas al director, como sus mismas aventuras políticas, mejor se dejan
restituir al marco mayor de la creación, que es donde más seguramente
hallaremos a Vargas Llosa de una pieza.
No obstante, puestos a buscarlo todo en un solo libro, aconsejaría ir a La
verdad de las mentiras (Barcelona, Círculo de Lectores, 1990). Los
prólogos a veinticinco obras contemporáneas ahí reunidos son probablemente
el más brillante testimonio que yo conozco de cómo se lee una novela13. En
la crítica, y no digamos si universitaria, señorea la tendencia a ignorar
por completo la experiencia real de la lectura, es decir, a no preguntarse
siquiera qué siente y piensa de veras el lector inmerso en un relato, qué
vivencias le suscita y le deciden a estimarlo, por qué entra en el juego
de la ficción o lo rechaza. Los exegetas al uso quieren fijarse
precisamente en los aspectos que no pertenecen a ese orden de cosas y que
por el contrario se pueden interpretar en términos de categorías técnicas,
consignas de escuela o edictos de la última teoría. Mario se enfrenta con
las grandes novelas del siglo XX a pecho descubierto, con una
inextinguible pasión literaria, pero sin renunciar a ninguna de sus
simpatías, opiniones, creencias; rindiéndose a la 215 ficción cuando
y como cumple, pero sin abjurar por ella de la realidad ni renunciar a su
propia biografía. En La verdad de las mentiras concurren el Vargas Llosa
narrador, pensador, hombre de su tiempo, individuo, acaso más cabalmente
que en cualquier otro título suyo. Y es un panorama que vale la pena.
He leído y seguido siempre a Mario, lo conozco hace mucho y (amén de
compartir con él y con un conocido de Cervantes una fobia inconfesable) lo
quiero mucho. Yo era una de las dos o tres docenas de letraheridos que en
los discretos salones verdes de Parellada, en Barcelona, hace exactamente
cuarenta años, fueron los primeros en saber, sin duda antes que el autor,
que un cierto Vargas Llosa acababa de ganar el premio de cuentos «Leopoldo
Alas». Después de ése han venido muchos otros premios, como viene hoy el
Menéndez Pelayo y vendrán todos los imaginables, y Mario se ha convertido
no ya en un escritor de talla universal, sino en una figura pública de
primer rango, en eso que llaman «un famoso», es decir, un personaje con
quien quieren fotografiarse los políticos o, más reveladoramente, a quien
guía por los aeropuertos un «chaqueta roja».
Conozco a varios en semejante caso, y los más fingen ser los mismos que
eran, pero son ya otros, y frecuentemente disfrazan de sencillez y
espontaneidad la distancia y el recelo que en realidad mantienen frente a
los demás. Me consta que con Mario no ocurre así: Mario sigue escuchando
con la misma curiosidad, con la misma atención cordial, hablando con
idéntica franqueza y transparencia, de tú a tú, sin sentirse por encima de
su interlocutor. A principios de los años setenta, también en Barcelona,
diseñamos juntos lo que él llamó «un complot erudito» que incluía una
edición crítica de su primera novela y otros volúmenes que vinieran a
reforzar mis renqueantes «Textos hispánicos modernos». Todavía es fácil
embarcarlo en un buen proyecto, y no duele pedirle que le eche a uno un
capote: lo hará con toda la naturalidad del mundo, como si no tuviera la
posibilidad de negarlo y sin pasársele por las mientes que el amigo deba
interpretarlo como una demostración de dominio o importancia.
No voy a prolongar la nota personal, pero tampoco he querido soslayarla,
porque cosa personal es para mí la concesión 216 del Premio Menéndez
Pelayo a Mario Vargas Llosa. No ocultaré, en efecto, que el verlo a él en
la nómina de galardonados en que tan modestamente -lo digo de todo
corazón- figuro yo mismo, me ruboriza en la misma medida que me
enorgullece. Pero, por otra parte, darle a Mario un premio, y más si
realza un aspecto de su quehacer intelectual que siento especialmente
afín, es darme a mí una alegría sincerísima, un gozo profundamente mío. No
tengo, pues, palabras para decir con qué satisfacción celebro que el
premio que Eulalio Ferrer inventó como tributo al insigne polígrafo
montañés don Marcelino Menéndez Pelayo venga hogaño a distinguir al
insigne polígrafo arequipeño don Mario Vargas Llosa.
- XXXVIII Miserias del "diseño"
Mal aconsejada por un publicista novel, la librera del pueblo en que paso
buena parte del año decidió convertirse en editora para bibliófilos.
Consiguió un par de relatos excelentes y pidió a no sé quién (y más le
vale que yo no lo sepa) que le creara una colección "de diseño". Al sujeto
en cuestión no se le ocurrió ni más ni menos que imprimir los originales
en hojas sueltas, sin numerar (me parece) y con el vuelto en blanco, y
amontonarlas en una carpeta de colegial.
Siglos y siglos de historia del libro, medio milenio de imprenta, quedaban
así abolidos por obra de un descerebrado. El proceso que llevó de la mera
distinción por cuadernos a la numeración por folios y luego por páginas,
con obvias ventajas para la lectura y para la consulta; el arraigo de la
encuadernación editorial, más manejable y económica (en los días del
Quijote, por no ir más lejos, los libros se vendían «en papel», es decir,
como una serie de pliegos no unidos entre sí); las lecciones de la
experiencia sobre la mejor adecuación de tipo y cuerpo, caja y formato...,
todo venía a parar en la sepultura 217 del olvido y a sacrificarse
en el altar del diseño. Para desandar cabalmente el camino, sólo faltaba
renunciar a la composición tipográfica y volver al manuscrito.
No me sorprendería (tampoco me consta, pero me decido a deslizar la
calumnia, por si queda) que el culpable hubiera entregado y cobrado a mi
inocente librera una memoria con la exégesis y el elogio del invento: la
facilidad de meterse en el bolsillo sólo la cantidad de hojas
imprescindible para el trayecto en el metro (o el paso por el retrete), la
posibilidad de escribir en los inmaculados dorsos las reflexiones que
sugiriera la narración y llenar la carpeta con otros materiales, dándole
al conjunto un carácter de "obra abierta", que se construye y deconstruye
en diálogo con los cambiantes impulsos del usuario...
Por docenas se cuentan hoy los crímenes de lesa razón por el estilo. Unos
años atrás, cualquier modesto impresor sabía dejar un texto «legato con
amore in un volume», aprovechando al servicio de los fines los medios
accesibles, buscando la eficacia y, en los casos más modestos, la simple
elegancia de la claridad... Las tareas que hasta hace poco iban a esas
sabias manos caen ahora con demasiada frecuencia en las garras de
diseñadores sin discriminación (y no raramente en contubernio con
informáticos mondos y lirondos), al parecer convencidos de que la
capacidad de delinear quizá un cenicero o un portalámparas graciosillo les
autoriza a ignorar no ya las prácticas comunes de la tipografía, sino
incluso los datos fundamentales que dan sentido a uno de los logros
mayores de la civilización; gentes para quienes la cursiva, la sangría o
la interlínea son artificios decorativos, y no elementos constitutivos de
un código lúcido y elocuente.
Confieso que estoy resollando por la herida, por las heridas. La penúltima
se la debo a una «revista de colección», cuyo hechura gigantesca (40 x 30)
se consagra a alternar fotografías a página doble con textos parvísimos,
cada uno de ellos dispuesto sobre un par de planas donde la caja apenas
ocupa una tercera parte. El resultado es el más tantálico de los
disparates. Para apreciar una fotografía, hay que abrir la cosa y, una vez
comprobado que la longitud de los brazos no basta para 218 abarcar
debidamente tan vastos horizontes, apoyarla contra la pared, retirarse
unos pasos y deleitarse al fin con el panorama. Por el contrario, si uno
pretende leer un texto y no tiene unos ojos extraordinariamente dotados,
descubrirá de inmediato que los brazos no le permiten situar la página a
la distancia oportuna para el enfoque, o que únicamente se lo permiten a
costa de un agotador esfuerzo por sostener el artefacto; y, entonces, le
tocará depositarlo en una mesa y, ladeándose sobre la inmensa superficie,
bajar y subir, torcer y arquear la cabeza hasta dar con la posición idónea
para disfrutar «le plaisir du texte»...
(Sucede por otro lado que la porción infinitesimal reservada a la
escritura tiene las mismas dimensiones en todas las planas ad hoc, de
suerte que si a uno le acontece sobrepasar el número de espacios
prefijado, hasta, pongamos, doblarlo, el remedio no consiste en asignarle
otro par de páginas, sino en reducir el cuerpo a las proporciones de la
microscopía, para embutir la pieza en el reducto fatal que decreta la
tiranía de los blancos, unos desatinados blancos que ni por azar coinciden
con la parte por donde uno podría asir el mamotreto con relativa comodidad
y sin tapar texto con los dedos. Pero, lo juro, no es ésa la llaga que más
me escuece).
Llegado al párrafo final, dos libros recién publicados me levantan
sentimientos contradictorios. Uno, la excelente versión española, al
cuidado de J. M. Pujol, de los First Principles of Typography, el clásico
ensayo de Stanley Morison (Barcelona, Ediciones del Bronce, 1998), me
lleva a deplorar la moderación de mi lenguaje en cuanto antecede. El otro,
las apacibles y sensatísimas reflexiones de Enric Satué sobre El diseño de
libros del pasado, del presente, y tal vez del futuro. La huella de Aldo
Manuzio (Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1998), me exhorta a no
perder la esperanza y, por encima de todo, a no hacer pagar a justos por
pecadores.
219
- XXXIX El alma de Garibay
José María Valverde era tan dúctil y tolerante con los demás cuanto
inflexible consigo mismo. Nunca daba una posición por adquirida, y menos
por consolidada, sobre todo si el resto del mundo la veía como tal:
siempre estaba dispuesto a volver a empezar, en la vida y en la obra, a
condición de que la nueva etapa significara ser más fiel a su vocación y
al sentido de su propia historia, en el porvenir mejor que ante el pasado.
La renuncia a la cátedra de Barcelona, en solidaridad con José Luis
Aranguren, es sólo la más sonada de las decisiones que tomó al arrimo de
la lealtad a sí mismo por encima del juicio y del elogio ajeno. Hubo
muchas otras. Cuando Dámaso Alonso lo tenía por la gran promesa de la
filología, él prefirió matricularse en la especialidad de filosofía.
Cuando lo aguardaban en Madrid, regresó a Barcelona. Cobró ojeriza a
algunos poemas suyos convertidos en clásicos, y no pestañeó en
repudiarlos. (Pienso especialmente en uno admirable, «El tonto», de La
espera: «Tiene razón tu risa: sí, tal vez, / ocurrirá tan sólo que soy
tonto, / un bienaventurado tonto de Dios...». Incluso le disgustaba que se
lo recordaran).
De ahí que las colecciones que otros habrían titulado Poesías completas
fueran en su caso selecciones cada vez más enjutas: de las doscientas
cincuenta páginas de las Poesías reunidas (hasta 1960), por ejemplo, a las
doscientas de Enseñanzas de la edad (Poesía 1945-1970), que sin embargo
les añadían un libro que se llevaba la cuarta parte del conjunto, mientras
la Antología de sus versos (1982), a cuya extensión nadie le había puesto
tasa, se quedó en menos de un centenar.
Estoy convencido de que esa limpieza de cajones a menudo se pasó de severa
o fue lisa y llanamente desacertada: no pocos de los textos que desechó
carecen, es verdad, de la precisión de lenguaje y de pensamiento que José
María buscaba en la madurez (y que a veces le imponía una dicción una
pizca áspera), pero a bastantes lectores nos interesan justamente por
220 su incertidumbre y sus rodeos, al tiempo que apreciamos (y por qué
no) la mayor fluidez de su andadura.
El propósito de Valverde era «no (...) publicar nunca» unas opera omnia y
«que se consideraran definitivas» las piezas y las versiones admitidas en
las Poesías reunidas (1945-1990) de Lumen. No es, sin embargo, por no
respetar ese designio por donde flaquea la primera entrega de sus Obras
completas, dedicada, como era de rigor, a la Poesía (Madrid, Trotta,
1998), con un hermoso pórtico de Cintio Vitier. Un autor es libre de
acotar la presencia que quiere tener en la escena literaria de su época,
la voz que deja oír en el diálogo vivo de la creación. Pero no puede
elegir el lugar que le tocará en la historia. Pilar y Clara Valverde harán
muy bien en no autorizar que Lumen (o Tusquets o Hiperión o Visor) saque a
luz otro libro que la compilación de 1990: se equivocarían, en cambio, si
se opusieran a la difusión restringida, sólo para expertos y bibliotecas,
de unas auténticas Poesías completas, como marrarían el tiro si
pretendieran destruir todos los ejemplares de Hombre de Dios o de
Espadaña.
No es, pues, por esa recta contravención a los deseos del poeta por donde
duele que un volumen tan esperado, con tantas cosas imprescindibles, se
haya resuelto en términos inadecuados. Porque si la buena intención de sus
responsables no debe ponerse en duda, la tarea demandaba mayor información
y, de manera aun más perentoria, mayor reflexión. Una empresa como la
inaugurada con el tomo aludido pedía antes de nada una exploración de las
fuentes harto más minuciosa que la manifiesta en la «Bibliografía» de las
páginas 41-54, y a falta de ese cimiento sólido la estabilidad del
edificio no podría ser más precaria. El paso siguiente, que hubiera debido
consistir en la fijación de unos principios ecdóticos coherentes, se ha
saltado diría que por entero.
No entraré en el asunto menor, o, como sea, no sustancial, de los
criterios que han gobernado la agrupación de los escritos de Valverde en
volúmenes y en secciones. Tampoco haré sino mencionar los que han
desembocado en un enteco y caprichoso apéndice de traducciones. La
objeción seria atañe al aspecto precisamente más relevante y más delicado:
el texto mismo de la obra poética original.
221
De la mayor parte de sus libros, José María había conservado para la
recopilación de 1990 sólo un cierto número de poemas, que por lo demás
reimprimió con retoques y cambios de orden de diversa enjundia. Puestos a
desatender su voluntad, como en una edición hecha con la quisquillosa
perspectiva de la historia era obligado desatender siquiera parcialmente,
las soluciones posibles, según la buena filología, eran en definitiva dos:
seguir uniformemente como texto básico las lecturas y la disposición de
las primeras ediciones, o bien ceñirse a las últimas, pero en cualquier
caso recogiendo punto por punto las divergencias entre ambas (y respecto a
los otros estadios rastreables), no ya en un simple aparato crítico, sino
más bien en un anexo que comprendiera cuando menos los índices o despieces
de cada libro y, a la altura correspondiente, la indicación de las
variantes relativas a cada poema. Tanto una como otra solución, y en
particular la segunda, habría cumplido con el requisito elemental de
salvar la integridad de cada poema y de cada poemario, con la fisonomía
singular con que Valverde los dio por válidos durante distintas etapas de
su trayectoria, y a la vez habría permitido advertir los momentos y el
sentido global de esa trayectoria.
Los cuidadores, no obstante, han escogido el único camino recusable:
reproducir (hablo a grandes rasgos) el contenido y la distribución de las
primeras ediciones, pero dar la lectura de las posteriores para los poemas
mantenidos en ellas, insertando en nota las variantes de las primeras y
con voltario proceder en cuanto a usos tipográficos y otros detalles. El
resultado, en consecuencia, es un texto esencialmente falso, irreal. Quien
lea aquí, pongamos, Versos del domingo se encontrará con un libro que
jamás ha existido, porque no es el publicado en 1954 ni el que el autor
nos ofrecía en 1990, sino un tertium quid, una construcción artificial,
que no tiene acomodo ni en el cielo ni en la tierra, como el alma de
Garibay.
No faltará quien juzgue el reparo de poca monta. Ciertamente a mí no me
disuade de aconsejar al buen aficionado que se apresure a hacerse con el
volumen en cuestión. Pero si es de poca monta no tratar los versos de un
gran poeta por lo menos con la misma exigencia con que él los trataba, sí
lo es 222 poner la improvisación donde debiera estar la crítica
textual, yo, sinceramente, no sé qué es de veras importante en el dominio
de la literatura.
- XL La librería de Barcarrota
El día de Inocentes de 1995 se hizo pública la noticia que de tiempo atrás
venía corriendo más discretamente: en un desván de Barcarrota (Badajoz)
había aparecido un ignoto Lazarillo de Tormes de 1554, entre una docena de
libros de la primera mitad del siglo XVI ocultos detrás de un tabique. Los
ejemplares salidos a la luz comprendían un brillante tratadillo de Erasmo,
un par de manuales de quiromancia, un florilegio de Marot y otros poetas
franceses, un panfleto contra los conversos (el famoso Alboraique) y una
refutación del Corán, unas doctísimas Precationes trilingües y una
archipopular oración supersticiosa, o, en fin, un manuscrito de La
Cazzaria, de Antonio Vignali, diálogo del género erótico y la subespecie
sodomítica.
La Junta de Extremadura tuvo el buen criterio de comprar tan fascinante
fondo para enriquecer el patrimonio de la región e irlo poniendo al
alcance de los estudiosos en hermosos facsímiles acompañados de
transcripciones y prólogos. La serie comenzó con la estrella de la
colección, el Lazarillo estampado en Medina del Campo en 1554, es decir,
en el mismo año que las otras tres impresiones más antiguas que conocemos,
y singularmente fiel al perdido arquetipo de todas, del que lo separa una
sola edición interpuesta. (Pro domo, no negaré que me encantó comprobar
que además coincidía punto por punto con la portada de la princeps que un
decenio antes había yo reconstruido hipotéticamente). Le siguió la
pintoresca Oración de la emparedada, que los ciegos rezaban y vendían
entre los devotos más modestos, y que 223 hasta la fecha no nos
había dejado sino testimonios indirectos, mientras en Barcarrota se
conservaba en una versión portuguesa. Las reproducciones promovidas por la
Junta llegan ahora a la tercera entrega, con la obscenísima y a ratos
divertida Cazzaria (de cazzo, ya se entiende), editada y traducida por
Guido M. Cappelli y Elisa Ruiz con todas las exigencias de la mejor
filología.
A la vista de los tres excelentes facsímiles, se agudiza sin remedio la
curiosidad mayor que despertó entre los letraheridos la aparente
inocentada de 1995: la procedencia del acervo bibliográfico exhumado en
Barcarrota. Sin remedio, digo, porque probablemente nunca llegaremos a
conocerla; pero también con el consuelo relativo de una certeza: si los
libros fueron a dar en el escondrijo de un sobrado fue para resguardarlos
del brazo cada vez más largo de una represión ideológica cada vez más
timorata.
La novelería que inevitablemente acompaña a la novedad ha imaginado los
ejemplares de Barcarrota como «biblioteca» y les ha fantaseado un
propietario «humanista», «clérigo perseguido», «reformista», o, cómo no a
veinte leguas de Llerena, «converso» (ahí, por peor nombre, alboraico) y
también «alumbrado». Todos los tópicos de la contraortodoxia a la violeta
han florecido en las gacetillas de prensa. El caso es que esa docena de
piezas no dibuja el perfil consecuente de ningún lector, sino los dúctiles
rasgos de un librero. Cuesta figurarse a un admirador español de Erasmo
que se interesase por la Oración de la emparedada, a la vez que
compaginaba la piedad erudita de las Precationes, la querencia hugonote de
«aucuns nouveaulx poètes» y la pornografía italiana de La Cazzaria. Por el
contrario, la desemejanza de temas y orientaciones, la pluralidad de
lenguas y procedencias (con ventaja para los grandes centros comerciales
de Lyon y Venecia), la presentación material y otros indicios hacen pensar
decididamente en la parte problemática de un fondo de librería.
Como los más de los títulos en cuestión se imprimieron entre 1538 y 1543
(y justamente en 1540-1541 parece documentada la presencia de Vignali en
Sevilla), se diría razonable suponer que fueron importados en torno a la
última fecha. 224 Las Dilucidationes de Patrizio Tricasso son de
1525, pero verosímilmente respondían al mismo interés que llevó a encargar
en Venecia la Chyromantia del propio Tricasso «nuovamente revista e con
somma diligentia corretta e ristampata» (1543). Junto a algún otro ítem,
el providencial Lazarillo medinés (1554) se distancia demasiado de sus
compañeros para presumir otra cosa sino que es una incorporación de última
hora, posterior a la constitución del lote originario. Las muchas
probabilidades de que la carta de Lázaro de Tormes fuera ya vedada en 1554
o 1555 nos sugieren el entorno en que pudo producirse la ocultación del
conjunto.
No hay necesidad, en efecto, de avanzar hasta el expurgatorio de 1559, y
menos aun si se hace afirmando que «se trata de libros incluidos todos
como prohibidos en el índice de Valdés» («todos, absolutamente todos», ha
llegado a remacharse), pues ni siquiera un tercio está expresamente en el
caso. Por otro lado, que los volúmenes de Barcarrota se hallen en su gran
mayoría ausentes de ese índice y del publicado en 1551 y que provengan de
más allá de los Pirineos invita a inferir que se pusieron a salvo no tanto
para sustraerlos a la interdicción inquisitorial (aunque la condena del
Lazarillo bien pudo urgir la resolución) cuanto para protegerlos de una
confiscación que forzosamente producía molestias y pérdidas, incluso si
acababa en un dictamen favorable.
De hecho, en el período en que nos movemos, las medidas contra la
introducción de textos presuntamente nocivos se habían convertido en una
pesadilla para los libreros, que cada dos por tres se veían con las
tiendas cerradas ex improviso (así lo prescribe un edicto de 1540) y
obligados a entregar a los visitadores «todos los [libros] que nuevamente
se hobieran impreso», no ya «en Alemania o en Inglaterra, donde hay mayor
daño», sino asimismo «en otras partes», con la consiguiente imposibilidad
de vender los «sospechosos (...) sin que primero sean (...) examinados por
los inquisidores y personas que en esto entendieren».
Por ahí, estimo que el núcleo de los ejemplares de Barcarrota proviene de
las cautelas de un bibliopola dispuesto a curarse en salud quitando
temporalmente de en medio las 225 obras importadas que se le
antojaron más peligrosas. De la Extremadura del siglo XVI, sólo en
Plasencia nos consta una cierta actividad en el comercio librario; pero
mejor no descuidemos que en Cáceres se cruzaban las grandes rutas de
Sevilla, por donde anduvo Vignali, y de Lisboa: subrayémoslo, porque en
Portugal se cocían las mismas habas y hacia allí nos apuntan la Oración de
la emparedada y el nombre de Fernão Brandão, inscrito en un amuleto que
figuraba entre las páginas de la Lingua de Erasmo.
El punto de vista del negociante de cortas letras, antes que del lector
ilustrado, se transparenta incluso en la ocurrencia de guarecer una
impugnación del islamismo -y en la versión toscana de un eficaz
colaborador del Concilio de Trento...- porque en la portada se mencionaba
la «setta machumetana», que a él le sonaría a los «libros de la secta de
Mahoma» denunciados en el índice de 1551.
Es fácil que incurriera en más de un error análogo, y, desde luego, no fue
el único en cometerlo, antes bien, unos años después, un informe oficial
lo daba por generalizado: «muchos [libreros], por no llevar sus libros a
los inquisidores, o queman no sólo los prohibidos y que se mandan
expurgar, pero aun los buenos y muy seguros, o los dan de balde o los
venden por muy poco precio; y de esta manera infinitos [libros] ni se
examinan ni corrigen, sino se pierden con el tiempo sin aprovecharse nadie
de ellos...».
En mi opinión, los ejemplares de Barcarrota tienen toda la pinta de haber
salido, no de una biblioteca particular, sino de las mesas de un librero
irresoluto e ignorante, que prefirió ocultar mejor que destruir las obras
suspectas que hubiera debido someter a la Inquisición, y al hacerlo
revolvió justos con pecadores. Sólo el azar ha querido que no se perdieran
sin provecho como tantos otros.
226
- XLI «Decir el verso»
Cómicos y directores repiten que ésa es siempre la cuestión mayor cuando
se trata de llevar hoy a las tablas una función del Siglo de Oro. Tienen
razón. Pero a los historiadores y a los filólogos nos toca recordarles que
«decir el verso» es declamarlo y declararlo, cantar y contar.
Las incertidumbres que provoca la métrica de Calderón llegan al extremo de
hacernos preguntar si nos hallamos ante verso o ante prosa. Léanse
simplemente unas líneas de No hay burlas con el amor:
escuchando los ultrajes
de una vil hermana, de un
falso amigo, de un infame
criado, una criada aleve
y de un cauteloso amante.
O la dicción responde aquí a la semántica, y entonces estamos acaso mas
cerca de la prosa que del verso, ante una prosa pautada con ligeras
armonías vocálicas, o bien responde al octosílabo y a la asonancia, y
entonces el pasaje se vuelve un martilleo, y espinoso hasta las fronteras
de lo ininteligible. ¿Quería Calderón que textos así sonaran a prosa o
endiabladamente a verso? ¿Qué quieren hoy los directores y los actores?14
227
Don Pedro suscita dilemas tan drásticos, tan segismundianos como ése, en
sus tiempos y en los nuestros. Dista de estar claro cómo captaban los
espectadores coetáneos el lenguaje calderoniano, si punto por punto,
analíticamente, como un discurso superior pero no distinto del cotidiano,
o más bien de forma impresionista, sintéticamente, como una música
(estamos en los comienzos de la zarzuela y de la ópera) que acompaña y
parafrasea el movimiento escénico. En la actualidad el problema se
complica y se agrava.
«Hipogrifo violento, / que corriste parejas con el viento...». Cuatro
siglos atrás, el «mosquetero» descifraba el principio de La vida es sueño
sin necesidad de saber qué era exactamente un hipogrifo, porque el
«vocablo exquisito» (Lope de Vega dixit) y el adjetivo anejo apuntaban sin
más a un ser insólito y (en efecto) monstruoso, al par que el segundo
verso lo situaba abiertamente en una especie animal. El público del 2000
no cuenta con tal ayuda, porque, más que no entender, malentiende la
expresión correr parejas. (O cuando menos la malentienden todas las
ediciones anotadas que tengo a mano, e incluso la edición crítica, pues, a
juzgar por la falta de la oportuna nota, suponen que tenía antaño el mismo
valor que hogaño). El caso es que «correr parejas con el viento»
significaría hoy, vaga y genéricamente, 'ser comparable o semejante al
viento', mientras al espectador del siglo XVII le evocaba la concreta y
vivaz imagen del deporte aristocrático de las 'carreras de caballos por
parejas', a veces con los dos jinetes asidos el uno al otro. En velocidad
y en brío, pues, el hipogrifo de marras ha competido con el mismísimo
viento.
Sí, la cuestión es «decir el verso». Pero todo.
228
- XLII «Ovallejo»
Entre tanto pandemonio,
Antonio,
el teatro verdadero,
Buero,
no es nunca nuevo ni viejo,
Vallejo.
Será, tal buen vino, añejo;
fresco, fruto por cortar,
o sin tiempo, como el mar,
Antonio Buero Vallejo.
- XLIII Quién escribía y quién no
Una. En el portal de la casa madrileña del protagonista de Miau, «había un
memorialista» cuya multiplicidad de ocupaciones «se declaraba en
manuscrito cartel»: «CASAMIENTOS. -Se andan los pasos de la Vicaría con
prontitud y economía. DONCELLAS. -Se proporcionan. MOZOS DE COMEDOR.
-Se
facilitan. COCINERAS. -Se procuran. PROFESOR DE ACORDEÓN. -Se
recomienda.
NOTA. -Hay escritorio reservado para señoras».
Dos. Guzmán de Alfarache encontró en el Rastro «unas coplas viejas, que a
medio tono, como las iba leyendo, las iba cantando». El menestral que lo
había contratado volvió la cabeza «y sonriéndose dijo: -"¡Válgate la
maldición, maltrapillo! ¿Y leer sabes?" Respondile: -"Y muy mejor
escribir". Luego me rogó que le enseñase a hacer una firma y que me lo
pagaría», porque -explica el buen hombre- «salgo a negocios que me da
Fulano, mi señor», y «querría siquiera saber firmar, por no decir que no
sé cuando se ofrezca».
229
Tres Presagia el juglar que al cerro «que es sobre Mont Real» y desde
donde Rodrigo Díaz ha sometido el valle del Jiloca, «mientras que sea de
moros e de la yente cristiana, / "el Poyo de Mio Cid" así l' dirán por
carta».
Quien no esté familiarizado con los trabajos de Armando Petrucci tampoco
acabará de entender a derechas esas tres viñetas de la literatura y de la
vida española. El memorialista de Galdós condensa deliciosamente el
fenómeno de la «escritura expuesta», que puja por abrir a otras clases un
espacio acotado por los poderosos, y al tiempo concreta la «delegación de
escritura» inevitable cuando la presencia pública de lo escrito desborda
con creces el nivel de alfabetización. El relato del pícaro ilustra además
la tipología de la cultura popular y la morfología de la lectura: Guzmán
no lee en ninguna biblioteca, sino en la calle, de camino, en un pliego
suelto, la forma de libro más elemental, y no sabe enfrentarse con las
«coplas viejas» sin mantener su oralidad primaria, tarareándolas. En el
Mio Cid, en fin, la «carta», el pergamino, se reserva para el sacrosanto
reparto del botín o para las disposiciones reales «fuertemientre selladas»
(donde el sello importa tanto como el texto, porque se trata de mostrar
quién manda): que el nombre de Rodrigo llegue a la escritura significa que
ha entrado para siempre en un ámbito y una jerarquía inasequibles al
modesto poeta del Cantar.
La compilación de estudios de Armando Petrucci recién aparecida en español
(Alfabetismo, escritura, sociedad, Barcelona, Gedisa, 1999) depara a cada
paso claves de comprensión que iluminan decisivamente «cómo se han
transformado y aún se transforman las percepciones y las prácticas de la
escritura», siguiendo a la vez tres direcciones que con demasiada
frecuencia se toman una a una: «la historia del libro y, más en general,
de los objetos manuscritos o impresos; la historia de las normas, de las
capacidades y de los usos de la escritura, y la historia de las maneras de
leer» (no sé decirlo mejor que el lucidísimo prologo de R. Chartier y J.
Hébrard).
El autor es en origen paleógrafo y diplomatista, pero en lugar de
contentarse -digamos- con clasificar abreviaturas pronto prefirió
preguntarse sistemáticamente «quién escribía 230 y quién no» en
otras épocas, «por qué lo hacía y para quién». De ahí los polos entre los
cuales se mueve su vasta e imprescindible aportación intelectual: de la
forma, de la materialidad de lo escrito, a su función y su alcance en la
trama global de la historia.
Los diecisiete ensayos de Alfabetismo, escritura, sociedad no se limitan a
ofrecer un tesoro de datos y análisis profundamente significativos de
suyo: descubren categorías nuevas para el entendimiento de la Edad Media y
del Renacimiento, y nos las proponen, con ejemplar oportunidad, para
nuestro propio mundo. No dudemos en contar a Armando Petrucci entre los
grandes renovadores de la historiografía europea.
- XLIV ¡Vivan las caenas!
La flamante Ortografía de la Real Academia Española pudo haber sido la
primera del siglo XXI y ha parado en la última del XIX. A veces, quizá
para bien.
No es poco significativo que el primer párrafo del bendito breviario se
conforme con dejar constancia, sin más, de que «el abecedario español
quedó fijado, en 1803, en veintinueve letras». El incauto inferirá
maquinalmente que así se determinó en 1803 (en el Diccionario de la casa,
expliquémoslo) y así es y seguirá siendo in aeternum, sin pasársele por la
cabeza que sólo figurada o abusivamente puede hablarse de un «abecedario
español» (nuestra lengua se vale del alfabeto latino) y que para alcanzar
los veintinueve ítem que la Ortografía enumera a continuación hay que
contar como letras los grupos ch y ll, pero no (pongamos) rr, y además
ordenar el conjunto como en el mentado párrafo y en los tiempos de marras,
y no según el criterio que acto seguido se prescribe, con ch entre ce y
ci, etc., etc.
231
Claro está, sin embargo, que los autores se guardan mucho de defender la
existencia de un «abecedario español» de «veintinueve letras», y no pasan
de mencionar el dato de que tal se afirmó bajo Carlos IV (amén de explotar
las posibilidades anfibológicas de la frase quedó fijado). Todo son, pues,
mentiras piadosas: la referencia al famoso 1803 sirve como cortina de humo
para amagar y no dar que las cosas continúan igual que siempre, y por
tanto no debe alarmarse ninguna academia centroamericana, ni siquiera si
en adelante la alfabetización de ch y ll se doblega a las exigencias del
imperialismo yankee. Estamos a principios del siglo XIX, pero, insisto,
quizá, probablemente, para bien: salvar un cisma bien vale una risa.
La ortografía de las lenguas es terreno convencional por excelencia, y la
Real Academia obra sabiamente aprovechando la bula que también disfrutan
otras instituciones. El Tribunal Constitucional, por ejemplo, la tiene
para prevaricar con oportunidad. No se trata de dictar sentencias acordes
con el derecho, la razón o el sentimiento, sino de poner un límite a los
litigios, una última instancia. Una ley no dice lo que diga, sino lo que
el Tribunal dice que dice; no importa el contenido de una regla, sino que
la Academia la establezca.
Justamente por ello no tiene demasiado sentido afearle las inconsecuencias
que fácilmente se espigan en la Ortografía (y que a menudo no se podrían
sanar sino a costa de otras equiparables) , y sí es comprensible que se la
tache más bien de manga ancha. Cabe debatir hasta la ronquera si es
congruente decretar que en los monosílabos no hay hiatos, «aunque la
pronunciación así parezca indicarlo, sino diptongos y triptongos», y por
ende eximirlos o no de tilde. Pero la opción entre fie y fié, riais y
riáis, guion y guión, no puede librarse al albur de que «quien escribe»
perciba o no «nítidamente el hiato» y considere o no «bisílabas palabras
como las mencionadas». Si una cuestión como ésa queda al arbitrio
individual, se está abriendo paso a la legitimación de susieá, etreya y
acabao. En la duda, hay que preferir la incongruencia al desorden. Pasando
de Carlos IV a Fernando VII, garrapatearemos en la tapia: «¡Vivan las
caenas!».
Un cierto liberalismo no es el único pecado decimonónico de la Ortografía.
El espíritu ochocentista sopla desde el mismísimo 232 comienzo: «la
escritura española representa la lengua hablada por medio de letras y
otros signos gráficos». Tampoco diré que en absoluto, pero la escritura no
es fundamentalmente una representación de «la lengua hablada» (de hecho,
ninguna producción oral se deja duplicar en la escritura), sino un sistema
autónomo, con entidad, medios y alcance propios.
Con todo, tan tenazmente como el espectro de la oralidad, vaga por el
epítome académico el fantasma del manuscrito. Uno creería que la forma
normal de escribir es con pluma, tinta y salvadera, no en la pantalla del
ordenador y para llegar al impreso de un tipo o de otro. De ahí, por caso,
que el peregrino capítulo sobre la puntuación malgaste varias páginas en
las comillas, y no traiga ni un apartado sobre la cursiva (alguna vez
aludida en nota a remolque del subrayado...).
Pero una buena Ortografía española debe ser hoy en gran medida una
ortotipografía, un código donde todos los factores de la escritura se
potencien mutuamente a beneficio de la eficacia y de la elegancia. En
lugar de censurar en falso el logotipo de la Telefónica, por una vez
acertado, ¿no sería mejor dedicar un capítulo cabal que sirviera de guía a
grafistas y otros descarriados? La atención a la nueva realidad de la
escritura abrirá un día la Ortografía académica al siglo XXI.
- XLV Del fragmento (fragmento)
Es argüible que la grandeza de los clásicos se aprecia de maravilla en la
medida del fragmento.
Los románticos tenían la certeza de querer decir algo que ignoraban, y
salían del paso cultivando el fragmento por el fragmento, al estilo del
inmortal sobrino de Mesonero, que se echó al ruedo de las letras
rasguñando «unas cuantas docenas de fragmentos en prosa poética», y «todos
empezaban con 233 puntos suspensivos» y llevaban «títulos tan
incompresibles y vagos como ellos mismos, verbigracia, ¡¡¡Qué será!!!,
¡¡¡...No...!!!, ¡Más allá...!, Puede ser, ¿Cuándo?, ¡Acaso...!». En el
fragmento puro del romanticismo están la quintaesencia de la Sehnsucht,
del anhelo insatisfecho porque no se sabía con qué diantres satisfacerlo,
y una conspicua confirmación de que comúnmente los románticos eran tontos
de capirote.
El romancero castellano descubrió la ilimitada fuerza sugestiva de la
narración trunca. ¿Quién es el prisionero sin nombre que no adivina cuándo
es de día ni cuándo de noche,
sino por una avecilla
que le cantaba al albor
y que un ballestero le ha matado? Es probable que en el siglo XIII nadie
dejara de reconocerlo como el héroe de un cantar de gesta que daría cuenta
cabal de por qué estaba entre hierros y cómo logró romperlos. Pero la
memoria del poema épico se desvaneció a no tardar, y desde entonces, hasta
hoy, el romance, como tantos otros, ha sido un fragmento sin principio ni
fin: no ya «tranche de vie» o «parte de una historia», sino vida e
historia cuyo sentido es su fugacidad y su misma inconclusión. (¡Ah,
Chéjov!)
Es difícil no caer en la fascinación del palimpsesto sólo a trechos
legible y del texto conservado a pedazos, como en el caso de los líricos
griegos arcaicos. Ezra Pound la sintió hasta el remedo en algunas de las
piezas más breves de Lustra. Por ejemplo en «Papiro»:
Primavera...
Demasiado tiempo...
Gonguila...
Gonguila era una de las chicas de Safo. «Así, pues -lo explicó bien
Gilbert Highet, hoy tan aturdidamente olvidado-, lo que Pound ha hecho es
escribir cuatro palabras en que se trasluce un poco de los sentimientos de
Safo por la naturaleza, un poco de sus apasionadas añoranzas y el nombre
de una 234 muchacha a quien amaba. Pound ha creado un fragmento de
un poema que Safo misma pudo haber escrito». Es el fragmento al cuadrado.
Pero justamente los clásicos no son escritores de fragmentos, sino, por
excelencia, arquitectos de construcciones macizas, sólidamente rematadas,
donde tout se tient. ¿Por qué, entonces, le parece a uno razonable
defender que se llevan tan bien con una lectura a fragmentos?
Un clásico lo es porque no se lee tanto cuanto se relee, individual y
colectivamente. Tras el deslumbramiento del primer encuentro, el buen
lector individual vuelve una y otra vez sobre el libro, pero ya con la
querencia de tal o cual episodio, de tal o cual momento..., episodio y
momento que lo llevan a otros con los que establece vínculos más o menos
inteligibles y que de uno o de otro modo van empujándolo a recorrer
grandes tramos de la obra según un itinerario personal. Colectivamente,
cada época relee también a los clásicos partiendo de interpretaciones que
niega o sólo acepta a medias, para alcanzar otras nuevas que a su vez se
cifran en una nueva selección de fragmentos preferidos: las escenas del
Quijote con que los contemporáneos «reventaban de risa» (lo atestigua el
propio Cervantes) son las mismas que atormentaban a Heine y entristecían a
Azorín.
El clásico vive en la memoria, y puede y aun pide ser revisitado,
libérrimamente, a fragmentos. Pero, por otro lado, pocos caminos a los
clásicos mejores que el fragmento. Los valientes, tenaces, admirados
colegas que enseñan en los institutos tienden hoy a exigir que los alumnos
lean los libros de cabo a rabo. Comprendo la reacción, frente a la
pamplina de los morceaux choisis. Con todo, de mí sé decir que si algo me
ganó para la literatura fue la excelente antología (¿del Padre Ramón
Castelltort? Pedro José Gimferrer lo sabrá) que hacía juego con el manual
de la asignatura, en el penúltimo bachillerato de los años cincuenta. No
recuerdo que la usáramos en clase, pero quizá por eso yo mataba con ella
buena parte de las horas de estudio, y en ella se me abrieron tantas
puertas, que todavía no me he resignado a no franquear cumplidamente sino
unas cuantas.
235
Pues ¿cómo podría ser que una obra cuyos logros plurales le han asegurado
la condición de clásica no mostrara en el fragmento virtudes y atractivos
que inviten al conjunto? Apostaré que quien comience haciendo zapping en
los clásicos acabará releyéndolos, enteros, de fragmento en fragmento.
- XLVI Memoria y deseo
«Mixing memory and desire...». Los versos de T. S. Eliot que abren Beatus
ille podrían haberse puesto también al frente de El jinete polaco, porque
de una a otra novela (1986, 1991), y aun a Plenilunio y Sefarad (1997,
2000), la reconciliación, la alianza de la memoria y el deseo presiden en
medida importante la aventura literaria, el proyecto intelectual y la
esperanza civil de Antonio Muñoz Molina (Úbeda, 1956).
El jinete polaco lo ilustra de manera cabal. No cometeré la rufianería de
adelantar al lector nada que le hurte siquiera una brizna de los buenos
ratos que el libro ha de depararle: tiene derecho a la emoción de verse en
la piel y mirar con los ojos de los personajes, rendirse sin resistencia a
la fascinación de la intriga, hallar por sí mismo respuestas a los
interrogantes que la narración gradúa con destreza. Pero no creo quitarle
nada si digo que la novela cuenta sustancialmente el proceso a través del
cual los protagonistas reconstruyen un pasado que les había sido
encubierto, que desean rescatar y que al cabo recuperan como memoria, como
parte ineludible de su identidad.
Ese pasado, cuya palpable dimensión social no merma la individualidad de
experiencias y peripecias de los personajes, dibujados tan sabrosamente
como los lugares, se centra sobre todo en los días de la Segunda República
y de la guerra de España, se alberga en particular en los más nobles
ideales e ilusiones que centellearon entonces, y va asomando por entre la
236 umbría de los años triunfales, del Año de la Victoria y otros mal
llamados años, pero asimismo en contraste con las decepciones e
incertidumbres de fechas cercanas. Por ahí, El jinete polaco, al igual que
no pocas otras páginas de Muñoz Molina, se conforma como una exploración
en busca del tiempo robado, al modo de un thriller en que pronto queda
claro quién es el criminal, mientras el problema está en dar con el cuerpo
del delito.
Nuestro Jinete no marcha sin embargo por las sendas distintivas de la
ficción policíaca: en aspectos primordiales es más bien una historia de
amor. Incluso en la anécdota argumental, la indagación del ayer arranca de
un encuentro amoroso: para Manuel y Nadia, descubrir el pasado que en
tantos puntos comparten no es cosa distinta de descubrirse mutuamente, el
mismo deseo los arrastra a la memoria y a los brazos del otro, y la
retrospección culmina (lo sabemos desde las primeras líneas) en una
apasionada consumación.
Casi por principio, esa materia y ese diseño son de suyo novelescos, ya
que nada lo es más que el motivo de la búsqueda, con los zigzagueos en el
camino hacia una meta tan soñada como desconocida, con los peligros del
viaje por tierras inciertas, de suerte que la atención de quien sigue la
fábula se mantenga siempre en vilo. La atención y la complicidad, porque
el narrador (y protagonista) convierte al lector en colaborador necesario
en la creación del relato: al ir mostrándonos paulatinamente fragmentos de
sucesos y siluetas de personajes que no nos revelará con plenitud hasta
más adelante, nos despierta el deseo de saber más sobre ellos; y así, en
el momento de presentárnoslos puntualmente, la satisfacción de esa
curiosidad se nos confunde con la memoria de haberlos ya entrevisto antes.
Narrador y lector se implican, pues, simétricamente en una averiguación
que constituye la médula misma del tema y de la trama, entre deseo y
memoria.
Si no son, por supuesto, mañas inéditas en la novela contemporánea, Muñoz
Molina las pone en juego con una naturalidad y un dominio impecables, sin
pretensión alguna de exhibirlas, pero sí a ciencia y conciencia. Los
frutos del talento, obvios, van de la mano con los más discretos del
estudio. El escritor lo ha fabulado unas veces, y otras, especialmente en
un capítulo fundamental 237 del volumen de ensayos Pura alegría, lo
ha descrito con pelos y señales: «La victoria franquista (...) no sólo
abolió (...) nuestro derecho al porvenir, sino también nuestro derecho al
pasado», dejándonos en «la imposibilidad de acceder sin dificultades al
gran archivo de la memoria colectiva que es una tradición y de establecer
un diálogo creativo con ella. (...) El pasado era embustero, desconocido o
repugnante: algunos de nosotros hemos dedicado una parte de las mejores
energías de nuestra vida adulta a reconstituir otro pasado, a inventarlo,
del mismo modo que a falta de una tradición literaria hemos tenido que
inventárnosla, y en los mismos tiempos en que todos nosotros estamos
intentando inventar un país».
Por ende, la tradición que se le había negado ha tenido que ganársela
Muñoz Molina en un itinerario de lecturas largo, sin duda desordenado,
según debe ser, y a todas luces gustoso. Como un personaje de sí mismo
(«de te fabula narratur»), se ha reconstruido la memoria literaria que le
pedía el deseo: un espacio sin fronteras nacionales donde conviven los
modernos y los clásicos (con el Quijote en vanguardia), William Faulkner,
Stendhal, Vargas Llosa, Ariosto, Julio Verne y Marsé. La recuperación del
pasado no se da sin la conquista de los instrumentos para contarlo: antes
de nada, la lengua, una prosa verdadera, modelada desde dentro, desde los
contenidos, no impuesta por la imitación ni por los sonsonetes; en
seguida, el oficio, la artesanía que encauza hacia el gran arte.
Le oíamos hace un momento que ese aprendizaje lo hizo al tiempo que
intentaba, con muchos, «inventar un país». De hecho, como he apuntado, la
aventura literaria y la esperanza civil son para Muñoz Molina dos caras de
un solo proyecto intelectual. En la literatura y en la vida, la memoria se
le ofrecía como una desembocadura del deseo, y ha concebido el hoy y el
mañana de la vida española con la misma heterogeneidad y apertura que el
pasado literario que tan libre y concienzudamente se ha fabricado. No es
parcialidad de escritor ni voluntarismo gratuito. La memoria
laboriosamente redimida lo ha llevado a reivindicar con tenacidad los
decenios de «la universalización de España que culminan en la II
República» y (con mayúsculas de respeto, no administrativas) «el hermoso
238 ideal republicano de la Instrucción Pública». Pero, pedagogos
(quiéralo Dios) aparte, ¿cómo podría la buena literatura, es decir, el
mejor lenguaje y la realidad más en limpio, no residir en el propio meollo
de una educación digna del nombre?
El jinete polaco tiene probablemente un final feliz. (Decídalo el lector:
cierto que ahora sí se lo anticipo, pero tampoco le costará encontrarlo,
porque está justo en la puerta de entrada de la novela). Podemos
entenderlo como una manera de cerrar con signo positivo el círculo del
deseo y la memoria. En cualquier caso, no podemos no admirar la perfecta
articulación de la poética y el pensamiento de Muñoz Molina (cuando menos,
del primer Muñoz Molina, hasta 1991), ni, desde luego, la excepcional
calidad de su cristalización novelesca. Porque claro está que para
disfrutarla no es preciso suscribir los planteamientos de Antonio: incluso
quien no los comparta ni siquiera en parte (y de mí sé decir que asiento a
los diagnósticos y veo las soluciones con infinita simpatía, pero no tengo
la menor confianza en la naturaleza ni en la historia, y más que la norma
del ciudadano siento mía la ética del delincuente común) difícilmente
puede no asumirlos como ficción mientras permanece bajo el hechizo de la
lectura.
- XLVII Yerros de imprenta
Andrés Trapiello (desde aquí, AT, o simplemente Andrés), rancio amigo mío
y cómplice en más de una diablura, es poeta de Premio Nacional, y sobre
todo, en los últimos diez años y un día, para los reincidentes entre
quienes me cuento, irrestañable memorialista de un Salón de pasos perdidos
que «no tiene nada que decir y lo repite incansablemente» (la cita procede
de mi Historia y crítica de la literatura española).
La fantasía creativa de la lírica, la libre subjetividad del diario y el
extravío de los pasos se le han contagiado ahora 239 a un grácil
articulito (La Vanguardia, «Libros», 9 de noviembre del 2001) en que
aspira a refutar la presunta «teoría» de un servidor de acuerdo con la
cual «la princeps del Quijote» no fue compuesta tipográficamente siguiendo
el orden natural de lectura, sino «deslindando previamente en el
manuscrito las porciones que iban a corresponder a las cuatro páginas no
seguidas que se repartían en cada una de las caras de los pliegos
impresos». De manera que, por ejemplo, en un pliego en cuarto, es decir,
de ocho planas, había que componer por un lado las que hoy se numerarían
como 1, 4, 5 y 8, y por otro lado, independientemente, las complementarias
2, 3, 6 y 7.
AT, repito, opina que se trata de una «teoría» elucubrada por mí para
entender «las muchísimas erratas y errores» que se deslizaron en «la
princeps del Quijote». No es así, en absoluto: se trata de una descripción
del modo regular de componer cualquier libro durante el Siglo de Oro. No
sólo «la princeps»,tanto de la Primera como de la Segunda parte, sino
todas las ediciones del Quijote y, con excepciones despreciables, todas
las ediciones de todas las obras de la época.
No es cosa de entrar aquí en detalles sobre esa técnica de composición (la
composición por formas) ni sobre las razones (escasez de tipos,
coordinación del trabajo entre cajistas y prensistas, proporción de
costes...) que la generalizaron en la mayoría de los talleres europeos
hasta el mismo Setecientos, durante el entero período de la imprenta
manual. Las presentes líneas quieren más bien vindicar la responsabilidad
del filólogo, la Habilidad del experto (siento ahuecar la voz), frente al
atropellamiento con que aficionados e intrusos, careciendo de los
conocimientos elementales al propósito, pretenden opinar sobre cuestiones
ecdóticas, en especial cuando tienen que ver con el Quijote15.
Pues, en efecto, negar la «teoría» que se me atribuye para «la princeps
del Quijote», y que a decir verdad es lisa y llanamente 240 la
práctica universal hacia 1600, no puede tener otro fundamento que una
radical falta de noticias sobre la imprenta antigua -y acaso la
especulación abusiva a partir de ciertos usos de la imprenta mecánica de
días más recientes. Para sugerirlo con un paralelo: AT se lanza a explicar
«la princeps del Quijote»como el patrón de lancha que se pregunta con qué
ayudas empezó a navegar Cristóbal Colón y se responde a sí mismo, por las
buenas, que lo razonable es que lo hiciera con cartas náuticas provistas
de graduación de latitud y longitud e indicaciones batimétricas..., sin
haberse enterado de que en el siglo XV se mareaba por astrolabio,
cuadrante y rosa de los vientos. En suma: la alianza de ignorancia y
anacronismo se convierte en criterio histórico para determinar la realidad
de unos hechos.
El bueno de Andrés dice haberse asesorado «con dos viejos tipógrafos». A
poca gente respeto más que a esos supervivientes de una especie
extinguida, que tanto del oficio pueden enseñarnos, incluidas las tretas
para remedar los diseños de Litoral o las revistas de JRJ. Pero para
informarse sobre los tiempos de Cervantes a quienes ha de recurrirse no es
a los «viejos tipógrafos», sino a los tipógrafos de nuestra edad clásica.
Tal Alonso Víctor de Paredes, cuya declaración expresa, asentada en una
larguísima experiencia y completada con lujo de pormenores, es rotunda:
«Si se hacen libros de a cuarto, que casi siempre son de a dos [vale
decir, de dos pliegos conjugados en un cuaderno, como en todos los
Quijotes de entonces], no parece puede haber fundiciones [o sea, surtidos
de tipos] suficientes para que se deje de contar».
Como por otra parte ha de recurrirse, claro está, a las autoridades o
cuando menos a los manuales pertinentes. Y hace ya decenios que
historiadores y bibliógrafos han dejado de sobras establecido que en la
Europa de los siglos XVI y XVII (por no venir más acá) el método habitual
de la imprenta fue la composición por formas, y únicamente se echó mano de
otros, y sólo a partir de un determinado momento, en oficinas tan
singulares como la plantiniana.
¿Ha saludado AT los estudios de Hinman, Bowers, Gaskell, Fay, Tanselle,
Chartier, Trovato, o, entre hispanistas, Cruickshank 241 o Hunter?
Pues todos ellos concuerdan con el dictamen de un maestro más cercano,
cuyo nombre, Jaime Moll, debiera sonarle: «Como en las imprentas no hay
habitualmente tipos suficientes no ya para componer toda la obra sino para
mantener compuestas varias formas, y, por otra parte, existe un ritmo de
trabajo entre el componedor y la prensa, se van componiendo las páginas
correspondientes a una cara del pliego y posteriormente las de la otra
cara. Para ello es preciso contar el original, o sea marcar en él lo que
ocupará cada página».
En uno de los almuerzos a que suelo invitarlo en un inapreciable
restaurante vecino a su casa, juraría haber enriquecido a Andrés con
algunas monografías sobre la materia, aunque sin llegar a tiempo de
regalarle una aportación ahora esencial: Imprenta y crítica textual en el
Siglo de Oro (CECE y Universidad de Valladolid, 2000). Como sea, para
colgarme una supuesta «teoría» a cuenta de «la princeps del Quijote», y
para sus propias cavilaciones al respecto, no parece contar con otra
fuente que la «Historia del texto» inserta en el prólogo a la edición que
me confió el Instituto Cervantes (Barcelona, Crítica, 1998, y
reimpresiones revisadas: «Biblioteca clásica», 20).
Ahí, en unas pocas páginas, esbocé el proceso de fabricación del Quijote
de 1604 (pero ya con fecha de 1605) en la vieja imprenta de Pedro
Madrigal; y, siempre en parco resumen, concreté algunas minucias y añadí
algunas pinceladas anecdóticas que, dada la envergadura del libro en
juego, se me siguen antojando interesantes o curiosas. Cada una de esas
precisiones mías le despierta a Andrés «una duda o un recelo» que me
plantea en forma de seis preguntas retóricas. Retóricas, digo, porque, a
todas luces, las juzga de imposible respuesta: a costa de implicar por
ende, también a todas luces involuntariamente, que las precisiones de
marras son pura invención de quien las firma (mía, vaya).
Para persuadir a mi entrañable amigo de las ventajas y las bondades del
estudio, o, en otros términos, para convencerlo de que uno no debe hablar
de lo que no sabe, voy a contestarle ahora las seis preguntas. Lo haré con
el mayor laconismo, 242 pero con la tranquilidad de habérselas
satisfecho por extenso en publicaciones de las llamadas «científicas»
(notablemente, en el Bulletin Hispanique de hace un par de años) que para
los más se pierden en las lagunas de su ignorancia.
Conque decía yo que en la preparación tipográfica del manuscrito «el
primer paso correspondía al corrector»; y salta Andrés: (1) «¿Dónde se
dice que en la imprenta de Cuesta había corrector?». Mira, Andrés: el
corrector sólo faltaba en los talleres minúsculos, mientras era
imprescindible incluso en los medianos, no digamos en uno de las
dimensiones del que había sido de Pedro Madrigal, que heredó la viuda,
María Rodríguez de Rivalde, y entre 1599 y 1607 fue regentado por Juan de
la Cuesta. Y si AT hubiera entrevisto los documentos cervantinos
publicados por Pérez Pastor y saqueados por Astrana Marín (de quien emanan
la sólita biografía y los suspiros que hinchen Las vidas de Miguel de
Cervantes), habría tenido que tropezarse con «Juan Álvarez, corrector», al
que la Rivalde adeudaba ciento cuatro reales.
Seguía yo indicando que el Ingenioso hidalgo fue obra de «no menos de tres
componedores». Aquí de AT: (2) «¿Por qué no menos de tres operarios?». Los
«operarios» (sic) serían desde luego más, porque en 1604 Cuesta lidiaba
con veinte (AT: (3) «¿Existen contratos de Cuesta de ese año», etc., etc.
FR: Sí, hijo), y una imprenta española aceptable solía tener entre tres y
cinco por prensa. Pero los componedores no pudieron ser menos de tres,
porque, informados como estamos de la producción normal y la máxima
posible en los cajistas de la época, sólo un mínimo de tres podía rematar
el primer Quijote entre los límites extremos del 26 de septiembre
(privilegio) y el 1 de diciembre (fe de erratas).
Puntualizaba yo todavía, para darle algún colorcillo, que en esos dos
meses los componedores (no digo los otros «operarios» tipógrafos, objeto
igualmente de graves reflexiones teológicas) quizá trajinaran «incluso en
las fiestas, a condición de oír misa». «Convendremos -ni duda ni recela
AT- en que es extraño ese "a condición..." (4) ¿Le consta a Rico que sólo
si oían misa podían obtener la dispensa para trabajar en 243
domingo, y que tales dispensas eran frecuentes?». Pues, Señor, uno no
tiene pretensiones de novelista, y no lo diría si no le constara: desde
Nebrija a Campomanes, y por los testimonios más explícitos, manuscritos e
impresos.
En fin, señalaba yo asimismo que la confección del volumen se hizo «con
una cadencia de pliego y medio diario» y con una probable tirada de mil
quinientos o mil setecientos cincuenta ejemplares. De donde Andrés: (5)
«¿Por qué la cadencia fue de pliego y medio diario, y no de más o de
menos? (6) ¿Por qué hay que pensar en mil quinientos ejemplares mejor que
en mil seiscientos cincuenta o en dos mil?». Con mi paciente elucidación:
porque los ochenta pliegos del volumen a lo largo de los dos meses
menguados de que se dispuso vienen a dar justamente un pliego y medio al
día, que, por otro lado, era el compás fijado en los contratos para los
libros que urgían; y porque la misma urgencia de ese plazo apunta que el
Quijote prometía óptimas ventas y que, por tanto, es verosímil que se
imprimieran más de los mil cien ejemplares usuales cuando el ritmo era de
pliego y medio al día (y no deja de ser orientador que para la segunda
edición, ya a comienzos de 1605, se previera tirar exactamente mil
ochocientos siete cuerpos de libro).
He ahí la sumaria respuesta a las seis preguntas de AT. Las seis tienen un
común denominador: todas nacen de un profundo desconocimiento, general de
cómo se hacía un libro en la imprenta de los primeros siglos y particular
de los progresos de la filología (¡no se confunda con el cervantismo!) en
torno al Quijote. Porque todas estaban a su vez contestadas, argüidas,
documentadas e ilustradas en la bibliografía corriente.
He dicho arriba que escribía para vindicar la responsabilidad del experto.
Se comprenderá que no me haya entretenido en exponer debidamente en qué
consiste la composición por formas, en desvanecer los numerosos errores y
resbalones de AT, ni en enjuiciar las cábalas que funda en la pura
adivinación, no ya sin datos, sino contra los datos. Cuando un audaz
reportero me conmina a opinar sobre la tesis del doctor Fulano, que
atribuye a «El Greco» el Quijote de Avellaneda, o 244 del abogado
Mengano, según el cual el Lazarillo tuvo una primera redacción en verso, a
veces me contento con inquirir a mi vez si el periodista confiaría su
salud o su pleito a un historiador de la literatura.
El quehacer del filólogo discurre en dos ámbitos, uno especializado y otro
abierto. No todos los ajetreos del primero se hacen ostensibles en el
segundo, pero todos desembocan en él, en tanto en definitiva todos miran a
poner en limpio y en claro, también para todos, el texto de los clásicos.
En ocasiones, no obstante, conviene airear un poco las menudencias del
ámbito especializado, para que el lector de buen sentido vaya
acostumbrándose a distinguir el trabajo serio y las ocurrencias del
«ignorante hablador (...) sin tiento y sin (...) discurso» (Quijote, II,
3).
- XLVIII Epitafio ex abrupto para C. J. C.
De mal genio vaporoso,
con un pronto genital,
fuiste, sin falla, genial
y, mil veces, generoso.
Puedes marcharte orgulloso
de haber ahormado a tu hechura
la literatura pura
con las mugres de posguerra.
Leve te sea la tierra,
piadosa la sepultura.
245
- XLIX Notas al pie
Filología y vanguardia
Del tesoro de noticias y documentos que contiene el libro de Diego Catalán
puede dar idea una sola de sus láminas: la reproducción de un romance oído
en la plaza de la Mariana y transcrito de puño y letra, con lapiceros de
color, por Federico García Lorca, cuando en 1920 sirvió de guía a don
Ramón y a su hija por los barrios gitanos de Granada16. No se trata de una
mera curiosidad: como a otros propósitos muchos materiales del libro, es
una auténtica clave para entender la literatura española del siglo pasado.
El interés romántico por la poesía popular, de Augusto Ferrán a Machado
padre, se puso con Menéndez Pidal a la altura de las circunstancias que
marcaba el positivismo y alentaba la Institución Libre de Enseñanza. En
1919, don Ramón inauguraba el curso en el Ateneo de Madrid con una
conferencia sobre «La primitiva poesía lírica española». En ella no sólo
hacía aflorar el Guadiana de las coplas y villancicos que contrapuntearon
todos los aspectos de la vida en la Castilla medieval, sino que invitaba
«a nuestros eximios poetas españoles» a arrimarse a esa tradición «con
audacia renovadora de lo viejo».
El encuentro de Pidal y García Lorca en Granada es un excelente indicio de
que la invitación fue oída y atendida donde debía: no hay sino que evocar
el Romancero gitano. Otro síntoma: unos meses después, Dámaso Alonso
descubre a Rafael Alberti el manantial de Gil Vicente y los viejos
cancioneros musicales, y el gaditano comienza a escribir poemas 246
del corte medieval de «Mi corza, buen amigo, / mi corza blanca...», los
poemas que un jurado presidido por don Ramón, junto a Machado y Miró,
distinguió con el Premio Nacional de Literatura.
Los ejemplos se dejarían multiplicar (y cambiar de tercio: hasta las
travesías peninsulares de Ezra Pound). Pero basta un par de nombres para
tener la certeza de que la alianza de tradición y vanguardia, de
inspiraciones populares y clásicas, que singularizó a la poesía española
en el marco de la literatura europea contemporánea, forma parte también
del legado de Menéndez Pidal.
Reflujos de la historia
En el uso más frecuente de la palabra, vale decir, en los programas de
enseñanza o al principio de un título, se entiende por "historia" la
fabricación de una presunta genealogía para un presente y, en especial,
con vistas a un futuro. Nadie debe escandalizarse, pues, de la gigantesca
distancia que separa y opone diametralmente El pensamiento de Cervantes y
España en su historia.
En el primero (1925), Américo Castro acentuaba las posibles dimensiones
laicas, racionalistas y liberales de Cervantes, para situarlo en una de
las órbitas esenciales de la modernidad y por ahí postular un ayer y un
mañana de España resueltamente europeos. En la segunda (1948), proponía
una perdurable «identidad del pueblo» hispano fraguada en la convivencia
medieval de tres religiones y en la posterior tensión entre cristianos
viejos y nuevos, en circunstancias extrañas a la remota Europa. A
presentes diversos correspondían, legítimamente, pasados diversos.
Por desgracia, en la Obra reunida cuya publicación ha comenzado la
meritoria Trotta, El pensamiento de Cervantes no figura en la congruente
edición de 1925, sino en la híbrida de 1972, donde don Américo intentaba
salvar lo salvable de 1925 con cortes y retoques tan singulares, por
ejemplo, como los que convierten «Análisis del sujeto y crítica de la
realidad» 247 en nada menos que «[El quién de la expresión] y
crítica de la realidad [expresada]», sin ahorrar un corchete. Don Américo
tenía todo el derecho a actuar así, pero al editor le tocaba imprimir las
versiones de 1925 y 1972 como obras distintas o bien registrar las
variantes en un aparato crítico. Procediendo como se ha hecho queda
inaccesible un estudio en su día fundamental, e incomprensible su tardío
rifacimento.
En los comentarios sobre LTI. La lengua del Tercer Reich (Barcelona,
Minúscula, 2002 en soberbia traducción de A. Kovacsics), no veo que nadie
recuerde que en los años veinte Víctor Klemperer fue el autor de un par de
trabajos que negaban con brío la existencia de un Renacimiento peninsular
y la pertenencia de la España contemporánea a la civilización europea,
anticipando casi todas las tesis de España en su historia, por más que
Castro replicara entonces en bien otro sentido. En nuestro contexto, vale
la pena citar cuando menos el epílogo de LTI, con la duda de Klemperer
después de la tragedia: «¿No había pensado yo también, con demasiada
frecuencia tal vez, en EL alemán y EL francés, en vez de tener en cuenta
la diversidad de los alemanes y los franceses?».
Con denominación de origen
A ningún aficionado al rioja se le ocurrirá comprarlo a granel en un
almacén de barrio: lo buscará embotellado con todas las garantías de
bodega, variedad, cosecha. No son pocos, en cambio, los catadores de
literatura que no le hacen ascos a un libro sin etiqueta ni denominación
de origen, cuando un texto estragado es más peligroso que un tinto del
montón.
Una obra de alguna ambición literaria jamás debiera reimprimirse sin una
declaración solvente de procedencia, para indicar cuando menos qué edición
se ha seguido y quién avala el contenido. No se salvan de la regla los
libros contemporáneos publicados siempre por la misma casa. Nada sigue
corriendo «estropeada por las omisiones, los trueques léxicos, la fusión
de párrafos y otras secuelas del largo descuido» (Domingo Rodenas). ¿O
bastará decir (por revelación del 248 autor) que llevamos años
leyendo El Jarama con catalanismos (del tipógrafo)?
Es, pues, una estupenda noticia la aparición de la Obra completa (Madrid,
Espasa, 2002) de Valle-Inclán en unos textos dignos y responsables.
Estamos todavía lejos del ideal, de la serie de ediciones críticas que
reclama tan formidable orfebre del lenguaje. Por otro lado, hemos de ser
conscientes de que una edición "definitiva" no la tendremos nunca, porque
en muchos pasajes nunca sabremos cuál de las diversas redacciones
representa la voluntad final del escritor. (Un caso típico son las
variantes inducidas por razones tipográficas: ¿cuándo puede aceptarse y
cuándo debe rechazarse una corrección que busca cuadrar una página o
ajustar una línea a una viñeta? Otro, las incongruencias entre revisiones
de distintas épocas: ¿cómo casan en Luces de bohemia «el perfume
primaveral de las lilas» (X) y «la caída de la hoja» (XIV)?)
Pero lo mejor es enemigo de lo bueno. Con escasas y aisladas excepciones,
veníamos leyendo a don Ramón como nos lo deparaba la fortuna,
ordinariamente adversa: al azar de la impresión, quién sabe de qué fecha y
hasta qué punto asumida por el autor, que en un momento dado estaba a mano
en la editorial, y según el criterio o el capricho de un regente con
demasiadas cargas y de un corrector de ocasión.
La Obra completa de Espasa responde a un firme conocimiento de la
transmisión textual, identifica sus fuentes de manera adecuada y expone lo
más esencial de los planteamientos que ha seguido. Queda mucho camino por
delante, pero es éste un trabajo serio y honrado. Nada que ver con las
ediciones a granel.
Los textos de la escena
Una edición crítica es «la establecida sobre la base, documentada, de
todos los testimonios e indicios accesibles, con el propósito de
reconstruir el texto original o más acorde con la voluntad del autor». En
esos términos, sustancialmente correctos, acaba de entrar la acepción en
el diccionario de la Academia, 249 y el Lope de Barcelona y el
Calderón de Navarra vienen a ilustrarla con plenitud17.
No se trata, desde luego, de trabajos aptos para todos los públicos,
cuando ni siquiera la mayoría de especialistas en literatura del Siglo de
Oro están preparados para lidiar con estemas, adiáforas o haplografías,
nociones y palabras asimismo recién estrenadas en el vocabulario
académico, como el propio nombre de la ecdótica, la disciplina que las ha
acuñado. Pero los lectores tampoco tienen por qué limitarse a los
filólogos avezados, sino que debieran incluir, por ejemplo, y en
particular, a cuantos hombres de teatro atienden a la representación de
los clásicos en nuestros escenarios: sin duda Lope y Calderón iban a
ofrecérseles página tras página a una luz nueva.
Es el caso que, amén de ser críticas, las ediciones en cuestión están
también adecuadamente anotadas; y cuando un Lope o un Calderón vuelven hoy
a las tablas pocas cosas les dañan más que dar los textos originales a
pelo o en versiones perpetradas sin la intervención de un experto. Porque
la lengua del Seiscientos está llena de trampas y recovecos que no basta a
soslayar la simple competencia en el español moderno.
En Lope, el sencillísimo Lope, dice una moza: «Cuidados tiene el galán»; y
responde la enamorada: «No tendrá los que me dan / sus pensamientos a mí».
No podría parecer más claro... ni entenderse peor, cuenta habida de que
«sus pensamientos» no significa 'lo que él piensa', como en el castellano
actual, sino 'lo que yo pienso de él'.
Generaciones de cómicos han declamado las décimas de Segismundo a Rosaura:
«Tú, sólo tú, has suspendido / la pasión a mis enojos, / la suspensión a
mis ojos, / la admiración a mi oído...». Y generaciones de espectadores
han tenido que quedarse a la luna de Valencia, pues ¿qué diantres quiere
decir (una respuesta la ha propuesto Agustín de la Granja) 250 que
Rosaura ha suspendido la suspensión a los ojos de Segismundo? No es
maravilla que Calderón tenga más éxito en Alemania que en España:
traducido, se le entiende todo. Como bien anotado.
La literatura como conversación
Pocas cosas, en los últimos años, más distantes de la literatura que la
teoría y la crítica literarias. La teoría se esfuerza por construir
modelos ideales a cuyas abstracciones la crítica pretende reconducir la
voluble riqueza de la literatura. Los estudios sobre la materialidad de
los textos, trátese en Hay del proceso de la escritura o en Cátedra de los
modos de transmisión, tienen la virtud de devolvernos a la experiencia
real de la creación y de la lectura18.
Es dogma de fe más o menos semiológico que la comunicación literaria se
diferencia fundamentalmente de la cotidiana porque se produce en un solo
sentido: «no es posible, como en la conversación, ni el control de la
comprensión por parte del destinatario (feedback), ni el ajuste en función
de sus reacciones». Por el contrario, rara es la obra que no se hace y se
rehace en diálogo con el público, condicionada por unos destinatarios
específicos, exactamente «como en la conversación», y no siempre en plazos
más largos.
El juglar (a menudo ciego como Homero y Brizuela) va cambiando el cantar
de ciudad en ciudad, y aun lo varía en el curso de una misma ejecución,
dependiendo de la respuesta de los auditorios. La novela medieval se
ajusta como un guante al gusto de los patrones, y Briolanja goza o no goza
los favores de Amadís según lo disponga don Alfonso de Portugal u otro
señor. Del teatro clásico a los culebrones modernos, los ejemplos serían
infinitos, pero baste pensar en los dos textos supremos 251 de la
tradición española: Fernando de Rojas, contra su voluntad y su concepción
del drama, reescribe La Celestina para complacer a quienes querían que
Calisto y Melibea disfrutasen más noches de amor; Cervantes revisa (con
los pies) la primera parte del Quijote y modifica la estructura y el
contenido de la segunda de acuerdo con las sugerencias de los lectores.
A decir verdad, la idea del discurso literario como calzada de sentido
único es más bien la universalización arbitraria de una imagen datada y
pasajera: la del poeta puro, iluminado y todopoderoso, de cuyo pecho
brotan palabras de perfección inmutable. La distorsión sería menos grave
si no tendiera a separar tan radicalmente la literatura y el resto de la
vida.
Peajes del clásico
Jorge Luis Borges opinaba (hiperbólicamente, diría yo) que «Quevedo no es
inferior a nadie», pero advertía asimismo que «en los censos de nombres
universales el suyo no figura». La explicación creía hallarla en una sola
penuria: a diferencia de Homero, Dante o Swift, don Francisco no había
dado «con un símbolo que se apodere de la imaginación de la gente». «La
grandeza de Quevedo es verbal». Bien está, como de Borges. Pero Borges,
borgianamente, dice «símbolo» donde convendría hablar de personajes e
historias.
Españoles, grecolatinos, universales, los clásicos lo son en círculos
menos concéntricos que secantes y de muy dispares diámetros. Quizá no se
haya insistido lo bastante en que para alcanzar el contorno máximo, en el
espacio y en el tiempo, un libro ha de superar dos peajes: la traducción
no especialmente feliz y la suprema traición de no necesitar ser leído.
A salvo neoclasicismos pasajeros (de Petrarca a Mallarmé), ningún poeta
lírico en una lengua moderna llega a ser un clásico sino en la tradición
de esa misma lengua. El perfecto, irremplazable ajuste de ideas y palabras
(o de forma y fondo, no temamos decirlo) que da la permanencia a unos
versos no puede nunca trasvasarse a otro idioma. Para que una obra «se
apodere» a largo plazo «de la imaginación de la gente», no 252 ha de
ir demasiado apegada a su formulación lingüística originaria, sino dejarse
parafrasear, manipular, en definitiva traducir. Por fuerza, pues, ha de
tener un contenido esencialmente narrativo y girar en torno a unas figuras
de singular interés.
Pero, también por ahí, un clásico es además un libro que vive en el texto
y más allá del texto, en el horizonte de una comunidad; que conserva
durante siglos una sólida aunque cambiante presencia pública, y que por
ello mismo se conoce en una medida nada baladí sin necesidad de haberlo
leído. La Eneida fue un clásico antes incluso de ser compuesta.
Renacimientos
A la incauta ilusión con que las vanguardias creían avanzar hacia el
porvenir, ha sucedido hoy, a falta de análogos entusiasmos, la querencia a
enfilar los ojos hacia el pasado. Sobre el lienzo blanco o tabla rasa de
la posmodernidad se proyectan las sombras chinescas de las literaturas de
antaño, todas a la vez. Es el tiempo y la estética de los revivals. Todo
parece renacer, salvo acaso el Renacimiento.
Vuelve, así, una Edad Media muchas veces menos real que modelada en la
fantasía puro siglo XX de El séptimo sello, Camelot o El señor de los
anillos. Vuelve un Barroco no siempre mejor entendido que cuando Moréas
saludaba a Rubén invocando a «don Luís de Gongorá y Argot», con oxítonos y
e muda. Vuelve la mística que no mira a Dios sino sólo a sí misma.
El Romanticismo no puede volver, porque jamás se ha ido. Seguimos
debiéndoselo casi todo, en bien y en mal. En mal, por ejemplo, las
identidades, el poema en prosa (que viene a ser lo mismo: la poesía sin el
verso, las esencias sin las cosas) o, según acaba de argüir George P.
Flechter (Romantics at War, Princeton, 2002), el presidente de los Estados
Unidos.
Con todo, si el Romanticismo orienta todavía sustancialmente la idea de la
literatura y de las artes, filtrándonos la Edad Media, el Barroco o la
mística, el Renacimiento permanece en la lejanía como cimiento y piedra de
toque de cuanto ha venido después.
253
En 1930 y poco, Rafael Alberti, José Antonio Primo de Rivera y Manuel
Altolaguirre coincidían en pedir que Garcilaso volviera. La vuelta del
toledano no pasó a corto plazo de anecdótica, pero los versos de
Garcilaso, eminentes sin afectación y cadenciosos sin sonsonete, no han
dejado nunca de estar en el trasfondo de la tradición española, quizá no
tanto como dechado cuanto punto de referencia. La poesía sin más,
indiscutida, ha sido Garcilaso, y en relación con Garcilaso se han medido
la novedad, la desviación y la herejía.
Tres cuartos de lo mismo cabe decir de la prosa. Sin que se imponga un
nombre sobresaliente (y así debe ocurrir con la prosa, nótese bien), la
prosa castellana por excelencia, la mejor de nuestra literatura, la
escribieron en el Renacimiento Alfonso de Valdés y Bernal Díaz del
Castillo, Teresa de Jesús y «Lázaro de Tormes», hacia Cervantes. Lo demás,
durante años y años, es a veces ingenioso o inteligente, pero suele no
pasar de posturitas.
Sopa de lenguas
A Pepys le encantaba el jerez (lo ha atestiguado secularmente la etiqueta
del Dry Sack), sabía cuándo hay que enviar «an en hora buena (...) or a
pesa me» y hasta se interesaba por «the Spanish way of walking, when three
together». La versión inglesa de Los empeños de seis horas, de Antonio
Coello, le parecía «la mejor comedia que jamás he visto ni creo que veré».
Pero los extremos más deliciosos del hispanismo de don Samuel son la
espléndida colección de pliegos sueltos, fábula de bibliófilos, y las
confesiones obscenas del diario.
Valga un extracto: «and yo did take her, the first time in my life, sobra
mi genu and poner mi mano sub her jupes and toca su thigh, which did hazer
me great pleasure; and so did no more, but besando-la to my bed». O
todavía otro: «though I did intend para haber demorado con ella toda la
night, yet when I have done ce que je voudrais, I did hate both ella and
la cosa; and taking occasion from the uncertainty of su marido's return
esta noche, I did me levar».
254
De mayo de 1780 a marzo de 1808, cuando el «ingreso of Galli» en Madrid,
Moratín hijo fue anotando en versión también plurilingüe sus correrías
eróticas y el resto de sus trajines rutinarios. Por ejemplo: «Chez
(Angélica) Incontri, tactus in cunnum. Chez Narildo; cum il, calesín,
montagnuola. Calles, café»; «Ad Corraliza videre Michaelitus. Chez Conde;
cum il, ad alcahueta ex heri, ubi ragazza Pampilonense, cum qua scherzi.
Cum il and Cabezas, promenade».
Pepys reserva el español y la lengua franca (como en «sobra mi genu») para
las deshonestidades. Frente a la estupenda prosa de los cuadernos de viaje
por Europa, don Leandro sólo recurre al híbrido de latín, castellano,
francés, italiano e inglés para consignar las menudencias cotidianas.
Siglos atrás, entre 1344 y 1349, Petrarca había registrado minuciosamente
sus pecados contra el sexto mandamiento (y contra el voto de castidad) en
las guardas de un códice que contiene la correspondencia de Abelardo y
Eloísa. Para salvarse de fisgones, precisaba la modalidad o especie de
cada desliz sirviéndose de unos signos que seguimos sin descifrar; pero
los otros apuntes están en latín, la única lengua que le era en verdad
natural.
Explique cada cual como le convenga esa silva poliglota de trivialidades e
indecencias.
La ficción de la realidad
El realismo nace al margen de la literatura. Quizá sea ya inevitable, pero
aun así supone una seria distorsión publicar bajo el nombre de Daniel
Defoe Robinson Crusoe, Moll Flanders o el Diario del año de la peste. En
1719, el Robinson no aparecía como «fiction», sino como «history of fact»,
y, dato todavía más importante, nunca en su época se imprimió con mención
alguna del polígrafo londinense. Ni hubiera sido admisible que lo hiciera,
porque la portada declaraba inequívocamente quién era el autor: «Written
by Himself», el propio Robinson. Cosa similar ocurre con Moll Flanders, el
Diario o, claro es, las Memorias de guerra del Capitán Carleton, 255
que el mayor crítico de Inglaterra, Samuel Johnson, no dudó en considerar
auténticas19.
La presencia y la valoración prominente de la cotidianidad, la atención
detallada al entorno contemporáneo compartido por escritores, personajes y
lectores, promueven la mutación más sustancial que la literatura europea
ha experimentado a lo largo de veinticinco siglos. Pero la revolución
comienza, digo, al margen de la literatura, con una serie de libros, del
Lazarillo de Tormes a La nouvelle Héloïse, que se presentan como relatos
de hechos reales, efectivamente acaecidos (o, en un segundo momento, como
remedo manifiesto de tales relatos), y por lo mismo rechazan toda seña de
literariedad y adoptan las formas corrientes en la prosa de hechos reales:
cartas, memorias, biografías, relaciones, crónicas... Sólo a paso de
hormiga la literatura institucionalmente bendecida fue acogiendo las
técnicas y los objetivos propios de semejantes imposturas, de esos
simulacros de realidad.
En balde buscaremos en el Siglo de Oro español una prosa tan atractiva,
tan vivaz, y al tiempo tan cercana al habla de todos los días como los
espléndidos diálogos de 1599 ahijados a «John Minsheu»20. A veces creemos
estar leyendo los trozos más sabrosos del Quijote. Pero tal adhesión a la
verdad de la lengua no era posible sino en una obra sin pretensiones
literarias, un manual para la enseñanza del castellano, porque la
tradición clásica vedaba incluso a Cervantes una fiel representación de la
realidad.
Otra cosa es que el Quijote vaya siglos por delante y anticipe, contenga y
hasta invente no ya la novela moderna (con el modernismo y la
posmodernidad incluidos), sino la entera historia de la novela: la
convergencia de la ficción realista con todos los géneros y con todos los
otros modos de narración, 256 en el marco de una estética que le
reconozca la plenitud como literatura.
-LLa función del Arcipreste
El Libro de buen amor es a la vez un libro y un libreto. En cuanto libro,
ensarta en primera persona el relato de una docena de aventuras amorosas,
serias, jocosas y tragicómicas, sólitas o insólitas, pero siempre
fallidas, protagonizadas mayormente por un «Juan Ruiz, arcipreste de
Hita», que no se deja confundir con el autor (acaso del mismo nombre) en
el momento de la escritura, sino que más bien, a partir de un flash-back,
se nos propone como una cómica prehistoria del autor, cuyas experiencias
de otro tiempo han madurado en las enseñanzas que ahora nos endosa. En
cuanto libreto, la narración se entrevera de canciones, fábulas,
anécdotas, chácharas y otras abigarradas apoyaturas para mantener viva,
con los asiduos cambios de tono y enfoque, la atención de un auditorio en
absoluto callado ni inmóvil.
Digo libreto, como podría decir guión, script o canovaccio, pensando en un
texto que en principio no se basta a sí mismo, antes bien pide, con mayor
o menor urgencia, una puesta en escena: un amplio volumen de actuación y
mímica, el entrecruzarse de varias voces, el respaldo frecuente de la
música... Toda la poesía de la Edad Media, incluso para el lector
individual, que la canturreaba o pronunciaba en voz alta, se compuso con
el fin de ser oída. Pero el Libro de buen amor va largamente más allá: si
no queremos decir que hasta el teatro, término ambiguo y tornadizo, la
palabra función, tan castellana, nos vendrá como anillo al dedo.
El juglar del Buen amor comparecía ante el público no simplemente para
contar, sino para encarnar, para incorporar o personificar -en el sentido
literal- los lances del Arcipreste en 257 su doble papel de autor y
protagonista (o comparsa). Así, a menudo eran sólo la dicción y la
gesticulación las que permitían distinguir el yo del uno del yo del otro,
peligrosamente fundidos en los manuscritos. Pero, como uno y otro
coincidían en ser poetas, a cada paso se le presentaba además la ocasión
de entonar «trovas e notas e rimas e ditados e versos», al son del laúd o
la vihuela, y también con un acompañamiento más vivaz.
Un juglar, en efecto, rara vez viajaba sin una hembra al lado, y no, claro
está, de convidada. Amén de otras faenas, a la juglaresa le tocaba
regularmente añadir vistosidad a la función bailando al ritmo del pandero
y por ello mismo, sin necesidad de más (y muchas veces lo había),
convirtiendo su cuerpo en espectáculo. A pocas dotes que tuviera para el
cometido, la danzadera se doblaba asimismo en contadera, y en su caso
intervenía en la (re)presentación de los episodios dialogados. (Es bien
significativo al respecto que la popularísima modalidad poética del debate
enfrente principalmente a un personaje masculino y otro femenino: el alma
y el cuerpo, el agua y el vino, don Carnal y doña Cuaresma...).
El Libro de buen amor no era, pues, escuetamente un texto. El cortejo a la
dama «mansa y leda», por ejemplo, no se limitaba a un mero relato: los
espectadores entreveían al galán rondar la calle de la amada y le oían
dedicarle unas elegantes endechas, correspondidas por ella con «un cantar
tan triste como este triste amor». Tampoco habían de servirse únicamente
de la imaginación para seguir los percances de Juan Ruiz por la Sierra del
Guadarrama, acosado por vaqueras grotescamente rijosas: la juglaresa se
encargaría de mimar con eficacia los momentos más sabrosos. Ni el desfile
triunfal de don Amor el domingo de Pascua se quedaba en pura evocación
verbal, porque «la guitarra morisca» y «el rabé gritador», las
«chanzonetas» de las monjas y el vociferar de los frailes, tenían que
hacerse presentes de mil maneras en el espacio juglaresco.
En más de un extremo, y por modestamente que fuera, el Buen amor debía a
ratos parecerse bastante a una revista española, una opereta vienesa o un
musical norteamericano, no ya por la alternancia de pasajes recitados y
cantados, sino en particular 258 por el peso determinante de los
subgéneros líricos en el ir conformándose del flojo hilo argumental. La
acción de cualquiera de nuestras estupendas revistas de postguerra se
desplazaba sin problemas de la Maestranza a Corrientes, pasando por el
funicular del Vesubio, porque los oyentes querían un pasodoble, un tango y
una tarantela. Los personajes del Arcipreste se enzarzan más de una vez en
tramas inexplicables, porque en la época se disfrutaban la cantiga de
amigo, las coplas «a una partida» (es decir, en la separación de los
amantes) y el escondich o demanda de disculpa.
«Librete de cantares» llama a su obra el Arcipreste, y ciertamente lo es
en medida decisiva. Tal condición fue una de las causas esenciales de su
singularidad y de su éxito, pero también contribuyó a su decadencia. Pues
los manuscritos que nos conservan el Buen amor se remontan todos a un
modelo gravemente deturpado, y a su vez han sido objeto de progresiva
mutilación para despojarlos de las canciones que tanta fragancia habían
dado al original, pero que ahora sabían a rancias de letra y de música: de
música, porque el auge de la polifonía había revolucionado los gustos; de
letra, entre otras razones, por la decadencia del gallego, que Juan Ruiz,
de acuerdo con el uso general de la lírica peninsular en la primera mitad
del siglo XIV, sin duda había empleado todavía generosamente. La
reconstrucción de esa ciudad en ruinas es tarea que debe comprometer los
mejores instrumentos de la filología.
- LI Idea y poéticas del cuento
1. No tengamos reparo en llamar cuento, en buen castellano, a cualquier
breve narración de hechos ficticios. La crítica, la historia de la
literatura y la antropología hacen bien en discernirle multitud de
variedades. Ciertamente, el chiste, el chisme o la anécdota responden a
una tipología distinta que la fábula, 259 la leyenda o el mito, y
las formas que florecen en una época (en la Edad Media -digamos-, el
exemplum o, en verso, el fabliau) no siempre tienen correspondencia exacta
en las preferidas en otra, ni siquiera cuando mantienen la etiqueta de
procedencia: la novela del Renacimiento, es decir, el relato de tono y
extensión similares a los del Decamerón boccacciano o las Novelas
ejemplares de Cervantes, no se confunde con la novela corta favorecida en
el siglo XIX por la multiplicación de las publicaciones periódicas, y
compuesta -con frecuencia como pasajero alivio a la economía del escritor
profesional- para circular menos en colecciones que en piezas
independientes. Pero, por encima de esas categorías, útiles y aun
imprescindibles a muchos propósitos, conviene advertir la unidad última de
la especie, decisivamente moldeada por sus orígenes orales.
No se engañaba Lope de Vega, en 1621, al asegurar irónicamente que «en
tiempo menos discreto que el de agora, aunque de hombres más sabios,
llamaban a las novelas cuentos. Éstos se sabían de memoria, y nunca, que
yo me acuerde, los vi escritos...». Lope ponía el acento, no simplemente
en los veneros populares del género, sino, al trasluz, en el prototipo
oral que lo configura y, por ahí, en la fabulación, primero folclórica y
luego literaria, como rasgo inherente a la naturaleza humana.
En efecto, vivir es en más de un sentido contar y sobre todo contarnos
historias. «Tal vez», ha propuesto razonabilísimamente Gabriel García
Márquez, el cuento «lo inventó sin saberlo el primer hombre de las
cavernas que salió a cazar una tarde y no regresó hasta el día siguiente
con la excusa de haber librado un combate a muerte con una fiera
enloquecida por el hambre». Nuestra relación con los demás, el modo en que
nos explicamos las conductas y los sucesos, el lugar que ocupamos en la
sociedad, nuestra experiencia, nuestros proyectos y nuestros deseos se
plasman necesariamente, con mayor o menor claridad, en narraciones que
protagonizamos o nos tienen como personajes, y en las cuales rara vez
falta el ingrediente ficticio, y nunca el pintar como querer (o, en
inglés, wishful thinking), la elaboración imaginativa, que fácilmente se
desborda 260 hacia la fantasía pura, hacia la invención como lógica
de la invención.
En semejante ir y venir entre los datos y las ilusiones, entre las
evidencias, las eventualidades, los sueños y las quimeras, a cada paso
surgen y se expanden diseños que muestran una consistencia propia:
fragmentos de una realidad posible (o plausible en algún orden de cosas)
que se presentan como dignos de ser concretados en palabras, en cuanto
potencialmente atractivos para otros miembros de la colectividad;
fragmentos a los que se reservan, en la esfera de los juegos del lenguaje
(tal el trabalenguas o la adivinanza), unos espacios comunicativos (a
menudo expresamente acotados: «Érase una vez...»), el momento de la
ficción. (La ficción, vale la pena recordarlo aquí, no es una propiedad de
los textos, sino un factor de los contextos: nada nos dice que la noticia
de apariencia más verosímil sea también verdadera). Al cabo, todos los
cuentos, de cualquier calibre o modalidad, brotan de esa raíz.
De ella emana, así, inequívocamente, la brevedad definitoria. El cuento se
dilata desde el chascarrillo hasta las fronteras de la novela (que es
quien de hecho lo identifica como «breve»), desde la formulación en un par
de frases a las varias docenas de páginas. Edgar Allan Poe, fijándose sólo
en los especímenes más corrientes a comienzos del Ochocientos, pensaba en
textos «cuya lectura abarca entre media hora y dos», y, desde luego, a
ellos se ha venido asimilando modernamente el cuento por excelencia. Otros
le han puesto por confín un cierto número de líneas, o tantas como pueden
leerse de una sentada. Pero con una perspectiva más penetrante y más
amplia, según he apuntado, no hay por qué circunscribirlo a tales límites:
el microcuento, el cuentecillo y el cuento largo o novela corta tienen
idénticos derechos (hereditarios) al título de cuento. En español, cuento
es cualquier relato cuyo contenido, en general caracterizado por una
unidad y una trabazón que lo hacen fácil de recordar y transmitir en su
integridad, concuerda sustancialmente con el de una narración oral viable
en la práctica. Siempre ha habido profesionales o aficionados de excepción
dotados para contar historias durante horas y horas, como aquel Román
Ramírez que, reteniendo el argumento básico 261 e improvisando a
capricho, parecía repetir entera y puntualmente un voluminoso libro de
caballerías. Pero la capacidad de un hablante normal y la atención de unos
oyentes normales, en circunstancias normales (sin excluir, pongamos, una
espera entretenida aposta con consejas, historietas y ocurrencias), se
mueve entre un mínimo y un máximo que en material narrativo tienden a
equivaler, respectivamente, al de un chiste y al de un brief prose tale de
los que Poe tenía en mente.
Nótese bien que cuando partimos de la oralidad nos es forzoso hablar de
contenidos o materiales, no de textos o discursos, no de realizaciones
lingüísticas. Un cuento tradicional es un esquema de acciones, funciones,
figuras, desprovisto de forma verbal. Cada narrador puede retomarlo y
rehacerlo a su medida, y hasta le es inevitable recrearlo cada vez que lo
refiere, precisamente porque los motivos que lo constituyen no van ligados
a una enunciación específica. Ese hecho originario ha gravitado de manera
relevante sobre toda la trayectoria posterior del género, determinando que
se cultive preferentemente en prosa. Del apólogo grecolatino al lai
medieval, las fábulas de La Fontaine o las leyendas románticas, nunca, por
supuesto, han dejado de componerse cuentos en verso. Pero éstos, incluso
si se abrevan en fuentes populares, comportan una profunda mutación:
suponen el paso de unos relatos (para decirlo con Cervantes) que
«encierran y tienen la gracia en ellos mismos» a otros en que monta tanto
o más «el modo de contarlos». Por no otra zona pasa una de las divisorias
principales entre el cuento folclórico y el literario: con el segundo nos
encontramos en cuanto «el modo de contarlo» y las estrategias a que da pie
(por ejemplo, la posibilidad de retratar al héroe detenidamente, que puede
convertirse en objeto y asunto central) compiten en importancia con el
mero esqueleto narrativo.
Al par que las dimensiones y la persistencia de la prosa como vehículo
ordinario, a la matriz oral responden igualmente factores esenciales en la
trama y estructura del cuento. En principio, el cuento presenta una y sólo
una historia, y la presenta con superlativa economía y funcionalidad. El
cuento tradicional tiene un esquema geométrico: todos y cada uno de
262 los elementos que va introduciendo se relacionan con los restantes
para eslabonar una cadena unitaria de acciones y reacciones, con rechazo
de cuanto no se llegue a enlazar por el hilo conductor. El narrador
folclórico puede complacerse ocasionalmente en lucir sus talentos
recamando un determinado lance o con el paréntesis mínimo de un comentario
marginal; pero la norma de economía y funcionalidad lo excluye de
cualquier presencia ostensible en el cuento: la historia se dice a sí
misma de boca en boca y descarta las variantes personales producidas en el
curso de su transmisión.
Es frecuente comparar el cuento y el poema lírico en tanto ambos son
rápidos e intensos «como un chispazo» (Emilia Pardo Bazán), cuando no
atendiendo a otras vagas analogías. A decir verdad, el parentesco estrecho
reside en la articulación de los ingredientes: todos los factores de un
poema lírico, formales y semánticos, se ofrecen en una sostenida
dependencia mutua (el caso más notorio es el de las rimas); los
componentes de un cuento no tienen otra mira que engarzarse al servicio
del enredo indivisible que lo constituye. Ha sido justamente celebrada al
respecto la receta de Chéjov: «Si al comienzo de un relato se ha dicho que
hay un clavo en la pared, ese clavo debe servir al final para que se
cuelgue el protagonista».
Esas sencillas observaciones traen consigo que el cuento se nos aparezca
básicamente como un sistema cerrado, un conjunto en que no sólo todas las
piezas, según digo, están en inconmovible conexión entre sí, sino que
asimismo carece de antecedentes y consecuentes. La prehistoria que podamos
imaginar para los personajes no afecta en modo alguno a los
comportamientos que exhiben: son y saben exclusivamente lo que nos
descubre el relato. Éste, por otro lado, concluye con una situación
estática, sin posibilidad de cambio: «fueron felices, comieron perdices» y
nada ocurrirá ya que altere esa felicidad ni esa dieta.
La gran mutación en la historia del cuento va de la mano con la revolución
mayor (y acaso única) en la historia de la literatura europea: la
consolidación de la novela realista. La novela realista se distingue por
referir casos interesantes, admirables incluso, pero en el marco,
infatigablemente fisgoneado, 263 de unos entornos y unas formas de
vida ni interesantes ni admirables de suyo, porque son los de la
experiencia cotidiana. Es en buena parte por contagio de la novela como a
lo largo del siglo XIX surge el cuento literario tal vez más propio de la
edad contemporánea. Frente al sistema cerrado del cuento popular, el
literario muestra con notable predilección una traza (relativamente)
abierta: pinta una tranche de vie, el fragmento de un suceso -quizá
trivial-, un instante en el acaecer de un personaje, el escorzo de unas
figuras sobre un paisaje... Esas estampas sueltas, sin enredo concluso,
invitan a que la imaginación del lector se represente precisamente la
totalidad que no se narra ni se nombra: el curioso espectáculo del gran
teatro del mundo, la gratuidad y la falta de ilación, la inabarcabilidad y
la monótona reiteración de la comédie humaine.
Las diferencias entre ambas modalidades obedecen en proporción importante
a la diversidad de usos, de pragmáticas. El cuento literario se apoya
largamente en los factores que sólo la lectura potencia y permite valorar:
el estilo, las cualidades de elocución y retórica, irrelevantes en el
cuento oral, se vuelven tan cardinales como en cualquier otro capítulo de
las bellas letras; el narrador, con licencia ya para intervenir y dejarse
ver, se demora en la ambientación y en el retrato de los protagonistas en
aspectos que no deciden la marcha de la acción; la intriga llega a
evaporarse...
Es ahora, en especial, cuando la propia noción de brevedad aflora en el
sentido que conserva. ¿Por qué concebimos el cuento como «breve», cuando
probablemente sería más sensato hablar de la novela como «cuento largo»?
En rigor, el cuento folclórico no es breve ni largo: tiene la medida
inherente al contenido, que ha de ser memorizable y transmisible
oralmente: y el literario es breve sólo por comparación con el género
predominante de la novela realista, en cuya época aparece y cuyos
designios comparte a su manera. En el cuento tradicional, la brevedad
estaba condicionada por las circunstancias de elaboración y propagación;
en el literario, pasa a convertirse en una categoría estética deliberada,
en una elección que procura aprovechar al máximo las posibilidades del
molde convencional, buscando sobre todo los recursos que 264 mejor
logren condensar en poco espacio una mayor carga emotiva, dramática o
poética.
2. La mínima idea del cuento esbozada en los párrafos anteriores puede
quizá corroborarse e ilustrarse hojeando una antología, también mínima y
con mínimo comentario, de las poéticas del cuento expuestas por algunos
grandes narradores contemporáneos, principalmente del mundo hispánico.
Conviene, no obstante, contemplarlas con alguna cautela. Un escritor de
raza barre siempre para casa y no puede ser ni demasiado objetivo ni
demasiado ecléctico. Escribe porque confía en hacer oír una voz propia en
el concierto de la tradición, y tiende ineludiblemente a favorecer la
literatura ajena que reconoce como acorde con la suya. El proceso de la
creación, por otro lado, suele ofrecérsele como una experiencia
enmarañada, en cuya complejidad no siempre las fases que él siente más en
la carne son las más decisivas para el resultado. Pero la confrontación de
opiniones no sólo dispares sino contradictorias entre sí parece justamente
un buen camino para aquilatar la difícil facilidad del cuento.
En 1574 Francesco Bonciani pronunció ya en la florentina Accademia degli
Alterati una Lezione sopra il comporre delle novelle, pero, por
consentimiento universal, de Baudelaire para acá, la teoría moderna del
relato breve nace de la reseña que Edgar Allan Poe dedicó a los Twice-Told
Tales, de Nathaniel Hawthorne, en el Graham's Magazine de mayo de 1842, y
que necesariamente ha de interpretarse a la luz de su «Philosophy of
Composition» de unos años atrás.
Cierto, la poética del cuento no es en Poe sino una aplicación concreta de
una concepción del arte, fundamentalmente romántica, como expresión e
impresión: expresión, a través de símbolos más o menos objetivos, de la
interioridad del autor; e impresión que suscita en el lector unos estados
de ánimo agradablemente parejos a los del escritor. Causa prominente de la
impresión es «la auténtica originalidad», vale decir,
aquella que, al hacer surgir las fantasías humanas, a medias
formadas, vacilantes e inexpresadas; al excitar los latidos más
delicados de 265 las pasiones del corazón, o al dar a luz
algún sentimiento universal, algún instinto en embrión, combina con
el placentero efecto de una novedad aparente un verdadero deleite
egotístico.
La short-story se presta señaladamente a conseguir tal finalidad porque
posee las dimensiones ideales para comunicar del único modo eficaz, como
una revelación fulminante, el indefinible magma que constituyen «los
innumerables efectos o impresiones de que son susceptibles el corazón, el
intelecto o (más generalmente) el alma»
Como la novela ordinaria no puede ser leída de una sola vez, se ve
privada de la inmensa fuerza que se deriva de la totalidad. Los
sucesos del mundo exterior que intervienen en las pausas de la
lectura modifican, anulan o contrarrestan en mayor o menor grado las
impresiones del libro. Basta interrumpir la lectura para destruir la
auténtica unidad. El cuento breve, en cambio, permite al autor
desarrollar plenamente su propósito, sea cual fuere. Durante la hora
de lectura, el alma del lector está sometida a la voluntad de aquél.
Y no actúan influencias externas o intrínsecas, resultantes del
cansancio o la interrupción.
Ni el cuentista ni el poeta parten de una materia narrativa o anecdótica
percibida como tal: el peldaño inicial es establecer qué emoción quieren
contagiar, y sólo después se plantean la cuestión de con qué plasmarla.
Por mi parte (...), luego de escoger un efecto que, en primer
término, sea novedoso y además penetrante, me pregunto si podré
lograrlo mediante los incidentes o por el tono general -ya sean
incidentes ordinarios y tono peculiar o viceversa, o bien por una
doble peculiaridad de los incidentes y el tono-: entonces miro en
torno (o más bien dentro) de mí, en procura de la combinación de
sucesos o de tono que mejor me ayuden en la producción del efecto.
Un hábil artista literario ha construido un relato. Si es prudente,
no habrá elaborado sus pensamientos para ubicar los incidentes, sino
que, después de concebir cuidadosamente cierto efecto único y
singular [a certain unique or single effect o bien a certain single
effect, según las versiones], inventará los incidentes,
combinándolos de la 266 manera que mejor lo ayuden a lograr el
efecto preconcebido. Si su primera frase no tiende ya a la
producción de dicho efecto, quiere decir que ha fracasado en el
primer paso. No debería haber una sola palabra en toda la
composición cuya tendencia, directa o indirecta, no se aplicara al
designio preestablecido. Y con esos medios, con ese cuidado y
habilidad, se logra por fin una pintura que deja en la mente del
contemplador un sentimiento de plena satisfacción.
Sospecho que a veces las reflexiones de Poe se han entendido haciendo
excesivo hincapié en sus implicaciones técnicas. Cierto que las tienen,
pero no van mucho más allá de una genérica exhortación a la unidad de la
obra literaria, como en Aristóteles, el mentado Bonciani o, para la cita,
Lope de Vega:
Adviértase que sólo este sujeto
tenga una acción, mirando que la fábula
de ninguna manera sea episódica,
quiero decir inserta de otras cosas
que del primero intento se desvíen,
ni que de ella se pueda quitar miembro
que del contexto no derribe el todo...
Poe no parece haber atendido tanto al plano estrictamente narrativo, al
bien engranado mecanismo de relojería de la trama, cuanto a la turbación o
exaltación que la trama persigue y que persiste después de la lectura. Es
la suya una perspectiva menos formal que espiritual: el «efecto único y
singular» a que aspira está menos en «los incidentes» que en el poso que
dejan «en la mente del contemplador».
No es ésa, en cambio, la perspectiva de Julio Cortázar, en la bella
conferencia «Algunos aspectos del cuento» (1963) y en el ensayo «Del
cuento breve y sus alrededores» (1969):
Tomen ustedes cualquier gran cuento que prefieran, y analicen su
primera página. Me sorprendería que encontraran elementos gratuitos,
meramente decorativos. El cuentista sabe que no puede proceder
acumulativamente, que no tiene por aliado al tiempo; su único
recurso es trabajar en profundidad, verticalmente, sea hacia arriba
o hacia abajo del espacio literario. Y esto, que así expresado
parece una 267 metáfora, expresa sin embargo lo esencial del
método. El tiempo del cuento y el espacio del cuento tienen que
estar como condensados, sometidos a una alta presión espiritual y
formal...
El gran cuento breve (...) es una presencia alucinante que se
instala desde las primeras frases para fascinar al lector, hacerle
perder contacto con la desvaída realidad que lo rodea, arrastrarlo a
una sumersión muy intensa y avasalladora. De un cuento así se sale
como de un acto de amor, agotado y fuera del mundo circundante, al
que se vuelve poco a poco con una mirada de sorpresa, de lento
reconocimiento, muchas veces de alivio y tantas otras de
resignación.
Más allá de la común referencia a la «primera página» o «las primeras
frases», por encima de las coincidencias obvias, el inmenso escritor
argentino está diciendo cosa harto distinta que el norteamericano por
quien tanta devoción sentía: está arguyendo que «el efecto» básico, si no
«único», es la experiencia misma de la lectura, en virtud de la perfecta
concatenación y gradación narrativa, y cesa precisamente cuando cesa la
lectura, aunque entonces, según luego veremos, se abran otros horizontes
también significativos.
Poe arranca del efecto para llegar a «los incidentes», al tema y su
disposición; Cortázar recorre el sendero en la dirección contraria. Tanto
que, traduciéndolo a vivencias creativas, el punto que desarrolla con
mayor pasión es el oscuro hechizo merced al cual el tema se apodera del
narrador:
Un cuentista es un hombre que de pronto, rodeado de la inmensa
algarabía del mundo, comprometido en mayor o menor grado con la
realidad histórica que lo contiene, escoge un determinado tema y
hace con él un cuento. Este escoger un tema no es tan sencillo. A
veces el cuentista escoge, y otras veces siente como si el tema se
le impusiera irresistiblemente, lo empujara a escribirlo. En mi
caso, la gran mayoría de mis cuentos fueron escritos -cómo decirloal margen de mi voluntad, por encima o por debajo de mi conciencia
razonante, como si yo no fuera más que un médium por el cual pasaba
y se manifestaba una fuerza ajena.
268
La «Philosophy of Composition» se propone mostrar que en la elaboración de
«The Raven» «ningún detalle puede atribuirse a un azar o a una intuición,
sino que el poema se desenvolvió paso a paso hasta quedar completo, con la
precisión y el rigor lógico de un problema matemático». Acaso Cortázar se
halla en la órbita de la «Philosophy» mejor que de la reseña a Hawthorne
«al definir la forma cerrada del cuento, lo que ya en otra ocasión
-recuerda- he llamado su esfericidad», en cuanto «la situación narrativa
en sí debe nacer dentro de la esfera, trabajando del interior al
exterior», con «la perfección de la forma esférica». Es uno de los
infinitos modos de confesar la convicción quizá más reiterada (si no más
ejercitada) por los cuentistas de nuestro tiempo. Verbigracia, por el
argentino Enrique Anderson Imbert: el cuento «es un todo continuo en una
unidad cerrada», «una obra cerrada (...), un cosmos autónomo»; o por el
venezolano Guillermo Meneses: «el cuento es una relación (...) cerrada
sobre sí misma, en la cual se ofrece una circunstancia y su término, un
problema y su solución».
De tal imagen del relato breve como estructura cerrada son solidarias las
cualidades que se le suponen, por ejemplo, al describirlo como un
silogismo o un teorema narrativo con un «comienzo indudable y un final
definitivo» (Antonio Muñoz Molina), al compararlo con un mecanismo de
precisión o «una flecha que, cuidadosamente apuntada, parte del arco para
ir a dar directamente en el blanco» (Horacio Quiroga), o al asociarlo en
medida suprema a las nociones «de significación, de intensidad y de
tensión» (Julio Cortázar).
Ni que decirse tiene que semejantes caracterizaciones, a conciencia o no,
son un clamoroso tributo a la estirpe folclórica del género. Como arriba
he indicado, la implacable economía del cuento popular, con la depuración
de todo elemento que no sirva a la progresión de la intriga con ritmo
creciente hacia un desenlace rotundo, pertenece a la naturaleza misma del
relato oral, a las condiciones que le han dado origen y permanencia antes
en la vida que en la literatura. Por otra parte, las aludidas cualidades
no pasan de ser la concreción en un caso particular de los universales de
la narrativa, la 269 retórica y aun el lenguaje. ¿Qué discurso bien
conformado se pierde en pormenores o digresiones? Pues, si los unos no son
inútiles ni las otras superfluas, están cumpliendo adecuadamente su
finalidad y se alzan a una categoría distinta, superior. En una novela,
una extensa descripción puede no ser menos funcional que la omisión de
detalles en un cuento. Que el cuento apure las posibilidades de
concentración, agilidad, coherencia, ritmo, incisividad... que le brindan
sus dimensiones y sus circunstancias es sencillamente una cuestión de
escala, no de estética.
Pero, como también he señalado antes, el clásico paradigma cerrado lleva
ya un par de siglos conviviendo con el ideal más reciente del cuento
abierto. Chéjov, que con tanto tino dio en el clavo de una definición
epigramática del primero, acertó a delinear el segundo en una sola frase:
«los cuentos pueden carecer de principio y de fin». (Aduzco el texto a
través de Borges; en Chéjov hallo sólo: «Creo que cuando uno ha terminado
de escribir un cuento debería borrar el principio y el final»). El autor
de El jardín de los cerezos nos ha legado los ejemplos más inolvidables de
esa especie, que con tonalidades tan diferentes como sus cultores se
reconoce igualmente en una Katherine Mansfield, un Hemingway, un Raymond
Carver... Ahora, el meollo narrativo sorprendente o notable, la anécdota
consabida, poco menos que se esfuma; el cuento comienza in medias res y el
desenlace efectivo no aporta una solución a los nudos problemáticos que
hayamos podido ir vislumbrando. Se nos muestran situaciones cotidianas,
retazos de conversaciones de personajes a menudo insignificantes;
percibimos que se omiten claves de su conducta y de sus palabras, y
tenemos que guiarnos por indicios aleatorios. Las sugerencias acaban por
pesar más que las declaraciones expresas. Son asiduos los protagonistas
que viven un momento decisivo que no adivinan como tal o una crisis que no
se nombra: «La gente está almorzando, nada más que almorzando, y entre
tanto cuaja su felicidad o se desmorona su vida», anotaba el Chéjov
dramaturgo. Bajo la exposición objetiva de unos sucesos, bajo la
superficie en calma, es fácil que conjeturemos pasiones tempestuosas.
270
Bastante generoso en cavilaciones sobre el teatro y sobre ciertas
constantes de toda narración, Chéjov fue en cambio parquísimo en la
exposición de sus teorías sobre el cuento, pero no han faltado quienes,
por afinidad o adhesión, han aireado más por largo algunos supuestos y
consecuencias del modelo abierto. Es el caso de Unamuno, para quien
«escribir un cuento con argumento no es cosa difícil, lo hace cualquiera»:
«la cuestión es escribirlo sin argumento», y la razón honda para proceder
así está en que «la vida humana tampoco tiene argumento». Efectivamente,
detrás de la forma abierta se encuentra con frecuencia la intuición de que
la realidad es imprevisible y ambigua, no existen certezas con que
enfrentarla y las fórmulas convencionales no bastan para habérselas con su
complejidad. El mismo don Miguel predicaba de la novela una eventualidad
que no dejaba de practicar en el cuento: «Una buena novela no debe tener
desenlace, como no lo tiene, de ordinario, la vida. O debe tener dos o
más, expuestos a dos o más columnas, y que el lector escoja...».
Una savia análoga alimenta las reflexiones de Francisco Umbral, por aducir
otro testimonio español, con una cristalina proclamación del vínculo entre
el arquetipo abierto y la estética y el espíritu de los tiempos:
Para mí, el cuento es a la literatura lo que el vacío a la escultura
o el silencio a la música. El cuento, modernamente entendido, es lo
que no se cuenta. (...) El cuento no debe escribirse para contar
algo, ni tampoco para no contar nada, sino precisamente para contar
nada. (...) En épocas de concepciones históricas absolutas,
cerradas, equilibradas, en épocas en que reina la armonía de las
esferas, el escritor, naturalmente, crea también orbes cerrados,
complejos, perfectos en sí mismos. (...) Mas el relativismo
contemporáneo -el científico y el filosófico- ha empezado a poner en
duda qué cosa sea lo rojo y qué cosa sea lo negro, e incluso a
confundir y entremezclar lo negro con lo rojo. (...) Un relato corto
de hoy debe ser una obra abierta, como abierta está siempre la
existencia, en proyecto permanente, en pura posibilidad.
No nos llamemos a engaño, sin embargo: la apertura del cuento es a su vez
una manera no ya de resolución, sino hasta 271 de moraleja. Que la
conclusión sea la indeterminación de la vida, las ironías del destino o la
multiplicidad de interpretaciones que provoca un mismo hecho, con la
necesidad de «que el lector escoja» entre ellas (como le oíamos a
Unamuno), no quita que sea una conclusión. En particular en ese último
sentido, unamunesco, a través del cuento abierto nos acercamos al «efecto»
de Poe «en la mente del contemplador» con contundencia aun mayor que con
la trama tupida y el universo clausurado tradicionales, porque la vaguedad
del asunto y la indecisión del desarrollo equivalen forzosamente a otras
tantas preguntas que el autor nos incita a contestar.
Por otra parte, a nadie se le pasaría por la cabeza que el cuento cerrado
renuncie a una trascendencia allende la literalidad de la intriga.
Justamente la sensibilidad de nuestros días se ha interrogado con
obstinación sobre el alcance profundo del relato folclórico, donde la
conjunción de simplicidad estructural y libertad imaginativa parece
demandar un enigmático contenido latente. En cuanto a la literatura
actual, es cita obligada un pasaje de Cortázar:
La novela y el cuento se dejan comparar analógicamente con el cine y
la fotografía, en la medida en que una película es en principio un
«orden abierto», novelesco, mientras que una fotografía lograda
presupone una ceñida limitación previa, impuesta en parte por el
reducido campo que abarca la cámara y por la forma en que el
fotógrafo utiliza estéticamente esa limitación. (...) Fotógrafos de
la calidad de un Cartier-Bresson o de un Brassaï definen su arte
como una aparente paradoja: la de recortar un fragmento de la
realidad, fijándole determinados límites, pero de manera tal que ese
recorte actúe como una explosión que abre de par en par una realidad
mucho más amplia, como una visión dinámica que trasciende
espiritualmente el campo abarcado por la cámara. Mientras en el
cine, como en la novela, la captación de esa realidad más amplia y
multiforme se logra mediante el desarrollo de elementos parciales,
acumulativos, que no excluyen, por supuesto, una síntesis que dé el
«climax» de la obra, en una fotografía o un cuento de gran calidad
se procede inversamente, es decir que el fotógrafo o el cuentista se
ven precisados a escoger y limitar una imagen o un acaecimiento que
sean significativos, que no solamente valgan por sí mismos sino que
sean capaces de actuar en el espectador 272 o en el lector
como una especie de apertura, de fermento que proyecta la
inteligencia y la sensibilidad hacia algo que va mucho más allá de
la anécdota visual o literaria contenidas en la foto o en el cuento.
Aquí no estamos ya en el reino del enredo narrativo, en la «sumersión
(...) avasalladora» en la acción que arriba hemos visto ponderada por el
propio Cortázar, sino en un «más allá» inmediatamente posterior a la
lectura y a todas luces gemelo del «efecto» que Poe deslinda como blanco
preferente del poema, en primer lugar, y, en seguida, del cuento. Es por
ahí, por la similitud de impresiones que dejan el relato breve y la
lírica, azuzando una «exaltación del alma que no puede sostenerse durante
mucho tiempo», puesto que «toda gran excitación es necesariamente efímera»
(así se explica en la reseña a los Twice-Told Tales), por donde se ha
establecido el parentesco entre ambos que con tanta persistencia (y en
ocasiones a costa de descuidar las homologías constructivas) se subraya en
las modernas preceptivas del cuento.
Pero ese «más allá» lo es asimismo muchas veces en el sentido más usual de
la expresión, pues en el cuento de los dos siglos pasados tropezamos con
llamativa reiteración con el mundo de ultratumba, los casos sobrenaturales
o maravillosos, los duendes, las ciencias ocultas, los encantamientos...
Es la veta inagotable del cuento fantástico, cuya fortuna desde el
romanticismo no puede por menos de llevarnos a inquirir si semejante
insistencia obedece a una simple predilección temática o va adjunta de
algún modo a la naturaleza del género. Las ideas literarias de la época
nos ayudan a entender que Poe gustara de «el terror, la pasión, el
horror»; la personalidad de Cortázar da cuenta de que se opusiera «a ese
falso realismo que consiste en creer que todas las cosas pueden
describirse y explicarse como lo daba por sentado el optimismo filosófico
y científico del siglo XVIII», a favor de «la sospecha de otro orden más
secreto y menos comunicable». Pero ni las modas ni la psicología de los
autores nos aclaran, por ejemplo, por qué la proliferación de asuntos
fantásticos en el cuento no tiene correspondencia ni siquiera remota en la
novela (y cuando lo tiene, fundamentalmente al arrimo del «realismo
mágico», es 273 en escritores, de García Márquez a Italo Calvino,
bien fogueados en los ensueños de la narración corta). ¿Por qué el cuento
se alía tan tenazmente con un «más allá»?
Una elucidación plausible la ha propuesto indirectamente otro valioso
escritor argentino, Ricardo Piglia, al defender que el cuento, cerrado o
abierto, «cuenta siempre dos historias»:
El cuento clásico (...) narra en primer plano la historia 1 (...) y
construye en secreto la historia 2 (...). El arte del cuentista
consiste en saber cifrar la historia 2 en los intersticios de la
historia 1. Un relato visible esconde un relato secreto, narrado de
un modo elíptico y fragmentario. El efecto de sorpresa se produce
cuando el final de la historia secreta aparece en la superficie.
El cuento de la estirpe de Chéjov, observa todavía Piglia, «trabaja la
tensión entre las dos historias sin resolverla nunca», y fabrica la
enmascarada «con lo no dicho, con el sobreentendido y la alusión».
Es verdad, creo. Cerrado, reservando para el final el elemento implícito
que da significado pleno a los explícitos, el cuento tiende a postular un
trasfondo, un segundo plano eludido, cuya presencia se hace adivinar con
variable intensidad. Abierto, nos fuerza a imaginar causas encubiertas, a
inferir motivaciones tácitas. En uno y otro caso, el texto patente invita
a descifrar el misterio de un contratexto velado. Está en la lógica de las
cosas (y, según los poco amigos de quimeras, es una artimaña cómoda para
salir del atolladero) que ese misterio anejo a las circunstancias
narrativas se identifique a menudo con el misterio de un «más allá» de la
muerte, la razón o la experiencia común. Normalmente, pues, no es, como se
ha dicho, que «la visión metafísica de que el mundo consiste en algo más
de lo que puede percibirse por los sentidos» busque cauce en la forma del
cuento: es la forma del cuento la que arrastra la «visión metafísica» o el
recurso literario a la solución portentosa o esotérica.
Pero esa fascinación contemporánea por el cuento fantástico ¿no es también
un retorno a los orígenes? O, si se prefiere, el cuento de los orígenes
¿no se encaminó ya a la fantasía orientado por los datos estructurales, en
función a su vez de las 274 condiciones pragmáticas? Las poéticas
modernas nos devuelven a cada paso a la más vieja tradición del cuento.
- LII Canela pura
-Tengo muy buena cochura.
Comedme con regodeo,
porque soy canela pura.
(También se venden fideos).
Letrero de un saco de garbanzos
en un almacén de ultramarinos.
Madrid, hacia 1950.
Quizá no sea el mejor poema español del siglo XX, pero lo propongo como
una excelente muestra de la poesía que más me gusta y sobre todo como una
cabal antítesis de la que cada día me disgusta más.
La poesía es una música verbal al servicio de un sentido digno de aprecio
o atención. No hay ninguna necesidad de juzgarla quieras que no en
términos artísticos o estéticos: cualquier otro valor, de uso o de cambio,
es perfectamente aceptable.
Las virtudes líricas de la cuarteta son diáfanas. Salta al oído la
cadencia de la textura, cohesionada por el común denominador o dominante
(Tynianov) del acento en la e en todas las palabras plenas (a salvo las
consonancias en -ura) y por el encadenamiento de las aliteraciones
(cochura, comedme, con, porque, canela)21. Pero apenas hace falta sino
apuntar la eficacia 275 de la poetic closure (recordemos el clásico
ensayo de Barbara H. Smith) con un quiebro inesperado (y sin embargo
razonable) en la dirección del discurso, para romper la serie prevista, de
acuerdo con el procedimiento tan caro al formalismo ruso (y a Carlos
Bousoño). Por no ponderar la valentía imaginativa del dramatic monologue,
con la introducción del ser inanimado, en nuestro caso el garbanzo (en
cuanto nombre y protagonista colectivo), que habla en primera persona,
como el Libro en el Buen amor de Juan Ruiz o la nave de Jasón en el
epitafio de Quevedo.
La coplilla, por otra parte, no es palabrería consumada en sí misma: habla
de la vida, del mundo de las cosas concretas, y por ahí postula una
reacción (movere affectus, diría la retórica), una toma de partido. El
pathos que a mí me suscita es decididamente favorable, por mi afición al
cocido y porque guardo espléndidos recuerdos del Madrid de posguerra.
Cierto que no a todos les ocurrirá otro tanto. Pero ¿por qué la poesía va
a juzgarse con independencia de los gustos, las inclinaciones, las
inquietudes personales? ¿Qué extraño privilegio sería el de un acto de
lenguaje que hubiera de ser aprobado por las buenas, sin relación con los
pensamientos y los sentimientos del receptor? El vínculo que establece con
la realidad es parte inevitable en la estimación del texto poético. Hasta
el punto de que para justipreciar el nuestro probablemente tendríamos que
averiguar si en efecto la cochura del garbanzo era tan estupenda como se
proclamaba.
Nos hemos acostumbrado con demasiada mansedumbre a admitir que la poesía,
o la literatura, o la pintura son valiosas de suyo, por el mero hecho de
ser tales (cuestión puramente formal), no porque nos diviertan, o nos
muestren cosas interesantes, o nos hagan mella... De ahí también la
difundida superstición que predica la poesía (o la literatura, etc.) como
una entidad independiente, con existencia propia, «espíritu sin nombre, /
indefinible esencia», «perfume misterioso / de que es vaso el poeta». Un
poeta abobado, con el cerebro en blanco ante el papel en blanco, donde
prenderá la llama de no se sabe qué descubrimiento, qué revelación.
También del misterio o la perplejidad puede salir buena poesía, pero el
uno 276 o la otra estarán en el poema, no serán la poesía. A la
poésie pure del abate Bremond vale la pena oponer la «canela pura» del
saco de garbanzos madrileño.
- LIII Antiguos y modernos
A menudo se da por supuesto, demasiado a la ligera, que las tradiciones
fluyen desde el pasado hacia el presente. No es así. Una tradición es la
fabricación de un pasado desde el presente: la selección de un cierto
número de elementos, más o menos auténticos, más o menos inventados, para
legitimar una conducta o un proyecto. Todas las tradiciones son igualmente
artificiales, pero no todas tienen la misma entidad.
En especial, las tradiciones que respaldan cualquier presunta "identidad"
nacional no poseen mayor verdad que el espejismo del oasis que va guiando
al explorador perdido en el desierto. La verdadera historia es el olvido.
La memoria espontánea de las colectividades ha sido siempre muy corta,
apenas llega al siglo; y si Carlomagno, Juana de Arco y Napoleón,
pongamos, forman parte de algunas versiones de la "historia de Francia" es
porque así ha convenido imaginarla en determinados momentos, aunque claro
está que no existe ninguna realidad llamada «Francia» que los franceses
del 2002 compartan con Carlomagno, Juana de Arco y Napoleón.
Pero no ocurre o no debiera ocurrir análogamente en el dominio de la
cultura, sobre todo literaria. El gran poeta que admira (y que, por tanto,
necesariamente aprovecha, en un sentido o en otro) a Ovidio, Bernat de
Ventadorn y Heine comparte con ellos (y con el lector que los paladea), en
igualdad de condiciones, un mismo ámbito, se integra de hecho a su lado en
una misma tradición tangible. Otra cosa es que la tradición se le imponga
como un panteón de cadáveres ilustres precisamente por estar enterrados
allí.
277
En la región que ahora nos atañe, los clásicos de Grecia y de Roma, hemos
de proceder no sólo con toda la lucidez, sino asimismo con toda la
modestia de que seamos capaces: si queremos, como muchos queremos, que la
«cultura clásica», más allá de la imprescindible arqueología de los
expertos, tenga un papel significativo «en la sociedad contemporánea», por
fuerza debemos asumirla en primer término como tradición reconstruida
desde nuestro tiempo, en diálogo cordial pero veraz con el pasado.
La primera condición de tal diálogo, que ha de empezar (y acabar) como
individual, es que lo mantengamos con no menos exigencia crítica que
histórica: sin renunciar, pues, a entender los valores y las razones de
los antiguos por el hecho de no ser los nuestros, pero sin sentirnos
tampoco comprometidos a aceptarlos.
Los clásicos no son el clasicismo restrictivo que en ciertos momentos
tiranizó la poesía y el teatro o cerró el paso a la novela, ni son siempre
la fresca savia que anima tantas obras maestras, pero nosotros no podemos
leerlos sin tener presentes esas diversas implicaciones. Sólo siendo
conscientes de que los recibimos a beneficio de inventario, cribándolos
por el tamiz de nuestras estimaciones e intereses, de las cuestiones que
todavía nos motivan y constituyen nuestra única vara de medir efectiva y
afectivamente, sabremos también hacerles justicia en la historia.
No seamos altivos, y aceptemos las situaciones de hecho. En la «sociedad
contemporánea», la Eneida empieza por ser si acaso una narración en buena
prosa romance, no un poema latino en doce cantos. Si no hacemos sitio a la
prosa, no lo encontraremos para el poema. Si no asumimos que el trecho
mayor del camino hacia los clásicos ha de discurrir a través de sus
recreaciones, adaptaciones, resonancias en la literatura y en el lenguaje
(y desde luego «in translation», como en un buen college), los relegaremos
definitivamente a manjar para filólogos, a "institución" artificial y
remota.
Daré un ejemplo rápido. Entre los muchos estilos de narración ilustrados
en Herrumbrosas lanzas, la gran novela de Juan Benet sobre la guerra de
España, no es difícil reconocer 278 bastantes momentos cuyo lenguaje
y estrategias expositivas recuerdan a Tácito. No es difícil reconocerlos,
digo, pero en general tampoco se trata del género de deudas que pueden
sustanciarse confrontando sendos pasajes a dos columnas: la lección del
clásico está más bien en el tono, en una sobriedad del relato no reñida
con las acotaciones sentenciosas ni con los episodios pintorescos, en la
graduación dramática... Una de las excepciones que permite identificar más
claramente el modelo de Tácito son los detallados sumarios que abren cada
uno de los doce libros que Benet alcanzó a escribir, más o menos a la
manera del siguiente: «La retirada de Herencia. La oportunidad de Gamallo.
Una conversación en Las Moras»... y así una docena de líneas, hasta «Todo
ello en pocos días» (XI). Son los Anales, sin duda alguna: «Muere Livia
Augusta, madre de Tiberio. Crece la potencia de Seyano», etc., etc., hasta
«Todo en espacio de tres años» (III). Pero el experto inútilmente buscará
el original latino de tales resúmenes en las ediciones críticas de la
colección Teubner: Benet los encontró en la estimable traducción
castellana de don Carlos Coloma (1629), reimpresa por Menéndez Pelayo en
la Biblioteca Clásica de Hernando (1890). Y el hecho de que la huella del
historiador romano se haga especialmente visible en los sumarios que
anteceden a cada libro es a su vez ajustado indicio de una más importante
dependencia: el novelista estructura su singular crónica de la guerra
civil con la ambición y los trasfondos de unos Anales de nuestro tiempo
(no es cosa de pormenorizarlo aquí).
Pues bien, Tácito se hace presente en la literatura española contemporánea
filtrado por el tamiz de Juan Benet, y quien guste de éste y tenga noticia
de la relación con aquél no sólo entenderá mejor Herrumbrosas lanzas y no
sólo es probable que se sienta atraído a los Anales: al leerlos lo hará
también descubriéndoles las dimensiones actuales rescatadas o postuladas
por Benet. A quien, en cambio, pretenda hacérsele conocer los seguros
valores de Tácito siguiendo el camino inverso, es decir, enseñándole a
descifrar el texto latino de la Teubner hasta verse en condiciones de
apreciarlo debidamente, sólo por maravilla le llegará la hora de cumplir
el objetivo.
279
Por último: la ineludible búsqueda en los clásicos de una genealogía de la
modernidad, de las modernidades, no debe ocultarnos que nuestra cultura,
el horizonte de ideas y palabras en que nos sentimos a gusto, se ha hecho
tanto con los clásicos como contra los clásicos. Que la Eneida fuera una
obra maestra (y Propercio atestigua que lo era antes incluso de ser
escrita...) no quiere decir que lo siga siendo: puede serlo o no serlo, T.
S. Eliot y W. H. Auden tienen igualmente razón. Comprender no es amar.
Pero el amor no tiene por qué ser ciego. Ni temamos provocar la discusión:
en el disentimiento los clásicos están vivos; no lo están en la
ignorancia.
- LIV Sobre Otoños y otras luces
Poesía de la prosa
de vivir la vida al día;
prosa de la poesía
(«una rosa es una rosa
es una rosa...») tediosa;
prosemas, o más, acaso,
a par del último vaso...
Ángel, ¿de dónde trajiste
una alegría tan triste,
tanta albada en el ocaso?
280
- LV Javier Cercas, cosecha 198622
Quien, como sucederá a la mayoría, llegue a El móvil engolosinado por
Soldados de Salamina (que aquí no me atañe sino de refilón) es más fácil
que perciba las obvias diferencias que las no menos claras semejanzas. La
principal de las segundas está en que ambos libros tienen por eje central
la escritura de un relato -el propio relato que se está leyendo- en
tornadiza confrontación con la realidad.
En El móvil, Álvaro y el protagonista de la «epopeya inaudita» de Álvaro,
es decir, «un escritor ambicioso que escribe una ambiciosa novela»,
comparten esa misma condición con el Javier Cercas nacido en Extremadura
en 1962 que firma la nouvelle. Como la comparten en Soldados de Salamina
Rafael Sánchez Mazas y el «Javier Cercas» (me resigno a las comillas) que
se obsesiona con los albures de Sánchez Mazas y que disfraza
cristalinamente (y sólo en minucias anecdóticas) al Javier Cercas de
Ibahernando (Cáceres). Todos componen o quieren componer narraciones cuyo
tema mayor resulta ser el proceso que lleva a redactarlas, narraciones que
las más veces se identifican con el volumen que el lector tiene en las
manos. El texto de «Javier Cercas» se describe como «un relato real, un
relato cosido a la realidad», que en la cabeza del autor va revelándose a
sí mismo como libro («porque los libros siempre acaban cobrando vida
propia») a medida que es «amasado con hechos y personajes reales». En los
de Álvaro y el protagonista de Álvaro, «la presencia de modelos reales»
celosamente observados va introduciendo «nuevas variables que 281
debían necesariamente alterar el curso del relato». Tanto El móvil como
Soldados de Salamina terminan citando las líneas iniciales de El móvil o
de Soldados de Salamina.
Ese núcleo de coincidencias sustanciales se deja considerar desde
múltiples puntos de vista. Podemos caer en la trampa de que las novelas se
leen con la lógica del código penal y preguntarnos si El móvil que
comienza y, sobre todo, concluye diciendo «Álvaro se tomaba su trabajo en
serio...» es obra de Álvaro, del protagonista de Álvaro o de uno y otro.
Pero si en mayor o menor grado es del protagonista, según muy bien cabe
interpretar, a poca costa nos será lícito inferir que Álvaro no crea a su
protagonista, sino que es el protagonista quien crea a Álvaro; y tal vez
continuemos inquiriendo quién nos finge o nos sueña a nosotros lectores.
(Si parva licet: la crítica acreditada no atina hoy a determinar qué
«instancia autorial implícita» enuncia las frases «En un lugar de la
Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme», y cuanto viene después. He
osado insinuar que el yo de quiero pertenece al Miguel de Cervantes
Saavedra que combatió en la batalla de Lepanto. La desaprobación y el
pitorreo han sido generales). Podemos enfocarlo en la perspectiva de la
mise en abîme moderna o del viejo motivo del libro dentro del libro y el
pintor que se pinta pintando el cuadro. Etc., etc.
A mí, no obstante, la "metaliteratura" que El móvil tiene en común con
Soldados de Salamina me llama menos la atención que la idea de la
literatura que lo aparta de ese espléndido, madurísimo acierto de ligereza
y gravedad. Un vistazo a tal idea nos perfila un atractivo portrait of the
artist as a young man y un buen testimonio de que en la carrera de un
auténtico escritor la continuidad suele acompañar a la renovación y el ir
a más.
En El móvil, Álvaro parte de una juvenil literariedad indiscriminada
(similar a la sexualidad infantil, de creer al popular curandero vienés),
de un entusiasmo que supedita la vida toda a la pasión literaria.
Encauzado por el estudio, paso a paso va delimitando sus objetivos. La
confianza en la superioridad del verso lo empuja primero a la lírica y
después al poema épico. Nos pilla una pizca por sorpresa que no extreme
tales pautas 282 hasta preconizar alguna suerte de poésie pure, «una
concepción de la literatura como código sólo apto para iniciados», antes
por el contrario se decida por la novela, al descubrir y alegar un factor
que no esperábamos: que «ningún instrumento podía captar con mayor
precisión y riqueza de matices la prolija complejidad de lo real».
Convencido de la necesidad de hallar «en la literatura de nuestros
antepasados un filón que nos exprese plenamente», de «retomar esa
tradición e insertarse en ella», desdeña el «experimentalismo (...)
autofágico» y los géneros menudos de la modernidad, y se dispone a volver
a los clásicos del siglo XIX, a «regresar a Flaubert».
Pronto advierte que la composición de la novela concebida sobre semejantes
bases será más sencilla si se apoya en la observación de individuos de
carne y hueso que presten rasgos suyos a los ficticios. Lector aplicado y
metódico, Álvaro conoce las controversias eruditas sobre los «modelos
reales» del Quijote (y las alude expresamente con esa fórmula). Por amigos
comunes, supongo, sabe del grabado que Juan Benet tiene a la entrada de
casa: «M. Emilio Zola tomando el expreso París-Burdeos para estudiar las
costumbres de los ferroviarios». No duda en alinearse con el Zola del
grabado y el Cervantes de Rodríguez Marín, con los maestros decimonónicos.
Pone todo el empeño en informarse sobre el carácter, los hábitos, las
singularidades de unos vecinos que se le ofrecen como prometedoras
contrafiguras de sus protagonistas. Cuando de encontrárselos en el
supermercado o espiarlos desde el baño pasa a trabar amistad con ellos e
intervenir en su cotidianidad, comienza a urgirle la querencia de
encarrilarlos de hecho por el camino que en la novela les corresponde. Así
ocurre, en efecto: el propio Álvaro les sugiere comportamientos que
repiten la trama novelesca que ha imaginado, y los vecinos las ponen por
obra con variantes que asimismo forman parte del libro de Álvaro (etc.),
el libro que empieza «Álvaro se tomaba su trabajo en serio...».
Todo El móvil está contado con distancia e ironía, pero también con fe. En
especial, el estilo se reconoce a menudo como un pastiche: no un remedo
funcional (ni desde luego inocente) ni una parodia descarada, sino un
estilo que finge (con 283 transparencia) ser el de unos lenguajes
convencionales que no pertenecen al autor. (No otra era la tesitura
preferida de Jorge Luis Borges). No falta en el desenlace la crítica de
tal proceder, pero ella misma constituye a su vez un pastiche23. El caso
es sin embargo que tras la distancia y la ironía ya del estilo hay, como
digo, fe, una fe inmensa en las razones y esperanzas de Álvaro.
Percibimos que Javier Cercas (cosecha 1986), por muchas cortinas de humo
que interponga, cree como él en un primado de la literatura, en la
literatura como una entidad de rara autosuficiencia. Por eso la juzga,
verbigracia, «una amante excluyente» (Rubén Darío se mostraba más liberal:
«Abuelo, preciso es decíroslo: mi esposa es de mi tierra; mi querida, de
París»), que demanda «meditación y estudio» y no puede abandonarse «en
manos del amateur». Por eso la imagina desbordando las fronteras de la
realidad, imponiéndosele. Pues desengañémonos: si en un momento dado
parece que las riendas se le escapan a Álvaro y los personajes se le
desmandan, la rebelión está también en el libreto, es a la postre otro
triunfo de la literatura.
Esas convicciones se encuentran sin duda en la trastienda de El móvil y
fijan los términos de su excelencia como nouvelle. Porque El móvil es obra
de una perfección pasmosa no ya para un mozo de veintipoquísimos años,
sino para el escritor más hecho y derecho. La intriga, narrada con
desembarazo y gracia, atrae y absorbe desde el arranque. La estructura
funciona, cierto, como «una maquinaria de relojería». El Leitmotiv de la
puerta entre el sueño y el suelo presta al conjunto unos elegantes lejos
simbólicos. Ni un cabo queda por atar.
Si la palabra admirativa que se nos viene a los labios es «virtuosismo»,
probablemente demos en el clavo. Cuando menos es seguro que el relato
responde expresamente a un desafío: «lo 284 esencial -aunque también
lo más arduo- es sugerir ese fenómeno osmótico a través del que, de forma
misteriosa, la redacción de la novela de su personaje modifica de tal modo
la vida de sus vecinos, que el autor de la novela -personaje en la novela
de Álvaro- resulta de algún modo responsable del crimen que ellos
cometen». El problema se resuelve en El móvil con evidente maestría
argumental. (Por las mismas fechas, si la memoria no me engaña, el joven
Cercas había salido con bien de un reto análogo: la historia de un crimen
en que el asesino tenía que ser el lector, cada lector que materialmente
iba pasando las páginas del libro). Pero el planteamiento en clave de
thriller ¿no está apuntándonos que nos las habemos con un ejercicio de
dedos? Un cuento policíaco no puede ser hoy sino un más difícil todavía,
el intento de descollar por la novedad del asunto y la destreza de la
técnica en una larguísima hilera de precedentes, manteniendo las estrictas
reglas marcadas por ellos.
A la artificiosidad que el género nos destapa hemos de sumarle la aneja al
de la literatura como tema medular. En su día, al publicarse el volumen
originario, no me sorprendería que algún reseñador (no el pionero, J. M.
Ripoll) tratara El móvil de «reflexión sobre la literatura» o «sobre los
poderes la literatura». Que era como decir que entraba a competir en una
palestra en que seguían frescas y provocadoras las palmas de tantos
maestros del Novecientos, y sobre todo de Julio Cortázar. Pero insistamos
en que el relato es efectivamente una pieza redonda, un logro notorio en
las dos caras del empeño, policíaca y metaliteraria. Por ahí, todo lector,
cronopio, fama o militar sin graduación, capta en seguida un desafío y ve
a Cercas superarlo brillantemente.
Tal es quizá el límite de El móvil: proponerse y alcanzar dentro de esas
líneas el objetivo de su propia eminencia. Nos apetecería equipararlo a
las mejores partidas de ajedrez que Álvaro, tras asimilar la bibliografía,
ensayar entre amigos, adiestrarse frente al ordenador, disputa al viejo
Montero. Porque el alcance de una partida de ajedrez es sólo la misma
partida de ajedrez.
Et pourtant... ¿No podríamos darle la vuelta a esas impresiones? La pasión
literaria de Álvaro (etc.) se presenta inicialmente 285 con palpable
simpatía, pero pronto va desenmascarándonoslo como a un insensato
dispuesto a llevar hasta el crimen a sus «modelos reales» («Voluntaria o
involuntariamente, arrastrado por su fanatismo creador o por su mera
inconsciencia», «él era el verdadero culpable de la muerte del viejo
Montero») simplemente para terminar un libro24. El desarrollo de los
hechos ¿prueba o impugna la omnipotencia que Álvaro atribuye a la
literatura? ¿Los personajes se le rebelan o, en última instancia, repito,
la rebelión está de veras en el libreto? Nos consta que Álvaro es menos un
personaje que un exemplum, la idolatría por la literatura, pero ¿es además
una caricatura del novelista decimonónico? El ideal realista ¿está negado
por la práctica metaliteraria? ¿Quién descubre, construye, da sentido a
quién, la narración a la realidad o viceversa?
Javier Cercas (dejémonos de pamplinas: no «Álvaro», ni «Álvaro (etc.)»,
sino Javier Cercas; en el peor de los casos, siempre nos queda el escape
de justificarlo como una alegoría de Álvaro), Javier Cercas, digo, se cura
en salud alegando al final que Álvaro «comprendió que con el material de
la novela que había escrito podía construir su parodia y su refutación».
La verdad es que juega con todas las cartas y no sabe a cuál quedarse. Los
ardides de tahúr con que las maneja en El móvil revelan un aplomo
admirable. Pero barrunto que acabará sacándole mejor partido a la
incapacidad de decidir entre la vida y la literatura.
286
- LVI La novela, o las cosas de la vida
En el uso hoy más normal, la palabra novela designa básicamente una
narración en prosa editada en volumen propio, destinada al público general
y no leída como relato íntegramente de hechos reales. Si luego nos
preguntamos por otras características, fácilmente podemos ponernos de
acuerdo cuando menos en que las buenas novelas de nuestros días suelen
combinar, en proporciones variables (y aparte otros posibles
ingredientes), imaginación, realidad cotidiana y literariedad (vale decir,
un cierto número de cualidades que las hacen meritorias a ojos de la
institución literaria).
Quiero subrayar que la conciliación de esos tres factores es cosa
reciente. Hasta como quien dice anteayer, la realidad cotidiana, el
dominio de la experiencia común, la representación de las cosas, personas
y circunstancias equiparables a las conocidas y frecuentadas por la
mayoría de los lectores, nunca habían formado parte significativa (no
digamos ya determinante) de la ficción, donde entraban sólo, si acaso,
como elemento incidental o cómico. Cuando por fin se presentan
avasalladoramente, no es en ninguna rama de la literatura sancionada como
tal -bajo la etiqueta clásica de «poesía»-, sino en la prosa de hechos
pseudo-reales, que pertenece a una especie diferente. En la historia de
las letras europeas, no hay sin embargo una convulsión mayor que la
irrupción de la cotidianidad, primero en esa prosa pseudo-real y después,
progresivamente, en todas las modalidades de la ficción.
El auge del realismo es indisociable de la ruptura de las jerarquías que
asignaban a los personajes un estilo, serio o grotesco, en función de su
rango social; pero la meta realista también podía alcanzarse acatando en
grado apreciable esas jerarquías. Al discurrir sobre la novela realista,
especialmente en el horizonte de la tradición inglesa, es habitual marcar
el acento en el retrato de los caracteres individuales; pero en ese campo
los logros habían sido muchos en diversos géneros. A 287 decir
verdad, el dato que más poderosamente marca la frontera entre los dos
grandes estadios de la literatura occidental, el antiguo y el moderno (con
la posmodernidad aneja), es el relieve y la centralidad que en el segundo
cobran las contingencias de la cotidianidad menuda, la efectiva inserción
de los personajes en el ámbito de la existencia compartido con los
lectores, la atención a las cosas concretas, a los humildes detalles de
espacio, tiempo, comportamientos, frente al olvido en que los dejaban las
doctrinas literarias usualmente aceptadas.
No es el momento de seguir los avances de la cotidianidad entre el
Renacimiento y los maestros del siglo XIX, cuando la narrativa realista
recibe sus primeras patentes de nobleza literaria. Por no movernos de
España, recuérdese sólo que el Lazarillo y el Guzmán de Alfarache
proponían una subversión casi ontológica: en vez de las categorías que
durante milenios habían gobernado todas las especies de la ficción -de la
ficción precisamente como modo de ser distinto de la vida real-,
pretendían hacer suyas las mismas categorías que la vida real, y por tanto
dando una insólita prominencia a las pequeñeces de la vida real. No era
una reacción frente a la literatura convencional (según repiten los
manuales), sino la encarnación de otro paradigma, ajeno en principio a la
«poesía». Cervantes crea la novela moderna, todas las novelas modernas,
contrastando y concertando el ideal de la «poesía», que le parece en gran
medida válido, con ese nuevo paradigma de la cotidianidad, y no
simplemente en el mundo narrado, sino también, y no menos decisivamente,
en el lenguaje que narra.
En el estadio antiguo, en cualquier caso, la regla era que los objetos,
ambientes y situaciones de la cotidianidad no tuvieran lugar relevante en
la ficción; en el moderno, la excepción es que no lo tengan. Podríamos
comprobarlo repasando la inmensa mayoría de los títulos de cualquier
biblioteca rica en novelas de los dos últimos siglos. Nos bastará
asomarnos al cuarto de Gregor Samsa: acaba de despertarse convertido en un
inmenso insecto, pero (y de ahí el drama) sobre la mesa tiene el
muestrario de paños, y no quiere perder el tren de las cinco. O evoquemos
la jornada de Stephen Dedalus y Leopold 288 Bloom: la elaboración
lingüística lo transfigura todo en mito, pero el meollo del relato son el
contexto y las minucias rutinarias de dos dublineses un 4 de junio de
1904. Verista o fantástica, histórica o contemporánea, seria o ligera, de
personaje o de género, la ficción moderna, contra una teoría y una
práctica milenarias, parece haber asumido para siempre la cotidianidad
como aire que respira. De tan obvia y regular, la cosa suele escapársenos.
- LVII Los pasos de Claudio Guillén
Claudio Guillén siempre está de paso, siempre ha estado de paso. Lo he
visto en Valladolid y en París, en Nerja y en el Cambridge de Indias, de
diario y de fiesta, de catedrático numerario y de profesor invitado... Y
siempre, en la mesa redonda, entre clase y clase, de copas, en la
biblioteca, siempre yendo y viniendo, siempre de paso.
Es ése, si no me engaño, el rasgo que mejor lo define y mayor ligazón da a
sus trabajos y sus días. No creo engañarme, porque lo conozco ni sé desde
cuándo; pero de antes lo conocía Pedro Salinas, y en 1931, con siete años,
lo perfilaba ya «cada vez más "retrato del artista as a boy": posturas de
desafectada elegancia, miradas perdidas y melancólicas, y de pronto, ya al
borde de Van Dyck, el chico que surge y echa a correr»: precisamente que
«echa a correr». La intemerata después, un fotógrafo menos al minuto y
bastante más avispado que yo, Antonio Muñoz Molina, lo percibe también
perpetuamente «de un lado para otro», con una «ligereza envidiable de
nómada, una rapidez de pasajero de puertas giratorias», visto y no visto;
y, aun así -el matiz que añade Antonio es importante-, nunca con «el aire
de afantasmamiento y fatiga de quienes viajan demasiado, sino más bien lo
contrario, un aspecto solvente y confortable de sedentarismo».
289
No es observación demasiado aguda que para estar siempre de paso hay que
venir de alguna parte e ir a otra, ni tampoco que semejante tute resulta
más llevadero si uno tiene muchas casas a lo largo del camino. Don Juan
Manuel le decía a su hijo que podía correr del reino de Navarra al de
Granada durmiendo cada noche en villa cercada o en castillo de los suyos.
Claudio va y viene por el espacio y por el tiempo alojándose cada día en
domicilio propio. De dónde viene es cosa clara; adónde va, a veces no
tanto.
Claudio Guillén viene ante todo, y no es de regla, del singular entorno en
que se crió. Que su padre fuera Jorge Guillén, a quien los manuales
etiquetan como «poeta y catedrático»; que ese escorzo que lo pinta «al
borde de Van Dyck» se lea en una carta de Pedro Salinas; que su hermana
Teresa y él recuerden perfectamente a un amigo de la familia «llamado
Federico» que «tocaba el piano y les hacía reír», lo dicen todo sobre sus
bases de partida. Claudio viene de la primera generación española de
intelectuales y creadores que asumieron la modernidad sin distancia y sin
alarde. Sin necesidad de predicarla como programa ni exhibirla con
alharacas, sino con la naturalidad de lo que se da por supuesto, por justo
y necesario. Gentes a la altura más eminente de las circunstancias
europeas, pero asimismo, y aun como nota distintiva, con poderoso anclaje
en una tradición castiza, y hasta de patria chica. ¿O cabe imaginar a
alguien más esencialmente castellano que Jorge Guillén, más madrileño que
Salinas o más andaluz que Lorca?
De ahí, reconoce él, la «vocación literaria» del arranque: en el comienzo,
«de lector, ¡conformes!», y en seguida «de estudioso y luego de escritor».
De ahí a su vez, con las marejadas de la guerra civil, la serie inaugural
de mudanzas, a Francia, a Canadá, a los Estados Unidos, permanentemente de
paso -cuenta- «no ya de un país a otro, de los años del colegio a los de
la universidad, sino de la lengua española a la francesa y luego a la
inglesa, de unos métodos de estudio a otros, de unos hábitos de juventud a
nuevas normas de comportamiento».
La correspondencia de don Pedro y don Jorge nos deja entrever a «Claudie»
en esa época, del liceo en París, convertido en «"el último conquistador",
primero de su clase», 290 al aprendizaje del latín en Montreal, el
posesionamiento del inglés en Wellesley con «desenvoltura» que pasmaba a
su padre o el servicio en la Fuerzas del General De Gaulle, hasta
encontrarlo en 1946 «muy "excitado" por su vida en Harvard,
definitivamente (...) entregado a su sino de intelectual».
Es obvio que no fue el suyo un exilio o, si queréis, un destierro penoso
como el de los niños de Morelia ni trágico como el de los internados en
los campos de concentración. Los Estados Unidos que lo acogieron para
decenios representaban en más de un sentido una reconstrucción y una
edición corregida y aumentada del círculo originario. Cerca de los
Guillén, y supuestos los fraternales Salinas, se había reconstituido la
aristocracia republicana de los García Lorca y De los Ríos, y no lejos
andaban el inextinguible don Américo Castro o (permitidme citarlos también
a título mío personal) el gran José F. Montesinos, el estupendo Ferrater
Mora o el admirable Vicente Llorens. Pero, por otro lado, la diáspora
española tuvo allí ocasión de convivir o concurrir más apretadamente que
hasta entonces con otra de europeos parejos en amplitud de horizontes,
inteligencia y finura: en particular, los fugitivos del nazismo, un Leo
Spitzer, un Roman Jakobson o un Erwin Panofsky.
En esa equidistancia de Granada y Viena, en el marco norteamericano de
unas universidades inmensamente enriquecidas por la aportación de los
emigrados, llega Claudio a Harvard, decía, en 1946 y pronto cae en las
gratas redes de tres maestros. Amado Alonso, por una parte, le transmite
la filología hispánica de la escuela de don Ramón, del Centro de Estudios
Históricos, en la versión más sugestiva y puesta al día con la
estilística. Después, ya en el Departamento de Literatura Comparada, en la
dirección que nunca abandonará, el eslavista Renato Poggioli lo atrae con
la figura del estudioso de excepcional solidez a la par que hombre de
letras militantes. El gigantesco Harry Levin, a su vez, lo deslumbra con
una erudición, perspicacia y claridad cuyo más alto testimonio es el
consejo de Jorge Luis Borges a un curioso: «Si de veras le interesa Joyce,
lea el libro de Harry Levin o, en su defecto, el Ulysses». 291 No
voy a seguir mucho más hacia acá el itinerario vagamundo de este viejísimo
amigo y flamante compañero de Academia. Lo pillaríamos de lector en
Colonia o peregrino en su patria hacia 1950 y poco, avanzando en Princeton
en la carrera universitaria, catedrático en San Diego en 1965, en Harvard
en 1978, en Barcelona en 1983; pero, igualmente en esas etapas, de
profesor visitante en Johannesburgo, São Paulo, Málaga, Venecia, de
relator o conferenciante en Utrecht, Budapest, Pekín, Moscú, Porto
Alegre... Demasiado trote para mis huesos; y, en cualquier caso, va siendo
hora de indicar qué diablos hacía Claudio siempre de paso por tanta plaza,
por tanto albero.
La respuesta es sencilla: hacía Literatura Comparada. El saber más
hondamente suyo, con el que se identifica y se le identifica, por
excelencia y con la máxima categoría, es la Literatura Comparada. Falta en
nuestro diccionario corporativo la definición correspondiente, y para
remediar la ausencia lo hemos traído a él. En otro contexto, me atrevería
a sugerir que entra en el dominio del comparatismo, as a matter of fact,
cualquier modalidad de estudio cuyo asunto no puede elucidarse como es
debido sin recurrir a más de una tradición lingüística y literaria. Pero
en la circunstancia en que nos hallamos, y tras sobrevolar
vertiginosamente sus mocedades, me basta apuntar que la Literatura
Comparada es la traducción a «arte, facultad o ciencia» de la biografía de
Claudio Guillén. Del salón en el ángulo fúlgido, mon cher Claudie,
Literatura Comparada eres tú. Literatura Comparada es estar de paso.
Entre lo uno y lo diverso reza justamente el título de 1985 al amparo del
cual ofreció Claudio su magistral introducción a la disciplina. Entre lo
uno y lo diverso: tanto, pues, el recorrido mismo, la andadura de suyo,
como el punto de partida y la meta última; tanto, y acaso más. El libro
expone e ilustra con pulso certero los principales conceptos -«viajeros y
estables», como en las pensiones de antaño- que maneja el comparatismo:
los géneros, los temas, los mitos y las metáforas, las relaciones
literarias, los períodos y los estilos, las morfologías, el
multilingüismo, voire même la intertextualidad... Pero el meollo del
volumen es la reflexión sobre su propia razón de ser, sobre la entidad
misma de la Literatura Comparada. Frente 292 a la firmeza de la
Poética antigua y la seguridad (falsa) de la moderna Teoría, el
comparatista, inevitablemente a la lumbre todavía de la desmembración y la
incertidumbre románticas, se funda en la evidencia histórica y crítica de
que la literatura es ancha y heterogénea como el mundo, cambiante e
imprevisible como los hombres. Y existe un modo de leer en que la
experiencia del texto concreto mira siempre a la multiplicidad de los
otros textos y a la totalidad proteica que los engloba, y viene y va y
vuelve al todo y a las partes por unos senderos que se cruzan
indefinidamente. Es la Literatura Comparada. Entre lo uno y lo diverso,
vale decir, de paso.
En la perspectiva que tan corta y torpemente resumo, Claudio por fuerza ha
de concebirla menos como una doctrina o una técnica que como un talante y
un proyecto, y yo diría que también una ilusión. Él insiste en
caracterizarla como vocación y actitud, inquietud y tensión, al cabo
condición vital. «El talante del comparatista -escribe, ya en nuestro
milenio- acaba siendo una consecuencia, el resultado de sí mismo, de su
propio dinamismo, del proceso abierto de aprendizaje que su práctica viene
significando de año en año», porque «el objeto mismo de sus
investigaciones puede o debe surgir, como un recién nacido, de su propia
experiencia, su iniciativa y su imaginación». Amén. En Guillén el Joven,
cierto, nosotros no podemos dejar de entender la Literatura Comparada como
una dimensión de la biografía. «Tardará mucho tiempo en nacer, si es que
nace», otro español más rico de aventura literaria, en una encrucijada más
fértil de personas, lugares y épocas, y más dotado para aprovechar y
transmitir su vivencia a la vez andariega e intelectual.
Sé que vengo pecando de brevedad y de abstracción. No me queda otro
remedio que confiar en que la escueta enunciación de unos nombres y la
alusión a unas ideas logren suscitar las resonancias que quisiera. Poco
más podré hacer con la corpulenta bibliografía del nuevo académico. Un
saludo de bienvenida no da para una docena de libros y una miríada de
otras contribuciones. Pongamos que menciono unos cuantos artículos: «La
disposición temporal del Lazarillo de Tormes», «Sátira y 293 poética
en Garcilaso», «Luis Sánchez, Ginés de Pasamonte y el descubrimiento del
género picaresco», «Estilística del silencio»... Necesitaría bastantes más
páginas de las que ellos ocupan para insinuar simplemente la profundidad
de los panoramas que abren a cualquier lector y la trascendencia que en
efecto han tenido entre historiadores y críticos de la literatura
española. Y ¿qué hacer con otros trabajos, con las piezas y el entero
engranaje de Literature as System, El primer Siglo de Oro, Teorías de la
historia literaria? Señores, ahí queda eso. «De Carthagine silere melius
quam parum dicere».
Para cifrar en dos palabras cuál ha sido siempre el quehacer primordial de
Claudio Guillén, he recordado sin embargo el volumen de 1985 que tan
lúcidamente delinea los grandes caminos por donde discurre la Literatura
Comparada. La justicia y la simetría aconsejan sacar siquiera a relucir
otro libro mayor, Múltiples moradas, Premio Nacional de Ensayo en 1999,
que por el momento supone el más brillante despliegue de las mañas de
Claudio como comparatista práctico y una espléndida summa de todos sus
trajines por el universo mundo. Los títulos son (o podemos hacerlos)
locuaces. Entre lo uno y lo diverso nos llevaba, más de paso y a paso más
ligero, por una infinidad de cuestiones de formidable enjundia, atendiendo
sólo en segundo término, aunque no secundariamente, a la casuística de los
ejemplos. Múltiples moradas se detiene y se complace en las estaciones del
trayecto, en un tour du propriétaire por algunas de las muchas casas que
el autor posee.
Dice bien con mi planteamiento (y con mis resabios retóricos) que la
primera de esas moradas sea el destierro. Guillén escudriña las poesías y
las prosas de expatriados de las lenguas y las edades más distantes,
llámense Ovidio o Dante, T'ao Ch'ien, Nabokov o Juan Ramón Jiménez, y
advierte, por ejemplo, cómo la realidad elaborada por un gran escritor se
convierte en pauta ya estrictamente imaginativa para sus sucesores, o cómo
al destierro sucede a menudo, con el retorno, el trance no menos doloroso
del destiempo. Por encima de los siglos y de los países, una imagen
preside numerosos exilios: «Conforme unos hombres y mujeres desterrados y
desarraigados contemplan el sol y las estrellas, aprenden a compartir
294 con otros, o a empezar a compartir, un proceso común y un impulso
solidario de alcance siempre más amplio».
Contra las modas y las ortodoxias críticas, varios de los mejores
capítulos de Múltiples moradas insisten en ese arrimar vida y literatura,
contemplando la una como faceta de la otra. Concuerdo. Sólo ese enfoque
permite abordar con provecho una especie tan delicada como la carta, con
sus incontables gradaciones entre la ficción y la realidad, y por ende tan
capital en la génesis de la suprema revolución de la Weltliteratur: la
novela. O sólo en tales coordenadas cabe echar cuentas de veras con la
poética de la obscenidad, oscilante entre los extremos del mero insulto
procaz y el impulso hacia «la expresión total», entre la literatura
fantástica y la ciencia aplicada, con la pornografía como refutación
inconcusa de toda cábala sobre el arte por el arte.
Postergo de mala gana otras secciones de Múltiples moradas, sobre todo
cuando se enfrentan con materias tan deleitosas e instructivas como la
invención de las literaturas nacionales, que a mí me incitaría más bien a
disertar sobre el género literario que son las naciones. Si he
privilegiado tres capítulos, es porque refuerzan los rasgos del perfil que
vengo esbozando y me parecen representantes especialmente felices de las
capacidades y los procedimientos de Claudio Guillén.
Nada tan propio de él como la indagación en forma de paseo, según en
Múltiples moradas ocurre en grado superlativo. Salimos de unas primeras
consideraciones generales, y en seguida hacemos un alto en un texto que
normalmente las matiza para orientarlas en otro sentido. Luego se nos
llama la atención sobre un detalle de un paisaje lejano, nos demoramos en
unos versos, bordeamos una torrentera, descansamos de nuevo en una
fábula..., siempre revisando y refinando las consideraciones de partida.
De Ortega a Jenofonte, de Maquiavelo a Shakespeare, de Tolstoy a Petrarca,
Claudio nos guía cordialmente, mostrándonos en cada trecho las vistas más
eficaces para sacar partido de la excursión, pero sin atosigarnos; sin que
perdamos nunca el diseño de conjunto, pero sin imponérnoslo como único
itinerario posible ni abocarnos necesariamente a un punto de llegada:
porque las conclusiones 295 de la Literatura Comparada no se
distinguen en rigor de las revelaciones y las amenidades del viaje.
Para meternos insensiblemente en tales caminatas, para sortear el catálogo
o el repertorio, hace falta mucho talento de escritor. Claudio lo tiene.
El depauperado adjetivo «personal» recobra la dignidad referido a su
estilo, vivaz, afable y envolvente. No sé de otro estudioso de la misma o
análoga cuerda que con más frecuencia miente o directamente apele al
«lector» y establezca con él un terreno de diálogo en tan cortés pie de
igualdad. La presencia del autor se siente continua, no ya porque cuente
de sí mismo, que también lo hace (no lo hay con mayor garbo para convertir
la presentación de la bibliografía en un auténtico Bildungsroman), sino
porque advertimos que no está produciendo pura scholarship, sino
ejercitando los studia humanitatis, las «letras de humanidad», es decir,
moviéndose en un ámbito que es igualmente el nuestro, tocando asuntos que
no se limitan a pasto para profesionales, antes tienen que ver con los
gustos, opiniones, conductas de cualquier mortal con dos dedos de corazón
y de frente.
Dejábamos antes a Claudio Guillén en las puertas de la madurez, a mitad
del cursus honorum, y, cambiando de derrotero, de lo vivo a lo pintado, lo
acompañábamos a trota caballo por las avenidas y las trochas de la
Literatura Comparada, entre lo uno y lo diverso, de paso por múltiples
moradas. Tomemos otra vez el hilo, todavía dos minutos, en 1983.
En ese año, catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona por orden
ministerial que firma Javier Solana, su centro de gravedad se traslada a
España. No es cosa de incurrir en la enésima versión del motivo,
bellamente expuesto por Vicente Llorens, de «el retorno del desterrado».
Claudio, a decir verdad, llevaba muchos años retornando, cogiéndole el
tranquillo a las circunstancias, en un proceso cuyo relato aún nos debe.
Yo me pregunto, por ejemplo, qué pensaría el 9 de octubre de 1951 mientras
comía en Lhardy con su padre y Dámaso Alonso, con Vicente Aleixandre y
Fernández Almagro, Cossío y Gerardo Diego, Luis Rosales y, felizmente aquí
para contarlo, Carlos Bousoño. A varios no los conocería sino 296 de
nombre, y no siempre orlado con las mejores connotaciones. ¿Se le
ocurriría que medio siglo después iba a tocarle figurar en la misma nómina
de todos los recién mentados como miembros de la Real Academia Española?
Tampoco quiero invitar descaradamente al titular fácil: «Con Claudio
Guillén entra en la Academia la segunda generación del exilio». Pero él
mismo ha recordado hoy con cariño a media docena de hijos de emigrados con
quienes compartió esfuerzos y esperanzas. Si no me engaño, sólo uno de los
nombrados ha vuelto para quedarse. Dolernos de que haya tenido que ser así
es no obstante una razón más para celebrar que el regreso de Claudio
Guillén esté resultando tan fecundo, enriqueciéndonos tanto.
El caso es que a la mañana siguiente de llegar parecía como si nunca se
hubiera ido. En la universidad, se ha movido como el más ducho de los
numerarios, no ya en el aula o en el departamento, formando discípulos y
espoleando colegas, sino también bregando con el Ministerio o los
tribunales de oposiciones. Fuera de la universidad, dirige colecciones
(alguna, de la mano asimismo de otro queridísimo amigo suyo y mío, Jaime
Salinas), es consejero de revistas y fundaciones, presenta y prologa
libros, publica en editoriales no especializadas, alterna cum modo en la
vida literaria, escribe en los periódicos... Es el conjunto de actividades
a que en Europa, a diferencia de otros lugares, suele extenderse el
círculo de un universitario de prestigio, pero precisamente el círculo que
su condición migratoria le vedaba en etapas previas y que ahora, en
cambio, está dando a su quehacer, día a día creciente, los justos ecos
intelectuales y sociales, y por ende beneficiándonos a todos. Porque
gracias a su ágil instalación entre nosotros sin perder la naturaleza ni
la historia de ave de paso, gracias a que lo vemos a la vez como igual y
distinto, uno y diverso, no es ya que Claudio traiga siempre lecciones o
propuestas valiosas, sino que con su mera presencia estimula a dar mayor
vuelo, perspectivas más anchas, a cualquier empresa en la que intervenga.
No será de otro modo en la Academia, en esta casa, como pide el ritual que
se la llame en parejas circunstancias (con mayúscula que no acaba de
convencerme). Al final de su discurso 297 en la ceremonia del Premio
Cervantes, don Jorge Guillén aducía una frase petrarquesca, «laureatus in
Urbe», que había espigado en unas paginillas mías. Dejadme que al
agradecérselo ahora saque yo a colación para su hijo otra cita de
Petrarca: «peregrinus ubique», 'por todas partes de paso'. La Real
Academia Española espera mucho de la ciencia y los ánimos de Claudio
Guillén, porque está convencida de que teniéndolo aquí, «laureatus in
Urbe»», con todos sus saberes de «peregrinus ubique», hará ventajosamente
de esta casa la primera y más favorecida de sus múltiples moradas. He
dicho.
- LVIII ¡Que salga el autor!
Por unanimidad, los tribunales del siglo pasado dictaron para el autor
sentencia de muerte. Mallarmé y Proust, los New critics y los formalistas,
el estructuralismo y la poética se mostraban curiosamente de acuerdo: el
texto da cuenta de sí mismo sin necesidad de referirlo a la biografía, la
intención ni la circunstancia del escritor. Hay que tener bien presente,
sí, al autor implicado (fidedigno o infido, ¡mucho ojo!), pura función del
texto, hechura del texto en la misma medida que el lector ideal destinado
a reconocerlo. Pero el poeta o el prosista cuyo nombre figura en la
portada es un accidente baladí, tan irrelevante desde una perspectiva
literaria como la persona del cajista o el encuadernador...
La verdad es que la obra de arte del lenguaje no se distingue
sustancialmente de los demás productos lingüísticos, ni, como ellos, puede
descifrarse a derechas sin referirla a un determinado emisor. Que luego
ese emisor hable en serio o en broma, que quiera engañarnos o nos invite a
jugar ni quita ni pone a la evidencia de que para entender la obra, mal o
bien, debemos identificarlo a él, mejor o peor, en la realidad de la
historia. El Lazarillo (persisto en repetirlo) no es un 298 libro
anónimo, sino apócrifo, firmado como va por «Lázaro de Tormes»; pero para
apreciarlo como apócrifo tenemos que remitirlo a la silueta enigmática de
un anónimo. Todas las cabalas sobre las «instancias narradoras» en el
Quijote (¡querido, inolvidable M. M.!) se evaporan cuando uno le echa
valor a la cosa y se atreve a admitir que quien cuenta las andanzas de
Alonso Quijano es un cierto Miguel de Cervantes que vivió más o menos en
la época del protagonista.
Ni siquiera es cierto que una vez en la calle el texto literario no
ofrezca posibilidad de vuelta atrás o que no entable con los «narratarios»
un diálogo que quizá lleve a modificarlo, exactamente igual que ocurre con
cualquier enunciado en cualquier conversación de la vida diaria. La
Comedia de Calisto y Melibea instigó «dísonos y varios juicios»: «Unos
decían que era prolija, otros breve, otros agradable, otros escura...». La
«mayor parte» de los lectores, no obstante, coincidía en querer «que se
alargase en el proceso de su deleite destos amantes», y Fernando de Rojas,
«muy importunado» y «contra su voluntad», determinó «meter segunda vez la
pluma» y convertirla en la Tragicomedia de Calisto y Melibea. Que, desde
luego, es una obra distinta de la Comedia, pero no independiente de ella:
que es la Comedia como don Juan de Austria es Jeromín o como el insufrible
«infido» que he escrito arriba es el todavía más irritante «infidígrafo»
que con razón me había echado en cara G. V. B.
Pocas refutaciones más contundentes de la crítica vigesimonónica (páseseme
el centauro) que el clamor que antaño se oía en los estrenos afortunados:
«¡Que salga el autor!». Y, en efecto, al volver a alzarse el telón hete
aquí que aparecía por un lado del escenario un sujeto sin maquillar que
avanzaba entre sonrisas a los cómicos y discretas inclinaciones a los
espectadores. ¡Toma ya Roland Barthes! La costumbre no existía aún hacia
1600, pero el corral se llenaba con el mero señuelo de una etiqueta: «Es
de Lope». Y el hecho de ser de Lope añadía a la comedia un valor que el
mismo texto, letra por letra, no habría tenido con otra firma: no
simplemente un valor de cambio, sino un valor de uso, la garantía de una
genuinidad que agudizaba la percepción de la pieza.
299
Lope se escribió incansablemente en verso y en prosa, en manuscritos y en
impresos, sobre las tablas, en las academias, los certámenes, las fiestas
públicas.
¿Que no escriba decís o que no viva?
Haced vos con mi amor que yo no sienta,
que yo haré con mi pluma que no escriba.
Sobre ningún sentir, sin embargo, volvió tan obsesivamente, con tanta
tenacidad, como sobre la estela que en él dejó la pasión por Elena Osorio.
Pues bien: sin duda un individuo de otra galaxia, el Santiago Paganel de
Julio Verne o ciertos críticos de obediencia relativamente moderna podrían
leer La Dorotea ignorándolo todo sobre aquel episodio juvenil, y aun así
descubriéndole infinidad de virtudes "estrictamente literarias". Pero
quien conozca el episodio de marras ¿acaso no estará en condiciones de
estimar esas virtudes y encontrarle otras no menos positivas por menos
estrictas o por dudosamente literarias? Porque ¿dónde esta dicho que el
placer de la "literatura pura" (supongámosla) no se lleva bien con los
placeres de distinto orden o es de una especie superior?
No he visto, naturalmente, el volumen de Cartas, documentos y escrituras
de Lope de Vega que va a publicar Chris Sliwa, ni puedo por tanto juzgar
el acierto en la selección de las fuentes, los criterios de edición y
demás exigencias de la buena filología. Gustosamente la doy por supuesta.
Sea como fuere, sí tengo la certeza de que un libro (y, esperemos, un
cederrón) como el que nuestro benemérito amigo ha preparado ha de
constituir por fuerza una aportación mayor para el conocimiento y el
disfrute de todo Lope de Vega.
300
- LIX Elogio de los tipógrafos
de la Federación Socialista Madrileña
He leído pocos libros de memorias tan hermosos como El tiempo amarillo de
Fernando Fernán-Gómez. Las páginas más fascinantes de la obra, siempre en
estupenda prosa, son las que acogen el porfiado esfuerzo de Fernán-Gómez
por situarse y definirse a sí mismo en el cambiante marco de las
circunstancias y por contarse al lector con toda la transparencia a la vez
que con un pudor extremo. Pero con frecuencia no valen menos los perfiles
de otros personajes y la crónica de hechos externos, de los teatros de la
guerra al cine de la posguerra.
Una de las siluetas que mejor se recortan en las memorias es la del
abuelo, Álvaro Fernández Pola, en la Villa y Corte de finales del siglo
XIX. Visto como se le ve, con los ojos de la abuela -la heroína y desde
luego la figura más atractiva de El tiempo amarillo-, se trataba
ciertamente de un tipo difícil y atrabiliario. Pero, por otra parte, era
hombre «muy inteligente», «bastante leído», con «ínfulas de escritor, de
actor y también de inventor», regente de la imprenta de la Diputación, en
el recinto del Hospicio (Fuencarral, 84). No hubiera hecho falta añadir
que, sobre colega, fue amigo y correligionario de Pablo Iglesias, para que
reconociéramos de inmediato a un típico espécimen de la Federación
Socialista Madrileña. Porque, como es bien sabido, las raíces del Partido
Socialista Obrero Español (1879) están en el sector de tipógrafos de la
Internacional integrado en 1873 en la Asociación General del Arte de
Imprimir; y principalmente de tipógrafos se nutrieron sus filas en la
época originaria.
Más que un activista como Pablo Iglesias o José Mesa, Álvaro Fernández
parece haber sido de una cuerda afín al protagonista de La Verbena de la
Paloma (1894). Pues no dudemos de que Julián militaba en el PSOE. Cuando
se describe como «un honrado cajista / (¡maldita sea la...!) / que gana
cuatro pesetas / y no debe na», podemos incluso preguntarnos si no
precisará 301 la cuantía del jornal para celebrar una reivindicación
conseguida en alguna de las numerosas huelgas de tipógrafos encabezadas
por Iglesias o la satisfacción de tener un trabajo (y bien pagado: según
Álvaro, un cajista se las arreglaba con diez o doce reales) cuando muchos
compañeros estaban en la calle por su participación en conflictos
laborales... En cualquier caso, el regusto de su declaración de
principios, recién salido a escena, es inequívoco: «También la gente del
pueblo / tiene su corazoncito...». Tanto, que, según Indalecio Prieto,
Pablo Iglesias llegó a esgrimirla en los mítines.
Como a muchos colegas, a Álvaro le gustaba darle a la pluma, y escribió
dos funciones de teatro: una «absolutamente ilegible», según su nieto, y
otra que a su mujer la sacaba de quicio porque salía a relucir cierta
tabernera (¿la «señá Rita»?) con quien el regente se había liado. Cuesta
poco imaginar por dónde irían literariamente esas piezas, mezclando las
esperanzas nuevas con las formas viejas y sobadas, únicas al alcance de
los obreros de entonces. Es el estilo de la versión española de «La
Internacional»: «Arriba, parias de la tierra; / en pie, famélica
legión...».
Con las luces y sombras de cada quisque, Álvaro Fernández acompañaba a los
otros tipógrafos de la Federación en el respeto casi supersticioso por la
cultura, la confianza en la instrucción pública y la creencia de que los
trabajadores de la imprenta debían contribuir a una y otra con especial
tesón. Con ese designio compuso (intelectual y materialmente) y publicó en
1904 un notable Manual del perfecto cajista.
La parte más gruesa del libro, y probablemente la más útil en aquellos
años, es la que versa sobre las imposiciones y casados, es decir (a
grandes rasgos), sobre la manera de disponer las planas en la platina de
suerte que salgan impresas en buen orden y con los márgenes adecuados.
Claro está que las soluciones específicas tanto de ésas como de otras
secciones del Manual se quedaron anticuadas hace muchos años (la
sustancia, no: el asunto es en verdad esencial, y nunca se remachará
demasiado). Pero aún son bastantes los capítulos que están pidiendo a
voces ser estudiados en los departamentos de producción de las
editoriales, sobre todo de las grandes editoriales.
302
Hoy cualquiera se atreve a hacer un libro sin saber más que copiar un
texto informático en un programa de autoedición. Álvaro Fernández sabía
muchas otras cosas, comenzando por ortografía y puntuación. Sabía y enseña
cómo dividir las sílabas de una palabra entre línea y línea para evitar
efectos no buscados (dis-puta, sa-cerdote), intercalar una poesía
justificando al medio el verso más largo, insertar nombres y acotaciones
en las obras dramáticas. O de qué forma y con qué contenido poner las
cabeceras y los folios, qué sangría dar al principio de párrafo, la manera
de ajustar una página sin calles o corrales que la recorran de trazos
blancos... Sabía, en suma, la diferencia entre un libro fácil y grato de
leer y un mazacote impreso.
El hincapié en tal diferencia obedecía expresamente al espíritu declarado
por el más sabio de los tipógrafos del grupo, Juan José Morato, con
palabras, también de estilo inconfundible, que Álvaro hacía suyas: los
cajistas habían de ser «cooperadores inteligentes, no oficiosos, en la
obra de hacer llegar al público la Idea», «en la noble tarea de grabar el
Pensamiento». Morato, benemérito asimismo por varios estudios históricos,
difundió en 1900 y renovó en 1933 una Guía práctica del compositor
tipógrafo que es sin duda el repertorio clásico de la imprenta española
del Novecientos. Preside la Guía un lúcido criterio de racionalidad y
economía funcional inspirado en la convicción de que el arte de imprimir
«necesita no solamente ser bueno en sí mismo, sino poseer tal bondad en
relación a una finalidad general»: en concreto, la concepción del libro
como «servicio público».
Así lo escribía en 1929 el supremo maestro de la tipografía moderna,
Stanley Morison, cuyas propuestas no por azar coinciden o concuerdan a
menudo con las de Morato y Fernández. Entre nosotros no ha habido un
Morison. Pero en los tiempos que corren, cuando como libros se venden
tanto productos que no merecen el nombre, vale la pena aprovechar la
experiencia y no olvidar la tradición que tan dignamente encarnan los
tipógrafos de la Federación Socialista Madrileña.
303
- LX Acuse de recibo a Jorge Guillén
¿Décima a Jorge Guillén?
Es mandar vasos a Samos.
¡Pobres quienes la enviamos
sin pensar muy bien a quién
ni saber cómo muy bien!
Pero han llegado unos versos...
Arte largo y vida breve
dan sólo el ocio más leve,
para decir: nobles, tersos,
todos unos. ¡Y diversos!
[304]
305
Procedencias
I. «Primavera perpetua de la lírica europea», El País (Libros), 4 de
diciembre de 1983.
II. «La crítica de Jorge Guillén»] «La obra crítica de Jorge Guillén», El
País (Libros), 12 de febrero de 1984.
III. «La sombra del tiempo»] De una carta a Carlos Pujol (Pascua de 1983),
publicada en Cuadernos de traducción e interpretación, IV (1984), págs.
163-164.
IV. «Paradojas de la novela», El País (suplemento extraordinario 100 años
de novela española), 14 de marzo de 1985. Versión italiana: «Paradossi del
romanzo», Alfabeta, núm. 77 (octubre de 1985), págs. 15-16.
V. «Prolegómenos a un poema de Jaime Gil de Biedma», en colaboración con
Dámaso Alonso, Litoral, núms. 163-165 (1986: Jaime Gil de Biedma. El juego
de hacer versos, ed. Luis García Montero, Antonio Jiménez Millán y Álvaro
Salvador), págs. 86-89.
VI. «"Sobre un posible préstamo griego en ibérico"», Litoral, núms.
166-168 (1986: Palabra, Mundo, Ser. La poesía de Jaime Siles, ed. Amparo
Amorós), pág. 164.
VII. «Romanticismos»] Publicado con título de la redacción («Romanticismo
y posmodernismo. Analogías entre dos finales [sic] de siglo») en El País,
12 de febrero de 1987; reimpreso (de El País) en Vuelta Sudamericana, núm.
11 (junio de 1987), pág. 72.
VIII. «Discurso contra el método. Entrevista con Francisco Rico», por
Daniel Fernández, Quimera, núm. 62 (1987), págs. 25-33.
IX. «Herrumbrosas lanzas»] «El destino y el estilo»] «Prólogo», en Juan
Benet, Herrumbrosas lanzas, Barcelona, Círculo de Lectores, 1987, págs.
I-VII; versión reducida: «Unas lanzas por Benet», Saber/Leer, núm. 3
(marzo, 1987), pág. 8. «La guerra de Juan Benet», Círculo.
Temas-textos-personajes, núm. 2 (abril-junio de 1987), págs. 24-25.
X. «La literatura de las naciones»] I. De la «Presentación», en Biblioteca
de plata de los clásicos españoles, Barcelona, Círculo de Lectores, 1988 y
sigs. II. De las respuestas a una encuesta sobre «Història de la
literatura, encara?», por Rossend Arqués, El País, edición de Barcelona
(Quadern), 20 de septiembre de 1990. III. Palabras pronunciadas 306
en el Quirinale (y luego escritas por indicación del destinatario) en la
clausura del Convegno internazionale «La cultura letteraria italiana e
l'identità europea» (Roma, 6-8 aprile 2000) de la Accademia Nazionale dei
Lincei.
XI. «Sobre si el arte es largo», en Certamen XX Aniversari: «Ars longa
vita brevis», Bellaterra (Barcelona), Universidad Autónoma de Barcelona,
1989, págs. V-VI.
XII. «Envío», en Octavio Paz, El romanticismo y la poesía contemporánea,
Barcelona, Stelle dell'Orsa, 1987, págs. 137-139; y luego como «Persicos
odi... a Octavio Paz», en F. R. y Eduardo Arroyo, Garibay, París, Maeght
Éditeur, 1999.
XIII. «¿Quién como él?», El País, 27 de enero de 1990.
XIV. «La brevedad de los días»] «Introducción», en Lope de Vega, El
Caballero de Olmedo, versión de F. R., Madrid, Ministerio de
Cultura-Compañía Nacional de Teatro Clásico, 1990, págs. 7-8; y
posteriormente en El País, 28 de septiembre de 1990.
XV. «Un adiós a Gianfranco Contini», El País, 13 de febrero de 1990.
XVI. «Un par de razones para la poesía»] Extractos (secos) de «Abecé de la
poesía», en La poesía española. Antología comentada, al cuidado de F. R.,
en colaboración con José María Micó, Guillermo Serés y otros, I,
Barcelona, Círculo de Lectores, 1991, págs. 15-37, que a su vez retoman y
revisan algunos pasajes del «Tratado general de literatura» (en Primera
cuarentena, Barcelona, El Festín de Esopo, 1982).
XVII. «La ciudad de las almas»] Presentación de Soledad Puértolas en el
Taller de Literatura NQSN, Salamanca, 29 de marzo de 1991. Publicado (con
un grave error en el encabezamiento) en F. R., Historia y crítica de la
literatura española, IX: Darío Villanueva y otros, Los nuevos nombres:
1975-1990, Barcelona, Crítica, 1992, págs. 375-380.
XVIII. «Elogio de Juan Manuel Rozas»] «J. M. R.», Revista de estudios
extremeños, XLVIII (1991), pág. 623; y luego, con el título actual, en
Garibay (arriba, núm. 12).
XIX. «Los códigos de fray Luis», Ínsula, núm. 534 (junio de 1991), págs.
4-5.
XX. «De hoy para mañana: la literatura de la libertad», El País
(suplemento extraordinario Francfort 1991), 9 de octubre de 1991. Recogido
en Historia y crítica de la literatura española, IX, págs. 86-93.
307
XXI. «La mirada de Pascual Duarte», prólogo al catálogo de la exposición
«La familia de Pascual Duarte» de Camilo José Cela. 50 años. Repertorio de
ediciones, Madrid, Biblioteca Nacional-Fundación Camilo José Cela, 1992,
págs. I-IX.
XXII. «El otro latín», El País (Babelia), 11 de septiembre de 1993, con la
adición de una «Nota al pie» publicada en El País (Babelia), 9 de
noviembre de 2002.
XXIII. «Lógica y retórica de la locura»] Fragmentos del texto publicado
(en eusquera) como "Hitzaurrea", en Rotterdamgo Erasmo, Eromenaren
Laudoroia, trad. Julen Kalzada, Bilbao, Klasikoak, 1994, págs. 7-21.
XXIV. «Tombeau de Julio Caro Baroja», ABC, 19 de agosto de 1995; y luego
en Garibay (arriba, núm. 12).
XXV. «"Con voluntad placentera"»] Fragmentos de «Vida y muerte en las
Coplas de Manrique», en Jorge Manrique, Obra poética, ed. Vicente Beltrán,
Burgos-Barcelona, Caja de Ahorros del Círculo Católico, 1994, págs. 7-18.
XXVI. «Última hora de la poesía española: la razón y la rima», Temas para
el debate, núm. 17 (abril de 1996), págs. 76-77. Reproducido en El correo
de Andalucía (suplemento La mirada, núm. 118), 2 de mayo de 1997, y en
Litoral, núms. 217-218 (1998: Luis García Montero, Complicidades), págs.
52-54.
XXVII. «Eugenio Asensio»] «En memoria de Eugenio Asensio», El País, 23 de
septiembre de 1996; reproducido en Bulletin of Hispanic Studies (Glasgow),
LXXIV (1997), págs. 513-514. «No fue sólo Erasmo», El País (Babelia), 7 de
octubre de 2000.
XXVIII. «"Biblioteca clásica"»] Columnas publicadas en la revista Qué
leer.
§ «Cuestión de grados», núm. 5 (noviembre de 1996), pág. 71. § «Qué
leemos», núm. 6 (diciembre de 1996), pág. 75. § «Al trasluz», núm. 7
(enero de 1997), pág. 79. § «El clavo (palinodia)», núm. 9 (marzo de
1997), pág. 73. § «¿La poesía pura?», núm. 12 (junio de 1997), pág. 87. §
«Allá películas», núm. 13 (agosto de 1997), pág. 79. § «Yo, maestro
Gonçalvo...», núm. 15 (octubre de 1997), pág. 80. § «La prosa como prosa»,
núm. 16 (noviembre de 1997), pág. 79. § «Puntos y aparte», núm. 18 (enero
de 1998), pág. 77. § «Panerotismos», núm. 20 (marzo de 1998), pág. 83. §
«Lectura y crítica», núm. 23 (junio de 1998), pág. 93. § «Géneros de
edición», núm. 25 (septiembre de 1998), pág. 84. § «Las cosas en su
sitio», núm. 26 (octubre de 1998), pág. 84. § «El albatros», núm. 27
308 (noviembre de 1998), pág. 84. § «Rimas humanas», núm. 28
(diciembre de 1998), pág. 114.
XXIX. «La niña de la guerra»] «Contestación», en Ana María Matute, En el
bosque, Madrid, Real Academia Española, 1998, págs. 35-48.
XXX. «Centenarios (1997-1998)», El viejo topo, núm. 117 (abril de 1998);
reproducido por Francisco Umbral, «Diario con guantes», El Mundo, 21 de
junio de 1998.
XXXI. «Cartas cantan»] De la correspondencia de Javier Marías y F. R.
Algunos fragmentos se habían publicado en J. M., «El profesor contado», en
Literatura y fantasma, edición ampliada, Madrid, Alfaguara, 2001, págs.
270-272 (y antes en El País, 12 de junio de 1998).
XXXII. «Don Juan Tenorio y el juego de la ficción»] «El juego del
Tenorio», en José Zorrilla, Don Juan Tenorio, ilustrado por Eduardo
Arroyo, Barcelona, Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores, 1998, págs.
167-177.
XXXIII. «El texto de los clásicos», La Razón, 15 de noviembre de 1998.
XXXIV. «Suicidios»] «Surtido de suicidios», Matador, núm. CH, con un
Cuaderno de artista de Eduardo Arroyo (1998), págs. 42-43, y edición
exenta, s. e., s. l., s. d. [pero 1998], 10 págs. Recogido en Diario de
Andalucía (suplemento El mirador, núm. 10), 23 de julio de 2000.
XXXV. «Pórticos»] Notas preliminares a algunos volúmenes de la Biblioteca
Universal del Círculo de Lectores, Barcelona.
§ «"De los sos ojos tan fuertemientre llorando"»] en Cantar de Mio Cid,
ed. Alberto Montaner, 1999, págs. 7-8. § «"Desordenado apetito"»] en
Fernando de Rojas, La Celestina, ed. Guido M. Cappelli y Gema Vallín,
1999, págs. 7-10 (recogido, con el título «Para La Celestina», en Actas de
las jornadas «Surgimiento y desarrollo de la imprenta en Burgos» [De la
«Ars Grammatica» de A. Gutiérrez de Cerezo a «La Celestina» de Fernando de
Rojas], ed. Marco A. Gutiérrez, Burgos, Instituto Municipal de Cultura del
Ayuntamiento de Burgos, 2000, págs. 59-62). § «"Lo trágico y lo cómico
mezclado"»] en Lope de Vega, Fuente Ovejuna, ed. Mari Carmen Llerena,
2000, págs. 7-9. § «"El orbe de zafir"»] en Pedro Calderón de la Barca, El
alcalde de Zalamea, ed. Gerardo Salvador, 2000, págs. 7-10. § «"The Art of
Wordly Wisdom"»] en Baltasar Gracián, El criticón, ed. Carlos Vaíllo,
2000, págs. 7-8. § «"Hablar en prosa"»] en Leandro Fernández de Moratín,
El sí de las niñas, ed. Patrizia Campana, 2000, págs. 7-8.
XXXVI. «Despedida de José María Valverde»] Publicado como «Coda» a «El
profesor Valverde», de Victoria Camps, en El ciervo, núm. 541 309
(abril de 1996), pág. 15; segunda versión, con el título actual, en
Garibay (arriba, núm. 12).
XXXVII. «Elogio de Mario»] Fragmentos de «Laudatio», en Mario Vargas
Llosa. XIII Premio Internacional Menéndez Pelayo. Discursos pronunciados
en ocasión de la entrega del XIII Premio Internacional Menéndez Pelayo a
don Mario Vargas Llosa el 12 de julio de 1999 en el Palacio de la
Magdalena, Santander, Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 1999,
págs. 17-28.
XXXVIII. «Miserias del "diseño"», El País (Babelia), 26 de junio de 1999.
XXXIX. «El alma de Garibay», Saber/Leer, núm. 128 (octubre de 1999), pág.
12.
XL. «La librería de Barcarrota»] Del «Preliminar» a Antonio Vignali, La
Cazzaria, ed. Guido M. Cappelli, trad. Elisa Ruiz García, Mérida, Editora
Regional de Extremadura, 1999, págs. VII-XI, reproducido parcialmente en
El País (Babelia), 26 de febrero de 2000.
XLI. «Decir el verso», El País (Babelia), 15 de enero de 2000; la nota
añadida ahora procede de una columna de Qué leer, núm. 21 (abril de 1998),
pág. 87.
XLII. «Ovallejo»] De una entrevista en El País, 25 de junio de 1996.
XLIII. «Quién escribía y quién no», El País (Babelia), 19 de febrero de
2000.
XLIV. «¡Vivan las caenas!», El Mundo (suplemento El cultural), 10 de mayo
de 2000.
XLV. «Del fragmento (fragmento)», en Veintiún clásicos para el siglo XXI,
Barcelona, Crítica, 2001, págs. 7-9.
XLVI. «Memoria y deseo»] «Prólogo», en Antonio Muñoz Molina, El jinete
polaco, Madrid, Bibliotex-El Mundo, 2001, págs. 5-7; reproducido en parte,
censurado y con el título de «El círculo del deseo y la memoria», en El
Mundo, 27 de junio de 2001.
XLVII. «Yerros de imprenta», La Vanguardia, 16 de noviembre de 2001. El
artículo de A. T. se publicó simultáneamente en su libro Las vidas de
Miguel de Cervantes. Una biografía distinta, Barcelona, Península, 2001,
págs. 272-277. No merece respuesta la salida por la tangente de Trapiello
en «Asesinato en la imprenta de Cuesta», La Vanguardia, 23 de noviembre de
2001.
310
XLVIII. «Epitafio ex abrupto para C. J. C.», El País, 18 de enero de 2002.
XLIX. «Notas al pie»] Publicadas en El País (Babelia).
§ «Filología y vanguardia»] 23 de marzo de 2002. § «Reflujos de la
historia»] 20 de abril de 2002. § «Con denominación de origen»] 1 de junio
de 2002. § «Los textos de la escena»] 29 de junio de 2002. § «La
literatura como conversación»] 7 de septiembre de 2002. § «Peajes del
clásico»] 5 de octubre de 2002. § «Renacimientos»] 21 de diciembre de
2002. § «Sopa de lenguas»] 22 de marzo de 2003. § «La ficción de la
realidad»] 31 de mayo de 2003. § Véase también arriba, nota al núm. XXII.
L. «La función del Arcipreste», El Mundo (suplemento El cultural), 8 de
mayo de 2002.
LI. «Idea y poéticas del cuento», en Todos los cuentos. Antología
universal del relato breve, presentación de Ramón Menéndez Pidal y F. R.,
II, Barcelona, Planeta (Enciclopedias Planeta. Serie Mayor), 2002, págs.
1381-1393.
LII. «Canela pura»] En prensa en La centuria. Visor 500, Madrid, Visor.
LIII. «Antiguos y modernos»] Fragmentos (con la adición de un ejemplo
español) de «Classicismo e realismo. Cenni per un dialogo», intervención
en la mesa redonda Cultura Classica e società contemporanea, Scuola
Normale Superiore di Pisa, 8 de junio de 2002, en prensa en el volumen
Rimuovere i classici?, Turín, Einaudi.
LIV. «Sobre Otoños y otras luces», Litoral, núm. 233 (2002: Ángel
González. Tiempo inseguro, ed. Susana Rivera), pág. 160.
LV. «Javier Cercas, cosecha 1986»] «Nota de un lector», en Javier Cercas,
El móvil, Barcelona, Tusquets, 2003, págs. 101-110.
LVI. «La novela, o las cosas de la vida»] Fragmentos de «Don Chisciotte
della Mancia, ovvero la storia del romanzo», en Il Romanzo, V, ed. Franco
Moretti, Turín, Einaudi, en prensa.
LVII. «Los pasos de Claudio Guillén»] «Contestación», en Claudio Guillén,
De la continuidad. Tiempos de historia y de cultura, Madrid, Real Academia
Española, 2003, págs. 43-55.
LVIII. «¡Que salga el autor!», prólogo a Chris Sliwa, Cartas, documentos y
escrituras de Lope de Vega, en prensa.
LIX. «Elogio de los tipógrafos de la Federación Socialista Madrileña», El
País, 13 de julio de 2003.
311
LX. «Acuse de recibo a Jorge Guillén»] Billete enviado a don Jorge en
1974, publicado en Garibay (arriba, núm. 12) y previamente, en versión ad
hoc, en El ciervo, núm. 385 (marzo de 1983), pág. 15.
Ilustraciones
1-4. De las litografías insertas en Garibay, por Francisco Rico y Eduardo
Arroyo, París, Maeght Éditeur, 1999.
5. Doña Inés (1992), últimamente en Sala del Banco Zaragozano, 2000;
reproducido en José Zorrilla, Don Juan Tenorio, ilustrado por Eduardo
Arroyo, epílogo de Francisco Rico, Barcelona, Galaxia Gutenberg-Círculo de
Lectores, 1998.
6. De las ilustraciones originales para Don Juan Tenorio (§ 5).
7. Suicidio de Ángel Ganivet (29-XI-1898) (1978), colección particular,
Bruselas.
8. El paraíso de las moscas, o el último suspiro de Walter Benjamin en
Port Bou (1999), expuesto en Eduardo Arroyo, Pinturas, terracotas y
piedras, Kutxaespacio de arte, San Sebastián, 2002.
2006 - Reservados todos los derechos
Permitido el uso sin fines comerciales
____________________________________
Facilitado por la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
Súmese como voluntario o donante , para promover el crecimiento y la difusión de la
Biblioteca Virtual Universal www.biblioteca.org.ar
Si se advierte algún tipo de error, o desea realizar alguna sugerencia le solicitamos visite
el siguiente enlace. www.biblioteca.org.ar/comentario