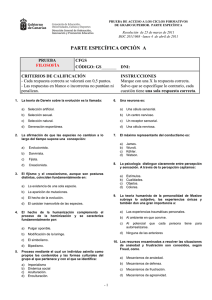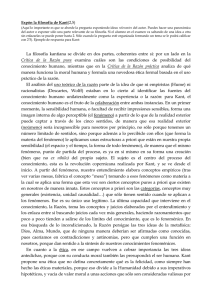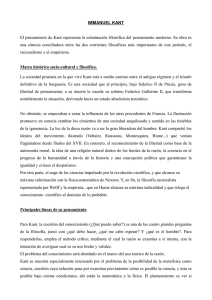PAU Filosofía junio 2009 La Rioja
Anuncio

Historia de la Filosofía 1 Historia de la Filosofía 2 LA RIOJA CONVOCATORIA JUNIO 2009 SOLUCIÓN DE LA PRUEBA DE ACCESO AUTOR: Francisco Ríos Pedraza Opción A Resumen del contenido y definición de términos. En este texto, Aristóteles pone en relación tres parejas de conceptos fundamentales en su filosofía (materia y forma; potencia y acto o entelequia; y cuerpo y alma), con el fin de explicar la conexión que existe entre estos dos últimos. A su juicio, esta conexión es diferente de la que otros antes que él han expuesto motivo por el cual está especialmente interesado en explicar este asunto. Según Aristóteles, el cuerpo es material y en él reside la potencialidad del ser vivo. El alma, por su parte, es la que da forma al cuerpo, haciendo que se actualice la potencia que reside en él. Este es el modo que tiene Aristóteles de concebir esa relación. De aquí extrae algunas conclusiones importantes: 쐌 El alma es algo distinto del cuerpo, aunque relacionado con él. Por tanto, se equivocan los que identifican y confunden el alma con el cuerpo, como los atomistas, para quienes las almas son también átomos. 쐌 El alma no puede existir sin el cuerpo, puesto que su razón de ser es justamente la de ser el acto, la entelequia de un cuerpo. Por tanto, están en un error quienes, como Platón, afirman la posibilidad de una existencia separada del alma respecto del cuerpo. 쐌 La función del alma consiste en actualizar la vida que existe en potencia en un determinado cuerpo. Por ello, a cada cuerpo le corresponde un tipo de alma. Las almas no son almas en abstracto, sino para un determinado tipo de cuerpo. De aquí podemos concluir que caen en un error quienes, como los pitagóricos, afirman que las almas transmigran de unos cuerpos a otros, incluso de distintas especies. Definición de términos: Entidad Es todo aquello que posee ser. Puesto que, según Aristóteles, el ser se puede decir de distintas formas, existen distintos tipos de entidades. De todas ellas la principal es la sustancia. Forma Es lo que provee la esencia a una sustancia, haciendo que sea aquello que es. La forma es el principio universal que existe incorporado en cada sustancia particular. Materia Es aquello de lo que está hecha una sustancia. La materia es el principio de individuación de la esencia. Al incorporarse la forma o esencia en la materia, el resultado es una sustancia particular. Aristóteles distingue © Oxford University Press España, S. A. entre materia prima (carente de toda forma) y materia segunda. Potencia Es el no-ser relativo a un determinado ser. Es decir, la potencia es todo aquello que un ser no es, pero que puede llegar a ser si experimenta una serie de cambios posibles. Entelequia Es el acto final puro de un ser. Para Aristóteles, todo cambio que experimenta un ser tiene una finalidad, un objetivo a alcanzar al final del proceso. Entelequia es justamente esa finalidad, es el ser una vez que ha completado el proceso y alcanzado el objetivo. Compuesto Aristóteles afirma que todo ser natural es un compuesto de materia y forma o, desde otro punto de vista, de acto y potencia. Esta composición se da en el seno mismo del ser natural. Materia y forma o acto y potencia no existen por separado en la realidad, sino que es el pensamiento el que los distingue. Alma Es la forma sustancial de los seres vivos y la que actualiza la potencia vital que reside en el cuerpo. De acuerdo con esto, no solo los seres humanos poseen alma. Aristóteles distingue tres tipos de alma acordes con las tres formas diferentes de seres vivos que existen: vegetativa, sensitiva o animal y racional o humana. Cuerpo Es el componente material de los seres vivos. En él se encuentra la potencia vital que es actualizada por el alma. Teoría aristotélica sobre el hombre. Aristóteles define al ser humano como animal racional. Esta definición incluye al ser humano entre los seres naturales y, por tanto, compuestos de materia y forma. Esa composición, en el caso de los seres vivos —y el ser humano lo es—, adquiere la connotación de ser una composición entre cuerpo y alma. El cuerpo es la materia y el alma es la forma del ser vivo. Todos los seres vivos tienen alma, pero no todas las almas son del mismo tipo. El alma humana es un alma racional que permite a quien la posee realizar todas las actividades propias de los vegetales (alimentarse, crecer, reproducirse, etc.), las de los animales (sentir, desplazarse…) y, además, otra serie de actividades propias y específicas del ser humano que corresponden con su naturaleza racional. Entre Historia de la Filosofía 3 LA RIOJA estas actividades exclusivas del ser humano se encuentran la de ser capaz de un conocimiento racional de la realidad y la de convivir con otros seres humanos integrándose en sociedades organizadas políticamente. Como ya se ha expuesto anteriormente, la unión del alma con el cuerpo no es una unión accidental y prescindible; muy al contrario, se trata de una unión sustancial, de modo que no pueden existir independientemente el uno del otro y solo en nuestro pensamiento podemos concebirlos de modo separado. Entre las actividades específicas del ser humano está el conocimiento racional. Aristóteles distingue tres tipos o grados de conocimiento humano: 쐌 Empeiría. Es la experiencia concebida como un saber que se adquiere por familiaridad con las cosas y que nos permite aplicar el conocimiento adquirido a cada caso concreto. 쐌 Tékhne. Es el saber práctico que nos permite hacer cosas, realizar productos fruto de nuestra capacidad para manipular objetos de un determinado modo. 쐌 Sophía. Es la sabiduría, el saber de las cosas por sus primeros principios y sus primeras causas. La ciencia como forma superior del conocimiento humano consiste precisamente en este tipo de saber de los primeros principios. La otra actividad específica del ser humano es la que le faculta para vivir en sociedad. Aristóteles dirá que el ser humano es un ser social por naturaleza. Los seres humanos no son individuos aislados; el hombre, para ser verdaderamente humano, necesita formar parte de una comunidad humana. La existencia misma del Estado no es fruto de un acuerdo que pudo no haberse suscrito, como defendían los sofistas; la naturaleza humana exige su existencia. El fin que persigue el ser humano por naturaleza es su propio bien, y para ello ordena su conducta racionalmente; pero para alcanzar ese bien propio necesita unirse a otros seres humanos, constituyendo así una organización política que persigue el bien común. Este bien común no es otra cosa que la suma de los bienes individuales de todos y cada uno de los integrantes de la sociedad. Contexto cultural en que vivió Aristóteles. Aristóteles vivió en el siglo IV a. C. y fue discípulo de Platón y maestro de Alejandro Magno. La relación que mantuvo con Platón le llevó a oponerse al individualismo, relativismo y escepticismo de los sofistas. Frente a ellos, defendió el carácter natural de la sociabilidad humana y la existencia de verdades y valores universales asequibles al conocimiento humano. Sin embargo, se apartó de su maestro en lo que se refiere a la defensa que hizo este último de la existencia separada de esas verdades y valores universales (Ideas platónicas). Aristóteles rechazó la existencia de entidades universales separadas y afirmó que tales entidades existen solo incorporados en las realidades singulares, que son las únicas que existen de modo separado. © Oxford University Press España, S. A. CONVOCATORIA JUNIO 2009 La relación de Aristóteles con su discípulo Alejandro Magno le permitió realizar investigaciones biológicas a partir de los ejemplares vivos que el conquistador le proporcionaba fruto de sus expediciones. Sin embargo, la cercanía al poderoso no siempre le reportó beneficios, y Aristóteles sintió en varias ocasiones que su vida corría peligro por su relación con el emperador. El afán expansionista de este hizo que los macedonios no gozaran de la simpatía de los griegos, y Aristóteles era un macedonio que vivía entre griegos y que, además, tenía una relación especial con el líder de todos ellos. Relación de la doctrina aristotélica sobre el hombre con otro planteamiento antropológico. La antropología aristotélica se encuentra muy cercana a la platónica, como no podía ser de otro modo, tratándose de maestro y discípulo. Precisamente por ello resulta asequible señalar con precisión los puntos de coincidencia y divergencia entre ambos filósofos en lo que se refiere a su teoría sobre el ser humano. Platón, como Aristóteles, concebía al ser humano compuesto de cuerpo y alma. Pero a diferencia de este último, Platón sí admitía la posibilidad de la existencia del alma separada del cuerpo. Es más, para Platón la unión del alma con el cuerpo es fruto de un accidente, y el alma en su estado natural se encuentra separada del cuerpo y habitando en un mundo distinto del natural. Por otra parte, y siguiendo con la teoría sobre el alma de ambos autores, Platón sostenía que solo el ser humano poseía alma, mientras que Aristóteles afirmaba que todo ser vivo está dotado con una. La diferencia estriba en que para Aristóteles el alma es aquello que da vida al cuerpo, lo que da forma a la materia convirtiéndola en un viviente concreto, y sin embargo para Platón el alma es el principio del conocimiento racional. Dado que solo los seres humanos poseen este tipo de conocimiento, es lógico que Platón considerara que la posesión de alma es algo exclusivo de los seres humanos. Ambos autores coinciden en considerar la racionalidad como una característica distintiva y esencial del ser humano, pero difieren en el modo de concebir en qué consiste y cómo se alcanza el conocimiento racional. Para Aristóteles, el conocimiento arranca de la experiencia sensible y llega al universal mediante la abstracción. En cambio, Platón considera que el conocimiento sensible no nos conduce al saber, sino solo a la opinión, que es mudable y falible. La verdadera ciencia solo se alcanza, según Platón, por medio del conocimiento intelectual que prescinde de los datos de los sentidos y se orienta directamente hacia las entidades universales, subsistentes y separadas de los objetos del mundo sensible. Por último, en cuanto a la vida en sociedad de los seres humanos, tanto Platón como Aristóteles coinciden en el carácter natural de la sociabilidad humana, así como en la función que ha de desempeñar la sociedad en la consecución de la felicidad de quienes habitan en ella. Las diferencias en este caso son menores que en lo referenHistoria de la Filosofía 4 LA RIOJA te al alma o al conocimiento humano y tienen que ver con la organización concreta que es preferible en una sociedad y sobre el mejor sistema de gobierno para lograr los fines que la sociedad debe proponerse. Ensayo breve sobre algún problema en relación con la concepción del hombre. A grandes rasgos, las concepciones del ser humano que se han defendido a lo largo de la historia pueden clasificarse en dos grandes grupos. De una parte estaría la opción espiritualista, defendida entre otros por los pitagóricos, Platón y el cristianismo; de la otra tendríamos las propuestas materialistas del atomismo, Marx, Nietzsche, Freud y Sartre entre otros. En este texto, Aristóteles nos ofrece una tercera vía que puede considerarse equidistante de ambas. Con los espiritualistas coincide Aristóteles al afirmar que en el ser humano hay algo fundamental que no puede reducirse a lo puramente material. Sin embargo, cuando los CONVOCATORIA JUNIO 2009 espiritualistas afirman la posibilidad de una existencia separada de esa parte no material del ser humano, Aristóteles disiente de ellos y se acerca a los materialistas. El materialismo se opone a la idea de la existencia de una realidad sobrenatural y trascendente a la materia. Aristóteles parece estar de acuerdo con el materialismo al concebir el alma como un constituyente fundamental de la naturaleza humana, negando la posibilidad de una existencia separada de la materia. De cualquier modo, no podemos considerar a Aristóteles un materialista más, puesto que el alma, tal como él la describe, es algo distinto de lo puramente material. En este sentido puede considerarse que la propuesta aristotélica es extremadamente original, ya que no es equiparable a ninguna otra. La concepción del ser humano de Aristóteles no admite ser encuadrada en ninguna de las dos grandes líneas antagonistas de la antropología filosófica —materialismo y espiritualismo— que atraviesan toda la historia de la Filosofía. Opción B Resumen del contenido y definición de términos. En este texto, Kant propone llevar a cabo un cambio de método en la metafísica que le permita avanzar de modo similar a como han hecho recientemente la matemática y la ciencia natural. Este cambio metodológico consiste en invertir el modo en que concebimos cómo se produce el conocimiento: en lugar de dar por sentado que es el sujeto el que ha de adaptarse al objeto para conocerlo, contemplemos la posibilidad de que sea el objeto el que se adapta al modo de conocer del sujeto. Si fuese cierta esta posibilidad, cualquier saber que alcanzáramos sobre nuestro modo de conocer sería un saber previo a la experiencia y aplicable a todo conocimiento posterior; es decir, sería un conocimiento a priori, universal y necesario. Estas tres son precisamente las características que se exigen a un conocimiento para que pueda ser catalogado como verdaderamente científico. Definición de términos: Matemática Es una disciplina de conocimiento que ha alcanzado la categoría de ciencia. Kant divide la matemática en aritmética y geometría, y cada una de ellas nos proporciona conocimiento científico. Esto es así porque la geometría estudia las propiedades del espacio y la aritmética estudia las propiedades del tiempo. De acuerdo con Kant, espacio y tiempo son formas a priori de nuestra sensibilidad y, por ello, los juicios que hace la matemática sobre estas dos dimensiones de la realidad son sintéticos a priori; es decir, amplían nuestro conocimiento a la vez que son universales y necesarios. © Oxford University Press España, S. A. Ciencia natural Esta es la otra disciplina que, junto con la matemática, ha alcanzado la categoría de ciencia. Los logros científicos de esta disciplina son más recientes y se deben, sobre todo, a Newton. Así como la matemática produce conocimiento científico por formular juicios sobre las formas a priori de nuestra sensibilidad, la ciencia natural logra el mismo objetivo al formular juicios referidos a nuestros conceptos puros o categorías. Al ser estos conceptos a priori, cualquier juicio que formulemos sobre ellos será universal y necesario. Revolución Con este término se refiere Kant en el texto al cambio brusco producido en un corto período de tiempo relativo a nuestro conocimiento de la naturaleza. Durante siglos ese conocimiento ha parecido estar estancado y, sin embargo, en apenas ciento cincuenta años (los que van desde la publicación de la obra de Copérnico a la de Newton) se han logrado más avances que en los dos mil años anteriores. Método Es un procedimiento sistemático constituido por una serie de pasos definidos previamente y que nos permite alcanzar un determinado objetivo. Durante toda la Edad Moderna los filósofos estuvieron muy interesados en el estudio del método de conocimiento. Pensaban que ahí estaba la clave para que unas disciplinas, a diferencia de otras, alcanzaran rigor suficiente como para ser consideradas científicas. Historia de la Filosofía 5 LA RIOJA Metafísica Kant utiliza este concepto con dos significados. En un sentido, la metafísica es la disciplina que se ocupa del conocimiento de las entidades que están más allá de la física. Estas entidades serían tres: Dios, el alma humana y el mundo concebido como totalidad de los fenómenos. Kant llega a la conclusión de que la metafísica así concebida es un empeño estéril; no es posible que alcance rigor científico. En un segundo sentido, la metafísica se encarga del estudio de las posibilidades y límites de nuestro conocimiento de la realidad. Esta es justamente la forma en la que Kant desarrolla la metafísica y en la que le augura un largo y exitoso futuro. Objeto Es el correlato del sujeto en el conocimiento. Todo conocimiento requiere de un sujeto que conozca y de un objeto conocido. Con su filosofía, Kant va a invertir el modo de entender la relación que existe entre estos dos elementos del conocimiento. El cambio es de tal calibre que el propio Kant lo compara con la revolución llevada a cabo por Copérnico al sustituir el geocentrismo por el heliocentrismo. Como se ha expuesto anteriormente, según Kant, en el conocimiento no es el sujeto el que se adapta al objeto para conocerlo, sino que es el objeto el que sufre una adaptación para poder ser conocido por el sujeto. A priori Significa literalmente «anterior a» y en el caso de la filosofía kantiana se refiere a la experiencia. Así que a priori significa aquí «anterior a la experiencia». Se opone al término a posteriori, que significa «posterior a la experiencia». En la filosofía kantiana este concepto es fundamental, porque parte del presupuesto según el cual un conocimiento, para ser científico ha de ser universal y, por otra parte, nada que provenga de la experiencia será verdaderamente universal. Por tanto, todo conocimiento científico debe basarse en algo previo a la experiencia; es decir, a priori. Conceptos Las impresiones múltiples y diversas que nos llegan a través de la sensibilidad son ordenadas y unificadas gracias a los conceptos. Nuestro entendimiento posee dos tipos de conceptos: empíricos y puros. Los conceptos empíricos son construidos por el entendimiento por un procedimiento de abstracción a partir de lo captado en la experiencia sensible. Los conceptos puros o categorías, en cambio, son a priori, se encuentran en nuestro entendimiento desde siempre y son las formas generales que este tiene de ordenar lo dado en la experiencia. Conocimiento Es la aprehensión que alguien realiza de una determinada realidad. En el conocimiento siempre intervienen dos elementos o factores: el sujeto, que es quien conoce; y el objeto, que es lo conocido. Como se ha expuesto con anterioridad, tradicionalmente se ha creído que al cono© Oxford University Press España, S. A. CONVOCATORIA JUNIO 2009 cer, el sujeto se adapta al objeto para de ese modo apropiárselo, cognoscitivamente hablando. Kant, en un giro radicalmente novedoso, afirma que es el objeto el que se adapta a las estructuras cognoscitivas del sujeto para así poder ser conocido. Concepción del conocimiento de Kant. Para Kant, el conocimiento es un proceso en el que intervienen tres facultades humanas: 쐌 Sensibilidad. El primer paso consiste en la captación de una impresión sensible. Esa impresión es ordenada en el espacio y en el tiempo por la sensibilidad. 쐌 Entendimiento. El conocimiento no consiste solo en percibir, sino que tenemos que comprender lo percibido. Esta labor la realiza el entendimiento aplicando las categorías o conceptos puros y posteriormente los conceptos empíricos a lo percibido por nuestra sensibilidad. Los conceptos suponen un avance respecto a las percepciones en cuanto a elaboración del conocimiento. Sin embargo, nuestra capacidad cognoscitiva no se para ahí; de hecho, no solemos usar los conceptos de modo aislado, sino que los empleamos formando parte de juicios. Nuestro entendimiento es la facultad de los conceptos, pero es también la facultad de los juicios, la facultad con la que juzgamos lo percibido. 쐌 Razón. Es la facultad que usamos para encadenar juicios formando razonamientos que nos llevan desde unos juicios que actúan como premisas hasta un juicio que es la conclusión. Al mismo tiempo, buscamos los fundamentos en los que se basan nuestras premisas. Por ello podemos decir que nuestra razón nos hace progresar en el conocimiento en dos direcciones contrapuestas: hacia las conclusiones de los razonamientos y hacia los principios en los que se basan nuestras premisas. En la búsqueda de principios nuestra razón emprende un camino que puede conducir finalmente a principios muy generales que estén más allá de cualquier experiencia posible. Kant nos advierte del peligro de rebasar los límites de la experiencia. Cuando hacemos eso, cometemos errores porque todo el armazón de nuestro conocimiento, las categorías y las formas a priori de la sensibilidad están dispuestas para ordenar lo dado en la experiencia, y cuando las empleamos más allá de ella, estamos haciendo un uso para el que no están preparadas. Contexto cultural en que vivió Kant. Kant vivió entre 1724 y 1804, por tanto, su madurez abarcó la segunda mitad del siglo XVIII; es decir, el período de máximo apogeo de la Ilustración. Kant vivió lejos de Francia, el epicentro de este movimiento cultural, pero estuvo profundamente influido por él. En su Prusia natal, el conflicto político entre la burguesía floreciente y los defensores del absolutismo monárquico no tuvo la virulencia del caso francés. A ello contribuyó de manera decisiva el hecho de que el monarca, Federico II el GranHistoria de la Filosofía 6 LA RIOJA de, fuese un entusiasta seguidor de las doctrinas de la Ilustración y un destacado representante del despotismo ilustrado. No obstante, Kant no se libró de los efectos de la censura presente en un sistema político poco tolerante. A la muerte de Federico II ascendió al poder Federico Guillermo II, quien conminó a Kant a reconsiderar sus afirmaciones relativas a la religión. Kant, por medio de un escrito, se comprometió a no volver a expresar en público opiniones sobre religión. Uno de las principales ideas que inspiraron el movimiento ilustrado fue la supremacía de la razón frente a otros valores culturales como la tradición o la autoridad. Esta confianza en la razón se extendía tanto al terreno del conocimiento teórico de la realidad como al de la transformación social con el fin de lograr una sociedad más justa. Kant compartió esta actitud hacia la razón y asumió la tarea de llevar a cabo una revisión crítica de la misma con el objetivo de ponerla a punto para que desempeñara bien el papel esencial que le corresponde. La tarea que Kant se planteó es muy ambiciosa, puesto que abarca todos los órdenes en los que la razón despliega su actividad. El análisis que realizó del uso teórico de la razón le puso en relación con las dos grandes propuestas epistemológicas de la modernidad: el racionalismo y el empirismo. La solución kantiana se puede considerar equidistante de ambas respuestas al problema del conocimiento. Por una parte, a diferencia del racionalismo, Kant considera que la experiencia sensible juega un papel esencial en el conocimiento. Por otro lado, Kant se distancia igualmente del empirismo al sostener que nuestra razón posee ideas cuyo origen no se encuentra en la experiencia y que resultan esenciales para ordenar lo percibido por nuestros sentidos. En cuanto al uso práctico de la razón, el resultado de la revisión crítica kantiana le colocó en una posición opuesta a la que había sostenido Hume. Para Kant los principios morales, para ser válidos, han de ser universales y solo la razón es capaz de lograr esa universalidad de los principios de la moralidad. Para Hume, en cambio, el fundamento de nuestros juicios morales se encuentra en los sentimientos, y no en la razón. Relación de la concepción del conocimiento de Kant con otro planteamiento gnoseológico. La posición filosófica de Kant en relación con el conocimiento está a medio camino entre el racionalismo y el empirismo. Con cada una de estas dos corrientes de pensamiento comparte algo, pero al mismo tiempo se distancia de cada una de ellas para aproximarse a la otra. Kant afirmó que todo conocimiento comienza con la experiencia, pero no depende exclusivamente de ella. Esta afirmación puede servirnos de referencia para comprender cómo consigue Kant situarse entre el racionalismo y el empirismo. La primera parte de la tesis kantiana —todo conocimiento comienza con la experiencia— le aproxima abierta- © Oxford University Press España, S. A. CONVOCATORIA JUNIO 2009 mente al empirismo. La epistemología de Locke y de Hume se había caracterizado por afirmar que el origen y el valor de nuestros conocimientos dependen de la experiencia y Kant, según podemos deducir de esa primera parte de su tesis, suscribiría plenamente tal afirmación. Sin embargo, la segunda parte —pero no depende exclusivamente de ella— nos hace albergar dudas. Kant sostiene que en nuestro conocimiento intervienen factores como las categorías o las formas a priori de la sensibilidad (espacio y tiempo), que son decisivos, pero que no provienen de la experiencia, puesto que son a priori. Aquí Kant se aparta claramente del empirismo. La existencia de elementos a priori en el conocimiento acerca a Kant a posiciones racionalistas. Las ideas innatas desempeñan un papel fundamental en nuestro conocimiento de la realidad, según Descartes, y estas, desde luego, son a priori. Sin embargo, Kant, a diferencia de Descartes, limita el uso que podemos hacer de los elementos a priori a lo dado en la experiencia. El racionalismo cartesiano afirma que a partir de las ideas innatas, y recurriendo únicamente a ellas, podemos construir un conocimiento completo de la realidad. Kant, sin embargo, rechaza la posibilidad de conseguir conocimientos válidos si se emplean las categorías para otra cosa que no sea ordenar lo dado en la experiencia. En definitiva, podemos concluir afirmando, como decíamos al principio, que la teoría del conocimiento de Kant logra un difícil equilibrio en el recurso a la experiencia y a los elementos a priori, lo que le mantiene equidistante del racionalismo y del empirismo. Ensayo breve en relación con el conocimiento. Kant resuelve el problema del conflicto entre racionalismo y empirismo, pero su giro copernicano tiene el coste de poner un límite muy estrecho a nuestro conocimiento. Si es el objeto el que se adapta al sujeto para ser conocido, entonces nuestro conocimiento no alcanza a la verdadera realidad tal como ella es. Esto lo explica Kant diferenciando entre dos ámbitos: 쐌 Fenómeno. Es la realidad una vez que ya ha sido encajada en los moldes que la hacen cognoscible para el sujeto. 쐌 Noúmeno. Es la realidad tal como ella antes de que sufra ningún tipo de adaptación para poder ser conocida. Kant afirma que el noúmeno nos resulta incognoscible, hasta el punto de que ni siquiera podemos decir en qué consiste. La conclusión de la teoría kantiana del conocimiento resulta, a fin de cuentas, bastante frustrante, puesto que en cierta forma traiciona el objetivo de toda teoría del conocimiento. Cuando se elabora una reflexión sobre nuestro conocimiento de la realidad, se espera que se nos diga cómo conocemos la realidad. No parece aceptable que al final de una reflexión sobre nuestro conocimiento se nos diga que, en verdad, no podemos conocer la realidad tal cual es. Historia de la Filosofía 7