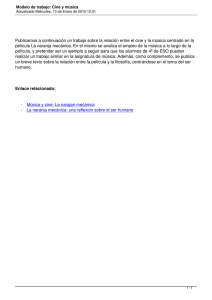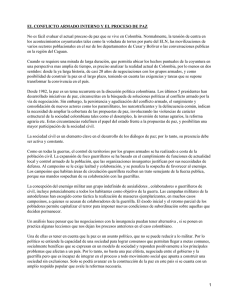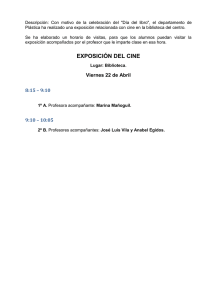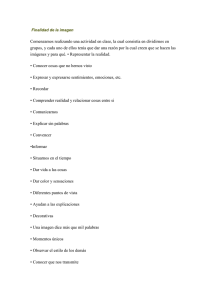- Ninguna Categoria
Contrario a lo que se podría pensar, entre la guerra y el cine no sólo
Anuncio
Bogotá, Abril de 2013 Señores BIBLIOTECA GENERAL Pontificia Universidad Javeriana Ciudad Respetados Señores, Me permito presentar el trabajo de grado titulado Imaginario del conflicto armado colombiano en el cine reciente, elaborado por la estudiante Tatiana Prada Collazos, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 1.020.747.719, para que se incluya en el catálogo de consulta. Cordialmente, Sebastián Lippez De Castro Director carrera de Ciencia Política ANEXO 2 CARTA DE AUTORIZACIÓN DE LOS AUTORES (Licencia de uso) Bogotá, D.C., Abril 10 de 2013 Señores Biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J. Pontificia Universidad Javeriana Cuidad La suscrita: Tatiana Prada Collazos , con C.C. No 1020747719 En mí calidad de autora exclusiva de la obra titulada: Imaginario del conflicto armado colombiano en el cine reciente (por favor señale con una “x” las opciones que apliquen) No Trabajo de grado x Premio o distinción: Si Tesis doctoral cual: presentado y aprobado en el año 2012 , por medio del presente escrito autorizo a la Pontificia Universidad Javeriana para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda ejercer sobre mi obra las atribuciones que se indican a continuación, teniendo en cuenta que en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación. En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de la presente licencia se autorizan a la Pontificia Universidad Javeriana, a los usuarios de la Biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J., así como a los usuarios de las redes, bases de datos y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado un convenio, son: AUTORIZO (AUTORIZAMOS) 1. La conservación de los ejemplares necesarios en la sala de tesis y trabajos de grado de la Biblioteca. 2. La consulta física o electrónica según corresponda 3. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer 4. La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio físico o electrónico, así como su puesta a disposición en Internet 5. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previo convenio perfeccionado con la Pontificia Universidad Javeriana para efectos de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales sitios y sus usuarios tendrán las mismas SI X X X X X NO AUTORIZO (AUTORIZAMOS) facultades que las aquí concedidas con las mismas limitaciones y condiciones 6. La inclusión en la Biblioteca Digital PUJ (Sólo para la totalidad de las Tesis Doctorales y de Maestría y para aquellos trabajos de grado que hayan sido laureados o tengan mención de honor.) SI NO X De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización. De manera complementaria, garantizo (garantizamos) en mi (nuestra) calidad de estudiante (s) y por ende autor (es) exclusivo (s), que la Tesis o Trabajo de Grado en cuestión, es producto de mi (nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy (somos) el (los) único (s) titular (es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Pontifica Universidad Javeriana por tales aspectos. Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Pontificia Universidad Javeriana está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. NOTA: Información Confidencial: Esta Tesis o Trabajo de Grado contiene información privilegiada, estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de una investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado. Si No x En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta, tal situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso. NOMBRE COMPLETO No. del documento FIRMA de identidad Tatiana Prada Collazos CC 1020747719 FACULTAD: Ciencia Política y Relaciones Internacionales PROGRAMA ACADÉMICO: Carrera de Ciencia Política ANEXO 3 BIBLIOTECA ALFONSO BORRERO CABAL, S.J. DESCRIPCIÓN DE LA TESIS DOCTORAL O DEL TRABAJO DE GRADO FORMULARIO TÍTULO COMPLETO DE LA TESIS DOCTORAL O TRABAJO DE GRADO Imaginario del conflicto armado colombiano en el cine reciente SUBTÍTULO, SI LO TIENE AUTOR O AUTORES Apellidos Completos Nombres Completos Prada Collazos Tatiana DIRECTOR (ES) TESIS DOCTORAL O DEL TRABAJO DE GRADO Apellidos Completos Nombres Completos Guerrero Apraez Víctor FACULTAD Ciencia Política y Relaciones Internacionales Pregrado PROGRAMA ACADÉMICO Tipo de programa ( seleccione con “x” ) Especialización Maestría Doctorado x Nombre del programa académico Carrera de Ciencia Política Nombres y apellidos del director del programa académico Sebastián Lippez De Castro TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE: Politóloga PREMIO O DISTINCIÓN (En caso de ser LAUREADAS o tener una mención especial): CIUDAD Bogotá Dibujos Pinturas AÑO DE PRESENTACIÓN DE LA TESIS O DEL TRABAJO DE GRADO NÚMERO DE PÁGINAS 2012 60 TIPO DE ILUSTRACIONES ( seleccione con “x” ) Tablas, gráficos y Planos Mapas Fotografías Partituras diagramas x SOFTWARE REQUERIDO O ESPECIALIZADO PARA LA LECTURA DEL DOCUMENTO Nota: En caso de que el software (programa especializado requerido) no se encuentre licenciado por la Universidad a través de la Biblioteca (previa consulta al estudiante), el texto de la Tesis o Trabajo de Grado quedará solamente en formato PDF. MATERIAL ACOMPAÑANTE TIPO DURACIÓN (minutos) CANTIDAD FORMATO CD DVD Otro ¿Cuál? Vídeo Audio Multimedia Producción electrónica Otro Cuál? DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVE EN ESPAÑOL E INGLÉS Son los términos que definen los temas que identifican el contenido. (En caso de duda para designar estos descriptores, se recomienda consultar con la Sección de Desarrollo de Colecciones de la Biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J en el correo [email protected], donde se les orientará). ESPAÑOL Conflicto armado Cine Imaginario Complejidad Colombia INGLÉS Armed conflict Cinema Imaginary Complexity Colombia RESUMEN DEL CONTENIDO EN: ESPAÑOL E INGLÉS (Máximo 250 palabras - 1530 caracteres) El cine en cuanto producto cultural, es un reflejo de los imaginarios y mentalidades de aquellos que hacen parte de la sociedad desde la que se le produce. En Colombia, país cuyo conflicto armado se remite ya a seis décadas de duración, la producción cinematográfica es reflejo de algunas de las concepciones más fuertes en torno a ese conflicto social arraigado. El conflicto colombiano se define desde la complejidad debido a la multiplicidad de dinámicas que le constituyen; ello se plasma en el imaginario de la sociedad colombiana, y se manifiesta en el cine nacional. En el presente documento se realiza un estudio del imaginario de la sociedad colombiana en torno al conflicto armado, basado en el análisis de cinco producciones elaboradas posterior al año 2000 y que por tanto dan cuenta de la manera de comprender la fase actual de la guerra. De estas producciones se extraen percepciones sobre los actores, las dinámicas constitutivas de la guerra, sus dinámicas transversales y la naturaleza del conflicto en su conjunto, siempre con miras al principio de la complejidad de la guerra y el imaginario social. As a cultural product, cinema is a reflection of the imaginaries of those who belong to the society where films are produced. In Colombia, a country whose armed conflict has taken place for over six decades, cinematographic production is the reflection of some of the strongest conceptions around this deeply-rooted conflict. Colombian conflict is defined from the notion of complexity because of the multiple dynamics that constitute it; this is captured in the Colombian society imaginary and is later on displayed in national cinema. The following document elaborates a study on the Colombian society imaginary about armed conflict based on the analysis of 5 films produced after the year 2000, which means they are representative of the war’s current phase. Perceptions about parts in conflict, constitutive and transversal dynamics, as well as the nature of the conflict as a whole, will be extracted from these productions, keeping in mind the principle of complexity both from the war and the social imaginary. IMAGINARIO DEL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO EN EL CINE RECIENTE TATIANA PRADA COLLAZOS PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA FACULTAD DE CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA BOGOTÁ 2012 IMAGINARIO DEL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO EN EL CINE RECIENTE TATIANA PRADA COLLAZOS Monografía de grado para optar al título de politóloga. Director: VÍCTOR GUERRERO PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA FACULTAD DE CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA BOGOTÁ 2012 TABLA DE CONTENIDO. Introducción………………………………………………………………………………1 Doble relación entre cine y guerra……………………………………………………3 Siglo XX: Dos industrias crecientes entrelazadas……………………………..3 Momentos de apropiación de la guerra en el cine…………………………….8 Mentalidades e imaginarios……………………………………………………..11 Contextualización del conflicto armado en la cinematografía nacional…………………………………………………………………………………..13 Tipología del conflicto: Análisis desde las producciones nacionales recientes………………………………………………………………………………….17 La alternativa forzada……………………………………………………………19 El infierno metafórico…………………………………………………………….24 Revolución, imposición y sinsentido…………………………………………...29 El fenómeno normalizado……………………………………………………….35 El escenario del terror…………………………………………………………...41 A modo de síntesis………………………………………………………………44 Conclusión………………………………………………………………………………50 Bibliografía………………………………………………………………………………51 Anexos……………………………………………………………………………………53 Anexo No. 1 – Fichas técnicas…………………………………………………53 Anexo No. 2 – Gráfico del Imaginario………………………………………….56 Introducción El conflicto armado marca de diversas formas a aquellas comunidades que deben vivirlo. No sólo aquellos que son actores o víctimas directas de la violencia armada se ven transformados por ella, también es un elemento determinante para quienes viven en el conocimiento de que la violencia es un fenómeno constante en su comunidad, lo cual se ve reflejado como mínimo en una preocupación por la seguridad propia. En Colombia, tras un conflicto de aproximadamente seis décadas de duración y cuyo final no pareciera visibilizarse en un tiempo cercano, conviven generaciones de ciudadanos cuya forma de pensar y actuar se influencia e incluso se define por el hecho de haber crecido y vivido en un país en donde la violencia es la protagonista. Hablamos de una sociedad en la que todos sus miembros, independientemente del grado de cercanía a los enfrentamientos o a las dinámicas que nutren y que se desprenden del conflicto armado, tienen una consciencia de este y ello hace parte incluso del proceso de construcción de identidad como colombianos. Aunque en Colombia el conflicto armado es un fenómeno esencialmente rural, este permea el escenario urbano por medio de sus dinámicas más propias como lo es el caso del desplazamiento y la toma de rehenes, a lo que se suman los medios de comunicación y su permanente cubrimiento de los episodios de violencia armada, una constante en la coyuntura nacional. Todo esto se traduce finalmente en la construcción de una serie de mentalidades e imaginarios colectivos sobre ese conflicto que envuelve a la sociedad, y que inciden por lo tanto en sus diversas actividades y formas de expresión. Ahora bien, la complejidad que caracteriza al conflicto colombiano, derivada entre otras cosas de la multiplicidad de intereses, actores y dinámicas que en él confluyen, hacen de su comprensión como un todo una tarea difícil. En ese sentido surgen diversos cuestionamientos en torno a ¿cuál es la comprensión de 1 la sociedad colombiana respecto a su conflicto? ¿Existen elementos que se priorizan sobre otros? ¿Qué sesgos existen en torno al entendimiento de la naturaleza del fenómeno? En últimas, un conflicto caracterizado por la complejidad hace que su comprensión sea compleja también y en esa medida, la construcción de imaginarios sea un proceso determinado por las diversas percepciones de la gente según su entendimiento desde realidades específicas. Dichos imaginarios impregnan todas las prácticas de una sociedad, incluso las menos pensadas pues el pensamiento se define por la realidad violenta. Llama la atención de este trabajo, una práctica de la sociedad en particular que si bien se ha asociado tradicionalmente con el entretenimiento y el arte, es también un discurso que habla por sí solo de la sociedad de la que proviene. Ese producto social al que aquí se hace referencia es el cine. El cine es en sí mismo una institución social con legitimidad cultural (Trenzado, 2000) y aquello es difícil de poner en duda. Es por esto mismo que su estudio resulta pertinente a la Ciencia Política, pues está impregnado de forma consciente o inconsciente de los imaginarios y mentalidades de la sociedad en que se le realiza, y como tal es una herramienta para conocer la forma de pensar de dichas comunidades. Tomando esto en cuenta, el presente documento se propone como objetivo general identificar cuáles son los imaginarios más relevantes sobre la dinámica y la naturaleza del conflicto armado colombiano que se desprenden del cine nacional que se ha ocupado de abordar dicha temática -directa o tangencialmentedurante la década del 2000. Por medio del análisis de algunas producciones colombianas realizadas en la última década, se buscará extraer cuáles son esos elementos que caracterizan la comprensión que tenemos los colombianos del conflicto que nos rodea. Por medio de este trabajo, el cual se presenta a continuación, se buscará responder la pregunta ¿Cuál es el imaginario sobre el conflicto armado que se representa en el cine colombiano reciente? 2 Doble Relación entre Guerra y Cine Siglo XX: Dos industrias crecientes entrelazadas Entre el cine y la guerra existe un doble vínculo que no sólo es bastante fuerte sino que además se remonta hasta las primeras décadas del siglo XX. Estos dos elementos se han nutrido entre sí por casi un siglo, de maneras más amplias de las que se podría pensar en una primera mirada al tema, elemento sobre el cual profundizaremos a continuación. Probablemente resulte más obvio pensar en el aporte de la guerra al cine pues si existe un género innegablemente protagónico hoy en día en el séptimo arte es sin lugar a dudas el film histórico. Desde la disciplina de la Historia existen muchas opiniones encontradas respecto a la relevancia y validez de este tipo de Films pues así como pueden divulgarla, tienen el poder de tergiversar la Historia en el imaginario social; aún así, no hay que esforzarse mucho para notar que cada vez son más las producciones basadas en eventos históricos, y dentro de ello, aquellas que intentan retratar guerras (el género bélico) o que sitúan sus personajes y tramas ficticias en escenarios de guerra. Si bien este es el ángulo más evidente de la relación, ese aporte temático que proporciona la guerra y en general las dinámicas en marcos de conflicto al cine, este también ha aportado a la guerra desde varias perspectivas, iniciando por un elemento tecnológico que logró a través del tiempo transformar la guerra en sí misma. En el año 1984, el francés Paul Virilio abordó esta cercana relación en su libro Guerre et Cinéma: Logistique de la Perception. En este texto se señala un elemento crucial y es que el crecimiento del arte naciente que era el cine a principios del siglo XX, se daría de la mano con la transformación de las guerras cuerpo a cuerpo hacia guerras industriales, en donde el montaje mismo de la guerra adquiría una gran relevancia. El cine, o si se quiere las tecnologías cinematográficas más que el arte en sí mismo, proporcionaban dos elementos 3 clave que eran imagen y tiempo. En tiempos en que las guerras se hacen enormes –el siglo XX sería el momento de las dos Guerras Mundiales-, cambian las formas de hacerla, y se empiezan a desarrollar desde la distancia; las posibilidades que brindaba la imagen eran infinitas. Para comprender este elemento, hay que pensar necesariamente en la Primera Guerra Mundial. Uno de los elementos más importantes de esta es que es la primera guerra en la historia en donde se hace uso de la aviación como técnica o incluso como arma de guerra, dando ventaja a quienes tenían esta capacidad e impulsando dicha industria. Ahora bien, el éxito de la aviación dependía precisamente de la capacidad de obtener imágenes aéreas, observar el campo de batalla desde un ángulo amplio que no se podía tener de otra manera, y ello se hizo posible gracias a las técnicas provenientes de la cinematografía. Contrario a lo que se podría pensar, las ventajas en un conflicto armado no las pone exclusivamente la capacidad numérica ni armamentista de una parte; lo que se ha demostrado desde la Primera Guerra Mundial y en todo tipo de conflictos armados posteriores, es que hay elementos adicionales y para nuestro caso las posibilidades que brindan las cámaras son estratégicas. La cámara logra transformarse en un arma por sí sola puesto que ella proporciona la ventaja de la imagen. Desde la Primera Guerra Mundial, las estrategias y tácticas se empiezan a construir a partir del servicio que prestan las imágenes. Ya en este proceso había sido clave la fotografía, que suele identificarse en el campo del conflicto desde la guerra de secesión de Estados Unidos a mediados del siglo XIX, sin embargo la cámara ofrece imagen y ofrece adicionalmente tiempo, lo cual transforma las dinámicas. Este fenómeno se haría aún más evidente en la Segunda Guerra Mundial, momento en el cual la guerra se transforma en una puesta en escena al darle un alto grado de importancia a elementos como la amplificación del sonido de los aviones y la iluminación nocturna durante los bombardeos con la finalidad de generar terror en la población (Guerrero, 2012: 4 57). Es también durante la segunda guerra que se inicia la práctica de filmación de momentos de la guerra para su posterior proyección en salas de cine en EEUU. Vemos hasta este punto dos elementos claves en la forma en que la guerra se apropia de elementos cinematográficos; la primera de ellas es cómo las tecnologías que se desarrollaban en la creciente industria cinematográfica, resultaban de utilidad para la industria armamentista en escenarios de guerra. Ambas, cine y guerra, fueron durante el desarrollo del siglo XX dos industrias crecientes, y en ese sentido la primera aportaba al desarrollo bélico la capacidad de generar imágenes y contribuir con ello al diseño de estrategias en combate. El segundo elemento hasta aquí señalado es cómo el campo de batalla se transforma en una puesta en escena paralelamente a las dinámicas humanas y de violencia que en él se desarrollan. La guerra a medida que transcurre el tiempo es tristemente transformada en un espectáculo con el fin de aterrorizar a las víctimas y de engrandecer los logros de quienes allí participan. Las mencionadas son dos formas por medio de las cuales el cine ha nutrido a la guerra, sin embargo hasta aquí se nos escapa la que podría resultar más obvia al lector y es su función propagandística en marcos de conflicto armado. Sin lugar a dudas, Adolf Hitler es uno de los personajes históricos abanderados del uso de la propaganda, herramienta clave en el establecimiento de un régimen paradigmático como lo fue el suyo y algunos otros de la época. La propaganda política ofrece muchas alternativas o medios si se quiere, pero en definitiva una de las más utilizadas en el globo durante la Segunda Guerra Mundial y posteriormente en la Guerra Fría fue el cine. En esta época los estudios de producción cinematográficos se vieron claramente transformados en una herramienta más de la guerra. La producción de Films que justificaran la presencia de los Estados en guerra, así mismo como la elaboración cuidadosa de una imagen maniquea en la que el Estado propio aparece como héroe y la contraparte como el enemigo malvado, fueron eventos recurrentes en dicho periodo, 5 fundamentales en la máquina propagandística de las distintas partes. En Alemania serían los estudios UFA (Universal Film AG) los encargados de realizar esta tarea, mientras que en EEUU Hollywood se orientaría a la labor. En este punto resulta pertinente traer a colación los 11 principios de la propaganda de Joseph Goebbels, ministro de propaganda durante el régimen de Hitler. Sus lineamientos en torno a este tema son al día de hoy documento base del análisis y diseño de propaganda política en diversos regímenes independientemente de su orientación ideológica. Una mirada a estos principios permite ver cómo varios de ellos son aplicables al cine, y podríamos explicar a partir de allí la importancia que se le dio durante el siglo XX en la confrontación política. Destacamos aquí algunos principios específicamente: “1. Principio de simplificación y del enemigo único. Adoptar una única idea, un único símbolo. Individualizar al adversario en un único enemigo. […] 9. Principio de la silenciación. Acallar las cuestiones sobre las que no se tienen argumentos y disimular las noticias que favorecen el adversario, también contraprogramando con la ayuda de medios de comunicación afines. […] “11. Principio de la unanimidad. Llegar a convencer a mucha gente de que piensa «como todo el mundo», creando una falsa impresión de unanimidad.” (Goebbels, en: Fernández, 2011) El cine puede y de hecho cumple con cada una de estas tres funciones y probablemente no sean las únicas dentro de los principios de la propaganda. Una historia elemental de cine de ficción es aquella en que hay un único enemigo fácilmente identificable. Es muy fácil desde este medio ver los fenómenos como blancos y negros, fenómenos polarizados donde hay un llamado “bueno” y un llamado “malo”. Simultáneo a esto, el cine muestra lo que su realizador quiera mostrar y consecuentemente calla aquello que este no considera apropiado o conveniente. El cine propagandístico como el de Hitler es característico por mostrar bondades y ocultar elementos a voluntad del régimen, en especial cuando hablamos de temas polémicos y moralmente discutibles como lo es la guerra. Incluso a veces no se trata de callar, sino de saber mostrar las cosas desde una 6 perspectiva que transmita un mensaje y no otro. Por último, el cine cuando se lo propone es homogeneizante, él manifiesta una propuesta y si es convincente, es esa la idea que se apropia el espectador. El cine de propaganda no pretende ser crítico ni suscitar inquietudes en el público; su propósito es claro y radica en hacer llegar una idea determinada a las masas y convencerlas o inclusive adoctrinarlas en esa línea de pensamiento. A modo de ejemplo, ameritan ser destacadas las producciones de la actriz y cineasta Leni Riefenstahl, ícono propagandístico alemán cuyas películas, dispusieron técnicas nuevas dentro de la propaganda tradicional: monumentalidad del proyecto político, la nueva corporalidad aria esculpida con referencia a la escultura griega, etc.) Dejando de lado por el momento el tema del uso histórico y potencial propagandístico del cine, retomemos en este punto la capacidad de este de registrar imágenes y tiempo simultáneamente, la cual resulta beneficiosa para la guerra puesto que permite presentar a las personas una imagen completa de los eventos. Bien sea que las imágenes se manipulen para presentar sólo algunas de sus partes o para distorsionar los eventos como ya mencionábamos, la realidad es que la cinematografía proporciona la posibilidad de transmitir ideas y percepciones completas. El cine ofrece ideas que no necesariamente están sujetas a interpretación sino que ya son una propuesta completa en sí mismas. A decir verdad, la guerra y el cine tienen un elemento común y es que se encargan, de maneras muy distintas, de imponer visiones de mundo y anular percepciones respecto a diversos fenómenos (Guerrero, 2012: 58). Guerra y cine se fundamentan en pensamientos particulares y a su manera los imponen, la guerra por medio de la violencia y la búsqueda de hegemonías, y el cine a través de propuestas claras y unívocas. Son escenarios donde el participante no tiene voz sino que recibe una carga de puntos de vista cuyo objetivo último es reemplazar los que la persona ya trae consigo. Cine y guerra pretenden en distintos grados transformar los paradigmas bajo los cuales se rigen las personas como se señala a continuación: 7 “En todos estos movimientos subyace la conciencia dolorida y trágica de que luego de la guerra ya no es posible -ni moral ni estéticamente- continuar pintando o filmando como hasta entonces se había hecho, en medio de una especie de ingenuidad más o menos indiscutida. La guerra ha reducido al silencio y a la imposibilidad lo que hasta entonces había sido un hábito, una forma no problemática de relación con el mundo” (Guerrero, 2012: 61) Momentos de apropiación de la guerra en el cine Los primeros referentes cinematográficos con guerras por temática central, son dos producciones realizadas en el año 1914 –lo cual resulta interesante si pensamos que el aporte anteriormente explicado de parte de la industria cinematográfica a la industria guerrerista, se remonta a la Primera Guerra Mundial, también iniciada en el año 1914-. The Birth of a Nation, producción estadounidense, es considerada como la primera película que se propone retratar un escenario de guerra, específicamente la Guerra de Secesión de dicho país. Si bien la trama principal es una historia de ficción, esta se enmarca en el verdadero conflicto armado entre los Estados Confederados de América y la llamada Unión entre 1861 y 1865, lo cual permite no sólo representar el campo de batalla, sino también dinámicas que se desprenden de la guerra como en este caso las raíces del Ku Klux Klan. Un film como The Birth of a Nation, permitía ya en los inicios del siglo XX reflejar un conflicto armado importante para la sociedad estadounidense, así como algunas mentalidades de la sociedad en torno a ello. Del otro lado del Atlántico en Italia, surgía el segundo referente cinematográfico fundacional del cine de guerra: Cabiria. Esta película ubica su trama en la Segunda Guerra Púnica, siglo tercero antes de Cristo, en donde se muestra a una Roma ganadora sobre la ciudad de Cartago. Ambas películas tienen un transfondo más allá de la representación de los episodios bélicos específicos, pues reflejan imaginarios de aquellas sociedades en donde se produjeron. 8 Además de su carácter iniciático, ambas se proponían con plena conciencia y deliberada planificación en la producción y elaboración de su complejo de imágenes, intervenir en el imaginario y sentimientos colectivos de ambos países. En el primer caso, el objetivo era unificar una idea de comunidad que todavía era objeto de preocupación gubernamental, y en el segundo caso para justificar y alentar un objetivo nacional de grandeza recobrada para una Italia embarcada en una guerra colonial como lo fuera su invasión de Libia -donde por lo demás se estrenaría la utilización del bombardeo aéreo-. Posterior a ello han sido muchas las guerras representadas en el cine, específicamente nos gustaría centrar la atención en tres de ellas. La Guerra de Vietnam es una que amerita ser destacada puesto que su componente cinematográfico ha contribuido a generar un imaginario simbólico en la sociedad, particularmente la estadounidense. Se registran a la fecha más de 400 títulos cuya trama se desprende de Vietnam (McFarland, citado en: Caparrós, 1998: 69), y estos a su vez se debaten entre la representación del campo de batalla y del movimiento civil que generaba paralelamente el conflicto; son films con múltiples orígenes, aquellos que se encargaron de defender la guerra y fueron un medio propagandístico como Boinas Verdes (1968) en EEUU y Hoa-Binh (1969) del lado vietnamita, en contraposición a aquellos que ofrecen una postura más crítica como Apocalypse Now (1979) y Platoon (1986). La Guerra Fría es otra de las guerras ampliamente trabajadas en el cine. Muchas producciones se han encargado de reflejar el ambiente polarizado de la segunda mitad del siglo XX, de la misma manera en que en su momento los gobiernos de EEUU y de la URSS utilizaron el cine como herramienta propagandística. El caso estadounidense por ejemplo, es claramente comprendido desde las producciones realizadas en Hollywood: 9 “La industria cinematográfica estadounidense se verá inmersa de lleno en el conflicto bipolar, por este clima descrito que condicionará la producción y las formas de realizar películas en Hollywood. Desde los años finales de la década de los cuarenta, Hollywood verá reflejadas en sus películas las vicisitudes y circunstancias de la política internacional, que repercutirán en la política interior estadounidense, y por tanto, en la industria cinematográfica. Pero además, el cine norteamericano será utilizado de forma directa por la Administración norteamericana y sus distintos Departamentos como arma en la guerra psicológica y de propaganda contra la URSS” (Crespo, 2011: 456). El retrato de la Guerra Fría resulta interesante puesto que consiste en representar no sólo la amenaza nuclear y los constantes choques entre los dos bloques, sino además la tensión mundial y las percepciones que generaba el escenario bipolar entre las personas. Películas como From Russia with Love (1963) de la serie de James Bond, muestran la tendencia del momento a pensar en el espionaje como un fenómeno presente, que se desarrollaba en un ir y venir constante entre los dos bloques. Das Leben der Anderen (La Vida de los Otros) junto con Good-Bye Lenin son producciones alemanas que llaman nuestra atención pues continúan refiriéndose a la guerra fría y sus dinámicas asociadas, más de una década después de la caída de la URSS. Ello es diciente de la importancia de este conflicto en el imaginario colectivo desde una percepción de lo que es relevante en la Historia y los eventos que edifican lo que es hoy la sociedad – Estos films fueron estrenados en los años 2006 y 2003 respectivamente. La última guerra que cabe destacar por su reflejo en el cine es una bastante reciente, la guerra de EEUU en Irak. La producción de películas con esta temática es considerablemente menor comparada a las dos anteriores, sin embargo es notoria teniendo en cuenta la cercanía del conflicto a nuestro tiempo. Como máximo referente cabe señalar a The Hurt Locker (2008), una perspectiva muy estadounidense de su guerra que le ameritó el premio Oscar. La producción sobre esta guerra ha sido mayoritariamente estadounidense y parece revivir 10 preocupaciones de la época de Vietnam; movimientos contra la guerra, posturas a favor y la dolorosa realidad de los soldados al volver, figuran entre las temáticas centrales. En todos los casos referidos vemos que hay tres elementos que buscan ser reflejados de una u otra manera: El campo de batalla en sí mismo, las dinámicas sociales que de este se desprenden y las mentalidades de la sociedad en torno al conflicto. El llamado cine bélico no se limita a exponer los eventos sino a poner de manifiesto esos fenómenos que surgen a partir de las guerras –como las vivencias de los soldados posterior a la guerra en el caso de Vietnam e Irak- lo cual resulta muy útil si partimos de la noción de que hablar de guerras y de conflictos en general, es hablar de fenómenos complejos que entrelazan diversas dinámicas; no retrata frecuentemente de dos actores aislados enfrentados por un elemento común solamente, sino de un conjunto de factores que en su conjunto son un conflicto. Es importante que el cine de cuenta de las múltiples dinámicas que se desprenden de estos, particularmente en aquellos que son multicausales, prolongados y arraigados como es el caso colombiano en el cual se centrará este documento. Mentalidades e imaginarios Es fundamental detenernos un momento en ese tercer elemento del cine bélico: el reflejo de las mentalidades de la sociedad en torno a los eventos representados. Además de la importante doble relación entre cine y guerra, un punto de partida esencial en la presente investigación radica en pensar el cine más allá del arte y ver en este el reflejo de una serie de pensamientos de la sociedad en el que este se concibe. El autor Josep M. Caparrós, recoge algunos planteamientos de diversos autores, referentes a la mirada que ofrece el cine hacia el modo de pensar de la sociedad. He aquí algunos apartes: 11 “La idea directriz de Kracauer es que los filmes, tanto si son obras imaginativas como obras basadas en hechos reales, revelan –en ocasiones inconscientemente- la vida interior de un pueblo. […] El cine es pues el eco de una forma de vida y un pensamiento dado.” (Caparrós, 1998: 10) “Marc Ferro también afirma: <<De todas maneras, todo film tiene un valor como documento, no importa del tipo que sea… El cine, sobre todo el de ficción, abre una vía real hacia zonas socio-psicológicas e históricas nunca abordadas por el análisis de los documentos>>.” (Caparrós, 1998, 12) Las películas, particularmente aquellas que a pesar de ser ficción intentan situarse en escenarios reales, muestran elementos diversos de la sociedad como lo son sus preocupaciones, aspiraciones, tendencias y mentalidades. En ello radica parte de la importancia de las películas enmarcadas en escenarios de conflicto, pues ellas ponen de manifiesto la importancia de este evento en la mentalidad colectiva y permite comprender cómo se comprende y qué se piensa al respecto. En definitiva, Las producciones cuya trama se fundamenta en guerras o conflictos armados en términos generales, son desde sus inicios enormes producciones con un gran presupuesto y gran montaje como la guerra misma. La larga historia de este género demuestra la importancia que le ha dado la sociedad a la guerra, es un evento que la marca en múltiples formas y por ello se quiere dejar registro simbólico de esto. Como ya se ha sugerido, no son sólo los eventos en sí mismos los que se buscan plasmar, es también una serie de pensamientos, percepciones y mentalidades en torno a estos que buscan ser expresados. La relación entre cine y guerra es un hecho existente y que se pretende estudiar en esta investigación, precisamente con el fin de identificar qué nos dice del imaginario colectivo colombiano dicha relación enfocada a nuestro longevo conflicto armado. 12 Contextualización del conflicto colombiano en la cinematografía nacional La producción cinematográfica en Colombia ha tenido lugar por ya casi un siglo – se registra la realización del primer largometraje en el año 1915-, tiempo en el cual se han producido un poco más de 350 largometrajes. Ahora bien, más de una cuarta parte de toda la producción ha contado con la violencia, el conflicto y el narcotráfico como temáticas principales (Rivera y Ruiz, 2010). Si tenemos en cuenta que de ese siglo de cine, aproximadamente seis décadas se han desarrollado en una Colombia con conflicto armado, este protagonismo de la violencia como temática central, se hace más que comprensible. En particular, este tipo de temáticas se han apoderado del cine colombiano desde los noventas hasta hoy, periodo en el que el conflicto en Colombia no sólo se ha recrudecido sino que adquirió complejidad con la aparición de grupos paramilitares y al entrelazarse también con fenómenos como lo son el secuestro y el narcotráfico. A medida que se ha dado un crecimiento de la industria cinematográfica colombiana y el conflicto se ha transformado paralelamente, el cine nacional se ha inspirado en esa realidad cruenta que deja como producto un listado amplio de películas que se basan en el conflicto y además retratan una época, una sociedad, y unas visiones determinadas de esa realidad conflictiva. Las primeras décadas del cine colombiano se vieron caracterizadas por una tendencia casi bucólica, con una clara orientación hacia el paisajismo y el costumbrismo (Martínez, 1978: 241), que se traducen en una idealización del campo colombiano. Esto sólo cambiaría con la llegada del cine que retrataría el periodo de La Violencia, producido a partir de la década de los 60s. Ese sería además el inicio de un cine nacional que se preocupa por representar la violencia y el conflicto armado, el cual es el objeto de interés de este documento. El primer y más claro de los referentes de este género se remite a 1965, año en el cual se produce la película El Río de las Tumbas. Es el periodo del Frente Nacional, muy cercano al nacimiento de las FARC y el ELN, e incluso –si se puede definir en 13 esos términos- el período de transición entre La Violencia y el conflicto armado que hasta hoy prevalece. Bien podría decirse que en Colombia, el cine que se propone representar el conflicto o simbolizar la violencia en general, surge a modo contestatario en la década de los 60s como respuesta a los fenómenos violentos que ya invadían al país y ante todo al ya idealizado campo. Esas primeras producciones que datan medio siglo, pretendían denunciar los rezagos que había dejado el fenómeno de La Violencia en el país, particularmente en el campo. El Río de las Tumbas es precisamente una de las producciones que siguen esta línea de representación del fenómeno rural, junto con otras pocas, icónicas para la filmografía nacional como las que destaca Juana Suárez en su libro “Cinembargo Colombia”: “Cuatro películas colombianas producidas entre 1960 y 1985 que se ocupan de la representación de La Violencia en las zonas rurales podrían considerarse características de diversos enfoques que se le dieron al tema y de aproximaciones estéticas del periodo: El Río de las Tumbas (Dir. Julio Luzardo, 1965), En la Tormenta (Dir. Fernando Vallejo, 1979), Cóndores no Entierran Todos los Días (Dir. Francisco Norden, 1984), y Canaguaro (Dir. Duznav Kuzmanich, 1981). En ellas se puede reconocer una serie de elementos que constituyen un imaginario simbólico de La Violencia” (Suárez, 2009: 62) Bien podría decirse que estás producciones (que son sólo una selección entre muchas) enfocadas en representar el periodo de La Violencia, intentan evidenciar la complejidad del evento mismo al centrarse cada una en dinámicas particulares que en suma constituían su gravedad. El Río de las Tumbas por ejemplo se enfoca en la violencia casi indiscriminada como elemento presente en la sociedad, en la indiferencia de la gente y en la inhabilidad de las autoridades de hacerse cargo. Desde este momento ya se asimila el reto de encontrar una forma de mostrar la complejidad del conflicto por medio de imágenes (Suárez, 2009: 65). Cóndores no Entierran Todos los Días por su parte, se orienta más hacia el fenómeno preciso del bipartidismo y la violencia entre estos dos grupos. Este film 14 plantea la multiplicidad de elementos que confluyen en el conflicto al mostrar por ejemplo el rol de la iglesia y de la radio en la coyuntura del momento, y hacer un énfasis en el régimen del terror que caracterizó el periodo. En la Tormenta, del polémico director Fernando Vallejo, presenta la realidad de las familias campesinas que se vieron desintegradas por la participación en los enfrentamientos bipartidistas, los cuales se fundamentaban más en la tradición que en una verdadera identificación política. De otra parte, Canaguaro sitúa su trama en el origen de las guerrillas del Llano, enfatizando en personajes tan icónicos como Guadalupe Salcedo (líder del grupo y de la región), con lo cual se le da relevancia a la pluralidad de actores que empiezan a tener incidencia en las dinámicas violentas del país. Las cuatro mencionadas son tan sólo algunas representantes de la cinematografía de La Violencia y se centran específicamente en la cara rural del fenómeno. En lo que respecta a lo urbano, son menos producciones pero se podría destacar Pisingaña del director Leopoldo Pinzón en el año 1986, la cual retrata el desplazamiento que como vemos no es un fenómeno de los últimos años del conflicto nacional, centrándose en la ciudad como un punto desde el cual se observa La Violencia pero no se vive. Estas son sólo algunas producciones representativas del periodo de La Violencia plasmado en el cine; son formas distintas de representar un mismo evento, lo que demuestra que hay diversas formas de comprenderlo, que hay distintos imaginarios en torno a él. A la hora de referirse al cine colombiano referente a la realidad violenta, habría que establecer que ese cine sobre La Violencia se quedó en los 80s, y desde los 90s nos hemos encontrado con un cine ocupado del conflicto actual, que si bien es el mismo que viene desde los 60s con el surgimiento de las más longevas guerrillas del país, es hoy en día uno mucho más complejo que el de ese entonces. Cabe mencionar que en ese paso del cine de La Violencia al del conflicto armado como lo conocemos hoy, hay una transición entre finales de los 15 80s y la década de los 90s con una tendencia a representar fenómenos violentos, no asociados directamente a la confrontación bélica sino a la criminalidad y al narcotráfico. Es un género que ha sido definitivo en la producción nacional entre lo que destacan producciones como Rodrigo D. No Futuro (1990) y La Vendedora de Rosas (1998), ambas del director Víctor Gaviria, que son representantes de otras formas de violencia en Colombia. Son muestras de que la violencia ha permeado la cultura, las prácticas y los imaginarios nacionales más allá de los enfrentamientos de orden bélico con fundamentación política. Por último, nos hemos encontrado en las últimas dos décadas, con diversas representaciones cinematográficas del conflicto armado, entendido como el enfrentamiento armado directo entre el ejército nacional, grupos guerrilleros y paramilitares, y su incidencia en la sociedad civil. Es un conflicto que sigue golpeando al campo, como lo ha hecho desde mediados del siglo pasado y que duele por el ideario sacralizado del campo del que se hablaba anteriormente. Este específicamente es el periodo que nos ocupa en el presente documento, pues se interesa por representar la comprensión que se tiene hoy por hoy del conflicto y la violencia, a la vez que fortalece la principal característica del cine nacional y es que el tema constante es necesariamente la violencia, sólo cambia el encuadre, el momento y el lente desde el que se le mira (Suárez, 2009, p.182). El cine sigue siendo espacio de representación de la violencia, porque esta no ha dejado de ser el factor determinante de la realidad nacional, y es en torno a este hecho que se construyen los imaginarios colectivos colombianos. 16 Tipología del conflicto: Análisis desde las producciones nacionales recientes Tras realizar una amplia contextualización sobre la relación entre cine y guerra, aterrizar más específicamente esta relación así como la de cine y violencia al contexto histórico colombiano, y determinar que el cine funciona como reflejo de imaginarios sociales y mentalidades respecto a cómo comprende la sociedad los fenómenos que vive, es momento de dirigirnos al ejercicio particular que se plantea esta investigación. El objetivo consiste en identificar aquellos imaginarios colectivos que ha construido la población colombiana en torno al conflicto, esto por medio del análisis de 5 películas colombianas en las cuales, siguiendo la argumentación previamente presentada, se han de reflejar las diferentes formas en que los colombianos comprenden el tan llamado conflicto, que envuelve la cotidianidad nacional y se transforma en un elemento siempre presente aun cuando no se haga parte del enfrentamiento directamente. Fueron tres los criterios básicos de selección de los filmes que se analizarán a continuación; el primero de ellos hace referencia a la temporalidad de las producciones. Todas debían ser producciones realizadas durante la década 2000, y a su vez situar su trama dentro de ese mismo periodo. La idea de este criterio es identificar la caracterización que se hace de la más reciente fase del conflicto nacional tomando en cuenta que por su larga duración, este ha tenido transformaciones asociadas a los actores participantes, las dinámicas e incluso los intereses en juego para las diferentes partes. Siendo esto así, las películas seleccionadas se encuentran en un rango entre 2003 y 2011, tanto en su producción como en la ubicación de su trama, ya sea porque se especifica o porque se infiere de las características de su escenario. El segundo criterio de selección fue la relación de la trama con el conflicto colombiano. Para ello es necesario realizar una salvedad y es que en este trabajo, 17 como ya se ha sugerido en las páginas previas, se comprenden los conflictos armados o las guerras, como eventos que van más allá del campo de batalla y el fuego cruzado entre soldados de un ejército nacional y miembros de grupos insurgentes; esta comprensión trasciende a una serie de prácticas como la toma de rehenes, el desplazamiento, la mutilación por minas antipersona, entre otras; todas estas dinámicas que recaen en la población civil y no en quienes combaten en nombre de grupos determinados, hacen parte de la delimitación de lo que es un conflicto. En esa medida, las películas seleccionadas cubren tramas protagonizadas por soldados, guerrilleros y sociedad civil, todos ellos vinculados al conflicto ya sea por el combate directo o por ser víctimas de alguna de las dinámicas asociadas. Por último, el tercer criterio aplicado a la selección de filmes fue el de la pertenencia de estos al género de ficción. Todas y cada una de las producciones seleccionadas son obras de ficción, incluso aquellas basadas en hechos reales, esto en cuanto que no tienen pretensiones de retratar eventos con exactitud ni con ínfulas de transformarse en documento histórico al respecto. De manera deliberada, esta investigación se aleja del género documental, esto en razón de que dicho género tiene siempre una intensión crítica implícita e intencional, en donde el autor del film busca transmitir una visión y mensajes específicos respecto al fenómeno relatado. Dicha característica del documental es precisamente la que se busca evitar en este trabajo. El propósito del documento es identificar imaginarios colectivos y mentalidades sociales, que como se indicaba en el primer capítulo, suelen ser inconscientes, motivo por el cual el carácter intencional del cine documental le excluye inmediatamente de la categorización. En la medida de lo posible se hizo un acercamiento a aquel cine que es más cercano a la gente, que intenta entretener y contar historias, más que lo que intenta criticar o educar. Tras sumar estos tres criterios, e intentar consolidar un número manejable pero representativo de filmes, aquellos escogidos para su análisis son: La Primera 18 Noche (2003), Soñar no Cuesta Nada (2006), La Milagrosa (2008), Los Colores de la Montaña (2011), y El Páramo (2011). A continuación procederemos a examinar cada uno de estos filmes individualmente1. La alternativa forzada La Primera Noche, film realizado en el año 2003 por el director Luis Alberto Restrepo, se ocupa de una de las problemáticas más representativas del conflicto armado colombiano: el desplazamiento forzado. Situada simultáneamente en el campo y en la ciudad por medio de flashbacks entre el origen rural de los personajes y su primera noche en la ciudad tras salir de su tierra, esta película muestra tanto las vicisitudes del desplazamiento como la vida y alternativas de la población rural trágicamente atravesada en zonas de combate. La trama gira en torno a la vida de Toño, un joven campesino desplazado por el conflicto del cual él mismo hacía parte como soldado del ejército nacional. Tras un ataque guerrillero en que su madre es asesinada y su pueblo destruido, huye hacia Bogotá junto con la mujer de la que siempre ha vivido enamorado y los dos hijos de ella. La historia se desarrolla en una sucesión de saltos en el tiempo entre el pasado en el que el personaje se hace soldado, y un presente en el que junto con su compañera se deben enfrentar a la ciudad. Esta película resulta ser un caso de estudio muy interesante en cuanto que da luces de dos ámbitos muy diferentes del conflicto: el urbano y el rural. Demos inicio a una lectura del entendimiento sobre el ámbito rural, es decir, del escenario en el que verdaderamente se desarrolla la guerra en Colombia. En un principio el personaje de Toño se muestra como un joven campesino común, que vive junto con su madre y su hermano en una zona altamente belicosa por la confluencia de guerrilla y ejército. A partir de este escenario el film se plantea uno de sus 1 Para conocer algunos datos básicos de los films examinados, referirse al anexo No. 1 en donde se presentan las fichas técnicas 19 primeros supuestos sobre la situación del campo en Colombia y trata de las pocas opciones que este ofrece, especialmente dentro del marco del conflicto. El film muestra al campo como un escenario de pobreza; si bien no hay miseria puesto que al vivir de la tierra se garantiza como mínimo la alimentación, la vivienda es precaria y no existen muchas opciones para otro tipo de vida. Bajo esa línea, al campesino que llamaríamos pobre, que vive del trabajo de la tierra y que adicionalmente vive en zona de influencia guerrillera, se le plantean dos posibles caminos que se representan en el film a través de los dos hermanos. Mientras que el protagonista se vincula al ejército con el fin de conseguir la libreta militar y así poder estudiar para salir de la pobreza, su hermano prefiere adherirse a las líneas de la guerrilla puesto que se tiene la idea de que dicha actividad genera dinero. Si se piensa con cuidado, la finalidad de ambos personajes es la misma (salir de la pobreza a la que les condena el campo), lo que cambia es el medio para lograrlo. En este sentido, sería posible afirmar que La Primera Noche plantea el conflicto como una alternativa a las condiciones de vida existentes en el escenario rural de este país. Ninguno de los dos personajes en esta película entra a los respectivos bandos por una convicción ideológicamente fundamentada, sino que, ya sea del lado del ejército o del de la guerrilla, lo que quieren es obtener las herramientas para conseguir algo mejor, algo que transforme su condición de vida tan riesgosa como precaria. Ahora bien, no por ello este film intenta glorificar al conflicto armado ni nada similar, sin embargo sí se deja establecido que en determinadas zonas del país donde el diario vivir es el enfrentamiento armado, este se transforma en la realidad que absorbe a las personas y define sus condiciones de vida. El conflicto en este film una alternativa forzada, a la vez que es una encrucijada para quienes se encuentran en medio sin combatir. La Primera Noche hace un amplio énfasis en un elemento crucial del conflicto colombiano y este es la constante de riesgo y el direccionamiento de la violencia hacia la sociedad civil, frecuentemente ajena a los grandes ejes del conflicto. A lo 20 largo del film no se determina el nombre del pueblo de donde proceden los protagonistas, lo cual resulta útil para el espectador en la medida en que no se le limita sino que se le sugiere que este podría ser uno de muchísimos lugares en Colombia trágicamente atravesados en medio del conflicto armado. Se señala que el lugar se encuentra cercano a zonas guerrilleras lo cual implica también presencia del ejército a modo de respuesta gubernamental; adicionalmente en una de las conversaciones de los personajes se indica que “están diciendo que los paramilitares se van a meter en la zona”, lo cual más que un caso excepcional o producto de la ficción en la que se desenvuelve la trama, es realmente el fenómeno que se vive en diversas regiones de Colombia. Esta realidad puede pensarse incluso como un proceso, en el cual surge en un territorio determinado un grupo insurgente que se autoproclama como el abanderado de las reivindicaciones del pueblo, ante lo cual se presentan dos escenarios posibles: una respuesta inmediata gubernamental a través de la presencia del ejército en búsqueda de la preservación del monopolio de la violencia y del control territorial, o la conformación de grupos paramilitares que buscan acabar con los insurgentes ante la falta de autoridad del Estado en la región. En algunos casos, como el representado en la película, confluyen los tres actores –guerrillas, ejército y paramilitares- en un mismo escenario, dejando en medio y sin alternativa a la sociedad civil. Sobre esto, existe en el film una escena específica en la que se hace evidente el predicamento ante el que se encuentran los civiles en un conflicto armado; en esta, un sargento del ejército nacional, reúne a los habitantes del pueblo para advertirles que deben cesar la venta de mercado a la guerrilla pues aquello se entiende como colaboración al grupo. Esto se suma a una situación previamente señalada en la trama, y ella es la fama de guerrilleros que tienen los habitantes de la zona. El sargento dice al pueblo las siguientes palabras: “Si ustedes colaboran con esos bandoleros, se vuelven enemigos de la patria ¡y tarde o temprano la pagan!”, a lo cual agrega posteriormente al advertir de los retenes militares que se instalarán en la zona, “Esto es zona de guerra […], 21 yo no puedo garantizar la vida de ustedes. Menos si no colaboran”. Ante la afirmación de los campesinos respecto a que ellos son “gente de paz” y sus preguntas de hacia dónde irán ante dicha circunstancia, la respuesta del sargento es breve y clara: “Yo no se. Eso si no es problema mío”. Este diálogo, aunque corto, es muy diciente de la comprensión que existe en Colombia respecto a la realidad que deben vivir los campesinos en medio del conflicto. Esta realidad es que ellos aparecen como un factor desafortunadamente mal ubicado en el escenario de la guerra, sin embargo no hay una verdadera preocupación sobre ellos ni una intensión verdadera de resguardarlos de esta. La estigmatización de los campesinos como guerrilleros o en ciertas regiones como paramilitares por su cercanía territorial y por desempeñar prácticas que se entienden (desde una comprensión radical y claramente polarizada) como promotoras de estos grupos, no es una ficción cinematográfica, es una realidad que pone a la sociedad civil en riesgo de ser atacada por las diversas partes por rotulaciones esencialmente vacías. Posteriormente veremos dos de las grandes consecuencias en las cuales se traduce la estigmatización a los campesinos y ellas son la violencia indiscriminada y el desplazamiento forzado en muchos de los casos. Así como “colaborar” con los guerrilleros hacía del pueblo objetivo del ejército, tener relación con soldados como era el caso de la madre de Toño, hacía del pueblo objetivo guerrillero, y este es en última instancia el punto de partida del desplazamiento de Toño y su compañera Paulina, pues es por su pertenencia al ejército que la guerrilla destruye el pueblo y asesina a su madre. Mientras el pueblo es atacado, el ejército que patrulla cerca ignora la situación por orden del sargento. Según Juana Suárez, esto también tiene que ver con la representación de otro fenómeno existente en el conflicto colombiano y ese es la responsabilidad estatal (Suárez, 2009: 183). Frecuentemente la negligencia del Estado en cuanto a garantizar seguridad a los ciudadanos, es el motivo principal de que estos se vean 22 afectados por el conflicto. Se conocen situaciones en las que el ejército en representación del Estado es directamente quien ejecuta los crímenes contra la población civil como lo es el caso de las ejecuciones extrajudiciales de los años recientes, pero también, existen eventos en los que ha muerto población civil por la falta de garantías del Estado como en el caso de la masacre de La Rochela en 1989. Es este fenómeno lo que simbolizan las órdenes del sargento Castellanos, quien aún al escuchar lo que sucede en el pueblo, indica a los soldados que nada sucede. El producto de esto es que al encontrar el pueblo destruido, Toño, de la mano de Paulina se encaminan a la ciudad y es aquí en donde el film nos muestra la cara urbana del conflicto colombiano, el desplazamiento forzado y las condiciones a las cuales se enfrentan quienes llegan a las grandes ciudades del país sin ninguna clase de plan o de garantías. La premisa de esta película es que las personas que llegan desplazadas a las ciudades, no dejan su infortunio en el pasado sino que por el contrario deben enfrentarse ahora a la dureza de la urbe. El desplazamiento como tal es sólo el inicio de nuevas dinámicas como el hambre, la inseguridad, la prostitución y la indigencia en última instancia. El personaje de Paulina se dirige a la ciudad pues tiene el dato de una amiga que la podría recibir, sin embargo al llegar no sólo no la encuentra sino que se da cuenta que su ocupación en la ciudad es la prostitución. Desde este punto se empieza a dilucidar cuál es la situación para quien llega a la ciudad sin claridad en el panorama. La ciudad que los recibe es una bastante dura en donde desafortunadamente no hay atención inmediata o condescendencia con quien llega producto del conflicto. Por el contrario, los personajes se enfrentan a la indiferencia de un mundo urbano en el que no hay un lugar para el recién llegado diferente a la indigencia, la criminalidad y la prostitución. Para el caso de La Primera Noche, el único personaje que se acercará a los recién llegados y pareciera ayudarles (en especial a Paulina con los niños), es un indigente que 23 después revelaría su intención de obtener favores sexuales de la mujer a cambio de dinero. Si bien esto responde más al elemento narrativo de la película, es simbólico de la adversidad que presenta la ciudad en donde las personas recién llegadas del campo no encuentran condescendencia con su situación de víctimas, y son dejados a la deriva en una urbe que en realidad no ofrece alternativas. Sobre La Primera Noche, son cuatro los elementos más destacables como parte del imaginario que presenta: 1. El conflicto como alternativa forzada para la población que se encuentra en medio de la batalla y en situación de pobreza. La afiliación a un grupo en ese sentido no necesariamente se fundamenta en ideologías y principios sino en la aparente posibilidad que estos ofrecen para mejorar las condiciones de vida, especialmente en términos económicos. 2. En territorio rural colombiano confluyen diversos actores armados y el común denominador de estos escenarios es que en medio y sin salida se encuentra la sociedad civil. Esta es de inmediato estigmatizada según el actor al cual parezca contribuir, y se transforma de inmediato en objetivo de violencia indiscriminada. 3. El desplazamiento forzado como consecuencia frecuente del conflicto, que enfrenta a la población a la dureza del medio urbano. El desplazamiento, más que ser el fin de un ciclo, es el inicio de uno nuevo caracterizado por la falta de alternativas y la miseria. 4. Los actores destacados fueron el ejército y la guerrilla, apenas hubo en algún punto una mención a los paramilitares. Sobre esto queda la interrogante respecto relativa invisibilización del grupo. El infierno metafórico El film Soñar no Cuesta Nada, realizado en el año 2006 por el director Rodrigo Triana, es una adaptación de una de las historias más publicitadas de los últimos 24 años en el conflicto nacional, el hallazgo en 2003 por soldados del ejército nacional, de una caleta enterrada en la selva con millones de dólares, propiedad de las FARC. Este film se enfoca en las vivencias de 4 soldados del batallón “Destroyer” antes y después del hallazgo del dinero. Tras el encuentro de la caleta, será fundamental para el análisis de la percepción del conflicto aquí realizado, el periodo en el cual los soldados, ya habiendo encontrado el dinero, se quedan largamente olvidados en la selva al hallarse aislados por la destrucción de un puente. En términos generales, el valor de este filme radica en la posibilidad de mostrar la percepción del conflicto desde la mirada de los soldados rasos que combaten día a día en el monte colombiano; no el gobierno ni las altas élites militares sino el soldado común en quien recae el peso de la guerra. Adicionalmente, el hecho de que la trama esté basada en hechos ocurridos en la realidad, sugiere una cercanía adicional a la coyuntura del país, que más que una simbolización se transforma en una representación del conflicto bastante más legítima que otras en las que se parte de la pura ficción. En principio, esta película ubica al conflicto geográficamente de manera un poco más precisa que La Primera Noche. Además del evidente escenario rural en donde se desenvuelven los protagonistas dentro y fuera del combate, se especifica más precisamente que los eventos ocurren en el departamento de Caquetá, uno de los más golpeados por el conflicto en Colombia. En la medida en que esta película retrata las vivencias de un batallón, y más específicamente de cuatro soldados, permite dilucidar cuál es el perfil del soldado promedio en Colombia y sus condiciones de vida tanto dentro como fuera del conflicto. La característica que más promueve esta película sobre los soldados es que son jóvenes que se califican a sí mismos como pobres, con lo cual vemos de inmediato una conexión con la caracterización del soldado de La Primera Noche, quien veía en el conflicto una alternativa a su pobreza. Ahora bien, a esta pobreza se suman las condiciones mismas de supervivencia dentro de la guerra pues se deja claro que son extremadamente precarias y representan tremendas 25 dificultades para quienes combaten. Esta precariedad del conflicto queda sintetizada en una frase utilizada por el teniente del batallón, tras las quejas de sus soldados porque no se ha enviado nadie en su rescate: “La vida militar está llena de sacrificios, y ustedes lo saben”. El batallón protagonista de este film, queda atrapado en la selva en un campamento abandonado de las FARC en el intento de rescate de ciudadanos estadounidenses secuestrados por el grupo. Aunque de manera muy superficial, con este planteamiento contextual de la historia, se referencia uno de los elementos característicos del conflicto colombiano que es la toma de rehenes como arma de guerra por parte del grupo guerrillero de las FARC. Ahora bien, este film en particular no profundiza en ello, se limita a señalarlo solamente, sin embargo vale la pena ser destacado pues hace parte de la caracterización del conflicto que allí se realiza. En la búsqueda de los rehenes, el batallón “Destroyer” se encuentra en un fuego cruzado con el grupo guerrillero, el cual finaliza con el escape de los últimos y el bombardeo de un puente, que deja a los soldados atrapados en el campamento guerrillero vacío, aislados y sin posibilidad de salida hasta ser rescatados por vía aérea. Es desde esa situación desde donde se ofrecerá la perspectiva de los soldados, pues rápidamente estos entienden que su rescate no es prioridad para nadie. Ello señala un elemento importante el cual es el olvido del Estado a sus soldados; así como destacábamos en La Primera Noche la responsabilidad estatal, aquí se señala una especie de negligencia esta vez asociada al descuido de los soldados quienes finalmente se encuentran representando las políticas del gobierno en la guerra. Rápidamente la alimentación empieza a ser un problema para los ya aislados soldados. En sus palabras, se empiezan a quedar “cortos de víveres” y terminan alimentándose de micos, aguapanela y arroz. A esto se suma que por las diversas condiciones que presenta la vida en medio de la selva, los soldados empiezan a padecer de diferentes enfermedades, entre las cuales destacan la diarrea y el 26 paludismo. Todo esto lleva a los soldados a expresar como sus grandes problemas el hambre y la consecuente pérdida de moral, hacia lo cual se manifiestan en diálogos como “Se olvidaron de nosotros. Nos van a dejar morir en este infierno” y “¿Por qué no nos sacarán de este infierno?”. Si bien es metafórica, la palabra infierno es sustancial para dilucidar cuál es la comprensión que plantea esta película del conflicto armado. Desde una mirada proveniente del ojo combatiente, el del soldado común que carga con la responsabilidad del fuego cruzado en sus hombros, el conflicto y sus dificultades no representa más que un escenario del cual ellos hacen parte en nombre de otros pero que es desafortunado desde toda perspectiva y que no toca a quienes lo dirigen. Rápidamente los soldados se referirán a que las élites no saben lo que es el hambre ni las dificultades que se viven en la selva, en sus términos más coloquiales “no saben lo que es comer mierda en la selva”. Varias cosas cabe extraer de este último fragmento, partiendo por una total desconexión entre las élites y clases dirigentes que desde posiciones de poder diseñan estrategias para sobrellevar el conflicto, y los soldados cuyo rol es ejecutar esas estrategias, quienes son en últimas los verdaderos protagonistas del conflicto a pesar de su bajo perfil. Existe esta desconexión y también la consciencia de la misma de parte de los soldados. Adicionalmente, es muy difícil para ellos motivarse dentro de la participación en la guerra cuando las condiciones en el combate son tan precarias. La pobreza que los caracteriza continúa aún tras haber sido parte de la guerra, lo cual es muestra de que las condiciones tan duras, no se justifican en términos de bienestar fuera de ella, esa alternativa que se dilucidaba en La Primera Noche no pareciera justificar el sacrificio. Aún cuando los soldados tienen una claridad de que combaten “por su patria”, se desmotivan fácilmente con el olvido estatal, la falta de reciprocidad de los mismos en relación a su rol en el combate, y las vicisitudes a las que la selva les obliga a enfrentarse. 27 Un siguiente elemento que amerita ser reflexionado, es una vez más la mirada de los soldados, esta vez no hacia el conflicto como fenómeno sino específicamente a su contraparte: las FARC. A diferencia de la constante que encontraremos en las demás películas aquí trabajadas, Soñar no Cuesta Nada le pone nombre a la contraparte del conflicto que es la guerrilla de las FARC. La mayoría de películas de la muestra seleccionada se limitan a hablar de guerrilleros y de ese concepto tan amplio y a su vez tan apropiado por la sociedad que es “la guerrilla”, pero a diferencia de ellas en esta producción sí se habla específicamente de las FARC, muy probablemente por estar basada en hechos reales. Es así como al encuentro del campamento guerrillero inmediatamente se le describe como “campamento narco-terrorista”, esto incluso antes de descubrir que efectivamente se encontraban caletas con los que pareciera ser cocaína. Con esta denominación se da una caracterización inmediata de las FARC, fundamentada no en evidencia del momento sino en la comprensión del grupo en el imaginario colectivo. Este grupo se caracteriza entonces como terrorista por la naturaleza de sus acciones bélicas ligadas al narcotráfico. Resulta muy importante detenerse por un momento en este elemento específico pues si bien se conoce en la actualidad que parte de la complejidad de nuestra guerra radica en que esta se ha entrelazado muy de cerca con el narcotráfico y el negocio que este representa más allá de la financiación del conflicto mismo (Chernick, 2008), pocas producciones dan cuenta de esta relación. En la muestra aquí tomada, que es representativa de las diversas dinámicas del conflicto armado nacional, es la única que hace siquiera la mención al narcotráfico como parte de ese entramado que es finalmente el conflicto. En esa medida surge el cuestionamiento: ¿Existe realmente una comprensión en el imaginario colectivo de la relación del narcotráfico con el conflicto? ¿O es más bien parte de la calificación que se le da al grupo guerrillero para demonizarlo y ello se encuentra grabado en la mentalidad de los colombianos aún sin comprender la naturaleza de este título? Este film pareciera inclinarse hacia la última, pues si bien eventualmente se 28 muestran las drogas, pesa más el título de narco-terroristas que la problemática que esto pueda representar. La película sugiere en sus diálogos que “esa plata viene de la muerte y el secuestro” y que por ello mismo es “plata sucia”, esto a su vez que se utiliza el símil de “más rico que cabecilla de la guerrilla”, sin embargo el vínculo entre conflicto y narcotráfico no pareciera ir más allá de un título demonizador, al menos desde un entendimiento social de quién es el grupo guerrillero. Recojamos entonces los elementos más destacables de Soñar no Cuesta Nada: 1. El conflicto como un infierno metafórico. Las condiciones mismas que plantea la guerra (hambre, enfermedad y olvido), resultan desmotivantes para quienes combaten en él. 2. El contexto del que viene el soldado promedio es uno muy precario y sigue siéndolo posteriormente en el conflicto, el cual implica más sacrificios que beneficios. 3. El Estado no responde a los soldados de forma coherente con el esfuerzo que ellos realizan en combate. Hay una total desconexión entre las élites del poder y los soldados que representan las estrategias de los primeros. 4. No hay una comprensión real del vínculo entre conflicto y narcotráfico. El título de “narco-terroristas” otorgado a las FARC, pareciera asociarse más a una demonización del grupo por parte del ejército, y no a una comprensión real del rol de dicha práctica en la guerra. 5. Una vez más los paramilitares son tan solo una mención en el planteamiento del conflicto. Revolución, imposición y sinsentido Esta producción del año 2008 realizada por el director Rafa Lara, se ocupa de otro de los elementos más característicos del conflicto colombiano, el cual ya se sugería en Soñar no Cuesta Nada, pero que a diferencia de dicha película, sí se 29 trata aquí con profundidad: la toma de rehenes. Esta película cuenta la historia de Eduardo, un joven de clase alta tomado como rehén por la guerrilla y que a lo largo de su retención tendrá la posibilidad de ver al grupo insurgente desde su interior y desde las vivencias de quienes hacen parte del grupo. Es importante destacar que a diferencia de Soñar no Cuesta Nada y siguiendo la línea de La Primera Noche, en este film se habla de “la guerrilla”, no se le pone nombre determinado. Este elemento es una constante entre los filmes aquí trabajados y que es particularmente diciente de la sociedad colombiana. Rara vez se le pone nombre a los grupos guerrilleros cuando se habla de ellos, siempre que se representa a los insurgentes se referencia a “la guerrilla” sin identificar un grupo específico. Eso sí, se les diferencia de los paramilitares, lo cual indica que en la mentalidad social se entiende que su naturaleza es distinta, sin embargo los grupos guerrilleros se encasillan como un solo elemento. Este es un factor particularmente interesante en un país en el cual no sólo existen sino que han existido diferentes guerrillas de distintos orígenes y motivaciones. En el periodo de estudio aquí tomado, si bien la más grande guerrilla del país fue y sigue siendo las FARC, aún se encuentran vigentes facciones del ELN e incluso algunas del EPL, lo cual lleva a cuestionarse sobre la comprensión unívoca del concepto. Aún si dicha concepción es unívoca, la realidad es que esa es la comprensión que se maneja en el imaginario y en el cine colombiano. Tiene mucho que ver, y no sólo en lo que al cine respecta, a esa comprensión maniquea radical que se tiene del conflicto en donde el gobierno hace las veces de “los buenos”, y todo grupo guerrillero queda categorizado como malvado e inmediatamente se unifica en una sola unidad que es la guerrilla. En este film no se especifica entonces el grupo a manos del cual sería retenido el protagonista, lo cual resulta interesante en cuanto que toda aseveración que se realice allí sobre la guerrilla aplica a la comprensión existente de todo grupo insurgente en el territorio nacional. El protagonista, Eduardo, es retenido junto a un amigo suyo en una Pesca Milagrosa, término acuñado hacia finales de la década de los 90s en Colombia, y que hace referencia 30 a los retenes guerrilleros en las carreteras para el secuestro de personas con fines extorsivos (Rubio, 2003: 27). Si bien su amigo es rápidamente asesinado en fuego cruzado, Eduardo deberá mantenerse con la guerrilla por un largo periodo que permitirá realizar una reflexión y a la vez una caracterización de los guerrilleros. Este film señala varios elementos asociados al mal llamado secuestro en Colombia. El primero de ellos es que se retiene a personas que proceden de las altas esferas de la sociedad, y ello se explica en cuanto que su toma como rehenes se orienta a fines extorsivos. En algún punto de la trama, uno de los guerrilleros se dirige a Eduardo con las siguientes palabras: “Usted es un prisionero de guerra. Si su familia paga el impuesto, usted va a estar bien”. Con esto se hacen evidentes dos elementos, el primero de ellos es el carácter extorsivo de la práctica. Efectivamente, el término impuesto ha sido utilizado históricamente por grupos guerrilleros en todo el continente para aminorar el tono extorsivo de este fenómeno –en especial cuando no se dirige a personas que sean claramente identificables como el enemigo- y asociarlo más bien con un impuesto a la burguesía, (Rubio, 2003: 28). El segundo elemento que se evidencia a partir del diálogo es el rol de esta práctica dentro del conflicto armado colombiano como arma de guerra. Hoy por hoy existe un amplio debate en torno a la denominación que se le debe dar a los rehenes colombianos, pues la definición de prisionero de guerra no parece ser lo suficientemente precisa ni tampoco lo es secuestrado, sin embargo esa es una discusión que no nos compete en este punto. Lo importante aquí es señalar que desde la mirada al conflicto que proporciona la película, la toma de rehenes, hace parte de los medios utilizados por las guerrillas para realizar su avanzada y fortalecerse en el marco de la guerra. Rápidamente Eduardo se unirá a otras personas retenidas desde tiempo atrás por el grupo guerrillero. Uno de ellos es un ciudadano francés y la otra es una mujer muy joven cuya familia no ha podido pagar la extorsión. Ambos personajes han perdido parcialmente la cordura, en buena medida a raíz del largo periodo de 31 aislamiento, y son reflejo de que la toma de rehenes en Colombia se presenta como indiscriminada entre locales y extranjeros, ello es incluso estratégico para el fenómeno. Adicionalmente, a los rehenes se les mantiene en el film en situaciones bastante duras. Por ejemplo, en algún punto el protagonista es castigado, lo cual resulta en un encierro subterráneo con un grillete en torno al cuello. Esto se suma al hecho de que los tres personajes, aunque son alimentados, constantemente se muestran amarrados, mal tratados y bajo condiciones de presión y terror como cuando la joven es asesinada con un tiro a quemarropa. En términos generales, el film habla de las duras condiciones de esta situación, a lo que se suman las consecuencias psicológicas para quienes son objeto de ella. Adicional a la representación de la toma de rehenes, esta producción hace un esfuerzo interesante por visibilizar a los guerrilleros desde el interior del grupo y no sólo como miembros de un grupo que se debe mostrar totalmente malvado y aparentemente cerrado a perspectivas. Vale aclarar en este punto que el film tiene en ese sentido un tono que por momentos pudiera ser hasta novelesco en el drama que intenta manejar al querer humanizar a los guerrilleros, sin embargo plantea debates interesantes como los que se señalarán a continuación. La película realiza un importante énfasis en La Revolución de los guerrilleros, es decir, que a pesar de la antigüedad de los grupos y el recrudecimiento del conflicto, sigue existiendo una ideología revolucionaria de base. En ese sentido, aquel que abandona al grupo, está abandonando realmente la revolución y el proyecto que el grupo abandera. Todo esto se hace evidente en diálogos como el siguiente pronunciado por uno de los guerrilleros: “Los desertores son asesinos de la revolución” y “Somos revolucionarios, no criminales”. Esta noción de la guerrilla con bases ideológicas se opone a aquella presentada en el escenario urbano a través de las emociones expresadas por el padre de Eduardo del orden de “Si (esta guerra) alguna vez tuvo sentido, ya a todos se les olvidó”. También, una conversación entre los padres de Eduardo expresa ese elemento que mencionábamos en La Primera Noche, referente a la sociedad civil que se 32 encuentra en medio del conflicto armado, esta vez no los campesinos en el campo de batalla, sino de manera más metafórica los ciudadanos que no tienen una verdadera identificación con el conflicto: Padre: Nuestra guerra es un negocio sucio sin sentido. Madre: Como todas las guerras. Padre: Pero esta la estoy pagando yo. En este orden de ideas, se plantearía una guerrilla que se piensa a sí misma como si sus acciones se guiaran por los principios de una revolución, sin embargo se muestra a la vez una ciudadanía que no tiene esta perspectiva y que además ve la guerra como una dinámica sin sentido alguno. Adicionalmente, la película intenta humanizar a los guerrilleros al mostrar el contexto del que provienen. Una vez más –y con ello condensamos un poco más este planteamiento- se muestra a unos guerrilleros que provienen de un contexto rural bastante pobre y que se ven enfrascados en la guerra por necesidad u obligación. El escenario de donde provienen dos de los guerrilleros es un pueblo fuertemente golpeado por la violencia y los diversos actores del conflicto armado. En un flashback se muestra un encuentro entre paramilitares y guerrilleros siendo estos dos personajes muy niños, en donde los paramilitares acabarían con el pueblo y siendo así representados como el actor más cruento del conflicto. Por eventos de ese tipo, sumado a la pobreza y a la ubicación geográfica de sus lugares de origen, es que se explica la filiación de los guerrilleros al grupo. El líder del grupo lo define en los siguientes términos: “Aquí si eres pobre estás con la guerrilla, o los paracos o con el ejército matando a los suyos”. Él se une cuando los paramilitares entran al pueblo, matan gente y violan a su hermana. A su vez le atribuye la culpa de la violencia a los ricos, lo cual delata un importante resentimiento. En esta medida los guerrilleros como hemos señalado en reflexiones pasadas, toman las armas en esencia por una obligación contextual, y de inmediato deben 33 apropiarse de los métodos violentos del grupo. Una guerrillera del grupo insiste constantemente en que esa situación fue lo que “le tocó” y por tanto también deben adherirse a los métodos de la guerra como lo indica posteriormente un guerrillero tras asesinar a una persona, al decir “Hice lo que tocaba. Si me toca meterle un pepazo a usted en la cabeza, lo hago”. Todo esto se contrapone de alguna forma a la comprensión revolucionaria de la guerrilla pues realmente los personajes mostrados en La Milagrosa, enfatizan que están en la guerra porque las circunstancias les obligaron, lo cual no concuerda con la filiación ideológica inicialmente expuesta. En esa medida la revolución aparece como un discurso aprendido más que propio, que fortalece ese sinsentido del conflicto que expresan los personajes urbanos. Incluso, con la frase “Tengo que trabajar para darle de comer a mi hijo y a mi mujer”, el líder guerrillero fortalece esta noción del discurso aprendido pues la militancia guerrillera terminaría siendo un trabajo, de nuevo la alternativa a la pobreza, y no el producto de una voluntad ideológica. En resumen, desde la mirada interna a los grupos guerrilleros en la perspectiva de un civil tomado como rehén, los elementos más destacables de La Milagrosa son los siguientes: 1. El conflicto comprendido de forma dicotómica según el bando al que se pertenezca: Desde los guerrilleros el conflicto responde a una revolución pero también a una imposición dada por la pobreza y la ubicación en medio de zonas de batalla; de parte de las élites urbanas, el conflicto se entiende como un sinsentido y una tragedia por la cual pagan quienes no tienen nada que ver en él. 2. Énfasis en la toma de rehenes como una de las dinámicas más visibles y problemáticas del conflicto interno colombiano. Esta práctica se explica como herramienta en el marco de la guerra a manos de los guerrilleros, y acarrea una serie de dinámicas para el ciudadano retenido adicionales al mero aislamiento. 34 3. La construcción de un imaginario en torno al concepto de “la guerrilla” aún cuando la historia y la coyuntura actual indican que en Colombia debemos hablar de guerrillas, en plural y con diferencias entre sí. La sociedad pareciera haber construido un enemigo único, la guerrilla, en el cual unifica muchos grupos, personas y modos de acción. 4. No importa cuanto se intente humanizar al guerrillero, al final pesa más en el imaginario su imagen sanguinaria en donde la violencia es la herramienta para alcanzar sus fines. El fenómeno normalizado Un poco alejada de la mirada tradicional al conflicto que nos han presentado las películas ya trabajadas, el film de 2011 Los Colores de la Montaña del director Carlos César Arbeláez, no buscará retratar el conflicto desde la perspectiva de sus actores primarios sino desde la sociedad civil, y más valioso aún por el contraste entre la mirada de los niños y la de los adultos. La trama de esta película se desarrolla en un escenario plenamente rural, el cual ya ubicamos como una constante en la mayoría de filmes sobre el conflicto colombiano que nos podría incluso hacer cuestionar ¿qué pasa con lo urbano? ¿El conflicto no lo toca lo suficiente? ¿O tal vez el conflicto no recibe suficiente atención de la ciudad? De una u otra forma, Los Colores de la Montaña visibilizará una vez más a la sociedad civil que vive en medio de escenarios donde se presenta confluencia de diversos actores armados y por tanto son foco de violencia. El componente más destacable de este film radica sin lugar a dudas en su posibilidad de visibilizar el mismo fenómeno que otras producciones, esta vez desde una mirada tan distinta y alejada de polarizaciones políticas como lo es la de los niños. Valiéndose de la presentación de pequeños elementos propios de las vidas de sus personajes, Los Colores de la Montaña retrata lo que puede ser la cotidianidad de una zona del campo colombiano, más específicamente una de las llamadas zonas 35 rojas en donde el conflicto es particularmente intenso. No se especifica la ubicación geográfica, sin embargo por el paisaje montañoso y el acento de los personajes es claro que la historia se desarrolla en Antioquia o en la zona cafetera del país. El film retrata algunos de los aspectos de la vida de Manuel, un niño de 9 años hijo de campesinos de la región quien como otros niños campesinos de su edad se debate entre el trabajo de la finca, el ir a la escuela y en últimas, vivir su infancia. A través de los sucesos que para el niño son parte de su vida diaria, el film logra construir una imagen de la cotidianidad del campo en Colombia. En principio vemos cómo Manuel le cuenta a su papá que vuelve a haber clases en la escuela porque por fin viene a la región una profesora, a lo cual él le responde que es un mal momento porque le haría falta la ayuda de Manuel con el trabajo de la finca, pero que es su deber estudiar. A partir de este pequeño suceso se empieza a proponer cuál es la vida del niño campesino, el cual trabaja en la tierra a pesar de su corta edad, y cuya educación tambalea por la dificultad de proveerla en regiones donde no se puede garantizar seguridad ni a los maestros ni a los niños. Esto se suma a las imágenes en donde se muestra la escuela, caracterizada por un graffiti rojo en una de sus paredes que dice “El pueblo con las armas, vencer o morir” que después sería remplazado por otro en tinta negra que cita “Guerrillero ponte el uniforme o muere de civil”. Esto es muy significativo tanto de la situación armada de la zona, como de la vulnerabilidad de la educación y de lo público en general en zonas de conflicto. La escuela es un espacio irrespetado, no hay seguridad para los profesores, e incluso se manifestará más adelante que se prestaba el espacio a reuniones guerrilleras, con lo cual se termina de formular la preeminencia de la guerra sobre cualquier otra práctica social. Hacia el final de la historia se muestra a la profesora huyendo del pueblo, posiblemente por amenazas tras haber cubierto los graffitis de la escuela con un mural hecho por ella y los niños. Con este evento se consolida esa noción de vulnerabilidad de la población en zonas de conflicto producto de la total inseguridad que se desencadena del conflicto armado. 36 De otra parte, Los Colores de la Montaña, trabaja sobre el tema del reclutamiento de la guerrilla, mostrándose como un elemento forzado a la población. A diferencia de los films anteriormente trabajados, la filiación a grupos guerrilleros no se muestra tanto como la alternativa forzada por la falta de oportunidades, sino como una imposición de la guerrilla, una vez más expresada como concepto unívoco sin nombre propio. El padre de Manuel se esconde cada vez que ve a los guerrilleros aparecer por su casa o en alguna esquina del pueblo, pues estos lo invitan a unas reuniones que se traducirían en apoyo al grupo y en el momento del reclutamiento, de lo cual él se aleja por seguridad. Estas reuniones se volverán un elemento recurrente en la trama y se presentan en la escuela y en el campo de futbol, ambos espacios de valor para la comunidad, lo cual señala la preeminencia del grupo en la región. También, la capacidad coercitiva del grupo guerrillero se hace un elemento fundamental en el film, y se refleja tanto en el miedo del papá de Manuel cada que los ve, como en diálogos que tienen los personajes como aquel en que ambos padres del niño discuten y ella dice “¿Usted sabe que el que no está con esa gente está en contra de ellos, cierto?”. El poder de los guerrilleros se verá hacia el final cuando entran abruptamente a la casa de Manuel y aunque se esconde, logran llevarse a su padre. Los paramilitares por su parte, son un elemento más presente en este film que en los anteriores. Desde un inicio el padre de Manuel se refiere a su actitud reacia a participar en las reuniones de los guerrilleros con las siguientes palabras: “Si yo me aparezco allá con esa gente me comprometo. Además, ya me dijeron que los paramilitares andan por allá”. Desde este punto ya se incorpora a los paramilitares como un actor presente, tan representativo como los guerrilleros y con el mismo carácter de ser percibidos como antagónicos y sanguinarios en la historia. Inclusive, parte del miedo de hacer parte de la guerrilla radica en lo indeseable y temible que sería volverse objetivo paramilitar. En este film los paramilitares no serán ese fantasma apenas mencionado por los diversos personajes de las producciones previamente examinadas, sino que aparecerán en escena con el fin 37 de matar a uno de los personajes cuyo hijo es guerrillero, y se les reconoce puesto que al llevarse al hombre citan las palabras “¡Hijo guerrillero, papá guerrillero hijueputa!”, condenándolo de inmediato a la muerte. En ese sentido, Los Colores de la Montaña, reivindica la representación casi fantasmal del paramilitarismo que proveen las otras películas, sin dejar de fortalecer el imaginario en que la guerrilla es el actor cuya violencia es más cercana. Apartándonos un poco de los elementos específicos con los que Los Colores de la Montaña caracteriza al conflicto, es momento de hacer énfasis en lo más valioso que proporciona esta película, que será además desde donde surja la comprensión que ofrece el film sobre el conflicto como un todo, y ese es la mirada de los niños. Paralelamente a las problemáticas que representa para los adultos el conflicto armado, lo que logra la trama es hacer hincapié en la normalidad que representa el conflicto para quienes nacen en él, más específicamente en los niños protagonistas. El valor de la óptica infantil, es que se logra mostrar una comprensión completamente alejada de la crítica y el análisis de la condición bélica, y parte de una preocupación que se expresaba desde las primeras ideas de este texto la cual es que hoy por hoy el conflicto es todo lo que un colombiano conoce. Esa costumbre se traduce en la dolorosa normalidad del conflicto que podemos apreciar por el modo en que se muestra a los niños. Además de Manuel, los otros niños protagónicos de la historia serán sus amigos Julián y Genaro, mejor conocido como “Poca Luz”. Entre las conversaciones y prácticas de los tres es que se dilucida lo natural que resulta para ellos la guerra. En principio detengámonos en los que podrían ser los diálogos más valiosos de la película, los cuales toman lugar entre Julián y Manuel. Recién iniciada la trama, Julián le cuenta a Manuel que su hermano se ha unido a la guerrilla con las siguientes palabras “En la casa dicen que él se fue a la costa a trabajar con un tío […]. Pero pa’ mi que se fue al monte” a lo cual Manuel responde sobresaltado “¿Pa’ la guerrilla?”. Este diálogo si bien es corto, resulta muy interesante en 38 cuanto a la comprensión de la dinámica de parte de niños tan pequeños (no superan los 10 años). Con la expresión “el monte”, ambos niños entienden que hablan del combate armado y de la guerrilla, cosa que refleja toda una construcción social respecto al funcionamiento de la guerra en Colombia. Posteriormente tendrán de nuevo una conversación en torno al tema que ampliará este imaginario como se muestra a continuación: Julián: Él (su hermano) se fue un día a la costa a conocer el mar. ¡Pero eso sería seguro un mar de plomo! (Los niños se ríen e imitan sonidos de armas a la vez que las representan con sus manos) Manuel: Julián ¿y a usted no le gustaría irse pa’ esa tal costa? Julián: ¿A esa costa de plomo? No se. No se. Si mi hermano está allá pues yo también… tocará. El juego relacionado con armas, la comprensión de que el hermano está realmente en la guerra, y el hecho de que uno de los niños asuma que su destino está también allí, son elementos que ponen de manifiesto cuán normal puede ser el conflicto para aquellos que lo viven. No se quiere decir con ello que sea deseable en ningún momento, pero sí que se transforma en parte de la cotidianidad al punto de que cada quien forja su identidad en torno a él. Esta noción se fortalece posteriormente en una escena en que Julián le muestra a Manuel su colección de balas, y se sientan a discutir a qué armas pertenecen, con nombre propio y con expresiones tales como “esas son las de tumbar helicópteros”, que se traducen en una mentalidad completamente acostumbrada al conflicto. Todo esto se sintetizará maravillosamente en la que sería la problemática central de la película y es cuando los niños, jugando futbol, pierden su balón al caer este en un campo minado. Aquí, además de presentar el tema de las minas antipersona, crucial en la comprensión del conflicto colombiano, se refleja el 39 sentimiento que predomina en la población campesina según lo expresarán los adultos de la película: la zozobra. En tres escenas diferentes los niños intentarán rescatar el balón, en las dos primeras van los tres niños forzándole la labor a Poca Luz, y en la última va solo Manuel. La tensión de cada movimiento y cada paso en el intento de recuperar el balón sin que explote una mina, es representativa de la zozobra de los adultos cada uno de sus días, ejemplificada en el constante temor del padre de Manuel y en la huida final de la profesora. Además de las acciones violentas directas y la amenaza de los grupos guerrilleros como le ocurre al padre de Manuel, es esa misma zozobra la que conduce a los personajes a involucrarse en la dinámica del desplazamiento. Como en La Primera Noche, los personajes aquí se desplazan por la violencia y por la inseguridad constantemente percibida producto de vivir en zona de confluencia armada. A lo largo del film varios de los personajes se ven en la obligación de salir de su tierra, ya sea porque están en peligro percibido o real. Este fenómeno se representa tanto con los personajes que poco a poco van partiendo, como con la significativa imagen de la lista de la escuela en la que a medida que transcurren los días la profesora va tachando uno a uno a varios nombres con una simbólica línea roja. El desplazamiento aparece como circunstancia repentina, todos los personajes que se ven en la obligación de hacerlo lo hacen en momentos de pánico por algún acto violento y deben dejar todo atrás. En ese sentido, la zozobra característica del conflicto armado, concluye en el desplazamiento, lo cual se representa de nuevo con los niños protagonistas que se encuentran al final bajo la inminente orden de sus padres de partir. Los Colores de la Montaña, es posiblemente, hasta este punto, la película que más recoge elementos del conflicto colombiano, eso sí desde una perspectiva estrictamente rural que fortalece el imaginario de la lejanía urbana. Los fenómenos más representativos son: 40 1. El conflicto como fenómeno normalizado y por tanto parte de la cotidianidad. Su carácter normal hace que esté profundamente arraigado a las prácticas y percepciones de la población rural, aun cuando no se apruebe y sea perjudicial para sí. La normalidad es tal que se sobrepone a todas las demás prácticas cotidianas como el trabajo y la educación. 2. Se recoge una vez más la pertenencia a grupos armados como alternativa forzada. Esto tiene que ver con la imposibilidad de ser neutral o de apoyar un grupo sin indicar con eso que se está en contra de otro. Se nutre de nuevo la comprensión maniquea, sólo que esta vez trae consecuencias reales para la población. 3. La zozobra como el sentimiento que invade a la población civil en zonas de conflicto. Este tiene que ver con una percepción de inseguridad absoluta generada por acciones violentas hacia sí mismo o hacia otro. 4. Las minas antipersona y el desplazamiento como elementos representativos. Las minas como parte de las dinámicas propias de la guerra y el desplazamiento como su consecuencia natural. 5. Por primera vez un protagonismo más pronunciado del paramilitarismo como factor constitutivo del conflicto, aunque se sigue manejando cierta mitificación que no se genera con la guerrilla. De igual manera se fortalece la construcción de “la guerrilla” como un concepto unívoco, un enemigo único que no diferencia entre quienes le conforman. El escenario del terror El Páramo, producción de 2011 dirigida por Jaime Osorio, es sin lugar a dudas radicalmente distinta en relación a las demás películas que hasta aquí han sido examinadas. Mientras que todas las producciones citadas hacen énfasis particular en la historia, a la vez que procuran exaltar las dinámicas que constituyen la guerra y que definen las vidas de quienes en ellas participan, El Páramo encontrará su relevancia en las emociones que logra asociar al conflicto armado, 41 más que en la historia que expone. En un intento de clasificar los anteriores filmes en un género específico, bien podríamos arriesgarnos a decir que estos son dramas, pues se centran en los conflictos vividos por los personajes –conflictos, no entendidos desde la perspectiva armada o política que se ha tratado en todo el documento y sobre la cual se centran las disciplinas de la Ciencia Política y la Resolución de Conflictos, sino desde la literatura y la cinematografía en donde el conflicto consiste en fuerzas enfrentadas o el obstáculo que se presenta a un personaje para conseguir algo-. Este film por su parte se sitúa entre el suspenso y el terror, y es precisamente en la posibilidad de representar al conflicto armado colombiano en este género en donde radica el valor de la película y su pertinencia en la presente investigación. En El Páramo un comando especial de alta montaña conformado por 9 soldados se dirige a una base militar con la cual recientemente se ha perdido comunicación. El grupo es enviado bajo el supuesto de que la base ha sido atacada por la guerrilla, sin embargo al llegar la base se encuentra igual, sólo que está abandonada exceptuando por un soldado que se ha suicidado y una mujer campesina que se encuentra amarrada. Posteriormente el comando se encontrará en la base del páramo en situación de completo aislamiento, incomunicación e imposibilidad de huir, con lo cual vendrá para ellos un juego mental, un desafío psicológico del que se desprenderá el resto de la trama que hace de la película una de terror. Ahora bien, nos alejaremos por un momento de la tendencia manejada hasta este punto en la cual se destacan las dinámicas del conflicto puestas en escena. Esto se debe a que en este film, se ponen de manifiesto elementos del imaginario colectivo sobre el conflicto, no a partir de la trama propiamente sino desde las características de esta producción. En principio resulta pertinente preguntarnos ¿qué se infiere del imaginario del conflicto a partir del hecho de que sea posible realizar una película de terror sobre este tema? Pues bien, esto tiene que ver precisamente con que el terror y el 42 suspenso, además de ser los géneros a los que se asocia la producción, son algunas de las principales emociones que genera el conflicto en la sociedad. En Los Colores de la Montaña se hacía constante referencia a la zozobra como emoción reinante en el escenario rural como campo de batalla, la cual no se encuentra alejada del suspenso mismo. Si bien las otras películas, en su calidad de dramas, lograban representar la tristeza, el sufrimiento y el dolor que trae consigo la violencia, El Páramo en medio de su ficción logra traer a colación otras emociones que necesariamente se asocian a la guerra como lo son el miedo, el pánico, la incertidumbre y el terror. Esta producción es viable en su género precisamente porque se enmarca en una situación (la guerra) que tiene toda la capacidad de generar dichas emociones y por tanto es universal. El imaginario del conflicto está ligado a estos sentimientos y por ello la película es creíble, pues el espectador se identifica con dichas emociones de la misma forma en que él mismo se identifica con la guerra. La identificación emocional del conflicto con el terror, se puede asociar a la misma enmarcación del conflicto colombiano dentro de la guerra contra el terror durante el gobierno Uribe. Durante el periodo presidencial de Álvaro Uribe, siempre se categorizó a las FARC como grupo terrorista, haciéndolo objetivo de la guerra internacional contra el terror instaurada por el presidente George Bush tras los atentados del 11 de Septiembre de 2001. Resulta entonces factible que además de las emociones que genera la violencia por sí sola, esta coyuntura nacional fortaleciera la percepción del conflicto como un escenario del terror. En una línea similar, este film abarca una dimensión muy interesante del conflicto que es la psicológica. Una de las razones por las cuales es pertinente hablar de imaginarios sobre el conflicto es porque este penetra las prácticas de las personas, pero también su forma de pensar y de percibir el entorno. El conflicto es fuente de trauma para todos quienes lo viven, motivo por el cual presentar a unos soldados que se ven afectados psicológicamente por las vivencias de la guerra es 43 un interesante punto de reflexión. La violencia y en general las dinámicas de la guerra conducen a las personas a afectarse profundamente. La película presenta el desquicio de los soldados como producto natural del aislamiento, la incertidumbre, la incomunicación y el confinamiento; y en últimas el misterio se explica desde la misma locura de los soldados. Aunque esto se pudiera ver como un elemento ficticio, es esa la realidad de muchos actores de la guerra que se ven cercados por la cruda violencia del conflicto. La violencia los toca al punto de la enfermedad mental y ese componente psicológico es inevitablemente parte de lo que constituye al conflicto armado. Es fundamental destacar de esta película que como historia de terror es creíble, y ello se da en cuanto que trata con la dimensión psicológica sobre la cual incide el conflicto, en donde al final el enemigo no tiene un nombre necesariamente; no es necesariamente un grupo guerrillero, paramilitar o el ejército mismo. El enemigo en última instancia es la guerra como conjunto, la violencia como fenómeno constante y el terror como común denominador. El Páramo es un film paradigmático, pues se asocia a las emociones más que a los hechos y en esa medida nos deja las siguientes percepciones: 1. El conflicto como escenario del terror, en donde la intensidad de la violencia se traduce en una serie de emociones que hacen parte del imaginario colectivo. 2. El conflicto armado como un fenómeno que se puede pensar desde sus hechos y dinámicas tangibles, pero también desde una instancia emocional 3. La dimensión psicológica del conflicto se manifiesta con tanta importancia como sus dinámicas y escenarios. A modo de síntesis… Con tan sólo cinco producciones estudiadas, el anterior análisis da cuenta de la multiplicidad de elementos que confluyen en el conflicto armado colombiano, que 44 dificultan su comprensión, y que en esa misma medida hacen del imaginario colectivo uno intrincado y confuso. Así como el conflicto en Colombia se define desde la complejidad, también lo hace el imaginario, pues entre tantos elementos para aprehender, es difícil construir nociones de un todo. Es posible arriesgarse y sintetizar todos los elementos previamente rescatados en cuatro grandes categorías: Dinámicas del conflicto, elementos transversales, actores y por último, naturaleza del todo2. Las dinámicas son aquellas prácticas que caracterizan el conflicto y cuya presencia es determinante en la guerra interna colombiana. Son dinámicas el desplazamiento forzado, el combate cuerpo a cuerpo, la vida en el monte o en la selva (ambos escenarios pensados como territorio de guerra), las minas antipersona, el ámbito rural como escenario de la guerra, y por supuesto, la violencia. En el imaginario colectivo colombiano, son estas las prácticas sin las cuales esta guerra es impensable. Es por esto que son la temática central de las películas trabajadas, pues son fenómenos de gran magnitud en torno a los cuales se pueden retratar historias pues es alrededor de ellos que se hace la guerra. A la hora de priorizar elementos, son estas dinámicas las que se sobreponen en la comprensión social y en el imaginario construido del conflicto armado pues son tanto las más visibles como probablemente, las más reprochables. De otra parte, los elementos transversales, son aquellos que hacen parte del imaginario sobre el conflicto, sin embargo lo hacen de una forma menos evidente por ser más analíticos. En una primera mirada no son constitutivas del conflicto, no son los elementos más visibles y publicitados del conflicto armado como sí lo eran las dinámicas, sin embargo hacen parte del conflicto que conocemos y son fundamentales para su comprensión. Es aquí donde podemos hablar de la lejanía de lo urbano, la desconexión entre los soldados y las élites de poder, la precariedad del contexto del soldado (dentro y fuera de la guerra), la 2 Se encuentra deforma gráfica en el anexo No. 2 45 estigmatización del campesino, la sociedad civil en medio del conflicto, la responsabilidad y negligencia estatal, y el reclutamiento forzado, entre otras. Todos son elementos que están plasmados en la cinematografía previamente revisada, y ello se debe a que hacen parte de la comprensión social del conflicto. Por elementos como este es que el conflicto se entiende como complejo, pues son realidades que no hacen parte del accionar de la guerra sino que son consecuencias y derivaciones del conflicto colombiano específicamente. Estos elementos transversales son fundamentales pero dejan ciertos vacíos sobre los cuales cuestionarse como por ejemplo: ¿Dónde queda el narcotráfico en esta comprensión del conflicto armado? ¿Es lo político un factor secundario opacado por la violencia? Si bien este estudio de bastantes elementos transversales, que son constitutivos del conflicto y pareciera que la sociedad no tiene claridad al respecto. La tercera categoría que se destaca del imaginario cinematográfico es la comprensión de los actores, pues sin lugar a dudas hay una serie de preconceptos y percepciones muy específicas en torno a estos. Partiendo de un análisis de las últimas dos décadas del conflicto armado en Colombia, bien podría decirse que los actores primarios de este son el gobierno nacional representado por el ejército, grupos guerrilleros como las FARC, el ELN y facciones del EPL principalmente, y grupos de autodefensa que hacia finales de los 90s se consolidarían en las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) -las cuales, según el proceso político aparecerían como desmovilizadas tras los acuerdos realizados durante el primer periodo presidencial de Álvaro Uribe, aunque hoy por hoy sigan existiendo grupos que son claros rezagos de dicha organización-. Si bien esos tres actores tienen roles primarios en el conflicto, existen claras diferencias en su percepción desde lo que el imaginario expuesto en el cine se plantea. 46 En primera instancia vale la pena detenerse en el ejército nacional, que si bien es enmarcado en una percepción maniquea en donde se presenta como el héroe del conflicto, se muestra constituido por soldados que hacen parte de él por falta de alternativas, y que además provienen de una seria pobreza que la pertenencia a la institución no ayuda a resolver. Son soldados que no pertenecen por convicción o por lealtad a un Estado detentor del poder y del monopolio de la fuerza, sino que no tienen otra alternativa. Algo similar ocurre con los guerrilleros que aunque parecen por momentos cargar con un proyecto político y abanderar unas reivindicaciones sociales, terminan conformándose por quienes no tienen alternativa (como en el ejército) o por un reclutamiento forzado que responde a la noción de que quien no está con ellos está en su contra. Sobre los guerrilleros cabe agregar que son además un enemigo sin identidad particular. El ser guerrillero y pertenecer a una guerrilla es en sí mismo un concepto, mucho más allá de la filiación a un grupo determinado o a los principios que diferencian a las diversas guerrillas del país. En el imaginario social da igual decir que se es combatiente de las FARC o del ELN, pues en la mentalidad colectiva sólo se es guerrillero y ello niega en buena forma los intereses sobre los cuales se sostiene la guerra. “La Guerrilla” es más un concepto que una categorización como grupo identitario, elemento que debe generar un punto de reflexión puesto que, en un conflicto donde parte de la complejidad radica en la multiplicidad de actores, ¿qué sentido tiene que se le agrupe a la mayoría en una misma categoría indiferenciada? El tercer actor primario son los paramilitares, y ellos son los que generan el mayor interrogante fundamentado en las películas estudiadas puesto que es casi imperceptible. El paramilitarismo aparece como un fenómeno del que se tiene consciencia, que es mencionado, pero que no es protagónico en última instancia. Incluso cuando sí aparece con cierto grado de protagonismo, tiene un tinte casi fantasmal, son un actor existente pero no realmente presente. ¿Por qué un actor 47 que si bien es más reciente que los otros pero que es tan relevante como los demás, pasa a un segundo plano cuando se habla del conflicto? Para cerrar los actores, aunque la sociedad civil es desde la teoría un actor secundario del conflicto, es sobre el cual existe la caracterización más clara en el imaginario colectivo. Si de algo no cabe duda tras ver estas cinco películas y otras representativas del conflicto armado que no entraron en este documento debido a límites de extensión, es que independientemente de lo que buscan los grupos armados y quién logra sobreponerse a los otros en el desarrollo de la guerra, los realmente afectados y victimizadas son los miembros de la sociedad civil, en especial la rural. Ya sea porque son objeto de violencia, sujetos de inseguridad o por verse forzados a participar de alguno de los actores aún sin identificación ideológica, el rol de la sociedad civil en el conflicto es completamente ajeno a su voluntad. La sociedad civil se encuentra en medio de un conflicto con el que no se identifica, y es desde esa percepción que comprende el conflicto. Por último, la cuarta categoría constitutiva del imaginario sobre el conflicto es la naturaleza del todo, es decir, la percepción global del conflicto como unidad y como fenómeno influyente en la realidad nacional, el pensamiento y la cultura de los colombianos. De las cinco películas se desprenden seis categorizaciones, muy distintas entre sí, pero que responden en todos los casos a las diversas miradas al conflicto y que se construyen desde razonamientos distintos: 1. La Alternativa Forzada: El conflicto no es una decisión necesariamente para quienes participan en él como se piensa tradicionalmente. El conflicto es una realidad que al encontrarse tan arraigada a la realidad colombiana, se termina forzando a quienes se encuentran en medio de él. Surge además a falta de mejores opciones, esto sin decir que ser partícipe del conflicto sea una alternativa deseable. 2. El Infierno Metafórico: Por las condiciones que presentan la selva y el monte -escenarios naturales de la guerra en Colombia- sumado a la falta de 48 identificación con la causa que se defiende, el campo de batalla se convierte en una situación indeseable de la cual los participantes solo quieren librarse. A esto se debe agregar que quienes combaten lo hacen en nombre de intereses de élites de las cuales se encuentran completamente desconectados tanto en motivaciones como en un vínculo real. 3. Revolución Vs. Imposición: La motivación de los insurgentes es confusa desde el imaginario colectivo pues aunque estos dicen defender una ideología y un proyecto político, también parece ser una realidad impuesta por el contexto del que provienen. Esta contradicción dificulta la justificación de la guerra 4. El Sinsentido: Para muchos, la guerra ha perdido toda justificación y razón de ser. Esta es una perspectiva preponderante entre la sociedad civil, tanto rural como urbana aún cuando la percepción de estos últimos haya pasado casi desapercibida en las producciones estudiadas. Se tiene la idea de que quienes pagan por la guerra, son precisamente quienes no participan de esta directamente. 5. El Fenómeno Normalizado: Tras casi seis décadas de conflicto armado, a lo que se suman las prácticas de violencia política anteriores a estas, vivir en una sociedad en guerra es una circunstancia normal para los colombianos que en su mayoría no conocen algo diferente para su país. La fundamentación política o el enfrentamiento entre posturas opuestas, es un elemento secundario para una sociedad que no ha vivido jamás sin la incidencia del conflicto en su diario vivir. 6. El Escenario del Terror: Independientemente de las prácticas específicas, las tácticas, estrategias e intereses que nutren el conflicto armado, este es fuente de una serie de emociones para las personas sobre las cuales prima el terror. La zozobra, el pánico, la incertidumbre y el dolor entre otras, son emociones que se desprenden de la violencia, de las cuales es imposible desprenderse como colombiano, intensificándose según el grado de cercanía al conflicto. 49 Conclusión Inevitablemente, cuando una sociedad cuenta con un conflicto complejo, extenso y arraigado como lo es el colombiano, este permea las prácticas de la sociedad y su forma de pensamiento. En este caso, nos ocupamos de revisar el cine como producto social que refleja un imaginario colectivo de ese conflicto que no acaba y que incide en la construcción de una identidad nacional. A la pregunta inicial respecto a ¿Cuál es el imaginario sobre el conflicto armado que se representa en el cine colombiano reciente? Queda por decir que es un imaginario tan complejo como el conflicto mismo, y que da cuenta de una u otra forma de la gran cantidad de factores constitutivos de la guerra y por tanto del imaginario. En este documento se han presentado algunos de los elementos más destacables de dicho imaginario, haciendo énfasis particular en la posibilidad de identificar en este, distintas percepciones de la naturaleza del conflicto. Cada una de estas comprensiones se fundamenta en las diversas prácticas, dinámicas y elementos que se rescatan como entendimiento de un conflicto caracterizado por su antigüedad y arraigo a las prácticas sociales y políticas. Queda una cosa clara, y es que no es un imaginario unívoco, claramente delimitado y que de cuenta de forma estructurada del conflicto colombiano. Por el contrario, pone de manifiesto los cuestionamientos que la gente misma tiene hacia el conflicto del cual hace parte como ciudadano, pero que no necesariamente apoya o comprende como conjunto, al igual que aparentes vacíos como el rol del paramilitarismo y del narcotráfico. En última instancia el cine es un discurso que habla de la sociedad que lo realiza, y el caso colombiano no es la excepción. Como sociedad comprendemos que nuestro conflicto no es una situación fácil, aún cuando sea casi imposible enmarcar todas sus proporciones, y desde esta comprensión actuamos como comunidad. 50 Bibliografía Caparrós, J.M. (1998), La guerra de Vietnam, entre la historia y el cine, Ariel, Barcelona. Chernick, M. (2008) “La industria y el desarrollo de la droga en la región andina y el conflicto armado en Colombia” en Acuerdo posible: Solución negociada al Conflicto colombiano, Aurora, Bogotá, pp.187-228 Crespo, A. (2009), El cine y la industria de Hollywood durante la Guerra Fría 19461969, UAM Ediciones, Madrid. Fernández, G. (2011), “Joseph Goebbels y sus 11 principios de la propaganda nazi”, [en línea], disponible en: http://gonzaloantinwo.wordpress.com/2011/09/14/joseph-goebbels-11-principiospropaganda-nazi/ Guerrero, V. (2012), “Guerra y Cerebro: Los vectores alucinatorios en Stanley Kubrick” en Construcciones sobre cine, Grupo Editorial Con las Uñas, Bogotá. Martínez, H. (1978), Historia del Cine Colombiano, América Latina, Bogotá. Rivera, J. y Ruiz, S. (2010), “Representaciones del conflicto armado en el cine colombiano”, en Revista Latina de Comunicación Social, núm. 65, pp. 503-515 Rubio, M. – Del Rapto a la Pesca Milagrosa. Breve Historia del Secuestro en Colombia Suárez, J. (2009), Cinembargo Colombia, Universidad del Valle, Bogotá. 51 Trenzado Romero, M. (2000), “El Cine desde la Perspectiva de la Ciencia Política”, en Revista española de investigaciones sociológicas, No. 92, pp. 45-70 Virilio, P. (1991), Guerre et Cinéma, París, Cahiers du Cinema. Filmografía El Páramo (2011), [película], [película], Osorio, J (dir.), Colombia, Rhayuela (prods.). La Milagrosa (2008), [película], Lara, R. (dir.), Colombia, Fractal Films (prods.). La Primera Noche (2003), [película], Restrepo, L.A. (dir.), Colombia, Congo films (prods.). Los Colores de la Montaña (2011), [película], Arbeláez, C.C. (dir.), Colombia, El Bus Producciones (prods.). Soñar no Cuesta Nada (2006), [película], Triana, R. (dir.), Colombia, CMO (prods.). 52 Anexo No. 1 – Fichas Técnicas (Información tomada de www.proimagenescolombia.com) La Primera Noche Género: Drama Director: Luis Alberto Restrepo Productor: Congo Films, con el Apoyo de la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura de Colombia Reparto: John Alex Toro, Carolina Lizarazo, Julián Román, Enrique Carriazo, Hernán Méndez. Director de fotografía: Sergio García Año: 2003 Nacionalidad: Colombia Autor Música: Germán Arrieta y Gonzalo Sagarminaga Duración: 94 minutos Soñar no Cuesta Nada Género: Drama/Bélico Director:Rodrigo Triana Productor: Clara María Ochoa , CMO Producciones. Reparto: Manuel José Chavez, Juan Sebastián Aragón, Carlos Manuel Vesga, Diego Cadavid, Marlon Moreno, Verónica Orozco, Carolina Ramírez. Director de fotografía:Sergio García Año: 2006 Nacionalidad: Colombia Autor Música: Nicolás Uribe Duración: 100 minutos 53 La Milagrosa Género: Drama/Bélico Director:Rafa Lara Productor: Fractal Films Reparto:Antonio Merlano, Guillermo Iván Dueñas, Mónica Gómez, Hernán Méndez, Monserrat Espadale, Álvaro García, Germán Quintero, Ana María Kamper. Director de fotografía: Mauricio Vidal Año:2008 Nacionalidad: Colombia Autor Música: Juanes, Aterciopelados, The Hall Effect. Duración: 106 minutos Los Colores de la Montaña Género: Drama Director: Carlos César Arbeláez Productor:El Bus Producciones Reparto:Hernán Ocampo, Norberto Sánchez, Genaro Aristizábal, Hernán Méndez, Natalia Cuellar Director de fotografía:Oscar Jiménez Año: 2011 Nacionalidad: Colombia Autor Música: Camilo Montilla, Oriol Caro. Duración: 94 minutos 54 El Páramo Género: Suspenso/Terror/Bélico Director:Jaime Osorio Productor:Federico Durán y Rhayuela Reparto:Juan David Restrepo, Mauricio Navas, Andrés Castañeda, Alejandro Aguilar, Juan Pablo Barragán, Nelson Camayo, Julio César Valencia, Mateo Stivel, Andrés Felipe Torres Director de fotografía: Alejandro Moreno Año: 2011 Nacionalidad: Colombia Autor Música: Ruy Folguera Duración: 100 minutos 55 Anexo No. 2 – Gráfico del Imaginario Toma de rehenes Ámbito rural Minas antipersona Ejército “La guerrilla” La vida en el monte o la selva Combate cuerpo a cuerpo Actores Dinámicas ¿Paramilitares? Desplazamiento Forzado Sociedad civil Violencia Imaginario colectivo El sinsentido Lejanía de lo Urbano Infierno metafórico Revolución vs. imposición El fenómeno normalizado La alternativa forzada El escenario del terror Estigmatización del campesino Naturaleza Elementos Transversales Precariedad: contexto del soldado Sociedad civil en medio del conflicto Desconexión: soldados-élites del poder Responsabilidad/negligencia estatal Reclutamiento forzado 56
Anuncio
Documentos relacionados
Descargar
Anuncio
Añadir este documento a la recogida (s)
Puede agregar este documento a su colección de estudio (s)
Iniciar sesión Disponible sólo para usuarios autorizadosAñadir a este documento guardado
Puede agregar este documento a su lista guardada
Iniciar sesión Disponible sólo para usuarios autorizados