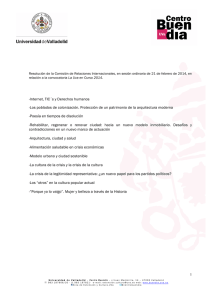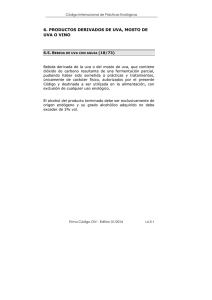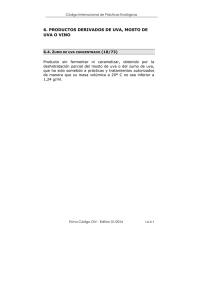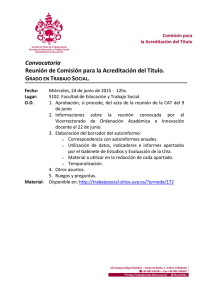Conveniencia circunstancial de utilizar la uva en la mayor medida
Anuncio

SERVICIO DE PUBLIGACIORES AÓRICOLAS Eslas •Flo^aa^ se remlten g^atla a qulen las plde. DIRECCIÓN (iEN^ERAL DE A(iRICULTURA, MINAS Y MONTES Conveniencia circunstancial de utilizar la uva en la mayor medida posible en la alimentación humana. "l^raducimos del periódico de Turín Cro^iaca A^ricola el si^uiente artículo suscrito por el enólogo italiano F'rancesco D';^gostino, y al hacerlo conservamos íntegramente el texto del autor, por entender que tanto como la idea central que motiva su trabaj^^ nos conviene conocer sus propósitos y los puntos de vista que adopta el inter^s de los demás países en esta cuestión: «1'a en otro lugar hemos sei^alado, como un eficaz medio de atenuar las actuales dehciencias alimenticias determinadas por la^ guerra, el de in:^edir la lrans%orr^i^zció^i de los ^^^odaiclos nulrita>>os e^a ^^^odnctos ^in itulrilivos, y hemos indicado también que el producto que mej^r responde a tan sano principio de economía política es el de la uva, de la que nosotros producimos cerca de ^o millones de quintales métricos.'I'ransformando esa cantidad en pasas o en mosto esterilizado, simple o concentrado, se conservaría para la alimentación humana la inmensa cantidad de azúcar contenida en aquel fruto, dando lugar a un producto quc, además de ser altamente nutritivo, es muy higií nico y convcniente para la salud pública, a diferencia del alcohol que se obtiene al trans(ormar la uva en vino y que significa el efecto contrario, esto es, la aminoración y desequilibrio consiguiente en el régimen alimenticio general. uDeducídos los io millones de quintales de uva que aproximadamente se consumen en su estado natural, y calculando que los 6o millones restantes dan un rendimiento medio del ó6 por Too de mosto, se obtiene la prodi^cción total de .lo mi]lones de hectolitros de dicha bebida agradable, higiénica y nutritiva, y calculando que contiene ísta un promedio del zo 2 por loo de azúcar, resulta la cantidad no despreciable de 8 millones de quintales métricos de azúcar, cuyo valor nutritivo, consumido bajo dicha Coma, supera tan considerablemente al del alcohol de vinc, que ordinariamente viene obteniéndose de aquel fruto. »Y si al gran poder alimenticio y confortante del azúcar se añade el de los demás principios o sustancias que la uva contiene (compuestos azoados, fosfatados y potásicos), compréndese fácilmente que la ttva-pasa y los moslos esterilizados o concentrados constitiiyen ttn excelenle y yode^^oso alimenlo, sobre todo en las re,^iones Jrias, y durante el invietno, ^ara los soldados cttcc combaten, y se concibe tantbién cótno las ^asas, en unión de otras ^ t^tas /rescas, pt^eden i^sxrse mtry úlilnzente como condimento del arroa y de las sémolas, con econotnía cnnsiderable de los demás principios ^rasos artitnales o vegetales, Jtoy excepciottalmente costosos y escasos. »Debe esto entenderse dejando a salvo un mínimo de produccién de Vermouth, Marsala y otros vinos dulces especiales de lujo preparados oportunamente con poca alcoholicidad y mucha riqueza de azúcar, para hacerlos asi en ciertos casos más tolerables y eficaces en lá reconstitución de las personas débiles. »Señalábamos también la utilidad y conveniencia de aplicar los mismos principios y consideraciones a la producción vitícola francesa y a España, Portugal y colonias francesas de Túnez y Argelia. nDe tal manera se tendría también un alimento de especial valor y particularmente adecuado para los ^ustos y necesidades de Inglaten•a; con sus qb.ooo.ooo de habitantes. »E1e aquí, en números, los inmensos recursos alimenticios de mosto esterilizado o de uva-pasa que podrían obtenerse en los países indicados, teniendo eii cuenta, que al ser dzsecada la uva fresca, pierde aproximadamente el So por loo de su peso. Uva fresca. Uva-pasa. Qs. métricos. Qs. métricos. Túnez ................ Argelia . . . . . . .. ... . . . Portugal ............. Españall)............ Francia .............. Italia ................ 2.000.000 10.000.000 10.000.000 36.000.000 60.000.000 60.000.000 1.000.000 5.000 000 5 000.000 18.000.000 30.000.000 30.000.000 TOTALES..,.... 178.000.000 89.000.000 NACIONES t (1) En 1917, nuestra producción total de uva ha sido de quintales métricos 40.693.141, de los cuales han sido destinados a la vinificación 3 »También habíamos hecho notar que las uvas-pasas producidas en Francia y en Italia dan una media de ;5 kilogramos por habitante, y que los otros aq millones de qufntales de dichas uvas producidas en la Península ibérica y en las Colonias francesas citadas pueden también integrar las importaciones de dicho alimento en Inglaterra, introduciéndose el primer contingente por las vías férreas francesas hasta los puertos de Boulogne-sur-Mer, Calais, Dunkerque, para continuar a través del Canal de la Mancha hasta los veclnos puertos ingleses de [Iartigs, Folkeston y Dover, e importándose la producción de Argelia y Túnez por la vía marítima más cómoda de Túnez-Marsala•Italia a talta de un camino de hierro entre Orán y Ceuta, que a lo largo de la costa mediterránea marroquí podría tran^portar tales productos a España con menor recorrido marítimo, cruzando el Estrecho de Gibraltar. nPara preparar las uvas pa^as se coloca cl fruto fresco a mano en capachos con asas de ^} a 6 kilogramos de cabida. t'rimeramente se sumergen en agua clara para quitar el polvo; de^pués ^e pasan, durante algunos minutos, a una solución acuosa al 3 por loo de carbonato neutro de sosa contenida en calderas y calentada a unos 85 grados-centigrados constantes durante toda la operación, con el obleto de quitar la capa cerosa de los granos, y, por consiguiente, para facilitar la dese38.566 908 quintales métricos. La diferencia entre esas dos cifras marca la canticiad de uva fresca destinada a la exportación y la qne absorbc el consumo intcrior. En cl priiucr respecto, merece consiknarse el dato refercnte a Almería, en cuya provincia, siendo la superficie total del viñedo dc 6.076 hectarcas, se ctiltivaron 5.276 hectaíreas de parralcs, quc produjeron 3f 1.600 quintales métricos de uva para la exportación. En cuanto a la cnntidad dc uva dcstinada a pasa, ha sido de 653.240 quintales métricos, distribuídos cntre las provincias siguientes: Alicante, CGrdoba, Granada, M:ílaga, Tarr1^'ona y Vnlcncia. En este respecto, ofrecen interis las cifras que ntarcan las diferencias dentro de cada una de trles provincias, productoras de pasa, entre la producción total dc uva y la cantidad dc clla destinada a la vinificaciGn, Son como sigue: Producción total. Uva vinificada. D i f e r e n c i a. Qs. m^tricos. Qs. métricos. Qs. metricos. ^^licantc . ............ 1.719.600 1.419.000 300.600 CGrdoba .............. Granada ............. A[.íla<da..... ...... . 1'arragona. .......... \'alencia ............. 3'10.707 2-15.46^ 6a5.90G 3-052 417 L90-1.65U 286 55A 226 275 '202.907 '1.984.017 1,820.150 34.153 19.190 di2999 68.400 84.50U (N, de la R.) 4 ^ación hasta reducir su peso primitivo al 5o por tóo comu mejor conviene. Una vez calentada así la uva, se pone inmediatamente a secar sobre tablas, esteras o cañizos al descubierto en los días de sol y retirándola durante la noche bajo cubierto para evitar el rocío; f nalmente, se coloca en locales ,ventilados o en hornos de desecación a propósito durante los días de nieblas o Iluvia. »La conservación anterior se hace colocando por capas ligeramente pren,^adas el fruto entre periódicos usados, cajones, cajas o cestas guardados en ambiente fresco y poco húmedo hasta el momento del consumo. Conviene hacer, de tiempo en tiempo, inspecciones periódicas para asegurarsc del buen estado de conservación del producto »Dejamos a la consideración del lector la apreciación de las ventajas sociales que supone (aparte del enorme aumento de recursos alimenticios) el impedir la tabricación del alcohol, la sidra y la cerveza y el conservar inalteradas, y, por consiguiente, en estado de mayor potencia nutritiva, las materia^ contenidas en el fruto dc referencia.» >^ < Prep:>Lr^,c^ióu de l.ti «p^sa de lejí^» o «V^lenci^^». ^ EI método que se sigue en Denia y su comarca para la preparación de la pasa llamada «de lejía», y conocida también en el mercado con el nombre de «Valencias», no puede ser más sencillo y eficaz. Consiste en cortar la uva moscatel en su tiempo de madurez perfecta (meses de agosto y septiembre), colocándola e ❑ capazos de palma, cuya cabida es de unos a5 kilogramos, y tran^portándola con todo cuidado al arancho» o casa de labor. Allí, valiéndose de unos cazos de alambre, como de ^ kilogramos de cabida, se pasa rápidamer.te la uva por cl agua hirviendo, a la qúe se agrega un j por ioo de lejía. El objeto de esta operación es debilitar la piel del fruto y abrir sus poros para facilitar ]a desecación subsiguiente; ésta se hace en cañizos, y dura cinco días, con tiempo favorable. Veamos ahora el detalle de cada una de estas des operaciones fundamentales. La lejía se obtiene por filtración del agua a través de una mezcla de cinco partes de ceniza y una de cal viva, mezcla que se pone en un gran barreño de colar, algo apretada, para dificultar la salida del agua y favorecer su impregnación por las sustancias solubles de la mezcla, sin concentración fija. De esta lejía se agrega sobre un S por roo al agua de la caldera antes del escaldo de la uva. La graduación se hace a ojo, 5 sencillamente. Al pasar unos diez segundos el cazo lleno de moscateles por ese agua hirviendo, se observa que alguno de los granos más tiernos y de piel más fina tienen pequeñísi ^ mas heridas, como escarificaciones apenas perceptibles, producidas por el ataque dc la lejía, y que sirven para tacilitar el desecado. EI ojo práctico es el que hace aumentar o disminuír la proporción de la lejía, según que la uvá moscatel sea de piel más o menos curtida o dura por el sol, exposición del terreno, etc. Durante el curso de la operación hay que ir agregando pequeñas cantidades de lejía, si se nota que la fuerza de la mezcla decae y no es y<i suliciente para herir los granos más tiernos. Comienza a generalizarse la costumbre de hacer estas adiciones echando pequeños trozos de sosa cáustica a medida que lo va necesitando el agua de la caldera. Después de pasar por la caldera, se vacían los cazos de alambre sobre unos cañizos (zarzos), que se ponen al sol con la uva bien extendida sobre ellos (unos 35 kilogramos por cañizo). Al día siguiente, o a los dos días, se vuelven los racimos y se dan tres o cuatro vueltas, para facilitar la eliminación de la humedad; a los cinco días, si el tiempo es favorable, o más tarde, en caso contrario, se van recogiendo los racimos bien desecados y guardándolos en el departamento de la casa destinado a almacén. La pasa, bien desecada, se reduce al zS por roo de la uva empleada, en peso. Casi todas las fincas de una a dos hectáreas tienen su casa de elaboración, con caldera de zoo a 300 litros, tres o cuatro cazos de alambre, secadero, donde se extienden los cañizos, un cobertizo (rirn^au) para resguardar, en caso de Iluvia, y también velas de lona con que poder tapar los cañizos cuando sea necesario. 1loy día se utilizan algunas estufas para la desecación rápida, que se hace en unas treinta horas. La pasa obtenida por este procedimiento se llama «en rama», y se ofrece al comercío, quc en almacenes a^t lzoc la desgrana, clasifica y embala en cajls de madera de 6 y r/z a ri y r/z kilogramos, para la cxportación a los países ang•losalones, donde la tienen en gran estima para la contección de pudines. L^ ^iembr^. Conocimientos útile^. Condiciones de una buena semilla.-Los granos destinados a la siembra deben conservar su virtud germinativa. k'ara comprobar tan importante extremo se coloca u ❑ cierto 6 número de semillas en un plato, entre hojas de papel secante, constantemente húmedas, exponiéndolas en una habitación a una temperatura suave. AI cabo de un cierto tiempo puede apreciarse la proporción de las semillas buenas. Si se trata de simientes algo grandes, pueden ensayarse en una maceta con tierra tamizada, que se conserva siempre en un cierto estado de humedad. Deben pr•eferirse, por lo común, las simientes nuevas a las viejas, porque, como es sabido, la potencia g•erminativa se extingue después de cierto tiempo, lo que es causa de que las semillas viejas tengan una germinación incierta, lenta e irregular, produciendo plantas poco vigorosas. Toda semilla debe limpiarse cuidadosainente de malas hierbas, y especialmente de plantas parásitas peligrosas. Compra de semillas.-EI labrador debe exigir a quien le venda las semillas que le garantice la variedad, la pureza, y muy particularmente la ausencia de impurezas dañosas, así como fa facultad germinativa. Para comprobar esas condiciones debe acudirse a las Estaciones oficiales de ensayos de semillas. Sin embargo, lo más conveniente para el labrador es la compra de las semillas, como la de abonos, por la mediación de un Sindicato agrícola, que está e ❑ mejores condiciones que cl individuo aislado para adquirirlas, y que se encarga de hacer etectuar los análisis necesarios para determinar la calidad, cuando no dispone para ello de una o6^ina propia. Selección de las semillas. - EI agricultor debe, en primer lugar, escoger las mejores variedades de plantas, las más apropiadas para el objeto que persiga y las mejor adaptadas a su comarca. Para ello debe ocuparse constantemente en mejorar las buenas variedades, desenvolviendo sus propiedades conforme a las condiciones locales. Esto se consigue mediante la selección, que consiste en usar las semillas procedentes de las plantas o ejemplares superioi•es de cada especie. Estos ejemplares destinados a prod ^ cir la simiente deben ser siempre recogidos cuando se encuentren en estado de perfecta madurez. De ]os granos así elegidos, deben todavía seleccionarse los más grandes y pesados, que son los que engendran las plantas más vigorosas y productivas. Esta separación se lleva a efecto con cribas, o por medio de máquinas adecuadas. Las semillas que pierden rápidamente su potencia germinativa se conservan por el procedimiento llamado estratificación. También se emplea ésta para conservar la vitalidad de las simientes que no comicnzan a germinar hasta un año 0 dos después de su recolección, o para preparar las semillas de envoltura sólida (melocotonero, albaricoque, almendro, olivo, etc.). 7 Dicha operación consiste en colocar en macetas o en cajas capas alternativas de arena o tierra ligera y de granos, y se hace generalmente después de la recolección. Dichos recipientes se colocan después en cuevas o bodegas, o se les entierra a bastante profundidad, al pie de una pared, orientadas al Norte. Conviene evitar la filtración de las aguas pluviales. Las simientes estratificadas se siembran en la primavera siguiente. Con la estratificación se defienden también ]as semillas contra los ataques de ciertos animales campestres. Profundidad a que deben enterrarse las semíllas.-No debe ser excesiva, porque la planta joven necesita, para alimentarse por sí misma, que su tallo salga de la tierra y reciba la acción de la luz antes de qúe se hayan ^^gotado las materias que constituyen las reservas nutritivas de los granos. Como estas reservas son tanto menores cuanto más pequei^o es el tamaño de las semillas, deberán éstas enterrarse tanto menos cuanto menor sea su tamai^o. Así, por ejemplo, al paso que las simientes grandes, como el haba, se colocan a un^i profundidad de tres a ocho centímetros, las de los cereales no penetran más que de dos a seis centímetros, y las de hierbas de pradera, por ejemplo, son solamente esparcidas sobre el suelo y apretadas contra la tierra por una pasada del rodillo. La prolundidad varía según la humedad del suelo, y es mayor en las tierras muelles y secas que en las compactas y húmedas. A este respecto, no debe nunca olvidarse el axioma de que 2ina siembra dernasiado ^roJu^i^tcz es siem^re ^^zt^cho ^nás a^añosn qa^e i^na siembrx demasia.lo si^^e^fcial. Modos de sembrar.-La siembra a boleo, aun ejecutada con gran habilidad, no Ilega nunca a hacer el reparto uniforme de la semilla; incluso la efectuada con máquina, tiene el inconveniente de que la introducción de los granos e ❑ la tierra es desigual o imperfecta, quedando unos muy en la superficie y penetrando otros demasiado profundamente. Esto es causa de que se engendren plantas de desigual vigor, y también de que una parte de la siembra sirva de pasto a los pájaros. La siembra en hileras, efectuada por sembradoras mecánicas, ofrece la ventaja de la distribución regular de los granos y de su introducción uniforme en el suelo. Este procedimiento obvia los inconvenientes asignados al anterior y permite hacer una economía considerable. Con efecto: si para sembrar una hectárea de trigo a boleo son necesarios zoo ó 300 litros de trigo, para sembrar la misma extensión en hileras hasta con ioo ó i5o litros. Este procedimiento facilita también mucho las operaciones ulteriores del cultivo, tales como la bina y la escarda. Plantación de tubérculos.-Cuando no se dispone de bastante cantidad de tubérculos, se les puede dividir en frag- 8 mentos, provistos de uno o varios ojos, cortados ordinariamente a lo largo. En este caso, conviene partirlos algunos días antes de sembrarlos, a fin de que los cortes o secciones ten^an tiempo de secarse, con lo cual se evita que se pudran. Sin embargo de lo dicho, conviene, siempre que se pueda, sembrar los tubérculos enteros, dando preferencia a los más grandes, porque, indudablemente, producen mayor rendimiento. Los tubérculos se siembran a una proiudidad inferior a 15 centímetros, por líneas y en agujeros hechos con la azada o la pala, o en surcos abiertos con el azadón. Los residuos del descascarillado del arroz como alimento de los caballos. De un ensayo hecho en Italia con residuos obtenidos por el blanqueo y el perlado del arroz se han sacado las conc.lusiones si^uientes: l.a Los residuos del descascarillado del arroz son bien aceptados por los caballos, y conviene dárselos mezclados con avena o en varias formas de cebo. a.e Estos desechos no ejercen ninguna influencia desfavorable sobre la salud de los caballos. 3.° Se pueden sustltuír, en igualdad de peso, cerca de dos tercios de la avena de la ración por residuos de arroz, sin perjuicio para el peso vivo, la energía y la vivacidad de los caballos. g.e Tal sustitución permite obtener una ventaja económica sensible, que ha sido de o,45 liras por día y por caballo en las condiciones de la experiencia. S.a Para la buena conservación de estos residuos, es menester ponerlos en locales secos, en capas de 3o a qo centímetros de espesor, removerlos y apalearlos de cuando en cuando. ,fADRID. - Sobrinos de la 8no. de M. Minnesa de loe Ríos, Mignel Servat, 13.