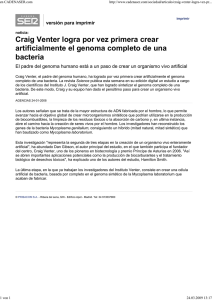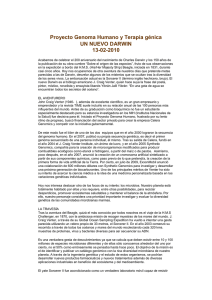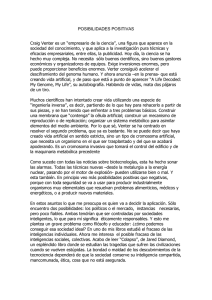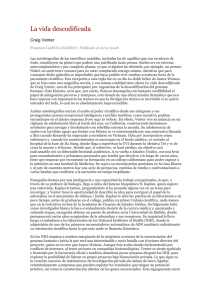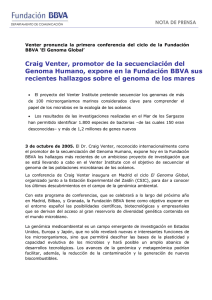¿Ha creado Craig Venter vida en el laboratorio?
Anuncio

¿Ha creado Craig Venter vida en el laboratorio? Ramón Muñoz Chápuli Catedrático de Biología Animal. Universidad de Málaga. [email protected] 52 El pasado día 20 de mayo la revista Science publicó un artículo que ha causado una auténtica conmoción, probablemente más por sus aplicaciones tecnológicas y sus implicaciones filosóficas que por el avance que supone para el conocimiento científico [Gibson et al., 2010; con acceso en la dirección web de la revista, www.sciencemag.org]. El artículo, firmado por un equipo de 25 investigadores del Instituto Craig Venter, dirigido por el propio Craig Venter, lleva el sello de la polémica en la cuidadosa elección de la primera palabra del título: “Creation of a bacterial cell controlled by a chemically synthesized genome”. ¿Ha creado Craig Venter realmente un ser vivo? ¿Finalmente los científicos han creado vida en el laboratorio? Yo creo que independientemente de las aplicaciones tecnológicas que pueda tener este acontecimiento, lo que nos proporciona es un excelente motivo para replantearnos los fundamentos del fenómeno vital, desde una perspectiva científica y filosófica. Empecemos por los hechos. Los investigadores del Instituto Craig Venter eligieron primero como modelo una bacteria, Mycoplasma genitalium, que es capaz de vivir con un reducidísimo número de genes. Se trata de una bacteria parásita de los epitelios genitales y respiratorios de los primates, descubierta en 1980, y que puede producir infecciones. En 2008, el grupo de Venter ya había sido capaz de sintetizar el genoma completo de M. genitalium (582 kb), un genoma capaz de replicarse como un plásmido en células de Saccharomyces. Sin embargo, los investigadores no consiguieron extraer el plásmido para insertarlo en células de M. genitalium desprovistas de su cromosoma original. Debido a la lentitud del crecimiento de M. genitalium, el grupo decidió cambiar de especie modelo, utilizando M. mycoides ssp capri, un micoplasma de cabra, como donante y M. capricolum ssp capricolum como receptor. Después de vencer problemas técnicos relacionados con la metilación del DNA, que no se producía de forma normal en la células de Saccharomyces, el grupo se encontró en condiciones de proceder a la síntesis del genoma completo de M. mycoides, al cual se le añadieron unas “marcas de agua”, unas secuencias específicas que permitieran su identificación segura sin interferir con el funcionamiento de ningún gen. El proceso se realizó en tres etapas, comenzando con la síntesis de fragmentos de 1 kb, que se ensamblaron en fragmentos intermedios de 10 kb que fueron secuenciados para detectar errores. Los fragmentos libres de error se recombinaron a su vez para generar grandes moléculas lineales de DNA de 100 kb que finalmente fueron ensambladas, tras muchos ensayos, en una molécula circular de 1.077.947 bp. Esta molécula representa el genoma sintético compelto de M. mycoides. Todavía quedaba el paso final, el transplante del cromosoma sintético a células de M. capricolum desprovistas de su genoma. Y este último paso fracasó durante semanas. Finalmente fue identificada la causa, una delección de un solo par de bases en uno de los intermediarios de 100 kb que causaba un cambio en el marco de lectura de un gen esencial para la replicación del cromosoma. Corregido el error y transplantado el cromosoma, las células de M. capricolum comenzaron a reproducirse normalmente en el cultivo utilizando como instrucciones genéticas las contenidas en el cromosoma sintético de M. mycoides. Las “marcas de agua” que se habían insertado en dicho cromosoma no dejaban lugar a dudas: un organismo vivo funcionaba por primera vez en la historia con instrucciones genéticas sintetizadas químicamente. Hasta aquí los hechos, y a partir de ahora las implicaciones, las interpretaciones y, por supuesto, la polémica. Una polémica alenta- Vol.3 ¦ Nº 130 da por los mismos autores del artículo, no sólo por la intencionada elección de la palabra “creación”, como dijimos antes, sino también desde su último párrafo, en el que anticipan que su trabajo seguirá planteando cuestiones filosóficas con implicaciones éticas y sociales, y animan a la discusión. La cuestión central es, ¿hasta qué punto el artículo describe un caso de creación de vida? Aportemos elementos para el debate. Un primer nivel de discusión es que el título del artículo, en concreto su primera parte, “Creation of a bacterial cell” no es correcto, puesto que los investigadores no han creado una célula ex novo, sino que han insertado un genoma artificial en una célula “natural” preexistente, desprovista de dicho genoma. Pero también puede replicarse a esto que a medida que la bacteria se reproduce, sus componentes originales “naturales” serán sustituidos por componentes (proteínas, lípidos, etc.) cuya síntesis está dirigida por el genoma sintético, y que por tanto no tendrían un origen “natural”. La contrarréplica se basaría en afirmar que en ningún momento se produce “creación” de los elementos de la célula, sino sólo su renovación. Es evidente que un genoma por sí sólo no puede “crear” los elementos de una célula partiendo tan sólo de moléculas sencillas (aminoácidos, monosacáridos, ácidos grasos), sino sólo garantizar la perpetuación de la maquinaria responsable de renovar los componentes celulares complejos que preexisten en la célula. La discusión podría seguir, pero lo que se pone de manifiesto una vez más en este debate es cómo el “genoma-centrismo” condiciona nuestra visión de la Biología. Seguimos tentados de pensar que la vida es el simple resultado de la traducción de instrucciones genéticas codificadas, sin tener en cuenta el contexto celular en el que dicho código se interpreta, y que muchas veces (por ejemplo durante las primeras etapas del desarrollo) desempeña funciones esenciales. La música, por utilizar una alegoría, no es sólo una partitura de papel, ni una serie de surcos en un disco de vinilo, ni una miríada de pequeños orificios sobre la superficie plástica de un CD. La música no está en el código en el que se transcribe, ni en ninguna de las partes del reproductor del CD que lo traduce, ni siquiera en la vibración de las moléculas del aire comprendidas entre el altavoz y nuestro tímpano. La música es una representación que ocurre en nuestra mente, y que depende de todos los elementos citados y de otros más, algunos de ellos localizados en el ámbito de nuestra cultura colectiva y nuestra experiencia personal. Imaginemos que mandamos al espacio un CD con las baladas de Chopin. Una especie de extraterrestres inteligentes que recuperaran el CD carecería por supuesto de un reproductor de CDs, tal vez no exista en su mundo un gas que permita la propagación de sonidos, es más que probable que no tengan oídos ni cultura musical. A pesar de tener todas las instrucciones codificadas necesarias... ¿qué probabilidad hay de que llegasen a conocer y a valorar la música del genial compositor polaco? Lo que acabamos de decir podría interpretarse como que la vida debe ser algo más que un conjunto de moléculas que interaccionan entre sí de forma compleja de acuerdo con instrucciones codificadas en el DNA. Esta postura, denominada frecuentemente como “vitalismo” tiene una larga historia en el pensamiento occidental, como después comentaremos. Y sin embargo, lo que planteamos es exactamente lo contrario. Nuestra propuesta para la reflexión es que si los experimentos de Craig Venter y su grupo han generado polémica es porque a pesar de nuestra formación científica, a pesar de un reduccionismo metodológico que nos permite abordar el estudio de la vida centrándonos en procesos moleculares, seguimos contru- Septiembre-Octubre 2010 yendo en nuestra mente una representación de la vida que todavía contiene elementos vitalistas de origen cultural. Vamos a proponer un experimento mental que ilustre este punto. Imaginemos que nuestra tecnología llega a un punto en el que somos capaces de construir pequeños autómatas capaces de obtener su energía del sol mediante células fotoeléctricas. Imaginemos que dichos autómatas, siguiendo las instrucciones contenidas en su software, son capaces de desplazarse para recolectar elementos minerales de su medio, y procesarlos químicamente en su interior para reconstruir sus partes dañadas o desgastadas. Es más, sigamos imaginando que dichos procesos reparativos llegan a tal refinamiento que los autómatas son capaces de construir pequeñas réplicas de sí mismos, a las que dotan con una copia de su software. Supongamos que hemos previsto que el software genere de forma aleatoria pequeños cambios que lleven a modificaciones en los mecanismos de los autómatas, lo que les lleva a una diversificación evolutiva. Finalmente los autómatas obtienen energía y procesan elementos químicos para construir sus cuerpos, se reproducen y evolucionan. ¿Estaremos dispuestos a aceptarlos como seres vivos? Estoy convencido de que muchos lectores de Encuentros en la Biología responderán negativamente. ¿Por qué? Porque no se trata de vida basada en el carbono, dirán unos. Porque se trata de objetos, no de seres vivos, por más que imiten procesos de dichos seres, argüirán otros. Porque les falta la auténtica vida, pensarán casi todos... En resumen, porque carecen de algo esencial para poder ser considerados seres vivos. Creo que este experimento mental pone de manifiesto dónde está el punto clave del debate. Aristóteles, en su estudio de las causas de los seres vivos, llegó a la conclusión de que dichos seres estaban animados, es decir, provistos de un ánima o alma que él no interpretaba ni como lo hacía Platón (un espíritu inmortal) ni como luego hicieron los cristianos, reservando la posesión de un alma inmortal para los humanos. El alma, para Aristóteles, era la fuerza vital, el impulso que animaba a todos los seres vivos y los distinguía de los seres no vivos. Esta idea aristotélica de alma puede señalarse como el origen del pensamiento vitalista. Distintos tipos de ánima (vegetativa, sensitiva, racional) explicarían para Aristóteles las diferentes propiedades de los seres vivos (crecimiento y reproducción, capacidad de percibir sensaciones, capacidad de razonar). El argumento es tan potente que se impuso a las visiones puramente mecanicistas de Demócrito o Epicuro, y alimentó a los epigeneticistas de los siglos XVII y XVIII en su debate con los preformacionistas. Los primeros insistían en la existencia de fuerzas organizativas en el desarrollo embrionario, impulsos vitales dando forma a la materia, mientras que los segundos concebían a los organismos como minúsculos mecanismos de relojería que en ausencia de toda fuerza formativa, lógicamente, deberían estar preformados desde el principio de los tiempos. El preformacionismo quedó experimentalmente refutado en la segunda mitad del XVIII, pero el enfoque experimental de la Fisiología a lo largo del siglo XIX no consiguió aportar la menor evidencia acerca de la naturaleza o esencia de la fuerza vital que defendían los vitalistas. Al contrario, los golpes al vitalismo se fueron sucediendo implacablemente desde finales del XVIII. Primero fue la refutación del flogisto, un supuesto fluido impalpable y energético contenido en la materia orgánica. Lavoisier demostró que la combustión de dicha materia era un fenómeno químico, que excluía la existencia del flogisto. Friedrich Wöhler (1800-1882) sintetizó en 1828 la urea, el primer caso en el que una sustancia orgánica era producida con medios químicos. En una carta a Berzelius, Wöhler confesaba que había sido testigo de una gran tragedia de la ciencia, “la muerte de una bella hipotesis por un hecho feo”, es decir, la constatación de que lo orgánico no necesitaba de ninguna fuerza especial para su síntesis. Por su parte, uno de los más grandes fisiólogos de la época, Justus von Liebig, escribía en 1837: “La extraordinaria y hasta cierto punto inexplicable producción de urea sin la asistencia de funciones vitales por la cual nos encontramos en deuda con Wöhler, debe ser considerada uno de los descubrimientos con los cuales ha comenzado una nueva era en ciencia”. Otro golpe fatal al vitalismo fue el asestado por Eduard Büchner (1860-1917), quien demostró en 1897 que la fermentación alcohólica, un proceso fisiológico realizado por levaduras vivas, podía realizarse a partir de extractos de las mismas levaduras. La “vida”, por tanto, no era un requisito para la ejecución de un proceso fisiológico, es decir “vital”. Buchner recibió el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1907 por su descubrimiento. Diez años después murió en la Primera Guerra Mundial, mientras servía en un hospital de campaña. El último rastro de un vitalismo “científico” se localiza en el campo de la Embriología. Hans Driesch (1867-1941) realizó a finales del XIX unos célebres experimentos con embriones de erizos de mar, separando partes de los mismos, a pesar de lo cual se formaban erizos completos. Según Driesch, esto demostraba la naturaleza epigenética del desarrollo, la existencia de fuerzas formativas que eran capaces de actuar sobre la materia celular imprimiéndole forma. Estos resultados le influyeron hasta tal punto que Driesch abandonó la embriología y se dedicó a la Filosofía Natural, defendiendo posturas vitalistas sobre bases científicas. Fue preciso que transcurriera casi un siglo para poder explicar en términos no epigeneticistas, sobre bases puramente moleculares, la naturaleza regulativa del desarrollo. De hecho, los avances de la Biología del siglo XX y lo que llevamos del XXI han permitido explicar multitud de fenómenos vitales en términos de interacciones moleculares complejas, sin recurrir a fuerzas o impulsos vitales. Y a pesar de todos estos avances en la dirección contraria del vitalismo, nos cuesta trabajo conceder el estatus de seres vivos a los autómatas de nuestro experimento mental, probablemente porque todavía mantenemos en nuestra representación de la vida la impronta histórica del vitalismo, la asunción, carente de toda evidencia empírica, de que la vida se caracteriza por una esencia irreductible, no explicable por las moléculas (esto es, por la materia) y sus interacciones. Si fuéramos capaces de sacudirnos esta representación probablemente apreciaremos el trabajo de Craig Venter y su equipo en su justa medida. Es técnicamente complejo y es científicamente admirable, pero también es esperable, que sustituir una molécula de DNA por su equivalente sintético permita a una célula sobrevivir y reproducirse. Será aún más complejo y admirable, pero también técnicamente factible, sintetizar otros componentes moleculares de una célula viva y sustituirlos por sus equivalentes “naturales”. Es cuestión de tiempo y de inversiones, pero no de imposibilidades técnicas. Es probable que cada uno tenga ya una respuesta a la pregunta que encabeza este artículo. La mía es que de momento Craig Venter no ha creado la vida, sino que ha demostrado, exactamente igual que hicieron en su momento Wöhler o Büchner, que no existen fronteras esenciales entre lo vivo y lo no vivo. Mi respuesta es que algún día sí será posible “crear” un ser vivo, esto es, sintetizar sus componentes y ensamblarlos de forma que funcionen. Pero siempre será imposible crear “vida”, mientras entendamos por tal cosa la representación, impregnada de vitalismo, que nos hacemos de los procesos que animan a los seres vivos. 53 Vol.3 ¦ Nº 130