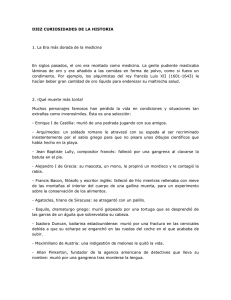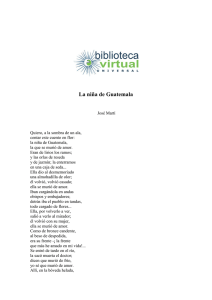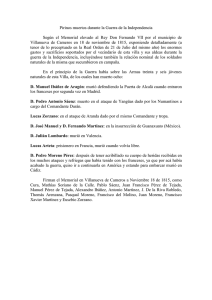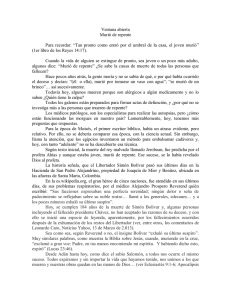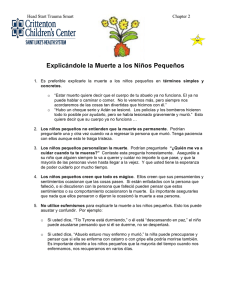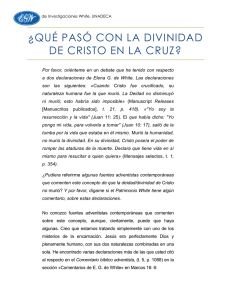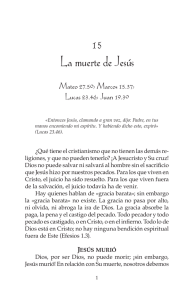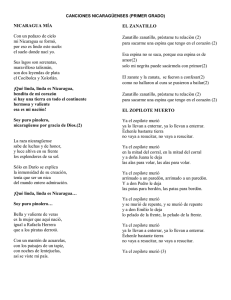Mis pensamientos vuelan esperando la inminencia presumible de la
Anuncio

ELLA Mis pensamientos vuelan esperando la inminencia presumible de la muerte, mientras la vida escapa de entre mis labios con el gemido efímero de aquél que se siente virtualmente al borde de lo que tanto ha deseado. Diez años pasaron ya desde que aquellos dulces jugueteos y caricias dejaron los míos de alimentar, de que mis sentidos se expresaran torpemente a lo largo del resto de mi existencia, pues ya no había nadie con quién me sintiera cómo con ella. Ella fue la primera. En todas la veía y a ninguna he logrado querer como a aquella. Murió, como una más de entre las anónimas vidas que la fea Parca -monstruo grande y negro- exige sin piedad como libación ritual en culto sangriento. Murió... murió... murió... , me lo repito una y mil veces, pero algo dentro de mí se niega a aceptarlo. Es demasiado duro, es demasiado triste, demasiado... He esperado día tras día a que aparezca, alegre, rebosante de vida, de calor, de sangre palpitante y no como sangre inútilmente perdida. Espero, porqué la casa es grande y la siento vacía; porqué los ecos de su silencio aletean. Miro a un lado, miro a otro, y continuamente los recuerdos de tiernas escenas me embelesan. Espero, inútilmente, volver a sentir su cabeza en mi pecho, sus miembros atrapados en mi cintura, su dormitar plácido cuando se recostaba en mis piernas. ¡Murió! Sin saber por qué moría. ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué no me llevaste contigo? ¡No!, No pienso que así lo quisieras. Pero, ¿no ves que ahora no puedo acariciarte ni tenerte entre mis brazos? Ella, pálida y radiante como el amanecer trémulo de una primavera, silenciosa como la escarcha depositada en la noche. Era hermosa, pero el más rico origen de encanto no radicaba en su exterior, sino más bien en su interior escondido y refulgente que atacaba con insistencia y con piedad el mal que había en mí y que raramente quería reconocer. Supuso, en cierto modo, la voz de mi conciencia. Porque germinando de la tierra calmaba mi sed su fruto maduro, prieto de pulpa y zumo vital. Ahora, germinando de la tierra, después de tantos años, me sostengo cual árbol sin frutos, sin obras que puedan ser semillas a la hora de que la leña de mi cuerpo se corrompa y sea también, posiblemente, pasto de las llamas cómo inútiles troncos que ya no se asemejan a lo que fueron. Por ello, durante años, por no mirar al mundo que te arrebató de mí, agacho la cabeza con vergüenza ajena, con el mirar triste, hablar huidizo, semblante pálido y desolado; agacho la cabeza resentido, devorado por el odio, por el olvido de tu faz paulatino y por ello, sin paz dolido. Agacho la cabeza, mas no humilde sino duro altivo en mi hundimiento y con furor desabrido. Me tienta la sumisión, pero es el corazón el que recupera la entereza. Pero de mi corazón, no de la tierra, germina la esperanza; por qué ella, bella entre las bellas rosas marchitas, primorosa entre los montes áridos y calcinados de mi interior, bonita entre las ruinas de mis proyectos e ideas cuando aún no había despertado del letargo que el odio y resentimiento me habían provocado y alimentado; ella, preciosa entre lo deformado, me dio nueva existencia. Levántate frente, acoge tu dignidad inherente, tanto en los momentos de interior lucha, cómo en la hora decisiva y, a veces temible, de la triste escucha. ¡Levántate, no te hundas! No consientas corazón mío ser también destruido, si no por las armas, por el delirante raciocinio. ¡Pobre de mí, cuanto tiempo perdí! Roce sus pelos cómo en un sueño, con la inquietud y sensación que se tiene cuando se toca algo que se cree prohibido y a la vez maravilloso. Nada había en ellos que no dejara de traslucir la cariñosa personalidad de su dueña. Ahora, mis sienes plateadas desde hace tiempo me traen noticias de que un invierno total e inminente se acerca a los noviembres de mi vida; y así, mientras tanto, anhelo y sueño con la eterna primavera por venir, a la cual me acercaré de nuevo y para siempre a mi perra en un infinito y tierno abrazo por el fin de los tiempos, donde las lágrimas no existirán, ni habrá dolor, ni caninos cuerpos que sean arrebatados por borrachos y mezquinos conductores, y habrá vida, y habrá calor. Lo que me diste nadie me lo arrebatará, está dentro de mí. En mí interior permanecen la fidelidad, la paciencia, la mirada sin reproches, la alegría al recibirme al llegar a casa tras una larga jornada, el restregar de tu cuerpo en mis piernas como si algo de gato tuvieras, los brincos, saltos, juegos, destrezas; los momentos en los que sólo a ti te tuve como única compañera. Llegué a quererte -quizá egoístamente- más que a los seres humanos, pues en mi ser nunca me sentí tan admirado y aceptado como por ti. La reina no es la muerte, ni el rey el olvido, sino tú, mi chucha callejera.