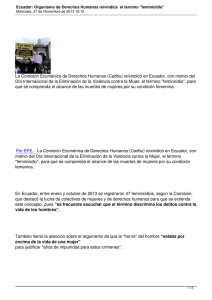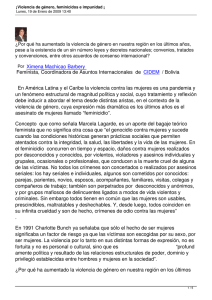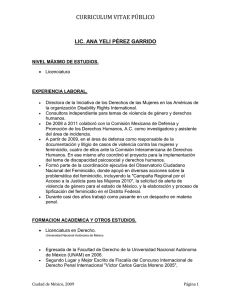el significado de la “impunidad”
Anuncio

Feminicidio: el significado de la “impunidad” Mariana Berlanga / Rimaweb La historia comenzó a narrarse hace quince años en Ciudad Juárez, Chihuahua. En 1993, para ser precisas. Fue el hallazgo de uno, dos, tres cadáveres femeninos sembrados en lugares públicos; cuerpos muertos de mujeres en los que se exhibía una violencia a la que resultaba difícil ponerle nombre. Fueron las voces de mujeres que se unieron para expresar su indignación. Fueron las madres de las jóvenes asesinadas y desaparecidas, quienes comenzaron a dar cuenta de esa realidad tan estrujante. Fue la certeza de que la vida de muchas de nosotras estaba en peligro. Diez años después, ya se había organizado una campaña conformada por organizaciones de la sociedad civil, para denunciar dichos crímenes. Estamos hablando del año 2003. El escándalo traspasó las fronteras del territorio mexicano. Distintos organismos dedicados a velar por los derechos humanos (civiles y estatales) se pronunciaron al respecto. Incluso, otros gobiernos lo hicieron. El Estado mexicano, representado en el Ejecutivo, así como en las instancias encargadas de procurar la justicia, comenzó a expresar sus dudas acerca de la magnitud del problema. Que si no eran 300 sino 150 las mujeres asesinadas. Que si no se trataba de “feminicidios” sino de “violencia intrafamiliar”. Que si la mayoría de los crímenes se había resuelto. La política de minimización del problema ya era clara para entonces. Llegamos al año 2009. A pesar de las protestas ciudadanas y de la presión ejercida a nivel internacional, la realidad es que las mujeres siguen siendo brutalmente asesinadas. Y no sólo en Ciudad Juárez, Chihuahua, también en otros estados de la República : el Estado de México, Chiapas, Guerrero, Veracruz, por mencionar sólo algunos[1]. Pero el fenómeno no se limita a México. En otros países de nuestra región también se registran muertes violentas de mujeres: Guatemala, Honduras, Argentina, por mencionar algunos. ¿Por qué no ha sido detenida esta ola de asesinatos?, es la principal pregunta que nos hacemos las feministas y las mujeres en general; ya sea desde la movilización social, el periodismo, las ciencias sociales, o el Derecho. Y si hay alguna respuesta en la que coincidimos todas: abogadas, periodistas, activistas de los derechos humanos, mexicanas y latinoamericanas, es aquella que encuentra una explicación en la “impunidad” característica de nuestros países. Si recordamos la primera definición que daba Marcela Lagarde al inaugurar el término feminicidio (que en inglés era femicide), veremos que la noción de impunidad ya jugaba un papel central para explicar este fenómeno. Lagarde definió al feminicidio como: “El conjunto de delitos de lesa humanidad que contienen los crímenes, los secuestros y las desapariciones de niñas y mujeres en un cuadro de colapso institucional. Se trata de una fractura del Estado de derecho que favorece la impunidad. Por eso el feminicidio es un crimen de Estado (…) “El feminicidio sucede cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales agresivas y hostiles que atentan contra la integridad, el desarrollo, la salud, las libertades y la vida de las mujeres”.[2] Desde entonces hasta ahora, tenemos la certeza de que esta violencia ejercida en contra de las mujeres no tendría lugar si no fuera por la llamada impunidad, así como no tendría lugar la violencia “en general” que ahora se registra en México y en varios países de América Latina. Simplemente, el sábado 1 de agosto, el periódico El Universal daba cuenta de que en tan solo siete meses, hubo alrededor de 4 mil ejecutados en territorio mexicano por ajustes de cuentas entre el crimen organizado.[3] No hay que perder de vista que actualmente, la violencia en contra de las mujeres se inscribe en un contexto más amplio, que es el sistema capitalista – neoliberal en América Latina, el cual promueve y reproduce una cultura de la violencia. En lo que concierne específicamente al feminicidio, pareciera que cuando decimos impunidad, todas estamos entendiendo lo mismo. Pareciera que la frase: “El feminicidio es un crimen de Estado” resulta lo suficientemente clara. Sin embargo, la realidad demuestra que no es así. Nos ha sucedido, en no pocas ocasiones, que mientras responsabilizamos al Estado del asesinato y la desaparición de cientos de mujeres, al mismo tiempo, recurrimos a él para pedirle justicia. Nos ha sucedido, que mientras afirmamos que las autoridades son las responsables de obstaculizar la justicia, pensamos que solamente una nueva Ley podrá resolver el problema. Nos ha sucedido, que mientras acusamos a los distintos gobiernos de proteger a los asesinos, reconocemos sólo las cifras que éstos nos proporcionan en relación al número de mujeres asesinadas. Pero si en 15 años no tenemos ni siquiera una pista de quiénes son los asesinos de más de 500 mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, y más de 3500 en Guatemala, por poner un ejemplo de ciudad y otro de país, es precisamente, porque en América Latina el feminicidio en un crimen de Estado. Luego entonces, resulta necesario dimensionar lo que eso significa. Lucía Melgar y Marisa Belausteguigoitia han definido así la noción de impunidad en relación al feminicidio: “La impunidad implica que el Estado es corresponsable de la violencia que destruye la vida de las mujeres, en tanto que no cumple con su obligación de proteger los derechos de los ciudadanos, así como de investigar y castigar los crímenes. Esta impunidad, generalizada en el sistema judicial mexicano, es aún más grave en este caso, pues se dejan impunes graves violaciones a los derechos humanos. De ahí que pueda hablarse de “crímenes de Estado”, como señala Lagarde (2005), e incluso de “posibles crímenes de lesa humanidad”, como ha sugerido Castresana, quien además de formar parte del grupo de expertos de Naciones Unidas que elaboró un extenso informe sobre feminicidio en Ciudad Juárez, ha seguido reflexionando sobre sus implicaciones jurídicas (Castresana, 2005; Naciones Unidas, 2003)”[4]. Es cierto, el feminicidio es un crimen de Estado precisamente porque es él quien obstaculiza la justicia para las mujeres. Pero debe quedar claro que cuando hablamos de impunidad no estamos hablando nada más de omisión, de aquello que el Estado no hace para contrarrestar este fenómeno. Cuando hablamos de impunidad, pero sobre todo, cuando afirmamos que el feminicidio es un crimen de Estado, estamos diciendo que éste realiza una acción directa: ya sea en la obstaculizació n de la justicia, o en las actitudes de discriminació n hacia los casos de mujeres asesinadas. Pero la acción va más allá: en la desaparición de pruebas, en la manipulación de datos, en el sesgo que toman sus propias investigaciones. Así lo han apuntado las madres y familiares de varias de las víctimas del feminicidio. El cuestionamiento sobre lo que entendemos por “impune”, por lo tanto, se torna indispensable: ¿Qué significa impunidad? ¿Cuál es la resonancia de dicha palabra en nuestras sociedades? ¿Cuál tendría que ser la estrategia de las mujeres a sabiendas de que la llamada impunidad, no es parte del problema, sino el problema mismo? En su definición más elemental, impunidad quiere decir: falta de castigo. Sin embargo, la impunidad tiene sus matices. No es lo mismo decir que los asesinatos de mujeres no se castigan por incompetencia de las autoridades, que afirmar que existe una clara voluntad política por proteger a quienes cometen dichos crímenes. En ambos casos, estaríamos hablando de falta de castigo. Pero lo que en realidad debiera preocuparnos es: ¿Por qué? ¿Cuál es la razón fundamental por la que estos crímenes no son castigados? Estoy convencida de que en el tipo de sociedad en el que vivimos, pensar que tendría que hacerse justicia con respecto a los asesinatos de mujeres ocurridos durante los últimos 15 años constituye una trampa. Desde mi punto de vista, hablar de feminicidio es hablar de una guerra y desde esa perspectiva, pedirle justicia al enemigo resultaría ilógico. Afirmar que el feminicidio es una guerra en contra de las mujeres no implica radicalizar el término, sino describir una realidad de modo que quede implícita también su contraparte; en este caso, la estrategia o las estrategias para resistir o contrarrestar dicha guerra. De hecho, toda sociedad patriarcal conlleva una guerra en contra de las mujeres. Así lo explica la filósofa mexicana Graciela Hierro: “El patriarcado es una estructura de violencia que se institucionaliza en la familia, se refuerza en la sociedad civil y se legitima en el Estado. Bajo este sistema no se da el entendimiento, ni la aceptación profunda de las mujeres como personas, tampoco como ciudadanas autónomas sujetas de derecho”[5]. La guerra que se da justo a finales del siglo XX y principios del XXI, en América Latina, se debe a que el propio sistema ha propiciado un cambio de roles de género, mismo que busca volver a ordenar: para ello declara la guerra. Por eso es que las mujeres solas, jóvenes, pobres, migrantes, trabajadoras, madres solteras, indígenas, etc., se convierten en el principal blanco de esta guerra. No solamente porque son las más vulnerables, sino porque son ellas quienes encarnan más que ninguna otra esas transformaciones. Siguiendo la lógica de Graciela Hierro, esta guerra se explicaría así: “El poder patriarcal se mantiene y perpetua por medio de la violencia de género a la que venimos haciendo referencia, y su finalidad es conservar la autoridad y el control del colectivo femenino con base en diversos mecanismos que nos son familiares, desde la división del trabajo y la doble jornada, hasta la violencia física y la muerte”. Los asesinatos de mujeres, por lo tanto, constituyen un ejercicio de poder desde el poder mismo, cuya única finalidad es asegurar la reproducción del sistema. En ese sentido, este fenómeno que ha llamado la atención de la prensa nacional e internacional y de los distintos organismos de derechos humanos en la última década, puede ser leído como una guerra que despliega el sistema patriarcal – capitalista (ahora en su fase neoliberal) en contra de las mujeres. Guerra como sinónimo de dominación, de imposición de formas, de apropiación de territorios. Si el feminicidio constituye una guerra en contra de las mujeres, nuestras energías deberían estar enfocadas, no solamente a resistir esa guerra, sino a inaugurar relaciones menos desiguales, a crear redes de protección entre nosotras, que a su vez constituyan una alternativa de convivencia en nuestras sociedades; pero sobre todo, a evitar que un fenómeno de esta naturaleza (que atente en contra de cualquier grupo humano) se repita. Si leemos al feminicidio como una guerra contra nosotras, la discusión en relación a si se trata de asesinatos que suceden el orden público o en el ámbito privado (discusión que por cierto, ha empantanado mucho la comprensión del fenómeno) no tendría lugar. Porque ni los asesinatos que parecen provenir de bandas especializadas, ni los que suceden al interior de los hogares por parte del marido, ex marido, etc., han sido esclarecidos, mucho menos, castigados. Podemos hablar aquí de una cultura de la violencia, pero dicha cultura no se da de manera “natural” ni sale de la “nada”. Se conforma a partir de mensajes, narrativas y discursos que se esgrimen “desde arriba” y que inciden en el imaginario social. El mensaje en el caso de los feminicidios es muy claro: “que la vida de las mujeres no vale nada”, “que asesinar a una mujer no tiene consecuencia alguna”, por lo tanto, se trata de un mensaje que se produce y se reproduce hasta que se “normaliza” y se instala en el imaginario de una sociedad que castiga a las mujeres por no cumplir con el “deber ser”. En ese sentido, la llamada impunidad juega un papel protagónico, como lo ha señalado Clemencia Correa: “La perpetración de los crímenes de Estado sólo ha sido posible con la implantación de la impunidad; las instancias de procuración y administració n de justicia han estado al servicio de los intereses políticos y económicos del poder dominante. No es nada casual que en la mayoría de nuestros países se creen técnicas y procedimientos judiciales para trastocar la justicia[6], como en el caso de San Salvador Atenco en México[7]. Esto ha permitido asegurar la criminalizació n del Estado, la protección de los victimarios, la evasión de responsabilidades institucionales, en última instancia, la imposición de una ideología donde la mentira institucional tiende a convertirse en una verdad social”[8]. En palabras de Hanna Arendt: “La práctica de la violencia, como toda acción, cambia al mundo, pero lo más probable es que este cambio traiga consigo un mundo más violento”. El simple hecho de clarificar lo que estamos entendiendo por impunidad, significa pensar en estrategias distintas para contrarrestar un fenómeno tan complejo como el feminicidio. Estas estrategias podrían comenzar a pensarse desde la solidaridad y la resistencia de las mujeres, más que apostarle a que la solución se dé “desde arriba”, es decir, desde las instituciones o las instancias encargadas de “procurar la justicia”, en sociedades en donde esta es cada vez es más inaccesible para la mayoría de los seres humanos que las conforman. La reflexión de lo que significa impunidad en el caso de los llamados feminicidios, nos lleva a su vez a un cuestionamiento pendiente sobre la relación entre las mujeres y la llamada justicia. A propósito de la violencia sexual registrada en España durante los últimos años, Elena Larrauri dice que: “una característica del feminismo oficial es su plena confianza en el derecho penal. Así se ha caracterizado no sólo por exigir una elevación de penas sino también por defender un recurso indubitado al sistema penal”[9]. Más adelante agrega: “(…) cuando se crea y se pretende aplicar un delito es necesario individualizar el comportamiento y el sujeto; este proceso es contrario a las perspectivas feministas, las cuales apuntan a la responsabilidad del contexto social en el mantenimiento del soporte que permite el concreto acto de violencia; por eso, en definitiva, cuando se interpone el derecho penal, éste redefine el problema en los términos impuestos por el sistema penal”[10]. Si de feminismo hablamos, hay que recordar que desde los años 70s, las feministas de la diferencia vienen cuestionando las relación de las mujeres con la ley, porque para empezar esta parte de una supuesta igualdad que nos nulifica a las mujeres. Decía Lia Cigarini: “Llegamos a la conclusión de que el problema de raíz es, para todas, el mismo: estamos inscritas a trozos en el ordenamiento jurídico. Y podemos ser tuteladas por la ley y usarla sólo en esa parte que considera que nuestros intereses coinciden con los de los hombres. Donde, en cambio, se abre un conflicto entre hombre y mujer, en la familia o en el trabajo, por ejemplo, percibimos inmediatamente que se trataba de tutela y además inadecuada, a pesar de los varios ajustes. La razón es sencilla: el ordenamiento jurídico existente no prevé el conflicto entre los sexos y, por tanto, no los regula”[11]. Este tipo de reflexiones deben leere a la luz del feminicidio, pues sin duda, nos darán muchas respuestas en relación a por qué a las mujeres no se nos hace justicia. En ese sentido, rescato el análisis reciente de Francesca Gargallo, en el que afirma que: “En nuestras casas, en losbuses, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en la fábrica, en la finca, en los campos deportivos, en los centros de esparcimiento, cuando salimos a la calle, al mercado, o cuando vamos a la siembra, las mujeres experimentamos violencias sistemáticas, solapadas o invisibilizadas por las leyes y sus custodios/as, que nos confirman una ciudadanía no plena, y por lo tanto la necesidad de desconfiar de la universalidad de las leyes que se sostienen sobre la universalidad de la ciudadanía. Se trata de un aparato jurídico a la medida de los mismos hombres que ejercen su supremacía sobre los cuerpos de las mujeres de generación en generación, para recluirlas en su rol de género e imponerle un comportamiento de sumisión y obediencia que satisface sus intereses, y a través de ellas, para controlar toda la jerarquía de ciudadanos que no alcanzan la igualdad y la libertad propias de la ciudadanía”[12]. La idea de traer aquí todos estos cuestionamientos en relación a la vía jurídica no tiene como intención soslayar el trabajo y el esfuerzo que han realizado muchas mujeres en relación al feminicidio. No hay que olvidar que como parte de este trabajo, se han logrado leyes específicas que buscan castigar acciones misóginas, y que abarcan distintos grados de la violencia ejercida en contra de las mujeres. No debemos soslayar el hecho de que estas leyes, en sí mismas, representan un avance significativo en nuestros países[13]. Sin embargo, mi propuesta tiene que ver más con la idea de comenzar a desmontar la cultura de la violencia desde la cotidianidad, desde las relaciones que entablamos todos los días con otras mujeres, desde las prácticas solidarias y el apoyo mutuo. Desmontar la cultura patriarcal existente o inaugurar otro orden simbólico desde nuestros cuerpos sexuados tendría que ser la apuesta, como ya lo señalaron Lía Cigarini, Luce Irigaray, por mencionar sólo a algunas de las feministas de la diferencia. La apuesta no es sencilla, si se considera todo lo que conlleva la cultura misma. Partiendo de la definición de Gilberto Gimenez: “La cultura es una “jerarquía estratificada de estructuras significativas”; consiste en acciones, símbolos y signos, en “espasmos, guiños, falsos guiños, parodias”, así como en enunciados, conversaciones y soliloquios. Al analizar la cultura, nos abocamos a la tarea de descifrar capas de significado, de describir y redescribir acciones y expresiones ya significativas para los individuos mismos que las producen, perciben e interpelan en el curso de sus vidas diarias”[14]. Revertir una cultura de la violencia, a partir de la definición de Giménez, se antoja una tarea difícil, si consideramos precisamente, que la cultura se inscribe en las acciones y en el lenguaje, en las expresiones cotidianas, en los códigos no escritos, en el acontecer diario y en las relaciones de los individuos que conforman un grupo social. Por lo tanto, también habría que preguntarnos: ¿Podríamos las mujeres implementar una estrategia para contrarrestar la cultura de la violencia prevaleciente en nuestras sociedades? ¿Puede ser el feminicidio una situación límite que nos empuje a dejar el estatus de víctimas para convertirnos en un agente transformador? ¿Podemos salirnos de la lógica de la llamada Justicia, de la que siempre hemos estado excluidas, para inventar otro tipo de sociedad? ________________________________ [1] Ver: Investigación sobre Violencia Feminicida en 10 Entidades Federativas: Informe General. Elaborado por el Comité Científico integrado por Norma Blázquez Graf, Olga Bustos Romero, Martha Patricia Castañeda Salgado, Teresita de Barbieri García, Gabriela Delgado Ballesteros, Patricia Duarte Sánchez, Paz López Barajas, Andrea Medina Rosas y Patricia Balladares de la Cruz. Dirección : Marcela Lagarde y de los Ríos. Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada. LIX Legislatura, Cámara de Diputados. México, DF. 2006. [2]Lagarde, Marcela. “El feminicidio, delito contra la humanidad”. En: Feminicidio, justicia y derecho. Editorlas. Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios. Editado por Banco de Datos de Feminicidio, agosto de 2009.