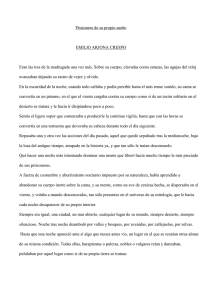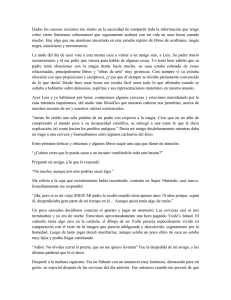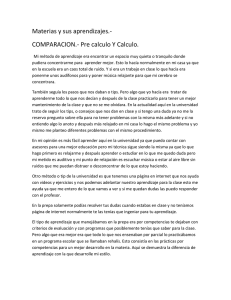- Ninguna Categoria
Fábulas EL FALSO INQUILINO - Biblioteca Digital
Anuncio
Fábulas EL FALSO INQUILINO ELKÍN RESTREPO © Elkin Restrepo Gallego © Editorial Universidad de Antioquia, 1999 ELVIS Era igualito a Elvis Presley, la misma mota, los mismos ojos, la misma manera de sonreír. Se paraba en la esquina para que la gente viera lo igualito que era a Elvis Presley y la gente lo veía igualito a Elvis Presley, las muchachas mucho más, y hubo quien, malicioso, le dijo que qué estaba haciendo ahí, que debería irse a Hollywood, que una pinta como él debería trabajar en el cine. Se sintió halagado y esa tarde no quiso salir a ninguna parte, sino quedarse en casa y pensar sólo en Hollywood, en la fama, en la cantidad de actrices que besaría, en el dinero, en las fiestas. Durante días no hizo otra cosa que darles vueltas al asunto; él, convertido de repente en un artista de cine, qué otra vaina no había querido más en la vida. Trabajaría, prestaría plata, hablaría, si era el caso, con el mismísimo Presidente. Habló, por lo pronto, con los amigos del barrio y éstos quisieron ayudarle: escribieron cartas acompañadas de su foto a la Metro Goldwin Mayer. Después, cuando el rumor se extendió, el barrio entero quiso apoyarlo y se escribió tal cantidad de cartas que, en los estudios de la Metro, el mismo Luis B. Mayer, se inquietó y, luego, mostró interés por el asunto y quiso tener más datos del muchacho. Así que de inmediato envió por él para hacer unas pruebas en los estudios, aunque tampoco esto era importante, se notaba a la legua que el cine era lo suyo. Cuando el emisario llegó a Medellín y lo llamó y le dijo que lo necesitaban en Hollywood, Elvis Presley se puso a llorar de tal modo que casi no lo calman, y hubo que dejar pasar un rato y prestarle un pañuelo antes de que, por fin, explicara que, pensándolo bien, él no podía irse, que cómo así que iba a dejar a su madre solita y triste, que él no se pertenecía. De este modo fue como el país perdió la más grande oportunidad que se le ha brindado de tener un artista de cine. BUCLES Pensaron llamarlo Ubaldo pero lo dejaron Serafín, tan puro y hermoso era. De niño su mamá lo mantenía en una canastica de mimbre para mostrarlo a las vecinas, que no sabían qué hacer con él. De muchachito lo peinó de bucles y llegó el día inevitable en que, respondiendo a un impulso de madre, con unos trozos de icopor que encontró por ahí, le fabricó un par de alas y lo envolvió en una sábana, transformándolo en ángel. Serafín resplandecía, trayendo luz y felicidad allí donde sólo había miseria. Salvo en el cielo no existía nadie igual, y su madre entonces, muerta de la emoción, empezó a alquilarlo para hacer representaciones en escuelas y teatros, alzándose de paso con unos pesos, que bastante falta le hacían. Pronto Serafín hizo parte de un engranaje que no contó con que, a la larga, el niño crecía y, desde luego, se hacía mucho más pesado para el par de cuerdas que, sosteniéndolo sobre el escenario, lo hacían parecer un ángel en vuelo. Un día, mientras actuaba para un público arrobado, Serafín sintió que los hilos se soltaban e irremediablemente caía. Como era inocente, simplemente abrió las alas y echó a volar, salvándose de milagro. Milagro que ahora nadie quiere aceptar con el peregrino argumento de que no es época para estas cosas y mucho menos hay gente que vuele. LA PROMESA Antes de morir, Gerardo prometió a Nubia que volvería. Un martes, mientras la muchacha miraba retratos y limpiaba con el dorso de la mano una gran lágrima, Gerardo apareció. El gato que dormía echado en la cama pegó un salto y Nubia vio a Gerardo recostado en la pared, con los brazos cruzados, sonriendo. Como por la ventana entraba una luz muy fuerte, de inmediato se levantó y la cerró, no fuera a perderse la visión. Gerardo tenía muy buen aspecto y Nubia suspiró hondo y, radiante de emoción, pensó que al fin había llegado el momento de continuar lo que en mala hora la muerte había tronchado. Conversaron largo y la muchacha quedó en continuar haciendo su ajuar y él en que regresaría. A partir de entonces se vieron casi a diario, como si nada, entregados a una adoración mutua. A veces, Gerardo le traía rosas que en nada se diferenciaban de las verdaderas y cuyo olor y perfume la llenaban de felicidad. A cambio de eso, de tarde en tarde, ella le mostraba un vestido nuevo, que de inmediato recibía la aprobación. Una tarde que estaban sentados en la cama, hablando de los viejos tiempos, Gerardo, de improviso, la besó en los labios y luego la empujó suavemente. Contra lo esperado, Nubia no se resistió y dejó hacer al novio todo lo que éste quiso. Durante el rato que él la amó, pensó que era la mujer más feliz del mundo y que no se cambiaba por nadie. Después se quedó dormida. Esto se repitió un día y otro y, así, podría decirse, por siempre, sólo que Nubia murió al cumplir veinte años y Gerardo nunca más volvió por casa. EL UNO PARA EL OTRO Cuando Wanda y Tiberio se conocieron, de inmediato se dieron cuenta que eran el uno para el otro. Esto sucedió a comienzos de los 70, en el festival hippy de Ancón, que tanto dio qué hablar y que aún algunos no olvidan. Muchas vueltas debió dar la vida para que aquella tarde invernal, camino de la música, Wanda y Tiberio se vieran por vez primera. Llegaban de polos opuestos y fue allí, entre la multitud vociferante, que Manuel Quinto los presentó. En la tarima, los Teipus interpretaban “Las voces del silencio”, que de inmediato, para ese amor que nacía, se convirtió en un himno. Tiberio tomó de la mano a Wanda y juntos comenzaron a girar en ese fuerte remolino (es una metáfora) que es la vida. Sin embargo, contra lo que el destino quería, alegando cualquier motivo, muy pronto cada uno fue por su lado. Tiberio, improvisándose como peregrino, viajó al Nepal y Wanda, la pobre Wanda, después de mucho voltear, terminó de empleada de hotel en Caracas. Allí, para no seguir siendo una indocumentada, se casó con el primero que se lo propuso, sumando un error más a la lista de errores y equivocaciones, que sólo ayudaban a su desgracia. Después de un tiempo se divorció y, como ya gozaba de la ciudadanía, puso un negocio de confecciones en Petare. Hasta allí llegó el portugués, que sería su segundo marido y que —después de una etapa de incomprensiones e insultos—, la abandonaría para irse con una fulana a Lisboa. Wanda, que era fuerte, no desmayó y siguió luchando hasta reunir los ahorros necesarios y volver a Colombia. Aquí se casó nuevamente, pero tampoco le alcanzó para un instante de dicha y sosiego. Lloró, entonces, porque su vida se había vuelto una cosa gris y fría. Entretanto, al otro lado del mundo, después de un período místico que no lo llevó a ninguna parte, Tiberio recayó en la droga. Desde entonces, sin poder ser el mismo, va de tumbo en tumbo. Otra sería esta historia si, por un momento, ambos hubieran hecho caso de los planes que laboriosamente les había trazado el destino. BELLEZA LOCAL Pese a que estaba en edad casadera, Nury aún no tenía novio y el tiempo pasaba y dejaba ir sus promesas. La culpa, decía su madre, la tenía ella misma, con ese modo de ser que espantaba al más osado. Y era que Nury fruncía el ceño a todos, haciéndolos sentir una nada, y los pocos que lo intentaban, ya no volvían. Sin embargo, con ese rostro de virgen de Murillo y ese cuerpo apretado, era una lástima que se fuera a quedar soltera. Su madre era la que más sufría con esto y la aconsejaba, pero Nury no hacía caso y volvía a las mismas. Hubo entonces quienes opinaron que lo suyo era puro orgullo; otros, que padecía una enfermedad incurable. Metida en casa, entre tanto, Nury cada vez estaba más hermosa y pronto se hizo una leyenda. La verdad que nadie entendía por qué Nury no aceptaba pretendientes. Y la leyenda crecía y la muchacha, como siempre, seguía discutiendo con su madre. Un día que ésta entró en su cuarto, descubrió varias plumas caídas en el piso. “Seguro las trajo el viento”, se dijo, y pensó que eran de paloma, aunque no eran plumas corrientes. Se puso a examinarlas y convino que, por su tamaño y menos por su material, que parecía papel celofán, no podían ser de ave. Además, su color era raro y alumbraban. Estuvo cavilando un rato y en vista de que no encontraba razón válida para explicarse semejante hallazgo, con alegría y asombro llegó a la conclusión de que Nury se veía a solas con un ángel. Sólo a un ángel, pensó, podrían pertenecer plumas tan hermosas. Ahora, como quiere guardar el secreto, ya no discute con su hija y sonríe enigmáticamente cuando le preguntan por ella. UNA CORAZONADA Cuando Rogelio voló a Nueva York a probar fortuna, Elisa quedó en casa desconsolada. El muchacho le había prometido que trabajaría duro uno o dos años y que luego regresaría y se casarían. Era un juramento. Elisa lloró mucho pero él logró calmarla, pintándole pajaritos de oro. Eran novios hacía tiempo y se amaban profundamente. El día del viaje, Rogelio volvió a repetir sus promesas y Elisa, desde la terraza del aeropuerto, lo vio decir adiós y meterse en el avión. Cuando regresaba a casa, súbitamente pensó que nunca más lo volvería a ver. Era un pálpito y lloró el día entero. Después casi enfermó de tristeza y durante semanas no salió del cuarto y se dedicó a peinar obsesivamente su cabello. Su hermoso y largo cabello. Y así pasó un año, y como un día Elisa no pudo más con el peso de su pálpito, de repente dejó de pensar en Rogelio y se puso a coquetear con medio mundo. Noticias debieron llegarle a éste porque no volvió a escribirle. A Elisa nada se le dio (ya su corazón se lo había advertido) y, olvidándose de todo, con palabra de matrimonio, aceptó a Ancízar, un obrero de la siderúrgica. Pronto se casaron, y después Elisa quedó en embarazo. Como Ancízar no la quería tanto como Rogelio, rápido la hizo infeliz y la muchacha tuvo que volverse a casa. Allí entre cuatro paredes, se convirtió en la imagen misma de la tristeza. A los dos años exactos, lleno de dólares y con regalos para todos, regresó Rogelio. Era diciembre y se sentía feliz de volver. Días más tarde, en una fiesta que le hicieron los amigos, conoció a una niña de La Floresta, llamada Marta. Loco de amor, quiso casarse con ella enseguida. Se irían a vivir a New York, una ciudad como ninguna. Un tres de enero fueron a despedirlos al aeropuerto. Cuando se lo contaron, Elisa no soltó una lágrima ni dijo nada. Así, como ocurría, se lo había previsto el corazón. BOGGIE Aprovechando que reponían “El Halcón Maltés”, Magally entró al cine aquella tarde. La función acababa de comenzar y debió esperar en la oscuridad hasta que el acomodador vino y le indicó el lugar con la lámpara. Mientras lo seguía, Magally notó (aunque no pasaba de ser una impresión) que en la pantalla Humprey Bogart interrumpía su diálogo con Mary Astor y se volvía a mirarla, percatándose dónde se sentaba. Le tocó adelante, entre las primeras filas, y desde allí vio cómo el gran actor, mascullando algo entre dientes, la reparó una vez más de pies a cabeza y, luego, como si nada, regresó a un diálogo nervioso con su partinaire en la película. Era un buen film y a Magally pronto la ganó la intriga. No había pasado mucho rato cuando observó que Bogart daba al traste con la escena y, aprovechando un primer plano de su rostro, se volvía y nuevamente la miraba. Era una mirada voluptuosa, que le produjo escalofrío y la obligó a bajar los ojos. Cuando los levantó, Bogart ya no estaba ahí, pero el asunto se repitió dos o tres veces más y Magally, que no atinaba a darse una explicación, estuvo a punto de abandonar la sala. Pudo más su interés por el film, un clásico que hacía años quería ver y que ahora no iba a echar a perder sin más. Más tarde, Bogart, quien ya no quiere los besos de Mary Astor, se deshace de su abrazo y luego, con actitud estudiada, enciende un cigarrillo que deja pegado a sus labios. Después, con voz ronca y miserable, la despide de su vida. Humillada, Mary Astor le vuelve la espalda. Bogart entonces, sin pensarlo dos veces, sale de la pantalla y se viene a buscar a Magally entre las filas de espectadores. Cuando la encuentra, fiel al canalla que es, le cruza el rostro con una bofetada y, luego, sin darle tiempo a nada, la toma de un brazo y la estrecha contra sí. Después la besa con pasión. —Cuando una mujer me gusta, simplemente la tomo, nena. —Le dice. LEIDA Leida estaba sola en la casa, pensando en la vida, cuando tocaron a la puerta. Como nadie nunca llamaba, pensó que era una equivocación y no se levantó hasta no oír que golpeaban de nuevo. Era un sábado en la tarde y el día resplandecía como si echara fuego por todas partes. “¿Quién será?”, se dijo, y fue a abrir. En la puerta, sonriendo de un modo que a ella perturbó, estaba el hombre más hermoso que hubiera visto jamás. ¡Si parecía Clark Gable! El hombre le dijo que era el técnico y que venía a revisar la estufa. Leida entonces, sintiendo que se le encendían las mejillas, recordó que hacía poco había llamado porque la estufa no funcionaba y que, entre tanta preocupación, se le había olvidado. Lo dejó entrar y luego, durante un rato largo, lo vio ocuparse de alambres, tornillos y resistencias hasta que la estufa quedó lista. A Leida quería saltársele el corazón cuando lo invitó a una taza de café. “Por qué no a un aguardiente”, contestó él, sonriendo de una manera que a Leida le pareció divina. Leida sacó una botella y una copa del armario y el hombre se echó dos, tres tragos de una vez, como si su sed fuera infinita. Una hora más tarde anochecía y ya Leida y el extraño bailaban en la sala. ¡En la vida le había ocurrido cosa parecida! A las once, y como ese hombre la enloquecía, no tuvo ningún escrúpulo en ir con él a la cama. Entre sábanas, el hombre era aún más adorable, y Leida, que del amor sólo tenía noticias, fue rica e insaciablemente amada hasta el suspiro final. Luego se quedaron dormidos, pero cuando al amanecer, removiéndose, Leida quiso abrazarse a él, sus manos tropezaron con algo a sus espaldas, suave como la pluma. De inmediato se incorporó y cuál no sería su sorpresa al descubrir que de las espaldas del hombre nacían un par de alas blancas. “Un ángel”, musitó, y ya no supo decir más nada, pues el susto era grande. Después recuperó la calma, y procurando no despertarlo, se dedicó a contemplarlo y a acariciar la seda de sus alas con ternura infinita. Esto pasó en Medellín y Leida a nadie se lo ha contado hasta el presente. EL AMOR ES UNA MÍSTICA En diez años de matrimonio, Lucio y Abigaíl no habían tenido la más mínima desavenencia. Eran felices como niños y el amor que se tenían parecía dispensarlos de todo aquello que no fuera su asunto. Siempre pensaron que sería así, cada uno sirviendo al otro, juntos disfrutando de un eterno clima nupcial. Pero se equivocaban, porque llegó el día en que, por cualquier motivo, Lucio y Abigaíl disgustaron. Estaban sentados a la mesa y Lucio, que había tenido un mal día, ante un comentario de su esposa, no pudo contenerse, reventando en el acto. Ciego de ira golpeó la mesa. Entonces, sin decir una palabra, Abigaíl se levantó y se fue al cuarto, donde lloró largamente. En lugar de ir a calmarla, Lucio se quedó maldiciendo a solas y aquella noche durmió en la sala, pensando que tal vez mañana se arreglaría todo. Recostada en la cama, Abigaíl esperó el día entero. Pero ni ése ni el otro, Lucio dijo nada, cuando unas palabras hubieran bastado para que ella se echara en sus brazos. A la semana, seguía enfurruñado, sin hablarle, y durmiendo en el sofá de la sala. Abigaíl, que seguía sin entender su furia, herida en su orgullo, decidió entonces no perdonarlo. Pronto empezó a odiar el sonido de la llave en la puerta. Así pasó el tiempo, cada uno sin querer ceder en lo suyo, hasta convertirse en unos perfectos extraños. Como la casa era grande, no volvieron a verse. Y con los años, terminaron por olvidarse el uno al otro. No se dieron cuenta que el amor había entrado y salido en su casa como un fantasma. LA ESTRELLA QUE NO PUDO VER Desde que lo vio por primera vez en cine, Amanda se enamoró de James Dean. Fue en “Rebelde sin causa”, y la muchacha ya no pudo olvidar ni la belleza, ni el desenfado, ni el aire trágico que parecía acompañarlo a todas partes. Sin temor a exagerar, lo quiso como a un dios, y fue esta pasión sin nombre la que la llevó a no perderse ninguna película suya y a conservar fielmente recortes y noticias de prensa en álbumes que repasaba cada día. Todo lo que tocaba con él, le concernía, y nunca nada fue suficiente para distraerla, así fuera un instante, de esta devoción que la hacía feliz. Amanda, que no era fea, y como las demás muchachas soñaba con casarse y tener una familia, cualquier día quiso dar un paso adelante y, animada por la fuerza de la ilusión, después de repetir “Gigante” y de decirse que no había criatura que se le pudiera comparar, se sentó a escribirle una carta a la Warner Brothers, productora de sus films. Semanas después recibió una invitación y Amanda viajó a Hollywood. Estando allí, pasó entonces lo que todavía hoy lamentamos. James Dean, de vuelta de una boda, choca su Masserati contra un árbol, muriendo en el acto. El exceso de velocidad y el sentimiento, se dice, de ver a Pier Angeli, su único amor, casada con otro, fueron la causa de que el gran actor tuviera tan trágico fin. Esa es la leyenda. La verdad, sin embargo, es otra. Si aquella mañana fatal su Masserati iba a mil era porque, retardado como estaba, temía incumplirle a Amanda, una criatura adorable, recién llegada de Colombia. EL LOCO AMOR Irónico fue el destino con Ignacio. Locamente enamorado de Lucero, dejó de lado los estudios y se casó con ella, tres semanas después de haberla conocido. Ninguna decisión mejor que ésta. Hermosos, reunidos sólo para su felicidad, empezaron a correr los días y largo corrieron, sin oponer resistencia alguna, hasta el punto de hacerlos sentir culpables. Hacía un año se habían casado y su dicha era tanta que pronto empezaron a sentirse mal y a recelar de lo que, más adelante, el destino podía guardarles. En lugar de convenir con su fortuna, Ignacio y Lucero tuvieron miedo y el miedo fue entonces como un intruso que no veían y que se interponía entre ellos, trayendo la discordia. Quien más temía era Ignacio, que veía un designio en todo y quien, sin quererlo, un día en que se lamentaba de que su amor bien podía acabarse, casi mata de dolor a Lucero, fácil víctima de su desafuero. Pero no todo terminó ahí. Otro día, aconsejado por un demonio, propuso a su mujer separarse y poner a prueba su amor por un tiempo, apenas el necesario para advertir cuán verdadero era éste. No contento con esto, cuando volvieron a verse, admitió que la ausencia los había cambiado y que quizá era tarde para comenzar de nuevo. Lágrimas le costó a Lucero hacerlo desistir de tamaño despropósito. Después volvieron a ser los mismos, pero cada que el peso de la dicha se hacía insostenible, abrían puertas otra vez al miedo y el miedo paulatinamente, como un falso inquilino, les fue arrebatando lo único que poseían. Entonces llegó el día en que empezaron a pelearse y Lucero, que sentía derrumbarse el mundo, cayó en una crisis de nervios que ya nunca superó. La desesperación, que no entraba en este juego, hizo presa de Ignacio y éste, que todo lo veía negro, cualquier día se descerrajó un tiro en la cabeza. De sabios es no volverse tristes sin razón. TRÍO No sé cómo explicarlo pero Ofelia, mi primera mujer, muerta en el quirófano, ha vuelto. Bastó que me volviera a casar para que, terminada la ceremonia y despedido el último invitado, ella apareciera. Pensé que eran visiones, pero el grito de mi mujer, que se acicalaba antes de acostarse, ahogó el mío. Ofelia venía quién sabe de dónde y parecía flotar entre las cortinas. “Quizá se vaya como vino”, dije, aparentando serenidad. Pronto me di cuenta que me equivocaba. Como si aún fuera suya, Ofelia se metió en la habitación y allí se quedó, echando a perder nuestra noche de bodas. No contenta con esto, volvió al otro día y al otro. Ignoraba yo que rápido se iba a convertir esto en una costumbre. A veces aparecía en el momento más inesperado, obligando a mi mujer a cubrirse con cualquier cosa. Tal llegó a ser su familiaridad, que ya no era sorpresa sino molestia lo que producía verla. Interfería en todo, todo quería saberlo. Actuaba como si no hubiera muerto. Mi mujer, que no se resignaba, me rogó que hiciera algo. Pero ¿qué se puede hacer contra un fantasma? Cavilé un tiempo, pero las cosas continuaron como estaban. Sólo que Ofelia fue un poco más lejos. Un día que estaba en la sala, escuchando un viejo disco de Tito Schippa, Ofelia vino y me dio un beso. La música la ponía romántica, dijo, y volvió a marcharse. Pero eso no fue todo. Una semana más tarde, aprovechando que mi mujer dormía, se sentó en mis rodillas y me dijo cosas, que me recordaron los viejos tiempos. Confieso que me gustó y quizá cometí un error al decírselo porque a partir de ahí fue mucho más directa. Una vez, por ejemplo, se recogió la falda y me mostró sus bellas piernas; otra, prácticamente se metió en mi cama. A todas éstas, mi mujer seguía lamentándose y pronto la vida se hizo un embrollo. Salvo esperar, yo nada podía hacer. Así pasó un año. A los dos años exactos, mi mujer, que no aceptaba un engaño más, se largó, no sin antes denostar de mis amores neuróticos. Ese fue el fin. Con Ofelia a veces charlo de estas cosas. Estamos de acuerdo en que mi mujer no debió irse: la casa es grande y lugar hay para los tres. UN DÍA CUALQUIERA Un lunes, mientras fumaba un cigarrillo y cavilaba acerca de su futuro, Gilda vio que a su casa llegaba una inesperada nube de pájaros. Venían quién sabe de dónde y se posaron, sin cesar un instante en su alboroto, en el tejado y en el alambre para tender la ropa. Gilda, que en su vida había visto nada parecido, pensó que el suceso le traería suerte y fue a la cocina por un puñado de arroz. Cuando volvió, los pájaros se habían multiplicado y ahora llenaban el patio y el corredor de la casa. Había de toda clase y, en la hermosa mañana, su plumaje deslumbraba. Su canto, además, ensordecía y Gilda, como si se tratara de un juego, se tapó los oídos y correteó entre ellos. “Así debió ser el paraíso”, se dijo, mientras los espantaba con las manos. Una hora más tarde aún seguían llegando y Gilda, que no podía explicarse el fenómeno, reía histérica. Al mediodía no cabía un ave más, y las que aún tardaban daban vueltas en el cielo. Gilda, entonces, empezó a preocuparse porque esto no era razonable y porque de su alborozo de un comienzo, no quedaba nada, salvo una pura angustia. Pronto, la idea de que no fueran a acabar, empezó a atormentarla. Como al atardecer, la situación no cambiaba, comenzó a llorar y a creer que enloquecía. De repente, sentía que todo se había vuelto una pesadilla. Cuando, al anochecer, advirtió que su número no tenía fin, desencajada de espanto, quiso huir de allí, pero no alcanzó a dar un paso porque su asustado corazón no aguantó. Quedó tendida en el corredor. Y allí permaneció, sin ser descubierta, hasta que fue hora de que las aves regresaran de donde vinieron. FIN DE FIESTA Nadie sacaba a bailar a Amelia, pese a que hacía rato había comenzado la fiesta. Recostada en la pared, observaba cómo las parejas iban y venían y cómo nadie se acercaba a invitarla. La verdad que no comprendía lo que pasaba porque se había puesto su mejor vestido y además, el espejo no mentía, estaba más hermosa que nunca. Durante semanas había soñado con esta fiesta y, ahora, cuando el día había llegado, nada sucedía con ella. Sin manifestarlo, empezó a sentir pena. Y los invitados bailaban y se divertían sin percatarse de su desencanto. De vez en cuando, un mesero pasaba y le dejaba un vaso de ron. Amelia, sin perder la esperanza, continuaba pensando en el hombre que la sacaría a bailar y que haría inolvidable la noche. El tiempo corría sin embargo, y pronto advirtió que la fiesta estaba en su límite y que ya no había caso y que lo mejor era volver a casa. Sonaba un danzón y ella esperó, sólo que parecía no terminar nunca y entonces, como si estuviera atrapada por esa música, le fue imposible irse. A la medianoche, cuando los bailarines desfallecían y todo tornaba a volverse un poco soso, el dueño de casa reunió a los invitados y les anunció una sorpresa. Sin esperar más, dio unas palmadas y de una habitación vecina salió nadie menos que Robert Redford, vestido como el gran Gatsby. Grande fue la sorpresa, pero más grande aún —y no dejaría de comentarse en mucho tiempo— cuando sonriéndole de un modo muy particular y extendiéndole ambas manos, se acercó a Amelia y la invitó a bailar el resto de la noche. EL INQUILINO DE HERMOSO NOMBRE Como no soportaban más tanta soledad, Elisa y Nora decidieron poner un aviso en el periódico y aceptar en la vieja casa un inquilino. A los días, cuando ya no lo esperaban, sonó el timbre y en la puerta apareció un joven que, a ambas, gustó de inmediato. El muchacho se llamaba Arcángel y su deseo era quedarse largo tiempo. Lo llevaron hasta una habitación al fondo y dejaron que organizara sus cosas, antes de invitarlo a comer con ellas esa noche. Un ritual, valga decirlo, que en adelante se repitió cada día y que a veces se prolongaba más de lo previsto, tal era el encanto del muchacho. Disfrutaban, pues, de su presencia y pronto se dio entre ellos una familiaridad, que volvió liviana la vida de la casa. En verdad no conocían a nadie más bueno y gentil, ni nadie estaba más atento a sus cuidados y demandas. Hasta se les olvidaba que vivían solas. Arcángel era la perfección en pasta y si la cosa no duró —porque la cosa no duró—, fue porque, pasado algún tiempo, Elisa y Nora, suspicaces, empezaron a recelar y a ver con malos ojos las virtudes de su inquilino, quien ignorante de lo que pasaba, seguía igual, trayendo regalitos a las dueñas de casa. “Nadie”, argumentaban, “es tan bueno, seguramente trama algo”. Y como esto las obligaba a ponerse a la defensiva, llegó el momento en que, sin más, empezaron a ofenderle. Sin hacer caso a su cambio de humor, Arcángel siguió siendo el mismo, acompañándolas en su soledad sin remedio. Entonces la ironía y la mezquindad se esgrimieron, para ir más allá, como un par de armas, y Arcángel, que no entendía, fue víctima fácil. Un día en que, por un descuido, Arcángel rompió un florero, ambas resolvieron que se había franqueado todo límite y, sin aceptar palabra alguna, lo echaron fuera. Arcángel tomó entonces sus maletas y despacio voló, llevándose la luz que dejó a oscuras la casa. OTRA VUELTA DE VALS Hacía rato que Ocaris se había casado con Olga, una niñita de la Estación Villa, y no veía la manera de despedir a sus invitados y encerrarse en casa. Olga era perfecta como un sueño. Todos lo reconocían y si la fiesta aún no terminaba, cinco horas después, era porque nadie quería perderse de tener cerca tanta hermosura. Olga, que era sencilla, sonreía a todos y le parecía que el tiempo no pasaba y se recogía un poco el vestido de novia e iba a saludar a los nuevos invitados. Ocho horas más tarde, la fiesta estaba como en sus comienzos, y la novia, con las mejillas encendidas, daba vueltas y vueltas, atrapada en un vals eterno. Ocaris, entretanto, desesperaba, sin dejar de preguntarse de dónde había salido tanta gente y por qué no dejaban descansar a su esposa. A las once salió a fumar un cigarrillo a la terraza. Cuando volvió le contaron que alguien, de regalo, había contratado un conjunto vallenato y que la fiesta seguía toda la noche. Ocaris debió resignarse y aceptar el cambio de planes. Casarse con la muchacha más hermosa del barrio tenía sus complicaciones. De lejos, Olga le envió un beso y eso fue todo en su noche de bodas porque, un rato más tarde, a la madrugada, se tomó unas pastas y se echó a dormir. Cuando despertó era jueves al mediodía y, por el ruido que se oía, la fiesta continuaba. Fue al baño y se duchó. La verdad que no entendía tanta celebración. Cuando apareció en la sala, todo el mundo gritó y Olga lo tomó de una mano y lo obligó a bailar con ella, a pesar de que él lo hacía mal. No demoró mucho porque vino enseguida un cambio de pareja y Ocaris sólo vio una Olga radiante y fresca, entregada a la felicidad. Esa noche, para escapar al bullicio y poder dormir, Ocaris se tomó el doble de pastas. Despertó el sábado, aturdido por el sonido de trompetas. Era la orquesta de Lucho Bermúdez que un vecino había contratado y que estaría tocando toda la tarde. Ese día Ocaris apenas sí vio a Olga, perdida entre el gentío. Como el domingo la rumba seguía igual, Ocaris se fue a la calle, pensando cuándo iría a terminar esa locura. El lunes se fue a trabajar y, desde entonces, cada vez que sale, para despedirlo, desde el patio o cerca a los músicos, mientras se hunde en otra vuelta de baile, Olga le envía besos y más besos. EL IMPOSTOR Al fin llegó el día en que Ariel, que quería irse de casa, pudo viajar lejos. Al comienzo, la familia recibió cartas donde explicaba cuán feliz era en sitios tan extraños como Ankara o Cantón. Después —como si su sino fuera moverse por todos lados— de Sidney y Madagascar. Luego —su última carta la fechaba en Fez—, la familia no volvió a saber más de él y, como era bien difícil de resolver esa incertidumbre, se resignó a esperar. Cinco años después, cuando menos lo pensaban, devuelto por el mundo, Ariel apareció. Estaba tan cambiado que se hizo difícil reconocerlo, pero su madre, tan pronto lo vio, corrió a abrazarlo y todo fue un chiste. No obstante, algo distinto había en él, aquel Ariel no era el Ariel que todos conocían, nadie podía ser tan desdichado. Mirándolo, podía pensarse que una cosa muy terrible le había pasado, y que esto, de algún modo, alcanzaba a todos en la familia. La verdad es que, durante los meses que Ariel estuvo en casa, antes de volverse de nuevo, su presencia alteró la vida en general. Su cinismo, su miseria y mezquindad, eran una cuenta diaria que a cada uno pasaba. Se llegó a tal punto de pensar que su regreso más bien parecía una maldición. Un día, cuando ya había llegado al límite, Ariel repentinamente tomó sus maletas y no dijo ni adiós. La familia tomó un respiro pero, no había pasado aún un año, cuando Ariel estaba otra vez de vuelta. Creyeron, todavía sin poder ahuyentar su mala sombra, que no podrían soportarlo. Pero pronto se dieron cuenta que éste traía otro semblante y que, a diferencia de antes, se mostraba bueno y gentil. Con ese modo de ser que era el que le conocían, se ganó de nuevo el cariño familiar. Luego, cualquier día, anunció que, después de tantos años de ausencia, había vuelto para quedarse, y la familia se alegró porque habían recuperado a un hijo y a un hermano. Una vez que hablaba de sus viajes, le preguntaron qué le había sucedido en la anterior ocasión, que había vuelto tan lleno de amargura. Ante la sorpresa de todos, negó haber estado antes y rió porque pensó que todos estaban confundidos. Cuando le repitieron que hacía un año había estado en casa y que, luego, se había largado de nuevo, Ariel les contestó que eso era imposible porque por esa época, él andaba por Tegucigalpa, en viaje de negocios, y que debió quedarse allí algunos meses porque siempre sucedía algo, que lo retenía en aquel lugar. Para no inquietarlo más, la familia calló y, luego, como no había una explicación, terminó por olvidarse del asunto, relegando la memoria de aquel otro que, sin saberse cómo ni por qué, vino un día y ocupó el lugar que le correspondía al verdadero Ariel. EL AMOR NO ROBA AL AMOR Desde el mismo día de su matrimonio, Uriel y Damaris comenzaron a planearlo todo. Cómo harían de cada día, con sus suspiros y penas, un camino por si tocaba separarse. Más que su unión, y apenas comenzaban a sorber el vino del embeleso, fue la posibilidad de que en cualquier momento todo acabara — su romance que sólo podía ser único—, la que los alentaba a seguir adelante. No existía tema mejor en qué gastar el tiempo. Cuando salían, veían qué podían comprar que sirviera a uno y a otro para el caso de que las cosas no marcharan. Fue la idea de tener un lugar adónde ir, cuando cumplían el mes escaso de casados, la que los movió a comprar, aparte de la casa, un apartamento. Allí, cualquiera de los dos, llegado el caso, bien podría reconstruir su vida. Así pasaron los primeros años de matrimonio que, contrario a lo que pudiera esperarse, se hizo fuerte. Luego tuvieron un hijo y, como no cambiaban, convinieron en qué forma compartirlo en la hipótesis de que no se volvieran a ver. Igual procedieron, ya que el matrimonio les trajo suerte y riqueza, con todo lo que tenían. Pensaban que era muy importante que, por fuera de cualquier egoísmo, cada uno quedara bien. Siempre los mismos, iban al paso de los años, que no cesaban de entregarles a manos llenas algo que no entendían. Los distraía de la felicidad, su ardua ocupación de ser infelices. Y pronto pasó la vida, que es un suspiro. Con todo, Damaris y Uriel nunca se separaron, ignorantes de que hay cosas en la vida que amarran de manera mucho más férrea que el amor. DILE ADIÓS Arnulfo acababa de llegar, cuando sonó el timbre de la puerta. Era tarde y no sabía quién podía ser a esas horas. Antes de que sonara otra vez y despertara a su esposa, fue a abrir. Ante su sorpresa, ahí afuera, como si se tratara de la cosa más natural del mundo, saludándolo, había un hombre exactamente igual a él. “Mi vivo retrato”, se dijo, mientras lo mandaba entrar y comprobaba, sin poder salir de su asombro, que tenía su misma cicatriz, partiéndole la ceja izquierda. Creía que se engañaba, no existen dos criaturas iguales, pero pronto debió aceptar el hecho como una realidad. ¡Si hasta tenía su misma manera de hablar! La verdad es que viéndolos charlar, sentados a la mesa, nadie podría adivinar quién era quién. Fue entonces cuando Arnulfo, acordándose de su esposa que dormía arriba, quiso transformar este suceso extraordinario en una oportunidad. Llevaba cinco años casado y por cualquier razón, porque era un estúpido, había dejado de amar a su mujer. En lugar de felicidad, sólo tedio y desesperación llenaban la página en blanco de cada día. Quizá fuera hora de hacer algo. Con cuidado, tanteando, Arnulfo comunicó sus ideas al desconocido. Este, maravillosamente, como si sólo estuviera esperando esto, a todo dijo sí, y ya no hubo entonces más qué hablar y ambos se levantaron y el hombre, en quien parecía alentar una alegría nueva, llevó a Arnulfo hasta la puerta. Antes de decirse adiós, se abrazaron. El hombre todavía esperó un instante antes de subir y acostarse. La mujer nunca supo explicarlo pero, a partir de entonces, todo cambió en su vida. BELLA DEL SEÑOR Cuando cumplió cincuenta años, Efrén que no había encontrado la mujer de su vida, decidió casarse con la primera que lo acéptase. La vejez estaba cerca y sabía que no era nada bueno llegar a ella solo. De suerte que se puso en la tarea de hallar una, sin importarle que fuera bella o fea, rica o pobre. Pero no era empresa fácil y necesitó algún tiempo para encontrar aquélla que se adecuara a sus propósitos. La encontró a muchas cuadras de su casa y era menor siete años que Efrén y se había quedado vistiendo santos porque sus amores habían fracasado, sin saberse por qué ni cuándo. Se llamaba Bella y era dulce y, aunque Efrén no era el novio con el cual había soñado casarse, convino en acompañarlo de ahí en adelante. Se casaron y al matrimonio sólo asistieron los parientes más cercanos. Por la noche, Efrén la condujo al aposento y brindaron con champaña. Sabían que ya no eran jóvenes y que ambos, cada uno por su lado, habían perdido los mejores años esperando lo que nunca llegó. Temían defraudarse el uno al otro, se sentían marchitos y casi ridículos para el amor. Con todo, Efrén la tomó y empezó a desnudarla y Bella que temía lo que aquél viera, cerró los ojos y oró para que su marido no tuviera una desilusion. Cuando terminó, él lo hizo a su vez, abrazándola y diciéndole al oído palabras cariñosas, que la mujer agradeció. Pero ella aún no abría los ojos y mentalmente seguía orando, cuando Efrén empezó a cubrirla de besos ardientes y a decirle que nunca había imaginado que tuviera piel más tersa ni cuerpo más hermoso. Sorprendida, abrió los ojos y se vio cómo cuando tenía veinte años, radiante como un lucero. A su vez, Efrén descubrió que, en lugar del adulto macilento y fofo que conocía, había allí otro con una apariencia que lo hacía feliz. De repente, pues, se descubrían plenos de gracia y devueltos a una juventud sin hora, que los resarcía de tanto sueño incumplido. Entonces, sin perder tiempo, se echaron en la cama y con besos y caricias, botando fuego, fabricaron el nudo que amarraba sus vidas y los volvía locos. Así, -acezaban- ,era el amor que cada uno soñaba para sí, antes de que los años se fueran en nada. Así, - lamiéndose su herida incurable -,era que vivir la vida valía la pena. Después, ahítos de tanta luz, de tanta forma carnal, sucumbieron al cansancio y al júbilo de amarse y se adormecieron. Era su noche de bodas y el don que se les concedía, nacido del tiempo que también los empañaba, no decayó ni ése ni los siguientes días. Por el contrario, como en una fábula, demoró en irse y agotarse, manteniendo la claridad en el aposento. Más tarde, cuando envejecieron de veraz, Efrén y Bella hacían alabanza de ese destino que, para unirlos, casi burlándose, los había puesto a esperar la vida entera. CASA EN LAS AFUERAS Después de almuerzo, Rodrigo convino en no ir a la oficina y quedarse en casa, rehuyéndole al estrés de las últimas semanas. Hacía meses que no disfrutaba, como se debe, del silencio y los espacios generosos, el verde jardín, de su nueva casa. Cuando la construyeron, le había pedido al arquitecto que tuviera en cuenta que ésta era un viejo sueño suyo y que era imperativo que fuera hermosa y amplia y que estuviera rodeada de vegetación. Cerca pasaba una cañada, que no había que tocar y cuyo sonido estrepitoso era un placer oír. Además la quería blanca, de muros altos, casi una fortaleza. Ahora que la tenía, sin embargo, era poco lo que la disfrutaba, obligado por un trabajo que no le ofrecía pausa. Pero aquel día, estimulado por la luz única de un verano en sus fines, quiso quedarse sin importarle mucho sus compromisos. Almorzó en la terraza, acompañado del perro que se echó a los pies, y dejó que una sensación de placidez, la primera en muchas semanas, lo tomara y le hiciera olvidar lo demás. Por fin, pues, disponía de una ocasión, de un momento propio para gozar de la casa que tantos sacrificios le había costado levantar. Después de llamar a su novia, para pedirle que no pasara a recogerlo, se sirvió un whisky y entrecerró los ojos. En el salón se oía una pieza de Bocherini, que él dejó que se repitiera una y otra vez, tan bella era. Por la luz, la casa tomaba vida y resplandecía como una joya. Apoyada en esa bendición solar, parecía sin embargo menos grande y más metida, cosa rara, en esa vegetación que - desoyéndose órdenes suyas muy claras -, crecía informe, sin una poda. Había de todo, pisquines y pomarrosas, guamos y naranjos, y era de la maleza húmeda, marañosa, que llegaba de pronto ese aroma indescifrable, de flor inmensa aplastada por el verano. Hacía rato que la música sonaba, y Rodrigo, relajado, deseoso de que no pasara ese momento, con el vaso de whisky en la mano, apenas si advirtió que el sol recrudecía allí afuera y que árboles y plantas, el jardín entero, reventaba de pronto como una ensoñación y comenzaba a extenderse aún más y a echarse sobre la casa, atraído por la luz como una mariposa. De repente, pues, sin saberse cómo, en todos lados, había una vegetación que crecía y se multiplicaba de modo extraño y que amenazaba con engullir la casa A la media tarde, devuelto de su felicidad, Rodrigo se levantó de un salto cuando oyó resquebrajarse el vidrio de las ventanas y, un minuto más tarde, demolida por una fuerza enorme, la puerta del garaje. Quiso averiguar qué pasaba, pero no pudo ir a ningún lado, porque enseguida sintió que las paredes se doblaban y que su casa nueva, aquí y allá, - sus habitaciones y baños, su biblioteca -, era echada abajo y en su lugar, repleta de aves y animales, de insectos y aromas, de flores de todos los colores y tamaños, surgía de inmediato la selva, incesante y maravillosa. Sin poder moverse apenas, rodeado de todo lo inconcebible, no tardó en ver cómo esa vegetación extraordinaria, azuzada por un rudo sol procreador, enmarañaba su hogar y hacía añicos su ilusión de años. Así, en el lugar donde antes estaba la sala y los ventanales, una inmensa ceiba extendía ahora su ramaje de delirio y los micos se paseaban por ella, armando una feroz algarabía. Después, vio volar selva adentro una bandada de tucanes y oyó el rugido del tigre y empezó a llorar de angustia. Al atardecer, aunque la luz bajó, el fenómeno continuaba, sin dejar rastros de nada. A poco sólo quedó la selva infinita. Cuando cayó la oscuridad, Rodrigo se sintió perdido, sabiendo que de aquel lugar no había salida. La verdad era que a la dicha de hacía un rato sucedía ahora un pavor grande. Entonces, corrió a todos lados, desesperado, implorando una ayuda. Después, sin una esperanza, se fue internando aún más en aquel lugar sin forma, aupado por el más vengativo de los ángeles del paraíso. Y, luego, ya nadie tuvo más noticias de él. EN MI CASA PATERNA AHORA HABITA EL ÁNGEL GABRIEL * El ángel tenía aspecto más bien corriente, y venía de lejos, lo decía el estado de sus alas desflecadas, a punto de volverse otra cosa. Entró por la parte de atrás del barrio, aprovechando que todavía hay mangas y terrenos baldíos que cualquier desarrapado pasa allí desapercibido. Si alguien lo vio, no cayó en cuenta de la calidad del visitante, ni de la importancia de su mensaje, ni por qué de súbito estaba entre nosotros. Atardecía y la luz confundía las cosas, haciéndolas parecer una sola, cuando el ángel se apoyó en la casa y casi la doblegó con su peso. Estaba fatigado y acezaba y necesitó de algún tiempo para recobrarse. Cuando salimos a ver qué sucedía, el ángel pidió disculpas, guardando las alas para que no las viéramos. Entonces mi madre corrió adentro y trajo una taza de agua, alzándola hasta donde sus brazos se lo permitían. Mientras bebía, el perro lo olisqueó y salió chillando cuando advirtió de quién se trataba. Los demás lo rodeamos, alarmados, porque un extraño hubiera escogido nuestra casa para morirse, tal era su estado. Pero el ángel sólo estaba cansado y después de un buen rato se recobró y tuvo ánimo para comer un plato de frijoles. Cuando se le invitó a la casa, quiso quedarse afuera, pidiendo que lo dejaran dormir en el jardín, pues apenas estaría el tiempo suficiente para continuar el viaje. Además estaba astroso y olía y, agregó, dormir a la intemperie no le disgustaba. Aunque mamá insistió, el extraño se mantuvo en sus trece, envolviéndola en una mirada que era la dicha misma. Luego cayó en un mutismo, que casi pareció grosero y que dejó en suspenso las preguntas que queríamos hacerle. Hacia las nueve, se echó en el piso y su cuerpo retumbó en la casa. De inmediato se quedó dormido y, mientras estuvo allí, pétreo como una estatua, una firme claridad rodeó la casa, distinguiéndola de las demás. Al amanecer, ya no estaba, pero fue mamá la que aseveró que, por las señas, el extraño era un ángel y que su llegada era una bendición. “Era un mensajero”, dijo. “Y cuál era el mensaje?”, pregunté. Dudó un momento antes de responder. “Él mismo era el mensaje”, dijo. Y, para evitar más preguntas, enseguida estornudó ruidosamente. *Nelly Sachs CASTOR Y SUSANA Desde muy joven, Castor se había dedicado a conseguir plata, dejando para después la idea de casarse y tener una familia. Sus negocios eran muchos y el tiempo le faltaba para aquello que no fuera enriquecerse. Ignoraba lo que era el descanso y, contando monedas, envejeció más pronto de lo esperado. A los cuarenta, el trajín, el agotamiento, el poco placer, lo hacían parecer un hombre de sesenta y, a los cincuenta, era un hombre acabado. Entonces se dio cuenta que, para vivir, necesitaba de otras cosas y que sólo el amor le devolvería lo perdido. Como era rico y opulento, no dudó en que lo conseguiría. Pero no fue fácil y, pese a todo el dinero que tenía, el tiempo pasó sin que apareciera una mujer que lo aceptara. Repudio y malestar producían sus requerimientos, risa sus devaneos. Era ridículo que a su edad, en ese estado de decrepitud, alguien mostrara tales arrestos. Y Castor, a punto de caer en el vacío, redobló sus esfuerzos y puso los ojos en una muchacha, llamada Susana, cuya familia había venido al traste y para la cual una buena oferta no sobraba y sería la salvación. Susana tenía aire virginal y hacía soñar a más de uno. Tan tierna y delicada, sin mucha noticia de lo que era el mundo, parecía una presa fácil. Su inocencia, pues, su cuerpo en flor, de pronto fueron cosas que no contaron a su favor y que Castor, relamiéndose, después de algunas conversaciones con la familia, pagó con bolsas de oro. De esto nunca supo nada la muchacha que, con la cara bañada en lágrimas, algunas semanas después, subió al altar de los sacrificios. Castor, rico y casado, no cabía de la satisfacción y rodeó a su joven esposa de atenciones y la llevó a vivir a un palacio. Dócil, angelical, sin entender mucho todavía lo que sucedía, Susana se dispuso a ser una buena esposa, aunque le dolía que le hubieran escogido por marido a un viejo. Se aprestó pues a llevar una vida triste, eso sí, con todo el lujo del mundo y con los mimos y requerimientos de quien, desconociendo un orden en las cosas, llegaba tarde al amor. Cosas que en verdad a ella inquietaban pero que no la aligeraban en nada de su drama. Dueño de su mujer, Castor ansiaba ya su cuerpo y no veía el momento de amarla. Anudarse a ella, una virgen, lo enloquecía y lo enloquecía disponer a sus anchas, por primera vez, del favor de la vida. No pensaba, egoísta, que estaba viejo y que los viejos, además de otras cosas, huelen raro y que no hay por qué hacer cargar a otros con nuestras insuficiencias y pecados. Y aquélla vez y, otras muchas más, Castor tuvo entre sus brazos a su mujer, sin encontrar resistencia ni advertir disgusto alguno de su parte. Por el contrario, el amor dábase de manera normal y placentero, rico en promesas, tal como acontece entre esposos que se quieren. Sólo que era una ilusión, algo engañoso (pero esto Castor no lo supo nunca),porque la verdad fue que Susana jamás fue tocada y porque el tiempo que vivió con Castor, apenas unos meses, otra tomó su lugar, ofreciéndole a éste lo que aquélla no debía ni deseaba. Otra que, impúdica, fantasmal, nacida por entero de las olas de su demencia senil, consumó el matrimonio y fabricó la dicha conyugal, que allí faltaba. Luego Castor murió y ya no importó saber nada acerca de su propio engaño. Libre, recompensada, Susana recogió todo el oro que heredó de éste y, sin enredarse mucho, dispuso qué hacer con él. Es un hecho que a Dios distrae el juego simple de sus criaturas. PASAJES (1996) POSESIÓN Era el día después de nuestra boda, y desayunábamos en la casa, prolongando las delicias y somnolencias de dos que se aman. Entre risas y besos, Silvia untaba el pan y me lo ofrecía. Entonces yo mordisqueaba sus dedos y me quedaba mirándola hasta que, ruborizada, coqueta, los retiraba, y, otra vez, con una tajada, comenzaba de nuevo. En este juego pasamos un rato hasta que levantamos la bandeja, y fue hora de vestirnos y salir. Silvia era una muchacha hermosa y su nueva felicidad de joven esposa la hacía más bella y adorable. Queriéndola retener un poco más, mientras decidía qué ponerse, aún pude saborear sus formas y supe a mi vez, detrás de su voluptuosidad insegura, lo que era la felicidad. Después, mientras poníamos un poco de orden en el cuarto, mientras echaba una última mirada al espejo, distraída, Silvia, en lugar de llamarme por mi nombre, me llamó Rubén y salió. Sucede, a veces, que por decir un nombre uno dice otro, y esto no vale la pena porque sólo se trata de una distracción, de una falla de la memoria. Eso pensé, más aún cuando enseguida Silvia me llamó como me llamo y ya no hubo más errores ni equivocaciones y, por eso, ese primer día de recién casados fue lo que debía ser, una fecha inolvidable. A la mañana siguiente, mientras le alcanzaba el salero, Silvia volvió a decirme Rubén, y cuando molesto le reclamé, me miró como si no comprendiera y se disculpó por lo que era evidentemente una confusión. Borró todo con un beso, dejándome aspirar de paso el aroma desquiciado de su cuerpo. No obstante, el incidente se repitió dos o tres veces más, amargando lo que antes era dulce y obligándome, en vista de que allí no había mala voluntad ni los celos tenían cosa en qué fundarse - todo nacía de una desatención, un descuido -, a replegarme en un silencio expectante. Un silencio que evitaba correcciones y que dejaba decir a mi mujer lo que ella quisiera y que terminó por hacerme creer que todo hacía parte de su encanto. ¿No es acaso un juego, una zalema, que los cónyuges cambien de nombre o se digan apodos entre sí? ¿Por qué entonces inquietarme? Sólo que Silvia no lo hacía a propósito y el nombre, cada vez que se repetía, resbalaba entre los dos como un exabrupto. Al atardecer, mientras paseábamos cogidos de la mano por el centro comercial, Silvia me aseguró que era muy feliz y que nuestro matrimonio sería cosa duradera. De vuelta a casa, encendimos la televisión y nos acostamos. Abrazada a mí, antes de dormirse, de nuevo me llamó Rubén y al referirse a Medellín, nuestra ciudad de toda la vida, la equivocó con Bogotá. Esa noche, si dormí, lo hice mal, preocupado con lo que pasaba. Dos días después, Silvia parecía haber olvidado por completo mi nombre y, aunque seguía igual de amorosa y tierna, daba la impresión, con sus descuidos e incorrecciones, de tratar no conmigo sino con otro. La verdad, su confusión aumentaba y tenía que ver, además, con personas y lugares, fechas y momentos, con una vida ajena que se entrometía en la nuestra, a través de sus lapsus y extravíos. Algo para alarmar. No niego que en un principio pensé que la locura la había alcanzado y que nuestra luna de miel, contrariando todo cálculo, tendría ya el sabor de la desdicha. Pero Silvia se veía tan feliz (ardientes y felices eran sus besos y abrazos, tierna su conversación apenas desequilibrada), que quise darle tiempo al tiempo y simulé, ahogando toda aprensión, que todo seguía igual y que yo, pese a errores y malentendidos, era el marido que ella amaba y que continuábamos habitando el mismo lugar de siempre. No obstante, para mi dolor, a partir de algún momento, sus alusiones y equivocaciones empezaron a ordenarse y a tomar sentido, de suerte que aquellos nombres, fechas y lugares, parecían tejer (de modo paralelo) otra historia en la que, pobre de mí, yo era lo único que no encajaba. Quiero decir, que si en la noche Silvia y yo nos amábamos, salvo el hecho innegable de nuestros cuerpos desnudos, las cosas parecían suceder con otro, en otro espacio y en otro tiempo, y que, allí, todo se armaba de modo diferente, entre dos seres que se amaban distinto, con tanta pasión como la nuestra, y que yo (¿cómo entenderlo?) apenas era la ocasión e instrumento de ello. Así, si Silvia decía amarme, era a otro a quien amaba y era en Bogotá, no en Medellín, donde ocurrían realmente las cosas. Nuestro matrimonio era, pues, también el matrimonio de alguien que, fantasmal, oscuro, se entrometía y se llevaba a Silvia a otro lado. Pronto toda convivencia se trastornó y el idilio tomó una forma triste. Saber, en lo más íntimo, que mi mujer era inocente respecto a lo que sucedía, tampoco ayudó mucho. Semanas después, cuando se cruzó el límite, cansado de vivir un amor que no era el mío y de ser reemplazado por intrusos odiosos, el matrimonio se fue al traste. Fue una alegría que, al decirnos adiós, Silvia no olvidara decir mi nombre. EL LUGAR CONTIGUO No me explico cómo apareció en casa, pero ahí estaba, bello e imponente, de un tamaño que a todos sobrecogía, raspando el piso con una pata. Se veía que el último trayecto lo había hecho a todo correr, acá en estas regiones empinadas, porque echaba espumarajos por la boca y a sus músculos, a su piel tersa, los recorría un temblor. Salvo su docilidad, sus dientes desportillados y amarillos, encajaba a la perfección con la idea que la tradición ha informado acerca de su especie, y que nadie ahora podrá poner en duda o llamar leyenda. En efecto, como salido de una página mitológica, allí, en el patio empedrado de la casa, en la luz plena del atardecer, sin saberse cómo, había un centauro, envolviéndonos en su resople divino. Del color del heno, el sol aumentaba sus formas hasta casi encandilarnos, hasta casi parecer el pasaje escandaloso de una siesta absurda. Pero eso sólo duró un instante porque, de pronto, como si buscara sombra, se vino al corredor metiéndose entre los helechos y las begonias. Allí estuvo sin moverse hasta que se sosegó del todo, hasta que dejó de echar espumarajos y, entonces sí, como si tornara a su razón inconcebible, se puso arisco y retrocedió hasta el fondo, ofuscado con el olor humano y poniéndose a distancia, donde no lo alcanzaran frenos ni sogas. Por un rato permanecimos mudos, absortos en su visión, sin atrevernos a hacer el menor gesto. Era tan alto como una casa y despedía un olor agrio, de cosa descompuesta, pero sin llegar a hacerse molesto. No digo que lo inquietáramos pero, después de una ojeada rápida, pareció entregarse a una meditación sin fondo que, a ratos, le arrugaba el entrecejo. Cavilaba, pues, ajeno a lo que lo rodeaba, despreocupado de que su sola presencia alarmara a los animales, llevándolos casi a la desesperación. Afuera, en los corrales, mientras aquí es tuvo, los caballos no cesaron de atropellarse, relinchando, como si los acosara algún temor. Del techo volaron las palomas y hasta el perro, acobardado, buscó refugio en la casa. Todo, árboles y bestias, cayó en una inquietud que pronto contagió al cielo y envejeció la tarde, llenándola de oscuridad y astros. Sabíamos sin embargo, sin que mediara palabra alguna, que aquel ser deforme, llegado a nuestra casa por una suerte, no nos haría daño y que más bien, si aceptábamos que las cosas ocurriesen sin más, sin hacer preguntas ni pretender respuestas, acaso el hecho podía dar otro sentido a nuestra vida. Nos dispusimos pues, para eso había tiempo, sin descuidar las otras tareas de la finca, a brindar un trato familiar a tan extraño huésped. Al anochecer, libre de sus meditaciones, el centauro galopó por las lomas cercanas y volvió a buscar comida a la casa. En el abrevadero, mi mujer le picó unos trozos de caña y le sirvió agua en un balde. Verlo llevarse el recipiente a la boca y beber a borbotones, sobrecogía. El agua corría por sus barbas y pecho y, por una vez, sus modales rústicos, sus ventosidades rotundas, corolario de alguna íntima satisfacción, lo hicieron parecer un peón ahíto. Después, consciente de su figura monstruosa, buscó un lugar aparte y echándose sobre sus patas, ya la noche enceguecía, comenzó un sueño mezclado de relinchos, nostalgias y visiones. Lo sabíamos porque, a veces, maravillado, parecía abrir los ojos a una incredulidad mayor. Fue una noche larga. Lo digo porque ninguno, ni mi mujer, ni los niños, ni yo, deseo irse a la cama pese al frío y a las fatigas de un día único. Instalados en uno de los nidos del corredor, a medio abrigar con ruanas y cobijas, parecía que si cerrábamos los ojos un instante aquel privilegio podía desaparecer. De suerte que, a ratos, sobre todo para que los niños que eran los más excitados durmieran, nos turnábamos en esa rara labor de no descuidar al centauro. De no perder por un instante su visión sobrenatural. Y las horas fueron pasando sin que el animal, que parecía acomodado a su sitio, diera señales distintas a la de un sueño plácido, hondo como el mismo cielo. En este trance se veía tan inofensivo, que bien podía pensarse que con sólo cerrar puertas y poner trancas podría encerrarse para siempre en casa. ¿Pero quién, que no sea un iluso, puede creer que le es permitido retener una deidad a su amaño? Que se produjeran estas ocurrencias, indicaba también hasta dónde sabíamos que su permanencia aquí sería fugaz y que no había que engañarse al respecto. Gozar de su cercanía era lo importante; saber hasta dónde tener un huésped de su alcurnia constituía la más singular de las aventuras, el más inesperado contacto con la instancia divina. Al amanecer, para espantar el frío, preparé café y, mientras lo sorbíamos, advertimos que la bestia despertaba y luego, como si algo lo aguijoneara, olfateando el aire, comenzaba un trote ligero alrededor del patio. Era difícil no pensar, al contemplar su complexión magnífica, en un don de la naturaleza. De pronto, como si tuviera que ver con él, con su poder feliz, el día (que apenas comenzaba)se llenó de una luz extasiada como en mi vida había visto y, todo, animales y plantas, cielos y tierra, sufrió transformación. Alelada, a mi lado, mi mujer dejó caer la taza y los niños corrieron a esconderse. Entonces, como si fuera hora, como si su lugar ya no fuera éste, el centauro salió del patio y se echó al galope y, sobre las lomas, pasó su sombra inmensa. ABEL Nunca fue fácil la vida con mi hermano, el cíclope. Cuando nació, la primera reacción fue deshacernos de él, pero algo leyó en la mirada nuestra madre que, tomándolo en brazos, amenazó con irse si le hacíamos daño. Con horror, para no contrariarla, sabiendo lo que vendría después, decidimos aceptar tamaña desventura; pero un día, semanas después, sin poder superar su depresión, mi padre huyó sin decir ni adiós. Todavía hoy nos duele su deserción, y si mi hermana y yo no lo hicimos también, es porque nos repele la cobardía. Además, ¿qué hijo abandona a su madre en semejante trance? Ganas no faltaron, pero el niño crece y se aferra a sus monerías a fin de alcanzar un poco de cariño y abrazarse a la familia. Vano intento porque de este lado sólo encuentra obstáculos y rechazo, y el más mínimo gesto sólo sirve para descomponernos aún más. Sin embargo es nuestro hermano, y cuesta ver cuánto esfuerzo hace para salvarse de tanto repudio. Cuando cumplió unos meses, pese a las promesas, cerca estuvo de que le diéramos fin. En la mesa, durante una noche en que una tempestad lo desencajó y chilló que daba escalofrío - astillado su ojo único por cien relámpagos -, al alcance permaneció el cuchillo sacrificial. Y si la mano se detuvo en el último instante fue porque sentimos que al horror de su existencia no podíamos agregarle ahora el horror de destruirla, así no más. A partir de entonces, para evitar tentaciones y accidentes, nos alejamos del patio donde, tibia y deforme, día a día transcurría su niñez absurda. De la mano de mi madre, por lo pronto, aprendió juegos y cantos, nada bellos que, enronquecido, luego alzaba hasta el cielo, como inquiriendo una razón. Para no escucharlo, ponía tapones a mis oídos, pero era inútil, sus lamentos calaban el alma. A veces, contra lo esperado, tocada en su instinto, mi hermana salía y acompañaba a mi madre y le ofrecía consuelo . Con la cabeza en el regazo, el cíclope se dormía, y la escena (como si se tratara de la Pietá) alcanzaba visos sobrehumanos. Después, disgustada por su debilidad, pasaba tiempo sin quererlo ver ni oír hasta que, otra vez, cualquier tarde, arrebatada por aquel treno bestial, corría a alzarlo en brazos. Ignoro cuantas veces se repitió esto pero, de ahí en adelante, obligándola a volverme la espalda, hizo de mi hermana un nuevo aliado. Lo que no había alcanzado con sus risas y monerías, rápidamente lo obtuvo con sus berridos de animal desollado. Con todo, su existencia seguía siendo un escándalo, que ni los favores y cuidados, el raro amor de las dos mujeres lograba enmendar. Poco a poco, una nata dañina e incurable nimbó el hogar, nuestro hogar; algo, que como un tumor crecía y se adueñaba de la vida. Pronto, pues, con sus mañas y lamentos, con sus sosas manías, el cíclope absorbió su cariño, hurtando de paso el que a mí me correspondía. Con los días, para ahorrarme el espectáculo de las mujeres hechas una completa baba, acabé por aislarme y guardar silencio. El caso es que, mientras él robaba lo que yo perdía, obtuve razones que antes no tenía y que ahora justifican cualquier proceder. Un crimen, ya se sabe, es cuestión de reunir motivos, atender propósitos. ¿Cómo ignorar, además, que ese ojo único menoscaba la felicidad de los mismos cielos? Mientras los días pasan, agazapado, yo espero una oportunidad. Uno tras otro, los días corren. Tampoco es correcto, me repito, dejar que el cuchillo enmohezca en la alacena. EL MALENTENDIDO Primero, los animales fueron apareciendo poco a poco; después - como si se hubieran cerrado todos los lugares del mundo - de manera tumultuosa y precipitada. El proceso llevó tiempo, y hay que decir que de la hacienda extensa y productiva de un comienzo, hoy no resta nada. Al comienzo me preocupé y estuve atento a que ni la comida ni el agua faltaran, pero bastó que las manadas aumentaran para que el asunto se saliera de mis manos y tuviera que dejar, en aquellas llanuras inabarcables, que cada cual resolviera lo suyo. Con todo era hermoso el espectáculo de tantas especies moviéndose y buscando un lugar dónde asentarse. Pronto, cualquier extensión pareció poca para la cantidad de animales que llegaba, multiplicándose hasta abarrotar el paisaje. No había, pues, pausa ni fin, para esta fauna incesante que había tomado mi casa como punto de llegada. De todos lados surgían formando grandes rebaños y levantando una polvareda que opacaba el día y hacía sofocante la noche. Entonces el alboroto, el estiércol, la desazón, se combinaban y hacían espantosa la hora. Luego empezaron a atropellarse, a atacarse y devorarse (también a copular) unos a otros, de suerte que, en cosa de breve tiempo, esa masa informe tuvo un límite, alcanzó un equilibrio que ni las nuevas manadas lograban alterar. Allí, pues, en los alrededores de mi casa, como si hubieran recibido una señal, estaban todos los animales de la tierra y, por lo que advertía, por su renuencia a irse, estarían para largo. Estaba además el verano, el más crudo de los últimos años, que empeoraba todo. Hasta entonces yo declaraba mi devoción a los animales. Cualquiera, así fuera una alimaña, podía hallar nido en mi casa; sólo que ahora esas manadas inconcebibles, vueltas de repente un enigma, un molesto desafuero, confundían mis sentimientos. Fue cuestión de tiempo, pues, que un cordero, con todo lo que significa un cordero, despertara en mí la repugnancia que el pecado despierta, por ejemplo, en un alma pura. Igual, el resto, las demás criaturas, grandes o pequeñas, salvajes o domésticas, que ahora acudían a la casa, volviéndose una pesadilla. Y frente a aquello, yo nada podía hacer. Disparar la escopeta y ponerlos en estampida, fue una solemne tontería. Rápidamente, el espacio desalojado era de nuevo ocupado por cientos de ellos que se apretujaban, hasta hacerse daño. En la tierra, pisoteados y moribundos, yacían suficientes cómo para alimentar a los restantes y no había uno que se resistiera a tamaña carnicería. Aves carroñeras cambiaron entonces la coloración del cielo y la mortecina olió por todos lados. Largos días sucedieron a otros largos días, y lo que se había iniciado como una fábula inocente - unos cuantos animales que aparecen en casa -, se había convertido, a causa de alguna razón extraña, en un drama de proporciones. Una tarde, cuando la situación se había vuelto intolerable, los animales dejaron de llegar. Era como si, al fin, reunidos todos, hubieran alcanzado la cifra requerida y se aprestaran a un nuevo plan. Pese al sol humillante, se mostraron tranquilos, inmersos en una expectativa que no varió ni ése, ni el siguiente día. ¿Qué motivo los había traído a acá y por qué no se iban?, eran preguntas vanas que tampoco daban medida de la situación, y que no hacían más que alterar el ánimo. Y salvo esperar, nada más había qué hacer. De vez en cuando, para sacudir esa calma insomne, hacía un disparo al aire y las manadas se desbocaban para enseguida volver a su quietud de antes. Pensé entonces en Noé y el arca, en algún diluvio purificador. Por lo demás, puesto en el trabajo de una explicación, yo no encontraba sentido alguno a este suceso, a menos que todo fuera una broma sobrehumana. Y, rodeado de toda clase de criaturas, yo esperaba y esperaba, sin saber qué. Contaba, además, ese sol encendido de la sabana, capaz de demoler al más santo. Todavía pasó algún tiempo, sin que nada sucediera o alterara a aquel episodio que daba a mi hogar aspectos de página bíblica y convertía de repente mi vida en un remedo, casi en un error. Un día, cuando desfallecía de tedio, de pronto los animales comenzaron a moverse en la distancia. De pronto, como atendiendo a un perentorio llamado, ahora todos se iban, abandonando con urgencia aquel lugar. En cosa de horas, desalojaron la finca. Y, tan misteriosamente como vinieron, cambiaron también de rumbo y se fueron. LA SIRENA Esa mañana levanté el teléfono y contesté. Al otro lado me daba los buenos días la más hermosa voz de mujer que haya oído nunca, y sólo pensé en alargar su embrujo, preguntándole cuanta tonteria se me ocurrió. Llamaba a informarme, que mi solicitud de préstamo al banco estaba a estudio del gerente y que en dos o tres días se me daría una respuesta. Correcto; sólo que aquella voz sedosa llegaba como un dorado oleaje de misterio y felicidad que me arrebataba lejos. Le dí las gracias y le dije que con una voz como la suya al banco le sobrarían clientes. Se mostró halagada, aclarando que no era la primera vez que se lo decían y que, en efecto, para el banco era muy importante prestar un buen servicio al público, y que para eso ella estaba allí. Era una respuesta cortés, que sin impedir que la conversación continuara, dejaba también en claro el carácter profesional de ésta. Sin desanimarme, buscando gnarl tempo al tempo, y deseando enmarañarme cada vez más en aquel indescriptible terciopelo, cuyo giro envolvente y musical asumía de repente aspectos inusitados, aventuré dos o tres preguntas personales, que ella esquivó, dándome a entender que... después, que quizás en otra ocasión, asunto que no descartaba, podía muy bien responderme al respecto. Y rió, sin dejar de quejarse de ese afán de saberlo todo, que gana a los hombres. Pero la conversación adelantaba; la cuestión era cómo sostenerla, cómo no dejar perder ese arroyo de néctar que corría de modo tan feliz. A ella ni me la imaginaba: como una Venus sólo podía ser quien producia tal hechizo con apenas abrir la boca. Inventé que era rubia y que tenía una figura adorable, y que no pasaría de los 20. Las limitaciones de un hogar modesto seguramente la habían llevado a emplearse en un banco, donde todo es bueno menos los empleos. Iban diez minutos, cuando me dijo que debía colgar. Le rogué que no lo hiciera sin antes darme su nombre. En un banco hay mucha gente, y es bueno saber por quién pregunta uno. El reglamento se lo prohibía, así que adiós, y hasta la próxima. Colgó, dejándome en ascuas. Tardé en recobrarme, en comprender que tal prodigio, mientras no supiera a quien pertenecía, era poca cosa. Quedaba una oportunidad, cuando aprobaran el préstamo y de nuevo llamara. Quizás, entonces, todo fuera distinto. Pasó un día, con aquellos arpegios todavía fluyendo en mi cabeza, a la espera de que el teléfono sonara. Luego, otros dos más, donde, apremiado por aquel delicado y cruel hilo de melodía inextinguible, llamé y llamé a un lugar donde nadie daba razón de nada. Al jueves, temiendo perderla, fui al banco y averigüé directamente por quién desconocía hasta su nombre: nadie supo darme noticia de ella, ninguna hablaba como ella. Con un gesto de comprensión, me acompañaron hasta la salida. No era el primero al que pasaba asunto semejante. El balance del último semestre refería cuatro casos más, clientes que, desesperados, buscaban a la enigmática empleada cuya voz no conseguían olvidar. Ha pasado el tempo, y aún oigo en mi obsesión a aquella mujer. Sortilegio sigue siendo su voz acariciante, dorado oleaje su ferrea música devoradora, vacía servidumbre mi vida. Quizás este asunto no tenga fin. Y mi drama se ahonda. De nada sirve maldecir la suerte que, entre el infinito coro de voces que componen el mundo, me dió a escuchar aquélla que a diario me reclama y a diario consigue mi extravío. De nada sirve, fácil esperanza, sellar oídos y alma a su pavoroso encanto. Cautivo estoy entre las garras de quién, monstruosa e insaciable, se mece y canta a diario sobre mares de locura. PALOMAR Hay placeres que sólo llegan con la edad y que, sin mayores preámbulos, resuelven la falta de aquellos otros que sabemos perdidos. Sé por qué lo digo. Cuando hace algún tempo, mi mujer se escapó con alguién más joven que su paciente marido, de golpe comprendí que había cosas por las cuales, lo mejor, era ya no insistir, y trasladé mis cuidados y diarios favores - una casa vacía es también una suerte - a las palomas. A las blancas, tiernas, dóciles palomas, entregué yo, pues, el mullido nido que la otra, cuando los años se volvieron una calamidad, no quiso rehacer. Y, pronto, con ansiedad febril, uno a uno, con parejas que no demoraron en multiplicarse, llené los espacios sin fondo de aquella soledad tardía. Jaulas (cientos), sacos de maíz (por montones), medicamentos (de sobra), se convirtieron entonces en piezas de un decorado jubiloso, donde ellas, las palomas, incontables en su variedad, actuaban como verdaderas reinas. Mi devoción, valga decirlo, tampoco fue inferior al gusto que me producían sus sencillas costumbres. Ni la labor hercúlea de limpiar suciedades o retirar los pichones muertos, buenas para desarrollar la enemistad, consiguieron levantar de mí una queja. Bastaba oír su arrullo para entender cuánto debía aún a una compañía que, a diferencia de otras, no rehúsaba ningún cuidado. Y arrullos, arrullos oía yo por todos lados, en todos los tonos y escalas, que animaban la casa de un modo que no conocía antes. Al fin, me decía, esto es un hogar, y gruesas lágrimas de agradecimiento rodaban por mis mejillas ajadas de marido embaucado. A veces, cuando tenía un respiro, buscaba una silla y llevaba las manos atrás de la cabeza, para disfrutar a gusto de espectáculo tan regocijante. Dan ejemplo, pensaba para mis adentros, que con rituales tan amorosos y simples, consigan tal grado de compenetración y armonía. Y, en pago, doblaba su ración mañanera de maíz tierno y, otra vez, sulfataba el agua en los recipientes para evitar que la enfermedad las diezmara. Siempre fue así, recibiendo yo lecciones de su vida sencilla; lecciones que más tarde aprovechaba para despachar sin remordimiento las noticias que, por todas vías, ahora me hacía llegar la ex. Un día tuve claro que, mientras fuera así, mientras tuviera en qué ocuparme (las palomas son como esposas que te exigen tempo completo), nada tenía qué temer de los empeños de quien, infamando el lecho, se había ido y ahora tenía la desfachatez de querer volver. A sus requerimientos y argucias, ronronearme en el teléfono era una de ellas, respondía levantando la bocina y poniéndola a oir aquella mar gruesa de arrullos y cariños que, a diferencia de sus falsas palabras, son el verdadero idioma del amor. ¿Quién mejor que yo lo puede decir? Entonces tomaba un ejemplar entre mis manos, soplaba entre las plumas de su pecho algodonoso, permitiéndole a su vez picotear entre mis labios. Caricias cuya frecuencia inocente nada tenían que envidiar al feroz repertorio de besos que en otro tempo ofrecía el engaño. Luego iba a la puerta y echaba doble llave, aturdido y feliz con la agitación y el revuelo. Este es mi hogar: cientos y cientos de palomas, incontables en su variedad, que atiendo con la devota diligencia de quien, dueño y señor, conoce los placeres del serrallo. Una aventura tal, así sea hija del despecho, no tiene precio. Meses ha que se amasa esta luz conyugal que, mezcla de plumas y picoteos tiernos, transforma sin pausa mi vida en otra vida. Hoy, valga decirlo, tengo el gusto que mi ex no supo darme. Por otro lado, ¿cómo no llamar delirio suyo y amarguras de repudiada aquello que de mí cuenta por ahí?. LA MUSA Si ella viviera en provincia, su lugar estaría en medio de todos, abanicándose con suavidad y elegancia, y sonriendo para la historia. Tal es su condición, fácil de advertir entre el gremio de poetas y artistas, allí donde el exceso no sobra y libre corre el licor y se festeja el chascarrido; allí donde, con minucias de reina, ella gobernaría la cruda madeja que envuelve la vida de todos, ofreciendo a cambio de nada, inspiración. Allí donde el fru- fru de sus ropas, hechas en casa, no tendría por qué competir con retóricas vanas y cancioncillas huecas la solvencia de un espacio amigo. Allí donde, náyade traviesa, en plenitud de sus formas, su alabastrina figura sería motivo para permitir al verso o al plúmbeo mármol aquello que, de otro modo, sería imposible de conseguir, puesto que la insinuación, el atisbo, jamás el atrevimiento pecaminoso, son su óbolo. Casta a morir - su afán último son los orbes platónicos -, allí sentiría que para nada corre peligro su virtud si, rastreada por la jauría, huyése de los tibios salones y corriése a refugiárse en la férrea salud de las habitaciones con llave, y esto, porque allí, en aquella provincia amable, coloreada como un frutero, bastaría un !no! rotundo para que cualquier zalamería cinegética regresáse a su improbable comienzo. Y es que si ella estuviera allí, en provincia, adornando el episodio de las insomnes veladas, sería porque, ni madre ni amante (los hijos son una decadencia, los amores furtivos un extravío), valga decirlo, estaría cumpliendo el papel, la delicada función, que el resto de las damas, !maldita sea!, se prohíbe en todas partes a cambio de criar niños y revolcarse en una cama. !Que nadie, tampoco, corra a lanzar hipótesis! A un deslenguado que se atrevió tantico así, ésta fue causa suficiente para que cayera en las mazmorras de su desdén, de donde todavía no sale. Ni las unas, !cómo podría pensarse!, ni los otros, son motivo de nada para ella, etérea flor que cualquier día acabó por sellarse, sacrificando lo que nadie sacrifica en favor de dar al arte (con mayúscula) lo que el arte no tendría de otro modo. Porque, la verdad, !inspiración!, !inspiración!, es la materia inflamable que ella, núbil doncella, desparrama aquí y allá, en cenáculos y logias, tertulias y bares bohemios, íntimos pebeteros donde sólo arde el verdadero fuego. De vivir allí, en provincia, al pié del reflejo que guía el manso curso de las cosas, y no acá, en la urbe detestable, donde nadie es nadie, y su verdadera vida se pierde, tornándose rencorosa; donde, como cualquier criatura del común, ha de atender a mil albures y adversidades, evitando ser arrastrada por la ordinariez y la vulgaridad, esas dos deidades mugrientas a quienes una dama siempre se rehúsa; donde, en fin, no hay forma ni ocasión para que un cierto romanticismo, habitual al alma, cultive, tronche y almacene sus crepúsculos, sus rubendarianas angustias, sus lánguidos camellos. De vivir allí, lo repito, en la inmóvil paz pueblerina - de donde nunca debió haber salido - y donde nadie se atrevería a negarle lo suyo, su aúrea filiación con lo invisible, estaría abogando por la feria de acrósticos y anagramas, por la sarta de himeneos y coplillas que, en últimas, para resumir, cualquiera sea la circunstancia (cenáculos, cafetines y mansardas ) devuelve a la vida lo que la vida siempre da. LA MAJADA Cuidar ovejas, nunca fue mi oficio. Ahora lo hago por accidente, por un craso error en los planes de mi vida. ¿Quién iba a pensar que lo que comenzó casi como una distracción, pronto se transformaría en un problema insoluble? Todo empezó cuando por hacer caso a consejos ajenos que buscaban remediar mi falta de compañía, en lugar de un perro o un gato, me compré una oveja. En la granja donde la conseguí, me dijeron que su cuidado no requería de mucho y que pasto fresco y sosiego eran suficientes. Entonces la traje acá, a mi casa en el suburbio, un sitio tranquilo como ninguno, donde con rapidez se hizo a unos hábitos que en nada perturbaron los míos. Con mi consentimieto, la oveja se paseaba por todos lados, esparciendo en el ambiente esa lana felíz, esos dóciles aromas, esos balidos eufóricos, que refrendaban allí, entre muros, una tibia y amistosa proximidad. Cualquier balido suyo, tan raro de escuchar en sectores suburbanos, fuera bueno o no el momento, constituía una satisfacción para quien, desde su lugar en la sala o el dormitorio, poco le faltaba para responder de igual manera. Luego caí en la ramplonería de ponerle nombre, y, de ahí, al afán de llenarla de arrumos y mimos - ya se sabe la clase de sentimiento que despiertan las ovejas -, no hubo más que un paso. Soledad, así la llamé, segura de mi atención, venía y recostaba su cabeza sobre mis piernas, y así pasábamos las horas. Por lo demás, esta paz era algo que habíamos labrado los dos, y nada más legítimo que aspirar a convertirla en simiente de los días venideros. Pero aquello no duró (¿qué paz verdadera dura?), porque pasados algunos sucesos, nimios y sin importancia, necesitada también del rebaño, mi amiga no tardó en volver lastimeros sus reclamos, agobiantes sus saltos y carreras, suplicantes sus arrimos, moviéndome a tomar medidas. Una tarde, después de un largo período de necedad, para evitar que me enloqueciera, convine en traer un cordero. De ahí en adelante, el orden volvió, aunque ya fuéramos tres y los cuidados se multiplicaran y el gasto en comida pesara. Por cierto, en lugar de maullidos o ladridos, que es lo que se destila en todas partes, música fue lo que de nuevo se oyó en casa. A veces, en esas tardes tranquilas, apoyaba la cabeza en el espaldar del sillón y, flotando en aquellos toscos llamados ancestrales (en su dulce quejumbre), que se anticipan siempre al miedo y el amor, no dejaba de reflexionar en el poder de tanta mansedumbre, capaz de atravesar la historia, incluso con más fortuna que otras criaturas mejor dispuestas para la lucha, y de las que no queda ahora sino el vestigio. Una oveja, me decía, pese al colmillo asesino y a la brutalidad de tanto cuchillo inmolador, no hace sino poner en evidencia la condición de hierro de una virtud como la bondad. Y, así, me iba en pensamientos que sólo aspiraban a hacer justicia a quien, hermoso y delicado, se relega por su condición de víctima eterna. !La bondad! !La pureza! !Jamás ha habido mayor símbolo ni criatura más indestructible que las encarne! !Mientras haya ovejas, así discurría yo, la pureza y la bondad están aseguradas! Bendecía, entonces, el curso habitual de las cosas y doblaba, una vez más, la ración mañanera de forraje y fresca avena. Quizá fuera este sentimiento, inexplicable en su obsesión, el que, tempo después, me condujo a comprar más ovejas y corderos. De remedio para mis penas, de repente, casi sin darme cuenta, los bovinos se convirtieron en una manía escandalosa para la cual la casa comenzó a no ser suficiente. Llegó el momento en que, tal era su número, que no cabía uno más! Más tarde, con las nuevas crías, se formaron rebaños enteros, que vinieron a multiplicar los ya existentes y que, pese a la adversidad (los rigores del clima, los accidentes callejeros, el colmillo de los depredadores), conseguían superar tal fatalidad. El evento, sin embargo, con todo lo pintoresco que era (había que ver cómo anegaban la topografía mañanera), pronto despertó recelos y animadversión. Los primeros en reaccionar fueron los vecinos, para quienes el suceso de grandes rebaños sirviéndose de sus predios, no sólo era algo odioso sino también incomprensible. Fue de allí, de aquella vecindad de toda una vida, que partieron los disparos que, por poco, diezman la población, obligandome a un rápido reabastecimiento y a actuar con astucia. Años demoró la empresa de reestablecer el rebaño original. Más tarde, con la nueva generación de crías que se multiplicaron en forma desaforada, la majada alcanzó tales dimensiones que, cualesquiera fueran las pérdidas, éstas apenas si incidían en el conjunto total. Tuve, entonces, la impresión de que, por radical que fuera un ataque - ya se sabe lo que significa una manada de lobos hambrientos -, nada alteraría ya las cosas. Reestablecido el orden, el rebaño se extendió y seguió su curso natural por propiedades y baldíos, avenidas y plazas, como un gran río. Al cabo del tempo, la ciudad misma se quedó estrecha para tanto animal junto. Sacrificios, robos, matanzas, apenas eran realidades que la misma vida se encargaba de enmendar enseguida; de modo que de allí, de la ciudad convertida en opresivo corral, saltando toda barrera, las ovejas pasaron después al paisaje de lomas y colinas cercanas, colapsando todo a su paso. A este punto, vino el verano, el más intenso de todos, y las ovejas arrumadas a la vasta geografía, sin esquilar todavía, enloquecían, pidiendo atención. Se intentó separarlas con perros y pastores, buscando llevar un poco de alivio a aquel drama sin solución. A mañana y tarde, los silbidos se oían y los perros corrían afanosos, entregados a su labor. Pero todo aquello era inútil, aunque tal actividad permitía abrigar a muchos un poco de esperanza. "Quizá", se decía, "aquello tenga un fin, y tal apremio y laboriosidad constituyan algo más que un comienzo". Con todo, nadie podía desconocerlo, a cambio de tanta molestia, la gente tenía al menos qué comer y contaba, además, con lana suficiente cómo para vestir a varias generaciones. "Una cosa por otra", musitaban con resignación los más ancianos, sin atreverse tampoco a ir más lejos en sus divagaciones. Con el tempo, lejos de mejorar, la situación empeoró. Pronto, allí, en aquellos campos polvorientos y sofocantes, donde hasta el mismo verdor guardaba antes una medida, hubo tantas ovejas como ciudadanos tiene el mundo. Para remediar el mal, se decidió entonces dar un cuchillo a cada ciudadano y fijar el día para cumplir el ritual. Aunque el día llegó, pese a carnicería tan grande, la empresa fracasó. Por lo visto, así los cálculos fueran suficientes, muy poco se consiguió frente a lo que ya desbordaba cualquier sentido del límite. Ofrecer a cada uno la segur, no es la solución, repiten los más jóvenes. Así se comience enseguida, el asunto no acabaría nunca. Y es que, gritan, para un número infinito de ovejas, requeriría al menos otro número infinito de individuos, armados con otro número infinito de segures, y esto no cabe a nadie. Tampoco cabe a nadie tropelía tal. Y de asunto tan insoluble se nutre la poca esperanza de que a diario nos servimos. MONEDAS Había convertido la caja de herramientas en cofre y, allí, desde hacía tiempo, echaba las monedas que atesoraba. Las tenía de todas clases: redondas, cuadradas, octogonales, pequeñas, grandes, pesadas, livianas, con y sin valor alguno. No hacían una colección, pero sacaba placer al revolverlas y elegir una al azar que, después de examinarla, devolvía al montón, del cual sacaba otra, y así. Las sorpresas no eran muchas, pero de tarde en tarde encontraba alguna, nada especial por otra parte, que le exigía una mayor atención. Aunque en el país las series de monedas abundan (podría hacerse una historia con apenas seguir el curso de su metal desvalorizado), a diferencia de otras partes, su arte es ninguno, ninguna la calidad de su materia. El país es pobre y no sería correcto que agotara sus recursos en algo que el níquel, el cobre o el latón pueden remediar suficientemente. Monedas, pues, sin mayor valor eran las que guardaba en aquella caja, y apenas derivaba un placer menor de palparlas con sus dedos. Un día, cuando daba por concluída su inspección matinal, encima de una hilera de monedas de cincuenta centavos, descubrió una cuyo peso y forma irregular, como si la hubiran puesto al paso del tren, no era común y pedía estar en otro lugar. Al examinarla, advirtió que era de plata y que sus dos caras estaban casi borradas. Dura, desgastada, sin mucha forma, ignoraba también cómo había ido a parar allí y por qué, entre tanta inspección, no la había advertido antes. En apariencia, salvo por la plata, su interés era escaso y, después de sopesarla, la devolvió a su lugar. Sin embargo, cuando al anochecer volvió a su casa, la miró de nuevo, con mayor cuidado ahora. Más que un pequeño disco, era un trozo de metal basto al cual se le había dado forma con instrumentos muy rústicos. Por su estado, podía ser tan antigua como la vida misma.¿Cómo la había conseguido?, era algo que él ignoraba. Quizás mezclada entre tanta calderilla, que se deposita después de un largo día. Concluyó que aquella moneda no sólo era muy antigua, sino que tenía también un valor inestimable, cuando bajo la lupa, en una de las caras, descubrió casi perdido un nombre: Clodia. El nombre casi había que adivinarlo, pero se conservaban rastros suficientes para saber que era éste y no otro el que allí aparecía. Un bello nombre de mujer, se dijo, particular como la época de la cual provenía. Había sido grabado sobre el lado donde estaba la silueta del águila romana, desaparecida o lijada adrede. ¿Quién lo había hecho? ¿Cuándo? Este era un enigma tan singular como la moneda misma. De la otra cara, sobrevivía un pequeño fragmento de corona de laurel y la línea de la frente de algun emperador (¿Augusto?, ¿Calígula?), que luego se perdía en una superficie áspera. Recordó que cuando era un muchacho, valerse de una moneda para inscribir el nombre amado y, luego, echarlo a circular, era una ocurrencia común. Que otros, en un remoto pasado, también lo hubieran hecho, lo sorprendió. La moneda era, pues, un testimonio que, para llegar a él, quién sabe por cuántos siglos y siglos de manos tuvo que pasar antes; por cuántos siglos y siglos de individuos que, al leer el nombre de Clodia, reanudaban la devoción de quien, amoroso, había echado a rodar su nombre por la historia de esta manera. Preguntarse, si Clodia habría sido una dama de alcurnia o una sierva, no tenía importancia. Muchas podían ser las historias que, al desconocerse la real, podían inventarse. Cada mujer amada podía ser Clodia. Para no romper el hechizo que allí había, apretó la moneda en su mano y pronunció su nombre muchas veces. Por una casualidad rara, ahora poseía la moneda. Podía conservarla y poner fin al largo camino que la había traído hasta el presente, o devolverla al curso de los siglos, a donde pertenecía. Que en el torbellino de las edades, hubiése un nombre amado de mujer que, gracias al recurso humilde de una moneda, permaneciése, lo comprometía. Comprendió también que no podía hacerla suya. Todavía la conservó unas semana más. Al salir el domingo de la catedral, la echó de limosna. LA ENSEÑANZA Estaba a punto de acostarme, cuando sentí a alguien afuera. Al abrir, me topé con un hombre muy alto que me hablaba, y que, para que no le diera frío, mandé entrar. Pero no cabía por la puerta, y aunque lo intentó una y otra vez, doblándose hasta donde se lo permitía su cuerpo, pronto desistió de hacerlo y con una seña me invitó a que saliera. Me puse mi chaqueta de cuero y salí a la noche limpia y estrellada. Avertí entonces que era mucho más alto de lo que pensaba y que nadie, al pié suyo, podía parecer más insignificante. Al ver mi turbación, puso una mano sobre mi hombro y sonrió para tranquilizarme. !Ni en el circo había visto criatura igual! De una delgadez extrema, su cabeza se perdía arriba en el cielo, lo que no quitaba que pudiera escucharlo. De andar lento, viniera de donde viniere, debió gastar años en llegar hasta aquí. Supuse su cansancio, lo que aún le faltaba por recorrer, el carácter de su aventura. -¿Eres Dios acaso? - le pregunté de pronto. Era una pregunta rara, yo tenía doce años, y se me ocurrió que era así. Pese a mi intriga, no contestó. - ¿Eres Dios, no es cierto?-, insistí de nuevo. Ni su tamaño, ni su voz hablándome desde las nubes, me asustaban. Por el contrario, me sentía contento de encontrar en aquel suceso una oportunidad para cancelar viejos asuntos. Pero, como si mi curiosidad le causara gracia, rió con una risa breve, de niño que se ahoga, y eso fue todo. - Cada noche le pido a Dios que venga - continúe, sin desanimarme. - Es una bonita petición - Jamás he visto un ser como Tú -. - No, no hay otro como yo. Antes quizás, en otro tiempo, pero ahora no -. - ¿Antes? ¿Hubo otros antes?-. - Dije quizás -. Aunque la respuesta era ambigua, lo miré con asombro. La verdad, no podía comprender una época llena de criaturas como él. -¿Entonces Dios no es uno?-, intenté otra vez. Volvió a reir con su risa pequeña, con un dejo ahora de cansancio. - Dios es uno, ya lo sabes - contestó. Entonces movió su cabeza de alfiler entre el color de los astros. - Si no hay otro igual... -¿ Cambiamos de tema? -. Me interrumpió, impaciente. Después recostó su figura de sueño en la casa y bostezó sin disimulo. - Vi una luz en el camino y quise conversar con alguién. Hace años que no lo hago - Dijo. Entonces habló y habló, olvidándose que era medianoche y allí afuera helaba. Era un charlatan nato, y habló de cuanta cosa se le ocurría, el mal tiempo, el gobierno, los deportes, y se retorcía cuando creía haber dicho algo jocoso. La verdad, salvo trivialidades, nada de particular tenían sus palabras. Al rato, para estirar un poco las piernas, se interrumpió y caminó delante de la casa. Fue hermoso verlo alzarse hasta las estrellas. Más tarde, volvió a su cháchara insulsa, que no iba a mi parecer con una criatura como él. Hablaba de todo y de nada. Realmente se notaba que hacía tiempo no lo hacía con nadie y, para retenerme, inventaba historias sin pies ni cabeza. En algún momento, sin embargo, dijo que quería tener conmigo una verdadera conversación de camaradas. Parecía que, al fin diría algo serio, y me apresté a escucharlo. Inclinándose, en plan confidente, me preguntó qué si tenía novia. El asunto me tomó de sorpresa y no supe qué responderle. ¿Novia? Sí, claro....por supuesto....aunque...pues sí....Viendo mis dificultades, fingió ocuparse de su traje sucio y maltrecho. Mentí cuando le respondí que sí, que tenía una desde hacía algún tiempo. Cuando me averiguó por su nombre, me confundí aún más y no acaté a decirle ninguno. Me sonrojé de verguenza. Contra mi voluntad, un par de lágrimas empezaron a correr por mis mejillas. Mentiras decía a menudo, pero no entendía por qué ésta me delataba de esa manera. Cuando esperaba un reproche, vi que de nuevo se entretenía con el estado de su traje. Sentí un gran descanso, pues en su ánimo no estaba censurarme. Luego lo ví separar una hebra de la manga del saco y, con gesto escrupuloso, tirarla al aire. Después se recostó en la casa y, mientras se hurgaba una oreja, con aire sibilino, dijo que yo ya estaba en edad de saber unas cuantas cosas acerca de las mujeres. Por primera vez, lo escuché con verdadera atención, aunque el tono no era ya el mismo, y a mí me pareció presuntuoso. - Respecto a las mujeres, lo mejor es estar siempre alertas - comenzo. -Nadie, que yo sepa, sabe qué es lo que ellas realmente quieren. Caprichosas y tercas, su vocabulario sólo consta de una sola palabra: !desastre! De no poderlas evitar, lo mejor es actuar con cautela, con sigilosos pasos de gato y no permitir que en el camino te tomen ventaja. Una bofetada de vez en cuando, te lo aseguro, no dejan de agracecerla...-. Calló enseguida, midiendo el efecto que producían sus palabras. Yo lo miraba estupecto, no podía creer lo que estaba oyendo. En un gesto nervioso, restregué un pié sobre el otro y los sentí ateridos. - Por supuesto -, continuó -, son hermosas y a lo mejor, sin ellas, el mundo sería un poco más aburrido. Pero igual sucedería si no hubiera caimanes y cocodrilos, con la ventaja de que con ellos no te estás cruzando a cada momento. Si de mí dependiera, las ofrecería todas a algún restaurante de caníbales. Dicen que tienen buen gusto -. Me quedé observándolo, no podía saber si hablaba en serio o no. - Además, !horror!, !crian niños!. Cualquier cosa, menos eso, mira como tienen el mundo, ya no cabemos en él -. Feliz oyéndose, elevaba cada vez más la voz y exageraba el movimiento de las manos. Parecía un actor sobreactuado. Por mi parte, no sabía que pensar, sentía que aquello que decía no estaba bien pero, a la vez, lo encontraba atrayente. Intenté rebatirlo pero no me dejó abrir la boca. - Hay algo que les gusta mucho. La verdad, no hay otra cosa que les guste más. Pero eres muy un chico y no es muy aconsejable que lo sepas ...a menos que... Era un maestro en el arte de la intriga, y me reventaba por dentro saber de qué se trataba. - ¿A menos que ...?-. logré pronunciar. - A menos que me prometas no contárselo a nadie. Es un secreto. Aunque le ofrecí mi confianza, pareció pensarlo otra vez; al fin, con una seña, pidió que me acercara. Corroboró que no hubiera alguien por ahí, de repente se tornaba extremadamente sigiloso, y de nuevo se dobló como un papel. Al oído, entonces, empezó a contarme cosas, que ni un rufián lo haría mejor. Según él, sólo un galán sabe qué es aquello que pone contenta a una mujer...... Algo por lo que son capaces de todo, matar incluso. Lo sabía por experiencia propia. Entre palabra y palabra, comenzó a ampliar las pausas. - Con las damas ( su voz se volvió un hilo), lo mejor es ir derecho; si no aprovechas la oportunidad, jamás lo perdonan -. Infló el pecho como un pavo y, con aire sentencioso, casi gritó. - ! A las mujeres hay que tirárselas todas! -. Me quedé mudo, aquello era una obscenidad. El hecho me produjo un sentimiento de perplejidad y rara inquietud. Recuerdo que me sonrojé, la emoción era para mí nueva, y mis piés dejaron de estar helados. Nunca un mayor me había hablado en esa forma. Y aunque reconocía que el consejo poco tenía de ser correcto, no me disgustó. En el corredor caminé de un lado a otro. - ! A todas!-, oí que rugía de nuevo. Entonces rió con esa risa molesta suya. Alcé la vista, el gigante tenía ahora un aspecto feroz. Por supuesto que exageraba, hacer muecas era algo que le gustaba hacer, sólo que ahora lo hacía con mucha convicción y sentí miedo. Arriba las estrellas se habían convertido en una tenue maraña lechosa. Pronto amanecería. Recordé de repente que mi madre me había prohibido hablar con extraños y decidí despedirme. Con un gesto de disgustó el hombre se resignó a que la charla terminara. -Siempre sucede lo mismo -dijo, desencantado. - Vuelve cuando quieras - le respondí con cortesía. Con desgano me alargó una mano increíble, de mi mismo tamaño, que retiró enseguida al ver los problemas que me creaba. Ambos reímos . - Es una broma que nunca falla - dijo. Entonces se despidió y lo vi irse, bamboleándose en la fría noche, quién sabe con qué rumbo Y sentí pena, porque ni en sueños uno ve gente de su tipo. ENTRE LOS ANIMALES, EL PERRO Aquel domingo, como tantos otros, salí a trotar y a disfrutar de una ciudad que por unas horas, pese a todo, no se olvida de lo sencilla que es la vida cuando no hay vehículos ni gentes, ni el bullicio aplastante de un día cualquiera. Las calles vacías, la luz mañanera, el aire de promesa que envolvía las cosas, eran como una nueva piel extendida sobre la piel convulsa y manchada de una urbe que, como se sabe, tiene demasiadas pieles, no todas lustrosas y sanas. Hacía fresco. En la Floresta tomé el viaducto del Metro y bajé hasta la unidad deportiva, donde me uní a los que, sin perder el paso, daban vueltas alrededor del estadio. Calculaba estar allí urato largo y, luego, regresarme por donde había venido. Quería también aprovechar el rato en que el grueso de aficionados todavía no ocupa calles y aceras impidiendo un ejercicio adecuado. Respiraba hondo, el aire llegaba puro a los pulmones, las piernas se movían con fuerza y precisión. Cuando ando en buen estado, puedo hacer doce o quince kilómetros, a un ritmo casi de competencia. En séis meses de disciplina constante he conseguido, no sólo bajar drásticamente de peso (rayaba los 80 kilos), sino también tomarle gusto a un deporte que consideraba aburrido como ninguno. A estas alturas puedo decir que, ausente de otros propósitos, trotar significa mucho para mí. Sin embargo, aunque a diario lo hago, siento que el domingo es diferente. Me parece que un día tal, sin los afanes neuróticos del resto, es apenas el marco adecuado para una actividad que lo hace sentir a uno que se tiene algo propio. Marchaba a buen ritmo, pronto había dejado de contar las vueltas, para centrarme en el reloj y medir el tiempo. Atrás habían quedado los dos o tres ilusos que, en algun momento, por puro espíritu de competencia, intentaron sobrepasarme. Hoy, pues, agregaría unos kilómetros más a los acostumbrados. Cuando me siento así, con el cuerpo como una máquina a todo vapor, puedo trotar el día entero Dí vuelta en la calle Colombia y bajé hasta la carrera 7O, donde torcí en dirección a la estación del Metro. Luego subí por Pichincha y avancé hasta el mall El Obelisco donde nuevamente doblé y enrumbé hacia Colombia. Repetí este circuito, bastante amplio por cierto, una y otra vez hasta cansarme. Cuando me detuve, dos horas más tarde, debí apoyar las manos sobre las rodillas y esperar a recobrar el aliento. Estaba exhausto, sudaba, y me dolían la cintura y las pantorrillas. Quizá me había excedido. Esperé unos minutos, antes de irme en busca de un lugar dónde desayunar. A este pequeño ritual no falto porque me reintegra, allí en medio del bullicio y los comensales, a un momento placentero. Pedí café y empanadas. Un buen desayuno, no hay que decirlo, es la mejor recompensa a una mañana de esfuerzo y disciplina, y me di gusto saboreándolo. El sitio estaba atestado y los meseros iban y venían, gritando las órdenes. Me concentré en lo mío. Cuando estaba a punto de terminar, a un lado, en la acera, descubrí al perro. Ignoraba cuánto hacía que estaba ahí, y no me quitaba los ojos esperando un bocado. Hasta ahí llegó mi placer. Por lo común, los perros no me producen sentimiento alguno, su tonteria es igual a la humana, y trato de evitarlos siempre. Por su parte, podría decir, que soy igualmente correspondido y no conosco uno que me haya mostrado alguna vez simpatía. El animal estaba famélico, el costillar se le advertía bajo la piel deslustrada, y sus ojos lastimeros y tristes, como si supieran de la vida, inquietaban. Se había echado en el piso y no cesaba de mirarme, consciente quizá de que esto fuera suficiente para tocarme el alma. Me compadecí de él. La verdad, no soporté aquellas brasas que me miraban de tal modo. Terminé, sin mucha paz, mi desayuno y, contrariando principios, pedí al mesero una bolsa con empanadas. En la calle, le ofrecí una. El perro ni la masticó, se la tragó entera y, para mi sorpresa, empezó a dar saltos a mi lado, lleno de júbilo, como si yo fuera su amo. Tanta efusividad me molestó, por eso soy tan esquivo con ellos, y estuve tentado de negarle la otra. Al tirársela, la bestia desenfrenada quería mordisquearme la mano. Desesperado, sin saber qué hacer, le arroje la última sobre un seto vecino y corrí hacia la plazuela de la estación, donde había un grupo haciendo aeróbicos, con la intención de escabullírmele entre tanta gente; pero hasta allí me siguió, multiplicándose en una serie de carreras locas que, de lo zalameras, daban grima. El perro chillaba y se metía entre mis piernas, quién sabe desde cuándo no atrapaba un buen samaritano y, en más de una ocasión, estuvo a punto de hacerme caer al suelo. Maldije mi suerte, para nada quería yo a ese animal persiguiéndome e intenté espantarlo, pero amenazarlo con una piedra fue una estupidez, enseguida me mostró los dientes. Sólo restaba no hacer caso de él. Entonces, con un trote rápido, reinicié el regreso a casa. Tomé los bajos del viaducto, hacia el occidente, en dirección a la carrera 80. A esa hora, el público había aumentado y patinadores y ciclistas, muchachos a caballo (quien lo creyera), eran una calamidad. Aún cuando en dos o tres ocasiones el perro se rezagó, mi alegría no duró mucho porque pronto volví a tenerlo a mi lado, fastidiándome con sus festejos babosos. Debía pensar que ahora tenía dueño y que ya no tendría que preocuparse por el día de mañana. He dicho que detesto a los animales, pues mi egoismo apenas alcanza para mí. En esta jungla de miedo, que yo sepa, no existe otra filosofía mejor. Así que, mientras corría, me reprochaba la debilidad de haberle tendido la mano a una criatura de su clase. Al llegar al puente de la 73, angustiado, ya no sabía qué camino coger. Quizá no fuera una mala idea, tirarlo por encima de la baranda. Entonces me detuve, pero, como si adivinara mis pensamientos, el perro paró a su vez y, con una mirada que en poco recordaba la mirada lastimera de un principio, centró su atención en mis movimientos. No quería sorpresas, así que se echó en la acera, acechante. Sabía, sin embargo, que yo no haría aquello, arrojarlo a la quebrada, pero le inquietaba cualquier resolución que fuera a tomar. A mí no se me ocurría nada. Apalearlo, me sonó vulgar. Por lo pronto la escena me pareció grotesca. Nadie en sus cabales anda por ahí trenzándose en riñas callejeras con animales inmundos. Casi era un chiste. Cambié de táctica y, mostrándome amistoso, le chasqueé los dedos: perrito, perrito, vení, le dije, pero el maldito ni parpadeó. Aunque repetí el llamado, vaya uno a saber qué cosas sospechaba, no se movió. Harto de ver cómo me echaba a perder el día, le volví la espalda y corrí hacia la carrera 80. No obstante, apenas avancé unos metros, lo tuve de nuevo saltando a mi lado. Fingí no verlo y dejé que hiciera lo que le viniera en gana: saltar, ladrar, atropellarme incluso, la verdad no me prestaría a su juego. De pronto, unas cuadras adelante, me sentí tan cansado, que debí detenerme y buscar una banca cercana. Jamás me había sucedido que, al final de la jornada, las fuerzas me faltaran de tal manera. Quizás fuera algo pasajero. Me senté y respiré profundamente una, dos, tres veces. Tenía el corazón acelerado y sentía la vista nublada. Pensé en un infarto. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Entre tanto, ahí enfrente, apoyado en sus patas traseras, el perro me miraba con curiosidad burlona. Al menos ya no ladraba ni daba esos saltos idiotas que me dañaban la sangre. Entonces, como un médico preocupado con el estado de su paciente, comenzó a inclinar la cabeza a un lado y otro Con tal gesto parecía indicarme que no tenía salvación. !Ese era su diagnóstico! Ganas me dieron de matarlo. Para irritarme aún más, sin la menor vergüenza, orinó a chorritos, defecó y restregó su culo en la hierba. Vomité del asco. Al sudorfrío siguió entonces un temblor incontrolable, tiritaba como un poseso. Pensé que moriría por culpa de aquel desgraciado. Sin embargo, cuando creí que había llegado el fin, algo sucedió. En efecto, pasmado, observé cómo la bestia se transformaba en otra cosa. Algo o alguien, aún no sabía qué, tomaba allí mismo su lugar. Miraba atónito el acontecimiento, estas cosas no suelen suceder en la vida. Entonces, como por arte de magia, en su reemplazo apareció un joven lama que, desconcertado, miraba a todos lados, sin entender tampoco qué pasaba. Veía visiones, eso pensé: Medellín no es Lahasa y aquí lamas no se ven ni en ficción. Al momento, recuperado de la sorpresa (de la figura tiñosa, no quedaban rastros), el lama me saludó con una leve inclinación de la cabeza y sonrió. Era casi un niño y tenía las orejas punteagudas; sus ojos, dos ranuras que destellaban, parecían los de una niña de lo dulces que eran. Con su túnica color azafrán, en poco se diferenciaba de los monjes que se ven en revistas y libros ilustrados, capaces de reencarnar, según se dice, una y otra vez hasta el fin de los siglos. !Reencarnación! La palabra se me había escapado. ¿Era esto posible? ¿Un perro que reencarna en monje?. !Había que verlo para creerlo! La idea me dio risa, estos no son parajes que se presten a tales metáfisicas. Sin embargo, debía estar muy mal, muriéndome ya, si me ocurrían tales cosas. Entretanto el dolor, agudizándose, subía al brazo y se extendía al pecho. Desabroché el pantalón, abrí la camisa y me tendí en la banca. Quizás alguien, al percatarse, llamara a un médico. Todavía pensaba en el suceso como en un engaño, en una confusión de la mente a causa de mi estado calamitoso. Para salir de dudas, levanté un poco la cabeza, esperando no encontrarlo:el lama continuaba allí, sonriendo dulcemente como una niña. Entonces sentí que, en verdad, estaba en las últimas. Cerré los ojos, intenté serenarme. Perros, monjes, reencarnación, estas no eran más que simples tonterias. Estaba cansado, eso era todo. Durante un rato, no pensé en nada y conseguí que la tensión cediera. Pronto la respiración volvió a su ritmo normal y el dolor menguó, sentía la mente clara y presta, mi ánimo ya era otro. Eché la culpa al desayuno y a no tomar precauciones al regreso. Pero el maldito perro me había forzado a correr, lo menos recomendable cuando se tiene el estómago lleno. Me senté, sin atreverme todavía a levantar la vista. Toparme de nuevo con el pequeño lama, una vez recobrada la conciencia, sería simplemente escandaloso. Aún esperé un momento más. En mi interior (debo confesarlo), temía aquello, porque si en realidad las cosas habían sucedido así, cualquier asunto podía suceder en adelante.Me resistía, pues, a admitir cualquier asunto por fuera de los esquemas ordinarios. Hijo de mi tiempo, la maravillano no entraba en mis planes. Tomé valor y miré. Contra toda previsión, encogiéndome el alma, el niño continuaba allí, allí estaba el pequeño lama, sólo que ahora no sonreía y me miraba escandalizado. Cuando quise preguntárle qué sucedía, un odioso ladrido salió de mi garganta. LA LLAMADA Tengo algo importante que decirle, de vida o muerte, dijo la voz en el teléfono. Eran las nueve de la mañana de un día que, salvo por aquella llamada, no parecía diferenciarse en nada de los demás días. Desde el ventanal de su oficina, en el piso l9, del edificio más alto y moderno, Luis podía contemplar hacia el este la panorámica más bella de la ciudad, con sus montañas y construcciones elegantes, sus piscinas de aguas azules y sus bosques naturales. Era una vista que le compensaba el sentimiento de pasarse el tiempo encerrado entre cuatro paredes, condenado al papel de asesor tributario de una importante industria cervecera. Había tomado la llamada que nada distinto a asuntos profesionales parecía anunciar. Sin embargo, era una llamada distinta, con una voz angustiada al otro lado, que repetía una y otra vez la misma cosa. Tengo algo que decirle, doctor, algo de vida o muerte. Se trataba de una mujer que, por el tono bajo, seguramente hablaba desde un lugar público y evitaba así que la oyeran. Cuando Luis quiso saber quién era, la mujer dijo que volvería a llamar y colgó. Al comienzo, desconcertado, pensó que era una broma, una mala broma; después, para no dar cabida a inquietudes inútiles, se dedicó a sus labores y no volvió a pensar en nada. Dos días después, a la misma hora, mientras se distraía con la vista de las montañas, el teléfono sonó y, otra vez, la voz de aquella mujer lo alarmó. De lo que tenía que decirle, dependía su vida (la de él); tampoco podía adelantarle nada por teléfono, ni aceptar una cita por ahora, mientras no estuviera segura de cada paso que daba. Le pedía también que no contara a nadie lo sucedido y que buscara parecer natural, aunque ella sabía que una llamada como aquélla difícilmente podía dejar las cosas como estaban. Después, colgó. A Luis le quedó sonando aquella voz que, por su tinte preocupado, extraña en su razón, a partir de entonces tomó muy en serio. ¿Qué era aquello tan grave que no se atrevía a decirle aquella desconocida? ¿No estaría, de pronto, dando cabida a algo que él razonablemente no podía aceptar? Estas eran preguntas que, poco a poco, le robaban el sosiego que hasta entonces gozaba su vida. Después, con los días que se fueron sumando en tal expectativa, aunque buscaba espantarla de su cabeza, empezó a depender de la llamada de aquella mujer que, en últimas, no hacía más que avivar su angustia. Serio, muy serio, seguía siendo lo que debía decirle, y sólo esperaba a que la ocasión se presentara. Por lo demás, la mujer conocía todo de él, y decirle lo que tenía que decirle era cuestión de eliminar riesgos. Actuar como si nada pasara, sin despertar sospechas, quizá facilitara las cosas. Y, otra vez, cualquiera fuera el momento, sonaba el teléfono y, otra vez, Luis sentía que su vida empezaba a depender de un hilo. Entonces, de pié frente al gran ventanal, admitía que la belleza de todo aquello, de aquel paisaje con sus mansiones elegantes y sus frescos bosques, era algo que cada vez disfrutaba menos, ya que en su corazón se había instalado la incertidumbre. Un mes después la situación seguía invariable y, aunque Luis quería olvidar, no olvidaba, porque siempre estaba ahí el teléfono para recordárselo. Alguna vez, cansado, tiró el teléfono; con alarma descubrió que el mensaje -diabólico en su imprecisióncopaba también el correo electrónico. Cuando acudió a la policia, advirtió que apenas le prestaban atención. Si nada había pasado hasta ahora, era porque nada iba a pasar, le contestaron. Desalentado, volvió a la oficina, y pasó el resto del día parado frente al paisaje, reprochándose por lo paranoico que estaba. No dejaba de pensar en lo estúpido que era al dejarse dañar la vida de ese modo, con una llamada que, en últimas, no significaba nada. Además, que alguien como él quedara atrapado en historia semejante, era para llorar. Eso pensó; pero otra vez, cualquier tarde, levantó la bocina y, otra vez, oyó la voz de la mujer, sólo que ahora de un modo apremiante e histérico. !Debía recibirla enseguida, si en algo estimaba su vida! Luis, alarmado, en lugar de aceptar, llamó a seguridad y puso la alerta. Sólo que cuando le pidieron una descripción de la enajenada, no supo dar ninguna y terminó pidiendo excusas. Por cautela, puso doble llave a la puerta y trató de calmar su inquietud con un vaso de whisky. Pero no recobró la calma, pensando en que aquella desconocida andaba libre, sin que nadie pudiera detenerla. Era una tarde gris, con una niebla suave que borraba el paisaje. Así, pensó Luis, estaba su alma, acorralada por aquel suceso extraño. Luego apuró el trago y quiso darse valor, convenciéndose de que apenas se trataba de una mujer que quería ayudarle y que no existía razón para tantos temores. Al rato, después de beberse media botella y espantar su preocupación, dio vuelta a la llave y esperó. Pero el tiempo pasaba y a su oficina, sumergida en una luz blanca y fría, no llegaba nadie. Detrás del vidrio de la puerta, de vez en cuando una sombra se detenía, como corroborando las señas, pero luego continuaba hacía las oficinas del fondo del pasillo. Esto lo tranquilizaba, lo tranquilizaba que todo estuviera tan tranquilo, como siempre. Por lo demás, el whisky le devolvía el ánimo perdido. A las séis, se encendieron las luces de la ciudad y Luis recobró la imagen del sector más exclusivo en el vidrio del ventanal. Diez minutos más tarde, sonó el teléfono y Luis, contrariando toda previsión, pidió a la mujer que subiera. Un día después, la policía encontró el cadáver de Luis, recostado sobre el sillón. El espanto le desencaja el rostro. EL SÁBADO, DESCANSO Quería descansar y se acostó temprano. Era la primera vez que lo podía hacer en una semana de ajetreos y horarios irritantes. Aunque se durmió enseguida, sintió que en el vestíbulo de su conciencia algo se rehúsaba a extinguirse, impidiendo que el sueño fluyera fresco y reparador. Se volvió en la cama. Pronto descendió como un ángel sin pasado al último lugar al cual podía llegar y, allí, se recogió. Ese era su nido, una oquedad mayúscula donde no alcanzaba a oírse el estrepitoso afán del mundo. Durmió. Cuando esperaba que éste fuera un acontecer feliz, la idea de haber dejado algo sin resolver, lo inquietó. ¿Qué era aquello que le estropeaba así el descanso?, pensó, como se piensa en los sueños, sin mucho orden ni posibilidad. Dormía mal, sobresaltándose a cada rato, porque éste no era un sueño agradable y pleno. Pronto supo que no iba a poder descansar y que iba a perder la noche. !Si al menos pudiera olvidarse de todo por un instante! De repente empezó a observar (era un sueño, no valía la pena) que, sobre la almohada la cabeza y la cara perdían forma, volviéndose una máscara lisa de ídolo precolombino, que ponía en entredicho su condición humana. Como sabía que era un sueño y en él, mudar de forma, era asunto casi natural, asistía a su transformación sin alarma ni espanto. Sin embargo, la singularidad del asunto lo llevó a contemplarse con atenta curiosidad. Dos ranuras los ojos, una más, la boca. Para la naríz, la lámina se levantaba brevemente en forma de triángulo. El óvalo de la cara lo tenía pespunteado, pespunteados también los colmillos de jaguar. De oro, la máscara refulgía. Con ironía, se dijo, que el dormir le ofrecía composiciones cuya riqueza, sin duda, le hacía más falta en su diario quehacer sin esperanza. Advertía además que, antes que zozobra o angustia, el suceso le producía perplejidad: hallarse de repente convertido en pieza de museo, no sólo era raro sino también sintomático del pobre estado de sus nervios. ¿Era ésta acaso la causa de su malestar? Inquieto, intentó enseguida deshacerse de aquella imagen y tener de nuevo su cara. Contra lo esperado, la máscara no cambió, y ahora él no sólo no la observaba desde afuera (como si el acontecimiento fuera ajeno), sino que sentía que aquélla era su cara, la única que tenía, y que por más que se esforzara no iba a poderla cambiar. Se sobresaltó, sin conseguir despertar. Después, cuando logró dominar su horror, quiso palparla, pasarle los dedos a aquella superficie laminada que, al remedar una cara humana, daba a la vez forma a otra cosa. De lo sencilla y esquemática, le parecía un boceto infantil. Tenía, sin embargo, el suficiente arte como para no olvidarse (la imaginó puesta sobre la cara de un cacique muerto en alguna ceremonia ancestral) que era también un dibujo de la divinidad. De nuevo repasó la boca felina, los orificios de los ojos y la naríz, el pespunteado que, ahora, definía su cara, la otra, la que desconocía tener. Cuando, aterrorizado, quiso sacársela, le fue imposible. Pese a sus esfuerzos, tampoco pudo despertar. Anheló entonces la mañana, el nuevo día, allí al menos no sucedían cosas semejantes. Como el día no llegaba, terminó dolorosamente resignándose a aquél sueño disparatado, que le impedía tener un rostro como el de los demás. Después gimió, imploro, imaginó que moriría y que, pasado un tiempo, sus huesos serían polvo, un cúmulo de polvo, sobre el cual, sobreviviéndolo, reluciría aquella máscara en que se había convertido. LA GRAN MURALLA Es un hecho que la gran muralla china aún no termina de construirse. Contra lo que se cree, pese a los siglos transcurridos, ésta continúa levantándose para evitar así las hordas bárbaras, cuyos tiendas y campamentos, sus bestias agitadas, se observan a una distancia cada vez más cercana. De cada cual (constructores, ingenieros, albañiles), sobra decirlo, depende que la amenaza, en lugar de amedrantarlos, constituya el impulso para construir una nueva línea de la muralla, que impida el paso a quienes, bajo la furia de otros dioses y otros hábitos, desde los mismos orígenes, avanzan en dirección a la Capital.. Así ha sido y será siempre; por eso la muralla en lugar de terminarse, se extiende cada vez más por el país entero, comprometiendo - así algunos no lo acepten - el bienestar y la felicidad de las generaciones habidas y por haber. Hoy, gracias al sacrificio de un pueblo entregado a velar por su dramático destino, la gran muralla constituye hoy una defensa que protege hasta el último rincón del planeta. Extendida por todos lados ( se ve desde la luna), multiplicadas sus puertas y torreones, sus pasadizos y garitos, sus arsenales y polvorines, sus recodos estratégicos, es lógico que disuada de empresas temerarias a quiénes, sin la suerte de Genghis Khan, buscan atentar contra su fortaleza. Esto explica por qué también, de un tiempo a acá, el asedio no es el mismo y por qué la idea de un ejército bárbaro se torna de pronto incomprensible para todos. Hoy el pueblo puede asomarse a la muralla y contemplar desde allí la extensa llanura en calma. Comprender las dimensiones de su hazaña, le ofrece también de qué enorgullecerse. Sin embargo, conociendo el talante sanguinario del enemigo, sus impostergables sueños de conquista, no descuida su defensa. Si, desde un comienzo, las hordas bárbaras han buscado desesperadamente romper las fronteras (con todo lo que esto entraña), lo correcto es pensar - así aparentemente se hayan alejado -, que cualquier día volveran. Volverán, así el mundo se convierta en una intrincada serpiente de piedra, es lo que el pueblo piensa a diario. Por eso no baja la guardia, ni deja de levantar día a día la gran muralla, de la cual, con igual empecinamiento, hablan y hablan las actuales generaciones, levantando allí, sobre la real muralla, una aún más sólida e infranqueable: la muralla de la leyenda. VESTIGIOS (1997) JINETE Aquel día, a lo lejos, entre la polvareda, se veía venir un jinete, cosa curiosa en una época que nada quiere saber de caballos y menos de jinetes despedidos a través de campos y llanuras, presos de una ansiedad loca. Tan insólito evento reunió de inmediato a propios y extraños y, aunque la distancia todavía era grande, comenzaron los preparativos del recibimiento. Pero el jinete demoraba más de lo esperado, quizás su montura no fuera tan buena, y aunque ya no era un punto en el horizonte, se tenía la impresión de que apenas avanzaba. Dos horas más tarde ni el caballo ni el jinete conseguían una entidad mayor en aquel paraje inabarcable donde, bajo el calor, todo parecía volverse lo mismo. ”Quizás se ha detenido a beber un buche de agua”, decían los unos, ”o ha caído y se ha matado”, decían los otros. Con el correr del tiempo la espera se hizo molesta y muchos, después de repasar la lejanía, con una pizca de irritación, tornaron a sus casas. En la plaza, indistinguible en la vastedad de la llanura, quedaron unos pocos que ni el poder del sol acobardó y que convinieron en conceder al jinete todo el tiempo que necesitara para llegar. Pensaban, no sin razón, que tamaño esfuerzo - quién sabe de qué lugar venía, qué mensaje guardaba pegado a su camisa-,obligaba a un sacrificio de su parte. Buscaron un zaguán y se sentaron a escudriñar en el horizonte. Al atardecer era un hecho que el jinete ganaba terreno y que, cualquiera fuera el punto en que se encontrara, ya la llanura no le era adversa. Estaba, pues, cerca y por fin el afán de saber quién era, cuál su misión, podían alcanzar resultados. De cosas así, para qué decirlo, se compone la vida a diario. Y el jinete, echado al galope, sin pensar en nada distinto a su rapidez y entereza, se traga la llanura; sin importarle que ésta apenas varía y que, como ese pueblo que allí otea, ya ha cruzado cien y aún le falta otro tanto. Al anochecer cruza la plaza polvorienta a todo correr, sin prestar oídos a aquellos que le gritan que se detenga, ofreciéndole comida y descanso. Y para nadie es un cuento ver que jinete y cabalgadura están en sus restos y que no resisten un esfuerzo más. Sin embargo, contra toda predicción, hombre y animal se sostendrán, espoleados, por ese otro punto que se los roba en la distancia. Ayer fue así, hoy nada quita que suceda igual. Y ahí van, a galope tendido, humedecidos los labios por el cielo de la noche. NOMADES Aún no amanece y la llanura, amplia como un país, conserva ese aspecto amigable que a tantos atrae y convierte en pobladores. Cualquiera que venga sabe que aquí hay lugar para todos y que un poco de dedicación y trabajo será suficiente. Y de hecho, hay gente que llega de todos lados con sus carromatos y animales y, pronto, el olor a bosta y el sonido de los látigos, los gritos de los jefes de familia, revientan en la oscuridad modificando el ambiente. Basta, entonces, que la luz se insinúe para darse cuenta de que son miles y que otra vez, como por años, otros, corren hacia un punto que ignoran, pero que la salvaje claridad del día fija, cuando comprenden que es imposible avanzar más en la llanura luminosa, tan hostil a los ojos como al corazón que anhela. Y nadie que se atreva puede ir más lejos, porque la más cruda extensión se lo traga, la más enemiga distancia. Llegan, pues, hasta donde pueden hacerlo y, antes de que su vida se vuelva una desventura, levantan sus tiendas y forman un pueblo, uno de tantos, desperdigados en la llanura. Y las madres al fin sonríen y su sonrisa es un signo de bienaventuranza para todos, bestias y hombres doblados por la fatiga. Al atardecer, hay que verlos, salen y dan vuelta al terruño y dudan que sea suya tanta riqueza. Jamás el cielo se había mostrado más pródigo, jamás más cercano. Parvadas de torcazas saltan de los matorrales y manadas de venados forman la lejanía. No era, pues, falsa la noticia de un país que, distinto al nuestro, aguardaba por todos. Allí está, desde el hueco de las tiendas lo podemos otear, una llanura inacabable y única, más vasta aún que cualquier idea que se pueda tener de nuestra vida y la de los otros,los que restan por venir. Y sonríen las madres por tanta promesa. Y, rápido, con los ojos de Dios en la nuca, comenzamos a construir nuestro legado. GESTA No existen cosas pequeñas en un país tan extenso como el mío. Allí, llanura y cielo se igualan y se pierden en la curvatura del mundo. A veces la luz los solidifica transformándolos en una masa incandescente, capaz de demoler al más cauto de los jinetes. Otras, aunque no es regla, la lluvia propone límites y ofrece algún descanso. Cuando esto sucede, una vez en seis años, pese al terreno anegado, docenas de aventureros montan sus cabalgaduras y, con el corazón oprimido, después de besar a sus esposas y a sus hijos, se lanzan a los puntos más lejanos donde no ha llegado nadie. Hay que ver entonces el espectáculo de tantos y tantos, diseminándose como langostas por un campo tan vasto como su ambición. No les arredra saber que son pocos los que llegan y, menos, el testimonio de que, allende, en lontananza, los espacios son como los de acá, ni más verdes ni más ricos, sólo azogados por los arreboles del fin. Y en sus narices sienten, mientras se tragan las leguas, la fragancia épica de un país que los llama de todos lados a su conquista. Casi en éxtasis, deteniéndose apenas para cobrar aliento, cumplen sin novedades la primera etapa de un viaje que pone a prueba la distancia misma. A su paso, durante días y semanas, el cielo y la tierra festejan tamaño empeño y, sobre la avanzada, como una bendición, no falta una llovizna redentora. Luego, siempre será así, las cosas cambian y, tras los meses, llega el agobio de una aventura que gira en la mera monotonía. Es el momento en que más se requiere de fuerza y lucidez y en que cualquier deserción se justifica. Aún, sobre el color de la lejanía, se observan las torres del pueblo natal ofreciendo abrigo a los que vuelven la cabeza, algo superior al vacío de seguir adelante. Después, cuando ya se ha atravesado medio país, los que marchan atrás empiezan a tropezar con los cuerpos de los que primero revientan y, aunque en el rictus de sus bocas leen una advertencia, siguen espoleando sus caballos hasta que a su vez caen diezmados por la llanura. Años después, unos cuantos cruzan la última frontera, felices de redondear una aventura que casi les cuesta la vida. Y en el camino, cómo olvidarlo, señalando el rumbo, queda la masa anónima de jinetes y caballos que la crueldad de mi país mató. Es el precio pagado en un lugar donde apenas existen las fronteras y donde - que éstas se mantengan o amplíen -,depende de lo que los hombres puedan. Y ahí está el pequeño grupo de tiendas, con sus banderines desflecados por el viento, donde ahora se festeja y canta y se revive la gesta en la llanura. Un nuevo enclave, en mitad de todas las distancias. EL PEDIDO DE NUESTROS PADRES Hubo un tiempo en que dependíamos para todo de los caballos. Ellos eran nuestros verdaderos hermanos, aquéllos con los cuales podíamos contar en las horas difíciles. En cualquier circunstancia, bastaba abrazarse a su cuello y sentir el rumor de sus venas, grueso como un oleaje, para que nuestra incertidumbre y desazón perdieran su forma y en su lugar apareciera la esperanza. De ahí, pues, que el espectáculo de cientos de jinetes, abrazados a sus monturas, fuera cosa corriente en aquellos campos abiertos y soleados, inabarcables como el amor. Sabíamos que en esto consistía nuestro país, en estas crudas filiaciones, que convertían a amo y bestia en una forma única y sólida,- como para armar el más hermoso paisaje -,y cuidábamos que así fuera. Recostados en sus ancas, sintiendo el abrigo del poder animal, ajenos a toda asechanza, pensábamos que ningún acontecimiento, por odioso que fuera, podía venir e importunar nuestras meditaciones sobre la vida. Y esta seguridad, nacida (como se dijo) de una filiación, era la mayor de nuestras razones y el origen de una confianza que hacía ambicionar para ambas criaturas el mismo cielo. Un cielo, por supuesto, como nuestro país munífico, sólo que con más caballos y hombres, con más llanos y montes que cualquier otra geografía. Candores rústicos, los llamaban algunos, ociosas simplezas, pero no importaba, porque hasta los mismos críticos convenían, que dado el tamaño de nuestra devoción, la idea de un país sin cielo, no bastaba. Además,- como alimentando nuestros propios razonamientos -,enseguida la sombra de Dios se venía sobre el paisaje y refrescaba las horas y cuidaba del sentido de las cosas. Luego era la algarabía. Digo, el mercado de los relinchos y las voces, el placer del juego y las carreras. De pronto, pues, sobre el mapa extendido del país, cientos de jinetes espoleaban sus cabalgaduras, ofreciendo el aspecto de una vida única. Y el paisaje mismo reía, acunando tanta hermandad silvestre. En esa época, cuando caballos y hombres eran una sola y misma cosa. SERVICIO Allí donde vivo, hombres y caballos se mezclan y confunden y copan a todas horas las calles de un pueblo que semeja apenas un gran establo. Aunque su aspecto es lo de menos, ninguno se detiene allí más de lo necesario. Pero de todos lados acuden jinetes y viajeros cuya meta está lejos y que si no se desvían es porque el pueblo, mi pueblo, está en el cruce de todos los caminos. Cualquier mañana llegan y, como es ya costumbre, sueltan las riendas de sus caballos y se sientan a otear el horizonte. Hay veces que llegan cientos de ellos, que sin apenas preguntar toman los espacios libres y dejan que las bestias se las arreglen por sí mismas. Entonces mi pueblo alcanza una rara actividad que, por unos días, hace pensar que al fin, después de años y años, hay un signo de progreso. En tiendas improvisadas se bebe y se juega, y el dinero corre y las mujeres - no muchas y tan amarillas como estos campos -, allá en el fondo del cobertizo, se alquilan a un amor sin palabras. De estos encuentros, quién evita que sucedan?, nacen luego criaturas que al crecer, aunque aman los caballos, sienten que su suerte poco tiene que ver con los caminos y la distancia. Saben, así sea por odio al padre que no conocieron, que su vida es ésta, la de quedarse y levantar casas y trazar espacios, desarrollar un pueblo que hasta hace poco sólo era un punto en el camino. De ahí, de este resentimiento, con el correr del tiempo, ha nacido un pueblo, tan distinto al de antes que nadie llamaría un establo. Casi podría decirse que es hermoso y que hoy, en tanta habitación limpia y placentera, son más los que se quedan, olvidándose de su incesante cabalgar por la llanura. Además, por una gracia divina, están las mujeres más bellas y saludables que pueda conocerse y que, como esposas y madres, no tienen reproche. Ellas, la verdad, con su servicio amoroso, rico e inventivo, capaz de los mayores deleites, son la causa de que haya más gente que quiera quedarse y establecerse. Sin embargo, en las afueras, allí donde el campo se convierte en algo soso e infinito, los jinetes tienen todavía hoy un espacio donde descansan de sus jornadas de delirio, espacio que nadie ambiciona, aunque la propiedad escasea, porque se trata de un derecho y una tradición. Allí llegan desde tiempos pasados y recuperan energías, sin salirse de sus hábitos simples. Para algunos de ellos, basta verlos, tostados como ídolos por el sol de una vida, el pueblo nunca será una tentación, al menos en su forma actual. Puede más el tamaño de su aventura sin sosiego, la ventaja de sus callosidades ancestrales, la amistad de sus monturas. Totémicos, incomprensibles, son ahora nuestro pasado, las primeras figuras formadas por el misterio de todo, nuestro vínculo con la divinidad. Y cuando se les ve llegar, la gente acude a recibirlos y masajea sus caballos, tan altos como una casa. Son, así no se diga, la raza de nuestros padres, aquéllos que un día para escapar a su destino ciego se anudaron a las mujeres al fondo del cobertizo. Un lazo, una unión, que no podemos perder. EL CIELO QUE TODOS OIMOS Echados sobre la hierba, jinete y animal descansan después de una jornada que se tragó la llanura entera. Habían comenzado a cabalgar a primera hora del día y habían dejado de hacerlo al ocaso, sin detenerse una vez, sin que ni la sed ni la fatiga pesaran sobre su propósito de llegar lo más lejos posible. Todavía al animal lo recorría un estremecimiento y de su boca hinchada salía espuma, a pesar de que el hombre lo había soltado para que bebiera en la acequia, la primera y última que encontrarían en mucho tiempo. Por su parte, después de sacar agua con un cazo, el jinete había encendido una hoguera y había preparado café amargo y había caminado un poco para estirar las piernas. Encima, alumbrado por el orín de un millar de estrellas, había ahora un cielo amigo que se doblegaba a su extensión, más amplia aún que cualquiera otra, y que ofrecía una esperanza a tantos jinetes y cabalgaduras diseminados por el mundo, que hacen de la distancia un asunto de vida. Mientras sea así, mientras el cielo sea más inmenso que la tierra, hay pues la posibilidad para jinetes y caballos de que un día, no importa cuál, agotados todos los caminos, su incesante cabalgar tenga un límite. En ese trance, saboreadas las mieles del triunfo, pagados los servicios, halarán las riendas y darán vuelta atrás, cada uno hacia su lugar de origen. Esto es lo que ese cielo amigo le susurra al jinete que duerme, echada una pierna sobre la montura. Nada distinto, la verdad, desde que en los albores de su vida, provisto apenas de lo necesario, se abalanzó a todo correr sobre el horizonte. Noche a noche, cuando la llanura se pierde en la oscuridad del cielo, no es otro el mensaje que el sueño le entrega, y de esto hace lustros. Saber que cientos de jinetes, desperdigados por el orbe, cabalgan sin cesar, viviendo su misma situación, a punto siempre de reventar y de morir, no deja de producirle orgullo, un orgullo que la misma rudeza de la jornada enseguida enmienda. Además, así no se diga, pertenece a un país y a una raza que sólo comparte su suerte con los caballos y la tundra, y cuya fortaleza, probada por los siglos, es leyenda. De hecho es de allí, de esas regiones inabarcables, de donde salen los mejores y más rudos jinetes que se conocen, y son ellos los que ahora, sin tocar aún los confines del mundo, poca duda dejan de un seguro regreso. Y otra vez, al despuntar el día, hombre y animal se aprestan a continuar la jornada, y otra vez así no lo sepan, cuenta ese segundo antes en que a los ojos de ambos, grandes y soberbios, los enturbia una pizca de locura. CABALLO A diferencia de la infancia, hoy no hay caballos en el lugar donde vivo. Cierto que esto no es el campo y que una bestia desentonaría en un sitio tan lleno de obstáculos, recodos y tantas puertas que abrir y cerrar. Aquí, sin tener dónde ir, dónde mostrar la velocidad de sus cascos, pronto sería un estorbo y, por hermosa que fuera su figura, se improvisaría el verdugo que la acabara. Además está el asunto del tamaño; entre tantas, no hay aquí una estancia a la medida de su cuerpo y menos quien se ocupe de limpiar el piso y preparar la alimentación, quién le ofrezca los cuidados que necesita. Ningún oficio más escarnecido que éste, ninguno más vilipendiado, en un lugar donde el trato con animales se da de antemano por descontado. Está, también, no por trivial menos importante, el aspecto de su olor. Para nadie es un secreto que los caballos huelen, no digo que bien o mal, y que esto produce alergia a muchos, sus enemigos declarados. Para ellos, su aroma es una calamidad tan grande como lo es la escarlatina o la gripe, molestias difíciles de sobrellevar y que irritan hasta al más paciente de los hombres. Nadie piensa tampoco, en que, cualquier día, sobre el mundo, un relincho amoroso se levante y reclame apremiante, horas enteras, una solución. Qué se haría, entonces, si aquí no hay caballos y, menos, congéneres suyos prestos a satisfacer tales menesteres? Su sola posibilidad constituye ya de por sí un serio, insoluble, problema. Insisto que este es un lugar sin caballerizas, veterinarios o peones que menudeen en un oficio que no da para vivir y que se considera tan anticuado como el de volatinero. Nombres famosos como Bucéfalo o Palomo, Pegaso o Rocinante no dicen nada a nadie ni alarma que así sea. Una suerte es que la palabra caballo, sonora y bella, no haya corrido igual destino y se conserve en un vocabulario tan limitado como el nuestro. Una esperanza, se dirá, aunque remota, de que en un lugar civilizado como éste, - tan lleno de recovecos y callejones, con una población que crece sin medida -,alguna vez las cosas vuelvan a su origen Habrá que ver. Lejos, pues, está la época en que tener un caballo era asunto tan obvio como tener una esposa. Saltar sobre el mío, hincándole los talones, y echarme sobre la distancia, era un placer allá en la infancia; igual, que abrazarme al cuello palpitante, para atravesar el río torrentoso. Dios, en lo más íntimo, meditaba yo a ratos, si tiene una forma no puede ser otra distinta a ésta, a la del más grande, poderoso y veloz de los caballos. El caballo de los caballos, mejor dicho. Pero crecí y venirme acá, un poblado ciego a las verdaderas emociones, no fue una buena idea. De esto charlo a menudo con los amigos, en quienes advierto el mismo tipo de sentimiento. Y de inmediato, casi sin darnos cuenta, sobre muros y tejados, volvemos una mirada que rápido vuela añorante hacia al país de la infancia. SUERTE De mi familia fui el único que subió a un caballo y se vino a estas planicies donde no hay descanso. Cabalgar, aquí, es asunto diario, fustigar la vida en un ir y venir eterno, tan semejante al rotar de cielos y astros que se diría que se está hecho de igual desesperanza. Sin embargo, de ser así, de mi boca no saldrá una queja ni una blasfemia osaré decir al cielo, ni mucho menos renegaré de lo que hago. Por años y años, atravesar la llanura en todas direcciones, entregando mensajes a uno y otro, sin preguntarme nunca si esto tiene sentido y sin el aliciente siquiera de que algún día tal cometido termine, constituye mi suerte. De tarde en tarde, en medio de la vastedad, el animal muere y rápidamente es reemplazado por otro, en cuyos ojos grandes y sumisos advierto también la orden de continuar adelante. Y no hay tiempo de secar una lágrima por aquel que, diezmado por la infinitud de la aventura, revienta a medio camino y pronto será presa de buitres y chacales, brotados de no se sabe qué paraje de salvación y olvido. Y, en mi premura, vuelvo la cabeza para decir adiós al compañero muerto y, otra vez, a todo galope, planicie adentro, apergaminado y enjuto, retomo el oficio, el orden mismo, que trae y lleva también, día a día, al cielo y los astros (bella y extraordinaria visión),y a cuya ley no escapa ni siquiera la muerte. Y de nuevo, sobre mis hombros, pesa el agobio de lo que hay que vivir. PROVINCIA Somos, se dice, como la provincia que nos vio nacer. Hasta allá, convirtiéndonos en gente bien particular, nos ha moldeado la sinrazón de tanto paisaje abierto y el juego de nunca acabar con jerarquías e instancias que sólo aspiran a ser tan intrincadas como simple y claro es el cielo. Este carácter, trabajado durante siglos y siglos, explica además por qué de cualquier asunto local y sin importancia somos capaces de obtener, insuperable en ingenio y astucia, el más complejo tramado verbal, y por qué, cosa que es también un legado, nuestra devoción por las escrituras, la interpretación y la exégesis, es algo que llena a bien nuestro corazón. Desde niños, por qué ocultarlo, se nos reúne en la penumbra de aulas melancólicas y se nos ofrece un entrenamiento férreo, que sólo afloja cuando la edad de la razón sonríe para todos y la hora de una nueva instrucción llega. De este modo iniciamos un camino, que no es más que una instancia entre las tantas que hay, y que si opacan la vida (a decir de algunos), facilitan también motivos para que ésta se mantenga y persevere. De paso, quizás sea esta la razón de por qué el número de suicidas, por alarmante que sea, nunca ha constituido una amenaza para la solidez del sistema Incidentes, episodios, minucias, son la materia diaria de aquello sobre lo cual una y otra vez volvemos, y de lo cual hay que hacer relación en folios y papeles que abarrotan el espacio público, creándose la ocasión de que cualquiera los tome y se reinicie allí mismo otra discusión, otra exégesis que continuar. Sé que puede parecer locura la vacuidad de esta empresa, que eleva a categoría infinita cualquier incidente, pero esta es nuestra vida y que nadie venga a llamarla absurda. De otro lado, es la extensión de nuestra provincia la que convierten en verdadera aventura este afán por la interpretación y el detalle. Atiborrar su superficie de archivos y folios (las calles y plazas sepultadas bajo legajos y expedientes cuentan ya cientos), asunto imposible por lo demás, permitirá discutirlo todo, revisarlo todo, la vida entera si se quiere, pasando por cada uno de sus habitantes y cada uno de sus pensamientos, necesítese el tiempo que se necesite. Pero,¿ todo?. Es apenas un decir, que tiene que ver más con la prodigalidad ilímite de unos espacios, que vuelve enseguida materia de lo eterno nuestro oficio de la vida. De ser nuestra provincia distinta, menos vasta y humana, otros seguramente serían los propósitos, otra la salud de nuestros sueños, otro nuestro agobio. Eso lo sabe hasta el más pequeño cuyos ojos apenas se abrieron ayer a la perplejidad de un paisaje imposible. Ahora bien, aprovecharse de este asunto sin salida, quizá haya sido nuestro gran mérito: por qué no convertir el peor de los tedios en antesala y camino de salvación fue la cuestión que reunió y dio nacionalidad a nuestras gentes; algo de lo que, por cierto, nos sentimos muy orgullosos. Pese, pues, a lo que pueda pensarse, somos una provincia que, sin llamarse feliz, acepta sin rencores ni odios lo que la vida le dio. Si el mundo es como es, reza un viejo adagio, a nosotros tocó elevar a categoría el difícil arte del argumento y la minucia, un privilegio en todo caso. De ahí que, desde muy antiguo, pese a la labor agobiante, de una estancia a otra, de las miles que dan vuelta a la patria, los niños actúen y no muestren rencor ni ira a sus padres, quienes al fin y al cabo han tomado y resuelto de este modo el delicado problema de su existencia. UN MANDAMIENTO DESOIDO Tal vez, en otros lados, los ríos abunden y la tierra se muestre feraz como no lo hace acá, una región que no guarda semejanzas con paisaje alguno. Rocas, yerbajos, lechos secos, lo único que podemos decir es que esta vastedad desollada se nos parece y que, al igual que nuestros huesos, carga con una idea de Dios que lejos de redondearse se marchita y calla. De aquí para allá, en camino siempre, la única amistad que vivimos es la de una geografía apta apenas para la crueldad y el hastío. Con todo somos un pueblo pacifico, con una épica sencilla, cuyo papel, explicado una y otra vez por los profetas, consiste en negarse, en no prestar oídos, a lo que esta tierra aconseja. Matarnos, desaparecer, es lo que este paraje moribundo manda; no brindar compañía a Aquel que sólo nos dio el vacío, constituye una cantilena casi diaria. Pero, ajenos a sus reclamos, prendidos a los andrajos de nuestros Padres, hemos conseguido que santos y anacoretas se multipliquen y, que desde sus cuevas y nichos de piedra, abundantes como en ningún otro sitio, oren y oren, para que su dulzura nos apacigüe y sirva de salvaguardia a todos. Por eso no hemos caído al abismo; por eso somos lo que somos; por eso es que hoy, después de toda una vida de luchas y sobrevivencia, queremos oír el mensaje prometido de los cielos. Profetas y santos lo han anunciado, nuestro corazón también lo espera. Parajes, cielos, mensajes, en reunir y barajar tales asuntos se nos va la existencia. UN LUGAR PEQUEÑO Hay lugares de lugares, pero ninguno compite en insignificancia y trivialidad con el pueblo en que nací. Una torre de iglesia, unos cuantos tejados, pocos árboles, resumen todo cuanto allí tiene forma y aspira a asomarse a la gran corriente de la vida. No existe, como en otros lados, el río que rubrique el opaco tono melancólico de ciertas horas, ni la montaña o el cerro desde los cuales otear lejanías imposibles; tampoco el camino que te lleve y vuelva. Escaso, mínimo, aún esperamos el suceso que transforme su banalidad inagotable, la realidad capaz de sumirlo en un período de salvación y cambio. A diferencia del mundo, nada distinto a su razón monocorde copa el reino desgastado de unos días que ni traen ni devuelven nada. Ni infancia ni porvenir (para qué decirlo) son cosas que allí, entre casas de bahareque y animales apestados, signifiquen algo. Pero es que, allí, nada significa algo. Eso se sabe desde los más lejanos ancestros, gente de la cual no sabemos ni el nombre, y cuyos despojos, sus molidos huesos, regados por descuido en solares y barrancos, son nuestro único tesoro. Por lo demás, pedirle a esta región minúscula lo que no es propio, sería como robar olas al mar. De ahí la resignación de un pueblo que a su manera, sin alegrías o desdichas supremas, practica una sabiduría que no corteja abismo alguno. La verdad, somos gentes simples, cuya única épica es la de nacer y morir, y que tiene por excesivo, incluso, aquel paisaje que, entre tanta oquedad y yerbajo, se apeñusca y todavía no sabe cómo adquirir forma. Esta es la vida que nos cupo en suerte, y que sin reproches aceptamos. Un destino, al fin y al cabo; un ser que, pese a sus cargas y limitaciones evidentes, a sus horas de inconcebible tedio, guarda un sentido en el gran plan de la existencia. A ello, servimos. Un servicio que, a nuestro modo también escaso, podría llamarse una plegaria, si no fuera porque nadie lo oye ni a nadie interesa. LOS CUIDADOS AJENOS Quiere la luna a estos campos desmedidos que sólo, desde arriba, desde donde ella está, puede saberse donde nacen y donde se pierden, donde logran su real tamaño. Sólo, desde allí, desde su puesto en el cielo, alguien puede comprender sus motivos, las razones de un cariño que no puede ser de otra manera, si se está arriba y se gira entre un vocabulario de astros y lindes. Bendición llamamos a que, cualquiera sea la extensión de nuestro territorio, el verde de las sementeras no falte ni varíe el claro transcurrir de los arroyos. Obra, pues, de la luna, que nuestra vida acomodada a estos horizontes, no parezca ínfima y que haya quien cuide de ella. Este, sin mayores variaciones, ha sido el mensaje que desde antiguo se transmite de generación en generación, insuficientes en número todavía para copar siquiera una parte de estas extensiones sin sentido y de las cuales nadie da razón. Quizás por ello pocos consideran la historia de nuestro pueblo un episodio minúsculo, algo sin importancia para regiones y asuntos tales, algo que bien pudo no ser. Idea tal no tiene cabida entre gentes que, como las nuestras, marchan desde un alba lejana hacia otra y otra y otra, y en ello dejan la vida. La pequeña, ridícula, sencilla vida que, a su vez, tiene otros espacios que multiplicar, otras nociones que aprender. La verdad, nunca agotaremos las nociones de este mapa desmedido, perdido en una intención sin límites. Y aunque avancemos, efímeros como somos, el reunir las distancias es asunto cancelado. Un absurdo, si este fuera el propósito, o si cada vida o historia se redondeara en razón de tal vecindad. Luna, cielo, espacios: a su diario cuidado encomendamos todo. Y, por una suerte o no, vida y milagro se mantienen. EL CIELO EN EL JARDIN El jardín es amplio y descuidado, y el único que tiene la ciudad. Durante años, sin una mano que los controle, los árboles y matorrales han crecido hasta cerrar todo sendero, impidiendo que haya visitantes y que el público tenga un lugar dónde solazarse. Antes no era así y los domingos se colmaba de gentes que, en lugar de estarse en casa, venían y simplemente se echaban en la hierba a contemplar el cielo. Un cielo, por qué callarlo?-, capaz de conmover al más insípido de los hombres y que de lo azul y luminoso dolía a la vista. También sus nubes, gordas y plácidas, piezas de una caravana errabunda, eran un espectáculo que despertaba la sonrisa de todos y que no tenía fin. Igual estaban las aves, girando aquí y allá, tiernas y caprichosas como damas entonando una canción. Se iba, pues, al jardín a pasar el tiempo, pensando que un cielo así sólo podía acercar a la salvación. De este hábito, tan propio de una vida sencilla, se sirvió la generación de nuestros padres y abuelos, pero no la nuestra que, pronto, por todo tipo de motivos, cerró las puertas del jardín y olvidó la jovialidad de sus espacios y la forma y el color de su vegetación. Olvidó que, sin un cuidado, Este se enmarañaría, tupiéndose hasta parecer otra cosa, perdiéndose así no sólo un lugar grato sino lo que por tradición pertenece a todos: una cómoda extensión para mirar un cielo, que bajaba y se ponía al alcance de la mano. Volver la vista a ese trozo azul de eternidad se tornó una práctica cada vez más escasa, propia de viejos y locos, y tan estúpida como meterse al jardín municipal, con riesgo de no encontrar salida. Por lo demás, allí, ni las parejas de enamorados se atreven, tal es su estado actual. No obstante, y esto ocurre sólo rara vez, por épocas electorales, algunos discuten acerca de la necesidad de acondicionarlo y ponerlo de nuevo en servicio, pero se comprende que esto es apenas un juego retórico y que lo importante es que haya ruido. Por eso nadie se hace ilusiones al respecto. Y, metido en el corazón de la ciudad, el jardín público crece y se compacta, cierra todas sus entradas. Y este, óiganlo los siglos, es el legado que dejamos a nuestros hijos. A DIARIO DIGO ADIÓS Aún si me fuera posible, no podría acercarme, describir siquiera, el país de mi infancia. Tan lejos está que, pese a sus formas familiares, a su luz inextinguible, su sola mención no hace sino aumentar las leguas que de mí lo separan. Distancia, leguas, es la manera de hablar de una imposibilidad que reta mi necesidad de regresar allí algún día. De no morirme a solas en lugares que el tráfico del mundo superpuebla y no son de nadie. Pero cada que su noción me llega, como alertándome de una lejanía aún mayor, en lugar de dar vuelta a atrás, acabo por abrazarme a la razón de estas geografías insaciables, que sólo multiplican la vastedad y obligan al resuello. Digo adiós, entonces, a esa mano que se levanta y, movido por necesidades que no son mías, prosigo la desventura que ahoga aquel paisaje ínfimo. Adiós digo a su bella perseverancia de aldea: mía no es ya su reverberación feliz, impropia su miope circunstancia. Y, pronto, me aventuro en este otro ansioso continente - que nace de él -, y suma al total de sus fronteras todo lo que he perdido. FRAGMENTOS DE UNA EPICA Cualquiera que haya ido allí, sabe de la barcaza. Está en la playa, ligeramente recostada sobre uno de sus lados y, salvo el viejo depósito, es lo más grande que tiene el pueblo. La primera vez que la vi, gente del lugar la reconstruía de nuevo, entregándose a una labor que prometía un pronto regreso a las aguas del mar. Hacía una semana cambiaban la madera podrida del casco y recomponían el viejo motor y, según cálculos, se necesitarían otras tres para dejarla lista y botarla al océano. “Si todo marcha bien”, corrieron a explicarme, “y no sucede lo de siempre”. Yo estaba de vacaciones en una de las islas cercanas, de suerte que durante la temporada pude ir y venir, y contagiarme del entusiasmo que el suceso despertaba. Desde mi mesa en el bar miserable que estaba enfrente, seguía la actividad de obreros y constructores y oía, restallando sobre el lomo de todos, la voz del capataz, un negro grande y fuerte, llamado Max, que cuidaba del estado de la obra. Cualquiera fuera la hora, la potente voz de Max se hacía oír allí donde era necesario que se oyera, y a nada se temía más. Parecía no cansarse de fustigar y dar órdenes que no eran más que el preámbulo de otras muchas, que doblaban el trabajo de tantas gentes, menudeando para satisfacer su voluntad. Podría decirse que, si la barcaza mejoraba de aspecto, era gracias a la omnipresencia de Max y a su poder sobre los demás, quienes advertían en él un afán igual al del Patrón por ver un día terminados los trabajos. Que el mismísimo Patrón estuviera detrás de la autoridad de Max obligaba también a perdonarle a éste sus excesos y a mirar casi con simpatía la entrega a algo que no era suyo, y que apenas le reportaba con que vivir. Del Patrón se desconocía hasta el nombre y daba igual que viviera en Bogotá o Cartagena, como se conjeturaba. Nunca había aparecido por allí y, quizás, esa fuera la causa de que la barcaza, pese a los esfuerzos, continuara anclada en el mismo lugar. Ni el mismo Max, con quien se suponía algún vínculo, podía dar noticia suya. Poco era lo que sabía, reduciéndose todo a los mensajes que cada tanto recibía, donde se le ordenaba reiniciar tareas o, de un momento a otro, sin un motivo o razón claras, suspenderlas. Después tenía que esperar meses, a veces años, para que de nuevo la orden llegara y los trabajos se restablecieran Nadie en la aldea recordaba cuándo habían comenzado los trabajos en la barcaza. Los abuelos pensaban que el armatoste ya estaba allí mucho antes de que ellos nacieran, y se trenzaban en discusiones acerca de su tamaño, desproporcionado incluso para el número de personas contratadas para trabajar en ella. Según ellos, hubo un tiempo en que la Obra no sobrepasaba las medidas de una barca común, fácil de reparar y de devolver al mar en cualquier momento. Así lo habían oído contar a sus padres, quienes, a u vez, en días lejanos, lo habían oído referir de igual modo de boca de los suyos. Con el tiempo la Obra, así la llamaban ahora, tomó esas dimensiones colosales, haciéndose imposible terminarla. Tuvieron que construir al lado un gran depósito (pero esto sólo sucedió más tarde) que, conforme el trabajo avanzaba, se transformó en una edificación, que con su número incontable de pisos, corredores y techos de zinc, rivalizaba con la Obra misma. Transcurridos unos años, barca y depósito excedieron los límites de la aldea, fueron la aldea misma, convirtiéndose en una realidad común, cuyas urgencias y necesidades, se multiplicaban en medida que el tiempo y las continuas interrupciones, la ninguna conciencia respecto a sus fines, la convertían en un disparate. Cualquier día, la idea de ver la barcaza navegar de nuevo, no interesó ya más a nadie, y las ocupaciones y tareas que generaba, vueltas a la larga un asunto incomprensible, reemplazaron aquel antiguo anhelo. Por otro lado, de aquel depósito adjunto, pese a sus armazones incompletas y a su mezcla de estilos, se desprendía una belleza difícil de no tomar en serio; algo, una noción estrambótica, de artefacto utópico, que creaba inquietud y malestar, como si materiales y formas hubieran olvidado hasta dónde todo aquello – pese a las apariencias- no fuera apenas una empresa humana. Esto lo echaba más de ver el que llegaba de lejos, sorprendido con el descomunal proyecto y la cantidad de gente empleada para tan insólita aventura. Muchos había, sin embargo, que, pasada la primera impresión, atraídos por la paga, aceptaban un contrato, resignándose a no plantearse una finalidad o reclamar siquiera un sentido a aquello que hacían. Era la clase de individuos que Max utilizaba para reforzar el cuerpo administrativo, creándose a la larga una serie de órdenes y estratos, una suma de jerarquías, que confundía aún más las cosas y debilitaba el contacto con los demás niveles. Sin duda, fue esta la razón de que, en algún momento - difícil de precisar por lo demás -, la Obra tomara aspecto aún más desmañado y que, salvo su propia inverosimilitud, a nada más se inclinara. Que singular empresa, además, tuviera dueño, no dejaba de sorprender aún al más simple. ¿Quién, que no fuera un mentecato, podía suponer derechos sobre asunto tal? Al presente, después de años, sirviéndose del brazo de sucesivas generaciones, sólo podía afirmarse que la Obra aún estaba lejos de concluirse y que su condición original había cambiado. Olvidada su función, la barcaza había derivado en otra cosa, y alentar su desatino era ahora la verdadera meta. Para ello, para ampliar la base y sumarle pasadizos y camarotes, para elevarla al cielo, se contrataba un número cada vez mayor de personas que, pasados los días y semanas, obtenían unos cuantos logros; pocos para un proyecto que, aún dando trabajo a la nación entera, jamás conseguiría avances significativos. Era la ocasión, que algunos aprovechaban para averiguar acerca de su propietario y de los motivos que tenía para alimentar dicha empresa, derivando todo en una cháchara de nunca acabar. Tenía Max que hacer restallar su voz para que la inquietud cesara y la atención se volviera sobre algún detalle en alguna de las múltiples zonas de la construcción. Desde su lugar en lo alto, vigilante de que el mandato del Patrón se cumpliera a cabalidad, envestido de una autoridad casi divina, Max parecía un enorme ídolo que nadie se atrevía a mirar y menos desobedecer. Hay que añadir que, de todos, su omnipotente figura era la que mejor conciliaba con el particular enigma de aquella empresa. Paseándose allí arriba, renegrido y deforme por el sol espantoso que caía vertical, consciente de su autoridad, nadie hacía compañía mejor a belleza tan dislocada. Superior y lejano, reverberante funcionario de otros órdenes, fácil venía el pensamiento de que si el Patrón tenía algún semblante éste no podía ser muy diferente al de Max, tal era la comunión entre los propósitos del uno y la voluntad del otro. De Max se contaban cosas que, luego, perdieron importancia y terminaron siendo asuntos de otros. A diferencia de los demás, no era pescador, pero tenía instrucción y predicaba el Evangelio. Al principio, coincidiendo con su llegada, las tareas en la barcaza se habían suspendido y no había trabajo para nadie, pero fue su oficio de predicador el que le permitió sobrevivir. Construyó una enramada y allí predicó, mal que bien, un puzzle de Biblia y vudú, que le dio ascendiente sobre los negros, consiguiendo acallar además los rumores que rodearon su llegada. Rumores que tenían que ver con el robo a una compañía minera en el Chocó y al rapto de una mujer. Había logrado escapar a Uraba, donde vivió algún tiempo y, más tarde, liberado de la mujer, y sin un peso, viajó a Cartagena y luego vino a esta aldea, donde terminó quedándose, después de intentar suerte en todos lados. Max era alto y corpulento, casi un gigante, y tenía – como se dijo- ascendiente sobre los demás. Esto facilitaba su trabajo con los negros, cimarrones que sólo conocían la pobreza, y que no tardaron en confundirlo con Dios mismo. Tal era la gravedad de sus palabras, el dramatismo estudiado de sus gestos, el carácter que tomaba su vida. A cambio de esto, los negros cuidaron de que no le faltara nada y, en un baldío, le construyeron una casa y le regalaron animales y cosas. Max era ya un nativo, cuando el Patrón lo llamó para proseguir los trabajos en la obra, abandonados por falta de quien las dirigiera. De seguro las noticias que tenía de Max, convertido en deidad tutelar, convenían a sus propósitos. Cualquier día lo citó a sus oficinas (Max nunca dijo dónde), le dio una cantidad respetable y le exigió manos a la obra. Que aceptara órdenes de un desconocido, prueba hasta dónde llegaba la autoridad del Patrón y hasta dónde la soberbia y despotismo de Max, contra lo que se podía esperar, tenía también un componente de servidumbre. Pero fue un acierto que la obra se le encomendara, porque a partir de ahí pudo observarse un serio avance en la reconstrucción de la coraza y claros resultados en el puente y la cabina; aunque todavía errático en sus formas, el proyecto sin embargo comenzaba a despedir por todos lados fuerza y optimismo. De este impulso, significativo para todos, surgió la idea de levantar al lado la edificación que serviría a la vez de depósito, almacén, casa de juego y hospedaje. En un comienzo, la actividad febril de tantos operarios - su número era incontable y las jornadas comprendían el día y la noche- puso a pensar que, a diferencia de la barcaza, su construcción sería más rápida y que esto vendría bien para la culminación de aquélla. Sin embargo, pronto, se descubrió que había sido un error trasladar allí a las cuadrillas de trabajadores, pues, extinguidas las esperanzas y expectativas de los primeros días, de inmediato se reprodujeron los hábitos, los caprichos, las manías equivocadas, que habían convertido la barcaza en algo sin forma ni sentido. Bastaron, pues, unas semanas, para que asomara el desgaste y para que lo que antes parecía sensato, la idea de un caserón que prestaría función a tantas cosas, sucumbiera al delirio general. Y ni el propio Max , con la ceja arriba, pudo impedir que no fuera así. No tardó la edificación en tomar aspectos anodinos. Vigas, muros, hierros, pasadizos y techos, si al principio respondían a un orden lógico, sin desvíos, pronto, como si se hubiera echado a perder la idea inicial, se precipitaron en un juego desencantado de planos, espacios y formas, de intersecciones vacuas y vanas geometrías, de ciegas estancias y enrevesados pasillos, que malograban, así no se quisiera, cualquier progreso. Tal disparate llamaba, pronto, a una solución, pero nada distinto ni mejor sabían hacer aquellos aldeanos, formados por años en la razón inclemente de la barcaza. Las labores prosiguieron, contratándose nuevos contingentes que nada nuevo trajeron, salvo confusión y caos. Hasta que, desalentados con los resultados, con el vano esfuerzo, se convino en suspender los trabajos y olvidarse todo. Allí, entonces, en la arena, como restos de un naufragio descomunal, quedaron ambas construcciones, sin que el menor interés por ellas, sirviera a su razón; al menos, mientras las órdenes del Patrón, en cabeza de Max, no se renovaron, asunto que demoró largo tiempo, presentándose entonces un interregno que los nativos aprovecharon para desmantelar el depósito, acentuándose así su condición de cosa inacabada. Que no hubiera represalias para saqueadores y ladrones puso también de presente hasta dónde la preocupación esencial seguía siendo la barcaza. Allí, por lo menos, la vigilancia no se había descuidado y las faltas se castigaban de manera ejemplar. Mutilaciones, cepos, horcas y suplicios, no fueron una advertencia gratuita, y, poco, la verdad, se echó de menos el día en que, como tantas otras veces en el pasado, las faenas se reanudaron y la obra, aunque carcomida por el tiempo, empezó de nuevo a respirar salud y alegría. Esta disparidad de trato, según algunos, probaba además hasta dónde el gigantesco caserón inconcluso constituía, en el ánimo del Patrón, apenas un simulacro, el boceto y ensayo de aquello que buscaba como realidad última para la Obra. Por esto, sin mayores problemas, la había abandonado a su suerte, después de que ésta agotó sus límites. De nuevo, entonces, muchos años después, se volvía al proyecto de la gran barcaza y, por la muchedumbre reunida a lo largo y ancho de la playa, quizás consiguiera concluirse esta vez. Ese era el anhelo, la frágil esperanza que agrandaba el corazón de todos. Pertenecer al glorioso contingente que culminaría tan largo y complejo asunto constituía por lo demás la mayor de las suertes. ¿Cuántos, sin buscarlo, habían quedado a medio camino, sin vislumbrar siquiera un horizonte en esa aventura interminable? Con sus vidas, con su lumbre mortal, se hubiera levantado otro monumento igual; por lo menos, tan despiadado y doloroso como aquél. Hoy, cómo no advertirlo, los augurios estaban de su parte, bastaba contemplar todo aquello, el afán con que se ponía manos a la obra, los hurras y abrazos con que se rubricaba el generoso comienzo, el oro de su ambición. Soñaban, pues, con una gloria que a tantos se les había negado antes y que, por siglos, había convertido aquella aventura en algo incierto y caprichoso. Pronto sabrían, pues, a dónde apuntaba todo aquello, que sentido escondía tanto capítulo inútil, tanta forma vacía y agobiante. El fin estaba próximo, se tenía el pálpito, y nadie había contado con fortuna semejante. De ahí los gritos y las lágrimas, el entusiasmo con que se redondeaban las jornadas de cada día, su épica esperanza. De ahí la hermosa y aniñada luz que anegaba los ojos de todos. Y ahí van, ignorantes de que no es otro el sentimiento que acompaña el alba de cada nueva generación que sube a trabajar.
Anuncio
Descargar
Anuncio
Añadir este documento a la recogida (s)
Puede agregar este documento a su colección de estudio (s)
Iniciar sesión Disponible sólo para usuarios autorizadosAñadir a este documento guardado
Puede agregar este documento a su lista guardada
Iniciar sesión Disponible sólo para usuarios autorizados