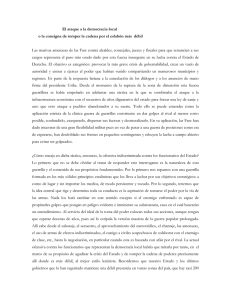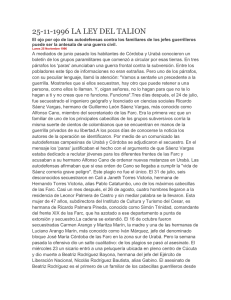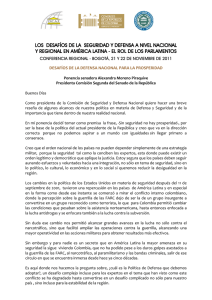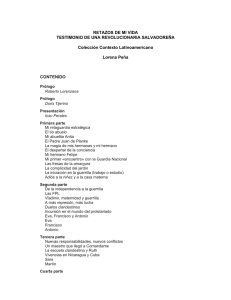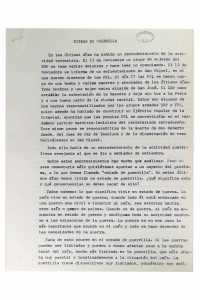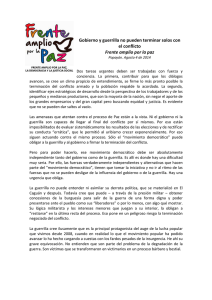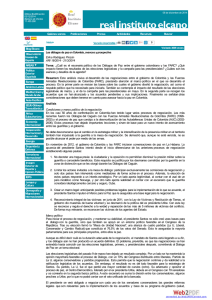Colombia_por_FAciolince
Anuncio
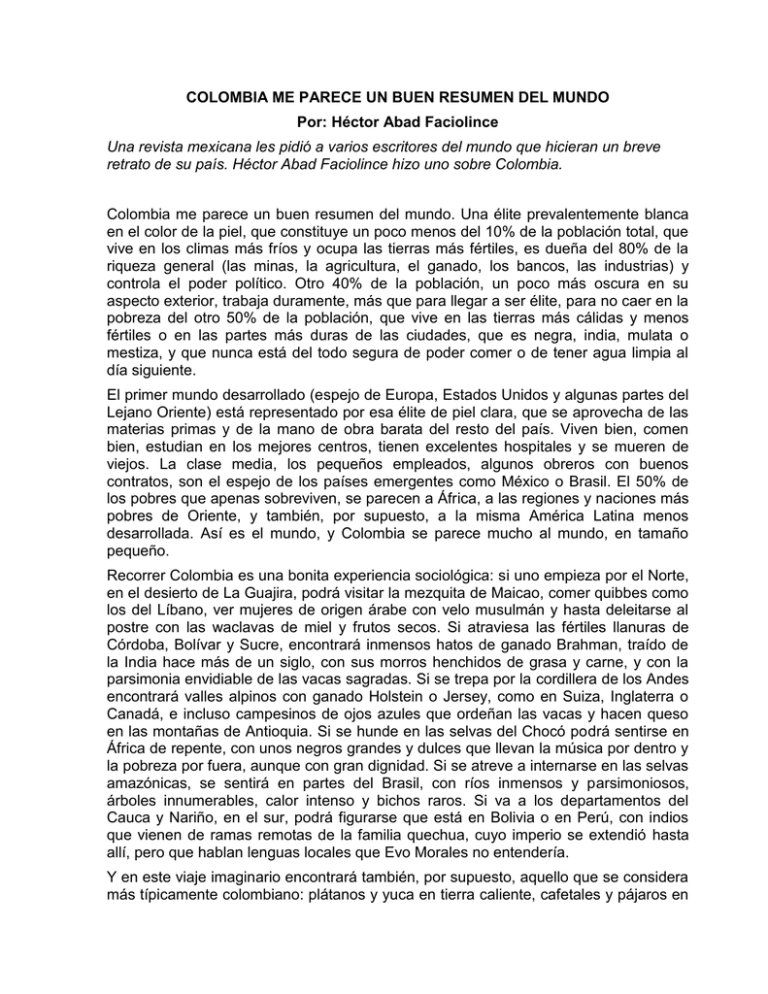
COLOMBIA ME PARECE UN BUEN RESUMEN DEL MUNDO Por: Héctor Abad Faciolince Una revista mexicana les pidió a varios escritores del mundo que hicieran un breve retrato de su país. Héctor Abad Faciolince hizo uno sobre Colombia. Colombia me parece un buen resumen del mundo. Una élite prevalentemente blanca en el color de la piel, que constituye un poco menos del 10% de la población total, que vive en los climas más fríos y ocupa las tierras más fértiles, es dueña del 80% de la riqueza general (las minas, la agricultura, el ganado, los bancos, las industrias) y controla el poder político. Otro 40% de la población, un poco más oscura en su aspecto exterior, trabaja duramente, más que para llegar a ser élite, para no caer en la pobreza del otro 50% de la población, que vive en las tierras más cálidas y menos fértiles o en las partes más duras de las ciudades, que es negra, india, mulata o mestiza, y que nunca está del todo segura de poder comer o de tener agua limpia al día siguiente. El primer mundo desarrollado (espejo de Europa, Estados Unidos y algunas partes del Lejano Oriente) está representado por esa élite de piel clara, que se aprovecha de las materias primas y de la mano de obra barata del resto del país. Viven bien, comen bien, estudian en los mejores centros, tienen excelentes hospitales y se mueren de viejos. La clase media, los pequeños empleados, algunos obreros con buenos contratos, son el espejo de los países emergentes como México o Brasil. El 50% de los pobres que apenas sobreviven, se parecen a África, a las regiones y naciones más pobres de Oriente, y también, por supuesto, a la misma América Latina menos desarrollada. Así es el mundo, y Colombia se parece mucho al mundo, en tamaño pequeño. Recorrer Colombia es una bonita experiencia sociológica: si uno empieza por el Norte, en el desierto de La Guajira, podrá visitar la mezquita de Maicao, comer quibbes como los del Líbano, ver mujeres de origen árabe con velo musulmán y hasta deleitarse al postre con las waclavas de miel y frutos secos. Si atraviesa las fértiles llanuras de Córdoba, Bolívar y Sucre, encontrará inmensos hatos de ganado Brahman, traído de la India hace más de un siglo, con sus morros henchidos de grasa y carne, y con la parsimonia envidiable de las vacas sagradas. Si se trepa por la cordillera de los Andes encontrará valles alpinos con ganado Holstein o Jersey, como en Suiza, Inglaterra o Canadá, e incluso campesinos de ojos azules que ordeñan las vacas y hacen queso en las montañas de Antioquia. Si se hunde en las selvas del Chocó podrá sentirse en África de repente, con unos negros grandes y dulces que llevan la música por dentro y la pobreza por fuera, aunque con gran dignidad. Si se atreve a internarse en las selvas amazónicas, se sentirá en partes del Brasil, con ríos inmensos y parsimoniosos, árboles innumerables, calor intenso y bichos raros. Si va a los departamentos del Cauca y Nariño, en el sur, podrá figurarse que está en Bolivia o en Perú, con indios que vienen de ramas remotas de la familia quechua, cuyo imperio se extendió hasta allí, pero que hablan lenguas locales que Evo Morales no entendería. Y en este viaje imaginario encontrará también, por supuesto, aquello que se considera más típicamente colombiano: plátanos y yuca en tierra caliente, cafetales y pájaros en tierra templada, campos petroleros y minas de oro y carbón explotadas en general por inmensas transnacionales europeas o norteamericanas, plantaciones de mata de coca con mafiosos que matan por defender las rutas de su cocaína, guerrilleros salvajes que secuestran y extorsionan, paramilitares sanguinarios como nazis, un Ejército que no pocas veces comete crímenes tan horrendos como los de los grupos ilegales, y un Estado que, según se acerque o se aleje de las grandes capitales, es capaz de controlar o no el territorio de la nación. ¿Qué nos falta en esta rápida descripción geográfica del país? Dos largas costas, la del mar Caribe y la del océano Pacífico, entre delfines y playas coralinas, hasta tibias bahías escogidas por las ballenas que van y vienen de los polos para hacer ahí, en el centro de su recorrido, esos ruidosos y salvajes apareamientos que los humanos llaman el amor. Algún puerto industrial, como Barranquilla, donde judíos y árabes conviven y compiten por el comercio; una ciudad de belleza legendaria, Cartagena de Indias, en donde el centro se parece a Andalucía y la periferia a Bangladesh; y por último el puerto más feo de todo el océano Pacífico, Buenaventura, en donde la ventura está siempre al borde de convertirse en desventura. Colombia es también, como el mundo, un país de ciudades en el que la mayoría de la gente vive en humeantes conglomerados urbanos acromegálicos y no en el campo. Lo distinto estriba en que, a diferencia de la mayoría de los países de Hispanoamérica, la capital del país, Bogotá, no se roba la casi totalidad de la población urbana, sino que pululan las ciudades con más de un millón de habitantes: Medellín, Cali, Barranquilla, Pereira, Cartagena, Manizales. Salvo los puertos, la mayoría de estas ciudades (y por ende de la población del país) está en las cordilleras, en altos valles o en altísimos altiplanos. El motivo es muy simple: el clima duro del trópico, la humedad y los insectos de las tierras bajas se soporta mucho mejor en la altitud de las montañas. Por eso tenemos un país muy extenso, pero al mismo tiempo muy densamente poblado en la cordillera y casi desierto en las llanuras y en las selvas. El 98% de los colombianos hablamos en castellano. Las variedades de nuestro español dependen de si estamos cerca del mar, de cara al mundo, o aislados en las montañas, pero en general podría decirse que, quizá por estar nuestro país a mitad de camino entre el Río Grande del norte y el Río de la Plata, nuestro castellano tiene una cadencia bastante comprensible para casi todos los que viven en el ámbito de la lengua. A esta aparente neutralidad de nuestra variedad lingüística se debe tal vez ese lugar común que dice que hablamos el español más hermoso y correcto de América. La política nos apasiona, como a los ciudadanos de cualquier parte del mundo, y también tenemos la ilusión de que la vida depende del cambio ritual de los gobernantes. Desde hace más de seis años nos gobierna un terrateniente antioqueño de baja estatura, ojos claros y buenos modales (aunque los pierde con facilidad cuando se enoja, y se enoja mucho). Un requisito tácito para pertenecer a su gabinete es haber padecido secuestros o asesinatos a manos de la guerrilla. Muchos de sus ministros han tenido esa trágica experiencia, en la propia piel o en la de familiares y amigos muy cercanos. Eso los hace odiar, con razón, a las FARC, empezando por el primer mandatario, cuyo padre fue asesinado por esta banda de narcotraficantes que se hace pasar por guerrilla revolucionaria. Bueno, es ambas cosas, una guerrilla degradada a mafia que no deja por eso de ser a ratos una guerrilla con ideales rebasados por la historia. Uribe fue elegido por la mayoría de los colombianos para derrotar a ese grupo, las FARC, del cual el 95% de la población estaba harto. Lo ha logrado en parte, pero a costa de perdonar demasiado a los paramilitares y a costa de gastarse la mejor tajada del presupuesto en fortalecer al Ejército. Casi nadie, ni yo mismo, se opone a que derrote a la guerrilla. El problema es que al hacerlo se descuida lo más grave para nuestro desarrollo: la desigualdad y la miseria. Del 50% de la población pobre, de su condición inhumana, sale cada año apenas un porcentaje ínfimo, aunque constante. El agua sigue siendo impotable incluso en algunas de las regiones más lluviosas del mundo. No tenemos ni una sola autopista en todo el país. La educación pública es de muy mala calidad y no es universal. La gente desplazada del campo por la guerra se hacina en las ciudades en condiciones de vivienda y de vida intolerables. El Presidente reza rosarios en público y no está muy interesado en el control de los nacimientos. Pero aquello para lo que fue elegido, aquello que prometió —derrotar a las FARC—, lo está cumpliendo, y por eso la mayor parte de la población lo apoya todavía con un fervor religioso. Escribimos libros, hacemos unas cuantas películas al año, ganamos una o dos medallas de bronce en los Juegos Olímpicos, somos buenos escaladores en ciclismo y tenemos una selección de fútbol que teme mucho hacer goles. Tenemos dos o tres cantantes populares que el mundo adora, aunque a mí no me entusiasmen. Nuestros tres escritores más grandes, en todos los sentidos de la palabra grande, viven en México (García Márquez, Mutis y Fernando Vallejo), como si el aire impuro del D.F. fuera fecundo para su prosa. Tenemos unos cuantos museos no muy buenos, pero de vez en cuando surgen grandes talentos aislados en la ciencia o en el arte. Somos unos 44 millones los que seguimos viviendo aquí, y otros 4 viven repartidos por el mundo, sobre todo en Venezuela, Europa y Estados Unidos. El país es muy verde y su naturaleza no es nada pobre. Medellín, la ciudad en la que vivo, no es la peor de América Latina ni tampoco la más violenta, por mucho que en años anteriores haya sido la capital mundial de la mafia. Pasamos de 6.500 asesinatos al año a 650, y por eso nuestra tasa de homicidios es inferior a la de Caracas, a la de México e incluso a la de Washington. No somos ni el infierno ni el paraíso. Somos un purgatorio que intenta arrancar almas de la perdición y aspira a seguir, aunque muy despacio, a un paso desesperantemente lento, el camino del progreso que otros llaman cielo.