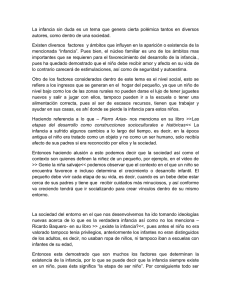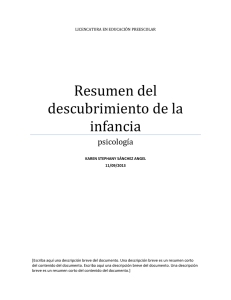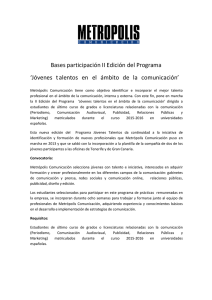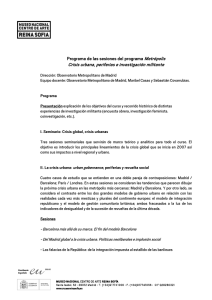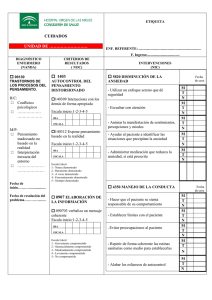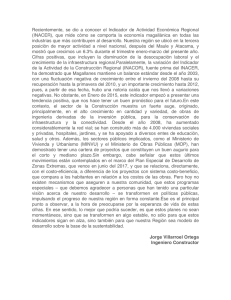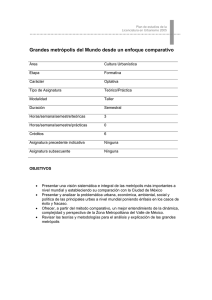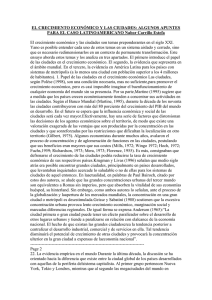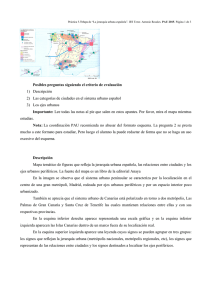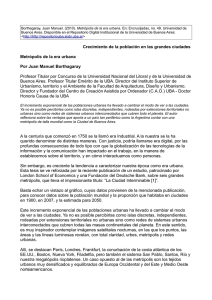Las grandes crisis de estos últimos años parecen controladas, salvo
Anuncio

Las grandes crisis de estos últimos años parecen controladas, salvo la de Rusia, cuya causa principal es las extrema desorganización del país al final del reinado de Yeltsin. Corea ha vuelto a ponerse en marcha, Japón se recupera, aunque muy lentamente, y Brasil parece haber salido de la crisis muy rápidamente, pese a que aún no ha realizado las reformas profundas que necesita. México, que no ha dudado en hacer pagar a los asalariados el elevado coste de las reformas económicas, experimenta una verdadera recuperación. Europa parece avanzar un poco más rápido, pues Alemania sale de una fase muy difícil y los obstáculos a los que se enfrenta Italia son limitados, mientras que Francia tiene mejor ánimo y España sigue corriendo rápido. ¿Hay que deducir, como hizo Francis Fukuyama, cuyas previsiones optimistas de hace 10 años se han visto confirmadas, que los poderes financieros, y en especial el FMI, han demostrado su capacidad de enfrentarse a las mayores amenazas y que el crecimiento que se reanuda va a irrigar toda la economía mundial? Esa conclusión es tan superficial que es difícil que alguien la exprese abiertamente. Por el contrario, se puede esperar que, tras años de crisis internacional, se escuche con más atención al PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo), ya que, mientras la atención mundial se centraba en los incendios más graves y se preguntaba cómo lanzar suficientes dólares sobre esos fuegos para apagarlos, la degradación de la situación social del mundo no dejó de acelerarse. Ahora, cuando los riesgos coyunturales son menos apremiantes, podemos volver a levantar la cabeza y mirar el paisaje que se extiende ante nosotros. Nos muestra que, como las sociedades nacionales, la sociedad mundial se ha dividido en cuatro partes: una cima, representada sobre todo por EE UU, cuyo notable crecimiento desde hace 10 años ha estado en gran parte alimentado por unas ganancias bursátiles que han enriquecido a una amplia clase media; a continuación, una serie de países o de categorías sociales que se esfuerzan con mayor o menor éxito por entrar en la nueva economía y que pretenden lograrlo sumiendo en la precariedad a una parte de la población, entre el 20% y el 60% según los países. Por debajo queda la masa de los países pobres, cuya situación se deteriora, en especial cuando el sida diezma a la población. Por último, formando una categoría ella sola, la inmensa China, que sigue teniendo un crecimiento muy fuerte a cambio de una tendencia hacia la dualidad que no deja de profundizarse. La distancia entre los diversos países, y en el seno de la mayoría de los mismos, no deja de aumentar. Este hecho, de gran duración y amplitud, domina el final de nuestro siglo. El mundo, los países y las ciudades se dividen interiormente y con tanta rapidez que la comunicación entre ricos y pobres se vuelve imposible, como ha demostrado Saskia Sassen, que ha encontrado en todas las metrópolis del mundo unos elementos, por lo general muy minoritarios, relacionados con las ciudades globales, que no son ni Nueva York, ni Londres, ni Tokio, sino las redes de comunicación que se establecen a nivel mundial entre grupos de ricos e informados y cuyos principales lugares de interacción son las tres ciudades citadas. Frente a esta situación, se proponen dos grandes tipos de medidas. Son muy diferentes entre sí, pero más complementarias que contradictorias. En primer lugar, hay que gravar los intercambios, sean de capitales o de información. Algunos países, como Chile, lo han hecho, obligando a los inversores a depositar parte de sus fondos en el Banco Central sin intereses y durante un periodo bastante largo; pero el debate, aunque desalentador, acerca del impuesto Tobin sobre los movimientos de capitales ha demostrado al menos que la conciencia de un gravamen sobre dichos movimientos aumentaba, mientras el mundo del trabajo sigue retrocediendo frente al mundo del capital. El segundo orden de medidas tiene como objetivo no aplastar a los pobres, no encerrarlos en la precariedad mediante la protección corporativista de las categorías medias, en especial públicas. Brasil es el ejemplo extremo de esta dualidad del mundo del trabajo en el interior mismo del sector privado, ya que los técnicos y los ejecutivos tienen unos ingresos mucho más elevados que en los países vecinos, mientras que a los obreros no cualificados se les paga igual de mal. Estos dos órdenes de problemas y de medidas a tomar tienen en común una idea fundamental: hay que volver a dar prioridad a la integración de las sociedades frente a la apertura de los mercados. Dar prioridad no quiere decir oponer. La economía mundial condena a abrirse a los países más reacios como Francia, India o Brasil, ya que todos los países deben aceptar la globalización de los intercambios y mejorar su competitividad. Pero cada vez es más insoportable subordinarlo todo a ese objetivo, por muy importante que sea. Junto a la competitividad, buscamos la seguridad, es decir, la protección frente a una flexibilidad extrema y también la seguridad física en las ciudades donde se acumulan los peligros de la delincuencia, a menudo incrementado por el comportamiento de la policía. Pronto se verá que la tentativa, muy prudente y más retórica que real, de restablecer en Europa cierto equilibrio entre cobertura económica y protección social, bajo el nombre de tercera vía, resulta muy insuficiente. Las recientes elecciones europeas supusieron un fracaso para Blair y Schröder. El poder de las estrategias defensivas y corporativistas no debe hacernos olvidar que la primera prioridad no es hoy la apertura y la movilidad, dado que ya se han dado pasos importantes en esa dirección, sino la integración social en un momento en que nuestras sociedades experimentan una auténtica implosión cuyos efectos sociales sufrimos a diario, en especial en las metrópolis urbanas. Esta toma de conciencia es urgente en Europa, ahora que se constituyen una nueva Comisión y un nuevo Parlamento. El Tratado de Maastricht se aplica, pero las medidas sociales previstas por el Tratado de Amsterdam no, y en Colonia, el G7 no adoptó los compromisos que debía haber adoptado. Esta apatía no puede durar mucho más, pues cuanto más aumenta la desigualdad más se reducen las bases de la democracia y de su legitimidad. Hemos abierto nuestras economías; ahora hay que volver a abrir las puertas de la sociedad a todos los que fueron excluidos y arrojados a espacios donde reinan la desesperación y la violencia.