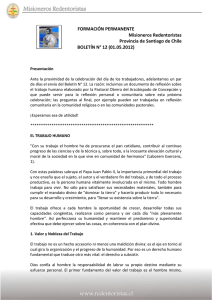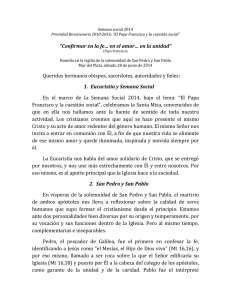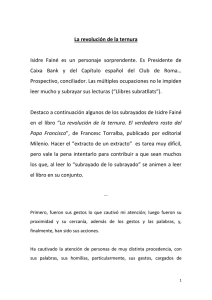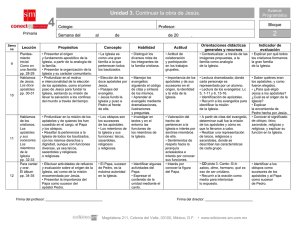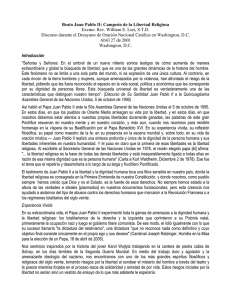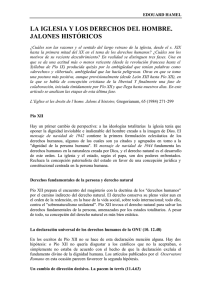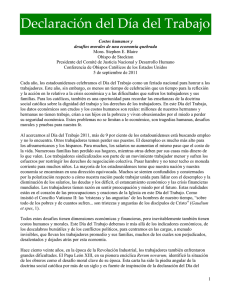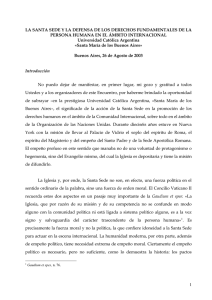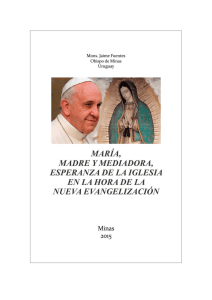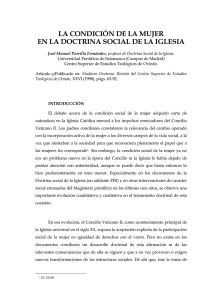día de la mujer - Diócesis de Mar del Plata
Anuncio
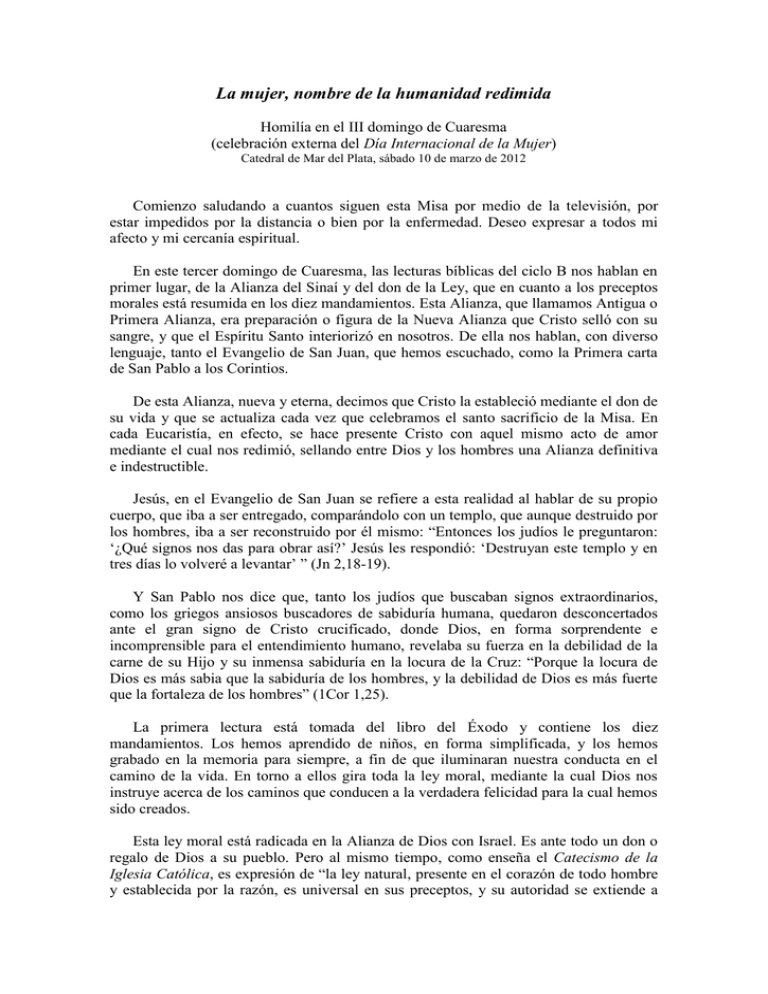
La mujer, nombre de la humanidad redimida Homilía en el III domingo de Cuaresma (celebración externa del Día Internacional de la Mujer) Catedral de Mar del Plata, sábado 10 de marzo de 2012 Comienzo saludando a cuantos siguen esta Misa por medio de la televisión, por estar impedidos por la distancia o bien por la enfermedad. Deseo expresar a todos mi afecto y mi cercanía espiritual. En este tercer domingo de Cuaresma, las lecturas bíblicas del ciclo B nos hablan en primer lugar, de la Alianza del Sinaí y del don de la Ley, que en cuanto a los preceptos morales está resumida en los diez mandamientos. Esta Alianza, que llamamos Antigua o Primera Alianza, era preparación o figura de la Nueva Alianza que Cristo selló con su sangre, y que el Espíritu Santo interiorizó en nosotros. De ella nos hablan, con diverso lenguaje, tanto el Evangelio de San Juan, que hemos escuchado, como la Primera carta de San Pablo a los Corintios. De esta Alianza, nueva y eterna, decimos que Cristo la estableció mediante el don de su vida y que se actualiza cada vez que celebramos el santo sacrificio de la Misa. En cada Eucaristía, en efecto, se hace presente Cristo con aquel mismo acto de amor mediante el cual nos redimió, sellando entre Dios y los hombres una Alianza definitiva e indestructible. Jesús, en el Evangelio de San Juan se refiere a esta realidad al hablar de su propio cuerpo, que iba a ser entregado, comparándolo con un templo, que aunque destruido por los hombres, iba a ser reconstruido por él mismo: “Entonces los judíos le preguntaron: ‘¿Qué signos nos das para obrar así?’ Jesús les respondió: ‘Destruyan este templo y en tres días lo volveré a levantar’ ” (Jn 2,18-19). Y San Pablo nos dice que, tanto los judíos que buscaban signos extraordinarios, como los griegos ansiosos buscadores de sabiduría humana, quedaron desconcertados ante el gran signo de Cristo crucificado, donde Dios, en forma sorprendente e incomprensible para el entendimiento humano, revelaba su fuerza en la debilidad de la carne de su Hijo y su inmensa sabiduría en la locura de la Cruz: “Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres” (1Cor 1,25). La primera lectura está tomada del libro del Éxodo y contiene los diez mandamientos. Los hemos aprendido de niños, en forma simplificada, y los hemos grabado en la memoria para siempre, a fin de que iluminaran nuestra conducta en el camino de la vida. En torno a ellos gira toda la ley moral, mediante la cual Dios nos instruye acerca de los caminos que conducen a la verdadera felicidad para la cual hemos sido creados. Esta ley moral está radicada en la Alianza de Dios con Israel. Es ante todo un don o regalo de Dios a su pueblo. Pero al mismo tiempo, como enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, es expresión de “la ley natural, presente en el corazón de todo hombre y establecida por la razón, es universal en sus preceptos, y su autoridad se extiende a todos los hombres. Expresa la dignidad de la persona y determina la base de sus derechos y sus deberes fundamentales” (Catec.I.C. nº 1956). Llegamos así a uno de los puntos de diálogo y tenso debate con la mentalidad contemporánea. En tiempos de fuerte relativismo de la verdad, se ha llegado a negar en la teoría y en la práctica, la existencia de una ley natural. Ya casi no se habla de “naturaleza humana” y se diluyen o relativizan las fronteras entre lo bueno y lo malo. Oímos decir que todo cambia según las épocas y las culturas, y que todo es relativo a ellas. Se trata de un problema complejo, que ahora no podemos explicar. Uno de los lugares privilegiados de argumentación al respecto es el cambiante papel que históricamente ha ocupado la mujer en la sociedad. Ante este tema de acuciante actualidad deseo hoy abrir algunas perspectivas en esta ocasión, en la cual adherimos desde nuestros principios al Día Internacional de la Mujer. En su maravillosa Carta a las Mujeres, del año 1995, el Papa Juan Pablo II, comenzaba agradeciendo a Dios “por el ‘misterio de la mujer’ y por cada mujer, (…) por las ‘maravillas de Dios’, que en la historia de la humanidad se han realizado en ella y por ella” (nº 1). Luego de un largo agradecimiento, el Papa continuaba: “Pero dar gracias no basta, lo sé. Por desgracia somos herederos de una historia de enormes condicionamientos que, en todos los tiempos y en cada lugar, han hecho difícil el camino de la mujer, despreciada en su dignidad, olvidada en sus prerrogativas, marginada frecuentemente e incluso reducida a esclavitud” (nº 3). Al igual que sus predecesores y que su actual sucesor, el Papa Benedicto, el recordado Pontífice evocaba la actitud de Cristo, quien “superando las normas vigentes en la cultura de su tiempo, tuvo en relación con las mujeres una actitud de apertura, de respeto, de acogida y de ternura. De este modo honraba en la mujer la dignidad que tiene desde siempre, en el proyecto y en el amor de Dios” (ibid.). Nadie que de verdad se asome a la doctrina de la Iglesia sobre la mujer podrá negar que la fe cristiana y católica milita en una decidida defensa de la mujer y sus derechos. Y esto no sólo ahora, sino a lo largo de la historia, pues la Iglesia ha defendido la dignidad de la mujer desde el inicio. No debemos olvidar que la mujer como símbolo, es quien mejor representa nuestra humanidad ante Dios que nos salva y nos llama a establecer con Cristo una alianza esponsal. Por eso, María, la Iglesia y la mujer, son por excelencia los tres nombres de la humanidad que, redimida por Cristo, le corresponden en fidelidad. Al respecto San Agustín enseñaba, comentando un pasaje de San Pablo: “Ambos sexos se indican con nombre femenino (…). Ambos sexos, la Iglesia entera, se llama virgen: ‘Los desposé con un varón, para ofrecer a Cristo una virgen casta’ (…). Así se llama virgen a toda la Iglesia” (in Ps. 147,10). Pensamos en primer lugar en María, verdadero paradigma de la mujer y de la Iglesia. Ella es proclamada por Isabel como la “bendita entre todas las mujeres”, y también “feliz por haber creído”. Perfecta seguidora de su Hijo hasta la hora de la cruz. 2 Ni podemos olvidar los nombres de tantas otras mujeres mencionadas en los Evangelios, llamadas y admitidas por el Señor en el número de sus discípulos, como María de Magdala, Juana, Susana, y “otras muchas”. Según los mismos Evangelios, fueron las mujeres quienes, a diferencia de los Doce llamados a ser Apóstoles, no abandonaron al Señor en la hora de la pasión y la cruz. El Santo Padre Benedicto XVI, ha destacado la fidelidad de María Magdalena, “la cual, no tan sólo asistió a la Pasión, sino que fue la primera en recibir el testimonio del Resucitado y a anunciarle. Es precisamente a ella a quien santo Tomás de Aquino reserva el calificativo único de ‘apóstol de los apóstoles’, y añadiendo este bello comentario: ‘Así como una mujer anunció al primer hombre palabras de muerte, así también una mujer anunció a los apóstoles palabras de vida’ ” (Catequesis 14-II-2007). En la historia de la Iglesia la mujer se ha destacado por la profundidad de su fe y su doctrina espiritual, por la fortaleza en el martirio y la fuerza testimonial de su caridad. La ilustración de estos aspectos, desde los orígenes hasta nuestros días, requeriría un amplio espacio de tiempo. Si por un lado, el cuerpo doctrinal sobre la dignidad de la mujer es extenso, la misma Iglesia nos advierte hoy acerca de la visión deformada que tiene cierto feminismo agresivo y militante. Asistimos a una crispación del lenguaje donde se busca una igualación con el varón en términos de poder, donde desaparece y se banaliza toda especificidad fundada en la biología y se termina hablando de “identidad de género”, a fin de justificar una concepción antropológica que juzgamos inaceptable no sólo desde el punto de vista moral, sino también mal informada desde el punto de vista de la ciencia, y ruinosa desde sus consecuencias prácticas. Al pretender el Estado imponerla por ley y difundirla en los establecimientos educativos, está atentando contra la libertad de conciencia de muchos profesionales y funcionarios públicos, y violando el derecho natural de los padres a educar a sus hijos según sus propias convicciones. La fe cristiana, desde sus orígenes, nunca le temió al encuentro entre la fe y la cultura, entre las convicciones religiosas y el recurso abundante a la razón. Es también nuestro compromiso del presente. Deseo concluir estas reflexiones con las palabras y anhelos del Papa Juan Pablo II en su ya citada Carta a las Mujeres: “Que se dé verdaderamente su debido relieve al ‘genio de la mujer’, teniendo en cuenta no sólo a las mujeres importantes y famosas del pasado o las contemporáneas, sino también a las sencillas, que expresan su talento femenino en el servicio de los demás en lo ordinario de cada día. En efecto, es dándose a los otros en la vida diaria como la mujer descubre la vocación profunda de su vida; ella que quizá más aún que el hombre ve al hombre, porque lo ve con el corazón. Lo ve independientemente de los diversos sistemas ideológicos y políticos. Lo ve en su grandeza y en sus límites, y trata de acercarse a él y serle de ayuda” (nº 12). Con mi cordial bendición. + ANTONIO MARINO Obispo de Mar del Plata 3