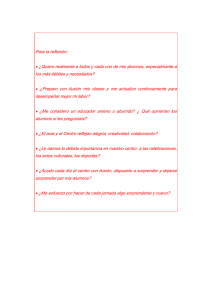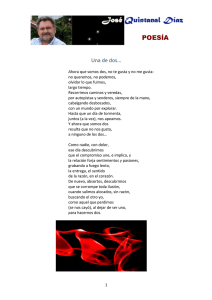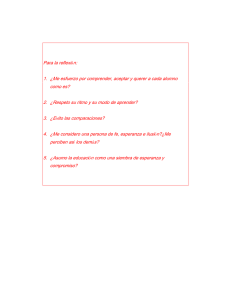Num133 012
Anuncio

Invitación a la curiosidad FRANCESCO DE NIGRIS * uando me disponía a empezar este artículo me di cuenta de que cualquier cosa que me propusiera escribir no podía escribirla “solo”. No quiero decir con esto que en aquel momento necesitara tener alrededor alguna persona en particular, ya que para escribir —como a muchos les habrá pasado— más bien se busca el ensimismamiento, el entrar en uno mismo para buscar lo que verdaderamente se quiere decir; y en esta tarea, en la medida en que cada uno es el autor último e inexcusable de sus actos, nadie puede sustituirlo. Me refiero a que cuando nos disponemos a hacer algo, cuando pretendemos ser alguien que hace algo, en mi caso quien escribe un artículo, lo que hacemos y quiénes somos cobra sentido en vista de para quiénes lo hacemos. Cada uno puede hacer la prueba ejemplificando en su vida lo que estoy diciendo y tener esta evidencia. No es lo mismo, por ejemplo, decirle algo a nuestro padre o a nuestra madre, a un amigo o a un desconocido, a C * Doctorado. Becado de Investigación, U.C.M. nuestro hermano o a nuestro profesor, a nuestro confesor o al taxista. Incluso en el caso de que lo que pretendemos decir sea lo mismo, para que se nos comprenda tendremos forzosamente que ajustar nuestro decir en vista de a quién se lo vamos a decir. Esto hace patente que en presencia de personas distintas somos también nosotros “distintos”; y no, naturalmente, en el sentido de ser distintas o múltiples “personas”, sino distintos en cuanto a las posibilidades de ser nosotros mismos frente a cada una de ellas. Estoy seguro que habrá algún lector que sentirá también suya esta idea y estará exclamando íntimamente “pero esto yo también lo había pensado alguna vez”. En efecto, al tener forzosamente esta vivencia, puede que todos en un cierto momento hayamos notado que cada persona con la que nos encontramos ilumina un escorzo distinto de nuestra personalidad. Para que mi proyecto de escribir este artículo fuese auténtico, tenía que enfrentarme con las dificultades que acabo de mencionar. Mi pretensión era la de decir ciertas cosas, pero al sentarme y escribirlas empezaban a parecerme extrañas, a perder su sentido. Con esto no quiero decir que ya no me parecían verdaderas: seguían pareciéndomelo, pero al no tener claro a quien tenía que decírselas no sabía cómo hacerlo, no sabía en vista de quién tenía que argumentarlas y por esto, frente a la inseguridad de no ser comprendido, empecé a perder la ilusión en mi proyecto de escribirlas. ¿No os ha ocurrido en alguna ocasión que, al pretender hacer algo, es decir, al pretender ser alguien que hace algo, el hecho de que los demás no comprendieran quién pretendíais ser ha disminuido la ilusión de vuestro proyecto? Pues a mí me ocurrió lo mismo: frente a la posibilidad de no ser comprendido en mi proyecto, éste vaciló y sentí la extrañeza de algo que ya no era tan seguro, tan mío, por lo que mi ilusión disminuyó. A esto se añadía otra vivencia que también puede resultarle familiar al lector: vi que, al percatarme del problema, éste iba complicándose, haciendo cada vez más inseguro mi proyecto; una vivencia que podríamos resumir diciendo que “cuantas más cosas pretende uno saber, más cuenta se da de las pocas que sabe”. En efecto, esto pasa a menudo; no sólo cuando nos paramos específicamente a mirar algo para saber a qué atenernos, sino también cuando lo que hemos mirado cientos de veces y sabíamos lo que era, de repente, al mirarlo un cierto día, nos empieza a parecer extraño, o empieza a parecernos “otra cosa”. Pues bien, eso fue lo que ocurrió: yo tenía un proyecto que me hacía mucha ilusión, el de escribir ciertas cosas, pero cuando me puse a ello tropecé con un fallo en este proyecto, con algo extraño que de repente lo hacía inseguro. En aquel momento, viendo la dificultad que se me presentaba, hubiera podido “taparme los ojos” y decir las cosas, por ejemplo, tal como me las digo a mí mismo, o incluso falsificando su sentido en vista de las expectativas del lector, sin hacer aquel esfuerzo hermenéutico o interpretativo que implica comprender los supuestos de quien las leerá para que a uno se le comprenda. Y en la medida en que me ponía a mirar aquello que me extrañaba, la realidad se complicaba aun más, y me daba cuenta de que hacía falta mucho pensar para llegar a una nueva certidumbre que reafirmase mi proyecto. Sin embargo, entendía que este era el proyecto que para mí tenía sentido, el que tenía que hacer y, en la medida en que era irrenunciable, vi en su dificultad la posibilidad de hacerlo todavía más verdadero, de reafirmarme en él con mayor autenticidad. Esto aumentó mi ilusión e hizo que no pudiera “taparme los ojos”: me sentí forzado a mirar, a ocuparme de la cuestión; es decir, la curiosidad se apoderó de mí y ya no podía dejar de mirar a pesar de la complicación e inseguridad que esto me acarreaba. Ahora bien, ¿por qué he contado esta vivencia en sus máximos detalles? ¿Qué es lo que nos indica? Si he intentado que el lector la reviviese conmigo es porque considero que desvela aquellas premisas que hacen que uno se sienta forzado a mirar las cosas, a saber: una cierta aceptación de la inseguridad, pasión por la verdad y creencia en ella. En efecto, para que una persona sea curiosa, para que se interese por las cosas, tienen que darse con suficiente intensidad estas vivencias; y cada una de ellas, como veremos, autentifica e intensifica las otras, les da ilusión, pues ésta es —como de hecho la tomaremos a lo largo de todo este escrito— la vivencia que mide la autenticidad y la intensidad de mis proyectos. La curiosidad, por ello, para ser intensa y auténtica tendrá que estar acompañada por la ilusión: nuestro forzoso mirar las cosas, nuestro preguntarnos por ellas, tendrá que ser un mirar ilusionado. Hemos dicho que a veces las cosas, de repente, nos pueden fallar, pueden extrañarnos en la medida en que “sorprenden” la idea que teníamos acerca de ellas; y esto pasa sobre todo cuando se pretenden mirar, es decir, cuando pretendemos que nos descubran sus fallos, que es precisamente el quehacer en que consiste la actitud cognoscitiva. Julián Marías, en su Introducción a la Filosofía(1), observa agudamente que la vivencia de la extrañeza es fundamental para comprender el origen del conocimiento, en el sentido de preguntarnos qué son las cosas, su ser. “En el fallo de las cosas — dice Marías— empiezo por tenerlas y luego me quedo sin ellas, o bien sigo teniéndolas, pero de un modo deficiente, que altera la situación”. Cuando las cosas me fallan, cuando sorprenden mi saber acerca de ellas, no puedo seguir haciendo con ellas todo lo que hacía antes, entonces, como decía Aristóteles, “no hago nada”. Pero como justamente observa Marías, este hacer nada del que nos habla Aristóteles es lo decisivo: el hombre no puede continuar lo que estaba haciendo antes con las cosas, tiene que suspender la acción, pues ya no las tiene presentes, se le han alejado y tendrá que acostumbrarse a la nueva situación. Marías recuerda que “Platón, al narrar el mito de la caverna, señalaba el doloroso deslumbramiento que experimenta el hombre que ha salido de ella, y que le impide hacer nada en el mundo real hasta que, tras un penoso esfuerzo y una espera, se ha habituado a la nueva circunstancia”. También Marías en su Biografía de la Filosofía(2) nos recuerda que Platón menciona en más de una ocasión la sensación de vértigo que sentía frente al estado de disociación en que estaba sumida la sociedad griega, y el fallo de su forma suprema de organización: la polis. También ahí era menester llegar a una nueva certidumbre, a una nueva idea de sociedad que comprendiera sus fallos, y que era, según Platón, La República. En la medida en que el hombre pretende reencontrarse con las cosas, cuyo comportamiento le había extrañado y sacado de la certidumbre en la que estaba, tiene que llegar a un saber más comprensivo acerca de ellas, a un saber que justifique su fallo y la insuficiencia de la certidumbre anterior. Pero para hacer esto el hombre tendrá, por lo pronto, que pararse a mirarlas, contemplarlas, hacer teoría —que en griego significa contemplación— y descubrir lo que ocultan, y, finalmente, llegar a decir lo que son, se entiende, lo que son de verdad, en su mismidad, por debajo de toda apariencia (lo cual quiere decir, dicho sea de paso, que ya antes, preteóricamente, los griegos vivían en el ser, no en el de la naturaleza, de la Physis, sino en el que le daba el oráculo frente a su destino inescrutable o Moira). Pues bien, cuando se miran las cosas, cuando uno se percata de ellas porque le dan “curiosidad”, puede que con más facilidad nos fallen, nos descubran algo de ellas con lo que no contábamos, algo que nos hace perder la certidumbre que nos aseguraba un trato espontáneo y seguro con ellas. Llegados a este punto hay que hacer forzosamente una pregunta que el lector, probablemente, ya se ha ido haciendo, incluso desde el mismo momento en que ha escuchado la palabra “curiosidad”. Me refiero al significado vigente de esta palabra, que apunta a una vivencia muchas veces distinta de la que justifica su etimología. El curioso debería ser, por la acepción del término, el que “se cura” o cuida de las cosas por su inevitable importancia. Sin embargo, este vocablo se utiliza muchas veces para designar a personas que se interesan por cosas no importantes, o que siéndolo, a uno no le corresponde ocuparse de ellas. En definitiva, el término “curioso” apunta a menudo a tipos de personas que podríamos más bien llamar “cotillas” o “fisgonas” que a aquellas que verdaderamente se interesan por las cosas, que pretenden descubrirlas, y que por eso no las perjudican sino que cuidan de ellas. ¿Por qué ocurre esto y desde cuándo ocurre? La verdad es que no sabría indicar cómo y por qué hemos llegado a este uso, pero el hecho de que hoy en día sea vigente significa que hay una vivencia del hombre contemporáneo que lo justifica plenamente. Y creo que, por lo que se refiere al hombre actual, la razón que sustenta dicho uso —que es la misma razón que me ha impulsado a escribir este artículo— es justamente la falta de una vivencia de auténtica e intensa curiosidad. Sin llegar al caso del individuo, en distintas épocas y sociedades, y hasta en distintas generaciones, el hombre ha tenido curiosidad por distintas cosas, ha cuidado distintas zonas de su vida, de suerte que incluso se podría llegar a hacer un mapa antropológico de la curiosidad. Pero como hemos estado viendo hasta ahora, uno de los elementos necesario para poder mirar las cosas, o, mejor dicho, para no dejar de mirarlas, es la aceptación de un cierto grado de inseguridad, aquella que surge cuando, al mirarlas, se nos complican y nos fallan. Anticipándonos un poco, ya se entiende que cuanto más amplia sea la zona o área de la vida de la que pretendemos ocuparnos, hasta un grado máximo en el que pretendemos llegar a una certidumbre acerca de nuestra vida toda, más intensa y auténtica tendrá que ser la contemplación o teoría, y por tanto la aceptación de la inseguridad. Pero antes de seguir, si no queremos engañarnos, tendremos que reconocer algo muy grave: que nuestra época no tolera la inseguridad. El hombre del siglo XX ha sido, ante todo, un hombre que pide derechos, derechos de todo tipo; y esto, en principio, no sería lo malo. En el siglo XX se han conseguido derechos, sobre todo en el campo del trabajo, de la sanidad, de la participación en la vida pública, que han hecho sin duda más segura la vida de los ciudadanos. El problema está en que cuando se consigue la seguridad con respecto a algo, esto se hace, normalmente, para dedicarse luego a otras cosas, pues aquellas de las que nos hemos asegurado ya no deberían ser problema. Pero esto en nuestra época no ha ocurrido y, sobre todo, ocurre cada vez menos. Las personas siguen pidiendo más derechos, los primeros que se le antojan. Y con esto no me refiero sólo al gravísimo problema de la visión clasista de nuestra época, que ha desgarrado la sociedad en la medida en que ha intentado separar cada mundo social —el mundo del trabajo, de la política, de la mujer...— del mundo personal, sino al ciego afán de seguridad, al prestigio tan enorme que ésta tiene: sea quien sea el que pide derechos y sea cual sea el derecho que se pide, uno siente automáticamente el derecho de manifestarlo vehementemente hasta su consecución. Nuestra época ha vivido y está viviendo un deplorable abuso de la idea del “derecho”, y sobre todo del derecho a manifestarse por los derechos; nuestra época es —y esto creo que no se ha dicho con suficiente fuerza— la época de las manifestaciones de masa. Ello ocurre precisamente porque las personas, debido a su afán de seguridad, no se paran a mirar las cosas, por si acaso se le complicaran, y no van “derecho” al grano de ellas, sino a la manifestación, donde se sienten más seguros, arropados por la multitud, que por ser tan numerosa y por gritar tan bravamente tendrá seguramente sus “razones democráticas”. Razones que no son las mías, sino aquellas a las que “se tiene derecho”, por su vigencia y aceptación social; aquellas que nadie ha puesto a prueba minuciosamente y que nadie, en definitiva, comprende hasta sus últimas consecuencias. El hombre contemporáneo no quiere pensar, no quiere pararse a mirar las cosas, no quiere sentirse inseguro frente a ellas, quiere tener el derecho inalienable a no pensar, porque “para eso están los políticos y la gente a la que pagamos”. Lo que se olvida completamente, lo que nadie dice, es que lo que se manifiesta con increíble vehemencia y no sé hasta qué punto convencida desesperación, casi como si fuera el último resorte frente a la esclavitud y la barbarie —pues al hombre contemporáneo, dicho sea de paso, le encanta exagerar, según un papel típico del manifestante del siglo XX—, normalmente se consigue muy fácilmente. Y esto es así porque, en primer lugar, en las grandes manifestaciones se grita con vehemencia algo “fácil”, abstracto, que es expresado con términos de lógica indudable, pero cuya absoluta e imprescindible verdad se desplomaría en el momento en que uno tuviera que comprometer coherentemente su vida por esta, hasta sus últimas consecuencias. En segundo lugar, porque el codiciado derecho normalmente no mejora la vida concreta de nadie en particular, sino las cuentas —de votos— de algunos políticos —sólo de algunos—, que son precisamente quienes tácitamente han organizado y fomentado dichas manifestaciones, ocultando tras la bandera de la participación una inversión del sentido de la representación, haciendo que los ciudadanos representen eslóganes simples para los políticos que se los mandan. Eslóganes que éstos, una vez que consiguen gobernar, tienen inexorablemente que reinterpretar para ajustarlos a la realidad. Ortega, al hablar del hombre masa, nos ha dibujado un tipo de hombre que todavía, con no demasiados cambios, sigue existiendo. El hombre masa grita e invita irresponsablemente a gritar, y aquellos que desde lo alto dicen que le escuchan, son al mismo tiempo quienes le han puesto en la boca las palabras que tiene que gritar, y quienes le hacen creer que gritando está recuperando “democráticamente” su libertad, aquella libertad que, en realidad, ha perdido en el mismo momento en que ha dejado de pensar de manera rigurosa. También el hombre masa de hoy es, como decía Ortega en su famoso libro La Rebelión de las masas, un “niño mimado, un señorito insatisfecho”. Se enfada, rabia y grita y cree que manifiesta la injusticia, aquella que si fuera cuestión de vida o de muerte no defendería ni medio segundo, aquella que no es realmente suya, sino de algunos políticos —no de todos— que le han indicado cuál es, y que generosamente le dicen que tiene toda la razón. Lo que confirma todo esto es la despersonalización de la política y la instauración del partidismo, algo que tiene muy poco que ver con la introducción del sufragio universal y de los partidos de masas, como a veces se quiere hacer entender. Lo que ocurre es que el hombre contemporáneo no piensa ni demasiado ni responsablemente, y trata a un partido político como si fuese un equipo de fútbol, y a su líder como al jugador al que se le presta apoyo incondicional. Pero lo increíble es que, por otro lado, precisamente como en el fútbol, cuando cada uno llega a hacer balance de su situación cotidiana, se siente insatisfecho, sabe que ninguna “victoria” ha dado más sentido a su vida, y que en realidad no se fía de ningún político, y que incluso, en el fondo, los odia a todos sin hacer distinción alguna, pues todos tienen más seguridad que él mismo. El pretender no tener inseguridades, el prestigio del derecho a cualquier cosa y, en definitiva, a la seguridad hace que el hombre no se ocupe de las cosas, no se pare a mirarlas bien, ya que esto produce inseguridad, le hace entender que las cosas son complicadas y que las soluciones son difíciles y no coinciden probablemente con aquellas de la vociferante mayoría. Pero si el hombre se diera cuenta de ello, se encontraría solo, estaría obligado al ensimismamiento, a manifestar calladamente las cosas en su intimidad para llegar a una certidumbre que fuera verdaderamente suya, auténtica, una certidumbre que no haría falta gritar con vehemencia para manifestar sus razones de verdad, porque como éstas se poseerían, como éstas las comprenderíamos nosotros mismos en primer término, no nos haría falta asegurarlas gritando para acabar de autoconvencernos; las podríamos explicar, en definitiva, con moderación, con la seguridad que tiene uno mismo cuando las cosas brotan de su honesta intimidad. Al llegar a este punto se puede comprender que si la curiosidad depende de una cierta aceptación de la inseguridad consecuente al mirar las cosas, habrá —considerando esta idea del “mapa antropológico de la curiosidad” que antes propuse— zonas o áreas de la vida que si nos paramos a mirarlas, por el valor inexorable que tienen, pueden hacer sumamente insegura la vida misma. Se trata de áreas o zonas de la vida que con más fuerza que otras nos invitan a preguntarnos por la vida toda, por aquel sentido radical que pueda darle un valor a toda ella, a todas sus zonas o áreas, y por esto también a la curiosidad, a todo proyecto que pretende ocuparse de ellas. Pero hoy en día ocurre que, y esto es lo más grave, las zonas de la vida a las que se le pretende muchas veces dar valor y por esto que creemos que merecen curiosidad, en realidad no son zonas que la tienen, y que, por esto, cuando nos aclaramos con respecto a ellas, toda certidumbre alcanzada no nos proporciona un sentido para la vida toda. Esto, que yo creo que muchos lectores podrán comprobar en su vida, es lo que a veces nos hace exclamar: “¿y ahora qué?”; es decir, se produce una falta de sentido, un fallo entre la expectativa social recibida y la expectativa personal. Ello demuestra, una vez más, la intolerancia del hombre contemporáneo hacia la inseguridad. Lo que hoy en día se tiende a hacer es aceptar pasivamente que unas zonas de nuestra vida tengan más valor del que en realidad tienen. Pero esto no es lo más grave: lo más grave es que —siempre por la misma razón— aquellas zonas que sí merecen un cuidado especial normalmente no lo reciben o, aun peor —y esto es lo que pasa con más frecuencia—, se le niega el valor que tienen, y por ello el presupuesto mismo que nos fuerza a mirarlas. Lo más fácil, lo que se ha ido haciendo con estas cuestiones a partir sobre todo de la segunda mitad del siglo XX, es olvidar su cuestionabilidad, y por eso el mismo supuesto de toda posible curiosidad acerca de ellas. La persona que pretende, por ejemplo, contemplar el sentido último de su vida, pone automáticamente en duda el sentido de todos sus actos cotidianos, incluso de aquellos que cumple más mecánicamente sin cuestionarlos y que, si quiere encontrarles un sentido verdadero, un porqué y un para qué llevarlos a cabo, tiene que hacerlos descansar en un sentido último que les confiera, en distintos grados, valor. Hay ciertas zonas de la vida, pues, que si uno se para a mirarlas, nos arrojan, por su vocación de complicación absoluta, a la soledad, a la inseguridad, al sentirse uno perdido en la infinita complicación de la vida, algo de lo que se puede salir sólo con un esfuerzo titánico de rigor y veracidad cotidianas. Resulta ahora mucho más patente que: por no aceptar la inseguridad, la que sufre la persona cuando se queda sola al contemplar las cosas y ensimismada para reencontrarlas, por no tener el valor de mirarlas pase lo que pase cuando es irrenunciable mirarlas, por aceptar plácidamente el prestigio de quien dice que “nada vale del todo la pena” —pues justamente al no mirar no han encontrado nada que valga—, por todo esto queda patente por qué las personas prefieren no preocuparse por las cosas, no ser auténticamente e intensamente curiosos, sino más bien de lo que es frívolo, de lo que si falla no complica “nada”, es decir, no complica la vida, que así se queda en nada. Llegados a este punto es preciso introducir, para que se comprenda el porqué de la poca autenticidad e intensidad de la vivencia de la curiosidad, el segundo elemento que hemos señalado: la pasión por la verdad, y a continuación introducir también el último, la creencia en la verdad, dejando así ya bastante acabado un cuadro en el que cada uno de estos elementos aporta el color y la luz necesaria para comprender los otros dentro de la composición de esta vivencia que nos fuerza a mirar y que se llama “curiosidad”. Resulta ahora bastante claro, sobre todo si se vuelve a tomar como ejemplo la vivencia que tuve al comenzar este artículo, a la que el lector fue invitado a revivir conmigo, que para mirar las cosas hay que, en cierto sentido, padecerlas, pues mirarlas implica complicarlas, alejarnos de ellas, quedarse solo y ensimismado en su contemplación, ya que la verdad implica una pasión, un padecer los esfuerzos y obstáculos que nos separan de ella. Pero estos esfuerzos y obstáculos son padecimientos inevitables para quien padece algo más importante, una pasión por la verdad, aquello que sufre quien no puede “taparse los ojos” y que lo fuerza a mirar, a no encontrar excusas y aceptar los obstáculos, y por tanto la inseguridad. Quien tiene pasión por la verdad padece su ausencia, y pretende “curarse”, cuidarse de ella descubriéndola. Sin embargo, tampoco aquí podemos engañarnos: el hombre contemporáneo tiene poca confianza en la verdad, sobre todo en la que debería dar un sentido radical a su vida y a todos los actos que en la cotidianidad pueden perderlo. El hombre de hoy no tiene confianza en aquella verdad que debería dar valor a todos sus actos, en aquel porqué y para qué llevarlos a cabo con íntima ilusión. Como vemos, el hablar de la pasión por la verdad nos lleva inevitablemente a hablar de la creencia en la verdad, es decir, de la idea que tenemos de ella y de la posibilidad que tenemos de encontrarla. Vamos a verlo. El hombre, cuando se ocupa de las cosas, tiene un camino —digamos— “normal” o cotidiano en el que las encuentra. Cuando este camino falla necesita encontrar otro que le permita reencontrarse con ellas, tener una nueva certidumbre. Este camino es precisamente la verdad, aquel saber que uno busca para reencontrarse en el mundo con argumentos auténticos, suyos, que le permiten ser él mismo con los demás y no, como hemos visto, una voz más de un coro rumboso en el que nadie sabe el sentido último de lo que se canta. Pero el hombre, para pararse a mirar las cosas, para poder padecerlas en su complicación y quedarse solo, perdido sin saber qué hacer, tendrá que creer que hay un camino que puede orientarle entre la complicación de los muchos que se le presentan. Al no ser así —salvo en casos muy interesantes de profundas vocaciones por la verdad—, lo más probable es que no acepte el riesgo que implica la curiosidad; un riesgo que, además, será mayor conforme lo que miramos más fácilmente nos lleva a plantearnos el sentido de la vida en su totalidad. Pues bien, el hombre —a partir sobre todo de la segunda mitad del siglo XX— ha ido perdiendo la confianza en una verdad que pueda dar un sentido radical a su vida entera, hasta llegar a tener una especie de apatía para buscar esta verdad, llegando incluso a olvidarse de ella, a negarle su valor o a buscarlo en áreas o zonas de la vida que en realidad no pueden dársela. El hombre contemporáneo, para tener ilusión de emprender este camino que supone mirar las cosas, tendrá que creer que este camino no es una ilusión; es decir, tendrá que creer que lo que mira se puede descubrir, de lo contrario no tendrá ilusión en mirar. Esto significa que hoy en día el hombre no encuentra en su circunstancia una verdad en la que creer, una verdad que encienda su pasión y su firme resolución de padecer la inseguridad que implica buscarla; no tiene, en definitiva, ilusión por la verdad y, por tanto, curiosidad. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cómo puede curarse el hombre contemporáneo de esta tremenda desconfianza hacia una verdad que ordene su vida, que dé sentido a todas sus zonas o áreas y que le permita tener curiosidad incluso hacia las cuestiones radicales? Llegados a este punto, nos damos cuenta de que hemos desembocado en un tremendo contrasentido, en una de estas situaciones en las que “el perro se muerde la cola”: si el hombre contemporáneo no cree en una cierta idea de verdad no tendrá curiosidad en buscarla, pero si no tiene curiosidad, si no tiene ilusión en mirar, no encontrará nunca la verdad. Pues bien, si comprendemos esto, comprenderemos finalmente con toda claridad la situación íntima del hombre contemporáneo, aquella que lo ha sumido en su tremenda a-patía o falta de pasión rigurosamente intelectual. En efecto, esta situación es la que domina hoy en día en la sociedad y también en los ambientes intelectuales, e incluso —y esto es lo más sorprendente— en los filosóficos. Y es lo más sorprendente porque se supone que la filosofía ha sido tradicionalmente aquel quehacer humano que ha pretendido ocuparse del sentido radical de la vida, buscar una verdad radical que dé sentido a la vida toda y por ello a todos sus quehaceres particulares. Pero desde hace algún tiempo, la mayoría de los que se llaman filósofos no son muy amigos de la sabiduría y mucho menos de la verdad, pues declaran gozosamente que todos los esfuerzos realizados en la primera mitad del siglo veinte no han llegado a nada, que todas las ideas metafísicas de los grandes pensadores implican un contrasentido. Si esto fuera verdad resultaría preocupante, sobre todo para aquellos que, siendo fieles a lo que pretenden que se les llame, deberían tener vocación hacia la verdad y, por tanto, buscarla. Sin embargo, esto no ocurre así; estos “filósofos” declaran que estamos en lo que se llama “postmodernismo”, y con ello pretenden hacer un gran descubrimiento. Abogan por una persona “débil”, que no tiene que pretender buscar el camino de la verdad, que tiene que renunciar a ello. Naturalmente, la desconfianza en la verdad a veces ha sido una actitud necesaria, e incluso fértil en la medida en que, después del momento de crítica, se llega a proponer por lo menos otra verdad, puesto que mirar las cosas implica buscar sus fallos y llegar, en la medida de lo posible, a una nueva certidumbre más comprensiva de lo que se miraba. En cambio, hoy en día estas personas, por razones principalmente ideológicas, pretenden otorgar al hombre el derecho intelectual de renunciar a la verdad, de no mirar la realidad, de sentirse seguros por encima de todo, seguros incluso con la certidumbre de no tener una verdad. Esas personas anteponen las razones ideológicas a las razones rigurosas que exige la verdad, convirtiéndose en enemigos de la filosofía en sentido estricto o metafísica y de la religión. Además, pretenden contagiar esta actitud — porque lejos de ser pensamiento riguroso se trata solamente de una actitud— con argumentos poco filosóficos, en general con supuestos naturalistas desde los cuales se pretende que el hombre, en su condición de organismo natural, encuentre un sentido radical para su vida; razón por la que —no obstante el auge que puedan tener en cierto momento— están destinados a fracasar. El último intento ha sido el de la ciencia, en la medida en que ésta parecía, en un cierto momento, poder sustituir a la filosofía e incluso la religión. No obstante el interés por que esto ocurriera ha sido imperioso y, en ciertos ámbitos, sigue siendo, tiene cada vez menor presencia en la sociedad occidental, pues hay claras razones que apuntan a que nunca podrá realizarse. Las ciencias estudian la naturaleza de la realidad, es decir, lo que podemos hacer con aquella física, psicológica, genética o matemáticamente, y también con nosotros mismos en la medida en que somos naturaleza; no les interesa la realidad misma, lo que es la realidad toda, el porqué y para qué hay algo que “es real”, sino sólo sus aspectos naturales. Por ello, toda respuesta de la ciencia que recibimos socialmente como orientadora respecto a esta cuestión finalmente choca con nuestra concreta y personal necesidad de dar un sentido a nuestra vida, empezando por aquellos más nimios quehaceres cotidianos, que son los que más fácilmente lo pierden, y contra los que a veces nos rebelamos diciendo precisamente “¿por qué y para qué tengo yo que hacer esto?”. Ahora bien, si queremos verdaderamente invitar el lector a la curiosidad y ser fieles a lo que prometía el título, debemos intentar liberar al hombre contemporáneo de este contrasentido y buscar una idea de verdad que lo ilusione y que le impulse a buscarla. Antes de entrar de lleno en ello quisiera recapitular ciertas cosas y aclarar otras. En primer lugar, que la filosofía y la religión, aunque desde distintos supuestos, buscan el sentido radical de la vida y por lo tanto ambas requieren vivencias de tremenda soledad, de ensimismamiento e inseguridad. De hecho, si lo pensamos bien, tanto la filosofía como la religión implican una vivencia de “perdición”, un sentirse perdido, así como una vivencia de salvación, una cura de nuestra pasión de verdad. Ahora bien, me limitaré a hablar principalmente de la filosofía, pues muchas cosas que diré sobre ésta valen analógicamente para la religión, pues el salto argumental que implica la vivencia religiosa hace imposible exponerla aquí de forma adecuada. En segundo lugar, deseo dejar claro que, lejos de pensar que la filosofía no ha dejado ninguna verdad y que lo mejor es renunciar a una certidumbre radical, creo que la filosofía nos deja un patrimonio de rara claridad y de maravillosa riqueza. Y con esto no me refiero sólo a la fenomenología, sino y sobre todo a la filosofía de Ortega y Gasset, y más aún a la de mi maestro Julián Marías. Las conclusiones que aquí siguen, como en general la articulación de todo lo que acabo de escribir, proceden de un repensar constante esta filosofía que, con sorprendente originalidad y rara claridad nos permiten comprender esa realidad que es la persona y el sentido radical de su vida. Para todo ello es menester volver a la vivencia con la que hemos empezado este artículo. Vimos entonces que empezar a escribir dependía de mí, de una elección personal de la que era irrenunciable autor, pero que lo que escribía tenía sentido sólo en vista de quién lo escribía. Por tanto, si por una parte el hombre es en última instancia quien decide sus proyectos desde un fondo de ineludible soledad, fundamento de su forzosa libertad pero también de la moralidad de su elección y por esto de su responsabilidad, por otra sus proyectos son constitutivamente circunstanciales, y dentro de ello primariamente convivenciales, pues en mi circunstancia tengo sentido como persona sólo en vista de las otras personas, cuya presencia irreductible y única, la de cada una, ilumina inevitablemente un escorzo de mi personalidad, actualiza automáticamente un repertorio de posibilidades, de proyectos, de quien yo puedo ser con cada una de ellas. Ahora bien, llegados a este punto es necesario hacernos la pregunta decisiva: ¿qué es lo que merece el título de verdad en aquella vivencia? Probablemente el lector —no sin razón— apuntaría al contenido de lo que yo pretendía decir, a aquella cosa que es verdad y que, por serlo, me hacía ilusión decirla. Ninguna otra respuesta estaría más justificada. De hecho, durante más de dos milenios de historia de la filosofía, se ha pensado que la verdad eran las cosas, normalmente en su versión de sustancia, y se han buscado métodos o caminos para llegar a ellas. Incluso cuando el hombre ha visto que las cosas dependen de sus proyectos, de lo que se pretende hacer con ellas, se ha interpretado esta evidencia desde el supuesto realista de las cosas, afirmando con la corriente idealista que empieza con Descartes que la verdad soy yo en cuanto sustancia pensante. La consistencia o entidad de las cosas depende del yo que las piensa y del camino mismo para encontrarlas: las ideas. La verdad, desde este esquema teórico que sigue firmemente vigente en el patrimonio de las creencias sociales contemporáneas, siempre ha sido la coincidencia del pensamiento con las cosas, en sus dos variantes: la realista, que supone una verdad de las cosas en sí, cuya consistencia inmutable, permanente y separada permite al hombre descubrirlas, y la idealista, que descubre la consistencia primaria del yo que busca en su conciencia las ideas claras y distintas para llegar a la consistencia de las cosas. Si, en efecto, tuviéramos que aplicar estas ideas, resultaría que la verdad de mi proyecto de escribir sería, por un lado, aquello que iba a escribir, su contenido en sí, posiblemente irrefutable según ciertas leyes lógicas fundamentales; por otro, la idea en sí de un sujeto que la piensa según ciertas leyes del pensamiento. Pero, ¿puede esta idea de verdad ilusionar al hombre? ¿Puede el hombre tener ilusión de descubrir cosas, sean ellas en sí o dependientes en algún grado de mis ideas? Pues evidentemente sí, se dirá, porque si en esto ha consistido el conocimiento al que el hombre se ha dedicado desde hace más de dos mil años, significa que habrá tenido ilusión en descubrir las cosas. Esto es verdad sin duda, pero será tanto más verdad cuanto más se tome en serio esta afirmación. En efecto, es evidente que si el hombre ha tenido la ilusión de descubrir las cosas en su verdad, lo es también que hubiera podido no tener esa ilusión y que, de hecho, antes no la tenía. En otras palabras, no podemos reducir el quehacer al que se ha dedicado el hombre desde el siglo VI a.C. a un conjunto de meros descubrimientos, porque lo que ha hecho el hombre es “pretender descubrir las cosas en su verdad”, lo cual significa que desde aquel momento ha ido proyectando una figura o esquema de sí mismo como quien podía y tenía que descubrir las cosas en su verdad. El hombre, en definitiva, ha ido pretendiendo ser un tipo de hombre radicalmente nuevo, que antes no existía y que desde entonces se llamó filósofo. Lo que le hacía ilusión al hombre no eran las cosas en sí ni sus ideas, sino ser quien pensaba éstas o descubría aquellas en su verdad, es decir, un proyecto circunstancial, una persona concreta que cada uno de aquellos hombres a su manera elegía ser, pues era la que tenía razón de ser. El tener que elegir en todo momento la persona que vamos a ser no es una tarea eludible o contingente de la vida humana, pues vivir significa, por lo pronto, seguir viviendo, es decir, seguir justificando o dando razón anticipadamente, a través de cada uno de nuestros proyectos, de la persona que vamos a ser en el instante siguiente. Y de la razón de nuestra elección, de la verdad de nuestra justificación, depende la autenticidad de nuestra persona. En esta interpretación intrínseca de nosotros mismos —que Julián Marías llama admirablemente “teoría intrínseca de la vida humana”— el hombre griego se ha descubierto en un cierto momento como “quien tenía que descubrir la verdad de las cosas”. Si se entiende esto se entenderá que, volviendo a la vivencia con la que he empezado este artículo, lo que me hacía ilusión no era la cosa en sí, aquello que quería decir, sino ser quien iba a decir aquello, subrayando la indisolubilidad del quién y del qué, del proyecto y de la circunstancia. Por eso, para que “yo diciendo aquellas cosas” fuera comprendido, tenía que ajustarlas en vista de mi circunstancia, en vista de quién las iba a decir, pues en la medida en que este era mi proyecto auténtico, aquel en el que yo irrenunciablemente tenía que consistir, toda posible aceptación de otro hubiera hecho disminuir mi ilusión. A esta altura podemos afirmar que la verdad no es ni cosas ni ideas, sino el quién que soy irrenunciablemente llamado a ser en mi circunstancia, el proyecto circunstancial o persona que da más sentido a mi vida entera, pues en ella encuentra su razón irrenunciable de ser, el porqué y para qué que da plenitud de sentido a mi realidad toda. La vida se hace de elecciones circunstanciales, ya que cada uno proyecta imaginativamente una figura o esquema de la persona que va a ser en el instante siguiente, y vivir filosóficamente, instalarse en este quehacer en que consiste buscar el sentido último de nuestra vida, significará buscar ser aquella persona en vista de la cual, proyectándonos, nuestra vida adquiere un sentido radical. Por eso la filosofía, como la vida misma, no busca cosas, sino una persona, puesto que la filosofía es un quehacer de la vida misma, un quehacer particular que se hace cargo precisamente de su pretensión de tener un sentido último. Esta perspectiva ofrece una nueva interpretación o hermenéutica para comprender la historia de la filosofía —y de la historia en general—, y hasta que los filósofos no se den cuenta de esto, no serán plenamente en esta altura histórica. En efecto, lo que acabamos de decir, si se entiende hasta sus últimas consecuencias, es el verdadero giro copernicano de la filosofía, y no sólo de la filosofía contemporánea, sino, como se puede intuir incluso de lo poco que he dicho respecto a la tradición realista e idealista, de toda su historia. Sin embargo, lo que no deja de sorprender es que en el mejor de los casos la abrumadora mayoría de quien estudia filosofía no ha tenido noticia de este pensamiento, y en el peor —que es la mayoría— no se ha querido entender o dar noticia de ello. Pero aquí esta el círculo vicioso del que antes hemos hablado: si la filosofía no se da cuenta de que la verdad no es ni cosas ni ideas, sino una persona, aquella que cada uno de nosotros pretende ser en la circunstancia concreta en la que se encuentra, y que, en la medida en que es la auténtica da sentido a nuestra vida toda, es difícil que el hombre contemporáneo reencuentre en estos momentos la ilusión de mirar las cosas, sobre todo la ilusión de mirarlas filosóficamente en su sentido último. Por razones de saturación y de evidencia histórica, hoy en día la verdad que ofrece la filosofía tradicional realista e idealista no puede imponerse como evidente en todas las zonas o áreas de la vida; su “tipo” de verdad ya no hace ilusión si no se reinterpreta desde una verdad superior que explique sus fallos, sus verdades insuficientes y que renueve la ilusión en este mirar radicalmente las cosas más allá de toda inseguridad y asombro que se llama filosofía. Hemos visto, pues, que la verdad no es una evidencia que nos lleva a descubrir las cosas en sí o las ideas acerca de estas, a través de un método que demuestre la posibilidad de la coincidencia entre ambas, sino que es la persona que aquí y ahora nuestra vida nos propone como la más autentica en nuestra circunstancia, aquella que somos llamados a ser para que nuestra vida toda tenga un sentido, y para que, en definitiva, cada uno de sus proyectos tenga valor. Y hemos visto también que, si por un lado es verdad que hay áreas o zonas de nuestra vida de las que, en principio, nos ocupamos sin tener que plantearnos el sentido de nuestra vida toda, por otro lado hay otras que nos obligan — si las tomamos en serio— a buscar la verdad, a “no taparnos los ojos”, a buscarnos como quien auténticamente tenemos que ser. Y, finalmente, que la filosofía nace en el momento en que el hombre no puede por menos que hacerse cargo él directamente de esta intrínseca pretensión de autenticidad personal, y de cuidar de todas las áreas de su vida en lugar de delegar el sentido de aquellas que más lo necesitan en otras instancias —dioses, sacrificios, magias... —. Sin embargo, hemos visto también que hoy en día el hombre que pretende estudiar filosofía, o incluso el que tiene otro proyecto pero reclama íntimamente una verdad radical que lo organice en vista de un sentido último que le dé valor, no encuentra una idea de verdad que le haga ilusión, y por eso al final se queda sin proyecto, con una vida que en todo momento puede denunciar su falta de sentido último. Esto que acabo de decir podrá ser ejemplificado vitalmente una vez más por el lector, incluso y más fácilmente mediante aquellas vivencias cotidianas y “mecánicas” que menos necesitan de un sentido y que, por eso, a falta de uno en que se apoyen radicalmente, pueden subidamente parecernos absurdas. A todos, por ejemplo, nos habrá pasado tener ilusión por conseguir algo, pero al conseguirlo la ilusión como por magia desaparece. Esto nos habrá ocurrido muy fácilmente con un objeto, con una cosa, por ejemplo con el último modelo de un coche o de una televisión que nos hace muchísima ilusión tener, pero que cuando finalmente lo conseguimos la ilusión desaparece y necesitamos conseguir otra cosa para seguir teniendo ilusión. Esto ocurre porque, en realidad, lo que nos hacía ilusión no era la cosa en sí, sino el proyecto de conseguirla, porque — como nos enseña J. Marías en su Breve tratado de la ilusión— la ilusión se tiene sólo en vista de las personas y no de las cosas, y por ello, por lo pronto, en vista de quien pretendíamos ser consiguiéndolas. Esto mismo lo hemos visto también con respecto a la filosofía, la cual no se entiende si se estudia y en general se vive como un mero descubrir cosas. Los filósofos se descubrieron como quienes podían y tenían que descubrir las cosas en su verdad, y sus descubrimientos no tienen sentido si no se interpretan dentro de esa vocación, que es la que hacía verdadera cada teoría, cada sistema filosófico. Debemos darnos cuenta de que el hombre contemporáneo tiene una visión no vocacional sino lejana y abstracta de la filosofía. La filosofía es pensar cosas que concretamente no sirven, que son abstractas, “que están en las nubes”, pero que al mismo tiempo, no se sabe bien por qué, se suponen “profundas”. Incluso en los ambientes donde se debería estudiar filosofía, ésta se tiende a estudiar como un mero repertorio de cosas, acabando por desconfiar de ella y alejar de su sentido auténtico a aquellos pocos que con cierta ilusión pretendían acercársele y vivir de ella. Sin embargo, después de todo lo dicho estamos teniendo una imagen de la filosofía muy distinta a la visión social y académica que hoy en día se tiene de ella, una imagen que pone de manifiesto lo que antes estaba implícito en quien tenía una vivencia auténticamente filosófica: que ésta consiste en un tomar posesión o hacerse cargo con responsabilidad plena de un proyecto intrínseco de la vida humana, el de tener forzosamente que proyectar imaginativamente aquella persona que da razón o sentido a nuestra vida en la circunstancia en la que en cada momento nos encontramos. Por eso, al lector no deberá parecerle extraño si afirmamos que todos, aun sin darnos cuenta o sin quererlo, somos en cierta medida “filósofos”, porque —repito una vez más— si ser persona es por lo pronto encontrar un sentido en todo momento para seguir siéndolo, el filósofo es quien se hace cargo de esta ineludible tarea vital y pretende encontrar aquella persona en vista de la cual todos nuestro proyectos, nuestra vida entera, adquiere un sentido pleno, un porqué y un para qué radical. Todo esto nos lleva a un último aspecto fundamental, a un planteamiento que podría sin duda devolver la curiosidad al hombre contemporáneo por esta vivencia tan decisiva que es la religiosa. Para ello vamos a retomar algo que se hizo evidente en la vivencia con la que empezamos el artículo: la persona se encuentra como persona únicamente tratando con otras personas, es decir —como señala inmejorablemente J. Marías en su libro Persona(3)—, que “cada uno se descubre a sí mismo como término de un trato personal”. Yo frente a una piedra puedo ser quien la arroja, quien juega con ella, quien intenta comérsela y se rompe los dientes, y cada uno de estos proyectos o “personas” que puedo ser con ella deja de ilusionarme en el mismo momento en que el objeto los agota; pero esto no ocurre cuando tratamos con otras personas —siempre que no se traten como cosas—. Frente a ellas, por lo pronto, me encuentro como un sujeto biográfico irreductible: mis proyectos, mi personalidad se matiza de manera distinta frente a cada una de las personas que me rodean. En la medida en que un escorzo de mi personalidad es comprendido o amado por otra persona y llega a formar parte de ella, y en la medida en que también ella se encuentra como alguien irreductible frente a mí, entonces la ilusión no se agota, pues nuestros proyectos son en principio inagotables en la vida de otras personas. Frente a las cosas, las personas se distinguen sólo por meras razones espaciotemporales, pero frente a las otras personas cada uno de nosotros se distingue por razones biográficas. Y el amor, como nos enseña J. Marías(4), “sería la medida de cómo vivimos personalmente a las personas, de cómo percibimos y comprendemos lo que tienen de personal, sin los ocultamientos que habitualmente se interponen entre ellas y nosotros”. Sin embargo, hay que advertir que todo esto es insuficiente, porque este edificio de evidencias filosóficas puede derrumbarse en el mismo momento en que el filósofo, fiel a su vocación, pretende encontrar un sentido radical a su vida incluso frente a la posibilidad más radical de su sin sentido: la nada o muerte. Pero la nada ha sido generalmente interpretada desde el punto de vista de las cosas como un mero vacío abstracto, un mero no haber cosas. Esto, aplicado a la persona, ofrece sólo una idea artificial de aniquilación que hoy se identifica con la muerte psíquica y que oculta el verdadero sentido personal y dramático de este concepto. Hay que personalizar la nada, personificarla en vista de nuestros proyectos para poderla comprender, para comprenderla “en persona”. En otras palabras, la nada que verdaderamente nos afecta es aquella que quita sentido a nuestros proyectos, y esencialmente al que los informa a todos: la intrínseca pretensión de amor que fuerza a cada uno a buscar aquella persona que podemos ser para amar y ser amados. La nada, pues, será una inversión radical de este sentido intrínseco de la vida humana: será aquella persona concreta en vista de la cual nos encontramos perdidos, faltos de amor, sin razón para ser persona. Ahora bien, en este preciso momento es cuando queremos que el lector se plantee el problema de la religión, y que, con razones puramente filosóficas, nos acompañe a mirar con profunda curiosidad intelectual la religión cristiana, porque esta es la única que demuestra poder dar un sentido radical a la vida humana. En efecto, hemos comprobado que la verdad no es ni una cosa ni una idea sino una persona: aquella que pretendemos ser en nuestra circunstancia concreta y que, en la medida en que es auténtica, da sentido a nuestra vida. Hemos visto que la persona es un proyecto de amor circunstancial: comprendemos o damos razón de la persona que vamos a ser en nuestros proyectos en vista del amor o comprensión de las demás personas. Amar significa en el hombre comprendernos comprendiendo a otras personas, entendiendo el término comprender en su doble semántica de abrazar, contener o ceñir y a la vez captar, aprender, entender; la razón en el hombre es radicalmente “razón de amor”. Esto explica con suma claridad las distintas relaciones en las que nos personalizamos, desde el enamoramiento, en el que nos encontramos auténticamente con la persona amada —tanto que sin ella nuestros proyectos pierden sentido—, hasta la mera relación social, en la que actuamos como “hombres sociales” con un mínimo de personalización. Sin embargo, tiene que quedar claro que el hombre social está presente en todos nuestros proyectos, siempre modificado o personalizado según la peculiaridad del trato que tenemos con cada una de las personas con las que nos encontramos. En otras palabras, nuestros proyectos, al ser circunstanciales, envuelven ya la idea vigente de hombre que encontramos en nuestra circunstancia históricosocial y que recibimos automáticamente como el repertorio de posibilidades que tenemos en cuanto hombres de nuestro tiempo. Desde este ineludible patrimonio damos razón de nuestros proyectos individuales, pues vivir consiste precisamente en transcenderlo en vista de cada una de las demás personas que, a su vez, desde el mismo patrimonio nos comprenden y se comprenden. Ahora bien, si intentamos desde estas evidencias estrictamente filosóficas entender la religión cristiana, nada más empezar se nos descubre un mensaje de asombrosa autenticidad. Ante todo, el Dios cristiano es una Persona, una persona que dice de sí misma que es Amor y que nos invita a amar para ser personas. Cristo, que es Dios hecho hombre, para enseñarnos el camino, nos dice: “Amaos el uno al otro así como yo os he amado”(5); y en los dos mandamientos fundamentales(6) nos manda que amemos a Dios por encima de todo y al prójimo como a nosotros mismos. La religión cristiana ingresa en la historia con caracteres de profunda originalidad: Cristo es quien da razón del Amor de Dios hacia el hombre, pues participa de su Espíritu, de su Razón o Amor, para que el hombre pueda encontrar el camino para dar razón de sí mismo, para amarse. En un momento histórico en el que el hombre pretende a través de la filosofía descubrir él mismo el camino o método para llegar a la verdad —que es, yo creo, una de las condiciones de la plenitud de los tiempos—, Dios se nos revela en Cristo con estas asombrosas palabras: “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida”. Desde la idea de verdad que hemos encontrado esto resulta estremecedor: si la verdad es una persona concreta, aquella que estamos llamados a ser con cada una de las demás personas de nuestra circunstancia, Cristo se nos revela como la Persona en vista de la cual los hombres pueden amarse, ser hermanos e hijos del mismo Padre. Dios es uno y a la vez Logos, Amor o proyecto del hombre, el que da razón de todos sus hijos, y finalmente se hace Él mismo Hijo, encarnación de ese mismo proyecto. Por esto Cristo es el camino hacia la vida verdadera, y por esto es Hijo del Hombre, encarnación del proyecto con el que el Padre ama o da razón de todos sus hijos. No es aquí el lugar para abordar este tema en detalle, pero sólo con esto podemos comprender la inagotable autenticidad del mensaje de Cristo. Cada vez que con nuevos instrumentos intelectuales la filosofía ha vuelto a pensar en el Dios cristiano, Éste se nos revela como la realidad que más nos pertenece y que pacientemente nos espera, esperando nuestra comprensión o amor. El hombre ha tenido muchas ideas de Dios, lo ha identificado con muchas áreas o zonas de su vida que en las distintas circunstancias históricas parecían las más importantes: ha sido el sol, la tierra, el agua, la muerte y la vida, e incluso se ha multiplicado en estas y en muchas más cosas o acciones humanas, teniendo poderes o capacidades para orientarnos sobre ellas. Pero el Dios cristiano se nos revela como una Persona: aquella que es una y trina, pues es el Padre que comprende o ama el verdadero proyecto del hombre, que es el Espíritu o Amor al que cada uno de nosotros es llamado para comprenderse o amarse irreductiblemente en sus proyectos; es aquel proyecto en el que Dios se encarna para enseñarnos a amar y ser amados, para ser hijos que participan del Amor y Espíritu de nuestro verdadero Padre. El sentido y la ilusión la encontramos en el hombre que en todo momento estamos llamados a ser, pero esta razón humana, la de la persona que pretende dar razón de sí misma, se comprende sólo en vista de la Razón o Logos divino: nuestro proyecto de amar tiene sentido pleno sólo en vista del Amor, del Espíritu o Logos que nos ama y comprende radicalmente en todos nuestros proyectos, dándoles sentido y dándonos ilusión. El camino recorrido a lo largo de estas páginas —si bien dentro del límite en que nos lo hemos propuesto— nos da una visión muy nueva de la verdad, que es, en definitiva, lo que el auténtico curioso siempre espera encontrar cuando se ocupa de las cosas. No significa, naturalmente, que las muchas verdades que diariamente encontramos al tratar en distintas zonas de nuestra vida no sean verdades, pero éstas en un cierto momento, para seguir justificándose como verdad, necesitan una verdad radical que las informe y las organice dándoles un sentido coherente y sistemático de verdad. Lo cual tampoco significa que cada persona tiene que hacer esto filosóficamente: al ser la verdad — por lo pronto— la persona concreta que estamos llamados a ser en nuestra circunstancia, cada uno descubrirá el camino en su vocación, en la que se encontrará auténtico con los demás y, si quiere, con la Persona que da razón, que ama o comprende todos nuestros proyectos, a la que estamos llamados o “vocados” para tener sentido. El ser filósofo, por ello, será una vocación más entre las muchas posibles que pretenden dar razón a una vida auténtica, y su peculiaridad consistirá en hacerse cargo de la vida misma en la medida en que ésta busca sentido en una verdad radical y, por ello, en Dios. Y aquí es donde la curiosidad falla en el hombre contemporáneo, debido —como hemos visto— a una pérdida de ilusión por la verdad, a una idea parcial e insuficiente de ella, que no le permite tener auténtica curiosidad por su realidad toda, sino sólo por aquellos aspectos que en principio no la complican. Se puede reencontrar la ilusión entendiendo que la verdad está en nuestros proyectos, en su autenticidad, y que la ilusión ante todo hay que recuperarla en nosotros mismos en cuanto personas, para que podamos cuidar de quien auténticamente podemos ser en nuestra circunstancia. Notas (1) Introducción a la Filosofía, Obras, Tomo I, p. 218-219. (2) Biografía de la Filosofía, Obras, Tomo II, p. 468-469. (3) Persona p. 40. (4) Ibíd. p.176. (5) Jn, 15,12. (6) Mt, 22, 37-40.