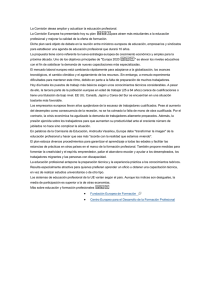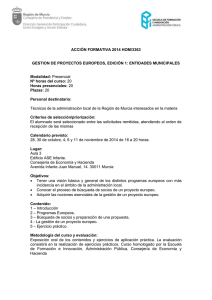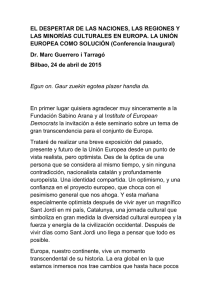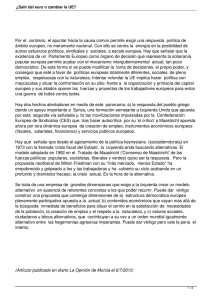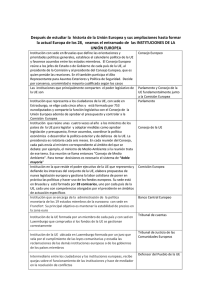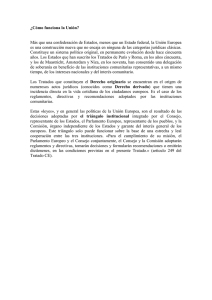Num102 023
Anuncio

¿Hacia un sistema educativo europeo? MIGUEL ÁNGEL ARROYO E videntemente la cuestión es sugerente e incluso, para algunos, constituye un objetivo a conseguir en un proceso a largo plazo. Es cierto que cabe especular con el tema y hasta elaborar hipótesis, más o menos fundadas, sobre las cuales sustentar esa meta, pero la realidad es que, hoy por hoy, la construcción de un sistema educativo europeo, único y válido para todos los países de la Unión, ni constituye un fin prioritario, ni tiene que ver con otros objetivos, claramente diferenciados y limitados en cuanto a su alcance, como son el fomentar el conocimiento y el acercamiento entre los distintos sistemas educativos nacionales o, incluso, el establecer mecanismos de interrelación entre ellos, sobre la base de reconocimientos y homologaciones mutuos, pero no como etapa o vía intermedia hacia una integración final. Y es que los sistemas educativos nacionales representan un elemento constitutivo y configurador de sus respectivas soberanías y, en consecuencia, en tanto en cuanto éstas resulten preservadas en lo esencial, aquéllos mantendrán igualmente sus perfiles específicios y singulares. Sentados estos principios fundamentales, que implican una respuesta negativa a la interrogante inicial —“¿Hacia un sistema educativo europeo?”—, podemos examinar el conjunto de rasgos que, con mayor o menor intensidad, según los casos, pueden entenderse como comunes a los sistemas educativos de todos los países que integran la U.E. En primer término, la extensión de la educación al conjunto de sus respectivas poblaciones, con la correspondiente ampliación de la enseñanza obligatoria a tramos de edad más extensos. Esta globalización de la oferta educativa supone, además, el reconocimiento creciente de nuevos derechos educativos, tales como la educación permanente, la educación de adultos o la educación pre-escolar. El conjunto de los países de la Unión puede considerarse, por otra parte, que han logrado, de modo más o menos reciente, según los casos, superar los problemas de escolarización y, en general, los problemas materiales y de orden cuantitativo, por lo que todos ellos se concentran en la actualidad en resolver los problemas cualitativos, con el objetivo último de mejorar la calidad de sus distintos niveles de enseñanza. Un elemento externo, como es el descenso de la natalidad, producido hasta niveles extremos en algunos casos, en las últimas décadas en los países europeos, viene permitiendo atender ese objetivo de mejora de la calidad, al propiciar el desvío recursos humanos y materiales desde anteriores dedicaciones, y concentrarlos ahora en una población escolar más reducida. La caída demográfica ha sido tan fuerte, que ni siquiera el acceso generalizado de la mujer a todos los niveles educativos, en proporciones que en muchos casos superan ya a los hombres, ha podido compensar sus efectos. Otra nota común al conjunto de los sistemas educativos europeos es el progresivo deslizamiento de sus alumnados hacia la educación superior, descompensando en algunos casos el deseable equilibrio entre los estudios profesionales y aquellos que sólo tienen carácter propedéutico. Señalemos finalmente otras dos notas comunes; de una parte, la superación de las “guerras de educación”, esto es, de la conflictividad planteada por motivos ideológicos entre enseñanza pública y enseñanza privada, dándose paso a un statu quo, presidido por la competitividad entre ambos sectores en el terreno de la calidad y por el reconocimiento de la libertad de elección de las familias, respecto al carácter del centro donde desean que sus hijos sean educados. El otro rasgo que queremos destacar por último se refiere a la creciente preocupación por las relaciones entre educación y empleo, como consecuencia, fundamentalmente, de los problemas de paro que padecen, con mayor o menor agudeza, los países europeos, pero también a causa de las nuevas concepciones respecto a la distribución del trabajo, la cultura del ocio, la incorporación de los emigrantes al mundo laboral, etc. Establecidos estos rasgos comunes y reiterada la voluntad de fomentar el mutuo conocimiento y la eliminación de diferencias conflictivas entre los respectivos sistemas educativos nacionales, hemos de cuestionar cuáles son, si existen, los ejes de una política educativa europea, para comprobar así que lo nuclear de esa posible política presenta un carácter instrumental, al servicio del objetivo prioritario del Tratado de Roma de lograr, a través de la libre circulación de las personas, “una unión más estrecha entre los pueblos que componen la Comunidad, su progreso económico y social y la mejora constante de sus condiciones de vida y empleo”. Es evidente que esa libre circulación de las personas, para no constituir un derecho y una meta meramente formales, ha de tener, necesariamente, el corolario de la libertad de instalación y de ejercicio profesional en cualquier país miembro de la Unión, y ello nos conduce finalmente al núcleo de la política educativa europea, que, tal como ya hemos anticipado, se concreta, de una parte, en la voluntad de establecer una posición común en el ámbito de la Formación Profesional, y de otra, en el reconocimiento mutuo de títulos de enseñanza superior con fines profesionales. Ese es el exacto alcance que hoy tiene un presunto Sistema Educativo Europeo, ya que la experiencia ha demostrado las limitaciones y el carácter básicamente testimonial de otros intentos más ambiciosos y complejos como el del bachillerato único europeo o la creación en 1972 del Instituto Europeo de Florencia, para la realización de estudios de tercer ciclo, susceptibles de otorgar el título de doctor con validez en todos los países europeos, pero con vocación de haber constituido el germen de una futura universidad europea. Incluso, a un nivel más limitado, aún plantea algunos problemas el reconocimiento académico y la homologación formal de los períodos de estudio realizados en países distintos del de origen, bajo el patrocinio de los diversos programas europeos. Así pues, los esfuerzos se han concentrado en el establecimiento de un régimen recíproco de reconocimiento profesional de títulos, diplomas y certificados, salvaguardando la identidad de los respectivos sistemas educativos y renunciando a su progresiva homologación, mediante el establecimiento de fórmulas compensatorias y correctoras, encaminadas a completar la formación adquirida en el país de origen, hasta los niveles existentes, en su caso, en aquel otro, en el que se pretende ejercer la actividad profesional. El proceso se inició en 1975 a través de directivas sectoriales, las primeras relativas a las profesiones sanitarias, que han ido regulando el libre acceso al ejercicio profesional en las distintas actividades. Así fueron regulándose el sector médico en 1976 (en España por un Real Decreto de 1989, que traspuso la correspondiente Directiva Comunitaria); el de enfermería, en 1979; el de odontología, en 1979; abogacía, también en 1979; veterinaria, en 1980; matronas, en 1983; farmacia, en 1987; arquitectura, también en 1987,… Como ya se ha apuntado, a partir de 1988 el Consejo de Ministros de la Comunidad adoptó una Directiva que, superando las regulaciones sectoriales, vino a establecer un sistema general de reconocimiento de títulos, basado en dos criterios básicos: su aplicación a todas aquellas actividades para las que se exija una formación superior a tres años y que anteriormente no estuvieran ya reguladas por una directiva específica y, en segundo lugar, el criterio de que la decisión aplicable por cada Estado es caso por caso, o sea que no existe a priori una lista de títulos reconocidos automáticamente. Por último, y completando los criterios anteriores, se admite que el Estado receptor pueda exigir determinadas “compensaciones” formativas. Como conclusión cabe resaltar que la “exposición de motivos” de la Directiva 89/48 CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988, a que nos estamos refiriendo, resulta muy expresiva sobre la posición europea respecto a los sistemas educativos nacionales, al reconocer que la norma se dicta fundamentalmente para resolver el conflicto entre “la identidad” de éstos y el derecho de ejercicio profesional en cualquier lugar de la Unión Europea. Podemos concluir, pues, que el reconocimiento, y la preservación, de esa identidad nacional representa al día de hoy el condicionante esencial de la política europea en materia educativa, que, pese a tales limitaciones, ha supuesto una notable contribución al proceso de unidad europea, no sólo sentando las bases que hacen posible algunos de sus objetivos fundacionales, sino impulsando un movimiento colectivo en pro de un mejor entendimiento entre todos los países que integran la Unión. Conclusión Tal como se ha intentado demostrar en este trabajo, la política europea en materia educativa no ha tenido por finalidad la construcción de un sistema unitario, ni la de un modelo de validez universal, aplicable a todos y cada uno de los países de la U.E. Si en algún momento los afanes paneuropeístas llegaron a plantearse tales posibilidades, la realidad ha ido imponiendo su peso, hasta llegar a descartar aquellas metas, sustituyéndolas por otras, más limitadas, pero también más efectivas y viables. Probablemente el hecho de que en el Tratado de Roma no se hiciera prácticamente referencia a los temas educativos, no debe ser atribuido a una mera omisión, sino a la visión que los primeros europeístas tuvieron de los sistemas educativos nacionales como elementos inherentes y sustentadores de las respectivas soberanías de cada Estado Miembro. Pero las virtualidades de la educación en el proceso de construcción de la unidad europea no podían ser ignoradas, en ninguno de sus aspectos fundamentales; de una parte, y desde una perspectiva instrumental, para hacer posible el objetivo de lograr la libre circulación de las personas, su libre instalación y su libre ejercicio profesional desde cualquiera y en cualquier país de la Comunidad. Ello requería el establecimiento de unas pautas de reconocimiento mutuo referidas al contenido de los estudios realizados en cada país y a la validez de los títulos obtenidos como consecuencia de ellos, de tal modo que la habilitación profesional resultara posible en cualquier país, como independencia de donde se habían realizado los estudios y obtenido el título. Como hemos visto, ese objetivo, aun con determinadas reservas, se puede considerar en buena medida alcanzado, tanto en el terreno de la Formación Profesional, como en el de los estudios universitarios, a través de la doble vía de las Directivas Europeas y de su trasposición al Derecho interno de los distintos países, de una parte, y de la jurisprudencia que ha ido estableciendo la Justicia europea, de otra. Junto a esta función instrumental que ha desempeñado la política educativa europea, ha de ponerse de manifiesto la decisiva aportación que ha representado para la implantación y el fortalecimiento de la idea de la unidad europea. Efectivamente ha sido en el ámbito educativo donde se han producido los mayores esfuerzos, y también, por qué no decirlo, los más desinteresados, para promover los ideales europeos, a través de la puesta en marcha de distintos Programas encaminados a propiciar un mejor conocimiento mutuo de las lenguas, las culturas, la historia y, en suma, las realidades de los distintos países europeos y de sus gentes. El balance, al cabo ya de varias décadas, puede considerarse altamente satisfactorio y son ya centenares de miles de profesores y alumnos los que han participado en ese tipo de programas y han realizado personal y físicamente el concepto de unidad europea, contribuyendo, además, a proyectarlo en sus ámbitos respectivos. Esa simbólica caída de fronteras representa, por otra parte, un estímulo para superar recelos o comprobar lo infundado de ciertos temores, ampliando así el horizonte vital y profesional en especial de los jóvenes, que empiezan ya a no plantearse su futuro exclusivamente en el escenario de su país de origen, ampliándolo, por tanto, al menos potencialmente, a los de los restantes países europeos. Probablemente esa mayor predisposición a la movilidad geográfica sea uno de los rasgos que caractericen —ya empieza a serlo— las diferencias generacionales. El fenómeno resulta aun más notable en un país como España, que en épocas todavía recientes se ha visto obligado a vivir volcado hacia dentro y con una visión demonizada de todo lo exterior. Por eso, si bajo la Dictadura Europea era la salida a la libertad y a la democracia, hoy es percibida con toda naturalidad por nuestros jóvenes como un escenario propio, en el que poder desenvolverse tanto personal como profesionalmente si llegara la ocasión.