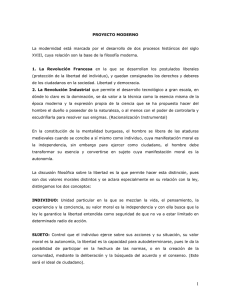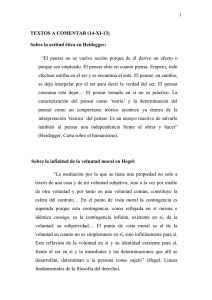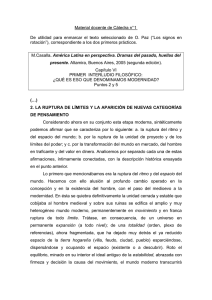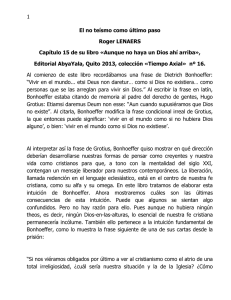¿Se puede ser cristiano y moderno?
Anuncio
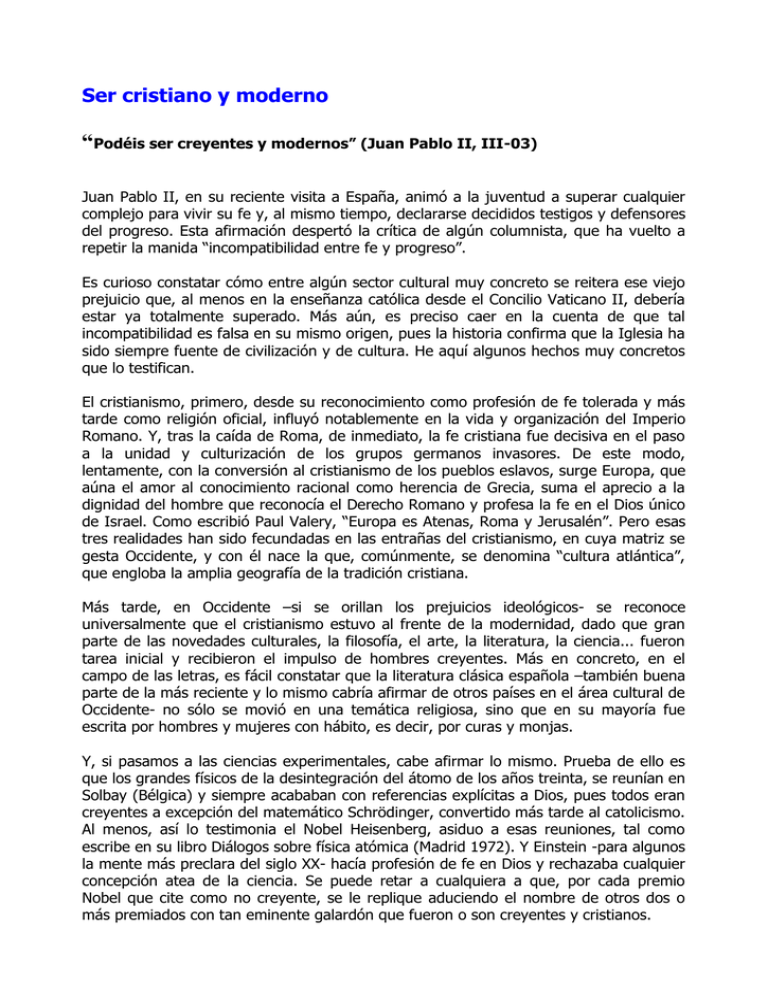
Ser cristiano y moderno “Podéis ser creyentes y modernos” (Juan Pablo II, III-03) Juan Pablo II, en su reciente visita a España, animó a la juventud a superar cualquier complejo para vivir su fe y, al mismo tiempo, declararse decididos testigos y defensores del progreso. Esta afirmación despertó la crítica de algún columnista, que ha vuelto a repetir la manida “incompatibilidad entre fe y progreso”. Es curioso constatar cómo entre algún sector cultural muy concreto se reitera ese viejo prejuicio que, al menos en la enseñanza católica desde el Concilio Vaticano II, debería estar ya totalmente superado. Más aún, es preciso caer en la cuenta de que tal incompatibilidad es falsa en su mismo origen, pues la historia confirma que la Iglesia ha sido siempre fuente de civilización y de cultura. He aquí algunos hechos muy concretos que lo testifican. El cristianismo, primero, desde su reconocimiento como profesión de fe tolerada y más tarde como religión oficial, influyó notablemente en la vida y organización del Imperio Romano. Y, tras la caída de Roma, de inmediato, la fe cristiana fue decisiva en el paso a la unidad y culturización de los grupos germanos invasores. De este modo, lentamente, con la conversión al cristianismo de los pueblos eslavos, surge Europa, que aúna el amor al conocimiento racional como herencia de Grecia, suma el aprecio a la dignidad del hombre que reconocía el Derecho Romano y profesa la fe en el Dios único de Israel. Como escribió Paul Valery, “Europa es Atenas, Roma y Jerusalén”. Pero esas tres realidades han sido fecundadas en las entrañas del cristianismo, en cuya matriz se gesta Occidente, y con él nace la que, comúnmente, se denomina “cultura atlántica”, que engloba la amplia geografía de la tradición cristiana. Más tarde, en Occidente –si se orillan los prejuicios ideológicos- se reconoce universalmente que el cristianismo estuvo al frente de la modernidad, dado que gran parte de las novedades culturales, la filosofía, el arte, la literatura, la ciencia... fueron tarea inicial y recibieron el impulso de hombres creyentes. Más en concreto, en el campo de las letras, es fácil constatar que la literatura clásica española –también buena parte de la más reciente y lo mismo cabría afirmar de otros países en el área cultural de Occidente- no sólo se movió en una temática religiosa, sino que en su mayoría fue escrita por hombres y mujeres con hábito, es decir, por curas y monjas. Y, si pasamos a las ciencias experimentales, cabe afirmar lo mismo. Prueba de ello es que los grandes físicos de la desintegración del átomo de los años treinta, se reunían en Solbay (Bélgica) y siempre acababan con referencias explícitas a Dios, pues todos eran creyentes a excepción del matemático Schrödinger, convertido más tarde al catolicismo. Al menos, así lo testimonia el Nobel Heisenberg, asiduo a esas reuniones, tal como escribe en su libro Diálogos sobre física atómica (Madrid 1972). Y Einstein -para algunos la mente más preclara del siglo XX- hacía profesión de fe en Dios y rechazaba cualquier concepción atea de la ciencia. Se puede retar a cualquiera a que, por cada premio Nobel que cite como no creyente, se le replique aduciendo el nombre de otros dos o más premiados con tan eminente galardón que fueron o son creyentes y cristianos. Cabe decir más: la irrupción de la filosofía moderna, desde Descartes –llamado el “primer hombre moderno”- hasta Hegel, está dominada por el pensamiento cristiano. Los grandes filósofos de esa amplia época: Descartes, Malebranche, Spinoza, Leibniz, Kant, Fichte, Schelling y Hegel fueron todos ellos creyentes, y hacen filosofía –también ciencia experimental y teoría política- desde la fe en Jesucristo. No es cierto, como se afirma por algunos, que “Marx y Sartre significaron ellos solos la modernidad”, pues es radicalmente injusto silenciar otra serie de autores, incluso en el existencialismo filosófico y sobre todo en el amplio campo del Vitalismo y de la Fenomenología, que mantuvieron posturas creyentes. A cualquier mente abierta a la verdad le desilusionaría idear que alguien proponga que “Sartre representa la modernidad”, y más todavía si se argumenta a partir de su libro sobre el existencialismo humanista. Pues, frente a la afirmación sartriana sobre el humanismo, no cabe olvidar la tesis contraria que sobre el mismo tema mantuvo Heidegger. Y entre Sartre y Heidegger es preciso reconocer que la categoría del filósofo alemán supera al francés. De hecho, la influencia de Heidegger en el pensamiento moderno ha sido y continúa siendo muy superior a la de Sartre. Pero esas afirmaciones sobre la incompatibilidad entre fe y pensamiento moderno suscitan otro tema: ¿Qué entendemos por modernidad? No cabe idear como “moderno” lo nuevo por lo nuevo, ni siquiera significa, como se afirma enfáticamente, que “moderno es dar un paso adelante”. No, sinceramente, no, pues lo contrario goza del aval histórico. No se “avanza”, si se de un paso en falso y se cae en el vacío o si el pretendido “progreso” deja como saldo a la posteridad una factura impagable. Por el contrario, sólo cabe calificar como verdadero “progreso” aquello que significa un avance real en la cultura y si representa una conquista para el hombre, para el desarrollo de la persona y para la armonía en la convivencia. En este sentido, ¿es moderno el marxismo que significó la pérdida de la libertad de pueblos enteros y la muerte de tantos millones de seres humanos? ¿Es moderno hoy ser marxista? A este respecto, tampoco significan la modernidad ni Heidegger apoyando al nazismo, ni Sartre, defensor abierto del comunismo, pues nadie puede considerar modernas unas doctrinas y menos aún las actitudes vitales que han conducido a los Gulag o a Auschwitz. Tal como hoy se propone la cuestión acerca del cristianismo y el progreso científico, y teniendo en cuenta la violencia verbal con que este tema se presentó en otro tiempo, en la actualidad, más que discutir y provocar diatribas, parece conveniente aportar datos y convencer con razones históricas de peso. En ocasiones, también conviene tener a la vista que esas posturas obedecen no tanto a convicciones intelectuales, cuanto a prejuicios religiosos que incapacitan para interpretar con rigor los verdaderos datos de la historia. Por ello, más que contestar con acritud y con el fin de no despertar nuevos recelos, conviene argumentar con serenidad y aducir los datos incuestionables de la crónica cultural de Europa. Tampoco está fuera de contexto argüir que el secularismo radical, negador de toda referencia a Dios, empieza a ser superado. Por ello, cabe señalar cómo en algunos sectores del pensamiento más actual se vuelve a valorar la dimensión religiosa del hombre, de forma que una de las señales de identidad de la modernidad es la vuelta a lo religioso, si bien tal “religiosidad” no siempre merece la garantía de la ortodoxia católica ni siquiera responde al canon de la fe cristiana. Por ejemplo, conviene dar a conocer el planteamiento que hacen hoy de la religión autores tan “modernos” como Vattimo, Derrida, Levinas, Habermas y Trias, por citar sólo a algunos. Eugenio Trías lo subraya con reiteración en sus últimos libros y artículos de prensa. Y de Habermas, el último premio “Príncipe de Asturias”, cabe transcribir este juicio sobre algunos autores a los que, comúnmente, se les califica como símbolos de la modernidad: “Los grandes pensadores han caído en descrédito. Así ha sucedido con Hegel (...). Lo mismo viene sucediendo con Marx. Últimamente, en el decenio de 1970, los nuevos filósofos se han despedido para siempre de él, considerándolo como un falso profeta. Hoy alcanza este destino al mismo Kant. Kant sigue siendo Kant. No obstante, si miramos más allá veremos que palidece la reputación de Kant y que una vez más está pasando lo mismo a Nietzsche”. (Conciencia moral y acción comunicativa. Ed. Península. Barcelona 1985, p.11). Al menos, no cabe llamar modernos ni a Marx ni a Nietzsche, tal como suele repetirse por algunos. En resumen, si se está atento a las manifestaciones culturales últimas, se constata que la fe ha sido y es un vehículo de verdadero progreso y, al mismo tiempo, cada día se tratan con más seriedad los temas relativos al hecho religioso. También es cierto lo contrario, pues el secularismo más radical se profesa en amplios foros de la sociedad. Pero esas actitudes son más sectarias que científicas. Esto empieza a ser una obviedad y conviene advertir que es señal clara de inteligencia estar abiertos para percibirlo. Aurelio Fernández