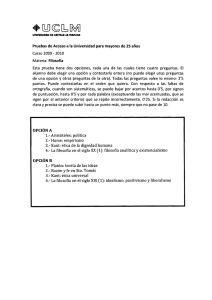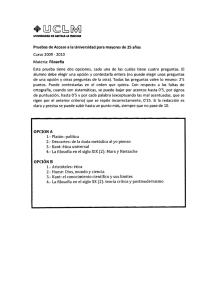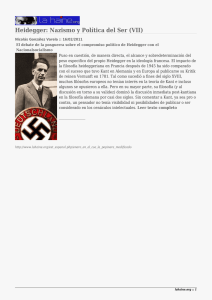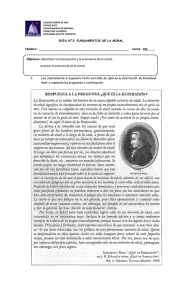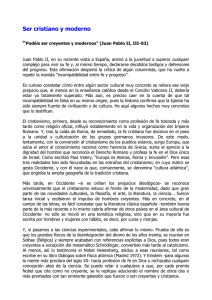Casalla- Sujeto en sentido moderno - Facultad de Psicología
Anuncio
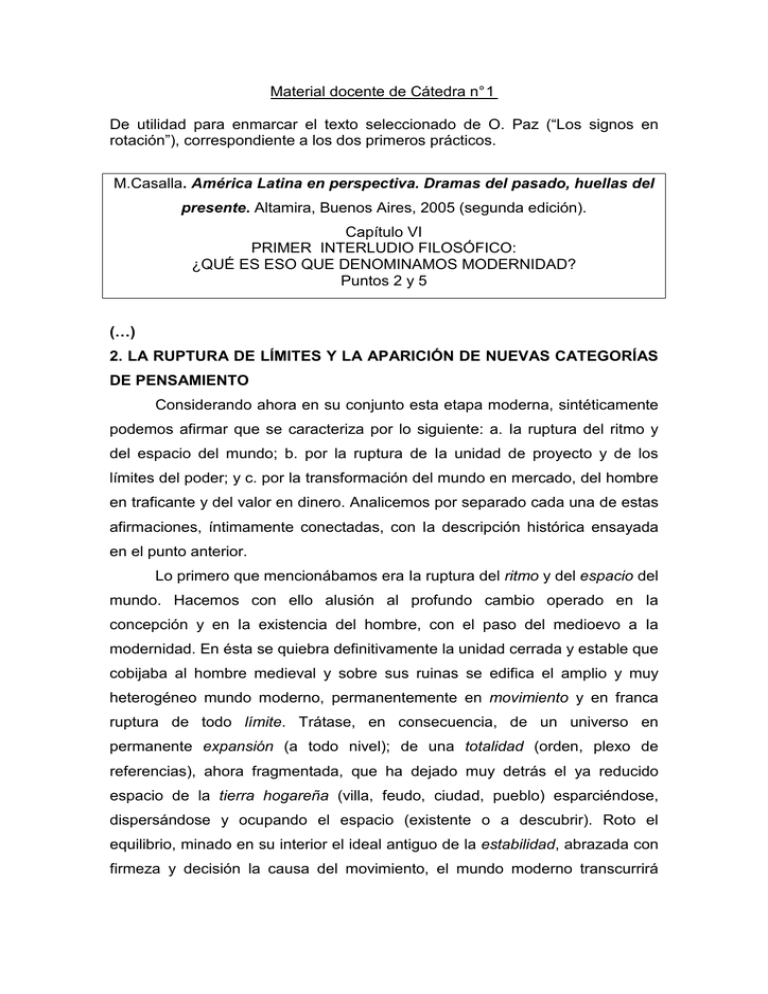
Material docente de Cátedra n° 1 De utilidad para enmarcar el texto seleccionado de O. Paz (“Los signos en rotación”), correspondiente a los dos primeros prácticos. M.Casalla. América Latina en perspectiva. Dramas del pasado, huellas del presente. Altamira, Buenos Aires, 2005 (segunda edición). Capítulo VI PRIMER INTERLUDIO FILOSÓFICO: ¿QUÉ ES ESO QUE DENOMINAMOS MODERNIDAD? Puntos 2 y 5 (…) 2. LA RUPTURA DE LÍMITES Y LA APARICIÓN DE NUEVAS CATEGORÍAS DE PENSAMIENTO Considerando ahora en su conjunto esta etapa moderna, sintéticamente podemos afirmar que se caracteriza por lo siguiente: a. Ia ruptura del ritmo y del espacio del mundo; b. por la ruptura de Ia unidad de proyecto y de los límites del poder; y c. por la transformación del mundo en mercado, del hombre en traficante y del valor en dinero. Analicemos por separado cada una de estas afirmaciones, íntimamente conectadas, con Ia descripción histórica ensayada en el punto anterior. Lo primero que mencionábamos era Ia ruptura del ritmo y del espacio del mundo. Hacemos con ello alusión al profundo cambio operado en Ia concepción y en Ia existencia del hombre, con el paso del medioevo a Ia modernidad. En ésta se quiebra definitivamente la unidad cerrada y estable que cobijaba al hombre medieval y sobre sus ruinas se edifica el amplio y muy heterogéneo mundo moderno, permanentemente en movimiento y en franca ruptura de todo límite. Trátase, en consecuencia, de un universo en permanente expansión (a todo nivel); de una totalidad (orden, plexo de referencias), ahora fragmentada, que ha dejado muy detrás el ya reducido espacio de la tierra hogareña (villa, feudo, ciudad, pueblo) esparciéndose, dispersándose y ocupando el espacio (existente o a descubrir). Roto el equilibrio, minado en su interior el ideal antiguo de la estabilidad, abrazada con firmeza y decisión la causa del movimiento, el mundo moderno transcurrirá ahora sobre un espacio en permanente expansión; movimiento que a su vez desafía todo límite, reduce lo otro a lo mismo. OCTAVIO PAZ Y LOS LABERINTOS DE LA MODERNIDAD Cerca ya de las fiestas del fin de año 1997, cuatro diligentes empleadas de la Biblioteca Nacional de México -con paciencia y precisión de cirujanos- urgaban un montón de hojas semiquemadas, desparramadas sobre la superficie de una larga mesa. No eran esta vez viejos códigos mayas o aztecas trabajosamente preservados de la vejación española, sino los restos del incendio de la biblioteca personal de Octavio Paz, ocurrido pocas semanas antes. Como corresponde a esta “época de la técnica” -que tanto lo había preocupado desde muy joven-, su vivienda personal en la ciudad de México no había sido quemada por la antorcha del fanatismo, sino por un inesperado cortocircuito en la instalación eléctrica, causa de un posterior fuego -infernal y rápido- que también lo devoró casi todo. Sus libros queridos, sus papeles personales, muchos de sus manuscritos y una infinidad de recuerdos, sucumbieron allí, cuasi sacrificialmente. Poco se pudo salvar, a pesar de las amorosas manos y de los modernísimos cuchillos de rayos X que intentaron el rescate en la Biblioteca Nacional. Dicen los que llegaron primero y vieron las cenizas, que de entre ellas apenas podían reconocerse algunas estatuillas orientales labradas en piedra, que estoicamente seguían resistiendo en su forma. Piedras calientes, “piedras de sol”, que una vez más podían con el fuego (acaso por provenir de un calor más intenso todavía). Fuego, piedra y luz, curiosa alquimia que ya desvelaba a Octavio, en aquél otro poema suyo escrito casi cincuenta años antes: La luz devasta las alturas Manadas de imperios en derrota El ojo retrocede cercado de reflejos. Países vastos como el insomnio Pedregales de hueso... Cierra los ojos y ábrelos: No hay nadie ni siquiera tú mismo: Lo que no es piedra es luz... Como las piedras del Principio Como el principio de la piedra Como al Principio piedra contra piedra Los fastos de la noche: El poema todavía sin rostro El bosque todavía sin árboles Los cantos todavía sin nombres... Esa piedra caliente; ese principio, ahora trocado en fin; la muerte sin más, esa “posibilidad de la imposibilidad” que tanto le gustara citar de Heidegger -perfecta combinación de poesía y filosofía que amó desde siempre-, lo alcanzaría la noche cerrada el domingo 19 de abril de 1998, en un casi anónimo hotel de la ciudad de México. Vivía allí refugiado desde hacía cinco meses, en compañía de unos pocos, desde que el fuego le había arrebatado lo más elemental, su hogar. El ciclo vital volvía a la desnudez del origen, a aquél 31 de marzo de 1914 en que la Luz pudo más que el incendio. Tenía ahora 84 años y era uno de los poetas y ensayistas latinoamericanos mundialmente más conocidos y admirados. En 1981 España lo había distinguido con su premio mayor (el Cervantes) y nueve años más tarde llegaba el Nobel de Literatura (1990), “por su apasionada obra literaria de amplios horizontes, moldeada por una inteligencia sensual y un humanismo íntegro”. Nada de eso lo protegió del infinito dolor final, el de la enfermedad que lo consumía por dentro y el del incendio que todo lo había devorado por fuera. Dicen los pocos que lo trataron en aquella casa prestada del final, que ambos fuegos se realimentaron mutuamente y que después de la destrucción de su biblioteca, la depresión lo fue conduciendo calladamente a la muerte. Moría en un México que poco había cambiado a lo largo de toda su vida, el de la Posrevolución Mexicana, el del omnipresente y omnipotente Partido Revolucionario Institucional (PRI), nombre que siempre le hizo gracia (¿cómo algo podía ser “revolucionario e institucional al mismo tiempo”?). Sin embargo fue casi siempre –y a pesar de sus rebeldías e independencia de criterio- un “intelectual mexicano”, es decir, alguien que también simultáneamente es y no es del PRI. Así de confundidos estaban por entonces los nombres y los hombres en México. En los 40 había ingresado en el Servicio Exterior de su país y saltado con rango de Embajador a los más importantes destinos diplomáticos en el mundo; sin embargo, ello no fue obstáculo para el gran portazo de 1968, cuando presentó su renuncia como embajador de México en la India, a raíz de la matanza de estudiantes en la plaza de Tatlelolco, testigo mudo de tantas otras. Sin embargo, su última honra mortal se la ofrendó el pueblo de México en un acto organizado y encabezado por el PRI, es decir, prácticamente por el único México que Paz llegó a conocer y padecer. Su nueva familia, sólo autorizó como acto público una ceremonia fúnebre, presidida por el entonces primer mandatario Ernesto Zedillo, en el Palacio de Bellas Artes. A las cinco en punto de la tarde su cuerpo presente fue trasladado al cementerio del Panteón Español, en donde fue incinerado. Otra vez el Fuego terminaba –y a la vez reiniciabasu sempiterna lucha con la Luz. En la vasta obra que terrestremente lo sobrevivía -y en cuyo arreglo empeñó como pudo esos últimos días de hotel- las páginas dedicadas a América Latina y, dentro de ellas, a su ambiguo destino “moderno”, sobresalen por su lucidez. El gran inicio había sido en El laberinto de la soledad (1947), radiografía de “pachuchos” y “chicanos” que, por su agudeza, traspasa el caso mexicano y bien vale como fresco dramático del hombre latinoamericano. Sucintamente, Octavio Paz describirá en estos términos la expansión del tiempo y del espacio en la modernidad: “En la antigüedad, el universo tenía una forma y un centro; su movimiento estaba regido por un ritmo cíclico y esa figura rítmica fue durante siglos el arquetipo de la ciudad, las leyes y las obras. El orden político y el orden del poema, las fiestas públicas y los ritos privados —y aun la discordia y las transgresiones a la regla universal— eran manifestaciones del ritmo cósmico. Después, la figura del mundo se ensanchó: el espacio se hizo infinito y transfinito; el año platónico se convirtió en sucesión lineal inacabable; y los astros dejaron de ser la imagen de la armonía cósmica. Se desplazó el centro del mundo y Dios, las ideas y las esencias se desvanecieron. Nos quedamos solos. Cambió la figura del universo y cambió la idea que se hacía el hombre de sí mismo... Ahora el espacio se expande y disgrega; el tiempo se vuelve discontinuo; y el mundo, el todo, estalla en añicos. Dispersión del hombre, errante en un espacio que también se dispersa, errante en propia dispersión”. No se trata de otra cosa que de la época de la imagen del mundo, en el lúcido decir de Heidegger, uno de sus hermeneutas más prominentes. De ese instante en que el mundo (aquello que los griegos llamaban cosmos y oponían a caos), rompiendo por completo su antigua contextura, deviene imagen: un producto del representar y actuar del hombre, antes que el hogar dentro del cual éste se cobijaba y actuaba1. Mediante su mutación en imagen el mundo queda a merced del hombre; el cual a su vez, instalado férreamente en sí mismo, deviene el sujeto que representa, que pone y dispone del mundo (ego cógito: yo pienso). Las figuras de Renato Descartes y de Arturo Schopenhauer, entran aquí en toda su extensión. El mismo Heidegger ha reseñado esta situación afirmando: “Ser moderno corresponde al mundo que se ha convertido en imagen (...) El hecho de que el mundo pase a ser imagen, es exactamente el mismo proceso con el que el hombre pasa a ser subjectum (sujeto) dentro de lo existente; (luego aclaró así las consecuencias de este fundamental proceso). 1 Confrontar Heidegger, M. “La época de la imagen del mundo”, en Caminos del bosque. Alianza, Madrid, 1995 En el imperialismo planetario del hombre técnicamente organizado, llega a su punto de apogeo el subjetivismo del hombre, para luego establecerse e instalarse en la llanura de una uniformidad. Esa uniformidad pasará a ser luego el instrumento más seguro de Ia dominación completa, es decir, técnica, sobre Ia tierra. La libertad moderna de la subjetividad se disuelve completamente en la objetividad que le es conforme”. Palabras singularmente anticipadoras del presente, ya que fueron escritas en 1938. La primera ruptura queda entonces sucintamente presentada. Por ella el mundo antiguo-medieval, al romper lo esencial de su espacio y su tiempo, deviene en imagen, a disposición de un sujeto (el hombre, devenido a su vez ego cógito) que Io ordena y fundamenta de acuerdo con el dictado de sus valores e intereses2. Este mundo devenido en imagen es, a su vez, un mundo en plena y constante tarea de globalización, de expansión, asumiendo así las dos notas básicas con que más arriba hemos caracterizado a esta Modernidad europea: una humanidad autoconsiderada superior y abocada, en consecuencia, a la tarea de conversión universal de los pueblos inferiores (los “bárbaros”), a los beneficios de esa cultura superior. 2 Hemos ampliado la constitución y características de esta subjetividad moderna – ya propiamente en el terreno de la filosofía- en nuestra obra, El sujeto cartesiano, UBA, Fac de Psicología, Buenos Aires, 1995. Se pasa allí revista, sumaria y progresiva, a esta persistente labor de racionalización del sujeto y “objetivización” del mundo, a través del análisis de las figuras paradigmáticas de Descartes, Kant y Hegel. A ella remitimos, por razones de espacio, al lector interesado en ampliar esta perspectiva. (…) 5. APARICIÓN DEL “SUJETO” EN SENTIDO MODERNO Tratemos ahora de ver cómo esto se refleja en el nivel del pensamiento, preguntándonos esta vez cuáles serían las características filosóficas e ideológicas de esta singular Modernidad europea. Lo primero y fundamental es lo que podríamos denominar el descubrimiento de la alteridad del mundo. El hombre moderno descubre ahora que él es una “cosa” diferente del mundo; que de aquí en más sus relaciones con el mundo -con esa otra “cosa” que es el mundo- será esencialmente una relación de enfrentamiento entre un sujeto y un objeto. A partir de esta época, el hombre comienza a concebirse realmente como “sujeto” y aquello que lo enfrenta como “objeto”. Si ese enfrentamiento es ahora entre un sujeto y un objeto, la voluntad fundamental del hombre moderno es gnoseológica: lo que quiere es conocer. No sólo se concibe como un sujeto enfrentado a un objeto determinado (o a un conjunto de objetos), sino que ahora quiere hacer algo con ese objeto: no meramente contemplarlo, sino conocerlo para cambiarlo o manipularlo. Podríamos decir, siendo entonces un poco más precisos, que si la pregunta filosófica fundamental del mundo antiguo-medieval era “¿qué es el ser?”, la pregunta fundamental del hombre moderno es “¿cómo puedo conocer?”. El problema ontológico (del ser), se vuelve ahora problema gnoseológico (del conocer), lo cual de ninguna manera deja de lado aquel viejo problema, sino que lo resignifica: el problema del ser, ahora se juega en términos gnoseológicos. Es decir, la teoría del conocimiento (gnoseología), supone siempre una metafísica determinada y esta metafísica moderna va a estar esencialmente preocupada por dar cuenta del sujeto, de cómo este sujeto conoce al mundo. Así, la metafísica moderna será esencialmente una metafísica de la subjetividad. Inmanuel Kant: una revolución copernicana, en el terreno del pensamiento. El complemento filosófico ideal de aquellos Principios matemáticos de filosofía de la naturaleza de Newton, será la Crítica de la razón pura de Inmanuel Kant (1724-1804). Escrita casi un siglo después (en 1781), Kant eleva al nivel del más alto conocimiento especulativo, el ideal científico y matemático de la física newtoniana. Una Crítica como la kantiana, sería imposible efectuar en el marco de la vieja física de Aristóteles: requirió la labor pionera de Descartes, Bacon, Galileo y Newton, si bien traspasó a todas ellas en rigor y profundidad filosófica. A punto tal, que es con Kant o contra Kant, como se ha desarrollado buena parte de la filosofía moderna y contemporánea. La pretensión de Kant es hacer entrar a la Metafísica “en el seguro camino de la ciencia”. Y el modelo de ciencia que él admira y al cual aspira, no es otro que el de la Física de Newton. Poder hacer Filosofía (metafísica), con el mismo rigor matemático con que Newton hizo Física, es su gran aspiración. Y así como Newton descubrió las grandes leyes de la Naturaleza, aspira él a un mismo resultado en el terreno de la Razón. Esto implica someterla a crítica, es decir purificarla de todos los dogmatismos que la recubren, así como penetrar en su estructura (pura) y poder dar cuenta acaba de su funcionamiento. Por eso la pregunta central de esta Crítica de la razón pura, será: “¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori?”. Es decir, cómo es posible pensar más allá de la experiencia sensible, superando los condicionamientos que ésta impone al conocimiento y accediendo –por el contrario- a las leyes o principios que rigen toda experiencia posible. No es aquí el lugar para describir la prolija y sugestiva respuesta kantiana, pero sí para destacar el supuesto fundamental que la anima: esto es, la primacía de la razón por sobre la experiencia3. En el Prefacio a la segunda edición (1787) dice Kant, como al pasar: Hasta nuestros días se ha admitido que todos nuestros conocimientos debían regularse por los objetos. Ensáyese a ver si no tendríamos mejor éxito aceptando de que los objetos sean los que deban reglarse por nuestros conocimientos. Inversión del realismo en boga y de todo dogmatismo, esta propuesta kantiana implica una verdadera revolución en materia del conocimiento. Así como Copérnico cambió todo en Astronomía (cuando propuso a la Tierra y no al Sol como astro central del universo), algo similar ocurrirá con Kant en materia de Teoría del Conocimiento (Gnoseología). Quien está ahora en ese centro, no serán ni los objetos, ni Dios, ni el mundo, sino el Hombre, mejor aún: el sujeto humano como portador de la estructura y significación del Mundo. En efecto, si como se pensó a partir de la Modernidad el conocimiento es una relación de sujeto-objeto, Kant viene ahora a decirnos que ya no es más el objeto (léase, la experiencia) quien va a grabar su “saber” en el hombre (como si éste fuese una suerte de tabla rasa) sino que, muy por el contrario, eso que denominamos “objeto”, no es autónomo, ni autosuficiente, sino que se regula por la estructura de la subjetividad. Por lo tanto, la realidad no es un “dato” que está allí (independientemente de la experiencia subjetiva) sino una construcción a priori de la subjetividad que, a posteriori, encontramos como objeto a conocer. Es decir, que el tan mentado “misterio de la naturaleza”, o de las cosas, no está en ellas ni es tal, sino que mora en la estructura misma del sujeto que conoce. Y no por cierto en una subjetividad personal, 3 De entre la amplísima bibliografía kantiana, podemos citar -como comentarios de interés general en castellano- las siguientes obras: E. Cassirer. Kant, vida y doctrina. FCE, México, 1978; R. Torretti. Kant. Charcas, Buenos Aires, 1980 y E. Fink, Todo y nada. Sudamericana, Buenos Aires, 1964. singular o caprichosa, sino que se trata de una subjetividad trascendental (no empírica, dada para la especie), que opera bajo la forma y estructura de una razón pura. De aquí que en las primeras líneas de su Introducción a la Crítica, Kant advierta: No hay duda alguna de que todo conocimiento comienza con la experiencia (...) Mas, si bien todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia, no por eso origínase todo él en la experiencia. Esta distinción entre comienzo y origen del conocimiento, le reservará para esa subjetividad trascendental el lugar del origen (al cual se subordina toda experiencia empírica y concreta), y le hará distinguir entre un conocimiento a priori y otro empírico. Los primeros –en su sentido más prístino- son “independientes de la experiencia y aun de toda impresión de los sentidos”; mientras que los empíricos son aquellos “que tienen sus fuentes a posteriori, a saber, en la experiencia”. A la primera clase de conocimientos (a priori) pertenecen todos los juicios que componen el andamiaje de las matemática (axiomas, leyes, reglas,etc) y de las ciencias puras, son pues juicios sintéticos a priori; mientras que los juicios empíricos (a posteriori), son los propios de las ciencias derivadas y del saber vulgar. Aquellos son estrictamente universales y necesariamente ciertos, pues su validez no depende de ningún dato empírico, ni de ningún proceso que pueda o no tener lugar en la experiencia (por ejemplo, el juicio: “La suma de los ángulos interiores de un triángulo es siempre igual a 180º); mientras que los juicios empíricos, carecen de esas cualidades y su verdad es siempre relativa. Por lo tanto: la forma empírica de lo real, será un derivado de la estructura pura de la razón, fundamentándose así la propuesta de una “revolución copernicana” en materia de conocimiento, al calor de la cual el sujeto ocupará –para ya no dejarlo- el centro de la escena. Esa razón pura funciona como una verdadera síntesis (a priori) de las impresiones sensibles que le aporta la sensibilidad y las formas puras que le provee el entendimiento. Así conocer es unir ambas vías (intuiciones y categorías), tarea de enlace –en terminología kantiana- a cargo de un Yo que constituye el mundo en el mismo momento en que lo piensa. La estructura de lo real –siguiendo un camino inaugurado por Renato Descartes- queda así cada vez más identificada con la estructura del mundo. Por ello no es de extrañar que, algunas décadas después y profundizando las huellas de ese mismo camino, Hegel pronuncie ya sin empachos la divisa clave del racionalismo triunfante: “Todo lo real es racional y todo lo racional es real”. Aquí la Modernidad filosófica ha alcanzado su apogeo. No olvidemos que el idealismo alemán –que culmina en Hegel- había bautizado a Kant como “El Moisés de nuestra nación”, en el sentido de quien muestra el camino pero él mismo no llega. Ahora parece sí haberse llegado a la tierra prometida: si todo lo real es racional y todo lo racional es real, vivimos por cierto “en el mejor de los mundos posibles”, como gustaba el mismo Hegel recordarles a sus alumnos de la Universidad de Berlín en 1831. No tardaría mucho en llegar el desencanto. Igual que a Colón y a sus primeros acompañantes, pasada la ilusión de un Paraíso Terrenal en las Indias. De manera que el famoso tema del “sujeto” –entendido como subjetividad constituyente del mundo- no tiene más de trescientos años. Es un problema relativamente nuevo y tan nuevo que, el propio término que lo designa (“sujeto”), no es anterior al Medioevo. En efecto, la palabra latina subjectum -de donde deriva nuestro término castellano- es a su vez traducción de una palabra griega que aquellos maestros medievales así tradujeron, en una versión por cierto harto interpretativa. Este término griego correspondiente –cuya traducción/interpretación medieval dio comienzo a la problemática del “sujeto”- es hypokéimenon, que está formado por el prefijo hypo: “debajo”; y kéimenon: “lo que está”. De manera que una traducción apegada al sentido griego diría: “lo que subyace”, “lo que está por debajo” o, más fielmente aún, “lo que propiamente es”. Y recordemos que hipokéimenon (“lo que propiamente ‘es’, el ser”) significaba para esos griegos tanto el hombre como los dioses, el mar, el brotar de una rosa, el Partenón...; simplemente y sin limitaciones, el conjunto de “lo que es”. Estamos aquí todavía muy lejos de algo así como un “sujeto”, en el posterior sentido del subjectum latino.4 Pero que los griegos no dispusieran del término moderno “sujeto” no es simplemente una carencia idiomática, sino la presencia de otra forma de comprensión. Es mucho después de ellos cuando comienza la historia de algo que, lentamente, se va iluminando como el problema de la “subjetividad”. Y así como no existía en el lenguaje griego ninguna palabra para decir “sujeto” (en sentido moderno), tampoco existía un término para “naturaleza”. La palabra que refería a algo similar, también traducida por los latinos, era fysis. De esa traducción (interpretativa) deriva nuestra voz castellana “naturaleza”. Pero así como hypokéimenon no es el “sujeto” moderno, tampoco fysis es nuestra posterior “naturaleza” (como algo enfrentado a un tal “sujeto”). Fysis, palabra de muy problemática traducción, deriva del verbo griego arcaico fuein, que significa “crecer”, “brotar”, “aparecer”. Y “lo que aparece” es 4 Puede consultarse sobre este tema el trabajo de Silvio Maresca “Subjectum”, en su texto En la senda de Nietzsche. Catálogos, Buenos Aires, 1991, pp. 217-233. lo que está, lo que es, el ser en su totalidad. Que dentro de lo que es, de lo que aparece, dividamos un orden de lo “humano” (que constituirá la “cultura”) y otro que correspondiente al orden “material” (que conformará la “naturaleza”), es una cuestión muy posterior: se trata de una escisión, una ruptura típicamente “moderna”. Un pensador como Heráclito de Éfeso (siglo VI a.C), sabía muy bien esto y celebra esa comunidad inicial, esa unidad indisoluble de lo que es, en un largo poema denominado precisamente Acerca de la fysis, del cual lamentablemente sólo conservamos fragmentos. Y “lo que es” –en ese mundo antiguo- es el río que cambia y en cuyas aguas no nos bañamos dos veces, porque cada vez que lo hacemos “serán nuevas las aguas que nos bañan”. Un mundo en el cual “el camino que sube y el camino que baja es uno y el mismo” y donde hay un lógos común a todos, aun cuando algunos hombres (“dormidos”) intenten vivir “como si tuviesen su propio lógos (inteligencia)”. Por el contrario (los “despiertos”) sabían muy bien que eran una cosa más en el orden total del cosmos y que –en ese juego planetario del ser, que compartían con dioses, semidioses y héroes- no tenían privilegio alguno. Por el contrario, sometidos al destino y a la medida, no ocupaban el centro de la escena, como sí ocurrirá en la modernidad.5 Tenemos así un orden inicial -un cosmos no moderno- esencialmente integrado, donde el aparecer es la verdad (aletheia) y donde el aparecer de esta verdad es “físico” (en el sentido de la fysis). Y allí donde todo es físico, no existe todavía la división entre cosas “racionales” y cosas “físicas” en el posterior sentido moderno, ni la división entre un sujeto y un objeto cuya relación entre ambos es entendida como “conocimiento”. Este arsenal de ideas tiene no más de cuatrocientos años. Es decir, si estimamos en veinticinco siglos la filosofía occidental, pasaron aproximadamente veintiuno sin que se marcara un tipo de referencia especial a algo denominado “sujeto” y sin entender la relación de ese sujeto con su correspondiente “objeto”, como “conocimiento racional”. 5 Sobre el texto de este poema, véase Mondolfo, R. Heráclito. Siglo XXI, Buenos Aires, 1966, pp. 30-47. Por cierto que, cuando esto último ocurrió, las cosas cambiaron radicalmente. Mas lo que ahora simplemente queremos señalar, es la idea de que conceptos como sujeto, objeto, conocimiento, categorías, no son “naturales”, no existieron siempre, como la lluvia o el viento; sino que han surgido lentamente en el devenir histórico y como contrapartida conceptual y solidaria del emerger de una nueva época del mundo: la Modernidad y en Europa primeramente. Decíamos que la primera característica de la Modernidad era el descubrimiento de la alteridad del mundo. De aquí en adelante se produce el enfrentamiento entre un sujeto y un objeto y la relación que empieza a ser privilegiada es una relación de conocimiento. El objeto que está frente a mí, lo está para ser conocido. “Objeto” es literalmente “lo contrapuesto”: si hay sujeto existe algo (objeto) que se le contrapone. Por lo tanto, algo se tuvo que “partir” en el seno de aquella fysis originaria para que esto sucediese; más aún, tuvo que haberse interpretado “lo que es” privilegiando alguna de sus formas, para que aparezca el problema del “sujeto” como un hecho central.