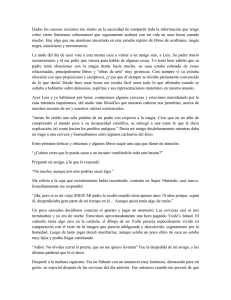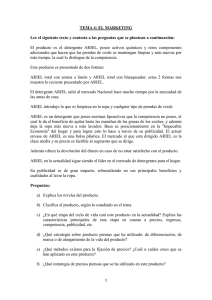Yo, tú, él y vos De Benidorm a Las Vegas Mar Cantero Sánchez
Anuncio

Índice Portada Nota preliminar Yo, tú, él y vos... Unos cuantos años antes... De vuelta a la actualidad... Se busca el calzado perfecto Agradecimientos Biografía Créditos Te damos las gracias por adquirir este EBOOK Visita Planetadelibros.com y descubre una nueva forma de disfrutar de la lectura ¡Regístrate y accede a contenidos exclusivos! Próximos lanzamientos Clubs de lectura con autores Concursos y promociones Áreas temáticas Presentaciones de libros Noticias destacadas Comparte tu opinión en la ficha del libro y en nuestras redes sociales: Explora Descubre Comparte Un escritor tiene una ventaja sobre los demás seres humanos. Aunque su vida haya sido una mierda, siempre puede convertirla en una historia maravillosa, novelando las partes en las que más haya disfrutado e inventándose el resto. Lo mismo ocurre con sus personajes, puede crearlos con retazos de individuos reales o imaginar cómo le gustaría que fueran algunas de las personas que conoce. Para empezar una novela, un escritor debe desechar el pensamiento de que hay ideas que no merecen la pena. Lo importante de una historia no es lo que cuenta, sino la gracia con que se cuenta. Por eso, la autora no se hace responsable de las opiniones vertidas en esta historia, pues no le pertenecen; provienen sólo de los personajes, que son completamente ficticios. Está inspirada en la vida real, pero es fruto de su imaginación; por lo tanto, cualquier parecido con la realidad es pura mala suerte. Yo, tú, él y vos… Algunas personas abandonan este mundo sin haber soñado nunca. Otras, por el contrario, vivimos para intentar cumplir nuestros sueños. Yo era una soñadora empedernida, me alimentaba de ilusiones y las devoraba con fruición y alevosía. Sin embargo, lo malo de los sueños es que, si no los cumples, te engordan: cada nuevo fracaso te hace ganar un kilo más de grasa y celulitis. Por lo general, esto era lo que me ocurría a mí, hasta que un día tuve una gran revelación. En una película hubiera sonado una música de fondo que transmitiera asombro, un «tatachán», seguido de campanillas y cuencos tibetanos, mezcla de sonidos celestiales. Pero ésta no fue una revelación divina, sino más bien humana, terrenal y corpórea, que se dio al pasar por delante del escaparate de una tienda de Ponche&Bananna, en una calle del casco antiguo de Benidorm. Sé que no debería decir marcas, pero si la menciono es para que puedas visualizar la situación con lujo de detalles. Imagina unas sandalias con un tacón de más de quince centímetros, terminado en punta fina, de color fucsia plata (sé que parece difícil visualizar este tono, pero a veces hay que dar rienda suelta a la imaginación. Total, lo que no mata, engorda) y con las suelas azul Lewinsky (como el vestido de la becaria de Clinton, el de la famosa mancha); una tirita de piedras adiamantadas nace en el comienzo de los dedos, gira alrededor del tobillo y se cierra con un broche. «¿Pueden existir unos zapatos así?», pensé al verlos, pero en seguida rehíce la pregunta: «¿Pueden existir más allá de un escaparate de Ponche&Bananna?». Y fui más allá: «¿Están hechos de materia? ¿Se pueden tocar y oler? ¿Podría escupir sobre ellos para sacarles brillo o han sido creados sólo para vivir en un mundo paralelo?». Quizá que centre mi atención en un par de zapatos os parezca un tanto superficial, pero los humanos somos así; a la mayoría nos gustaría comprar cosas caras e inútiles que jamás usaríamos para salir a la calle. En el preciso instante en que mi mirada se topó con aquel par de misteriosos zapatos-joya, que desprendían brillos tan fulgurantes como una sonrisa tras una limpieza dental, descubrí mi verdadero yo. Para mi propia sorpresa, había estado escondido en mi interior durante mucho tiempo, oculto bajo cientos palabras, letras y folios blancos con negras frases, que formaban parte de un sueño que, cada día, parecía más imposible. Desde mi más tierna infancia, cuando escribí mi primer cuento, se me había metido en la cabeza la absurda idea de ser escritora. ¡Qué estupidez! Aún me avergonzaba de mi primer título El golfillo de París, en el que el protagonista (obviamente, un golfillo que vivía en París) se arrojaba desde un séptimo piso y no le pasaba nada. ¡Qué obsesión tenía yo entonces con el suicidio! Y, además, se me había clavado entre ceja y ceja la idiota y absolutamente paranoica idea de ¡pasarme la vida escribiendo! ¡Como si fuera tan divertido! Los escritores y las escritoras saben lo que eso significa: vivir tecleando frente a un ordenador, siempre a punto de romperte una uña. ¡Por Dios! ¡Qué mal rollo! ¡Sobre todo si acabas de pintártela, con lo que cuesta que queden bien! De niña, solía ser muy hilarante. Se me ocurrían historias generosas y entretenidas que alegraban un poco mi vida solitaria, siempre metida en mi habitación. Ahora, gracias a Dios, he cambiado mucho. También los sueños cambian, sin embargo, al convertirme en mujer, yo continué con el mismo. Quería ser escritora y, para conseguirlo, había redactado ya un montón de textos ajenos a mi vida: un sinfín de poemas y haikus; cinco novelas; siete ensayos cortos y uno largo; cuentos para niños, para adultos y para la tercera edad; cuentos eróticos, de terror, de agobio... aunque, en realidad, la agobiada era yo. Vivir de la escritura era mi objetivo y estaba empeñada en alcanzarlo, como un burro en pos de una zanahoria, sin saber que ésta avanza sólo cuando él camina. Y no es que me considerase una burra, pero un poco mula sí que he sido siempre. ¿Pero cuál era mi papel en aquel momento, el de la burra o el de la zanahoria? Esa filosófica pregunta había empezado a arañar mi mente desde dentro, desde hacía algún tiempo. Y, a pesar de mis dudas, allí estaba, en una hermosa tarde de primavera, con los ojos engurruñidos por la luz del sol, que entraba por el escaparate y me volvía ciega por momentos. Había descubierto el par de zapatos al pasar y estaba segura de que seguían allí, aunque dudaba de haberlos visto realmente. No podía creer que existiera algo tan sublime pero como siempre había sido una gran soñadora, hice uso de mi práctica en soñar despierta y volví a mirar. Coloqué el canto de mi mano sobre los ojos, como quien busca un barco en el horizonte marino, y volví a ver un destello fucsia plata que llenó para siempre el vacío de mi corazón. Me pregunté cómo se habrían sentido Einstein, Darwin o Bill Gates al descubrir, cada uno en su estilo, el sentido de la vida. Yo acababa de descubrir el mío que, aunque no tan noble, era mío y eso me parecía lo más importante. Me di cuenta de que hasta entonces, había vivido como una zombi, siempre oculta del mundo, indiferente a la vida real, imaginando, imaginando e imaginando… viviendo las historias que poblaban mi cabeza y el espacio exterior. No negaré que había vivido también historias propias, pero estaba dispuesta a dar mi vida y mis experiencias a cambio de ver una de mis novelas en el escaparate de una librería. Daba igual que fuera La Mansión del Libro, Fracfrac o las Librerías de El Porte Irlandés, con tal de que mis palabras fueran leídas por los demás y mis libros tuvieran la misma oportunidad de ser escogidos por manos sabias y tiernos ojos que los adquirirían a un módico precio para que yo pudiera recibir el dinero correspondiente, a cambio de mi muy merecido trabajo. Aquella era la razón de mi existencia, mi misión en el mundo, mi propósito en la vida. Era el motivo por el que había nacido y nada me obsesionaba más que lograrlo. No obstante, increíblemente, aquella fugaz pérdida de visión, provocada por el sol y el brillo de un cristal, dislocó a mi niña interior y cambió mi vida para siempre. En un instante, comprendí que ya nada me importaba más que aquel par de zapatosjoya de Ponche&Bananna. El sueño de publicar mis textos en una gran editorial, ver mis libros en una librería y vivir de lo que tanto amaba dejó de tener sentido. A partir de entonces, fui más humana y, sobre todo, mucho más divina… A riesgo de que esto se parezca al Diario de Bridget Jones, debo reconocer que estaba llegando a una de esas fases inevitables en la vida de una mujer en las que parece que el cuerpo se ha ensanchado, aunque, en realidad, se ha encogido. Esa etapa en la que la carne pareciera volverse flácida y la piel estirarse más de la cuenta para acoger el exceso de grasa. Quizá, sencillamente, había engordado un poco. Y eso se notaba en mis pies, que hacía mucho tiempo no eran capaces de sostenerme de forma grácil; de hecho, hacía siglos que no me ponía tacones. Y ahí estaba, con las rodillas temblorosas, mordiéndome el moflete por dentro mientras intentaba aparentar seguridad en mí misma, y muriéndome de ganas de rodear con mis pies aquellas dos maravillas hechas casi de ilusión, porque mucha materia no tenían. De repente, la campanilla de la puerta me indicó que ya habíamos entrado y que no había marcha atrás. El ridículo estaba garantizado. Por suerte, iba con mi amigo Ariel, compañero de situaciones estrafalarias y obtusas. Sola, me hubiera muerto de vergüenza. Lo de vestirme bien para entrar en una tienda de ropa, me pareció lo más fuerte que había hecho en mucho tiempo. Como todos, yo también he visto Pretty woman al menos cincuenta veces, de las cien que la han puesto en televisión, y no quería que me echasen de la tienda como a Julia Roberts. Por eso fui antes a comprarme un modelito a Papaya, con un dinero que no tenía. Difícil de entender, lo sé, pero Ariel me había leído varios párrafos de un libro que se titulaba Vacía tu mente para llenar tu bolsillo y que afirmaba, de manera contundente: «Tienes que fingir que eres rica y poderosa, si quieres serlo». Yo había empezado al revés: había vaciado mi monedero, pero mi mente seguía repleta de miedos, dudas y frustraciones. Sin embargo, entré en la tienda lo más dignamente posible, intentando lograr una actitud de VISA Oro y más de doscientos euros sueltos en la cartera. —¡Qué bueno está el jodío! —masculló Ariel, mientras estudiaba de reojo a uno de los dependientes. —¿Cuál de los dos? —pregunté en voz baja, mientras disfrutaba del tacto entre mis dedos de la fresca tela de un vestido minifaldero de primavera. —¡Los dos! —exclamó él, que siempre quería abarcarlo todo— ¡Pa›mí! Me los llevaría a casa envueltos en una caja y ataditos con un lazo —soltó entre risitas. Los jóvenes lucían sus cuerpos musculados dentro de unos trajes con sendas camisas medio abiertas, que mostraban sus bien marcados pectorales. Los imaginé sudorosos y con la piel brillante por el aceite con el que debían de untarse cada noche mutuamente, tras la ducha. —¿Son novios? —se me ocurrió preguntarle. —¡No me digas eso, que estoy intentando ligarme al del traje blanco! —Pues hazlo con más ganas, porque me parece que ahí hay tomate —le advertí, dándome cuenta de las miraditas que se cruzaban, de la caja al escaparate y del escaparate a la caja. —¿Puedo ayudaros? —oí detrás de mi oreja y me asusté. Siempre he sido muy sensible a la actitud de los dependientes. Si me atienden demasiado rápido, me agobian, pero si no me hacen caso, me molestan porque siento que me ningunean. Lo mejor, como afirmaba Buda, es el término medio. ¿Por qué los dependientes nunca lo encuentran? —¿Cómo no? —exclamó Ariel, que ya se le había acercado lo suficiente como para imitar el gesto de magrearle el culo, sin que nadie se diera cuenta, salvo yo. Creo que lo hacía para ponerme aún más nerviosa—. ¿Sabes? Mi amiga es una reconocida y reputada escritora —le dijo. Me puse roja y pensé: «¡Moqueta, trágame!». Que Ariel soltase siempre por ahí que era escritora, me parecía algo fuera de lugar, además de inútil; aunque lo peor era lo de «reputada», que no acababa de gustarme, porque me sonaba a todo menos a lo que en realidad significaba. Siempre le he dado mucha importancia al sonido que tienen las palabras y al efecto que ejercen en mí y en los demás. Por ejemplo, odio algunas como: flato, vómito, mismamente, locuela (¡qué cursi!), viril (suena a la España profunda, en la que los hombres tenían pelo en el pecho), calostro (ésta es horrible, parece un insulto y nadie diría que tiene que ver con la maternidad), potorro, (esta no estoy segura de que exista, pero se la escuché una vez a Belén Esteban. Literalmente dijo: ¡Estoy hasta el potorro!) etc. Tengo una larga lista. Y, a veces, durante un tiempo, me enamoro de otras. Ariel continuó… —... y necesita un vestido para la presentación de su nuevo libro. —¿Cómo se llama? — preguntó el dependiente del traje blanco. —Sibila — respondió Ariel. Le miré con asombro. —Me refiero al libro —aclaró el joven. —¡Ah! —le miró mi amigo con descaro—, se titula: Di «sí» a la infidelidad. —Un tema interesante —comentó él. Ariel me guiñó el ojo en señal de triunfo. Le encantaba utilizar mi pseudónimo literario para presentarme, porque decía que mi nombre era demasiado normal y que yo debía aparentar que era más chic. A mí no me molestaba porque, al fin y al cabo, aquel nombre lo había escogido yo, no como el de mi bautizo, y sólo lo utilizaba cuando me presentaba a algún concurso de cuentos en el que no me permitían usar el verdadero. Pero otra cosa era que Ariel se inventara los títulos de mis futuros libros, en función de su propio interés. El chico regresó con un par de vestidos de mi talla y me acompañó hasta el probador. Ariel pensaba quedarse a su lado, pero lo cogí por el cuello de la chaqueta y le obligué a que entrara conmigo. —¿Qué quieres? ¿Fastidiarme el plan? —susurró corriendo la cortinilla que nos separaba del resto de la tienda—. ¡Venga, empieza a desnudarte! —¡Cuando te enfadas así no pareces gay! —¿Y te pone cachonda, no? —¡Bah! Ni se me ocurriría pensarlo. ¡Eres mi amigo guay! —Sí, eso suena mejor que «gay» —refunfuñó mientras me ayudaba a quitarme la ropa— y mejor que «homosexual», que suena a caracol o a bicho raro. —Tú eres homosensual. ¿Verdad que así suena mejor? —Sí, y tú estereosensual. Desde luego, así suena mucho más musical. ¡Ja, ja, ja! ¿Has visto cómo están esos dos? Nunca he hecho un trío, pero… —¿Me queda bien? —pregunté mirándome al espejo. —Imagino que sí. Lo siento pero yo ya no puedo ver más que los brazos de ese tío rodeando mi cintura —me confesó. —Ni en tus mejores sueños —le dije—, aunque, pensándolo bien, todo es posible. —¿Y tú eres mi mejor amiga? —Intento ser realista. —Pues no lo seas tanto. Según el libro que estoy leyendo, sólo tengo que adoptar la actitud de un rompecorazones —exclamó, estirándose como si pudiera crecer de repente. —Estás guapo en esa postura —lo piropeé, apretándome de espaldas contra él, para alejarme de mi imagen— ¿Por qué hacen los probadores tan estrechos? —Los hacen para una persona y nosotros somos dos. ¡No te aprietes contra mí! —¿Por qué? —Porque me voy a chocar con tu mariposa. Lo miré con una media sonrisa. —¿Por qué lo llamas mariposa? —me reí. —Porque se abre cuando quiere y se posa. —¡Es malísimo! —Lo sé. No te queda bien, pruébate el otro. —¿Pero no habíamos quedado en que eras guay? —Sí, pero, como tú misma has dicho, todo es posible. Y no sería la primera vez. Me volví con el vestido sobre la cabeza y el resto de mi cuerpo en ropa interior. —¡Has estado con una mujer! —exclamé asombrada—, aunque no sé por qué me extraña tanto. En realidad, creo que ningún hombre es gay del todo. —¿Ah, no? ¿Y yo que soy, un gay de tres al cuarto? —No, pero a los hombres les gusta tanto el sexo que algunos, más listos que otros, deciden abarcarlo todo. —¿Es ésa tu explicación de la homosexualidad? —Podría ser. —Pues ni se te ocurra darla a conocer al mundo —me pidió. —¿Por qué? —Porque hay cosas que es mejor mantener en secreto. ¿Creías que era virgen, estereosensualmente hablando? —Pues sí —le contesté mientras me esforzaba en bajarme el vestido tirando de él—. Pensaba que los guais, eran guais y punto. —¡Sorpresa! —exclamó—. La mayoría hemos sido estéreos antes de saber lo guais que éramos. Tuve una historia con una tía cuando era muy joven. —¿Y qué pasó? —Que se aburrió de esperar a que me decidiera entre caracolas y caracoles. —¡Vaya! ¿Entonces no lo tenías claro? —No, ¿tú siempre lo has sabido? —¿El qué? ¿Qué era caracola? —pregunté. Empezaba a liarme con tanto molusco. —No, eso se ve. ¡Menudas tetas tienes! Me refiero a si siempre supiste que te gustaban los caracoles. —Siempre lo supe, a pesar de sus babas —respondí con rotundidad. —¡Para babas, las mías! ¡Ese tío de ahí tiene una caída de ojos arrebatadora! —¿Y has vuelto a saber algo de aquella chica? —Sí, se casó con un tío que siempre había sido su amor platónico y que, al final, resultó funcionar mejor que yo. —Lo siento —le dije—. Pero no te preocupes, porque seguro que ahora tiene tripa. —¡Qué va! Tiene una tableta de chocolate que está para comérsela y unos ojos azules… —Se asomó por la cortinilla.—A ti sólo te falta la tableta —le aseguré—. Tus ojos son de quita y pon, ¿no? Esas lentillas que te has comprado te quedan muy bien. —¡Ya me gustaría que mi lengua también lo fuera! Siempre quise tener una lengua larguísima de lagartija, partida en dos al final, como la de Ally McBeal. La lanzaría contra el dependiente del traje blanco y lo lamería por detrás… —¿Y qué tal éste? —lo corté y Ariel salió del probador para mirarme con un poco de distancia. —¿No habíamos entrado para que te probases unos zapatos? —preguntó haciendo un mohín. —Sí, unas sandalias. Las del escaparate. ¿Las has visto? —No. —Yo creo que no existen. Seguramente son una ilusión de mi mente, igual que el hombre perfecto. —El de negro tampoco está nada mal. —Concluyó él y se marchó dispuesto a pedirle las sandalias al dependiente. —¡Espera! —le grité, pero ya se había ido. Cuando salí, el chico de blanco me esperaba con las sandalias en el suelo. Sólo tenía que meter los pies dentro y echarme a andar, si es que lo lograba. Mi amigo me lo estaba poniendo fácil. Me pregunté si alguna vez la vida me ofrecería la posibilidad de encontrar un amor verdadero, alguien con quien compartir el resto de mis días, con la misma simplicidad. El amor es una constante en la vida de cualquier mujer, una razón para levantarse cada mañana, un motivo por el que respirar y comer. En realidad, el deseo de enamorarme era la verdadera razón por la que unos mis pequeños y femeninos pies eran capaces de resistir el dolor de los callos y mantenerse arqueados sobre aquellos tacones que desafiaban a las leyes de la física e, incluso, de la química. Eso o el deseo de ser la más alta. También era posible que en mi cerebro todavía quedara alguna neurona que pensara con sencillez de vez en cuando y, quizá, era la única. Las sandalias existían. Yo las veía. Ariel y los dos dependientes también. Me acerqué para darles los vestidos que no iba a comprar y me senté frente al escaparate. Vi pasar a un par de personas corriendo con calzado cómodo. Cogí una y metí mi pie derecho bajo la tirita adiamantada, que rodeó el inicio de mis dedos con delicadeza. —Son cristales de Pifiowsky —aclaró uno de los chicos poniéndome aún más nerviosa. Era un momento delicado, en el que me enfrentaba a la más dura de las realidades: descubrir que unos zapatos bonitos dan sentido a una vida femenina. Abroché la tirita que rodeaba el tobillo. Hice lo mismo con la izquierda. Puse ambos pies en el suelo, me levanté decidida, sentí el poderío, caminé unos pasos hasta llegar al espejo y me miré. Eran absolutamente ideales. «Así debe de ser encontrar al hombre perfecto», pensé. Ariel gritó salvajemente y me pareció oír que el chico de blanco exhalaba un suspiro mientras clavaba sus ojos en mis pies. El otro dependiente se acercó para verlas mejor. —¡No me imaginaba que fueran a quedarte tan bien! —dijo Ariel, cuyos pies eran como los de un gorila blanco. Sonreí orgullosa mirándome en el espejo. —¡Es la primera vez que alguien se las prueba! —chilló el joven. Me sentí poderosa, poderosísima, y descubrí una nueva razón por la que una mujer podía desear hacer suyos unos tacones altos: la sensación de superioridad es tremendamente agradable. Oí una música celestial, la puerta se abrió y el móvil que colgaba del techo se agitó haciendo sonar sus campanillas. Giré la cabeza para ver al recién llegado. Era alto y fuerte, y se paró en seco frente a mí. Miró hacia abajo y, después, disimuló saludando al otro dependiente. Éste, muy solícito, lo acompañó hasta la sección de ropa masculina. Durante unos minutos interminables, me pareció que el Universo por fin conspiraba a mi favor, como decían los libros de autoayuda. Me centré de nuevo en el espejo, pero no para contemplar mis pies, sino para ver su cuerpo por atrás. Ariel y el chico de blanco hicieron lo mismo. Parecíamos tres idiotas disimulando, con las sandalias como excusa. Acababan de perder todo el protagonismo para cedérselo a él por completo, al hombre perfecto, Mr. Right. ¿De dónde había salido?, se preguntaron todas mis neuronas al mismo tiempo, en una improvisada fiesta con champán incluido. Pantalones ibicencos color azul mediterráneo; una camisa blanca que cubría una imponente espalda; chanclas de piel marrón oscuro; la altura adecuada — yo aún me mantenía erguida dentro de las sandalias hechas de ilusión—; el pelo castaño claro y un rostro que admiré durante un instante y que nunca más podría olvidar. Los tres mantuvimos un discreto silencio para escuchar su voz, acercando la cara al espejo como si así fuéramos a oírle mejor, o quizá con la pretensión de atravesarlo, cual Alicia en el país de los hombres maravillosos. —¿Te dejo mi tarjeta y vos me das un toque cuando esté? —preguntó con una voz melosa y sensual. —¡Yo sí que te daría un toque! —susurró Ariel. —¡Shhhh! —chistó el dependiente de blanco, que ya había perdido toda la gracia para mi amigo guay. —¡Claro! —exclamó su compañero sin mirar la tarjeta siquiera. Él era el único que lo miraba de frente y se sabía privilegiado. —Muy bien, te lo agradezco —respondió él como si fuera un actor de culebrón. Caminó hacia la puerta, se volvió, nos miró apenas un segundo y regresó junto al dependiente. Se le acercó y le habló en voz baja para que no le oyéramos. Por mi cabeza pasó la terrible idea de que era gay. Por la cabeza de Ariel y por la del chico de blanco, también. Pude ver sus sonrisas y el movimiento de sus labios, húmedos de puro entusiasmo. Mr. Right se giró de nuevo, caminó como sólo el hombre ideal podría hacerlo y se marchó. Las campanillas seguramente volvieron a sonar, pero yo no las oí. Ariel y el dependiente corrieron hacia el otro chico. —¿Quién es ese tío bueno? —le interrogó Ariel mientras se acercaba. «¿Pero no le gustaba el dependiente?», me preguntaba yo, mientras corría torpemente tras ellos con las sandalias todavía puestas. —Aquí está su tarjeta. —Nos la dio. La cogí. Además de un teléfono y un correo electrónico, sólo pude ver el logotipo de una empresa con nombre francés. Me pareció raro; ¡todo el mundo pone su nombre en su tarjeta! Nos cabreamos, porque seguíamos sin saber quién era. Se sucedieron las preguntas. Parecíamos todos amigos. Ariel se había olvidado de mantener su actitud de ligue, y yo de la mía de pija ricachona. —¡Estaba buenísimo! —gritó el dependiente quitándome la tarjeta de la mano. —¡Sí! —suscribió Ariel—, ¡de «toma pan y moja»! Los dejé solos, porque me sentía como una extraterrestre en una fiesta de pijamas masculinos. Me quité las sandalias, las metí en la caja y se las devolví al que había hablado con el hombre perfecto. —¡Y qué voz tenía! —continuaban ellos. —¡Parecía argentino! —No lo tengo muy claro, el nombre de la empresa es raro. —¡Son tuyas, nena! —exclamó el chico entregándome las sandalias otra vez. —¿Qué? —pregunté atónita. —¿Estás de broma? —insistió Ariel. —No —contestó él levantando la barbilla y, después, se acercó para susurrarnos lo ocurrido en actitud cómplice. Aunque no había nadie más en la tienda, los tres nos pegamos a él para mantener la discreción. —Ese tío bueno me ha pedido un pantalón, pero no teníamos su talla y me ha dado la tarjeta para que le avisase cuando la traigamos, pero, antes de irse, se ha girado y me ha pedido que le mande la factura de tus sandalias. Después, con una sonrisa que me ha hecho derretir como si fuera mermelada, me ha dicho: «Son un regalo para ella». ¡Y se ha ido! —Un gritito salió de la garganta del dependiente, que tenía una nuez bien marcada y un cuello trabajado con esfuerzo en el gimnasio. La que se había convertido en mermelada ahora era yo. ¡El hombre de mis sueños me había comprado las sandalias de mis sueños! No podía ser. ¿Estaría muerta? ¡No! Estaba viva y me iba a llevar a casa unas sandalias de Ponche&Bananna, ¡regaladas! El dependiente metió la caja en una bolsa. Yo me había quedado sin palabras. Acto seguido, me la dio y anotó los datos del tío bueno en una tarjeta de la tienda, la deslizó en la bolsa y me guiñó un ojo: —Por si quieres darle las gracias. Al salir, regresamos a la realidad. Ariel no había ligado con nadie aquella tarde y yo, nada menos que con el hombre perfecto que me había regalado unas sandalias perfectas. Minutos más tarde, me estaba haciendo la gran e inevitable pregunta: ¿volvería a verle algún día? Unos cuantos años antes… La copa de vino temblaba en mi mano y en mi boca se dibujaba una sonrisa, fingida, de aparente tranquilidad; algo imposible debido al barullo que armaban los flashes de las cámaras. No me fotografiaban a mí, eso ocurriría veinticuatro horas después, si tenía suerte. Aquella mañana, yo me había hecho pasar por una periodista más, con tal de ver de cerca lo que deseaba vivir en primera línea. ¡Cómo no iba a estar nerviosa, si estaba a punto de ganar mis primeros doce mil euros, sin haber cumplido aún los treinta! Quizá no os parezca mucho dinero, pero me los había ganado a cambio de un libro. Ésa era la meta: el premio ganador de un concurso literario del que había resultado finalista días antes. Compartía la oportunidad de ganar con otra autora, que había escrito una novela que llevaba como título el muy poco original nombre de una ranchera. El nombre de la mía era mucho más atrevido y jovial, y, por tanto, más adecuado, ya que el premio era para jóvenes. Mi tío, que trabajaba en una emisora de radio nacional, me había llevado para que participáramos juntos de un momento tan señalado en mi vida. Sin embargo, ese primer día no había sido invitada, un pequeño detalle que no había querido tener en cuenta, y debía hacerme pasar por periodista. Era imperativo ocultar mi nombre, pues la organización no hubiera aprobado que una de las finalistas se paseara por allí, antes del fallo del jurado, que iba a pronunciarse la noche siguiente. Nunca me ha asustado el riesgo, así que le hice prometer a mi tío que no revelaría mi identidad y me mimeticé entre los fotógrafos y periodistas que escribían en sus libretas. Yo saqué la mía, pero no tomé ni una nota. Me había quedado sin palabras. Cuando la explosión de flashes acabó, pude escuchar cómo uno de los editores mencionaba el título de mi novela y mi nombre completo. Se me erizó el vello del cuerpo y me quedé de piedra cuando oí que, detrás de mí, uno de los periodistas murmuraba: —Ésa es la que va a ganar, seguro. Él debía de saberlo. Era muy posible que hubiera acudido a cientos de presentaciones de fallos de concursos literarios. ¿Por qué dudar de su palabra? Mi tío, que también lo había oído y que tenía una cara aún más dura que la mía, se volvió y le preguntó directamente: —¿Cuál crees que es la ganadora? —¡Ésta, sin duda! —exclamó el periodista, señalando el título de mi novela en el dosier que nos habían repartido a la entrada. —¿Por qué lo crees? —insistió mi tío para rizar el rizo. —Trata sobre un tema actual, está escrita en clave de humor, es para jóvenes, tiene un título divertido y, además, se le nota. Reconozco una novela ganadora en cuanto leo el título. ¡Son muchos años ya!«¡Dios te oiga!», me dije a mí misma. Mi tío me miró complacido y sonriente. Le devolví el gesto con ilusión y le recordé al oído que nadie debía enterarse de quién era, pues las bases del concurso eran muy estrictas. Ningún concursante podía tener relación con los miembros del jurado antes de pronunciarse el fallo. Era un momento clave en mi vida y, como siempre, me estaba saltando las reglas, así que, al menos, tenía que hacerlo con moderación y pasar lo más desapercibida posible. Mi tío me lo prometió de nuevo y continuamos escuchando al editor que se disponía a hablar de las novelas presentadas. —Este año se han presentado más de trescientas obras a concurso, pues nuestro premio juvenil ha conseguido una gran aceptación entre el público y se ha dado a conocer universalmente. Las obras provienen de diferentes países de Sudamérica y de España y, en ellas, se tratan diversos temas que preocupan a los jóvenes. Cabe destacar, por ejemplo, una novela centrada en el paro, cuya autora consigue acercarse a tan controvertido y escabroso tema con gracia y elegancia. De nuevo hablaban de mí. Tragué saliva, se me había acabado la copa de vino. La dejé en el suelo e hice algunas fotos con mi minicámara, a pesar de la vergüenza que me daba sacarla entre las máquinas gigantes de los fotógrafos que me rodeaban. Era la primera vez que, debido a mi trabajo, me veía metida en algo tan serio, y era maravilloso. Cuando el jurado acabó de presentar a los finalistas y, tras haber sido testigo de que mi nombre se repetía unas cuantas veces más, me sentía completamente esperanzada. Mi tío daba por hecho que sería la ganadora y decidió que lo celebráramos con otra copa. Hasta aquel momento, yo me había tomado dos, pero él, que bebía mucho más deprisa, ya había doblado el número. Nos trasladamos a la sala donde los periodistas preparaban su trabajo. Mi tío y yo, a la espera de que pasaran los camareros con las bandejas de canapés, nos encerramos en un locutorio para trasmitir la presentación en directo. Me excitaba mucho la posibilidad de participar de un trabajo como el suyo, aunque sólo fuese por una vez en la vida. Él vivía en Sevilla y yo en Madrid, por lo que apenas nos conocíamos, pero me permitió que leyera lo que iba a decir y que le hiciera algún comentario. Pensé que lo que había escrito estaba bien, pero le pedí que no incluyera con tanta certeza el título de mi novela como la favorita. No me hizo caso y su retransmisión fue más o menos así: «Tras la presentación de las novelas finalistas, podemos dar como ganadora del premio Artemisa de Novela Juvenil a la favorita, la obra titulada Los domingos duermo a pierna suelta, de la joven escritora y nueva revelación…». Cuando pronunció mi nombre, casi me meé del gusto. Poco le faltó para decir que yo era de su sangre. La conexión duró cinco minutos y después regresamos raudos y veloces para llegar a los canapés. Mi tío acompañó el refrigerio con una nueva copa de vino y departió alegremente con sus compañeros, presentándome como su sobrina, la que trabajaba en la radio. Mentíamos descaradamente y todo hubiera salido bien si él hubiese sido capaz de mantener la farsa delante de los editores que organizaban y otorgaban el premio, además de publicar la novela ganadora. Pero las copas habían empezado a hacerle efecto y el tono rojizo de su rostro se intensificaba por momentos, al tiempo que la nariz parecía crecerle con cada mentira. No sé si fue porque pensó que tener enchufe era lo más útil en estos casos, pero tras haberme presentado a uno de los editores como su sobrina la periodista radiofónica, añadió: —Mi sobrina, que, como puedes ver, es una preciosidad —me halagó con su acento sevillano y cadencioso, y su ilusión cargada de bondad— ha venido, además de para retransmitir la presentación, porque… —¡Un canapé, tito! —le interrumpí llamando ansiosa al camarero—. ¡Por favor, traiga un canapé para mi tío! ¡Rápido! El editor me miró de soslayo y supongo que pensó que estaba loca. Y es que sí, lo estaba. Loca por haber dejado mi futuro en manos de otra persona. Mi tío volvió a la carga y, aunque su voz sonaba entrecortada y gangosa por el alcohol, el editor, que estaba más tieso que un palo, parecía querer prestarle toda su atención. —Pues, como le decía, mi sobrina ha venido porque… Cogí un canapé de ensaladilla y lo aplasté contra su boca, obligándole a comer y a callar. El editor me miró y dio mi locura por sentado puesto que un comportamiento como ése, en un sitio y en un momento tan serios, era imperdonable. El hombre hizo un amago de marcharse, lo cual me alivió, pero mi tío, con la boca y la mano llena de ensaladilla, le agarró por el brazo, pringando su traje bien planchado y farfullando de nuevo: —¡No se vaya, hombre! Le estaba contando que mi sobrina, esta preciosidad, ha venido también porque…Me lancé sobre una de las mesas en busca de una servilleta y me arrojé literalmente sobre la mancha en la chaqueta del editor. —¡Uy, qué torpeza! Perdónele, ha bebido un poquitín. ¿Tío, nos vamos? — le aparté de él tan rápido como pude, dirigiéndome hacia la salida. Casi había conseguido que nos marcháramos, cuando se empeñó en hacerme una foto delante de la mesa del jurado y del cartel que anunciaba el premio. No logré escabullirme y me vi obligada a posar delante de todos. —¡Por si no ganas! —me gritó—. ¡Al menos así tendrás un recuerdo! Recé para que nadie le hubiese oído, mientras esperaba, comiéndome las uñas, que acabara de sacarme la foto, algo que, por su estado de ebriedad, tardó largos minutos en conseguir. Cuando conseguí cogerle la mano de nuevo y ya estábamos a punto de alcanzar la salida, escuché a un grupo de periodistas que aseguraban de nuevo que mi novela iba a ser la ganadora. —¿Y tú qué crees? —le preguntó uno de ellos a mi tío, al pasar por su lado. —¡Yo creo que va a ganar ella, claro que sí! —balbuceó señalándome—. ¡Vamos a celebrarlo! ¡Niña, llama al camarero para que traiga otra copa! ¡Es ella! —les confesó sin que tuviera tiempo de evitarlo—. ¡Ella es la autora de Los domingos duermo la siesta a pierna suelta, glub, porque estoy parada, glub, y no gano un duro, glub! —¿En serio? —quiso corroborar uno de ellos—. ¿Me dejas que te haga una entrevista? Así cuando ganes, ya tendré el trabajo hecho. No sé cómo, pero, de repente, me vi rodeada por dos o tres periodistas que me hacían preguntas muy agradables. —¿Cómo se te ocurrió la historia? —¿Es real o imaginaria? —¿El personaje principal existe? Lo cierto es que ninguno de ellos la habían leído. Era imposible, porque aún no se había publicado, aunque sabían qué tipo de preguntas hacer; servían igual para una novela juvenil que para una historia de terror. Mientras contestaba, me di cuenta de que mi tío ya no estaba junto a mí. Miré hacia atrás y lo descubrí hablando con el editor. Por el rostro serio de aquel hombre, supe que la habíamos cagado. Nunca me habían dirigido una mirada que mostrase tanta decepción. Era posible que se hubiera hecho ilusiones con mi novela y, ahora, la autora estaba allí, incumpliendo las reglas. Lamenté haber ido. Me maldije por haber hecho caso a mi tío cuando me aseguró que podía ser divertido. Era cierto, lo había sido, pero si una se salta las reglas se expone a las consecuencias. Y acudir a aquella fiesta las había tenido. El hombre dejó solo a mi tío, se acercó a otro editor, comentaron algo rápido y se volvieron para mirarme. Pude leer los labios de uno de ellos: —Las bases están bien claras. No podemos saltarnos las reglas del concurso —aseguraba. Sentí que el techo se me caía encima. Mi tío se acercó y exclamó sonriente… —¡Dalo por hecho! ¡Eres la ganadora, glub! No sé cómo será en Madrid, pero en provincias lo más importante en estos casos es tener un buen enchufe. Aunque no le culpé de lo que había pasado, nunca más volví a ver a mi tío. Él lo había hecho con la mejor intención y, al fin y al cabo, había sido yo la que se había arriesgado a ir, con tal de vivir aquella experiencia. Regresé a Madrid para pasar la noche del fallo en mi casa, lo más lejos posible de volver a infringir las normas. Mi tío iba a ir a la cena en la que se proclamaría el fallo y habíamos quedado en que me llamaría sobre la una y media de la mañana, para darme la buena noticia. Aquella madrugada, mi teléfono no sonó y mi corazón se partió en dos. Todos mis sueños estaban desparramados por el suelo, todo mi trabajo hecho trizas. Todo por unas cuantas copas de vino que no habían salvaguardado el silencio y el engaño. Concluí que era cierto que los borrachos siempre dicen la verdad. Al día siguiente, mi tío me llamó y me explicó lo que había pasado, según sus elucubraciones, porque en realidad nunca quiso afrontar la verdad. Le habían explicado que había perdido por un voto. La ganadora era Alicia Porras de la Taza y su obra con nombre de ranchera, trillada y sonora. Durante los meses siguientes, luché por recomponer los pedacitos de mi vida, que se iban fragmentando despacio, cuando caminaba o me movía un poco siquiera. Tuve que aguantar que la televisión anunciara a los dos ganadores del premio, el adulto y el juvenil, cuando ningún año anterior habían sido anunciados así. Y, como siempre he sido muy valiente, me compré el libro vencedor y lo leí, rogándole al cielo que fuera la mejor novela que hubiera tenido nunca entre mis manos. No fue así, pero tampoco fue la peor. Era del montón, lo cual fue mucho más terrible para mí. Había perdido contra una historia que no iba a entretener a nadie. Sin duda, se vendería — la fama del premio lo garantizaba—, pero no arrancaría lágrimas ni risas de los lectores. Fue entonces, por aquellos días, cuando empecé a sentir que no pertenecía al mundo que me rodeaba. Hasta que llegó un momento en que me faltó el aire. *** Descubrí una pequeña papelería, semiescondida en la plaza, como si hubiera surgido de repente. Iba cargada con las tres copias de mi última novela que tenía un título larguísimo y hablaba sobre mujeres. Me había quedado muy satisfecha tras escribirla y estaba orgullosa de mi trabajo, aunque al cargar con ella por la ciudad, empecé a sentirme culpable, tanto por el gasto de papel, como de tiempo e ilusiones. No obstante, ¿acaso no eran míos, tanto el tiempo como las ilusiones? ¡Podía hacer con ellos lo que me diera la gana! Caminé hasta la tienda y entré, su diminuto tamaño me atrapó de inmediato. El ambiente era un tanto claustrofóbico porque el lugar estaba repleto de cosas: libros a la derecha y al fondo, papelería a la izquierda y algún que otro juguete pequeño, salpicándolo todo. Sonaba música clásica a todo volumen. Tosí, para llamar la atención, y una melena gris vaporosa se asomó sonriente por detrás de la estantería. Él también tosió y se acercó al pequeño mostrador. —¡Hola! —me saludó con simpatía. Su melena plateada me trajo a la mente al león de la Metro, pero con ochenta años. Sin embargo, aquel hombre era joven. Su pelo y su cara no tenían la misma edad. No debía de pasar de los cuarenta. —¡Hola! —contesté, dejando caer sobre el mostrador las pesadas carpetas —. Quiero encuadernar esto, con gusanillo. Quiso abrir los carpesanos, pero no le dejé. «¿Pero qué se ha creído?», pensé ofendida. En ninguna papelería me abrían las carpetas cuando yo estaba delante, siempre lo hacían después de que me hubiera ido. Las sujeté con fuerza hasta que el hombre retiró sus grandes y blancas manos, de pianista. Quizá por eso la música clásica. En mi cabeza de novelista descontrolada, todo empezaba a cuadrar. —¿Con gusanillo? —repitió, tosiendo de nuevo. —Sí, gusanillo —repetí mirándole con extrañeza. ¿Es que nunca había oído hablar del gusanillo? «¡Vaya un papelero!», exclamé para mis adentros. —¿Con cartulina detrás y transparencia adelante? —Claro —corroboré. «¿Pero qué te pasa, tío, es que nunca has encuadernado nada?», pensé y se me disparó una ceja incrédula. —Lo siento —se excusó—, es que sólo hace una semana que he abierto… ¡Ja, ja, ja! Empezó a reírse con carcajadas muy masculinas, tapándose la boca con la mano. Pero como mi idea no era pasármelo bien, sino dejarle muy claro lo que tenía que hacer con las copias, me armé de valor y le mostré el original. —¿Es una novela? —me preguntó girando la cabeza para intentar leer el título. —Sí —respondí cortante, dándole la vuelta para que no pudiera leerlo—, aquí la cartulina y delante, una hoja transparente, con el gusanillo a la izquierda. —Lo intentaré, si no se me escapa el gusanillo… ¡Ja, ja, ja! —volvió a soltar una risotada. No aguanté más y comencé a reírme yo también. —¿Para cuándo estará? —le pregunté sin abandonar la sonrisa. —Para mañana. Pásate a la hora que quieras. —¿A qué hora cierras? —Depende. A veces estoy aquí hasta las diez y otras, me aburro y me voy a casa a las seis… ¡Ja, ja, ja! —¡Vale! Entonces, me acercaré mañana por la mañana, para que no haya peligro de que te hayas ido antes de tiempo… ¡Ja, ja, ja! —¡Bien pensado! ¡Ja, ja, ja! —¡Hasta mañana, entonces! ¡Ja, ja, ja! —¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! Cuando regresaba a casa en coche me sentía obtusa y me preguntaba por qué seguía riéndome. Quizá fuera mi propia necesidad de estar contenta, ya que siempre había sido una persona muy alegre. O quizá aquella papelería era, en realidad, una tienda mágica, donde un brujo de pelo blanco realizaba conjuros varios. Imaginé que me había hechizado para que no pudiese parar de reírme nunca más. ¡Ja, ja, ja! Sería terrible, pero muy gracioso… ¡Ja, ja, ja! A la mañana siguiente, fui hasta allí de nuevo para recoger las copias. Esta vez no había música clásica, sino sólo música. Meses después, cuando el papelero loco y yo ya nos habíamos hecho suficientemente amigos como para intercambiar confidencias, y recordando nuestro primer encuentro, me confesó que había puesto aquella emisora sin querer, porque él solía escuchar M80 Radio. Pero aquella mañana, aún seguía pareciéndome un director de orquesta, de esos que mueven batuta y melena al mismo tiempo. —La he leído —me soltó al verme. —¿En serio? —Me temía lo peor. —Me gusta como escribes —me elogió y sonreí aliviada—. Así que… eres escritora. Yo no lo tenía tan claro, pero debía de ser algo así, porque había escrito una novela. No me dio tiempo a responder y contraatacó: —Yo también. Soy poeta. —¿No eres músico? —Pues no. —Me miró con cara de embobamiento. —Perdona, creía que… ¿Escribes poesía? Me arrepentí de la pregunta. ¿Qué otra cosa hace un poeta, sino poesía? —Ahora estoy escribiendo una. ¿Quieres leerla? —preguntó y me ofreció un trozo de papel higiénico. No lo cogí. Me dio miedo. Y asco. —Es que no encontraba otra cosa… ¡Ja, ja, ja! ¿En una papelería? Imaginé lo que habría estado haciendo antes de coger ese trozo de papel. Me lo ofreció de nuevo y esta vez me arriesgué. Parecía limpio y estaba escrito a mano. ¡Sólo faltaba que lo hubiera metido en la impresora! Comencé a leer y me quedé impresionada. Las palabras se desparramaban por la densidad rugosa del papel, con una facilidad y habilidad increíbles. Eran casi mágicas, perfectas, concretas. La rima adecuada, la palabra justa, la expresión sincera. Había plasmado su alma en un trozo de papel higiénico, limpio, ¡menos mal! Hablaba sobre el amor desde un punto de vista muy especial, como si amar fuera rendirse ante el mundo entero y actuar según los deseos ajenos. Como si amar significara la capitulación absurda y absoluta de uno mismo ante el otro, en una guerra sin tregua y sin final. El poema era breve y conciso, pero totalmente completo. No había dejado escapar ni un solo sentimiento o emoción. Todas las palabras que debían estar, estaban escritas. Nunca había leído nada parecido. Se acercaba a la perfección de los clásicos, pero con una maestría actual y espontánea que no dejaba lugar a dudas: aquel hombre era un gran poeta. Y aquel texto era más que un poema. Era una respuesta a todas las preguntas que un escritor o cualquier otro artista pueda hacerse sobre el amor y la intensidad de vivirlo. Lo había clasificado, embotellado y etiquetado, para liberarlo después, con la gracia que tiene una botella de Moët & Chandon al abrirse. Las burbujas atenazaron mi garganta y me devolvieron el amor por la poesía. Había olvidado lo mucho que me gustaba y aquel gato risueño, me lo había recordado con un solo poema. Empecé a sentirme poetisa otra vez. ¡Sus palabras me habían inspirado tanto! Eran tan reales y surrealistas, al mismo tiempo, que aquellos versos traspasarían todas las fronteras y permanecerían para la posteridad en los corazones de todos los que los leyeran. Me sentí inundada de admiración por aquel hombre canoso y gracioso que había escrito tanta belleza en un pedazo de papel higiénico. —¡Es precioso! —exclamé. No se me ocurrió otro adjetivo. Quizá la palabra más simple era la mejor para describir su maravillosa sencillez. Debió de ver mi rostro embelesado, porque el suyo también se iluminó. —Pero, no tiene título —le rebatí. —Sí lo tiene, pero lo estoy perfilando. —¿Y cuál es? —pregunté, esperando escuchar el verso más sublime, el más elevado, el que daría nombre a la octava maravilla. —«Yo querría ser pocero» —dijo con solemnidad. —¿Eh? —Tragué saliva. —«Yo querría ser pocero»… y ahí seguiría —aclaró mientras señalaba el papel que yo sostenía aún entre mis dedos—: «Yo querría ser pocero para adentrarme en tu…». ¿En tu mierda? No se me ocurrió otra palabra que pudiera continuarlo. ¡Increíble! ¿Se podía ser más sublime aún? Un título de lo más vulgar, incluso tonto o estúpido, diría yo, y, sobre todo, cutre, lleno de porquería. ¡Puaj! Recordé cuál era la función de un pocero y me imaginé a un tío musculoso y moreno, con un mono hasta la cintura, el torso desnudo, la tableta de chocolate al aire, el pelo largo, negro y suelto, el sudor cayendo por su frente, sus labios mojados, metido hasta las rodillas en un pozo de mierda maloliente, caliente y caldosa. ¡Pocero! ¿Es que no había otro oficio? Como si adivinara mis pensamientos, el papelero intentó explicarse. —Mi intención era transmitir lo peor de estar enamorado. ¿Y qué puede ser más duro que trabajar de pocero? ¿Qué puede hacer sentirse peor a un hombre, que estar siempre lleno de mierda hasta arriba? ¿Puedes imaginártelo? —¡Y de mierda ajena además! —añadí, con absoluta comprensión. —¡Eso! —afirmó con la cabeza—. Veo que me comprendes. Así me siento yo ahora, como un pocero, lleno de mierda… ¡Ja, ja, ja! Me reí yo también. —¡Pero es fantástico! Me ha puesto el vello de punta. —Me acaricié el brazo. —¿A ver? —se interesó él, alargando la mano y rozando mi piel con sus dedos. «¡Uy! —pensé—. ¡Ya empezamos!» Le devolví su trozo de papel higiénico sublime y le pagué las encuadernaciones. —Me han ofrecido dar un curso de escritura en un centro social —me explicó—. Les he dicho que lo pensaría. Pero me da un poco de vergüenza hacerlo solo; quizá te gustaría impartir las clases conmigo. —Sí, creo que... creo que... creo que… (¡Vamos, arranca!) … me encantaría. ¡Sí, claro que sí! ¡Mucho, mucho, sí! —Sentí que me convertía en piedra. —Pues, si quieres pasarte por aquí una tarde, a la hora de cerrar, podemos hablarlo un rato mientras nos tomamos un café. —Estupendo. Aunque no tienes una hora fija para cerrar, ¿recuerdas? —¡Ja, ja, ja! Mañana cerraré a la ocho y media, si te parece bien. —Me parece perfecto. —Cogí las copias y me las coloqué sobre el pecho. Tuve la impresión de que me miraba las tetas durante un segundo, pero esperaba sinceramente que no hubiera sido así—. Entonces, hasta mañana. —¡Adiós! ¡Ja, ja, ja!¿De qué se reía tanto? ¿Y por qué yo salía de allí riéndome también? El tipo era bastante feo, no cabía duda. No me había parecido nada atractivo el día en que le conocí, pero su poema me había enamorado absolutamente. —¡Espera! —gritó desde la puerta. Regresé. —Publiqué este libro hace veinte años, cuando era joven. —Y me alargó un ejemplar—. ¿Te gustaría leerlo? —¡Claro! —Sonreí mientras lo cogía. Estoy segura de que se quedó mirándome el culo mientras yo caminaba hacia el coche. Cuando di la vuelta para tomar la otra calle, todavía estaba en la puerta de la tienda. Empecé a pensar que la poesía era para mí. Él quería ser mi pocero y yo debía transformarme en… su mierda. *** Leer poesía era un riesgo, porque podía hacerme creer que los hombres saben amar, a pesar de que me demostraban siempre lo contrario. Eché mano del diccionario. POETIZAR: 1.º: Hacer o componer versos u obras poéticas. 2.º: Embellecer o dar carácter ideal a alguna cosa, con el encanto de la poesía. Sinónimos: Embellecer, hermosear, versificar, engrandecer, ensalzar, idealizar, adornar, componer, inspirar… y, casi siempre, ponerse cursi sin miramientos. En escritura, la poesía es «el arte sublime». Tanto que una cosa es ser escritor y otra, poeta. No todos los poetas escriben prosa, pero hay algunos escritores que se atreven a escribir poesía con bellos resultados. Sin embargo, todos los creadores saben que una vez se internan en el arte de versificar el mundo, su mirada observadora cambia de manera irremediable y empieza a ensalzar la realidad cotidiana. Por ejemplo: El amor en verso, no es amor, sino un desesperante dolor de tripas eterno; la amistad rimada, no es amistad, sino sangres mezcladas en pactos eternos con cortes a navaja sobre la palma de la mano; las flores, los árboles y los pajarillos del bosque, en poesía, no son tales, sino seres etéreos y celestiales que perfuman, armonizan y susurran tu nombre… el del poeta que escribe y que está harto de que no le cojan el teléfono, tras una noche de pasión desenfrenada con el que considera fue el mejor polvo de su vida. Sé que todo depende del color del cristal con que se mire, pero todos sabemos que la poesía es fruto de la necesidad, fisiológica e imperiosa, de tener buen sexo por una vez en la vida. Y yo, deseaba tanto encontrar el amor verdadero que sólo me topaba con pseudoamores malintencionados y realmente patéticos. Su libro era magnífico; su poesía, nada artificial, con un sentimiento cercano al del corazón femenino, pero con la fuerza y el afán de dominio masculinos; sus versos eran muy viriles y tiernos a la vez, como si él mismo se hubiera derramado sobre el papel. Imaginé a Aurelio Villalba (ése era el nombre que aparecía en la portada) como un hombre cuyo cuerpo se diluía hasta convertirse en la tinta con la que estaban escritas sus odas. Reconozco que, después de leerlo, ya no podía pensar en prosa. Cada idea, cada frase de mi mente o de mi boca intentaba acercarse a aquella poesía tan sublime. ¿He dicho ya esta palabra? Creo que sí; buscaré un sinónimo. A ver… «excelso, elevado, sobrehumano». Me enamoré de su libro y de su mente de poeta, pero él me seguía pareciendo un hombrecillo curioso y nada normal. Aquella noche fui a buscarle a la papelería y sus ojos se encendieron como si fuera un lobo a punto de saltar sobre un conejo. Me sentí un poco aconejada, que no acojonada. Son sensaciones distintas, no confundamos. En el bar hablamos mucho sobre su vida: una esposa, dos hijas y varias amantes. Era un pocero al que le gustaba contar con un harén propio. Yo le escuchaba y, sobre todo, le miraba. Su aspecto era el de un hombre desgarbado: chaqueta con hombreras, un tatuaje excesivo en el pecho, su cabello… Intentaba averiguar, tras esa apariencia un tanto desconcertante, dónde se escondía el verdadero poeta. Me contó que la tienda había cambiado su vida. Según dijo, había pasado de ser un esposo callado y harto del silencio a tener a unas cuantas señoras y señoritas del barrio encandiladas con su actitud de vividor y de conocedor del mundo entero. —Con la poesía, se liga mucho. ¡Ja, ja, ja! No lo dudaba, pero esperaba que no pretendiera ligar conmigo. —Volviendo al asunto de las clases… —le interrumpí. —¡Sí! —gritó él y yo me asusté—. He pensado en un ejercicio que podríamos hacer el primer día. Te lo cuento a ver qué te parece. Le damos un folio a cada alumno... menos mal que me salen gratis. ¡Ja, ja, ja! Les decimos que escriban una historia breve, con un número de palabras determinado, para que no haya alguno que se pase de listo escribiendo, y cuando hayan acabado les recogeremos sus textos. Y entonces… —¿Entonces? —repetí interesada en escuchar el final. —Entonces gritaremos: «¡Esto no es escribir!». Y romperemos los folios en pedazos delante de sus narices. —Hizo ademán con su mano para que me acercara, como si me fuese a contar un secreto —. Y, después, les diremos: «¡Esto, es escribir!». —Bebió un sorbito de café—. ¿Qué te parece? ¿Sublime, verdad? Pensé que ya había oído demasiadas veces aquella palabra y dije para mis adentros: «¡Tiene narices la cosa!», pero en voz alta. —Bueno, creo que puede resultar un poco arriesgado para el primer día — añadí. —Tienes razón, quizá si hacemos eso no vuelvan más. Está bien, piensa tú algo y lo que quieras hacer me parecerá perfecto. Entonces supe que tenía vía libre para preparar los ejercicios, las propuestas, la teoría y la práctica, en fin, para organizar la clase entera y, sobre todo, me di cuenta de que él no haría nada, salvo tocarse las narices y aparentar que era un poeta torturado, para ver si alguna alumna de buen ir y mejor venir picaba el anzuelo. Pero no me importó, ¡estaba tan ilusionada! Por primera vez, iba a dedicarme a algo que tenía que ver con la escritura y lo mejor era que iba a cobrar por ello. Poco, poquísimo, pero lo suficiente como para considerarlo importante. Además, valoraba el poder compartir el amor por la escritura con más personas con las mismas inquietudes e intereses. Sería maravilloso. Estaba segura. Y lo haría junto a un poeta increíble que, aunque totalmente desconocido, había escrito un libro absolutamente excelso, elevado y sobrehumano, es decir, sublime. Me sugirió que diéramos un paseo. Recuerdo que pensé: «Paseando bajo la luna, las estrellas fulgurantes iluminan tus cabellos plateados al mirarme…». ¡Porquerías! Es increíble lo que las palabras son capaces de provocar en una mente sensible o, al menos, en la de una mujer. El recuerdo de sus versos, la brisa nocturna, el cielo estrellado, el aroma del parque, el rumor de la fuente me recordaban que era maravilloso estar enamorada. «Pero no de un hombre casado que no te atrae en absoluto», reflexioné. «No de un hombre casado que te parece de lo más feo», medité. Era cierto, me parecía muy poco agraciado, aunque seguramente no lo era tanto. Quizá sólo me lo parecía cuando establecía esa absurda comparación entre palabra e imagen. ¿Cómo es esa estúpida frase que aparecía en una foto que me hice de pequeña en Mijas, a lomos de un burro-taxi? ¡Ah, sí! «Una imagen vale más que mil palabras.» Sin duda, al fotógrafo le había salido muy rentable, pero ese lema es una absoluta tontería. ¿Cuántas palabras hacen falta para evocar la más bella de las imágenes? Una, sólo una. Había que verbalizarla y la mente sería capaz de imaginar cientos de mundos… Gracias a la poesía, aprendí que no hay que malgastarlas, porque un poema se escribe con las adecuadas y las que sobran se guardan en un cajón para otros versos. Poetizar no es escribir y escribir no es utilizar las palabras con torpeza, abatirlas de puro desgaste, repetirlas o aprovechar las que no encajan. Poetizar es decir mucho con muy poco; es hablar provocando imágenes. Y ya sabemos que, para eso, con una palabra basta. Cambié entonces la frase del burro-taxi: «Una palabra vale más que mil imágenes», o mejor: «Una palabra evoca mil imágenes que provocan sensaciones y sentimientos maravillosos…» y, para practicar lo aprendido, la reduje aún más: «Una palabra, evoca». Mientras intentaba recuperar el aire, me di cuenta de que me había enamorado de una palabra: «inmarcesible». Se refiere a algo que no se marchita, aunque más que su significado era su sonido lo que me había vuelto loca. Contundente y a la vez suave, contenía la palabra mar en ella. ¿Qué más podía pedirle a una palabra? En aquellos días, también odiaba algunas que había redescubierto leyendo un libro: bobalicón, baba y galápago me provocaban olores variados, blandura en los dientes y una exagerada salivación, aunque no entendía por qué. Acabadas las reflexiones en el silencio del paseo, regresamos hasta mi coche atravesando el parque. La noche estaba fresca, pero qué importaba. Yo aún me movía entre versos y la ilusión de mis futuras clases de escritura. El rumor de la fuente me pareció ideal. Nos sentamos en un banco. Empezó a contarme su último romance. —Pero no soy feliz con ella —confesó. Yo me limité a mirarle, a ser consciente de su rostro de niño empollón, de su pelo blanco y alterado alrededor de la cabeza, tipo Beethoven. —¿Puedo cogerte la mano? —me preguntó. —Sí —respondí dándosela por adelantado, sin darme cuenta de que, según su mentalidad masculina, me estaba apoyando en el quicio de la puerta y diciéndole: «¡Adelante! Está abierta». Sentí la piel de sus manos, áspera como la lija. Me sorprendió, porque esperaba que un poeta tuviera un tacto suave, de tanto manosear palabras entre sus dedos. Se notaba que él había manoseado otras cosas. Vi cómo acercaba su rostro al mío. Su pelo me rozó la mejilla. Sentí frío, un frío intenso e inmenso. Sus labios tocaron los míos. Más frío todavía. Abrí la boca. Era lo esperado. Yo también quería probar. «Un beso no es nada», me dije. Sentí que su lengua llegaba a la mía. ¡Ahhh! Parecía la de una serpiente. Fría como el hielo. Dura, como debería de estar también otra cosa. Demasiado pronto para sentir algo dentro de mí. Me eché hacia atrás. Él se echó hacia delante, intentando mantener su lengua pegada a la mía y sus labios sobre los míos. ¡Ahhh!, de nuevo. Sentí asco y me despegué. No estoy segura de si escupí en el suelo. Deseé de corazón no haberlo hecho. Me jugaba una incipiente amistad con alguien que tenía en la cabeza algunas ideas similares a las mías y, además, unas clases de escritura. —Lo siento —balbuceé, imitando una escena cualquiera de película de amor, de las miles que había visto—, aún no estoy preparada. Acabo de romper una relación y no quiero meterme en otra sin estar segura. —No importa —se conformó él—, mientras sea eso y no mi beso. ¡Ja, ja, ja! —¡Ja, ja, ja! —me reí yo también. Tenía mucha intuición. Había sido su beso, sin duda. Fue el peor de mi vida. Nunca me habían dado uno igual, tan absolutamente frío e insípido, tan rígido y tenaz, tan aburrido y soso. Y supe que jamás me darían otro igual, porque era poco probable que topara con beso peor que ése en el futuro. Me pregunté cómo podía tener tantas amantes aquel hombre. ¿Había tantas mujeres en el mundo que se conformaran con besos como aquél? Sentí compasión por ellas. Quizá nunca sabrían lo que era un buen beso. ¡Con lo importante que es que te besen bien varias veces en la vida! Reparé, entonces, en que había una palabra con la cual Aurelio Villalba nunca sería capaz de escribir un buen poema. La palabra era beso. Era algo que estaba por encima de sus posibilidades. Regresé al coche y le acerqué hasta su casa. Intentó besarme de nuevo para despedirse, pero retiré la cara antes de que lo consiguiera. Temí que fuera uno de esos tíos pesados que no se daban nunca por vencidos, pero me equivocaba. Él no era así. Aurelio Villalba era un poeta de sentimientos exagerados y pasiones sin límite, que respetó el hecho de no tener nunca un romance conmigo. Eso sí, su lengua rígida aún está en mi memoria, como testigo del peor beso que me han dado nunca bajo el cielo estrellado y la luna llena. A veces, el ambiente poético no lo es todo, también es necesario que haya buen material para escribir una buena historia de amor. —¿Te gustaría ir esta tarde al mercadillo de Bello Porvenir? —me preguntó al día siguiente, en cuanto descolgué el móvil para atender su llamada—. ¡Podrás llevar tu libro para venderlo allí! — añadió sabiendo que, con esa frase, aceptaría su invitación sin pensármelo. Durante el trayecto hasta la Casa de Campo, me explicó que había sido invitado por una de las pijas que montaba una parada en el mercadillo y que había conocido en la librería. Me pregunté si también se la habría tirado. Yo llevaba algunos ejemplares de mi libro sobre las rodillas, dispuesta a que me dejaran venderlos en el stand, junto a su libro de poesía. Ser la enchufada del enchufado resultaría un poco humillante, pero admití que, en esa parte de la ciudad, las cosas eran así. —Está enamorada de mí —alegó para explicarme el favor que le hacía, que nos hacía a ambos. «¿Cómo no? —pensé—. ¿Qué mujer, según tú, no está enamorada de ti? ¿Quién podría osar no enamorarse de ti, según tu mente prepotente de miembro del sexo fuerte, acomplejado y con sentimiento de inferioridad?» Esta última pregunta era casi una descripción. —Me alegra que, esta vez, tu indudable atractivo sirva para algo útil. —¡Ja, ja, ja! —dejó escapar otra de sus carcajadas—. Eres la única mujer que se atreve a hablarme así. —«Así», ¿cómo? —Así, con naturalidad. Ni mi madre lo haría, aunque, de todas formas, ya no podría hacerlo. —¿Por qué? —Porque está muerta. ¡Ja, ja, ja! Dejé entrever una media sonrisa. A veces, su continuo sentido del humor dejaba de resultarme divertido, pero él —o el personaje que se había inventado y tras el cual se parapetaba, el de poeta rebelde, de humor negro y sarcástico— era capaz de reírse hasta de la muerte. Intuía que, en la realidad de su corazón, no debía de resultarle tan fácil reírse de sí mismo como parecía en la superficie. Su coche daba miedo. No me di cuenta realmente de cuánto hasta que me bajé de él. Era pequeño, descolorido, sucio y todo lo que tenía, por dentro y también por fuera, hacía ruidos estrafalarios. Las puertas hicieron «crac» al abrirse y cerrarse, lo que provocó la mirada de unos millonarios que se tomaban una cervecita en una terraza frente al aparcamiento. Me sentí pequeña. Lo dejamos estacionado junto a otros coches de las más altas gamas. También de alta gama, eran las mujeres del interior del mercadillo. ¡Qué pijerío! Me atusé el pelo cuando recordé que había hecho todo el viaje con la ventanilla abierta, porque el coche de Aurelio no tenía aire acondicionado. Ellas lucían sus cabezas enlacadas y teñidas de ese color tan típicamente pijo, el rubio agrisado, que ni es rubio ni es nada. Se habían vestido con trajes de corte Chanel y adornado con collares de perlas, cadenas de oro y algún que otro brillante alrededor de las muñecas. Sara Montiel cruzó el pasillo acompañada de un par de señoras agarradas de sus brazos, arrastrando pies y túnica, caminando despacito, con el pelo estirado como una segunda piel sobre su cabeza. Le vi el rostro de perfil. Era tan guapa como en televisión. —¡Ésa me suena de algo! —exclamó Aurelio al descubrirla. El stand de su amiga estaba al principio del recorrido, así que no pudimos adentrarnos mucho en ese mundo al que me hubiese gustado echar una ojeada. Nos dejaron un hueco en la mesa de los libros antiguos y de ocasión, que vendían para ayudar a los niños desamparados. La idea me parecía inmejorable. Vender cosas viejas, pero valiosas, que ya no sirven a sus dueños, pero que otros pueden colocar en algún rincón de su casa, para recordar que gracias a aquella cómoda, tan cómoda, del siglo XIX, unos huerfanitos tendrían la posibilidad de estudiar en un buen colegio. Me parecía estupendo, sobre todo porque, al fin y al cabo, sólo se trataba de cambiar las cosas de sitio. De casa de la señora de Fulano a casa de la señora de Mengano. Imaginé que reconocerían sus cómodas y candelabros en las mansiones de sus amigas, en sus tardes invernales de té. Y si, además, servía para renovar el mobiliario, no podía haber una ocurrencia mejor. También los libros que allí se vendían podían cambiar de hueco en la estantería, y pasar de estar entre Baudelaire y Rosalía de Castro, a compartir anaquel con Platón y Jung. De poetas a filósofos y viceversa. Mi libro podría haberse colocado entre cualquiera de ellos, sin destacar en absoluto. Al sentarnos, la pija se nos acercó y saludándonos con gran amabilidad, le dio instrucciones a Aurelio sobre cómo debía colocar su libro, pero del mío no dijo ni una sola palabra. Me senté junto a él y vi pasar los minutos a su lado, mientras la gente recorría el pasillo, de un lado a otro, sin mirarnos siquiera. Yo ya había estado en la feria del libro, por lo que sentirme como un mono de zoo, no era una sensación desconocida para mí. El problema era que nadie reparaba en los primates recién llegados. No obstante, nosotros tuvimos la oportunidad de disfrutar de un largo desfile de personalidades de la más alta alcurnia madrileña; engalanadas todas, y todos, hasta la médula, con los bolsillos vacíos y las cuentas bancarias llenas, cosa que se expresaba en sus amplias sonrisas. Seguramente, valoraban la gran labor que estaban haciendo y no era para menos, pues habían conseguido llenar el recinto a las tres de la tarde, a pesar de que, con el calor que hacía, no era una hora muy saludable para salir de casa. Aurelio miraba, como en un partido de tenis, el ir y el venir de cada una de ellas, lamentando no poder cazar entre aquella ganadería a alguna presa que, además de sexualmente, le satisficiera el bolsillo de vez en cuando. Pero estábamos allí para algo más que observar el mundo de alto nivel. No perdí más tiempo y me levanté para charlar animadamente con aquella señora conocida suya. Le pregunté, de la forma más sutil que encontré, si podía yo también vender mi libro junto al de Aurelio. Éste me miraba desde su silla, adivinando mis palabras que, según mi opinión, debía haber dicho él. Ya que me había llevado de acompañante, era lo mínimo que podía hacer por mí. Empezaba a darme cuenta del egoísmo de mi amigo, pero como también me resultaba útil, preferí callármelo por el momento. Regresé a mi asiento y desplegué mis ejemplares sobre la mesa. Había traído más que él, pero como no quería abusar dejé unos cuantos dentro de la bolsa. —Sabía que conseguirías poner el tuyo también —me aseguró. «No ha sido gracias a tu ayuda», pensé. Por primera vez, me miró con el rostro serio y exclamó con sinceridad absoluta: —Creo que eres de esas personas capaces de conseguir todo lo que se proponen. Reconozco que aún me sorprende aquel elogio, sobre todo viniendo de un hombre que solía piropear mi físico, pero casi nunca mi inteligencia. En ese momento, era difícil que yo pudiese tener esa imagen de mí misma, pero por un instante y gracias a la franqueza de sus ojos, comprendí que todo era posible para mí. Sin embargo, esa sensación no duró demasiado, sobre todo porque un hombrecillo anciano y bien educado se acercó para hablarle de su libro de poesía y comprarle un ejemplar, pero ningún alma confundida hizo lo mismo con el mío. No obstante, debo reconocer que la espera, viendo pasar dinero y éxito personificados en mujeres de alta cuna, fue muy satisfactoria. El veterano se marchó y dejó el rostro de Aurelio invadido por la satisfacción. —¿Sabes cómo me siento ahora mismo? —me preguntó. —¿Feliz? —respondí con otra pregunta. —No. Siento que quisiera morirme en este mismo instante. —¿Por qué? —pregunté confundida. —Porque no necesito nada más en la vida, ni un minuto más, sólo este momento. Estar aquí, hablando con ese hombre de mi poesía, contigo a mi lado, este lugar… Quiero morirme ahora mismo… ¡Ja, ja, ja! Aurelio tenía una forma muy particular de expresar felicidad, en las poquísimas ocasiones en que era feliz, en aquella vida de constante y revelador sufrimiento poético, de una cotidianeidad que él aborrecía con toda su alma. Podía hablar de amor con él como sólo podía hacerlo con las mujeres, y no con todas, sólo con aquellas capaces de sentirlo como algo que sobrepasaba las emociones de este mundo. Para Aurelio, su única misión en la vida era amar y, para eso, necesitaba practicar mucho, con distintas mujeres y tener diferentes historias con cada una de ellas. No importaba si estaba casado y tenía dos hijas que le odiaban tanto como su esposa, una amante que aún no había cumplido los veinte años, además de un desfile de candidatas y una amiga, a la que deseaba sexualmente y a la que le hubiera gustado saber amar. Esa amiga era yo, porque él nunca fue otra cosa para mí que mi amigo poeta. El primero que conocí y sigo pensando que el mejor. Después, tuve la oportunidad de conocer a otros poetas y poetisas que siempre le escribían al desamor, pero ninguno rimaba sobre el amor como Aurelio. Y, aunque a veces se confundan en nuestro corazón, el amor y el desamor no son la misma cosa. —¿Sabes lo que creo? —me dijo—. Que estas pijas se corren cuando piensan en la labor altruista que están haciendo. No pude evitar una gran carcajada. Aquel hombre era capaz de destrozar con una simple vulgaridad, cualquier momento de felicidad que alcanzara en su vida, a pesar de que eran muy escasos. Supongo que envidiaba el dinero que le hubiera dado la posibilidad de divorciarse, seguir alimentando a sus hijas, mantener a su amante y a su ex esposa, y huir hacia la libertad. Incluso un poeta tiene claro que hay que comer y vestirse cada día. Nunca he estado de acuerdo con los que piensan que los escritores vivimos en un globo, con un cordel que nos mantiene atados al mundo, aunque ajenos a él. ¿Quién podía, además, sentirse lo suficientemente importante como para tirar del cordel de vez en cuando y hacernos regresar a la tierra? Me había encontrado a más de uno, y de una, así. La ignorancia es muy atrevida. Los escritores tenemos los pies en la tierra como cualquiera, sencillamente nos diferencia la peculiaridad de que, cuando escribimos, somos capaces de volar hasta el cielo y regresar en cuanto dejamos de teclear o soltamos el bolígrafo. Un escritor no es un loco que vive creyendo en sueños irrealizables, sino alguien que escribe, ni más ni menos. Y allí estábamos los dos, con nuestro cielo sobre la mesa en forma de libros, de los que yo no vendí ni uno y que, por supuesto, doné para aportar mi granito de arena a una gran labor social. Durante el regreso a casa en coche, Aurelio me confesó que se sentía intimidado por mi escritura. Yo admiraba cada uno de sus versos de una manera casi infantil y me fascinaban su forma de reírse de la vida y sus sueños de poeta de juventud. Me parecía impensable que alguien como él pudiera admirarme. Pero él lo hacía. Quizá no de la mejor manera. Aurelio no hacía bien casi nada, así que era normal que no supiera ni siquiera halagarme, aunque tenía el valor de sincerarse y decírmelo. Eso era más de lo que yo podía esperar de ningún hombre y de muchas mujeres también. Nos cubrió un mutuo halo de admiración, que nos provocó una sonrisa de absoluta felicidad que duró todo el camino. *** —¡Vaya unos alumnos que tenemos! —me dijo un día con aire de escritor malogrado, frustrado y torturado, que necesita dárselas de talentoso. Para mí lo tenía y mucho, pero él quizá hubiese necesitado a unos cuantos lectores pidiéndole que les firmara sus libros y revoloteando a su alrededor, para demostrarle lo bueno que era. —¡Ja, ja, ja! —se rió—. ¡Un niñato poeta!, ¡una gurú de pueblo!, ¡la suegra!, ¡la nuera! —los describió a su manera. —¿La suegra?, ¿la nuera? —repetí. —¡Sí, esas mujeres que escriben siempre sobre su suegra y su nuera! ¿No se dan cuenta de que su vida privada no entretiene a nadie? ¡Podrían inspirarse en otra cosa! —Bueno, es lo que tienen —contesté. —Entremos. —Se me adelantó. Antes no sabía algo que ahora sé y mantengo en mi interior como una revelación que me hubiese venido directamente de los archivos celestiales, donde se guardan los secretos más importantes del mundo. Ahí, con toda seguridad, es donde se guardan los diez mandamientos de Moisés; las leyes del sabio Salomón y, sin ánimo de ofender a nadie, también esta pauta que indica que si siento una pequeña punzadita en mi interior, bien sea en el corazón o en el estómago, debo hacerle caso porque es un llamamiento de mi sabiduría interior o mi intuición. Si, además, viene acompañada por la visión de algún gesto, palabra o actitud, que claramente me está diciendo que algo ha cambiado, debo hacerle caso, casi por ley. Pero, por regla general, no suelo reparar en ella nunca. Y aquella ocasión no iba a ser menos. Pasé por alto las palabras de mi compañero y entré en clase, dispuesta a entregar lo que sabía sobre escritura con el mismo animoso espíritu de siempre. Estaba planteando un nuevo ejercicio a mis alumnos, haciendo uso de mi tiempo para hablar. Me había dado cuenta de que Aurelio no estaba dispuesto a despegar sus labios aquel día ni para besar a su amante, la postadolescente que le acompañaba todas las tardes, intentando hacerse pasar por alumna y sentándose siempre a su lado, para dejar claro que él era de su propiedad. A mí no sólo no me molestaba su presencia, sino que incluso me caía bien. A los otros alumnos, no lo sé, porque nadie preguntó nunca nada. Sin embargo, yo intuía que ellos sospechaban lo que era y por eso la aceptaban en la clase, aunque estaba claro que no tenía ningún interés en escribir. Continué explicando el ejercicio y, como siempre, la respuesta de mis alumnos se traducía en poner una gran atención a mis palabras e indicaciones. Llegábamos siempre a un punto en el que, entre preguntas y respuestas, Aurelio terminaba por eclipsarse a sí mismo con su silencio e incluso parecía desaparecer, aunque su cuerpo continuaba presente. Y es que él nunca había tenido mucha intención de transmitir su saber literario. Por eso siempre supe por qué me había pedido que fuera su compañera, porque necesitaba a alguien que supiese hablar y trasladar lo que él era incapaz de expresar, a no ser que fuera con un poema. —Y yo te haré también una pregunta —me dijo con rapidez, metiéndose al fin en la conversación literaria. —¿Cuál? —le pregunté feliz por su regreso a clase. —¿De qué mierda sirve todo esto? —exclamó alzando la voz, mientras sacudía mis ejercicios con su mano derecha, como si quisiera lanzarlos por la ventana. Durante unos interminables segundos, nadie dijo nada. Su amante adolescente le echó una mirada de sorpresa, tras levantar por fin sus ojos del móvil, al que se aferraba cuando parecía aburrirse. Al ver que no recibía réplica por parte de nadie, Aurelio volvió a la carga. —¿De qué mierda sirven estos ejercicios? ¡Quien tiene talento, lo tiene y ya está! ¡No se puede enseñar a escribir a nadie! En parte, estábamos de acuerdo. Siempre he dicho que a escribir no se enseña, sino que se aprende, pero no compartía su idea de que los ejercicios no servían para nada y eran una práctica de mierda. Los había elaborado yo, con mi mente y mis manos, con mi gran ilusión y la idea que me ha acompañado siempre de que cualquiera que lo desee puede escribir si se lo propone. ¿Por qué mi compañero saboteaba así mi esfuerzo, mi trabajo, mi tiempo gastado en aquellas clases por amor al arte? Se suponía que debía colaborar conmigo, codo con codo, pero ahora me daba cuenta de que eso nunca había ocurrido. Desde el primer día, yo había hecho todas las propuestas; yo impartía las clases y él tan sólo rompía su silencio de vez en cuando, para soltar una estruendosa carcajada tras la lectura de algún texto. Y, encima, tanto los alumnos como yo le soportábamos con estoicismo. «¿Por qué?», me pregunté con la sorpresa aún en mis ojos. En ese momento, no pude retenerlo más dentro de mí. Llevaba demasiado tiempo callada, aceptando su desgana, su desidia, incluso su desdén. Respiré y abrí la boca. —¡Son ejercicios! Al menos, uno de los profesores se esfuerza por transmitir algo sobre escritura. A la amante adolescente se le subieron los colores, se le cruzaron los ojos y los cables también, arqueó las cejas, movió las orejas, se tocó el pelo al estilo pija venida a menos, abrió la boca y profirió una lindeza en su defensa. —¡Eh, que tú estás aquí gracias a él! Pude ver la satisfacción en la mirada de Aurelio y una gran sonrisa en su rostro. La contempló, amantísimo. Aquella noche habría sexo, fijo. A él le ponía que ella le defendiera y le permitió que siguiera haciéndolo. La niña, mientras tanto, no cerraba la boca y repetía lo mismo constantemente, hasta que le dije: —Ése no es un tema de escritura y, si quieres, lo hablamos fuera. Ahora, sigamos con la clase. Me sorprendí de mi profesionalidad. Fui capaz de continuar con las explicaciones y los ejercicios, como si nada hubiese pasado, mientras los alumnos se reponían del asunto, y Aurelio y su amante adolescente, continuaban allí, haciendo acto de presencia, en silencio, ambos con el rabo (de él) entre las piernas. Continué hablando y dando indicaciones, corrigiendo textos y aportando ideas hasta el final de la sesión. Ellos salieron antes que yo. Los alumnos, en señal de apoyo, me abrazaron al despedirse. En la puerta, alguien me esperaba, pero no era Aurelio, sino su joven amante. Ni siquiera recuerdo lo que me dijo. Sólo soy capaz de recrear en mi memoria la escena de una niñata que agitaba su pelo de un lado a otro, mientras me chillaba estupideces y me contaba lo afectado que se había quedado su amante por lo que yo había dicho. ¡Yo! Hubiera jurado que había sido él quien había hecho un feo comentario sobre unos «ejercicios de mierda», según sus propias palabras, con lo que no sólo me había herido a mí, a mi ilusión y esfuerzo, sino también a los alumnos. Había acabado con su entusiasmo y con la esperanza de aprender algo de nosotros. ¿Habríamos vivido escenas distintas? Mientras la niñata continuaba gritándome, busqué a mi amigo tras ella. Yo quería hablar con él y no con una asistente de polvos robados por las esquinas. Por mí, podía tirárselo las veces que quisiera. No era su físico lo que más admiraba de él precisamente, pero aquella tarde toda la fascinación se me escapó entre los dedos. La voz de la chica era estridente y cuanto más hablaba, más insoportablemente pija me resultaba. Empezó a escupir mientras gritaba defendiendo a su amante, pobrecito, que no era capaz de justificarse por sí mismo ni de hablar conmigo. «¡Poeta cagón! Se acabó», me dije. Levanté la mano derecha como si fuera un guardia en un cruce y exclamé: —¡Me voy! —Y me alejé de ella, corriendo hasta el coche. Fue la última vez que los vi. Una semana después, el día que correspondía a la siguiente clase, recibí un mensaje en mi móvil. Era de Aurelio y decía: «Puedes dar la clase tú un día a la semana, y yo, otro. A pesar de que la clase es mía, podemos organizarnos así». «No, gracias», pensé. Me parecía una solución muy estúpida. ¿Es que no pensaba hablar conmigo? ¿Por qué se comportaba de esa forma tan incoherente? Entonces lo entendí. Las sensaciones internas, a las que no había querido hacer caso, se mostraron ante mí como resortes que saltaban en mi memoria y empezaron a sucederse sin parar: mi libro expuesto en el mercadillo del Bello Porvenir; la presentación en la feria del libro de Madrid, a la que él y su amante adolescente asistieron con briznas de hierba en el pelo, tras haber estado retozando en el parque; los alumnos comprando mi libro en clase y pidiéndome que se lo dedicara; mis ejercicios y los textos maravillosos que surgían gracias a ellos y a mi entusiasmo; etcétera. Los celos lo habían consumido como lo que era: un poeta anónimo con la autoestima más anónima todavía. Se sentía una mierda y por eso había actuado así. Lo malo es que lo había hecho contra mí y ni siquiera había tenido el valor de disculparse. Hubiera bastado un breve mensaje, con un «lo siento». Sin embargo, ahora Aurelio volvía a la carga para recordarme que la clase era suya. Estaba de acuerdo. Además, siempre he pensado que cuanto antes se acabe lo que ya no tiene que estar en mi vida, mucho mejor; así el dolor y el tiempo perdido son menores. Un torrente de lágrimas resbalaba por mis mejillas mientras reflexionaba acerca de todo esto. Realmente, Aurelio me había caído bien y echaría de menos nuestras conversaciones sobre la vida, el amor y la literatura. Y, sobre todo, echaría de menos su jocosa y carcajeante forma de ver sus propias desgracias. Era curioso que incluso la queja adictiva pudiera resultar tan divertida en un poeta olvidado de sí mismo. —La clase es tuya. ¡Quédatela! —le contesté y añadí—: ¡Cuánto me alegro de no haberme acostado contigo! Había leído en el libro Dios vuelve en una Harley, de Joan Brady, que las personas son como las plantas: a veces crecen demasiado y hay que trasplantarlas. No decía nada, sin embargo, sobre los pulgones que intentan comerse las hojas. Una semana después, estaba haciendo las maletas, porque mi maceta se me había quedado pequeña. *** Un escritor sabe lo importante que es crear una atmósfera o ambiente en el que sus personajes resulten verosímiles. Si le apetece, puede escribir sobre un lugar imaginario fuera de nuestra galaxia, en el año 4010, pero si describe con exactitud a un grupo de personas comiéndose una paella de salpicaduras de meteorito, sobre la luna de la nave, el lector saboreará el regustillo a quemado de la piedra junto con el arroz bien socarrat, como dicen los valencianos. Yo también necesitaba crearme una atmósfera y sentir que encajaba en algún sitio, así que me trasladé cerca del Mediterráneo, a Benidorm. En Madrid, hay algunas poblaciones que dan miedo y sus habitantes generan angustia. Por eso, encontrar un lugar con gente de horizontes abiertos, que me daba la bienvenida y nunca me hacía sentir extraña, fue para mí como si me acunaran en una hamaca en el Caribe. El cambio había sido más que considerable, aunque desde el primer día intuí que me acoplaría bastante bien al entorno. Y así fue. Allí encontré valientes que querían escuchar mis locuras y, de paso, transmitirme las suyas como justo intercambio. Me sentía muy agradecida, porque el lugar era muy artístico y cultural; cerca, había un Palacio de la Música y una facultad de Bellas Artes. Aspiraba a convertirse en ciudad, sin embargo, había rasgos de su carácter que no le permitían dejar de ser un pueblo mediterráneo, y eso era lo que más me atraía: las fiestas nocturnas en la playa; la calma chicha en las calles; los turistas invadiendo las tiendas; el mercadillo; los universitarios vestidos de rastafaris; los gatos playeros; las procesiones con penitentes de traje de chaqueta y peinetas; los moros y cristianos contemporáneos, todos juntos en armonía, salvo en la representación histórica de las fiestas patronales; noches de San Juan con quema de deseos y hogueras que saltar; paellas; sardinas a la plancha; y ese mar maravilloso que aparecía y desaparecía al fondo de las calles. Mi llegada había sido aparatosa, pues aterricé con todos mis muebles. Tenía entonces la creencia de que si me trasladaba, debía cargar con los restos de mi pasado, que, dicho sea de paso, no recordaba con demasiado cariño. Mi idea de lo que tenía que ser una vida entretenida distaba mucho de la realidad. Aún así, me acompañaba mi cama y, si hubiese contado con cuatro porteadores nubios de brillante musculatura, me habría paseado tumbada en ella por las calles del pueblo, como ocurría en un culebrón colombiano de cuyo nombre no quiero acordarme, con una famosa banda sonora que después interpretó Julio Iglesias. Allí estaba yo, con mi lecho de dos plazas; mi enorme sofá con dos sillones a juego; una mecedora que había pasado de tía a sobrina y después de hermana a hermana, hasta llegar a mí; una cómoda mexicana que pesaba casi tanto vacía como llena; una silla de camello (que nadie me pregunte la razón, pero tenía una silla de camello); cajas con platos, cacerolas y cubiertos; un viejísimo ordenador con una cabeza gigante que me regañaba cuando lo encendía, y una mesa de despacho rústica, parecida a la de un notario de pueblo toledano, con profundos cajones donde meter cuentos, poemas y novelas, que probablemente nunca verían la luz ni serían leídos por nadie. Los musculosos del camión metieron todos los muebles a presión en el apartamento que había alquilado. No era mi primera vivienda allí, pues antes había pasado algunas semanas entre muebles ajenos, en otros apartamentos también alquilados. Sólo pagué la mudanza mis bártulos y enseres, cuando estuve decidida a quedarme, un mes después de haber llegado. Quizá me precipité un poco, pero soy una mujer arriesgada por naturaleza. Me acomodé en los bajos de un edificio que habían convertido en casa y que tenía un gran local vacío delante, con las paredes estucadas en un horrible color naranja, donde empecé impartiendo mis clases de escritura. Por la noche, debía bajar la persiana como si mi casa fuera una frutería y me daba claustrofobia. Además, cientos de cucarachas de un tamaño considerable habían decidido invadirme y, para aumentar mi desesperación, mi habitación daba, pared con pared, a un bar. Tenía que dormir con tapones en los oídos por el ruido, las voces y el zumbido de las moscas. Aún se me eriza el vello cuando recuerdo la tarde en que entré a pedirle a la dueña, La Rosa, que tuviera un poco más de cuidado al abrir y cerrar la puerta de la cocina y al lanzar las botellas de vidrio al cubo de reciclado. El bar, como tantos otros en el Estado español, estaba lleno de hombres que me miraron con recelo e ideas más que sospechosas, al ver mi melena rubia; parecía una escena de cantina en el salvaje Oeste. Si hubiera tenido un caballo que dejar atado en la reja de la ventana, habría acercado mis manos a los bolsillos de mi pantalón ibicenco, con rostro amenazante, dando a entender que en cualquier momento podía desenfundar y disparar más rápido que ninguno de ellos. Pero no había caballo pastando afuera y yo había llegado caminando con mis chanclas, con unos pantalones blancos vaporosos y una camisetita de tirantes, que dejaba al descubierto mis hombros y mis brazos morenos, el pelo al viento y un cartel en la frente que decía «semiturista», porque ya no era una turista en el sentido estricto de la palabra. —Buenas tardes, ¿Rosa? —pregunté con educación y con la mejor de mis sonrisas al acercarme a la barra. Un caballero, amorrado a un tinto y con un palillo entre los dientes, me miró de arriba abajo y con una amable indicación con su barbilla me señaló a la mujer. La Rosa, que era el humano de mayor tamaño en el bar y que sobresalía de la barra mostrando su suculenta delantera, ni se molestó en contestarme. Me miró de soslayo —esta expresión tiene algo de antiguo y ancestral, y ridículo al mismo tiempo, que me encanta— y continuó abriendo botellas de cerveza con los dientes. Me acerqué un poco más, sorteando a los hombretones de la barra, hasta que no tuvo más remedio que abandonar su actitud de mesonera medieval y prestarme atención. —Hola, Rosa, encantada de conocerla —dije con mi vocecita de recién llegada—. Mire, acabo de mudarme al piso que da pared con pared con su bar… —Ahí no hay ningún piso —gruñó. —Antes no era un piso, pero le aseguro que ahora sí lo es —insistí sin cejar en mi empeño de sonreírle. —Eso es un local —volvió a refunfuñar. —Verá, Rosa, deje que le explique. Eso antes era un local, pero ahora lo han convertido en una vivienda y yo vivo en ella. —¡Pero si todavía tiene la persiana de hierro! —Ya, Rosa, pero, aún así, es un piso y yo vivo ahí, y mi dormitorio está justo pegado a esa pared. —Alcé el dedo para señalarla—. Y le aseguro que el ruido es insoportable durante todo el día, pero por la noche es mucho peor. ¿A qué hora cierra usted el bar? —Cuando se van —mugió. —Ya, pues querría pedirle si puede exigir a sus clientes que hagan un poco de menos ruido a partir de las doce de la noche. Se lo agradecería. Me sonrió con desdén. —Vale —respondió. —Mil gracias, Rosa, se lo agradezco mucho. Es que, verá, llevo días durmiendo con tapones y… —¡Marchando dos botellines y una de bacalao al pilpil! —ladró amenazadora. Rosa había dado por terminada la conversación. Me di la vuelta y salí de allí con varios ojos masculinos pegados a mi trasero. Por supuesto, La Rosa y sus clientes siguieron siendo igual de ruidosos y yo, en lugar de usar un tapón en cada oreja, comencé a usar dos y a aprovechar el insomnio para filosofar sobre las cosas importantes de la vida, como, por ejemplo: ¿Por qué cuando lo aprietas poco a poco, el oído se expande tanto como para que quepan dos o más tapones en cada agujero? Tras acoplarme a mi nueva situación nocturna, compré un tablón enorme de madera, que cargué yo misma con toda la ilusión del mundo y pinté de un azul intenso, porque alguien me había dicho que el azul era el color de la expresión. Después, abrí el local a los que quisieran apuntarse a mi primer taller literario mediterráneo. Empapelé el pueblo con anuncios y, al poco tiempo, empecé a recibir llamadas de los que serían mis primeros alumnos. El primer día, estaba expectante. No nerviosa, porque ya había dado muchas clases antes, pero sí esperaba con emoción conocer a mis nuevos acompañantes en este viaje que era escribir. La mayoría eran principiantes, algunos habían redactado algún cuento o poema, poca cosa; el taller no iba a ser demasiado complicado. Uno a uno, fueron llegando y ocupando sus asientos alrededor de la mesa azul. Me hubiera gustado escribir frases en ella, pero siempre he tenido una caligrafía horrorosa y no habría quedado bien. Eso es por culpa de que yo aprendí a escribir cuando era demasiado pequeña, apenas dos años y medio, según mi madre que fue quien me enseñó. Recuerdo que en las cartillas de entonces, había dos dibujos atrás, que señalaban cuál era la postura correcta de la mano y cuál era la incorrecta. Yo aprendí la que no debía y desde entonces, el boli me baila entre los dedos con alegría y jolgorio. Quizá por eso, aunque mi caligrafía resulte muy poco firme, mi escritura es tan auténtica y arriesgada. ¿Quién sabe? Lo que más me entusiasmó fue que cada alumno procedía de un sitio diferente: había una uruguaya, uno de la zona, una madrileña, una valenciana y un chico del que nunca supe descifrar su origen porque hablaba en un idioma extraño, medio castellano, medio extraterrestre, es decir, castellarrestre. Tenía un problema de tartamudez o de todo lo contrario, porque a veces hablaba despacito, como un cura en un púlpito, y otras, se aceleraba tanto que las palabras se le acumulaban en la boca, en una maratón de términos y significados, en que ninguna conseguía llegar a la meta. En fin, no se le entendía un carajo. Aquel primer día supe que mi taller no sería tan fácil como había creído en un primer momento, ni tan cómodo, porque tampoco los otros alumnos le entendían. Se llamaba Julián, algo que dedujimos gracias a que su nombre estaba escrito en su carpeta. Después de explicarles la teoría sobre la descripción, los diferentes tipos y algunos trucos, el primer ejercicio que les pedí fue que describieran la habitación. Todos lo hicieron a su manera y todas las redacciones eran válidas, sobre todo para ser aquélla la primera clase. Como si hubiésemos hecho un pacto inconsciente, leyeron sus textos y dejaron a Julián para el final. Cuando él terminó, mis ojos estaban abiertos como platos con una estúpida expresión que decía: «¡Por favor, repítemelo porque no me he enterado de nada!». La crítica literaria se me daba muy bien. Solía apuntar en un trocito de papel lo que creía que tenían que mejorar, lo que no debían tocar porque les había quedado maravilloso y alguna que otra pregunta. Me considero, además, muy buena, porque critico sin criticar, es decir, opino, aporto y ayudo sin joder a nadie, que es lo que debería pedírsele siempre a un profesional. Pero ya sabemos que una crítica es siempre el reflejo de quien la hace. (Esta frase me ha quedado estupenda; me la robaré a mí misma para un futuro texto.) Pero, en aquel momento, mis labios estaban sellados por completo. «¿Qué mierda le digo yo ahora a éste? —pensé—. ¡Si no he pillado ni una palabra de lo que ha dicho! —me aterroricé—. Tengo que evitar que se me note», reflexioné. —¡Bueno! —dije en voz alta—. La verdad, Julián, es que ha sido muy interesante y, sobre todo, sorprendente. Quizá no sea la forma más habitual de describir una habitación, pero lo más importante para escribir, es ser original y tú, sin duda, lo has sido —me arriesgué; los halagos nunca fallan—. ¿Y qué pensáis vosotros? —pregunté lanzando la pelota fuera de mi campo. Todos me miraron asustados, como si les hubiera pedido que se desnudaran. —Es importante que aprendamos a hacer críticas constructivas desde el primer día —insistí. —La escena del bisho me resultó muy grasiosa —exclamó por fin la uruguaya. «¿Qué bicho?», pensé. ¡Vaya, al menos ella había entendido algo! Los tapones dobles nocturnos me estaban afectando negativamente. —Sí, sí, totalmente, lo del bicho ha sido lo mejor —repitieron los demás casi al unísono. No quise insistir más. Julián hizo algún que otro comentario pero nadie le entendió, así que no puedo contarlo. Sin embargo, se quedó muy satisfecho con nuestras críticas porque él era de ese tipo de escritores, a los que sólo les importa que los demás les consideren escritores. *** Tipos de escritores con los que me he encontrado a lo largo de mi vida de escritora, a saber: 1. Los que están trabajando en un libro, eterno e interminable, que nunca acaban. En algunos casos, ni siquiera existe tal libro. Estos autores son los que más salen en las películas, de ahí que hayan proliferado tanto en estos últimos años y estén tan de moda. Son los que tienen miedo al folio en blanco. Éste nunca fue mi caso, porque siempre tuve tantas ideas en mi cabeza que los folios blancos me temían a mí. 2. Los que repiten, hasta la saciedad, que no han escrito nunca y que quieren aprender, y por eso argumentan que aún no están preparados para escribir y, por lo tanto, no lo hacen. Éstos suelen tener varias novelas y libros de cuentos escondidos, en olvidados rincones de su casa, pero jamás los sacan, por miedo a que alguien los lea y descubra que no son demasiado buenos. 3. Los que critican continuamente los textos ajenos e ignoran que ésa es una buena manera de aprender a escribir. 4. Los que nunca dicen nada sobre los textos ajenos, no vaya a ser que alguien se cabree. Éstos continuamente se comparan con los demás y, por eso, son incapaces de tomar distancia para efectuar una crítica amable y que aporte algo nuevo. 5. Los que quieren escribir poesía, es decir, los poetas en ciernes. A estos les suele doler tanto el corazón que garabatean entre las hojas marchitas de una agenda de oficina o en los restos del papel higiénico del baño; por eso nunca llegan a terminar sus poemas. 6. Y luego están los que escriben, los auténticos escritores, desde mi punto de vista. No importa lo que redacten: poemas, cuentos, novelas, ensayos o manuales sobre cómo comerse un plátano. Lo que realmente los convierte en escritores es que escriben, y ya está. Aún no estaba segura de qué tipo eran mis nuevos alumnos, pero me sentía contenta de tenerlos, aunque sería duro escuchar cada jueves a Julián leyendo su texto con voz afónica y sus palabras indescifrables. Sabía que tendría que inventarme algo para no volver a dejarle leer y lo hice: a partir del jueves siguiente, leería yo. Cuando conocí a Ariel, supe en seguida que era gay. No sé si fue por la rebeca de cuadros rojos y blancos que traía; por los zapatos de «chúpame la punta», imitación piel de cocodrilo; por su fular, que era del mismo color que sus calcetines o por el temblor en sus manos mientras leía apasionado una de sus poesías románticas. Cuando acabó, todos los alumnos se quedaron maravillados. Aquellos juegos de palabras insinuantes y sonoras, las metáforas envolventes, la musicalidad de sus versos… —¡Precioso! —dijeron. —¡Brrrgruuuursssstttaaaadddd! —exclamó Julián. Por su emoción, supuse que le había gustado. —¡Tiene razón Julián! —asentí—. Es un poema precioso, Ariel, de verdad. Es visual, sonoro y de gran belleza. Me gusta el juego de palabras, la habilidad que tienes para manejarlas a tu antojo. Es realmente bueno. Pude ver en su cara una expresión de felicidad, entremezclada con asombro. Sin duda, nunca le habían dicho nada agradable sobre su poesía o quizá nunca se había atrevido a enseñarle a nadie sus versos, lo cual era una pena, porque realmente tenía talento para poetizar la vida, para cantar al desamor y al dolor que éste le provocaba. Cuando acabó la clase, se quedó unos minutos a solas conmigo para entregarme lo que, hasta ese momento, había sido su secreto más valioso. —¿Tienes tiempo para echarle un vistazo a esto? —me preguntó, sin exigir pero con un dejo de súplica en la voz. —¡Claro! —respondí con la absoluta necesidad de ser útil a alguien que pudiese volver a emocionarme con sus palabras. Ariel depositó en mis manos una agenda de pastas rojas. —Está todo un poco liado porque escribo según me sale, sin ningún orden. —Su voz volvió a temblar—. No sé si podrás entender mi letra, porque, a veces, incluso lo hago en el coche. —Espero que sólo en los semáforos —bromeé. —Bueno, ya me explicarás si has podido entender algo. —Ya te lo diré —contesté con serenidad para transmitirle algo de paz; se había convertido en un manojo de nervios. Ariel aparentaba tanta vulnerabilidad como todos cuando mostramos lo que tenemos bajo la piel, cuando enseñamos a los demás las heridas sin cicatrizar que nos recuerdan el pasado, cuando nos pillan meando en el baño. Se marchó en la oscuridad de la fresca noche y me dejó a solas con su manuscrito entre las manos. Después de cenar, decidí lanzar el mando a distancia de la tele lo más lejos posible, al otro extremo del sillón, me puse el pijama, hice pis, bebí agua y me metí en la cama con la agenda roja de Ariel. La abrí al azar, sin elegir página, permitiendo que sus palabras me sorprendieran. Me alegré de entender su letra. Leí algunos retazos de inspiración que habrían surgido, seguramente, en el más incómodo de los momentos, pues aparecían escritos en una esquina de la página, orientados hacia abajo, cayéndose por el peso de sus emociones desgarradas. Disfruté, me emocioné, cogí el móvil y me atreví a mandarle un mensaje. Eran las doce y media de la noche: «Tus poemas me han emocionado, sorprendido, aliviado, porque ahora sé que merecerá la pena intentar guiarte en el viaje de la escritura. Eres un gran poeta». Le imaginé sorprendido, mirándose en el espejo para encontrarse en la imagen que tenía enfrente, sin poder creerse que le estuviera hablando así. Minutos después me respondía con un mensaje vacío. Podían existir dos razones para ello. La primera, que sus manos nerviosas lo hubieran enviado sin pretenderlo. Me quedé con la segunda: que anhelaba responderme pero no sabía qué decir. *** Cuando el taller literario empezó a marchar bien, decidí cambiarme de casa. Echar la persiana de hierro cada noche empezaba a deprimirme, era como vivir en una cueva. Si no me convertía en un vampiro, pronto acabaría por suicidarme por falta de vitamina D. Además, llevaba casi dos semanas sin luz eléctrica, es decir, sin poder ducharme porque no tenía agua caliente, sin poder cocinar porque tenía vitro cerámica y con una vela en el suelo del salón como único acompañante. Estaba muerta de frío y todo porque el dueño no tenía la cédula de habitabilidad. Tras mucho llamarle sin que cogiera el teléfono, decidí ir a pedir cuentas a la inmobiliaria que me lo había alquilado y ellos lo arreglaron todo, pero nadie me quitará el recuerdo de los días que pasé en el siglo XIX. Como pequeña venganza, le dejé restos de cera por todo el suelo. Y, cuando me fui, me llamó. ¡Vaya! ¿Así que existía y tenía el mismo número de móvil al que yo había llamado días antes hasta la saciedad? Me preguntó por qué me iba y me descargué. —No entiendo este país —me contestó—. En Bélgica, una persona puede vivir donde quiera y no tiene que pedir nada al ayuntamiento. España es increíble y los españoles, siempre con problemas, siempre con papeles para todo. ¿Por qué? —¿Por qué estás viviendo aquí, entonces, si tan desastrosas te parecen las leyes españolas? — le respondí y colgué. Me mudé a un piso cercano en el que, al menos, había unas ventanas que daban a un patio horroroso, descuidado y maloliente, pero patio al fin. Además, tenía un balcón a la calle más ruidosa del pueblo, pero como, por aquel entonces, necesitaba estar con gente, me pareció perfecto. Tras pasarme varias semanas matando trillones de cucarachas con todo el dolor de mi corazón —y después de haber descartado cualquier otra posibilidad, como adoptarlas de mascotas o presentarme como domadora de insectos en un circo—, estaba totalmente instalada. Pronto descubrí que compartía edificio con unos vecinos muy ruidosos y me cagué en la alumna que me lo había recomendado. —¡Es estupendo para ti! Vive gente de todo el mundo —me había dicho risueña. Empezaba a plantearme si se habría llevado comisión por la recomendación, aunque lo que me había contado era cierto. En aquel bloque de pisos vivía gente de todo el mundo. En la planta de abajo, había un matrimonio de Toledo. Albañil y borracho, él; ama de casa consternada y con muy mala leche, ella. Por el patio de luces, podía escuchar sus trifulcas diarias, que acaban siempre en insultos y tortazos. —¡Puta! —gritaba él— ¿Dónde has estado hoy mientras yo estaba trabajando? ¡Zas! —¡Qué hombre más gilipollas! —respondía ella—. ¿Dónde voy a estar? ¡Aquí, haciendo la comida! ¡Zasca! Y así todo el día, todos los días de la semana. Al principio, me resultaba terriblemente triste, incluso lloré más de una vez de puro agobio, pues sus broncas dañaban brutalmente mi sensibilidad. Tenían una hija adolescente a la que estaban destrozando la vida, el cuerpo y la existencia. Estaba tan delgada que asustaba y su novio era un macarra, que se paseaba en uno de esos coches que iluminan el suelo por debajo. La pobre niña no soportaba a su padre y siempre defendía a su madre en las trifulcas, sin comprender, ni mucho menos aceptar, que aquella mujer participaba en eso porque quería y porque, quizá (y, aunque pueda parecer muy duro, me atreveré a decirlo), los celos de su marido, mojados en vino agrio, le hacían sentirse un poco importante. Aunque era posible que la madre estuviera tan loca como su padre. Y si él tenía la excusa del alcohol, ella tenía la excusa de haberse casado con un despojo humano. Pronto empecé a acostumbrarme a sus gritos, a cerrar la puerta del lavadero para no escucharles, a cruzarme con ellos en el portal, él tambaleándose por las escaleras y a ella a su lado, después de recogerle en el bar de enfrente. Que fuese a buscarlo cada tarde me parecía lo más incoherente del mundo y me costó mucho comprender que ambos estaban acostumbrados a esa vida y no la habrían cambiado por ninguna otra, ni aunque la Virgen de Lourdes les hubiese dado una nueva oportunidad. Me parece terrible decir esto pero, a veces, la realidad no es como la imaginamos. Lo que para algunos significaría una amargura y tortura diarias, para otros es, simple y llanamente, su día a día. Lamentablemente, el conformismo es un mal que ataca a todas las edades y a todas las personas por igual. En el piso de arriba vivía la extensa familia de «los insoportables». Empecé a llamarlos así, tras varias noches en vela, escuchando sus broncas nocturnas por temas variados. Ella chateaba durante el día con un tío de Albacete, mientras él trabajaba en un bar. Al parecer, eso le cabreaba muchísimo. Ella se parecía a Belén Esteban, hablaba con el mismo tono de agresividad despectiva y llevaba el pelo de idéntico color rubio platino, aunque tenía veinte kilos más que la original. Y él, para no oírla, se ponía la canción del «Torito Bravo» del Fary, a quien también se parecía físicamente muchísimo, aunque en la forma de hablar, me recordaba a Torrente. Ambos eran madrileños. El hermano de ella —un yonqui que hablaba solo y regresaba siempre de madrugada— venía de vez en cuando a visitarlos y se quedaba unos días. Solía confundir mi piso con el suyo y llamaba al timbre de mi puerta a las cuatro o las cinco de la mañana. Debía de tener una plantación de marihuana en el balcón, pues cuando hacía viento, solían caer unas cuantas hojas en el mío, que daban un toque muy jamaicano a mis tardes primaverales. Además, el aroma que venía de arriba cuando se encendía uno de sus petardos y se lo fumaba con calma, invadía mi pituitaria, mientras mis oídos le escuchaban farfullar en voz alta y en solitario, sobre las ventajas que tenía vivir en Alcorcón. —¡Con lo bien que se vive allí, que tengo el metro en la puerta! No creo que pueda compararse el metro con el mar. Definitivamente, yo prefería tener el Mediterráneo a dos calles de mi casa que cualquier medio de transporte urbano. A veces, el yonqui fumaba por la ventana del patio y oía al matrimonio del primero pegándose e insultándose mutuamente con fruición. —¡Bueno, bueno, mantengamos la compostura! —exclamaba muy dicharachero. Era una lástima que nadie se lo dijera a él, cuando regresaba de una de sus juergas nocturnas. El matrimonio Fary-Esteban tenía un hijo que aspiraba a ser DJ en una discoteca y aprovechaba las horas de la siesta para subir a tope el volumen de la música electrónica que tanto le gustaba… «¡Bienvenidos a Pacapayá, la discoteca número uno del mundo en Benidorm! ¿Estáis preparados para mover el esqueleto hasta que os quedéis sin masa ósea?», se escuchaba. Era bakalaero hasta la médula y tenía una hermana pequeña, a la que había enseñado a gritar palabrotas, y un hermano aún más pequeño, con una risa tan espantosa que me hacía olvidar que era un niño, pues se parecía más a la de un duende. Cuando vi su cuerpecito enano y su carita de muñeco diabólico por primera vez, me dio grima. Siempre perseguía a su hermana para hacerla rabiar —como mi primo conmigo, cuando éramos pequeños— y era envidioso y pesado. No la dejaba en paz y la opresión que ella sentía, sabiéndose perseguida por aquel diminuto ser maligno, se traducía en muchas más palabrotas de las que hubiera dicho normalmente. La niña se pasaba el día gritando las peores indecencias y el pequeño duende se reía a pulmón abierto, como un chantajista emocional cualquiera. Empecé a llamarle Rumpelstiltskin, porque era como el protagonista de aquel cuento, en que un enano acosaba a la princesa para que convirtiera la paja en oro. Convertir a mis vecinos en personajes de ficción, me ayudaba a soportarlos. En los otros pisos vivían: un viejo que siempre caminaba con un garrote y despotricaba de todo el mundo a su paso; una extraña mujer con cinco gatos, cuya puerta olía a pis humano, que no gatuno, lo cual decía bastante de lo que, sin duda, se cocía en el interior; una ancianita que tenía un loro y un perro salchicha que estaban peleándose todo el día... «¡Chucho maloliente! ¡Perrito caliente!», chillaba el loro. «¡Guau!», respondía ya se sabe quién; una familia rumana que amenizaba las tardes con sus músicas y bailes ancestrales, además de con sus conversaciones que, hasta en la costa mediterránea resultaban ensordecedoras; un grupo de albaneses que lucían joyas de oro luminosas y agitanadas; y yo. Llegué a odiar todo de mis vecinos, incluso los pedos que se tiraban por el patio y el mal olor que desprendían todos sus baños y que llegaba hasta mi cocina. Pronto me di cuenta que, a pesar de lo céntrico del edificio, me había ido a vivir al gueto del pueblo. En una ciudad cualquiera, seguramente no lo habría soportado, pero mis largos paseos por la playa, me hacían la vida bastante más agradable. Siempre regresaba a casa muy tarde e intentaba pasar en ella el menor tiempo posible. Seguí utilizando tapones para dormir y me atrincheré, cerrando puertas y ventanas, para comprobar que mis vecinos eran como las partículas subatómicas: si no las miras, no existen. Decidí no prestar atención al ambiente que me rodeaba, porque, de otro modo, me habría muerto o envejecido de un ataque de insoportable levedad del ser, como el libro de Kundera, o de inaguantable asquerosidad del ser vecina de aquella gente. Si para cualquiera la atmósfera cotidiana es importante, para la hipersensibilidad de una escritora (que tiene el defecto de observar y fijarse en todo lo que le rodea, y encima tiene un oído tan fino como el de un pastor alemán), el ambiente es primordial, esencial y fundamental para vivir serena, tranquila y con seguridad. No era aquello, precisamente, lo que había conseguido con el traslado. Aprendí a sobrellevarlo escuchando jazz y bossa nova, leyendo muchos libros de autoayuda y física cuántica, e imaginando cómo sería mi vida cuando encontrara a mi hombre ideal. Y, sobre todo, aprendí a creer que, realmente, mi mundo era el que yo era capaz de crear con mi imaginación. De nuevo la escritura me salvaba la vida. La imagen del novelista muerto de hambre, alcohólico, que trabaja con una silla, una mesa y una máquina de escribir, siempre me ha parecido muy manida. Es cierto que los escritores somos seres torturados, pero no siempre es nuestro interior lo que nos tortura, a veces es el exterior. En las películas, los creadores siempre se marchan a una casita alejada en la playa o en un bosque, para escribir su novela. Nunca consiguen hacerlo y acaban protagonizando una historia de terror. O, lo que es peor, descubren que uno de sus personajes existe y terminan siendo perseguidos por él. Luego, están los escritores reales, como Hemingway, que en lugar de alejarse del mundo, se adentran en él para escribir. Así era yo, una escritora de guerra. *** De vez en cuando, una puede creer que es tonta, pero cuando lo piensan otros es cuando te das cuenta de que tienes un problema. Houston, help me! En mi empeño de convertirme en una escritora reconocida, he recorrido un tortuoso camino y me he topado con personajes que no creía capaces de existir. Y, sin embargo, ahí estaban, pegados a mí como moscas cojoneras alrededor de una sandía, que decidían, después, que la sandía estaba verde. En ocasiones, su actitud hizo que me sintiera muy pocha. Pero supongo que forma parte del camino que algunas personas te hagan reír y otras llorar. ¡Qué le vamos a hacer! A todos nos pasa. No hay duda de que Internet ha logrado que sea más fácil hablar con quien sea, en cualquier parte del mundo, aunque esto implique soportar también algunas cosas. Por lo general, los correos electrónicos que recibo de mis lectores son muy agradables y los de mis alumnos, mucho más, porque casi siempre, tanto unos como otros, suelen ser individuos maravillosos a los que agradezco tantas cosas que no sabría ni por dónde empezar. Pero, a veces (y, gracias a Dios, es sólo a veces), he dado con alguno que ha contribuido a la inevitable invención de mi querido asistente personal, Ano. Así es como yo le llamo, aunque en la parte más seria de mi imaginación se llama Anastasio López. Suena vulgar, ya lo sé, pero también muy real; y eso es justamente lo que necesitaba. Inventé su existencia tras recibir varios mensajes de hombres que se interesaban por mí de una forma no muy profesional, a no ser que mencionemos oficios más antiguos. Muchos se fijan sólo en la foto que aparece junto a mi nombre en mis artículos y el hecho de no estar del todo mal, es decir, de ser una mujer atractiva, a veces resulta inconveniente. Hubo un tipo muy gracioso que me dijo que tenía una mirada desafiante y me preguntaba a quién retaba. Otro me aseguró que era la mujer más bonita que había visto en su vida; y otro hasta me pidió el teléfono. Supongo que, si eres guapa, es inevitable que provoques atracción en los hombres, pero puedo asegurar que si, además, eres rubia, pensarán en ti en un solo sentido y se olvidarán por completo de que tienes cerebro. También he provocado extrañas sensaciones en algunas mujeres. Una vez, tuve una alumna que se volvió tarumba y me llegó a enviar casi diez correos en la misma tarde, para criticar mi labor como profesora de escritura, diciéndome lo que tenía que hacer y cómo realizar la crítica de su texto. Además, me exigía una disculpa por comentar sus errores y por alabar «demasiado poco» (palabras textuales) sus virtudes como escritora. Tuve que soportar sus malos modos, sus feas palabras, su rabia y su envidia hacia mi trabajo, que poco antes había calificado de maravilloso; todo por corregirle un ejercicio, algo que forma parte de mi trabajo. En la escritura, como en la vida, los errores forman parte del aprendizaje, pero hay gente que no acepta las críticas, aunque éstas sean dichas con dulzura. El mundo está lleno de histéricos. Lo malo es que, por aquel entonces, yo todavía no sabía cómo reconocerlos. Poco a poco, he ido aprendiendo y, ahora, los calo al primer correo y me ahorro muchos disgustos. Mis alumnos suelen decir que soy una profesora comprensiva y abierta a lo que ellos aportan; que les doy libertad para escribir y que les he entregado claves para hacer trabajar su imaginación, mostrándoles una nueva perspectiva de la escritura y enseñándoles técnicas que les permiten redactar lo que quieren y como quieren. Es una buenísima crítica de mi labor, aunque sé que no todo el mundo tiene que estar de acuerdo. Tras recibir un nuevo correo electrónico de la ex alumna en cuestión, en el que me pedía que le devolviese el dinero y me informaba de que, si no lo hacía en veinticuatro horas, estaba dispuesta a denunciarme, decidí crear a Anastasio. Y utilicé el nombre de un novio que había tenido en mi infancia, para inventar a este hombre amable pero firme, que siempre sabe cómo responder un e-mail. Es inteligente, maduro y seguro de sí mismo, eficiente como el mejor de los asistentes, pues trabaja para mí, día y noche, y está dispuesto siempre que le necesito. Empecé a llamarle Ano, pero resultaba un diminutivo tan comprometido que le restituí el nombre. Anastasio es un personaje principal en mi vida, alrededor del cual revolotean ciertos personajes secundarios que a él no parecen afectarle en absoluto. Siempre está atento, feliz y contento, adora colaborar conmigo y, además, no cobra. ¿Qué más podría pedir? Sí, ya sé, que me diera un masaje de vez en cuando, pero algún defecto tenía que tener. Eso sí, aunque el pobre no tenga manos para masajear mi cuerpo, trabaja con eficacia para quitarme de encima a los pesados que llaman sólo para charlar conmigo sobre escritura, porque se sienten escritores y necesitan compartir experiencias; a los preguntones sobre cualquier cosa relacionada con el taller, que no dejan de enviarme textos para que corrija, pero que nunca se apuntan ni pagan por ello; y a los bordes que se creen con derecho a decirme cómo tengo que hacer mi labor o, incluso, cosas peores. Sí, Internet es una herramienta maravillosa para acercarte al mundo, pero como, por desgracia, no es muy selectiva, yo utilizo a mi asistente personal para que seleccione y elija por mí. Es maravilloso confiar en su intuición y dejar en sus manos el trabajo sucio. Aunque no tenga rostro ni voz, su alma vaga por mi estudio y me aporta una paz que no tenía cuando todavía no le había contratado. Es un ayudante ejemplar: sólo habla cuando le pregunto, me da ideas sólo cuando se lo pido y, encima, nunca se queja. Como tampoco come, le invitaré a mi próxima fiesta de Navidad, así no gastaré mucho. ¡Ojalá Anastasio López existiera de verdad! Debo reconocer que, después de unos meses, cuando me di cuenta de que mis clientes, alumnos y lectores le tomaban mucho más en serio que a mí, empecé a sentir celos. A partir de su aparición en mi estudio, la gente empezó a confiar más en mí y a respetar mi trabajo. Llegué a tenerle envidia, porque es mejor profesional que yo y un asistente absolutamente perfecto. En ocasiones, he tenido ganas de despedirle, aunque no encuentro una buena razón para hacerlo. Bien, siempre puedo recurrir al acoso sexual… Siguiendo con los «locos» que me llaman, aún no entiendo muy bien por qué. Mi teléfono está en los anuncios de mis cursos, lo sé, pero no para que se haga uso de él a diestro y siniestro. ¡Que yo vivo de esto o al menos lo pretendo! Quizá piensan que un escritor necesita de la charla de otro, para no sentirse extraño en este mundo de «no escritores» que no le comprenden en absoluto. Yo ya he superado esa fase en que la gente, cuando explicas que eres escritora, te sueltan: «¿Y qué escribes?». Es una pregunta tonta que sólo merece una respuesta en sintonía; últimamente contesto: «Escribo palabras, una detrás de otra…», y así, al menos, consigo arrancar alguna sonrisita sarcástica. Éste es un oficio raro al que nos dedicamos un montón de personas en el mundo, un buen número de ellas en España, y, sin embargo, no dejamos de ser extraterrestres. En ese sentido, yo ya he asumido que escribir es la más notable de mis rarezas, una que no puedo ni quiero reprimir y por la que no siento ninguna vergüenza desde que dejé de ser adolescente. Pero algo excéntrica sí que debo de parecer porque en una ocasión me llamó un hombre para invitarme a ir a un programa de televisión a hablar sobre la llegada de los extraterrestres. Por supuesto, decliné la oferta, pero él insistió mucho. Le repetí que no sabía nada del tema y que no pensaba ir con él a ningún sitio. Al principio, pareció molestarse, pero después lo fue aceptando poco a poco. Días más tarde, me llegó un texto suyo, escrito con una máquina de escribir antigua, en el que aseguraba ser un habitante de otro planeta, del que no recordaba nada, recién aterrizado de una nave. Guardé el relato durante unos días en el cajón de mi escritorio, para que la policía supiera quién me había asesinado, en el caso de que eso ocurriera. Meses después, al ver que no pasaba nada, lo tiré al contenedor de papel. Si mi asistente tuviera voz propia para atender al teléfono, yo no habría tenido que soportar a aquel tío, pero no puedo pedirle a Anastasio nada más, ¡sólo le falta hablar, al pobre! Mi carrera de escritora había comenzado con la publicación de dos libros el mismo año, tras muchos fracasos. La coincidencia se dio de una forma tan divina y mundana, al mismo tiempo, que ni yo misma fui capaz de alegrarme de esa extraña suerte. Me había presentado a un premio de novela lésbica y, aunque no había ganado, la editorial contactó conmigo porque habían decidido publicar mi novela. Yo no soy lesbiana y mis personajes tampoco, pero, al final, ellas acababan en la cama, descubriendo un nuevo mundo a través del cual expresarse. Eran dos seres alegres, maravillosos y con mucho sentido del humor, de los que me siento muy orgullosa. Dos bellas y auténticas mujeres, que decidieron un día decir «adiós» a los hombres y a sus desprecios, para adentrarse en el mágico mundo de la homosexualidad, del que jamás se regresa, según aseguran algunos y algunas. Al mismo tiempo que publicaba en la editorial de literatura lésbica, sin ser lesbiana, terminé de escribir mi primer libro sobre el taller de escritura para una editorial católica, sin ser religiosa, salvo por nacimiento. Sé que es un poco incongruente. Yo pensaba lo mismo mientras hablaba con mi editor que, además, era fraile. No se le notaba en el atuendo, pero sí en la forma de mirar y hablar, con esa distancia que parece decir: «Yo no pertenezco a tu mundo»… Era y es un buen hombre, que me dio la mejor oportunidad editorial que había tenido hasta entonces —volví a repetir con un segundo libro—, algo que siempre le agradeceré de todo corazón. No puedo decir lo mismo de la editorial lésbica, aunque su orientación sexual no es en absoluto relevante. Al año de publicar mi novela, la directora descubrió que era bipolar —¡qué raro en estos tiempos que corren!— y cerró la editorial, no sin antes mentir a todas las autoras, asegurándonos, en primer lugar, que padecía un cáncer y, en segundo, que no nos devolvería los libros. Gracias a que el lésbico es un mundo muy unido, en el que las mujeres, por raro que pueda parecer, se ayudan las unas a las otras, tras varios correos y conversaciones telefónicas, conseguimos que nos pagara lo que habíamos ganado con las ventas y nos devolviera los ejemplares que no habían sido distribuidos, que resultaron ser la mayoría. A pesar de todo, guardo un buen recuerdo de la que fue mi editora. Fue la primera persona que me dijo que yo era una escritora «todoterreno», porque era capaz de redactar una novela, relatos, poesía, cuentos para niños y artículos de prensa. De adolescente, también había compuesto alguna que otra canción, pero eso queda ya muy lejos. Ella y yo nos encontramos por primera vez en un café de Barcelona. —Me gusta tu reloj —me dijo, agarrándome tímidamente la mano. Cierto es que era un reloj enorme, casi como los de hombre, pero, para mí, una pieza grande rodeando una muñeca minúscula resulta un complemento muy sexy y femenino, y su apreciación me lo corroboró. —¿No eres lesbiana, verdad? —me preguntó a bocajarro, como segunda frase de nuestra breve pero intensa charla. —No, no lo soy. Pareció sorprenderse. —Entonces, ¿la historia de la novela no es real? —No, no lo es. —¿Y no te importa que te clasifiquen, si publicas en una editorial lésbica? —No, no me importa. Mis respuestas parecían sacadas de una clase de inglés: «Yes, I do / No, I don’t», pero es que eran cosas que nunca me había planteado antes. Había escrito una historia sobre dos mujeres que, al principio, pensaban que eran heterosexuales y que, al final, acababan enamorándose. Recordé el momento en que se me ocurrió, a raíz del comentario de una antigua amiga que se sentía atraída por una compañera de oficina. En aquel momento, me limité a apuntar la idea en mi libreta de notas, como hago siempre que algo de la vida me llama la atención. Ahora me pregunto si aquella amiga mía quería, quizá, salir del armario. Pero no podía hacerle mucho caso, la verdad, pues era la misma que iba a ver las películas de Almodóvar por los muebles. Con ese criterio, no podía tomarla muy en serio. Al final, convertí aquella fantasía suya en una bella y divertida historia, que salió publicada en esa pequeña editorial, que recién empezaba su andadura. Me arriesgué demasiado, ahora lo sé, pero el riesgo es, para mí, como la creatividad: o te atreves o no. Yo acepté su propuesta y la lección que aprendí fue que no existe comunión posible entre las lesbianas y la Iglesia. Ni cócteles, aunque sólo sean mezclados, no agitados. Poco después, empecé a trabajar para la revista de autoayuda Cerebro saludable , que dirigía un psiquiatra sudamericano muy famoso en el mundo del bienestar, José Mojama. En la publicación, también escribía su hijo, cuyas ideas tenían mucho que ver con las mías, aunque entonces no le presté demasiada atención. Yo había devorado todos los libros de su padre, recomendados por mi amigo Ariel, que me los prestaba y regalaba para que yo los leyera y le transmitiera todo lo aprendido, porque a él le daba pereza la lectura. Tras redactar un artículo semanal durante varios meses, y gracias a un contacto de mi editora lesbiana, que se sentía un poco culpable tras el inminente cierre y desaparición de su empresa, envié mi nuevo libro a la editorial con la que el afamado psiquiatra chileno publicaba sus libros y la revista. Ése fue mi momento más feliz en lo que se refiere a la escritura. Me llamó por teléfono una editora y tuvimos una charla muy agradable, en la que me dijo que le había encantado mi libro y que, personalmente, consideraba que lo mejor era publicarlo, porque no había ningún otro sobre el tema. Por último, se comprometió a enviarme una oferta con un contrato, lo más pronto posible. A partir de aquel momento, no fui la misma. Su respuesta había significado un gran logro para mí. Los años de lucha constante, de intentos y fracasos sin rendición, las ilusiones puestas en cada nuevo pasito, el trabajo, el tiempo, el dinero gastado en los envíos y en los concursos, la energía derramada en cada palabra escrita, las risas y las lágrimas, los malos ratos, etc. todo iba a dar, al fin, sus frutos. Nunca más pensaría en mí como en una soñadora, cuyo esfuerzo era en vano. Sí, porque a pesar de mi perseverancia, esta frase aparecía en mi mente muchas veces, como una tentación diabólica que quería conseguir que me rindiera. Menos mal que a mí el diablo me la repanpinfla y me da igual si tiene cuernos o rabo. Aquí en la Tierra, hay muchos diablos con los mismos atributos y no por eso he dejado nunca de hacer lo que he querido. Mientras esas alegrías se concretaban, la directora de la revista de autoayuda me invitó a una conferencia en Barcelona del gran José Mojama, a la que acudí con gran interés. Iba a tener la suerte de conocerle. Fui presentada como una colaboradora más, pero me di cuenta de que a los otros colaboradores les daba grima mi presencia. Uno de ellos, incluso, extendió la mano frente a mi cara, como si fuera un obispo. ¿Quería que le besara el anillo? Por supuesto, no lo hice. Cogí su mano y la bajé a la altura de la mía que era donde debía estar. Yo era nueva y ellos llevaban escribiendo mucho más tiempo en la revista, pero no era motivo como para que me trataran como a un ser inferior. Ninguno esperó a que el gran Mojama acabase de firmar libros para conocerle personalmente, salvo yo. Mientras aguardaba, se me acercó una señora muy simpática, agitando una revista en sus manos. —¿Trabaja usted en la revista? —me preguntó. —¡Sí! —le respondí con la misma alegría, sintiéndome reconocida, al fin, por alguien. La señora ni siquiera sabía quién era yo, pero la situación era de lo más positiva. —¿Y cómo se llama? —me preguntó. «Vamos mejorando», pensé. —¡Ah, pues ahora no caigo! —exclamó al escuchar mi nombre—, pero leo la revista cada mes. ¡Mire, siempre la llevo encima! «¡Vaya! —me sorprendí—, ¡pues tendría usted que caer, señora, al menos para no hacerme sentir tan mal!» —¿Me la puede firmar? —volvió a la carga, acercándome el ejemplar a la cara. —¡Señora! —exclamé cada vez más cabreada tras leer el nombre Cuerpo Sano—. ¡Esta revista es de la competencia! —¡Uy, qué lapsus! —se rió ella—. ¿Pero podría firmármela de todos modos? Es que tengo que irme a hacer la cena, y si no vuelvo a casa con un autógrafo de alguien, sea quien sea, mañana quedaré mal con mis amigas, que vienen a tomar el café, ¿sabe usted?, en una cafetería que hay cerca de mi casa, ahí abajo, al ladito, sólo tengo que bajar las escaleras y ahí está la cafetería, con su terracita y todo… —¡Firmada! —le chillé, tras hacer mi rúbrica lo más rápidamente posible para que no siguiera hablando. ¡Qué barbaridad! ¡Cuántas palabras era capaz de proferir esa señora en el tiempo en que hacía una firma tan pequeña como la mía! ¡Qué rapidez de lengua, por Dios! ¡Qué decepción con mi primer fan! —Gracias —me dijo satisfecha antes de marcharse—. ¿Y cómo decía usted que se llamaba? Le repetí mi nombre con desdén, aunque con una sonrisa. Era mi primer autógrafo… —Sí, es verdad —añadió—. Leo siempre sus artículos, fíjese que llevo la revista siempre encima… —repitió mostrándome de nuevo la de la competencia. La señora no se enteraba de nada, pero se marchó más alegre aún de lo que había venido. A mí, sin embargo, me invadía una extraña sensación de incoherencia. No sabía si alegrarme por haber firmado mi primer autógrafo o si debía echarme a llorar, por haberlo hecho sobre una revista en la que no escribía y que, además, era nuestra competencia más directa. «Llorar o no llorar, that’s the question... » Al fin, llegó el momento de saludar al gran José Mojama. Cuando me acerqué a él y la directora me presentó, no se me ocurría nada mínimamente coherente que decirle. Además, me sorprendió comprobar que era, como mínimo, diez años mayor de lo que parecía en la foto de la revista. A algunos famosos les gusta quitarse años, aunque luego la gente vea que tienen la piel a punto de perderla por la calle. ¡Ay, que me piso el pellejo del cuello con el tacón! Él tampoco parecía tener nada que explicarme, la verdad, pues esperó muy cómodo a que fuese yo quien hablara. Y lo hice: —He leído todos tus libros y me encantan. Felicidades por la conferencia, me ha gustado mucho también. He leído a otros autores uruguayos y la literatura de tu país me parece muy buena. Esa larga frase me salió en el corto tiempo en que él apretaba mi mano, me decía «hola» y se daba la vuelta para largarse. La directora se quedó tiesa, a mi lado, intentando sonreírme como premio de consolación, después de que hubiera esperado casi una hora para conocerle. —Creo que no ha oído lo que le has dicho —me dijo—. Lo siento, es que ha hecho un viaje muy largo —se disculpó por él. Me pareció la actitud más desagradable que había visto en mi vida. Más incluso que la del escritor que me firmó su libro en la feria de Madrid y me dijo literalmente: «No me cuentes tu vida, nena, que llevo tres horas aquí y necesito ir a mear. Dime cómo te llamas, te lo firmo y te vas, ¿de acuerdo?». En aquella ocasión, también había un librero junto a él que me explicó que estaba cansado del viaje. Mojama siempre me había caído bien, incluso simpático, cuando leía sus libros y lo veía en la tele. Ahora sé que todo era un disfraz, que jugaba a hacerse el gracioso, y lo conseguía, aunque tuviera la mala leche de un perro gorilero —algo que me llamaba siempre mi padre cuando le llevaba la contraria, casi a diario, y que vendría a ser un engendro, mitad bulldog, mitad gorila. Cuando regresé a casa y se lo conté a Ariel, me aclaró que el tal Mojama no era uruguayo sino chileno. ¡Glups, un lapsus de europea despistada! Sin embargo, estoy segura de que no fue eso lo que provocó su falta de amabilidad conmigo. ¡Si ni siquiera tuvo tiempo de oír lo que le decía! Unos días más tarde, la editora que había estado tan dispuesta a publicar mi libro, me envió un correo en el que me explicaba lo siguiente: «Aunque esta decisión es ajena a mi voluntad, lamentablemente el consejo editorial ha desestimado la publicación de tu libro, porque no se ajusta a los criterios de nuestra editorial». Se me cayó el mundo encima, ¡qué digo el mundo!, ¡se me cayó encima el Sistema Solar completo, incluidas las lunas de Júpiter, los anillos de Saturno, las nebulosas, las enanas blancas y todas las maravillas del Universo que recuerdo de las clases de Ciencia en el colegio. Sé que habría bastado con decir: «Se me cayó el alma a los pies», pero para algo soy escritora, digo yo. Esa misma semana, mi antigua editora lesbiana, que había sido mi contacto, me comentó de forma sutil que el hijo de Mojama escribía sobre temas parecidos a los de mi libro y que iba a publicar uno en la misma editorial. Nunca supe si fue aquélla la verdadera razón, pero el correo que me envió la editora me había destrozado de un manotazo con una sola frase. Aunque nunca podré experimentar lo que sentiría una mosca aplastada contra una mesa, así me sentí yo. Gracias a Dios, no soy mosca, ¡sólo me hubiera faltado eso! La consideré la más cruel de las cartas de mi colección de rechazos. Le respondí —todavía no había inventado a mi asistente Anastasio López, para servirle a Dios y a usted — que hubiese preferido que mantuviera silencio, y no darme esperanzas, hasta estar segura de que la editorial quería publicarlo. No volvió a escribirme (la verdad duele), sólo obtuve silencio de su parte. Pero ésta es una más de las tantas historias que he sufrido gracias a mi empeño de vivir bien de la escritura, porque mal, ya vivo. Imagino que hay gente que pensará que esto es imposible, pero yo no puedo permitirme dejar de escribir. Las frases y las ideas me persiguen y entran en mí, haciéndome sentir como un embudo, hasta que empiezo a escupirlas sobre el teclado. Cuando alguno de mis alumnos empieza a desesperarse y preguntarme si debe seguir intentando ser escritor, cosa que me ocurre bastante a menudo, siempre me acuerdo de lo que dijo Rainer Maria Rilke en Cartas a un joven poeta: Pregúntese en la hora más callada de su noche: «¿ Debo yo escribir?». Y vaya cavando y ahondando, en busca de una respuesta profunda. Y, si es afirmativa, si usted puede ir al encuentro de tan seria pregunta con un «Sí, debo» firme y sencillo, entonces, conforme a esta necesidad, erija el edificio de su vida. La verdad es que, aunque la respuesta que siempre doy a mis alumnos es un tanto distinta, les lleva a la misma conclusión: « ¿ Seguirías escribiendo si te tocara el cuponazo?». La mayoría responden que sí, aunque por su expresión de cejas levantadas y el gesto de tragar saliva, creo que no lo tienen demasiado claro. ¿Seguirían escribiendo aunque fuesen millonarios, pues aman la escritura hasta ser capaces de enloquecer por ella? Ana María Matute decía: «Escribir, pese a la desesperación». Ésa es la respuesta, supongo. Y si no lo es, que cada cual decida sobre su propia vida. Yo tengo bastante con lo mío. ¡Vaya una escritora de autoayuda estoy hecha! No me extraña que Ariel me diga que no me creo ni lo que escribo. A veces pienso que tiene razón, ¡pero he llorado y sufrido tanto por este trabajo, a pesar de amarlo hasta la saciedad! Ha sido como un amante cruel, que te quiere y te desprecia a su antojo, que te toma cuando lo desea y te echa a patadas de su cama cuando le da la gana. Pero no puedo dejarlo, es un vicio, una adicción. Me gusta tanto escribir que el sencillo acto de ir por la calle se ha convertido para mí en una observación del mundo para después poder contarlo. Mi propia vida carecería de sentido si no pudiera contarla. En ocasiones, incluso me olvido de vivirla y sólo deseo describirla, narrar cada momento como si fuera una novela. ¡Amo tanto la escritura que incluso paso a limpio la lista de la compra! En mi vida, hubo un momento en el que habría estado dispuesta a pagar para que me leyeran, pero aquel tiempo pasado nunca fue mejor y, entonces, hice todo lo que me pareció necesario para conseguir que mis libros se publicaran y se vendieran. Recuerdo haber encargado tarjetas con la portada de mi primer y único libro publicado hasta aquel momento (ya que el otro se había esfumado con la editorial) y meterlas por debajo de las puertas de las librerías, en cada ciudad a la que iba, generalmente al anochecer, cuando ya habían cerrado, para que nadie me viera. ¡Menudo corte! También eché una Novena a San Judas Tadeo: durante nueve viernes, fui a verle y le recé nueve Padrenuestros, nueve Avemarías y nueve Glorias. Subí a pie nueve veces a la iglesia de Altea, porque tenía una imagen de San Judas, por una cuesta que se llama «De las narices», y no es broma. Creo que, en el fondo, hubieran querido ponerle «De los cojones», pero les debió de parecer sacrílego, porque lleva directamente a la cima del pueblo donde está la iglesia. En una de las subidas, cargué con dos copias de mi última novela, que tenía casi quinientas páginas encuadernadas con gusanillo, metidas en una caja de cartón. Como quien va de rodillas a Lourdes, acarreé mi obra maestra por las escalinatas empedradas de las calles del casco antiguo del pueblo mediterráneo al que me había ido a vivir. La gente me miraba, mientras yo jadeaba, sudorosa, y me detenía de vez en cuando para apoyarme en las paredes porque me faltaba el aire, pero yo me sentía cómoda porque ponía cara de ir a entregar un paquete. En el fondo, era cierto. Pensaba darle la caja en mano a San Judas Tadeo, Patrón de los Imposibles, porque había empezado a considerar que mi sueño lo era. Llegué a mi meta, a pesar del calor sofocante, del sol en los ojos y de lo duro del desnivel. Estuve a punto de rendirme un par de veces, igual que también he estado a punto de abandonar la escritura dos veces en mi vida. Me preguntaba: «¿Para qué tanto sufrimiento? ¿Esto es un sueño o una pesadilla?». Mi determinación de ser escritora había empezado a convertirse en un mal sueño, hasta el punto de hacerme perder la ilusión y la alegría iniciales. Pero yo me repetía, a modo de mantra, la frase de John Nash, el premio Nobel de Matemáticas —sobre quien se hizo la película Una mente maravillosa—: «Con cada nuevo intento, me acerco más al éxito», y me tranquilizaba. Y es que, cuando se me mete algo en la cabeza, no paro hasta conseguirlo, pero este camino se me estaba haciendo demasiado largo. Una vez leí que si uno puede convertir cada cosa que hace en un éxito, tendrá una vida exitosa. Confiaba en ello, así que me limpié el sudor de la nuca con un pañuelo imaginario y continué ascendiendo. Al llegar a la plaza de la iglesia, me estaba esperando una sorpresa: un entierro, con su ataúd y todo, bajando de su coche funerario, con sus flores, sus invitados vestidos de negro, sus parientes, su cura echando incienso sobre el muerto y todo lo necesario para la misa de antes del entierro. Decidí esperar fuera. No había llegado hasta allí, tras haberme convencido de la buena energía que eso me iba a traer, para acabar deprimida en un velatorio. Fui hasta el mirador, un sitio que me atrapó de una forma alucinante desde la primera vez que lo visité. Fue en una noche de San Juan (seguimos con los santos), en que había una hermosa luna llena sobre el mar, con el reflejo más grande que nunca había visto. A mi espalda, se alzaba una hoguera a cuyo alrededor bailaban los festeros con sus camisetas mojadas por la manguera de los bomberos, que cuidaban de que el fuego no creciera demasiado. Una orquesta tocaba Paquito el Chocolatero y la gente gritaba «¡Eh!», al ritmo de la música. En España, todo el mundo sabe de lo que estoy hablando. Muchas veces me he preguntado cómo se le ocurrió al compositor ponerle semejante nombre a ese pasodoble. Un amigo me contó que el tal Paquito era el cuñado del artista y supongo que debía de hacer el mejor chocolate del mundo, para inspirar una canción. Y es que nunca se sabe lo que va a darte un éxito en la vida. Aquella noche de luna llena era mi primera allí; acababa de llegar de Madrid, como quien desembarca en Ibiza, con la ilusión de vivir de forma mucho más relajada, de dar un cambio total a mi vida, de convertirme en una hippie en lugar de en una hippilollas. Y, sin embargo, ahí estaba de nuevo hipilolleando, mirando el marrravilloso mar, a las cinco de la tarde de un caluroso día de junio, con la ilusión de mi vida en los brazos, respirando aire puro e inspirando traumas, malentendidos y decepciones literarias. Me renovaba, como si volviese a nacer de nuevo. Pensé que la vida era demasiado bella para gastarla en tantos intentos fallidos, pero, a pesar de mis penas, una certeza vivía en mi cabeza: seguiría escribiendo, porque ya no concebía la vida sin hacerlo. Mientras el muerto entraba en la iglesia, yo esperaba en el mirador a que saliera, para entrar yo. ¿No era aquélla la esencia de la vida? Lamenté no haber traído la libreta para apuntar la idea. Me quedé casi dormida, sentada al solecito en un banco, frente a las maravillosas vistas. Oí voces lejanas y el motor del coche funerario que se marchaba. Saludé al cortejo fúnebre y entré en la iglesia. Hacía fresco y lo agradecí. No había nadie, salvo dos señoras que barrían el suelo y recogían las flores que habían caído, preparándolo todo para la misa siguiente. Me senté en un banco delantero, debajo de la amigable imagen de San Judas Tadeo. Me sorprendió ver que él también llevaba un libro en sus manos, aunque no era tan gordo como el mío. ¿Sería una señal? Así me lo tomé y una amplia sonrisa se dibujó en mi boca. Dejé mi novela a un lado. Las señoras me echaron un vistazo rápido y continuaron con lo suyo. Comencé a rezar mi Novena, contando con los dedos para no perderme y no tener que empezar de nuevo… «Padre Nuestro que estás en los cielos…» —¡Madre del amor hermoso! —exclamó una de las señoras que limpiaban. Miró hacia arriba, después hacia abajo y de nuevo hacia arriba, preguntándose de dónde habrían caído todas las pelusas que había bajo los asientos. Yo también me lo pregunté. ¡Tan trajeados que iban todos con pelusas en los pies! «Padre Nuestro que estás en los cielos…» —¡Cómo han dejao tó esto, fíjate tú! —volvió a lamentarse la señora mirando de nuevo hacia arriba. Quizá esperaba descubrir a un ángel volando sobre ella. Si yo hubiera sido ángel, hubiera dejado caer plumitas blancas sobre su cabeza, para fastidiarla y que tuviera que volver a limpiar. ¿Por qué no se calla? ¿No ve que esto es una iglesia? La miré con mala cara. Me miró de mala gana. Continué con lo mío… «Padre Nuestro que estás en los cielos… y ya van tres», me dije. —¡Madre del amor hermoso! —protestó de nuevo. «¡Sí, eso digo yo, señora! ¡Madre del amor hermoso! ¿Es que no ve que estoy intentando echarle una Novena a San Judas Tadeo? ¿No puede usted respetar los rezos ajenos, aunque no sea hora de misa? La iglesia está abierta, ¿no? ¿Es que no puedo venir sola a rezar tranquilamente?», pensé, aunque no dije nada. Sin embargo, mi mirada la atravesó con desdén y ganas de machacarle la cabeza con mi pesado paquete literario. —¡Perdón si la he molestao! —gritó. Sonreí forzadamente. —¡Es que han dejao tó esto tan sucio que no sé yo de dónde sale tanta mierda! —me explicó. «¡Muy apropiado, señora, diga usted que sí!», volví a decir para mis adentros. Mierda era la palabra que más me apetecía oír en aquellos momentos, en la quietud y la calma de una iglesia al atardecer… «Padre Nuestro que estás en los cielos… ¿Qué estoy diciendo? ¡Ya me he confundido otra vez!… Madre del amor hermoso que estás en los cielos, de dónde sale tanta mierda, santificado sea tu nombre…» *** Lo que siempre había sido para mí un motivo de disfrute, un glorioso gozo, una diversión que me satisfacía enormemente, se había convertido, desde hacía un tiempo, en una tortura que me obligaba a experimentar, como forma de autocastigo. Me pregunté una vez más por qué, pero ya era tarde, estaba dentro y no había vuelta atrás. Me rodeaban miles de libros, su aroma seco, como a nuevo, llegaba hasta mi nariz y me inundaba de vagos recuerdos; pensé en aquel tiempo en el que me hacía feliz meterme en una librería. Cuanto más grande y con más libros, mayor satisfacción. Ahora era al revés. Cuantas más publicaciones, más frustrada y pequeña me sentía. Los libros eran como una droga para mí. Dependía de ellos, como una yonqui de las letras. Necesitaba tener uno de vez en cuando, acariciarlo, olerlo, apretarlo contra mi pecho y desear comprarlo; si, además, en ese momento tenía dinero en el bolsillo y lograba llevármelo a casa, se convertía en un día feliz porque una nueva historia iba a entrar en mi vida. Como compradora compulsiva de libros, estaba muy orgullosa de mí misma. Había conseguido reducir mi gasto y ahorrar un poco, que falta me hacía. Sí, ya sé que una escritora debería dar ejemplo y adquirir un buen número de ejemplares al año, pero qué se le va a hacer, de donde no hay... ¡Son tan caros! Y no tenía dinero en mi bolsillo. «Bolsillo» es una buena palabra, que me solucionó muchos días de ansiedad librera. Los libros de bolsillo tienen un precio asequible y son ideales para llevarlos a la playa, de paseo o en el bolso, aunque sepas que no vas a tener tiempo para leerlos. ¡Los libros de bolsillo me han salvado la vida tantas veces! Como decía, había avanzado mucho en esto del ahorro. Me había acostumbrado a conformarme con visitar la biblioteca. Una experiencia única, en realidad, porque el silencio histórico de estos espacios había sido sustituido por las risitas absurdas de grupitos de adolescentes. Allí estaban, obligados por un profesor de literatura cualquiera, que en aquella evaluación se había sentido un héroe y les había mandado leer, y hacer un posterior comentario de texto sobre Rinconete y Cortadillo, El cantar del Mío Cid, o el consabido Lazarillo de Tormes . Por cierto, en aquellos días, descubrirían que no era anónimo, sino que su autor tenía nombre y apellidos, aunque continuaba siendo tan desconocido como antes. Así me sentía yo, anónima. Ése era mi verdadero nombre: Anónima Desconocida Ignota. ¡Menudos apellidos ilustres! Había escrito dos libros y nunca los había visto expuestos en una librería, una incógnita digna del mayor best seller de misterio. ¿Cuántas personas me habían dicho que los habían buscado y no los habían encontrado? ¿O que en la librería les habían dicho que no se los podían traer? ¿O, incluso, que no aparecían en el catálogo? Por eso la biblioteca era un espacio menos dañino para mí, allí no estaban colocados en las estanterías los libros más vendidos, ni las novedades, ni las reediciones. No, allí los libros coexistían por temas: historia, literatura, ficción, terror, poesía, etc., y esa forma de clasificarlos era un bálsamo para mí. En cualquier librería, todo era muy distinto, porque los ejemplares se clasificaban por tamaño, dureza, por el brillo de sus tapas, su desorbitado precio, el tamaño de las letras del título, la fama del autor, etc. La razón de existir de los libros de bolsillo es que su precio es lo suficientemente razonable como para no vaciarte la cartera de un plumazo, como ocurre con los de tapa dura, cuya rigidez te arruina durante todo un mes. Te sitúas, entonces, frente a la elección más difícil de tu vida: ¿éste o éste? A cual más vistoso, más grande, más bonito y más caro. Pero como yo sólo tenía dinero para uno, tenía que elegir bien. Si después no me gustaba, no sólo habría malgastado mi dinero, sino también un buen rato de mi vida leyendo una patata. Y el tiempo es oro. Para los que han leído poco, diré que leer un libro no es como ver una película, son necesarias algo más de dos horas y, en casos muy tristes, hasta dos meses. Y si el lector no lo es verdaderamente y no consigue llegar al final ni a tiros, la lectura puede durar hasta dos años. ¡Casi lo mismo que le costó al autor escribirlo! Si lo miras desde ese punto de vista, ya no parecen tan caros. Sin embargo, ningún libro duraba tanto tiempo entre mis manos. Yo no leía, yo me bebía las letras en un batido, cóctel o cubata, según el horario. Empecé a notar que respiraba con dificultad. Las letras de las contraportadas se revolvían en un exótico baile, que me recordaba lo felices que eran al formar parte de las alegres pastas que encerraban una historia. Un libro no existe porque se escribe, sino porque se lee. Yo era la lectora y estaba allí para cumplir con mi parte del ciclo. ¿Y los míos? Aún publicados, seguían sin existir. Si no estaban allí, entre todos los demás, no existían. Como si nunca hubiesen nacido, a pesar de que yo recordaba muy bien los dolores del parto; los esfuerzos que hice; las noches sin dormir; el terrible sueño por las mañanas; las agujetas en los dedos de tanto teclear; el dolor de cabeza de tanto pensar, de desmadejar el lío de notas de mi libreta. Fueron varios partos largos y complicados, ¿pero dónde estaban mis hijos? ¿Es que no tenían derecho a ir a la misma guardería que todos los demás? Sin duda, los libros de la biblioteca no me miraban con tanta prepotencia y desprecio. Lo hacían con sus risitas a escondidas, sus medias sonrisas y sus comentarios quisquillosos sobre mi reputación como escritora. Les miré con furia, no sólo a los libros, sino también a los muchos lectores que pululaban por las mesas, eligiendo cuál de ellos se llevarían a casa, sin saber que, en realidad, escogían a cuál de los autores harían felices aquel día. Porque una venta más, significa un aumento de la popularidad, del dinero, de la fama y de la autoestima del escritor. Yo estaba deseosa de gritarles a todos que yo también escribía, que mis libros les habrían gustado mucho si hubieran tenido la oportunidad de leerlos. ¡Ahhh! Necesitaba sentarme, ¿pero dónde? ¿A nadie se le había ocurrido que una librería era un buen sitio para colocar un par de sillones? No, claro que no. Hubiera sido tan acertado como colocar un baño portátil en un autobús de largo recorrido. ¡Qué estupidez! Nadie necesitaba mear durante un viaje de seis horas y tampoco a los que estábamos allí nos urgía un asiento para dejar descansar nuestro culo y nuestra espalda, tras dos horas de mirar y remirar contraportadas y de sostener cuatro o cinco libros en los brazos. Me hubiera faltado hacer pesas con ellos con un montón en cada mano. ¡Arriba, abajo! Los diseñadores de la librería habían pensado, sin ningún acierto, que era mucho más natural leer de pie, pero yo necesitaba sentarme. El suelo no me parecía muy acogedor y, además, hubiera llamado la atención y no habría sido capaz de explicar lo que sentía. ¿Quién podía comprenderme? ¿Acaso alguno de los cientos de lectores que me acompañaban esa tarde eran escritor como yo? No muchas personas tenían la desfachatez de dedicar sus vidas a esta locura. Había que estar muy mal de la cabeza para creer que se podía vivir del cuento. Ya me lo decía mi madre: «Niña, tienes la cabeza dentro de un cajón». O mi hermana: «Te das cabezazos contra un muro y sigues y sigues…». Pero las palabras de mi padre, cuando era muy pequeña, habían calado más hondo: «Eres una cuentista». Claro que él me lo decía con su acostumbrada mala leche, cuando me ponía a llorar por algo, no porque creyera que yo era capaz de inventar historias que pudieran interesarle a alguien. Eso hubiera sido creer demasiado por su parte. Mi padre, mi familia en su totalidad, no opinaban que escribir fuese un trabajo, sino más bien una locura. Una de las muchas en que yo había incurrido a lo largo de mi vida. Quizá la peor de todas, la que me provocaba ahora aquel ataque de ansiedad, al estar rodeada de tantos libros, de tantos autores conocidos y desconocidos por mí y por el gran público lector, pero que tenían el privilegio y la suerte de estar expuestos sobre las mesas, con las mismas oportunidades de ser escogidos por manos ajenas, ojos ávidos de letras y corazones ansiosos de vivir emociones. De nuevo, me hice la gran pregunta: «¿Por qué mis libros no tenían esas mismas oportunidades? ¿Por qué era tan difícil encontrarlos aunque estaban publicados?». Tenía lectores, no puedo negarlo. La mayoría de mis conocidos tenían un ejemplar, porque yo se lo había regalado o habían tenido la amabilidad de comprarlo. Como casi siempre, sin embargo, las personas que más me hubiese gustado que me leyeran, no lo habían hecho. ¿Qué tipo de individuo es aquel que acepta que le ofrezcas algo para leer y no lo lee o, lo que es peor, lo lee y no te dice nada? ¡Era tan triste esperar ilusionada la opinión de la gente en la que confías! De nuevo me asaltaron las incógnitas. «¿Por qué mis hijos eran como los libros prohibidos, que debían ser leídos en secreto y en la penumbra?» No tengo todas las respuestas a las preguntas del Universo. No sé por qué la tierra gira, ni por qué no nos caemos al vacío y tampoco supe contestarme aquella tarde. Sé que existe la fuerza de la gravedad, ¿pero de dónde diablos sale? A pesar de la ansiedad, el dolor, la frustración y la rabia, yo sentía una fuerza similar, que me impulsó a sacar la libreta del bolso y ponerme a garabatear notas sobre una pila de libros nuevos y pulcros, puros y vírgenes aún, que aguantaron con estoicismo el impulso de mi mano. Gracias a Dios, aquella tarde llevaba un bolígrafo. Eso de que un escritor siempre tiene un boli a mano, es un mito. Aunque es cierto que siempre carga con una libreta, no siempre recuerda coger el instrumento que la completa. Lo cierto es que hay muchas leyendas acerca de los escritores. Como que todos somos alcohólicos, pobres y escribimos por amor al arte. Yo no sabía bien por qué escribía. Seguramente, también era por culpa de la fuerza de la gravedad, que me obligaba a vivir siempre pegada a mi libreta como si fuésemos siamesas. ¡Cuánto me habría gustado lanzarla a ese vacío universal y huir por un agujero negro, antes de chocar contra una cadena de asteroides! Pero algo me lo impedía y me impulsaba a seguir escribiendo, a pesar de la falta de dinero, de reconocimiento y de lectores. Incluso hubiese pagado para que me leyeran. «¡Qué bajo he llegado!», me recriminé mientras intentaba respirar con normalidad. Tras unos interminables minutos de descarga inspirativa, las musas me dejaron en paz y pude cerrarla. La guardé de nuevo en mi bolso ante la mirada de un dependiente que no sabía muy bien qué hacer, si echarme por ser demasiado creativa o regalarme un libro para que dejara de escribir. «¡Esto no es una biblioteca, señora!», estaría pensando. «Lo sé», contesté yo para mis adentros. Me marché sin comprar ninguno. Proyecté en mi mente mi propia imagen de escritora, sobre una mesa de madera, redactando sobre un pergamino con una pluma y tinta china, a la luz de una vela, con más hambre que el perro de un ciego. ¿Qué expresión más terrible, verdad? Da qué pensar. Quizá el ciego no atina a darle de comer al perro o, como no lo ve, el can tampoco existe para él. De nuevo, la inexistencia. ¿Era yo también como una partícula subatómica? Me inventé un nuevo pseudónimo, «la inexistente». Mientras intentaba recuperarme de la mirada asesina del dependiente uniformado como en una hamburguesería —¡qué poca clase!, ¡que no venden aros de cebolla, hombre, sino libros!—, me apoyé en una de las mesas y dejé mi bolso en ella, porque me estaba destrozando el hombro. Me lo masajeé con la otra mano para descargar un poco la tensión y, al cogerlo de nuevo, pude ver el nombre de la autora del libro que había debajo: Alicia Porras de la Taza atacaba otra vez. Mi estómago se estremeció y sentí que todo me daba vueltas. «¿Por qué?», grité sin darme cuenta de que estaba rodeada de gente. Miré a los lados. Todo el mundo parecía haberme oído. El dependiente se me acercó. —¿Le ocurre algo, señora? —me preguntó. ¡Sólo me faltaba eso! Encima, el tipo me llamaba «señora». Desde sus escasos veinte años, viéndome con el rostro empapado en sudor, el cuerpo encorvado sobre el montón de libros, el pelo alborotado alrededor de mi cabeza y las lágrimas a punto de provocarme un tsunami ocular, debía de parecer muy mayor. Negué con la cabeza. Me volví a colgar el bolso en el hombro y salí de allí deprisa, como si hubiera robado algo, mientras soportaba las miradas de todos a mi paso. Corrí hasta ver la luz de la calle y sentir el calor del sol en mi rostro. Miré al cielo y respiré. Empezó a llover. ¡Qué lluvia más oportuna! No tenía paraguas, así que corrí sorteando charcos y decepciones bajo los balcones de los fracasos, pero regresé sana y salva a casa. Allí me esperaban unas velas aromáticas, una música suave, un cómodo sillón y, cómo no, un buen libro. Recordé las palabras que Wilde escribió en su maravillosa obra De Profundis…: Sé que mi destino no me hará ser pordiosero y que si alguna vez descanso sobre la hierba, será para hacerle sonetos a la luna. Y si no escribo libros hermosos, me hallaré al menos en condiciones de leerlos. ¿Hay acaso dicha mayor? La mayoría de la gente no comprende que ser escritor es un acto involuntario, una misión descabellada que nos ha tocado a algunos, cuando repartieron cartas ahí arriba, y que quizá somos todos unos valientes, porque debían de ser las cartas que, probablemente, nadie quiso. Pero, como la ignorancia es muy atrevida, algunas personas se atreven a juzgarnos. Para éstos, tengo una respuesta muy apropiada: «Cuando me juzgas, no estás hablando de mí, sino de ti mismo». Siempre me repito lo mismo, cuando siento las puñaladas traperas de alguien en mi corazón. No obstante, ya no me pregunto por qué me apuñalan; antes lo hacía, terminaba agotada y, encima, nunca encontraba la respuesta. Cuando era pequeña y alguna amiga se portaba mal conmigo, mi madre siempre argumentaba: «La gente te envidia». «¡Qué va a decir una madre!», pensaba yo. Las madres deberían de estar exentas de observaciones, porque nunca pueden ser objetivas. Entonces, yo le respondía con otra pregunta: «¿Pero qué tengo yo para que me envidien?». Y ella contestaba que me envidiaban por mí misma, algo que nunca entendí. Pues bien, siglos después, tras leer aquel correo, empecé a creer que mamá tenía parte de razón. La cosa había ido más o menos así. En invierno había recibido una carta de Julián, aquel ex alumno que hablaba en un idioma tan propio que nadie le entendía. Agradecí que me hubiese escrito en lugar de llamarme por teléfono. La carta estaba escrita a máquina, en un único folio, y en ella me contaba que estaba pasando unos días en un pueblo de montaña, donde había ido para inspirarse en la novela que estaba preparando. Me hablaba sobre lo que llevaba escrito y me comentaba sus dudas. Todo aparentemente normal, si no fuera porque había escrito en todo el folio, sin dejar un espacio en blanco siquiera para hacer una exhalación. Había rellenado incluso los márgenes y no se salió del folio de puro milagro, porque intuí que algunas palabras habían quedado colgadas de las esquinas. ¿Tan grave era su desesperación, o su situación económica, que no le había permitido comprar folios? Quizá en ese pueblo aún no sabían que estábamos en el siglo XXI. Su carta debería haberme bastado para darme cuenta de que Julián estaba cocinando algo raro en su interior, pero como siempre llevo en mi bolso, junto a la libreta, una nueva oportunidad para quien quiera aprovecharla, continué dándole coba. Inmerecida, por cierto, ya que hacía tiempo que había empezado a comportarse de una forma muy altanera. Apenas venía a clase y, cuando aparecía, no me pagaba. Además, nunca hacía los ejercicios que yo proponía y que todos los demás sí hacían. Mostraba cierta superioridad con los otros alumnos, e incluso conmigo, hasta el punto de que, a veces, pretendía ser el profesor. Claro que, como nadie entendía bien lo que decía, no le servía de mucho. Los demás asistentes le respetaban, al menos, cuando estaban frente a él, aunque en más de una ocasión escuché risitas por detrás. Aun así, también le di una nueva oportunidad —a veces, me paso regalando oportunidades—. Por eso, cuando recibí su correo, pensé que lo tenía merecido por dejar entrar en mi vida a alguien que era realmente muy envidioso. Estaba claro, sus palabras lo decían todo. Me comentaba que había leído mi último artículo en la revista de autoayuda y me acusaba de haberme pasado al camino «fácil» —lo llamó así, literalmente— para alcanzar el éxito con más rapidez. «¡Si tú supieras…!», pensé. Ningún camino es fácil en la escritura, pero eso sólo lo sabemos los que intentamos algo en estos senderos que pueden transitarse con teclas. Los que se pasan la vida diciendo que son escritores porque queda muy bien y se liga mucho, pero después no redactan ni una sola frase, no pueden conocer las dificultades de este camino en cuestión. Después de esta primera acusación, venían otras que demostraban que no se alegraba precisamente de mi pequeño gran éxito. Para él, yo era una traidora, pues había abandonado a los «escritores auténticos», los que realmente eran artistas, para convertirme en una redactora mediocre de artículos de autoayuda. Entiendo que existen diferencias, como entre novelista y poetisa. Sé que una cosa es crear una novela o un cuento y otra, muy distinta, redactar artículos o libros para intentar que la gente sea un poco más feliz. Pero no por ello, esto último carece de valor literario. No todo el mundo puede o sabe hacerlo. Quien escribe autoayuda, es capaz de mirar de forma diferente el mundo que le rodea y su mundo interno, al mismo tiempo. Y por mucho que los demás le jodan, se mantiene erguido y continúa en pie. De eso se trata la autoayuda, de saber cómo seguir adelante a pesar de lo que opinen los otros. Así lo hice con Julián, aunque cometí el error de contestar a sus acusaciones. Con mucha más elegancia que él, por supuesto, me defendí de sus opiniones despectivas y dejé clara mi versatilidad como escritora. Si soy capaz de escribir cosas distintas, ¿por qué he de limitarme a una en particular? Por último, le hablé de la maravillosa herramienta que es la escritura, pues con ella no sólo es posible hacer arte, sino también comunicarse; y, quizá, sea el medio más eficaz, pues lo que está escrito, no puede cambiarse. Pero hay mucha gente que lee lo que quiere y no lo que realmente está escrito. Julián se tomó mi respuesta de manera personal, porque quizá se sentía ofendido o agredido por las elecciones que yo hacía como escritora. Es terrible, pero la envidia provoca un egocentrismo sin parangón. En fin, él volvió a escribirme otro correo, esta vez con más agresividad, si cabe, e insultos, frases irónicas salidas de tono y gritos —palabras escritas con mayúsculas—. Me lamenté de que no tartamudeara escribiendo, así no le habría entendido. Lamentablemente, su extraño lenguaje sólo salía de su boca, no de su pensamiento. Con un bolígrafo en la mano, era capaz de explicar con mucha claridad lo que pensaba y sus palabras eran como dardos lanzados contra mí. No era la primera vez que me ocurría algo similar. Cuando empecé a publicar mis primeros libros, algunos individuos me dieron la espalda. Su comportamiento era triste, pero yo continuaba riéndome, a pesar del dolor que me causaban. Mi actitud, entonces, parecía enervarles aún más y me atacaban nuevamente. Es decir, dos críticas, dos juicios o dos insultos, por el precio de uno. ¿Quién da más? En una de esas ocasiones, me encaré a alguien que no paraba de juzgar todo lo que yo hacía. Se había comportado así durante toda la vida y llegó un momento en que mi curiosidad pasó de querer saber por qué me juzgaba, a necesitar averiguar si ella tenía idea de por qué me juzgaba —escribir autoayuda enseña mucho—. Y se lo pregunté, ¿por qué no? Aún utilizo su respuesta cuando necesito explicar o poner un ejemplo sobre cómo es el lado absurdo de la gente, ése que todos tenemos pero que algunos intentamos ocultar porque no nos gusta y queremos cambiarlo, y otros se cuelgan en el pecho como si fuera un broche de bisutería barata y lo muestran por ahí con orgullo y satisfacción. Esta persona me contestó: «Yo no te juzgo, simplemente te digo lo que creo que haces mal». Sin comentarios. La gente es capaz de juzgar a los demás por las cosas más inverosímiles, desde la ropa hasta la forma de hablar. ¡Una vez me criticaron por caminar demasiado recta! Pero si aún recuerdo a mi madre diciéndome: «¡Niña, ponte derecha!». Además, me dijeron que caminaba así porque era pretenciosa y creía que podía comerme el mundo. ¡Dios mío, si ni siquiera sé si podría masticarlo! ¡Mucho menos tragarlo y digerirlo después! Con suerte, lo cagaría, y eso ya sería un indicio de haber hecho un buen juicio de él. Si uno lo piensa con detenimiento, hay innumerables razones por las que juzgar al prójimo: el pelo cardado, los zapatos de punta redonda, llevar sandalias con calcetines — sólo está permitido si eres un turista inglés—, cenar en Noche Vieja en el «Rey de las Costillas», comer pan con la paella, echarle ketchup al jamón serrano, etc. ¿Pero de qué sirve juzgar a los demás? Hacerlo implica que después utilizarás el mismo rasero para juzgarte a ti mismo y eso es un suicidio en toda regla. Lo cierto es que estaba harta de las críticas y, sobre todo, de los ataques que parecían provenir exclusivamente de la envidia, porque yo también envidiaba a los demás, pero no lo demostraba con tan mala idea. Encima, yo no consideraba que tuviera ninguna cualidad envidiable. Al contrario, mi vida carecía de un montón de cosas que deseaba, como un piso con una terraza frente al mar, un buen coche, el amor verdadero o un libro en el escaparate de una librería. No poseía nada de eso y, sin embargo, sufría lo peor de la envidia ajena. ¡Cuánto me hubiera gustado darles un motivo verdadero! No era justo que sólo me comiera la peor parte y no pudiera disfrutar de lo mejor. Al final, como siempre me suele ocurrir, quedé como la mala, pues eludí el silencio y respondí a las acusaciones de aquel absurdo correo de Julián, lleno de juicios y, sobre todo, de prejuicios. Y, a pesar de que pienso que el silencio puede resultar un arma muy nociva para quien se siente una eterna víctima, estoy convencida de que en esta vida hay que actuar, hacer cosas, aportar algo de nosotros mismos, sin pensar en cómo lo recibirán los otros. Siempre me he tenido por una persona espontánea, que a veces se sorprende incluso de sí misma, que hace bromas que algunos no comprenden y que piensa que hay que reírse mucho antes de morir. No siempre es posible, claro, pero reírse es algo que hace mucho tiempo que me propuse hacer. Y si estoy sola, siempre puedo hacerlo de mí misma. Total, no conozco a nadie que se haya muerto de risa. *** Llegaba tarde a la fiesta de diplomas. Había decidido hacerla en la playa, por eso de aumentar mi hippismo un poco más, desde que había llegado a la costa. Habíamos elegido una playa apartada del pueblo. Después de estar veinte minutos buscando aparcamiento, encontré un hueco pequeño, difícil, pero en el que decidí meter mi coche como fuese. Nunca tuve problemas para aparcar. Conmigo, se rompe la regla de que las mujeres aparcan mal; soy la excepción. Y, como dice el chiste, si ellas no saben aparcar, es porque les han explicado mal lo que son veinte centímetros. Yo ansiaba creer que también existían excepciones entre los hombres, sin embargo, cuando se trata de coches, aparcamientos, conducción y carreteras, es casi imposible descubrir un espécimen que se diferencie de los demás animales salvajes de esta jungla. Di marcha atrás para meter mi coche de culo, cuando vi por el retrovisor una furgoneta que esperaba a unos doscientos metros. «¿Pero qué le ocurre? ¡Tiene sitio para pasar!», exclamé. La expresión de satisfacción del conductor, agrandada por el espejo retrovisor, hizo que me diera cuenta de lo que anhelaba. Hubiera podido buscarse otro sitio, pero su cara lo delataba: «¡Aquí me tienes, monada! Estoy esperando a que te des cuenta de que no eres capaz de meterlo, para aparcar yo!». No era la primera vez que un conductor masculino me creía incapaz de aparcar en un hueco pequeño, así que me lo tomé con calma. «¡Aunque tenga que estar tres horas haciendo maniobras, lo voy a meter y te vas a quedar a dos velas, machito!», pensé. Al contrario de lo que pueda parecer por mi aspecto, dulce y tranquilo, en las situaciones complicadas, me crezco. Hice acopio de toda mi experiencia en aparcamientos peliagudos y metí el coche a la primera con dos maniobras. Me sentí tan satisfecha que miré por el retrovisor para ver cómo el gallito del corral se lamentaba, dando un golpe en el volante y poniendo cara de «¡Vaya, me tiene que tocar justo hoy, la única mujer del mundo que sabe aparcar!». «¡Je, je! —me regocijé—. ¡Aquí me tienes, macho ibérico, con el coche estacionado y sin haber sudado ni una gota! ¡Para que aprendas a no dar nada por supuesto cuando veas una mujer al volante!» Pocas veces me he sentido tan satisfecha de haber ganado. ¡Y es que estoy harta de encontrar tanto machista por las esquinas! Se creen con derecho a lanzarte miradas lascivas o a gritarte: «¡Rubia, te voy a hacer...!», desde un camión. Y, aunque me hubiera gustado usar tapones para no escuchar sandeces por la calle, en este caso, no hubiera podido taparme los oídos para hacer caso omiso a los pensamientos de aquel tío. Había pasado mucho tiempo viviendo entre personas que sólo se escuchaban a sí mismas y me sentía como una gran desconocida. El mundo no sabía nada acerca de mi interior, pues casi siempre se fijaban en el exterior y eso, por lo general, me torturaba. Desde que había llegado a la costa, la cosa había cambiado un poco. Nada más bajarme del autobús, recibí el que iba a ser mi primer piropo playero. Pasé entre un grupo de lugareños, tirando de mi maleta hasta la parada de taxis. Me dejaron cruzar y cuando estaba a una distancia prudencial, la suficiente para que no tuviera ganas de girarme para contestarles, uno de ellos me gritó: «¡Brillas más que las lacas de mi tractor!». Dudé de si lo que acababa de escuchar era producto de mi imaginación o, realmente, me habían dicho eso y frené en seco. No podía seguir avanzando como si tal cosa, después de oír el halago más poético de toda mi vida de mujer piropeada hasta la saciedad por el sexo masculino. Me di la vuelta y los encaré. No sabía qué decir, así que me callé, pero empecé a reírme a carcajadas porque no podía creer que me hubiesen dicho algo tan inocente, tan gracioso y tan lindo. ¡Ja, ja, ja! Me miraron como si estuviera loca y se dieron la vuelta. Sin duda, ellos tampoco habían visto nunca a una tipa reaccionar así, ante un piropo que seguramente habrían gritado muchas veces. Pero, para mí, era completamente nuevo. ¡Yo estaba acostumbrada a las bestialidades más feroces, vulgares y soeces del mundo! Tenía unos pechos generosos y siempre me pregunté si sería por eso que los hombres se fijaban en mí. Yo los contemplaba con lástima, como si fueran mendigos de alma, ya que sólo reparaban en mi cuerpo. Pero brillar como las lacas de un tractor —no sabía ni lo que eran— me dio tanta risa y me hizo sentir tan bien que supe que había llegado al sitio adecuado. Mis alumnos decían que lo mejor de mis clases era mi entusiasmo. Al parecer, yo no sólo les hacía creer que podían escribir, sino que, además, les convencía de que cualquiera de ellos podía acabar dedicándose profesionalmente. Lo cierto es que, como profesora, nunca he destruido la ilusión de nadie. No puedo decir lo mismo de lo que otros hicieron conmigo —el primer calificativo que soltó alguien tras leer mi primera novela fue «mazacote»—. Pero yo no me considero mejor ni más importante que nadie para hacer tal cosa y, además, sinceramente, estoy convencida de que cualquiera que ame la escritura, que aprenda, que practique, que se equivoque y, sobre todo, que escriba puede ser un buen escritor. Que consiga el éxito o no ya no depende siempre del talento, pero, en cualquier caso, nunca he sido una creadora competitiva, sino todo lo contrario. He conocido, sin embargo, a muchos aspirantes a escritores que no se hubieran bajado de su pedestal, ni aunque se lo hubiese pedido el mismo Cervantes. Y allí estaba yo, en la playa, dándolo todo por última vez aquel año, y entregando los diplomas de mi taller de escritura a los primeros alumnos de mi nueva vida. Me sentía feliz por haber inculcado el amor por las letras a unas cuantas personas amables, con ganas de experimentar el viaje, anhelantes de dar rienda suelta a su imaginación, inagotables e incansables. Había conseguido, tras casi nueve meses, convertirlos en seres libres para escribir lo que quisieran y como quisieran. Siempre he sabido que se consigue más de una persona siendo positiva, creyendo en sus posibilidades y ayudándola a valorarse a sí misma, que destrozando sus expectativas. Nunca me ha gustado la sensación de estar en una bolera, esperando para lanzar la bola sobre unos cuantos escritores, que esperan en grupo una palabra de aliento y «¡Pleno!», el aspirante termina hundido y no vuelve a intentarlo nunca más. Es por eso que también aconsejo siempre a mis alumnos que tengan cuidado cuando dan a leer su trabajo a alguien. No siempre la persona que creemos más sincera, lo es. A veces, es su ego el que responde: «¿Pero éste se cree que puede llegar a ser escritor? ¡Qué estupidez! ¿Y yo, entonces? ¿Qué podría ser si me lo propusiera?». Pero la diferencia es que tú no te estás proponiendo nada, monada, así que ¿por qué no dejas tu egocéntrica envidia a un lado y permites que tu amigo siga escribiendo, si le hace feliz? Aquella tarde, no hubo envidias, ni juicios. En lugar de eso, hubo «coca» —una especie de pizza, medio empanada, típica de esta zona—, ensalada de pasta, tortilla de patata, empanadillas de boniato, vino, risas y, sobre todo, mucho té. Con el mar de fondo, nos hicimos fotos para recordar el momento. Cenamos en un ambiente de lo más agradable y acogedor, alrededor de una tabla que hacía las veces de mesa para nuestros manjares y sentados sobre esterillas para no dejarnos el culo en los cantos rodados. También nos bañamos a la luz de la luna, cantamos, hicimos bromas, nos reímos, charlamos, leímos en voz alta (aunque a Julián era imposible entenderle, todos pusimos cara de que sí lo hacíamos) y, sobre todo, experimentamos lo que se siente cuando un grupo de personas se une por amor a la escritura. Me aparté un poco del grupo y, mientras me secaba con la toalla y me cambiaba el biquini por ropa interior seca, escuchando sus voces y sus risas, oyendo como me llamaban para que no me retrasara y no me perdiera nada, sentí que por fin pertenecía a algo. Quizá era sólo a un grupo d e hippies locos que, como yo, amaban la literatura o quizá a un maravilloso mar, que lo limpiaba todo durante la noche y permitía que la vida se renovara durante el día. Fuera lo que fuese, me sentí realmente libre por primera vez en mi vida. Claro que también pudo ser el vino o el té... De vuelta a la actualidad... Intentaba relajarme y superar el mal trago frente a mi armario, pero no podía. Estaba teniendo un nuevo ataque de histeria existencial, sin embargo esta vez era por culpa de mi ropa. No se parecía en nada a los otros brotes que suelen tener algunas féminas cuando no saben qué ponerse. Éste era distinto, fantasmagórico y agobiante. Una de esas raras experiencias que sólo sufrimos las personas extrañas, porque yo sí sabía qué ponerme. Había empezado a adelgazar y volvía a estar contenta con mi cuerpo y, para colmo, con cualquier cosita que me comprara, incluso en el mercadillo, era capaz de conseguir un look de lo más cool. Amontoné un montón de blusas, túnicas, cinturones y faldas sobre la cama. Me probé todo varias veces, intercambiando las prendas hasta dar con el mejor resultado y ¡Eureka! —¡qué expresión más antigua, por Dios!—. Cada nuevo conjunto era mejor; me veía tan guapa que la sensación empezaba a superarme. ¡Y lo había conseguido con ropa de diez euros! ¡Increíble! ¿Qué podía hacer? ¡No podía asistir a una reunión de mi grupo literario actual vestida como para una fiesta! Pensé en la impresión que causaría, en lo mal que se sentirían los demás al compararse conmigo, en todo lo que me criticarían después y, lo que era peor, en la importancia que le darían a mi aspecto y no a mi talento literario. ¡No podía presentarme allí hecha un pincel! Pero cuantas más cosas me probaba, mejor me veía. Estuve a punto de ponerme a gritar, al comprobar cómo me sentaba la única prenda que podía contrarrestar tanta elegancia, mis nuevos vaqueros de pitillo. ¡Uf, qué alivio! La túnica azul que me había comprado el jueves anterior hacía juego con ellos; volvía a parecer una hippilollas talentosa y pobre, que intentaba salir adelante gracias a sus confusos sueños de convertirse en una escritora de éxito, feliz y mal vestida. Siempre he intentado aprender algo de los famosos, especialmente de los escritores, y tras años de durísima observación permanente, he llegado a la conclusión de que los educaron para creer en sí mismos y para que lograran lo que quisieran. Echando la vista atrás, veo con claridad que a mi educación le faltó ese ingrediente. Es más, me enseñaron para todo lo contrario, para aguantar lo que me echasen; para esperar a que escampara; para ser siempre una soñadora incrédula; y, sobre todo, para estar convencida de que los demás podían, pero yo no. Sé que no estoy sola en esto. Me pregunto a cuántos de nosotros nos educaron así. Creo que somos muchos y en todas las profesiones. Sin embargo, la escritura parece estar más fuera de este mundo que ningún otro oficio, como si todos los escritores, los desconocidos incluidos, pensáramos que escribir es una carrera imposible y que vivir de ella es una meta inalcanzable. Como si Dios nos hubiera sentenciado: «¡Te lo voy a poner chungo para ver hasta cuándo puedes continuar dando la vara con lo mismo!». Volviendo a mi histeria existencial frente al armario, comprendí que mi ropa, aunque barata, superaba mi aburrida existencia. Tenía vestidos para ir de fiesta, de cena, para pasear a la luz de la luna, pero no para asistir a un encuentro literario en una solitaria tetería. No encontré un disfraz de extraterrestre, que era lo que correspondía. Al día siguiente, decidí poner un anuncio, y pegarlo en la avenida principal del pueblo, que dijera: «Busco gente con la que pasar un buen rato y poder utilizar mi ropa, para salir de vez en cuando». Puede parecer una tontería, pero, detrás de ese brote de existencialismo, se escondía un sentimiento muy importante de soledad. Anhelaba encontrar a personas con las que pudiera aprender, crecer, evolucionar y reírme mucho, algo que, hasta ese momento, no me había ocurrido. Estaba cansada de los encuentros «guiri-cósmicos» en el restaurante de mi amigo nórdico, cuyas cenas se habían convertido en una cata de vinos valencianos, en maridaje con los asombrosos currículos e historiales de los comensales: un risoterapeuta alemán que siempre adornaba su cabeza con ridículos sombreros para intentar hacer reír a la gente; una bailarina austríaca y profesora de danza mística que aliviaba cuerpo y mente; un profesor de biología irlandés reconvertido a curandero; un interiorista sueco, que se había desarrollado como profesional y persona gracias a la económica decoración zen; y ésos eran sólo algunos ejemplos. También estaba yo, la escritora metida a coach que publicaba en revistas de autoayuda. Sé que para los guiris que viven en nuestras costas, la New Age es tan común como un pincho de tortilla, pero yo, al final de aquellos encuentros, siempre acababa sintiéndome como si flotara de pura liviandad y misticismo, sobre todo tras haberme bebido una botella del vino valenciano que tocara promocionar esa noche. En ese punto, ya no sabía distinguir si yo quería pertenecer a ese mundo o al de los sumilleres, que ganaban casi tanto dinero como un controlador aéreo, pero sin su responsabilidad. También había frecuentado unas reuniones que solía llamar «mujeriles», en las que varias amas de casa nos juntábamos, aunque algunas trabajásemos también fuera. Había algunas madres, otras hijas, pero todas teníamos un tema en común: los hombres y su visiblemente corta inteligencia. Ese tema me aburría más que el del dolor de cervicales, del cual también habíamos hablado y con el que yo me sentía muy identificada, pues pasaba horas, sentada en la misma postura, frente al ordenador. Si bien era cierto que yo también había padecido al género masculino y su estupidez, no tenía la necesidad de estar hablando siempre de ellos. Prefería hacer como si no existieran. De hecho, me bastaba con mi madre que me recordaba, semana sí, semana no, en sus llamadas telefónicas, que todos eran iguales y que si ya había salido en busca y captura de alguno del que enamorarme de nuevo. Tendría que haber puesto otro anuncio que dijera «Se busca hombre casadero». Dar con el hombre ideal me parecía tan complicado como convertirme en una escritora de éxito; y, sin embargo, lo soñaba continuamente, sin parar y sin descanso. A mi madre, siempre le contestaba lo mismo: «El amor no se busca, se encuentra; y puedo dar con él en un supermercado o en una discoteca». Lo tenía muy claro, aunque mi madre no se lo creía. En definitiva, las reuniones «mujeriles» tampoco eran lo mío. Al final, me hacían sentir como si fuera una periodista en un programa del corazón, criticando al sexo opuesto y feliz de ser mujer, pero harta de mí misma por tenerlo tan presente. Hasta la femineidad puede ser muy aburrida si se convierte en la base de tu vida. Por muy femenina que me sintiera en aquellas charlas, no conseguía tapar el agujero de necesidad cultural que tenía, desde hacía ya mucho tiempo. Lo de los grupos literarios no me fue mucho mejor. Siempre que asistía a un nuevo encuentro, con un té de frutas entre mis manos, pensaba en si aquella sería la gente que realmente estaba buscando; si, por fin, daría con las personas con las que crecer intelectualmente. Ese pensamiento era absurdo, sin duda, pues ninguno de los que asistían allí eran escritores, sino aspirantes. Sólo eso tendría que haberme servido para darme cuenta de que tampoco era el grupo de mis sueños. Mientras escuchaba a una mujer leer nerviosa su texto recién escrito, que parecía quemarle las manos como si acabara de sacarlo del horno —casi podía oler el aroma de las palabras quemadas—, recordaba que, en todos mis talleres de escritura, mis alumnos me habían propuesto formar un grupo, en cuyas reuniones afloraban las mismas ideas que en los grupos anteriores: crear una revista literaria; publicitar las reuniones para que asistiera más gente; hacer una inauguración oficial del grupo y de la revista; etc. Yo, que siempre he sido la más humilde de las escritoras, me animaba a participar en todo con la mejor de mis intenciones sin revelar nunca que ya había pasado por ahí. Al final, la revista acababa consumiéndose a sí misma por dejadez y aburrimiento y la reunión de inauguración nunca llegaba a realizarse, pues durante la preparación previa afloraba un nerviosismo tal que siempre se acababa fastidiando la cosa. Además, el envidioso o la envidiosa de turno arremetía contra mí, que había sido su profesora y amiga hasta hacía apenas unos minutos, y comenzaba a criticarme o a juzgarme de tal manera que me hacía insoportable continuar asistiendo a las reuniones. Cuando me preguntaba por qué siempre ocurría lo mismo, me daba cuenta de que había sido demasiado humilde. Me empujaba a esta actitud, quizá, mi deseo voraz de estar entre personas que amaran las letras como yo. O puede ser, simplemente, había desistido ya de la idea de encontrar a gente que me enseñara algo nuevo. Con aquel último grupo, lo supe con certeza. La tetería había cerrado porque éramos las únicas personas que acudíamos los jueves por la tarde a tomarnos un té que duraba casi cuatro horas. Además, nosotros no consumíamos mucho, porque nos alimentaban las letras. Decidimos cambiarlo por el cómodo saloncito de nuestras casas, que se alternaban semanalmente. Pude comprobar que, en la mayoría de ellos, había estanterías llenas de libros, colocados en todas las posiciones posibles. Había un atisbo de cultura o aspiración a ella en esos espacios, pero, cuando entraba en la casa de algún inculto, en seguida me daba cuenta de que, por muchos libros que leyera, nunca dejaría de serlo. Podía poseer una biblioteca más grande que la de Alejandría en sus tiempos mozos, pero si sólo hablaba de sí mismo y de su vida solía ser porque tenía la cultura de una mosca. Si, además, empezaba a explicar que había empezado a comprar la nueva colección de silbidos para pájaros de la editorial Sistema Solar, ya no cabía ninguna duda. Y es que la cultura es como la pornografía, sólo la dan en televisión de madrugada. ¿Tan difícil era encontrar a alguien con quien pasar un rato agradable, aprendiendo mutuamente? ¿Tan complicado era que aquellas personas pudieran enseñarme algo, aunque no fuera sobre literatura? Estaba dispuesta a aprender sobre cualquier cosa. Por aquel entonces, empezaba a aceptar que no pertenecía al mundo de los escritores con éxito, pero tampoco estaba entre el de los escritores noveles. Entonces, ¿dónde mierda estaba? Me sentía sin hogar, perdida entre el cielo y la tierra, en el purgatorio de los escritores que no acababan de empezar, pero tampoco conseguían dar el salto. Lo más curioso fue que alguien contestó a mi anuncio. Una chica, más o menos de mi edad, me llamó para que quedáramos y tomáramos un café en un hotel. Acepté en seguida y me alegré de poder vestirme con un poco más de elegancia, para variar, aunque fuera con prendas de diez euros. Y, sobre todo, me alegré de ir a tomar un café y abandonar el té para siempre en aquel mismo instante. El té es a los escritores noveles, como el alcohol a los consagrados. Y, como yo no pertenecía a ninguno de los dos, saboreé mi capuchino con complacencia. Mi nueva amiga tenía un nombre larguísimo e impronunciable para mis labios españoles. Sonaba como grhtbligidtfra, por lo que decidí cristianizarla y llamarla «Gigi», algo a lo que ella accedió gustosa. Era mitad española, mitad sueca, y en ella convivían a la par el rollo «guiri-cósmico» y el cruento realismo mediterráneo. Había sido una viajera empedernida, de ésas que elegían su siguiente destino poniendo un dedo sobre el globo terráqueo, mientras lo hacían girar con la otra mano. Me asombraba. Había visitado y vivido en ciudades de lo más insólitos, desde Togo a Abu Dabi, pero en la cara no se le notaba la cultura que, sin duda, habría adquirido viajando. Tampoco se dejaba entrever demasiado cuando hablaba, quizá porque, como yo, se creía menos brillante de lo que era. En su oficio, consultora de feng shui, era igual de difícil salir adelante que en el mío. Por ejemplo, yo ni siquiera sabía lo que hacía, pero como me lo explicó y se prestó para hacer una visita a mi casa, le dije que sí. ¿Por qué no iba a funcionar? ¡Cosas más raras se han visto! Gigi tenía un lenguaje muy particular, fruto de su imaginación y de su falta de vocabulario en español. Cuando me habló de su segundo empleo, me contó que era «estilista de plantas», lo cual me hizo mucha gracia porque me imaginé mis macetas haciendo cola para que ella les atusara el peinado. Sin embargo, entendí su función el día en que me atreví a seguir sus consejos y, con los ojos medio cerrados por el susto, rapé por completo mi helecho porque se le habían secado las hojas, tomando un color marrón muy desagradable que hacía que pareciese que alguien se le había cagado encima. Cogí unas tijeras y empecé a cortar las hojas, con los ojos medio cerrados por el susto. No quería dejarle calvo, pero eso fue lo que hice. Gigi me aseguró que no me preocupara por su aspecto, porque pronto echaría hojas nuevas. Y eso fue lo que ocurrió; a los pocos días, mi helecho tenía un maravilloso aspecto verde, sano y con largas rastas cayéndole a los lados. Estaba claro que el corte le había sentado bien, salvo por un pequeño detalle, las hojas no le crecieron por el centro, sino que dejaron una coronilla muy simbólica. Gigi aseguró no haber visto nunca antes eso en una planta. Desde entonces, lo bauticé como «helecho fraile». Quizá se había convertido al catolicismo. En cualquier caso, su pinta era medio jamaicana, medio eremita. Cualquier día saldría a la terraza y me lo encontraría vestido con una túnica marrón, fumándose un porro. Cuando la parte guiri de Gigi afloraba, mis energías se reequilibraban y cuando vencía su parte más valenciana, me invitaba a tomar un vino blanco y unos mejillones al vapor, o una ración de sepionet a la plancha. «¿Es que todos los que abandonamos nuestro lugar de origen, para venir a vivir a la costa mediterránea, somos raros?», empecé a preguntarme cuando la conocí. Yo había dado con mucha gente extraña en aquel pueblecito de la Costa Blanca, pero no me rendía en mi empeño de hallar a alguien normal. Como escribía en una revista de bienestar —como me gustaba llamarla para que su nombre no impresionara tanto—, se acercaban a mí muchas personas extravagantes, pero yo no me sentía como una escritora de autoayuda, sino como una artista de las letras. Y ya estaba un poco cansada y decepcionada de todo lo relacionado con el bienestar. Me había topado con unos cuantos que se las daban de vivir a un cierto nivel espiritual y, después, me demostraban que eran tan humanos como yo, con las mismas torpezas o quizá mucho peores. Darme cuenta de ello, había sido como recibir una patada en el estómago tras comerte un plato de fabada asturiana. Aún recordaba el último patadón. Había hecho yoga durante casi dos años con una profesora que, aunque española, se rodeaba del mismo rollo «guiri-cósmico» que la mayoría de los que llegábamos a estas luminosas costas. Si se hubiera limitado a su disciplina, todo hubiera ido bien, supongo, pero quiso aventurarse a ofrecernos unas charlas al finalizar cada sesión, en las que empecé a percibir, no sólo su falta de cultura, sino también de ética, moral y lógica. Comenzó demostrando su carencia de vocabulario; nos repartió unos trípticos sobre unos cursos que iba a dar en verano y, mientras nos los entregaba, los llamó «triptongos», porque no le salió otra cosa. Otro día, cuando nos explicaba las virtudes del yoga, con una taza de té en una mano y una galleta de soja en la otra, le vino un bostezo que no consiguió evitar; acto seguido, alegó que, después de relajarse, le daba mucha «morriña». Yo sabía que se decía «modorra», y, además, aquella mujer nada tenía que ver con el espíritu gallego, porque era madrileña, como yo, y de Carabanchel. Lo peor ocurrió cuando intentó hablarnos de la confusión mental que podíamos experimentar cuando atendíamos sólo a nuestra respiración. «No os preocupéis, dejad ir vuestros pensamientos —nos dijo—. No intentéis controlarlos porque será mucho peor. Hasta los más grandes han experimentado esa confusión. Hasta el gran sabio Confusio cayó en la confusión, por eso fundó el Confusionismo.» No volví a las clases de yoga. La tinta que corre por mis venas me impidió seguir exponiéndome a más burradas. Y, aunque no todos los que nos dedicábamos al bienestar éramos personas carentes de estudios, había casos y casos; y yo parecía tener un imán para los seres extraterrestres. Y ya me sentía bastante confundida, como para introducirme en el Confusionismo de Confusio y confundirme del todo para siempre jamás... La intención de Gigi también era crecer intelectualmente y por eso había respondido a mi anuncio, pero cuando reparó en mi elegante atuendo, cambió de tema y me pidió un favor: —¡Me encanta cómo vistes! Me gustaría saber combinar las prendas como tú. ¿Te apetecería que un día fuéramos juntas de compras? Se me cayó el alma a los pies. No era precisamente un día de centro comercial lo que más anhelaban mis entretelas, nunca mejor dicho. —Bueno —respondí, asumiendo que, tras un día de compras, vendría quizá otro de narraciones de aventuras o algo así. Pero me equivocaba. Gigi llevaba el pelo cortado al estilo «Yoyes» —aquella etarra convertida— y vestía de forma muy masculina. Llevaba la cara lavada, iba siempre muy tapada y sus pies caminaban enfundados en unos zapatones planos y negros, como los mocasines de las monjas. Su imagen necesitaba una ayudita urgente, pues parecía haberse olvidado de que era mujer. Decidí llevarla a mi peluquería, una que había encontrado después de recorrerme todas las del pueblo, diecisiete en total. En la última, me habían dejado seca; me habían cobrado más de cien euros por lavarme la cabeza y peinármela después. Ni siquiera habían tenido que utilizar la plancha, porque mi pelo venía planchado de fábrica y ni la humedad del mar podía hacer que se rebelara. El peluquero, además, había intentado hacerse el listo contándole cosas sobre mi pelo a su aprendiz: —Éste es un cabello con una mecha rubia acaramelada… «¡Sí! ¡Con sabor afrutado y de la cosecha del 2001!», pensé. ¿Pero qué se creía? Hablaba de mi pelo como si fuera vino y, encima, no acertó, porque yo no llevaba mechas. Fue difícil encontrar a alguien que supiera cortarme como a mí me gustaba, natural, informal, espontáneo, como si mi cabeza dijera: «Yo no necesito ir a la peluquería». No quise poner al corriente a Gigi de cómo era mi recién estrenado peluquero, Jony. No debía de llegar a los treinta años; era alto, delgado, bien formado, con ojos claros y una amplia sonrisa que nunca desaparecía. Vestía con camiseta informal, vaqueros caídos y calzoncillos asomando por debajo, como muchos jóvenes, y le encantaba la música heavy. De hecho, no me atreví a entrar en la peluquería hasta después de muchos intentos, ya que el volumen de la música echaba para atrás a cualquiera. Ir a cortarme el pelo se había convertido en algo que me relajaba enormemente. Como si estuviese en un spa, dejaba mi cabeza en sus sabias manos que me masajeaban las ideas bajo el chorro de agua caliente. Cuando yo llegaba, Jony, que casi siempre estaba solo, cambiaba la música heavy por canciones lentas de esos mismos grupos, lo cual era de agradecer. Tras ese tranquilizante masaje, me invitaba a pasar a una silla frente al espejo y me colocaba un poncho negro, con el que mi cara parecía gorda como un garbanzo. Pero no me importaba porque yo me sometía a sus tijeretazos con cara de haber alcanzado el Nirvana. En una ocasión, se clavó la tijera en el dedo y fue corriendo a ponerse una tirita. Supongo que le dolía, aunque quizá también corrió porque vio cómo se me caía la baba y se me alargaban los colmillos. Me había convertido en una auténtica vampira y deseaba chupar su sangre. Jony me provocaba transformaciones, mutaciones y alguna que otra cosa más. Su sencillez, amabilidad y juventud exultantes eran capaces de convertir la tortura de cortarse el pelo en un placer que hubiera deseado terminar con dos copas de champán y dos cuerpos desnudos en un jacuzzi. Yo intentaba disimular todas esas sensaciones con una sonrisita perdida y una afirmación de barbilla como respuesta a casi todo lo que me decía, que no era mucho, porque Jony no era el típico peluquero parlanchín, sino uno bastante silencioso. Él, más bien, se expresaba con su cuerpo: se acercaba y se alejaba tijeras en mano, haciendo un sonido que generaba burbujitas en mis oídos… clic, clic, clic… Se ponía detrás para pulverizarme con un spray multifunción; extendía las palmas de sus manos abiertas sobre mi nuca y sobre mi cráneo y me acariciaba mientras me ponía queratina; me cogía la cabeza y me la echaba hacia atrás para ver la longitud de mis puntas; me la tiraba hacia delante para igualármelas; me introducía los dedos entre las raíces para ahuecármelas y demás movimientos que estimulaban en mí un deseo carnal, de lo más vulgar e instintivo, por mi joven peluquero. Y, si no me hubiera dado vergüenza, me habría permitido a mí misma llegar hasta el orgasmo. Lo peor y más irresistible —aunque era lo único que me hacía reaccionar y darme cuenta de dónde estaba— era que Jony se me acercaba tanto que su paquete rozaba mi mano, apoyada en el reposabrazos, y yo tenía que retirarla con rapidez para no caer en la tentación. Después me miraba en el espejo y mi cara estaba colorada como un tomate. Menos mal que él no se daba cuenta. De hecho, parecía no enterarse de nada. Era como una quinceañera virginal, tetona e inocente, con una camiseta apretada, contoneándose entre un grupo de albañiles que se comen un bocata de chorizo. Era un «lolito», sin pretenderlo. Luego dicen que los hombres no son provocativos. ¡Vaya si lo son! ¡Y no hace falta que sean un George Clooney porque las mujeres no somos tan exigentes hoy en día! Nos basta con una atracción inocente, como la que Jony me hacía sentir, cuando se daba la vuelta y me enseñaba el borde de sus calzoncillos de marca… ¡Mmm! No sabría discernir si lo que me ponía más era su lencería o su trasero redondo y abultado, pero él era, para mí, uno de esos hombres-objeto — aunque no me gusta el término, porque mi peluquero no se quedaba quieto como un adorno; al contrario, parecía moverse con la traviesa intención de provocarme—. En el fondo, este pensamiento me molestaba porque me recordaba a la forma de pensar que tienen algunos hombres: «Fue ella quien me provocó», habrían dicho algunos. Yo no quería ser así. De todas formas, a veces me preguntaba si él hubiera pensado lo mismo de mí, si yo me hubiera insinuado, pero era una situación del todo imposible bajo el poncho negro que me colocaba. En realidad, le llamaba «hombre-objeto», porque lo único que me atraía de Jony era su aspecto exterior; el interior parecía tenerlo un tanto abandonado, en cuanto a cultura se refiere. Y yo siempre he preferido a los hombres cultos. Supongo que por eso me avergonzaba un poco la atracción que sentía por él. Y es que no era un chico muy intelectual. Lo supe una mañana en que vino a visitarle un amigo de su misma tribu, la de los pantalones caídos —muy pocos adolescentes saben que esa moda nació como protesta contra la pena capital y para recordar a los presos que están en el corredor de la muerte, a quienes se les requisan los cinturones para evitar que se suiciden mientras esperan—. Mientras Jony hacía de Eduardo Manostijeras en mi cabeza — clic, clic, clic— y yo me adormecía, dejando mi futuro aspecto en sus sabias manos, su amigo navegaba en Internet para cambiar la música y … «Las mujeres han sido hechas para ser amadas, no para ser comprendidas», leyó el amigo de Jony en alguna página de curiosidades. Mi peluquero se rió con timidez y me miró como si quisiera saber lo que yo opinaba. Sinceramente, no estaba muy de acuerdo. Prefería pensar que, en algún lugar del planeta, existía un hombre que haría el esfuerzo de comprenderme. Sin embargo, que ellos me amasen sin preguntarse nada sobre mi forma de ser me parecía una actitud la mar de elegante. Sólo acerté a devolverle la sonrisa, nada más. No me apetecía salir de mi ensimismamiento. Estaba en mi momento spa y ninguna frase me iba a importunar. —¡Eso supongo que lo habrá dicho un hombre! —exclamó Jony, riéndose. —Un tal… Oscar Wilde, pone aquí —respondió su amigo. —¿Y ése quién es? —preguntó Jony, sacándome del éxtasis de un golpe seco. Su amigo sacudió los hombros y dijo con displicencia: —Ni idea. ¡Ahhh! Los cielos se abrieron y la Luna y el Sol chocaron varias veces entre sí, dándose golpes el uno al otro para sacar al mundo de su órbita. La Vía Láctea hirvió y se convirtió en queso Brie. El mundo apestaba. Existía un chico de veintitantos que no conocía a aquel escritor ni de oídas. ¿Cómo podía ser que Jony no supiera quién había sido el gran e inigualable Oscar Wilde? Sentí que debía acudir en su ayuda, en la de Oscar, por supuesto. Mi misión en la Tierra, en aquel instante, era mostrar a los de la tribu de Jony quién era el magnífico escritor que ocupaba mi corazón desde que había leído sus cuentos en mi niñez, su Retrato de Dorian Gray, en mi adolescencia, y su De Profundis, en mi presente. ¡Por Dios! Sentí que me estaban insultando. Hubiese sido mejor que me hubiese cortado el pelo al cero. Total, no habría sido la primera vez. A los quince años me lo había rapado al dos, en un acto de rebeldía adolescente contra el mundo, el mío en particular. —Un escritor irlandés —acerté a decir para contestar a su pregunta. Me erguí sobre mi asiento, con un temblor en la barbilla y los labios ansiosos por descubrirle a mi peluquero el secreto que había permanecido oculto a sus oídos durante toda su vida. Estaba a punto de darle la llave de la cultura y me sentía inmensa, como portadora de tanta maravilla. Cómo hubiera deseado recitarle la lista completa de sus obras de teatro, muchas de ellas llevadas al cine y que, sin duda alguna, debían de sonarle. Lo habría hecho con rapidez y alegría, como un camarero que recita la carta de tapas de su bar: «calamares, mejillones, almejas, fabada en lata, fabada de la otra…», pero enmudecí ante su tajante y trepidante inesperada respuesta. Jony dijo: —Ah… ¿Cómo que «ah»? ¿Es que no merecía el gran Oscar Wilde un «lo siento, no lo conozco», al menos? No me santigüé delante de él de puro milagro, pero sentí una gran necesidad de hacerlo, como mi madre cuando se santigua tres veces antes de tirarse al agua, para que no esté tan fría. Me habría sentado mejor descubrir que yo no era la clienta favorita de mi peluquero buenorro. Saber que él prefería peinar a cualquier señora valenciana, de cabello altamente cardado, me hubiera hecho sentir menos frustración. Jony me hirió. Me traicionó porque no conocía, ni por asomo, a uno de mis ídolos literarios. A pesar de todo, decidí poner a Gigi en sus manos. ¿Qué otra opción me quedaba? No había mejor peluquero en todo el pueblo. Tras algunas semanas de encuentros, mi nueva amistad estaba entusiasmada con su nueva imagen. Había conseguido mejorar mucho su aspecto y su forma de vestir. La había acompañado a visitar tiendas nuevas y pasamos algunas tardes entrando en boutiques en las que ni se había fijado, porque creía que eran demasiado caras. La llevé en época de rebajas y eso ayudó bastante. Pero, además, me dediqué a ella, al noble arte de mejorar su estilismo, en exclusiva, sin probarme ropa para mí. Incluso llegué a perseguir, en una tienda de tres pisos, a una mujer que había elegido una chaqueta que yo consideraba apropiada para Gigi, muy de entretiempo, que le habría solucionado muchos días de incertidumbre ante las inclemencias del tiempo. Lástima que la mujer se dio cuenta de que la seguía y no soltó la prenda ni para probarse otra ropa. En época de rebajas, las mujeres nos convertimos en seres despreciables, capaces de poner la zancadilla a otra congénere, con tal de que suelte la prenda que ha elegido. No llegué a tanto, pero lo pensé; si no, no lo estaría escribiendo ahora… Además de llevarla a mi peluquero, también la llevé a un curso gratis de maquillaje que organizaban en un centro social. Aprendimos muchas cosas, entre otras, que su cara era redonda y que la mía tenía forma de diamante. Me sentí brillante cuando me lo dijeron. Aluciné viendo trabajar a las maquilladoras que desplegaban su instrumental sobre la mesa como si fueran médicos antiguos. Nos regalaron un montón de cosas inútiles que nunca volvimos a utilizar, sin embargo, en aquel momento, nos pareció muy necesario tener un pincel para limpiar las pestañas después de usar la máscara y un triángulo para retirar los restos de maquillaje de la superficie de la cara. Gigi era una mujer especial. A pesar de ser tan europea, de vez en cuando soltaba unas expresiones en valenciano que le quedaban realmente exóticas y me recordaba mucho a mi amigo Ariel, que no era capaz de cabrearse en otro idioma que no fuera el suyo. « Per la Mare de Déu! », exclamaban los dos. Ella también era muy creativa. Le encantaban los colores y las cosas que pudiera coser sobre su ropa, como lentejuelas o piedrecitas. También era una «chinópata», es decir, que se pasaba muchos y largos ratos en las tiendas de chinos, buscando esos abalorios para ponerlos tanto en la ropa interior como en la exterior, lo cual mancillaba bastante el estilismo que tanto me había costado inculcarle. Además, como experta en el arte del feng shui, siempre que entraba en mi casa, me cambiaba los adornos de sitio; me traía alguna bola nueva para colgar en un nuevo centro energético, descubierto en alguna esquina; y me hacía prometer que reciclaría las cosas que ya no me gustaban. Según argumentaba, conservar lo que uno ya no quería era muy nocivo, porque, si no me desprendía de mis cachivaches, la vida me seguiría trayendo experiencias de las que había salido escaldada anteriormente. Yo pensaba que nada de eso me iba a servir de mucho. Quizá si hubiese colgado a mi vecino borracho del techo y le hubiese dado vueltas, para ver como sus ojos nublados emitían lucecitas sobre la pared al contacto con el sol, me hubiera sentido mejor. O si hubiera convertido al DJ bakalaero en un gato chino, quizá habría funcionado. Aunque, para dragones, en mi edificio ya estaban el padre de los insoportables y el loro de la anciana del primero, que no eran dorados, pero escupían fuego por la boca igualmente. —Si quieres cosas nuevas, haz cosas nuevas —solía aconsejarme Gigi, recordándome mucho a mí misma y a mis artículos. Gracias a ella, empecé a darme cuenta de que aún tenía una oportunidad para recuperar la alegría en mi vida, después de haberla perdido tras mis últimos fracasos literarios. Mientras nos comíamos un menú tortillero —con varios tipos de tortilla—, regado con vino blanco en una terracita, bajo el sol primaveral, me dio un paquete cuyo envoltorio era casi más bonito que lo que guardaba en su interior. —Quiero hacerte un regalo —dijo mientras yo lo cogía agradecida. —No tenías por qué… —Lo sé, pero me apetecía. Lo abrí. Eran unas bragas en un tono azul eléctrico, en las que había escrito un gran «¡HOLA!» con purpurina plateada, justo sobre la parte que ocultaba el pubis. —¡Vaya! —exclamé. No me salió decirle otra cosa. —¿Te gustan? Las he hecho yo. —¿Tú has hecho las bragas? —¡No! —se rió—. Compré las bragas en un chino, pero le puse ese «hola» yo. ¡Mira detrás! Les di la vuelta, temerosa de encontrar algo peor. —¡ADIÓS! —se carcajeó con ganas. Había un gran «adiós» plateado sobre el culo. ¡Dios mío! Estaba segura de que nunca encontraría la ocasión de lucirlas delante de nadie, a no ser que fuese un ciego. Eran horribles, pero estaban hechas con tanto cariño que se lo agradecí de verdad y me las llevé a casa con la ilusión de envolverlas de nuevo en su precioso paquete y no volver a mirarlas de cerca jamás. Casi me emocioné y mis ojos se humedecieron un poco, o quizá fuera el sol que apretaba demasiado. Recordé que había olvidado mis gafas en casa. —¿Por qué me has hecho un regalo? —le pregunté. —Porque tú me has ayudado tanto… ¡Sólo habíamos ido de compras! Pero ella continuó mostrándose realmente agradecida. —Eres una gran escritora. Me encanta lo que escribes, ya lo sabes. No hay un mes que no compre la revista para leer tu artículo y aprender de ti. Creo que eres la persona más profunda y más libre que he conocido en mi vida. Pero, en estos días, me has enseñado algo que nunca hubiera creído que podría aprender. «¿Cómo evitar que el desmaquillador de ojos te pique?», me interrogué en mi silencio interior. Reconozco que todo lo que había hecho con Gigi desde que la había conocido me parecían cosas superficiales y casi sin sentido. Divertidas, sí, pero nada más. Nada que mereciera ningún regalo, mucho menos, hecho con sus propias manos. —Me has ayudado a ver este mundo de la moda y de la estética de una manera diferente —se sinceró—. Yo siempre lo había clasificado como algo inútil, que no iba conmigo, porque soy una persona muy espiritual, que cree tanto en la magia de la vida como en las señales del Universo. Pero tú me has enseñado el lado más humano de la moda. Me quedé estupefacta. Levanté mi copa de vino y bebí un buen trago. ¿Había oído bien? «El lado más humano de la moda.» ¿Es que acaso ese mundillo tenía un lado humano? ¿Se refería a «humano» de Humanidad? Me pregunté cuántos locos más me quedarían por conocer aún en la vida. —Has sido mi personal shopper y sin cobrar nada. Bueno, mejor dicho, has sido mi « coach estilista», si es que eso existe —se rió. Seguramente no existía tal expresión, pero yo, una escritora capacitada, por encima de todo, para inventar palabras y definiciones, ideé un nombre mejor: —¡ Shopper coaching! —exclamé divertida. —¡Eso! —gritó ella—. ¿Sabes? Creo sinceramente que, si quisieras, podrías dedicarte a esto. Sé que amas la escritura por encima de todo, pero podrías hacerlo y ¡ganarías mucho dinero! —¡Ja, ja, ja! Ni siquiera sabría por dónde empezar. —Si quieres —insistió ella—, puedo decírselo a unas cuantas amigas, a ver qué pasa. —Bueno —respondí, sorprendiéndome de mi propia respuesta. —¡Genial! —asintió Gigi y levantó su copa para brindar conmigo. «Acabo de meterme en un buen lío», pensé, pero después me dije que no pasaba nada por ir de compras otra vez. Me tranquilicé y continué disfrutando de nuestro aperitivo tortillero. *** Salvo en las películas porno, supongo, las escenas de cama en el cine suelen seguir un guión casi imperceptible pero existente, que provoca en el espectador una sensación agradable sin llegar a excitarle. Es difícil darse cuenta, pero la mecánica es siempre la misma. Una vez que se han medio desnudado el uno al otro… Yo te desabrocho la camisa, tú me rompes los botones del escote —deben de dar por hecho que la ropa de mujer es más barata—, tú me quitas el cinturón del pantalón y lo sacas como si fuera un látigo, yo te subo la falda —en ese momento, siempre me pregunto por qué no llevan ropa interior; ¿él tampoco?—; el chico se pone encima de la chica en la cama o en el sofá —una mesa también puede servir, en algunas películas más subiditas de tono—; la chica le acaricia la espalda mientras pone cara de querer comérselo despacio, masticando cada pedacito de sus carnes prietas; el chico reacciona ante su caricia con una expresión compungida; juegan con sus pies, entrelazándolos y acariciándose las pantorrillas; y, cuando reaccionas, la cámara te muestra la parte del cuerpo con la que se camina, en vez de aquélla con la que se hace el amor. En fin, que la cámara acaba por decirte: «¡Oye! ¡Pon los pies en el suelo! ¡Esto es una película y nunca vas a lograr tirarte a Jude Law!». Entonces fue cuando se me cayeron los ganchitos de queso sobre el sofá, pringándolo de un tono naranja muy desconcertante y cuando decidí tirar encima la Coca-Cola, porque había escuchado decir que se lo come todo y nunca deja mancha. Después de ponerme una toalla bajo el culo, para seguir disfrutando de mi domingo frente a la tele, descubrí el mando a distancia escondido entre los cojines. Lo apreté con ganas unas cuantas veces, adivinando todo lo que estaría haciendo el mundo y que yo no veía, mientras otros retozaban en la pantalla. Cambié de canal unas cuantas veces, pero hay que reconocer que, en nuestro pequeño gran país, la oferta no es muy amplia. Eso de haber decidido no prestar atención a los libros empezaba a no ser una buena idea. Las cadenas privadas se peleaban entre ellas para ver cuál conseguía mayor audiencia. Los programas se parecían a una reunión de cualquier edificio, de ésas en las que se critica a los vecinos de enfrente. No quiero llamarles “porteras” porque me parece un poco retrógrada la expresión, pues ya no existen las porteras de edificio, y los porteros, hace tiempo que son automáticos, o domóticos que suena mucho más pijo…“Mi portero es domótico ¿y el tuyo? El mío es de Palencia y me trae un salchichón buenísimo por Navidad”… Nunca me han gustado esos debates. Eso no quiere decir que no los vea, porque sí lo hago. De hecho, no me queda más remedio, porque están ahí y te distraen, no son malas noticias, te ríes y pasas el rato, regodeándote en los problemas ajenos mientras te olvidas de los tuyos. Tienen su qué, sobre todo uno de ellos: el que presenta Jimmy Cantimpalo, ése que está tan bueno. Los primeros cinco minutos del programa son los mejores. Cuando aún está de pie, con sus pitillos bien apretaditos, marcando paquete, y la camisa a punto de estallar, como Mr. Increíble en sus buenos tiempos, y esa sonrisa con labios pintados de rosa, la carita maquillada y el pelo a lo Bart Simpson. ¡Además, el de la otra cadena lo presenta un gay, con aire a Alfredo Landa en Manolo, la nuit! No tengo nada en contra de los gais —mi mejor amigo lo es—, pero a mí también me gustan los tíos. Y cuando digo «tíos», me refiero a que tengan aspecto de tíos. Masculinos, vaya. El presentador que está de toma pan y moja se depila, porque no se le ve ni un pelo al final del cuello. ¡Pero el presentador gay tiene más pelo que un oso! ¿Qué es esto? ¿El mundo al revés? Ariel, presente en mi móvil en forma de mensajes, opinaba como yo: que el mundo gay estaba decayendo y que el mundo hetero estaba más etéreo que nunca. Lo peor de estos programas, sobre todo para una escritora, es soportar las preguntas, de lo más intensas, que hacen los periodistas y colaboradores. Cuando las escucho, me gusta jugar a que soy yo quien las contesta: Pregunta: ¿Qué queréis, un niño o una niña? Respuesta: Queremos un gato, perro o koala, pero ya veremos, con tal de que venga sano… Pregunta: ¿Te casarás vestida de blanco? Respuesta: No, iré vestida de lagarterana, que es más elegante. Pregunta: ¿Dónde vas de vacaciones? Respuesta: ¡A ti te lo voy a decir! ¡So iluso! Además, cuando a los colaboradores les da por repetir una palabra o expresión, la ponen de moda y corre por los programas y las cadenas, en boca de todos, hasta que llega al mundo, donde también se empieza a utilizar y es entonces cuando quiero pegarme un tiro. Por ejemplo, hace tiempo que se acuñó en el mundo televisivo el término «ponible», para cuando hablaban de ropa. ¿Se pararon a buscarlo en el diccionario los periodistas? «Ese diseñador tiene ropa muy ponible para el verano», escuchaba con ganas de gritar, desde mi lado de la pantalla: «¡Burra, que eso no existe!». También puede ocurrir que se ponga de moda una palabra por el camino inverso, es decir, de la calle a la pantalla. La expresión que ahora está de moda es la memorable frase que comparten todos los que salen en dichos programas, sean periodistas o no, y que dice así: «A día de hoy». ¡Chúpate esa! Y se quedan tan panchos: «¡A día de hoy, María Jesús Calendario, no ha presentado todavía ninguna demanda!». ¡Mírala! Ya está hablando la Pañillos sin parar, esa periodista a la que se le hincha la vena del cuello de impotencia frente a un invitado que sabe todas las respuestas. ¡Se ha quedado más ancha que larga, tras soltar esa frasecita! Y se repiten y se pasan la pelota unos a otros. Acto seguido, José Canillas responde con voz aguda y moviendo su bigote a lo Village People: «¡A día de hoy, Pañillos! —le grita—. ¡Pero ya la presentará, que lo sé yo!». Si es que este Canillas es un sabio del mundo del corazón. Le adoro. ¡Brrr!, mejor cambio de programa. A ver, qué cuenta Manolo, la nuit: «Me consta que… —¡Mira!, éste parece más culto— a día de hoy, la monísima no ha vuelto con su marido a Santander». ¡Uy, casi te salvas, Tonele! Has empezado bien con lo de «me consta», pero, al final, ¡tú también has caído! ¡Si es que, con ese tocado que llevas, el aire no te puede sentar bien, ni a día de hoy, ni nunca! Entonces, Alfredo Landa responde: «¡Pues no sé qué decirte, Tonele! —La pantalla recoge el bostezo de la copresentadora, con esa caída de ojos que tiene tan arrebatadora—. ¡Yo, si fuera ella, no volvería jamás, porque si cada vez que le perdona vuelve a ponerle los cuernos...! ¡Yo por un par de cuernos, mato!» ¡Por Dios! Se dice: «A fecha de hoy». ¡Narices! O bien: «Hoy día». Pero no todo junto. Lo busqué en Internet, porque allí se encuentra de todo y descubrí que esa expresión viene del francés Au jour d’hui, aunque en castellano deben utilizarse expresiones como: En el día de hoy, hoy en día, ahora, hoy por hoy, hasta hoy, hasta ahora o hasta este momento. «A día de hoy, no me siento capaz de seguir escuchando esto», pensé. ¿Qué pasa con el lenguaje? ¿Por qué no se respetan las palabras en televisión? Pero, como yo soy una defensora de la invención de expresiones, tampoco puedo juzgar mucho a nadie. Cambié de canal. ¡Ahhh! Un comentarista de fútbol tenía un orgasmo microfónico. ¡Qué repelús! Volví a cambiar. En otro programa, la presentadora acosaba a preguntas, de lo más absurdas, a una concursante anónima, sentada en una silla, que se enfrentaba a la verdad sobre su vida privada, a la vista de su familia y amigos: «¿Es cierto que detestas que tu abuela se lleve la comida en una fiambrera, cuando vais a cenar a un restaurante?». Don dinero es muy poderoso. Si una persona es capaz de desmenuzar hasta el más recóndito de sus secretos frente a todo el mundo, sin importarle que a su abuela le dé un síncope, me pregunto adónde vamos a ir a parar. ¿Es que a nadie le importa ya el dolor ajeno? Decidí apagar el televisor y soltar el mando a distancia. Mejor comerme mis ganchitos en silencio. Pero entonces sonó el móvil y los ganchitos se me cayeron del salto que pegué. —¿Estás sentada? —preguntó Gigi. —Lo estaba. Dime. —Pues vuelve al sofá porque, con lo que voy a decirte, te vas a caer de culo. —A ver… —Mañana tienes una entrevista en televisión. —¿Qué? —Sí, en la televisión de Benidorm. Después te mando la dirección, en un mensaje. Vas a ir a un programa que se llama «Agenda» o algo así y te van a hacer una entrevista. ¡Voy a tener una amiga famosa! —¡Espera! ¿Y cómo lo has conseguido? —Tengo mis contactos… —se rió. —Está bien. ¿Y qué me pongo? ¿Tengo que llevar algún libro mío? Estaría bien, ¿verdad? —Sí, pero, lo siento, no me he dado cuenta de explicártelo antes, claro. No te van a entrevistar como escritora, sino como shopper coach. —¿Qué? —Es increíble, ¿verdad? —me di cuenta de que sonreía—, pero parece que les interesa más ese tema. Yo les dije que hacías ambas cosas, ¿pero qué se le va a hacer? Esto último les encantó y hay que aprovechar las oportunidades, ¿no crees? Quizá la próxima vez te llamen por los libros. —Quizá… —repetí decepcionada. —Al menos será una experiencia… —me intentó animar ella. —Lo sé y te lo agradezco de verdad. ¿A qué hora tengo que ir? —A las siete. —¿Tan tarde? —A las siete de la mañana. La televisión es así. —Brrrrrrrrrr. —Ya no me sentía tan agradecida—. ¿Puedo decir que no? —Te dejo, ya me lo contarás todo después. —Hizo como si no me hubiera oído—. ¡Y mucha mierda! —añadió para despedirse. No insistí en mi negativa. Quizá le había costado mucho conseguir que me entrevistaran en televisión, pero podría habérmelo preguntado antes. Lo que no me gustaba de Gigi era que, a veces, se creía la jefa. Pensaba que podía arreglar y desarreglar el mundo a su antojo, sin tener ni idea de si los demás estábamos o no de acuerdo con los medios que utilizaba. Colgué el teléfono sin demasiado entusiasmo. ¿A las siete de la mañana? Nunca hubiera pensado que en televisión pudieran ser tan madrugadores. Estaba claro que no sería un programa en directo. Y encima para hablar ¿de qué? ¡Yo no era shopper coach! Me había inventado ese término sobre la marcha. Sólo entendía un poco sobre cómo ir a la moda, pero mis conocimientos eran muy elementales. Nunca había estudiado estilismo, ni había hecho ningún curso de belleza, salvo ese gratuito de maquillaje al que había asistido con Gigi. ¿Y si me veía alguien conocido, mis alumnos o alguno de mis lectores? ¿Qué tenía que ver escribir artículos de autoayuda con ir de compras? ¿En qué se parecían mis novelas a lo que podría escribir una especialista en vestimenta? Empecé a cavilar sobre el tema. Estaba claro que tendría que hacer un gran uso de mi imaginación para aquella entrevista. Era muy probable que me preguntaran cosas del tipo: ¿Qué hace exactamente una shopper coach? ¿Cómo te hiciste shopper coach? ¿Qué es el shopper coaching? Cuanto más repetía ese término en mi mente, más ridículo me parecía. Al mundo le había costado mucho aceptar el término personal shopper y yo acababa de inventarme otro nuevo. Eso, claro, si alguien osaba mirar ese programa, porque a las siete de la mañana y en una tele local no creía que fuera a tener mucha audiencia. Me imaginé sentada al lado del presentador buenorro, en uno de esos programas del corazón, con España entera por espectadora, y la cosa empezó a gustarme. Corrí a mi armario y empecé a sacar ropa. Tenía que encontrar el atuendo adecuado. ¿Qué llevaría una shopper coach a la televisión? Hasta hacía unos días me preguntaba cómo se suponía que debía vestirse una escritora: con una camisa de cuello soso en tono marrón o rojo oscuro, pantalones de pinzas beis, botines negros y un pañuelo en la garganta para emular a Antonio Gala y dar un toque de color. Entonces, me di cuenta de que por fin había encontrado un lugar donde necesitaría vestirme bien, con mis baratas pero bien escogidas prendas. Saqué varios zapatos de tacón alto y me los probé hasta encontrar el adecuado. Opté por el último vestido de cóctel que me había comprado en el mercadillo; era monísimo y, con esos zapatos, me sentaba de maravilla. Haría calor, pero a esas horas seguro que corría un poco el aire, así que cogí un pañuelo de gasa en color plata. Después, me coloqué una chaqueta tipo militar para romper la extrema elegancia de las demás prendas y… voilà! Había nacido Sibila, mi más reciente personaje. «Sibila», repetí mentalmente, dándole un uso a mi pseudónimo literario. Aquella iba a ser la primera vez que uno de mis personajes iba a existir más allá de mi ordenador. Escribiría su realidad, su vida, en el vacío de las calles y de las miradas de la gente. Me senté frente al espejo. Estaba tan nerviosa que creí que iba a marearme. Empecé a entusiasmarme con la idea. *** ¿Había algo que Gigi no pudiera hacer, con tal de conseguir tener una amiga famosa? Mientras le rezaba a San Antonio para que me encontrara un buen aparcamiento cerca del edificio de la televisión, con los ojos pegados de sueño y un bostezo constante en la boca, me preguntaba cuán importante era, todavía, luchar con uñas y dientes por intentar vivir bien de mi escritura. ¿Valía la pena aunque para ello tuviera que hacerme heridas constantes y esperar a que cicatrizasen, para después volver a abrirlas, como si me arrancaran la costra de cuajo a cada nuevo rechazo? Me sentía más blanda que nunca, más débil y hundida cada día. Y rozaba el instante en que tendría que tomar la decisión de continuar o dejarlo para siempre. Ambas cosas me aterraban tanto que no era capaz de elegir. San Antonio me echó una mano y encontré un hueco dos calles más abajo. Recordé a aquel conductor que, en Marbella, le preguntó a mi acompañante dónde podía aparcar, pues llevaba tiempo dando vueltas intentando encontrar un lugar en los días de feria. La elegancia de mi compañero, debió hacerle creer que era alguien que pertenecía a la organización de las fiestas, si no, no entiendo por qué se dirigió precisamente a él. No creo que le confundiera con un guardia civil precisamente. Aún me reía, mientras entraba en el edificio, al recordar la pregunta del gracioso malagueño. __¡Escussssshe! ¿Dónde puedo plantar el cossssshe? –no sabía que los coches también se plantaban, como las palmeras. Salí del coche y corrí, saltando sobre mis tacones, hasta la puerta. El estudio estaba en unos bajos. Llamé, pero nadie contestó. Volví a intentarlo, mientras respiraba agitada y me atusaba la falda. Seguían sin responder. Dentro se oían ruidos. Al acercarme a poner el oído en la puerta, me di cuenta de que estaba abierta. Entré. Un grupo de personas corría, sin dar muestras de haberme visto. —Perdone… —Intenté parar a uno de ellos, pero se escapó delante de mis narices sin decirme nada. Había varias habitaciones. La primera era una oficina llena de gente. Saludé en la puerta, pero nadie me contestó. Insistí y alcé la voz para que me oyeran. —¡Perdonen! Vengo por la entrevista. —¿Qué entrevista? —me preguntó una mujer, la única que estaba arreglada. Los demás vestían vaqueros y camiseta. —Me avisaron para hacerme una entrevista esta mañana. —Se me escapó un bostezo. La mujer revisó los folios que tenía en la mano, levantó la cara y me preguntó: —¿Es usted la personal shopper? — Shopper coach —corregí—. Sí, soy yo. —¡Ah, perdóneme! No la esperábamos hasta las nueve. ¿Por qué ha venido tan temprano? —Me cagué en Gigi y en el lío que solía hacerse con las horas en español—. Siéntese aquí y tómese un café hasta que empecemos. Faltan dos horas todavía. Si prefiere dar un paseo mientras tanto… Me senté. Ahora que había conseguido aparcar, no iba a volver a mover el coche. —O quédese para ver cómo hacemos el programa —me sugirió la mujer—. Esto de la tele es muy entretenido. —Está bien. ¿No tienen que maquillarme? —pregunté como una tonta. —¿Maquillarla? No, lo siento. Es una televisión local y no tenemos mucho presupuesto. Suponíamos que ya vendría usted maquillada. —Me observó con detenimiento—. Pero ya veo que no. —Me alcanzó un neceser—. Tenga, aquí llevo de todo. Puede pintarse en el baño. —Gracias —le dije avergonzada. «¡Una shopper coach sin maquillar!», me dije lamentándome mientras me pintaba la raya negra de los ojos. Eran las siete de la mañana, nadie tenía por qué sorprenderse, pero debía darle más credibilidad a mi personaje. A partir de aquel momento, tendría que salir de casa con la cara pintada, siempre. Me iba a costar, lo sabía. Yo era muy natural y, además, el maquillaje me daba claustrofobia. «¡Pues te aguantas!», me reprendí. Estaba decidida a seguir adelante. Ya no era la misma. Era Sibila, la shopper coach más famosa de Benidorm y alrededores. Estaba preocupada por las preguntas, esperaba que me dejaran leerlas antes, como habían hecho en la primera y única entrevista que me habían hecho en la radio, como escritora. Entonces era muy joven. Acababa de publicar mi primer libro y la editorial preparó el encuentro en una universidad de pijos. Todo había ido muy rápido, gracias a Dios, porque estaba bastante nerviosa. Ahora, que estaba en la televisión, empezaba a ver las diferencias entre un medio y otro. La locutora de radio, que era una estudiante, me recibió con gran amabilidad, unos minutos antes de que diese comienzo el programa. Me pasó una hoja con las preguntas y me dejó un momento a solas para que las leyera y pensara en las respuestas. Yo me concentré en mis respuestas y, cuando acabé, ella vino a buscarme y entramos en una habitación cerrada, con una pared de cristal por la que veíamos a los realizadores, o como quiera que se llamen los que hacen posible la magia de la radio. Tras una breve musiquita de cabecera, empezó el programa. En escasos segundos, la chica me dio varias indicaciones. —Habla sólo cuando yo te pregunte. No hagas ruidos ni te muevas y ten cuidado con esa pulsera, puede sonar muy fuerte por el micro. ¡Ahhh! Me quedé paralizada. Yo no podía estar quieta ni cinco minutos. Comenzó a picarme todo el cuerpo. Necesitaba que mis nervios salieran por algún sitio. Como en todas las ocasiones en que mi estabilidad se ha puesto a prueba, deseé tener un rabo para poder agitarlo y expulsar a mis nervios por ahí. Como la cola de los gatos, que se mueve con gracia cuando ellos se ponen juguetones, para demostrar que están alerta con sus cinco sentidos. Larga, fina y suave, a ser posible en color negro, porque pega con todo. Cuando era pequeña, mi gato parecía uno más de la familia. Los gatos de mayor pureza de esa extraña raza, llamada «de la isla de Man», nacen con la cola cortada y acabada en una especie de muñón, aunque cubierta de pelo. El mío resultaba muy gracioso cuando agitaba la cola divertido, porque cada golpe que daba con su muñón, sonaba sobre la mesa como si diera bastonazos. Yo no quería una cola así, prefería la de un gato callejero común. Pero no tenía, así que intenté dejar completamente quieta la parte superior de mi cuerpo, incluido el brazo derecho, y empecé a balancear la parte de abajo, sentada en la silla giratoria. En determinado momento, descubrí las sonrisitas y los dedos acusatorios de los chicos que estaban al otro lado del cristal. ¡Qué graciosos! Al acabar, la locutora me felicitó enérgicamente: —¡Enhorabuena! Lo has hecho muy bien, como si siempre hubieses hablado en la radio. —Pues no lo he hecho nunca —aclaré. —¿En serio? Pues has estado genial. Me gusta tu voz, podrías servir para esto. Al recordar sus palabras, confié en que mi voz tampoco me fallaría esta vez. Odiaba darme cuenta de que alguien acudía a un plató de televisión nervioso. No hay nada que quede peor que una voz temblorosa. Los asientos eran muy incómodos. Quien se había dedicado a decorar el plató y había elegido los muebles, no se había sentado en ellos. El respaldo de madera se me clavaba en la espalda e impedía que pudiese ponerme recta, además eran tan altos que me colgaban las piernas como si estuviera en un columpio. (¡Qué palabra! Siempre me ha parecido que “columpio” pertenece a un idioma de otro mundo. ¿Verdad que suena como si la dijera un hombrecillo verde con antenas? ¡Mi nombre es Columpio y soy tu nuevo amigo, terrícola!) A la izquierda, había una pared de cristal muy parecida a la de la radio, a diferencia de que el cristal llegaba hasta el suelo. Dentro, había muchas personas, moviéndose y hablando, aunque desde donde yo estaba no podía oír lo que decían. Frente a mí, cuatro cámaras tan altas como jugadores de baloncesto, quietas y solas. Me pareció raro, porque en televisión, siempre que sale una cámara, hay alguien detrás con cascos en las orejas y el pulgar levantado. A mi lado estaba sentado un hombre, colaborador habitual del programa, que hablaba muy bajito. Junto a la presentadora, había otra mujer tan gorda que casi no cabía en el sillón. Me pregunté cómo haríamos al acabar para sacarla de allí y recordé uno de mis cuentos titulado «El mundo según la gorda». Estaba tan ensimismada mirando a mi alrededor que me asusté al ver a un hombrecillo agachado junto a mí, sosteniendo un pequeño micro en la mano. —Por debajo —me indicó, acercándome el micrófono con cable. Me levanté del asiento y casi puse el culo en pompa. Pero fue al ver sus cejas levantadas y su expresión de asombro total, cuando caí en la cuenta. ¿En qué estaría pensando yo en ese momento? ¿Por dónde creía que iba a meterme el micro? —Je… —sonreí estúpidamente—. Lo siento, nunca he estado en televisión. —¡Ya lo veo! —se rió—. Me refería a que lo metiera por debajo de su ropa. —Claro… —sonreí de nuevo, mientras notaba mi cara encendida por los colores—. Démelo, yo me lo colocaré. Gracias. Cogí el micro y pasé el cable por debajo del vestido hasta el cuello. —Hable, por favor, necesitamos saber si se escucha. «¡Dios mío! ¿Y ahora qué mierda digo?» Mis contertulios debieron ver que mi cara pasaba del rojo tomate al blanco plátano, porque en seguida empezaron a hacerme preguntas sobre mi trabajo para obligarme a hablar. «¡Qué buena es la voz de la experiencia!», pensé agradecida. Para mi sorpresa, me volví a sentir como si estuviera en mi medio. Mi voz sonaba tranquila y serena y yo me expresaba como si supiera de lo que estaba hablando cuando la presentadora me preguntaba acerca de cómo sacar partido a unos sencillos trapitos. Empecé a darle un toque humano al tema. Sabía que debía de haber más personas con la misma necesidad que ella, buscando a alguien que les guiara en esto de la imagen, pero de una forma cercana y sencilla. Y ahí estaba yo. —¿Tu imagen siempre habla de ti? —fue la primera pregunta. Al principio pensé que era una pregunta personal, pero pronto me di cuenta de que estaba generalizando. —Yo haría una puntualización al respecto —contesté—. Tu imagen habla de ti en el momento en que te vistes. ¿O cuando te vistes para ir al supermercado le estás diciendo al mundo: «¡Miradme, yo soy la de la camiseta de tirantes y los pantalones pirata, con chanclas a lo Belén Esteban en Benidorm?». Si vas por la calle, verás que hay mujeres que parecen de la asociación pro bata de boatiné y zapatillas de felpa. —Fui consciente de que me estaba pasando de la raya. Tragué saliva y continué—: ¿Quién puede asegurar que siempre lleva el aspecto que quiere mostrar a los demás? ¿No es cierto que a veces nos ponemos, lo más cutre que encontramos en el armario? —Los ojos de la presentadora parecían querer salirse de sus órbitas. Incluso me pareció que me hacía una mueca con la boca, indicándome que cambiara mi forma de responder, pero yo seguí intentando ser yo misma y añadí—: ¡Algunos armarios son auténticos asesinos en serie de la moda! ¡No me extraña que haya personas que quieran salirse del suyo! «Tierra trágame», pensé. Me había pasado. Tras el primer susto, la presentadora continuó preguntándome: —Entonces, ¿qué podemos hacer para salir atractivas de casa, sin tener que pasarnos una hora eligiendo modelitos frente al armario? Supe que si respondía como ella esperaba que lo hiciese, toda la entrevista seguiría por ahí y Sibila no dejaría de ser una estilista más. Ya que estaba allí, tenía que lograr que mi personaje fuese diferente a todos los estilistas del mundo y su hecho diferencial era, precisamente, la humanidad que practicaba con sus clientes. Era mi momento. Debía responder sin responder y llevar la respuesta a una nueva pregunta sobre el shopper coaching, desde el lado más humano del aspecto exterior. —Eso no es lo importante, ¿sabes? —concluí. La presentadora puso expresión de desconcierto—. Ya que me das esta maravillosa oportunidad en tu programa, quiero decirle a la gente que no se trata de salir atractivas de casa, sino de estarlo también dentro de casa. ¡Se trata de estar y de ser siempre atractivos! —Cambié el género del adjetivo para extender mis alas profesionales también a la parte masculina de este mundo—. ¡Porque lo somos! ¡Es por eso que tenemos que sentirnos cautivadores en todos los momentos de nuestra vida! ¿Por qué tenemos que vestirnos en casa como si fuésemos la criada venida del pueblo? ¿Por qué tenemos que dejar lo peor de nuestra ropa para vestirnos cuando estamos más cómodos? —Me callé porque mi respuesta empezaba a parecer un discurso. Sentí que lo había conseguido. Sin duda, había logrado su interés y, seguramente, también el de los telespectadores. —Entonces… —siguió la presentadora inventando una nueva pregunta y abandonando la lista anterior sobre la mesa—, ¿dices que en casa no debemos elegir ropa cómoda? —¡No estoy diciendo eso! —sonreí—. Sino que la ropa cómoda debe ser la que nos haga sentirnos atractivos. ¡Debemos ser tan seductores en casa como fuera de casa! —Interesante… —esgrimió mi interlocutora—. ¿Y cómo podemos conseguirlo? —Encontrando una ropa cómoda con la que podamos estar en el hogar sin tener que correr a cambiarnos, si viene visita. —Oí las risas de todos los presentes—. ¡Fuera las batas de boatiné! — exclamé con entusiasmo—. ¡Fuera los chándales! ¡Fuera las zapatillas de felpa! ¡Somos atractivos! ¡Demostrémoslo en cada momento! ¡No sólo cuando nos ven los demás, sino también cuando estamos solos! Mucha gente me pregunta qué puede hacer para elevar su autoestima y yo siempre les contesto: «¿Cómo te vistes para estar en casa?». Dependiendo de su respuesta, puedo sugerir lo que le conviene para sentirse mejor consigo misma. —Bien… es muy interesante —continuó la presentadora, mientras mi sonrisa aumentaba por momentos—. ¿Puedes sugerirnos algo más a la hora de comprarnos ropa? ¿O eso depende de cada cliente? —Depende de cada persona. Algunas necesitan sentir que son importantes para el mundo y, sin embargo, su atuendo indica que no le prestan atención a su imagen. Hay otras que desean encontrar el amor, la felicidad y el éxito en su vida, pero se visten como perdedoras. Las hay que quieren tranquilidad y paz en sus vidas, pero se visten de verde flúor. En fin, he tenido tantos clientes y cada uno de ellos ha sido tan revelador para mí… —Me hice la experimentada. —¿Cuánto tiempo llevas trabajando como shopper coach? —preguntó ella mirando sus notas para decir bien la expresión en inglés. —Va a hacer diez años ya —mentí vilmente, pero agrandando mi sonrisa. —¿Y con qué expresión podríamos traducir este término al castellano? Es para que nuestros espectadores puedan entender bien de qué se trata. —Bueno, yo diría que soy como una «consejera estilista». No se me ocurre otra manera de definirlo. Lo que yo hago, básicamente, es conseguir que la persona vista bien y se sienta cómoda consigo misma. Y eso no se logra con una ropa cualquiera, ni aunque sea de diseño. Eso se consigue utilizando las prendas adecuadas para cada persona en cada ocasión, dependiendo de cuáles sean sus necesidades, sus vivencias pasadas o su estado de ánimo. Siempre he pensado que no importa la cantidad de palabras que digas sino la calidad. Sin embargo, aquella mañana yo hablaba sin parar intentando que alguna de mis frases tuviera sentido. No acababa de creerme mi propio personaje, pero había puesto toda mi intención en conseguir que los demás sí lo hicieran y, a juzgar por sus caras, lo estaba logrando. Cuando acabé, salí de allí con cuatro tarjetas de posibles clientes. Como yo no tenía, no pude darles la mía, pero prometí llamarles para concertar la primera de mis entrevistas como shopper coach o consejera estilista. No me gustaba mucho como sonaba la traducción, pero pensé que iría perfeccionando el nombre, a medida que fuera trabajando. Regresar a casa y llamar por teléfono a Gigi para contarle mi éxito fue maravilloso. La entrevista había durado casi media hora y, según iba respondiendo a las preguntas, iba entendiendo de lo que tenía que hablar. Fue difícil, pero muy gratificante. Durante esa semana, me sentí feliz por mi actuación en la tele y estaba ansiosa. Quería que emitieran el programa, pero cuando llegó el día en que me vi por primera vez en la pantalla, creí que me iba a morir del horror. Como había intuido, mi voz sonaba maravillosa, susurrante y sensual, ¡pero mi cara parecía un garbanzo! Mi cuerpo estaba enfundado en la ropa, que marcaba todas mis curvas de una forma insultante. Era gorda, ya no cabía ninguna duda. El pelo se me pegaba a la cara, sin gracia ni movimiento, y las orejas sobresalían a través de su finura. Mis ojos se movían a izquierda o derecha, siguiendo a la cámara que filmaba en cada momento. Tanto movimiento me infundía una expresión de terror muy macabra y muy fuera de lugar. ¡Además, estaba tan tiesa en aquel sillón tan incómodo con los pies colgando! A pesar de haber cruzado las piernas, tenía que sujetármelas con la mano, porque tendían a separarse. Pero lo peor era mi cara: sacaba la lengua, me chupaba los labios, engurruñía la nariz, parpadeaba, cerraba los ojos —cuando la cámara agresiva se me acercaba con malas intenciones—, jugaba con la lengua por entre los dientes, ponía morritos de pato, etc. Mi rostro era un jardín de expresiones sin fundamento, a cada frase que había dicho, a cada palabra y a cada idea nueva que había salido de mi mente. Nada de eso habría importado si se hubiese tratado de una simple conversación, pero el maligno cuello de aquella camarojirafa había grabado para la posteridad cada uno de mis movimientos, muecas y expresiones. Fue terrible. Todo el mundo pudo ver a Sibila, la shopper coach que pretendía ayudar a sus clientes a sentirse bien consigo mismos, mejorando su aspecto exterior, con una cara que se deshacía y descomponía, porque no paraba de moverse. Ni siquiera cambiar las bolas de cristal que Gigi me había colgado del techo sirvió para que me sintiera mejor después de aquella entrevista. Tampoco mejorar mi vestuario me fue de ninguna utilidad. Tenía cierto resquemor en mi interior, que me anunciaba un sentimiento de culpa del que sería difícil librarse. Sabía que después de esa entrevista en televisión, había tomado la decisión más trascendental de toda mi vida. Había decidido pasarme al lado oscuro, al de la imagen. Eso significaba que, a partir de aquel momento, abandonaría mi personalidad profunda, frágil, sensible, espontánea, desequilibrada y excéntrica, para convertirme en un ser superficial, con cierta lógica, que razonaría sólo de vez en cuando, pero que dejaría de actuar con el corazón. ¡Dios mío! ¡Iba a convertirme en un ser sencillo! ¿Qué había hecho? ¿Iba a hacer el papel de una mujer que aconsejara a los demás sobre cómo debían vestirse para mejorar sus vidas? Eso no podía ser bueno. ¡Hubiera sido mejor convertirme en hombre! *** Nunca había tenido tarjetas de visita propias en las que dijera «escritora a domicilio». La idea de imprimirme unas me parecía una experiencia tan creativa que gasté parte de mi tiempo en diseñarlas. Al fin y al cabo, iban a ser una presentación de mí misma y de mi nuevo oficio. Utilizaría mi pseudónimo, al cual tuve que añadir un apellido. Cuando le di el diseño al maestro tarjetero, me miró como si yo pretendiera que se bajara los pantalones. —¡No! —dijo con mucha seriedad. —¿Qué? —pregunté con poca seriedad. —¡Que una tarjeta no se hace así, hombre! —exclamó un tanto alterado. —¿Cómo dice? —volví a insistir con otras palabras. Entonces, él se levantó, apartándose de la pantalla del ordenador en la que aparecía el modelo que yo le había llevado en un «chismito» —nombre con el que suelo llamar a esas minúsculas cositas en las que acarreamos información de un ordenador a otro, es decir, en inglés, pendrive. —¡No puede ser así, señora! —repitió. Odio que me llamen «señora», sobre todo si quien lo dice es más joven que yo. Pero éste no era el caso. El hombrecillo tiró de sus pantalones hacia arriba, como si quisiese subírselos hasta el cuello, a pesar de que el cinturón apretaba vilmente su tripa de cerveza y patatas alioli, y se revolvió dentro de ellos. Estaba claro que mi idea era demasiado innovadora para su mentalidad de copistero tradicional o no sabía cómo hacer lo que le estaba proponiendo. Opté por lo segundo y acerté; el tipo no tenía ni idea. —¿Y cómo debe hacerse, según usted? —pregunté con cierta malicia. —Pues usted pone su nombre: «Fulana de Tal» —me insultó— y, debajo, su oficio, «fontanero». Es un ejemplo —explicó. —¿No me diga? —exclamé con sorna—. Está bien, deje que me lo piense y le traeré un diseño nuevo, hecho como usted dice. —Saqué el chismito del ordenador y me fui de allí echando leches. «Sibila, de profesión fontanero —pensé— y encima en masculino.» ¡Olé! Decidí regresar a casa y hacerlas yo misma en Internet. Seré sincera. Que nunca hubiese usado tarjetas de visita, no significa que nunca me hubiese hecho ninguna. Hacía tiempo que utilizaba unas, que también había diseñado yo, pero que no eran una presentación de mi profesión. Las había hecho por pura necesidad y las llamaba «bañotarjetas», porque eran para dejar en los sitios que tenían un baño lo suficientemente detestable para que yo sintiese la necesidad de llamarle la atención a alguien. Siempre he sido muy escrupulosa con los retretes. Odio mear donde se nota que lo ha hecho alguien antes. Me horripilan el mal olor, la suciedad, la falta de complementos necesarios, como un miserable cerrojo, y, sobre todo, me repugna la visión y la presencia de fluidos corporales, en el interior o alrededor del inodoro. A veces, he vulnerado el servicio de los chicos, anhelando encontrar una brizna de limpieza que me permitiera hacer mis necesidades, sólo en los que hay cuartitos, claro. Pues sólo me faltaba eso, mear en un mingitorio… si es que eso es posible para una chica. Yo no he estado nunca dispuesta a abrirme de piernas y mear de pie. No he llegado a esa desesperación, todavía. ¡Dios me libre! Si he de decir algo acerca de los aseos, servicios, toilettes o restrooms que he visitado en el mundo es que España se lleva la palma en cuanto a suciedad, descuido, estado lamentable, variedad de aromas y vergüenza ajena, en lo que a baños se refiere. Sólo en Francia, he encontrado cosas parecidas pero ni por asomo tan exageradas. Claro que no he visitado Afganistán, ni falta que me hace. Lo digo sólo por poner un ejemplo de lo que imagino que puede ser un país lo suficientemente ocupado como para descuidar la higiene del espacio reservado para descargar las más íntimas esencias humanas. Y, seguramente, los afganos son más limpios que nosotros. En España me he topado con todo tipo de experiencias, pero no creo que sea adecuado entrar en demasiados detalles. Además, aún no tengo respuestas para algunas de las interesantes preguntas, misterios de la humanidad, relacionadas con el aseo en los lugares públicos. Primera pregunta: ¿Cómo es posible que haya mujeres que vayan de dos en dos al baño a charlar, a pesar del estado lamentable en el que se encuentran algunas instalaciones? No es la primera vez que me encuentro a dos de cháchara, dentro del mismo cuartito. Una de pie, pegada a la pared, mirando hacia la puerta mientras la otra mea, y viceversa; ambas encerradas en un espacio que a veces no llega ni a medio metro cuadrado. ¿Es que algunas mujeres no desarrollan completamente el sentido del olfato? ¿O es que les da lo mismo oler a mierda? Segunda pregunta: ¿Qué hacen los demás cuando no hay un lugar privado donde aliviarse? He ido a muchos espacios públicos en los que el baño no es que estuviera mal, sino que era inexistente. Siempre me he preguntado cómo hace la gente para aguantar tantas horas sin mear, mientras charlan tranquilamente, sin demostrar ninguna mueca de dolor o molestia en su bajo vientre. ¿Acaso llevan una especie de recipiente portátil, tipo sonda invisible, que yo aún no tengo y que me encantaría comprar, si alguien me explica dónde? Tercera pregunta: ¿Por qué algunas mujeres se limpian sus partes íntimas con el mismo trozo de papel higiénico, con el que después alfombran el suelo del cuarto de baño de cualquier local, mojándolo todo y provocando que la próxima que entre reboce sus zapatos en el largo rollo que sale del colgador, pasa por atrás del inodoro y después serpentea por el suelo, absorbiendo mugre, caca, pis y pisadas anteriores? Es una pregunta demasiado larga, lo sé. Pero si la respuesta es igual, ya sé por qué nunca he sido capaz de contestarla. He meado en baños sin cerrojo; sin picaporte; con un agujero en la cerradura; con una persiana en lugar de puerta; con una ventana transparente detrás del inodoro tapada sólo con una maceta a la altura de la cabeza; y en otros lugares indescriptibles que podrían herir la sensibilidad de cualquiera. Incluso he optado por no mear, porque no había donde y me he muerto mientras me aguantaba el dolor de tripa, el mareo y las horribles ganas de matar a alguien que me entran, cuando no aguanto más. He meado en el suelo de la calle, como todo el mundo cuando no hay otra opción. He meado oculta entre unos matojos; detrás de un árbol; en una pared oscura y hasta en el mar, también como todo el mundo. A los que se sientan escandalizados por mi sinceridad, les diré que, muchas veces, si quieres descargar tu vejiga, no hay otro remedio que regresar a los orígenes prehistóricos,. Ésa es una de las razones por las que amo esta zona costera, porque está llena de hoteles en los que puedo colarme y mear a gusto. Y los hoteles, en general, están limpios, aunque unos más que otros. Claro que, últimamente, algunos han puesto tarjeta de cliente para entrar al baño, cosa que me parece de muy mal gusto. ¡Será que sus dueños nunca van a llegar a ser mujeres embarazadas con absoluta urgencia; ni ancianitas a las que se les olvidó ponerse lo necesario para las pérdidas leves; ni almas desesperadas por encontrar un baño y punto! ¡Qué simpáticos! ¡Si no eres cliente, no meas! ¡Qué bien! Se habrán quedado a gusto. Espero que les remuerda la conciencia en las noches frías de invierno, cuando intenten dormir en su cama solitaria, sin otros pies que calienten los suyos. Cuando viajo, me gusta visitar los monumentos que, a mi parecer, son más importantes, pues dicen mucho de la cultura y tradición de un país o un pueblo. Me refiero a los baños. En una plaza de Bruselas por la que paseaba en una tarde de verano, vi a un señor que se sujetaba sus partes, delante de todo el mundo, y las sacudía con un gesto de lo más provocativo, con el rostro pegado a una especie de contenedor de plástico que tenía tres agujeros en tres paredes distintas, en las que las caras de otros hombres se unían a la suya. Siento que la descripción sea tan gráfica, pero es la viva imagen que guardo de Bruselas, a las cinco de la tarde, en un caluroso mes de julio y a plena luz del día. El hombre había metido su pene en el interior de uno de esos agujeros y había meado frente a otros dos hombres, tranquilamente, mientras un millón de personas paseaban a su alrededor haciendo turismo. Aquel día me pregunté qué le había ocurrido al mundo. Sin embargo, a mi regreso a España, deseé que existiera un baño público como aquél, para mujeres. Mientras me meaba, a más no poder y buscaba donde descargar con desesperación, imaginé que existía. Me imaginé bajándome los pantalones y colocando el culo en un agujero especialmente diseñado para féminas hispanas. En Alemania, por ejemplo, los baños están diseñados a la altura de los alemanes, tanto los masculinos como los femeninos, y mientras yo tenía que subirme al inodoro como si fuese el taburete de un bar, mi compañero de viaje buscaba algo en lo que subirse para alcanzar el mingitorio. «Mingitorio», ¡qué palabra tan fea! Suena a enfermedad infantil. La pondré en mi lista de palabras detestables. Reconozco que no hubiera sido muy agradable para los transeúntes ver tres culos confrontados, meando en mitad de la calle. Y creo que, de la emoción, tampoco me hubiera salido el chorrito. Volviendo a las «bañotarjetas», las confeccioné para dejarlas en algunos bares, restaurantes y demás sitios públicos, como queja de sus servicios o, mejor dicho, de sus toilettes. Eran blancas por un lado, sin nombre ni dato alguno, y, por el otro, decían: «Señor/a propietario/a: Cuide la calidad y la higiene de sus aseos. Al cliente le importa, aunque no se lo diga. Firmado: Un culo cualquiera» . Estaban de oferta en Internet y sólo tuve que pagar los gastos de envío. Las usaba siempre que tenía ocasión. Al dejar la propina en la bandejita de la cuenta o pegada en el espejo del baño. Incluso, a veces, regresaba por la noche y la pasaba por debajo de la puerta cuando sabía que nadie me veía. No pretendía provocar al personal, sino dar un toque de atención para que contemplaran sus baños desde otro punto de vista y se dignaran a cuidar de ellos. Entiendo que la comida es importante, el servicio —esta vez me refiero a los camareros—, la decoración y la comodidad del local, también. Por eso, no comprendo cómo existen lugares realmente acogedores donde se come de maravilla y recibes un trato agradable, con baños que parecen un vertedero de despojos humanos. Ésta es para mí la pregunta más misteriosa de todas las preguntas misteriosas que he podido hacerme a lo largo de mi vida. ¿A quién le interesa si existen los ovnis? Lo que realmente me interesa saber es por qué son tan guarros y tan cutres algunos baños. En más de una ocasión, he recibido una miradita de odio de algún camarero, tras leer la tarjeta, pero me da igual. El tema me tiene harta y creo que hay que hacer algo. Ya sé que los españoles no nos quejamos por nada, cosa que, por cierto, nos diferencia mucho de los demás europeos, que protestan hasta por el clima, ¡pero alguien en este gran país tiene que estar de acuerdo conmigo! Imagino que hay más individuos que, como yo, sufren los baños en silencio y, a veces, he tenido la tentación de montar una asociación para reunirnos y proponer ideas que acaben con esta situación definitivamente. Incluso le he inventado un nombre: «Asociación para usadores de baños a favor de la higiene». Y, por si el primero no termina de funcionar, he ideado otro: «Asociación de meones desesperados en busca de un inodoro limpio y seco», aunque creo que éste resulta un poco largo. Sería mejor utilizar alguna abreviatura, por ejemplo: «AMABA: Asociación de meones amigos de los baños amables». Da igual, de todos modos no voy a reunirme jamás con otros meones desesperados. Hay cosas que es mejor mantenerlas en privado. El baño es un lugar muy inspirador, al menos yo he tenido allí mis mejores ideas, sentada en el inodoro, cualquier madrugada de ésas en las que tengo que levantarme porque las musas me llaman con insistencia. Las mías, seguramente, viven en el baño. Sé que esto me viene de familia. Mi madre —que escribía por hobby— también utilizaba el trono para plasmar sus historias en un cuaderno, cuando todos nos habíamos ido a dormir y, por fin, tenía un rato para sí misma. Son lugares donde la inspiración mana a raudales. ¿Será por el agua corriente? Estoy segura de que Harry Potter no se creó en una cafetería, como dicen. No puedo asegurar que J. K. Rowling cagase a Harry, pero quizá estaba sentada en el trono cuando tuvo esa gran idea que cambiaría para siempre su vida. Diseñé mis nuevas tarjetas en el ordenador. No quería que fuesen como las de todo el mundo, con el nombre y debajo el oficio, o al revés, como había sugerido el maestro tarjetero. Decidí que tenían que ser muy especiales. Quería que la gente se fijara en ellas, entre las muchas que se amontonaban en las mesas de las tiendas, donde pretendía dejarlas. Elegí un fondo con unos churritos muy monos en verde esmeralda sobre un fondo azul eléctrico. Coloqué las letras de color fucsia apagado, que le daban un toque muy chic, y escribí mi correo electrónico y mi teléfono en primer lugar y en un cuerpo de letra grande. Puse mi nombre abajo, a la izquierda, y, debajo, por fin, shopper coach. Tenía miedo de que nadie entendiese lo que significaba —es bien sabido lo mal que les entra el inglés a los españoles—, o sea que decidí traducirlo a mi manera y añadir también la traducción: «Asesora de moda». Quería que se entendiese desde un principio el lado humano del asunto, como tan sabiamente me había sugerido Gigi, y por ello escribí una frase que lo especificara y que, al mismo tiempo, llamase la atención. Di vueltas y vueltas a aquella idea. Escribí algunas máximas sintiendo que no hallaba la forma adecuada de captar la atención de ningún ojo. Mis tarjetas tenían que ser las de una asesora que pretendía hacer el papel de cooperante en una ONG de la moda, ayudando a los demás a vestirse con cierto buen gusto, lo cual les haría ganar en autoestima y dignidad. Así empezaba a verlo yo, pero sabía que sería difícil que los demás lo vieran por sí solos, por eso mi frase debía ayudarles. Pero era incapaz de escribir nada que sonase un poco serio: «Vestir bien, te hará sentir mejor»; «Vístete bien y sé tú misma»; «¿Te has dado cuenta de que vas hecha un adefesio?»; «Vístete bien, por favor, llámame y te ayudaré a lograrlo». Cada frase que se me ocurría sonaba como un insulto a mis futuros clientes o, lo que es peor, como un timo en toda regla. Recurrí a los sabios, pero ni mi amigo Aristóteles fue capaz de echarme una mano. Oscar Wilde se mostraba reticente y eso que él siempre se había preocupado mucho por su imagen personal. Pensé que quizá las chicas fuesen más abiertas, pero Rosalía de Castro me resultaba demasiado poética, y recurrir a Santa Teresa me pareció un sacrilegio. Volví a ser yo misma y decidí salir a dar un paseo. Quizá encontrase la inspiración en la calle. Llegué hasta la plaza triangular de Beniyork —había rebautizado la ciudad, por sus altísimos edificios—. Aunque, en realidad, era más como Las Vegas europea, sobre todo en la nocturnidad de la zona guiri. Esa calle llena de rótulos de neón antiguos me recordaba a las fotos, también antiguas, de la calle Fremont, antes de que la taparan y montasen espectáculos de luces y música proyectados bajo el techo. Si hay una ciudad en el mundo que pueda inspirar algo en lo que a moda se refiere, ésa es Benidorm. Salvo por un pequeño detalle sin importancia; esta ciudad te da ideas para vestirte como una mezcla de pelícano borracho y tucán deprimido con subidón mañanero. No obstante, la adoro. Creo que es la población más alegre del mundo; el único lugar donde la gente mayor se mezcla con la gente joven con tanta facilidad que los de mediana edad ya no sabemos dónde ubicarnos. Un ejemplo de esta confusión es que siempre había un gogó pueril que me daba una tarjetita para invitarme a un chupito, al pasar por la puerta de cualquiera de las discotecas para adolescentes del paseo marítimo. Ese gesto, que agradecía, me alegraba el día, pero cuando miraba alrededor y me veía rodeada de un grupo del Imserso, mis ilusiones se desplomaban, como un segundo antes le había ocurrido a mis bragas, al ver la sonrisa del gogó acercándose a mí. «¡Estúpida! ¿No ves que es su trabajo? —me recriminaba—. ¡Le han contratado para invitar al único ser humano capaz de tomarse una copa sin hablar de la posguerra!» Entonces reparaba en el grupo de la tercera edad, que continuaba mirando la minifalda dorada de la chica que bailaba en la puerta, para captar la atención de los futuros clientes. Lo más curioso es que eran sólo las dos de la tarde y acababa de comer. Ésta es una de las cosas que me hacen amar esta ciudad: en Benidorm, el tiempo no existe. Siempre es un buen momento para comerte una porción de pizza, un kebab, un pollo al estilo Kentucky o un chocolate con churros, depende sólo de tus gustos. Lo mismo ocurre con la música. Puedes tomar como entrante Los Pajaritos de María Jesús; como primero, un bakalao duro o al pilpil, en cualquier discoteca de playa; seguido de un pasodoble de fiestas veraniegas de pueblo; y, quizá, de postre, te apetezca probar un movimiento salsero latino, cantado por un blanco con la cara pintada de negro y una peluca fucsia de rizos en la cabeza. Me gusta Benidorm porque la gente come churros en verano y helados en invierno. Y porque parece que todo el mundo estuviese de vacaciones, cuando no es así. Como en cualquier otra ciudad turística, hay siempre muchas personas trabajando, pero cuando paseo por sus calles, siento que yo también estoy de vacaciones y eso me hace feliz. Cuando estuve aquí por primera vez, tenía catorce años y no guardaba muchos recuerdos de ese viaje, salvo lo buena que estaba la tarta de fresas del bar que había frente al apartamento, que mis padres habían alquilado para pasar quince días en agosto. También tenía en mi mente las enormes paellas y mariscadas, tras pasar la mañana jugando y saltando entre las olas, metida en una barca de goma con mi hermana. A veces, había bandera roja, cosa que ahora no ocurre casi nunca. El Mediterráneo es bastante tranquilo, pero aquellos quince días, el mar estuvo de lo más juguetón. Corría la década de los años setenta y nada estaba prohibido, así que mi hermana y yo nos bañábamos haciendo estragos entre los bañistas, con la barca naranja y negra que nos había comprado mi padre. En uno de sus ataques de padre cascarrabias y aguafiestas, nos la quitó alegando que el mar estaba peligroso. Yo siempre supe que lo había hecho por envidia, al darse cuenta de lo bien que nos lo pasábamos. Por una vez en su vida, se permitió ser niño y se metió en ella, con las piernas estiradas, intentando disimular y fingiendo que quería relajarse, cuando en realidad estaba como loco, a la espera de que llegaran las olas gigantes de la mañana. Y no tuvo que aguardar mucho. Una ola enorme se acercó por detrás y lo levantó, arrastrando la barca hasta la toalla de una pareja de alemanes que tendrían más o menos su edad y que se quedaron atónitos al ver a un señor tan serio, metido en una barca, amerizar sobre las toallas que acababan de colocar. Mi padre ni siquiera se disculpó. ¿Cómo iba a hacerlo? Se notaba a la legua que no entendían el idioma. Puso cara de sorpresa, aguantándose la risa, mientras sus dos hijas se retorcían sobre la arena, mirando la escena desde lejos. Con el rostro circunspecto, intentaba levantarse, pero su tripa recién adquirida por las cervecitas de media mañana se lo impedía. Una y otra vez, probó a ponerse de pie sobre la goma mojada, pero no hubo forma. Su rostro se iba enrojeciendo, mientras alrededor había empezado a formarse un corrillo de guiris anonadados que discutían entre ellos, sobre cómo había aparecido aquel hombre sobre sus toallas. Algunos se reían con nosotras, tan abiertamente, pero, como éramos niñas, nadie nos prestaba demasiada atención en realidad, así que seguimos a las carcajadas, sabiendo que él estaba sumido en ese momento tan vergonzoso, incapaz de darse cuenta de que estábamos cerca. Al fin, la señora del alemán instó a su marido a que le ayudara a levantarse y el hombre lo hizo. Entre él y otro, cogieron a mi padre de las axilas y lo alzaron hasta que pudo salir de la barca y alejarse de allí. Al principio, se mostró un poco despistado, pues no sabía dónde estábamos. Creyó que la ola lo había alejado bastante y, mientras nos buscaba, le vimos reírse entre dientes. Mi hermana y yo aún nos partimos de risa recordando aquella historia. También a nosotras nos levantó una ola gigante y nos lanzó lentamente, pero con gran potencia, hacia una calva que nadaba en la superficie. Quisimos avisarle y, con mucha educación, gritamos mientras agitábamos los brazos para advertir de nuestra inminente llegada al caballero: «¡Señor, cuidado, señor! ¡Quítese, señor!». Chillamos con fuerza, pero el hombre no parecía escucharnos. Seguimos intentándolo hasta que la ola tomó velocidad y lanzó la barca directamente contra su nuca. Pensé que le habíamos matado. Salimos de la goma de un salto y caímos al agua. A pesar de creer que acabábamos de cometer un asesinato, no podíamos parar de reírnos y tragamos litros de agua salada. El hombre comenzó a gritarnos cosas feas en un idioma desconocido que sonaba muy mal, más aún cuando vio que nos reíamos de su mala suerte. Pero yo estaba feliz de que estuviese vivo y no podía parar de carcajearme al ver su cara de cabreo monumental. El Benidorm del siglo XXI es bastante diferente, aunque aún conserva la gracia vacacional de los setenta y el glamour de los ochenta. No hay más que ver a los transeúntes. Son tantos los estilos que, al principio, cuando venía a recorrer sus calles, no paraba de hacer fotos, aunque a veces fuera un tanto peligroso. No a todos los moteros del Heartbreak o del Daytona les gusta posar. Tampoco las estrafalarias «guirisaurias» de edad madura están siempre dispuestas a sonreír a la cámara, con su pelo de colores, cardado hacia arriba, con la autoestima bien alta, su vestido de leopardo ceñido, marcando «pechonalidad», mientras pasean con un perrito liliputiense blanco teñido de rosa, al estilo Paris Hilton venida a menos. Pronto publicaré un libro titulado Imágenes de Beniyork: Identidad de una sociedad variopinta, o algo parecido. No puedes visitar San Francisco sin ir al barrio chino, ¿verdad? Pues si vas a Benidorm, no puedes olvidarte de visitar Guiri Town. A pesar de los trillones de tiendas chinas o indias que hay en cada calle, sólo los ingleses han conseguido hacer la transformación de algunas de las calles paralelas a la Avenida del Mediterráneo. En las tiendas, los restaurantes, los salones de tatuaje y piercing, todos hablan inglés. A los bares, si eres español, mejor ni entrar, porque te obligarán a cantar en un karaoke junto a un grupito de niñas minifalderas y un tanto rollizas, con antenas de peluche rosa chicle y luminosos pechos que se encienden y se apagan; están celebrando, a todo gas y a viva voz, la despedida de soltera de la que lleva un velito blanco en el pelo. O, lo que es todavía peor, tendrás que soportar al grupito de machos adolescentes que comen fish and chips y salchichas gigantes, bebiéndose la Pinta, la Niña y la Santa María, mientras gritan como bestias, frente a una enorme pantalla donde pasan un partido de fútbol. No me gusta el fútbol. He salido con suficientes hombres futboleros como para odiarlo a muerte. De hecho, una de las pocas cosas que tenía claras a la hora de pensar en el amor verdadero era que no debía gustarle el fútbol bajo ningún concepto. Aún así, quise disfrutar de los partidos del último Mundial en el que ganó España. Tuve que aguantar que la gente me mirara cuando metían un gol, porque todos gritaban mientras yo aplaudía con elegancia, como si estuviera en la ópera; era lo único que me salía. Fue divertido ver cómo se disfrutaba de los partidos en todos los bares, con algarabía; mientras en uno holandés, los clientes se habían encerrado corriendo las lonas en la terraza, a pesar de que aquella noche de la final había unos cuarenta grados de temperatura. ¿Pensarían los holandeses que los españoles les iban a pegar, tanto si ganaban como si perdían? Es posible. Y es que las minorías siempre son las más débiles. Al final, antes de que el suelo se encharcase con un líquido viscoso de holandés derretido, tuvieron que descorrer las lonas; parecían un helado de naranja con nata que se te acaba de caer al suelo y, además, lo has pisado. Como perdieron, no hubo oportunidad de saber si todo el pueblo habría ido a lincharlos si hubieran ganado. Me pareció un poco exagerado, pero los guiris a veces son como andaluces hablando de comida: tomates como ventiladores; zanahorias como mangueras de gasolina; y unos espetos que parecían una ristra de tiburones. Sí, todas esas expresiones las he oído de labios andaluces, pero los holandeses pueden ser aún más exagerados en esto del fútbol, tanto que pretendían freírse a sí mismos en la terraza cerrada de aquel garito, como calamares a la romana pero sin romana. Volviendo a la Gran Bretaña de Benidorm, me alegré de saber inglés cuando vi el cartel que anunciaba que uno de mis cantantes favoritos, Poppy Wills, daría un concierto en la Plaza de Toros. Compré dos entradas, sin haber decidido aún a quién invitaría para que me acompañara. Eran un poco caras, pero Poppy se lo merecía. No sólo era una de las mejores voces del momento, sino que además era un tipo de lo más atractivo y especial, tenía un swing incomparable y era capaz de cantar cualquier cosa, desde la música más pop, aunque con aires rockeros y fuertes que emulaban a Freddie Mercury, hasta melodías de jazz y de los años cuarenta americanas, al estilo Michael Bublé. Su escandalosa sonrisa despertaba mis instintos sexuales más libres. Su voz y su forma de moverse en el escenario — aunque yo sólo le había visto en televisión— te invitaban a desear tirártelo en un «aquí te pillo, aquí te mato». Con un hombre tan irresistible, lo de los preliminares se esfumaba como por arte de magia. Lo que en realidad anhelabas era pasar a la acción pura y dura. No muchos tipos son capaces de despertar eso en una persona tan romántica como yo, por lo que Poppy Wills era la mejor propuesta para una tarde veraniega de sofocón, en la que mi mejor plan sería dar un paseíto por la «calle del Coño», como llaman a una de las vías principales del casco antiguo. Una vez en casa, llamé a Ariel para darle la buena noticia. —¡Ahhh! —escuché exclamar a mi amigo, tras recibir mi invitación. —¿Te has muerto? —le pregunté. —¡Sí! ¡Estoy completamente muerta! —me respondió—. ¡Poppy Wills en Benidorm! ¡Me encanta esa cara de salido que tiene! —¿Entonces te apuntas? —¿Que si me apunto? ¿Estás de coña? ¡Ya me estoy poniendo los pañales! Sacudí la cabeza para borrar esa imagen de mi mente. —No sabía que te gustara. Siempre escuchas lounge —le dije, recordando que las veladas en su casa eran para mí como un balneario, con millones de velas encendidas y aroma de incienso en el ambiente. —Bueno, la música me da igual, la verdad. Quizá es demasiado fuerte para mi gusto. ¡A mí lo que me gusta es él! ¡Esos tatuajes! ¡Ese cuerpo! ¡Está de muerte! ¿Quieres que te cuente lo que le haría? —¡No, por favor! —supliqué. —¿Por qué? —insistió, aunque no supe distinguir si estaba de broma. —Porque te recuerdo que soy heterosexual y, seguramente, yo le haría otras cosas muy distintas a las tuyas. —¡Vamos, nena, que no somos tan diferentes! El sexo es sexo, de cualquier forma. —Cierto —respondí tragando saliva y rezando para que no me explicara los detalles. —Me has hecho feliz hoy, amiga. —Me pareció oírle lagrimear y sorberse el moco—. He tenido un día horrible, pero Poppy Wills me va a dar un chute de adrenalina que es justamente lo que necesito. Lo cierto era que Ariel esta vez tenía toda la razón. Poppy Wills era un hombre muy deseable, aunque su cara era más bien fea, el conjunto era tremendamente atractivo y su imagen recordaba a la de cualquier inglés de la zona guiri. Me pregunté por qué nos gustaba tanto, entonces, a mí, a la mayoría de la población femenina, a Ariel y a todos los guais. ¡Si era incluso vulgar! Quizá su perfil proyectaba sobre el mundo la idea de que todos tenemos, en el fondo — algunos más en el fondo, y otros, más al fondo a la derecha—, un instinto animal de libertad que es más sano que cualquiera de nuestras estúpidas normas para las artes amatorias. Poppy Wills era inglés y su imagen podría haber sido el logotipo de Benidorm, en lugar del toro —de hecho, yo habría votado por el cambio—, pero, sobre todo, era la idea de libertad sexual. Al imaginarte con él, podías verte haciendo cualquiera de las cosas que, en circunstancias normales, nunca te hubieras atrevido a hacer. Y no era cosa mía solamente. A Gigi también le parecía un hombre de lo más sensual. —Aunque me da un poco de grima —añadió cortésmente ella, declinando la posible invitación que yo ya había rehusado hacerle, cuando le pregunté si le gustaba— y su música me resulta un poco fuerte y un tanto pesada. Me alegré de haber invitado a Ariel, aunque la auténtica razón había sido el recuerdo del único concierto —uno de cantos armónicos en el teatro del Centro Social— al que había asistido con mi nueva amiga. La excusa: que el dinero recaudado iría a parar a una asociación benéfica. Menos mal, porque, de no haber servido para algo tan noble, el trauma hubiera sido mucho mayor. Dos hippies se colocaron sobre el escenario y empezaron a hablar. Él en inglés, ella en español, pero con acento, por lo menos, sueco. Rubios como el oro, parecían querubines con sus túnicas blancas y sus pies descalzos, pero sin alas. Delante de ellos y formando un círculo, había toda clase de instrumentos raros, de los que sólo recuerdo el nombre de uno de ellos porque ya lo conocía: el Didgeridoo. Había tenido un alumno que nos equilibraba las vibraciones del cuerpo, en el taller de escritura, poniéndose detrás mientras hacía sonar el artilugio. El concierto fue todo de ese estilo: ¡venga a tocar instrumentos que parecían sartenes quemadas! ¡Venga a tocar unos bongos que tenían pinta de cubos viejos! ¡Venga a cantar como serafines en el cielo, haciendo ondas con la voz hasta llegar a notas que ni siquiera sabía que existían! Tenían unas voces maravillosas, pero no tenían melodía. Ya sé que en el jazz, a veces tampoco las hay, pero esto era distinto, parecía que no cantaran, sino que permitían que la voz, aguda en la mujer y grave en el hombre, penetrase en nuestro pecho provocando vibraciones y sensaciones de lo más extrañas e, incluso, desagradables. A ratos, sentí que iba a marearme. Ésa es mi explicación, aunque Gigi después me lo contó a su manera. —El canto armónico consiste en vocalizar alargando las vocales, igual que cuando recitas un mantra, pero con ciertas técnicas de emisión del sonido, que permiten producir dos o más sonidos de manera simultánea. Parecía que lo había sacado de un libro y debía de haber sido, pero se le iluminaba el rostro al hablar de ello. Gigi era completamente visceral cuando se trataba de las energías, y no solamente de las renovables. —¿Verdad que parecía que las voces te traspasaban el alma? —afirmó, más que preguntarme. Era otra forma de decir que iba a vomitar vocales a mis pies, con tal de sacar esas ondas de mi estómago. Aunque al menos hubo algo divertido, que fue lo que me hizo soportar la hora y media completa. Según dijo la mujer «guirisauria», no debíamos interrumpir el concierto con ningún otro sonido. Eso significó que tuviera continuamente ganas de toser, como en misa cuando éramos pequeños; bastaba que no puedas ni respirar, para que te entrase la risa. Nos pidió que no aplaudiéramos pero que, si necesitábamos expresar nuestro agradecimiento o nuestra admiración, podíamos hacerlo levantando las palmas de las manos y moviendo los dedos en señal de bienestar conjunto. Y allí estaba el teatro entero, con las manos en alto como si nos apuntaran con una pistola, moviendo los deditos al estilo del saludo extraterrestre y dejando escapar unas débiles risitas con cada uno de esos aplausos marcianos. —¡No me lo puedo creer! ¡Hacía tanto que no iba a un concierto! —gritó Ariel entusiasmado, pegando su boca a mi oído—. Llevo una hora delante del espejo. ¡No sabía qué ponerme! —¿Y para qué querías vestirte bien? ¿Para sentarte aquí arriba conmigo? —ironicé mirando hacia abajo. Odiaba los conciertos en las plazas de toros. Además las entradas eran de las peores. Estábamos frente al escenario, pero tan arriba que mirarlo daba vértigo. Gracias a Dios, yo no me había pasado una hora frente al espejo y llevaba mis vaqueros cómodos, para poder sentarme en cualquier sitio y montar una vaca si hacía falta, con unas chanclas y una camiseta azul de tirantes. Fui previsora y me llevé una gorra para mí y otra para Ariel, dentro de mi bolso en bandolera, pues ya sabía que él no se acordaría de que estábamos en julio y eran las siete de la tarde. El concierto empezaba a las nueve y a esa hora, ya me había bebido la botella de agua y comido la bolsa de patatas que había comprado al entrar. Poco a poco, el sofisticado atuendo de Ariel, compuesto por unos pantalones blancos y sandalias de cuero marrón; camisa de seda en luminosos dibujos estilo pop; y, como dijo él, «una chaquetita por si refresca» en azul marino; se había convertido en unos pantalones grisáceos y sandalias de cuero a juego, por el polvo del suelo y las gradas; una camisa con dos manchas de sudor en las axilas, eso sí, muy estilo pop; una chaqueta azul marino que hizo de cojín bajo su culo; y una gorra con la visera hacia atrás. Y es que el calor acaba con el glamour de cualquiera. Empezó a ponerse en el plan de siempre: que si me molesta el de al lado con sus gritos, que por qué no se estará quieta esta petarda, que si el de más allá acaba de eructar, que si huele a pedo, que si huele a tortilla, etc. Ariel era así. Cuando íbamos al cine siempre me lo hacía pasar fatal, aunque solía tener razón, pero no había noche que fuese a ver una peli con él, en la que no tuviésemos algún altercado. El más sonado fue con un hombre paralítico que estaba sentado tras las butacas, en una silla de ruedas. La película era cómica y, entre las risas, el tío no paraba de hablar con sus acompañantes, un hombre y una mujer. Mi amigo y yo estábamos cerca, demasiado, y nos molestaba bastante su cháchara. Por eso, comprendí cuando Ariel le gritó primero en valenciano y luego en castellano, para no dejar lugar a dudas. —¡Oiga! ¿Quiere callarse, hombre? ¡Déjenos oír la película! Cojons! Lo que nunca imaginé es que el tipo le contestaría: —¡Pero déjeme que comente la película un poquito, hombre! ¡Usted se está riendo y yo le dejo! ¡Pues permítame a mí que hable! Encima parecía querer dar pena, pero Ariel no se dejó amedrentar… —¡Pero bueno! ¡Me río porque es una comedia, oiga! ¡A ver si ahora se va a meter con mi risa! ¡Pero es que usted no para! ¡Cállese hombre, cállese de una vez! Tanto le gritó, que todo el cine se volvió para chistar y llamar la atención a Ariel, como si fuese él quien estuviera molestando. Temí que se pusiese igual en las casi dos horas de espera del concierto, pero tuve suerte y el público a nuestro alrededor no volvió a molestarnos, al contrario, fue de lo más agradable sentirse acompañado por grupos de gente alegre que habían ido a pasarlo bien y nada más. A pesar de las incomodidades, el concierto resultó de lo más emocionante. Al oscurecer, la música y un juego de luces maravilloso en el escenario dieron comienzo al espectáculo. Una pantalla gigante nos ayudaba a enterarnos de lo que ocurría allí abajo. Me lamenté de no haber comprado unos prismáticos para la ocasión. Cuando era adolescente y durante los años de mi juventud, no había concierto que se organizara en Madrid al que no asistiera: Michael Jackson, Prince, Madonna, Alaska y Dinarama, U2, The Corrs, Ricky Martin, Luis Miguel, Spandau Ballet, Culture Club, Duran Duran, etc., incluso había visto a Frank Sinatra en el Bernabéu, unos años antes de morir. Cuando se dieron cuenta de que no venderían las entradas a un precio tan desorbitado y lo bajaron, mi padre compró para toda la familia. Fue la primera y única vez que he pisado aquel estadio. Casi todos los conciertos en Madrid se hacían en el Calderón o en el Palacio de los Deportes. En este último, vi con mi hermana, mi prima y una amiga a Duran Duran, en los tiempos en los que no había nadie más sexy que Simon Le Bon. Aunque por aquel entonces yo prefería la sofisticación del que tocaba el órgano. Estaba claro que mis gustos habían cambiado. En aquel momento, no me importaba sufrir, con tal de ver a mi grupo favorito lo más cerca posible; por eso mi hermana y yo decidimos abandonar nuestros asientos en las gradas para correr a mimetizarnos con el grupo de locas que luchaban, unas contra otras, por ocupar el mejor hueco frente al escenario. Nos adentrarnos en el escabroso paisaje femenino que se extendía desde las gradas hasta las vallas protectoras, donde unos gorilas impresionantes se ocupaban de quitarnos las cámaras de fotos si veían que las sacábamos y de contener nuestro ímpetu, antes de que nos lanzáramos hacia el cantante y los músicos. Sufrimos magulladuras, golpes, tirones de pelo, arañazos, gritos, escupitajos y todo lo que se puede esperar cuando has decidido internarte entre cientos de chicas que tienen una única idea en la cabeza: avanzar, avanzar, avanzar, hasta alcanzar el aire que respiraban aquellos jóvenes ingleses, cuyas fotos adornaban todas las habitaciones de las adolescentes de entonces. Nos arriesgamos —sobre todo yo, que era, y sigo siendo, la más bajita— a no ver nada durante un rato, pero poco a poco conseguimos colarnos hasta encontrar un hueco y agarrarnos a la valla. Era más de lo que podríamos haber imaginado nunca. ¡Era lo más de lo más! Eso significaba verles de cerca. ¡Lo más cerca posible! Nos sentíamos orgullosas de haberlo conseguido, aunque aún nos faltaba un último paso. Yo había logrado cogerme a la valla con la mano, pero mi cuerpo no estaba colocado de frente completamente. Mi hermana, que era más alta, estaba detrás de mí y pretendía situarse a mi lado, pero vimos con horror que su espacio soñado era controlado por un chaval que se asía brutalmente a la valla con las dos manos, con los pómulos rígidos de tanto apretar los dientes. Cada vez que una chica le golpeaba o le zarandeaba, se balanceaba de un lado a otro, imperturbable. Ni un huracán podría haberlo movido de allí. «¡Qué poco caballero!», pensaba yo. Pero aquel joven era un Ariel en potencia, más femenino que mi hermana y yo juntas, que se pirraba por los huesitos de Simon Le Bon. Debía de haber llegado cuatro horas antes, o quizá había acampado durante la noche en la cola, y allí estábamos nosotras, pretendiendo echarle por nuestra cara bonita. Tras unas cuantas miradas asesinas, nos dejó claro que nada ni nadie lo moverían de allí. Lo bueno de estar tantas personas, pegadas unas a otras, esperando durante tanto tiempo, es que siempre se entabla conversación. Recuerdo que lo pasamos muy bien comentando con aquellas otras chicas el grado de pasión que sentíamos por Duran Duran. Llevábamos el pelo cardado al estilo años ochenta, laqueado como un pato en un restaurante chino, con la raya al lado, enseñando bien el rostro, por si teníamos la suerte de ser miradas por alguno del grupo y, al final del concierto, nos pedía el teléfono. Una hora después de estar metidas en aquel agujero atestado de feromonas, mi cabello estaba a dos aguas como el tejado de una casa y el flequillo de mi hermana parecía una jaula, con Piolín incluido. Para cuando los teloneros —ni siquiera recuerdo quiénes eran— hubieron terminado su actuación, mi hermana y el chico —cuyas manos se habían quedado pegadas a la valla como las patas de un guacamayo en su pedestal— se volvieron a cruzar las últimas miradas de odio y rencor. Instantes después, mi hermana le decía unas palabritas con la voz más masculina que fue capaz de sacar, con la intención de asustarle: —¡Pero, tío! ¿Tú qué haces aquí, si eres un hombre? El chico la miró como si ella le acabase de descubrir su sexo masculino. Puso cara de culo y no contestó; se limitó a agarrarse más fuerte aún, pero, para entonces, mi hermana ya había debilitado su autoestima y había metido un hombro entre él y yo, acercándose cada vez más a la valla. —¡Eso digo yo! —gritó una chica que había detrás y, acto seguido, se escucharon los alaridos de algunas féminas más, que hacían piña contra el intruso. —¡Vete, tío, vete! —le decía mi hermana con toda tranquilidad—. ¡Pero si eres un tío! ¿Qué haces aquí? El joven la miraba con frustración, pero no soltó prenda hasta que, tras muchos abucheos, exclamó redicho: —¡Llevo aquí desde las cuatro y no me voy a ir porque tú lo digas! —y añadió con sorna—: ¡Guapa! ¡Vosotras os estáis intentando colar! Pusimos cara de inocentes y dignas. Entonces se me ocurrió lo que ya llevaba tiempo planeando bajo mi cardado derruido. Le lancé una mirada furtiva y exclamé, en voz bien alta, para que todas lo oyeran: —¡Sé elegante, por lo menos! —¡Eso! —chillaron las demás—. ¡Qué poco caballero es el tío! — coreaban al unísono. El cuerpo del chico se dobló, o al menos a mí me pareció verlo. Su autoestima caminaba sola hacia la salida del recinto. Se sintió herido, quizá ni siquiera había podido salir aún del armario. Se vio a sí mismo a través de nuestros ojos y, en un instante, soltó una de sus manos de la valla. Le di un caderazo a mi hermana para indicárselo y se coló, colocando la suya en el hueco. Ya estaba dentro. En el siguiente empujón, los diez centímetros de valla serían nuestros. «La familia es lo que importa», me dije. Para cuando Simon Le Bon estaba en pleno juego sexual, tumbado encima del micrófono en mitad del escenario, mi hermana y yo habíamos quedado frente al gorila e intentábamos ver algo por encima de su cabeza. El chico que carecía de caballerosidad había sido asaltado por un tumulto que se movió hacia delante, como un único elemento vivo, en cuanto sonaron los primeros acordes de una de las canciones más famosas del grupo y aquello se descolocó por completo. Tuvimos suerte de no perder nuestro puesto en cabeza. A nuestro lado, unas desconsideradas adolescentes —las mismas que antes habíamos creído aliadas, en contra del único hombre del recinto— saltaban de puro nervio y emoción. Mi hermana, sin cortarse un pelo, tiró de las trenzas de una de ellas varias veces para que se quedaran quietas. Cuando la chica se volvió para ver quién había sido, ésta miraba hacia el escenario con cara de póker. Hizo lo mismo unas cuantas veces, hasta conseguir que dejaran de saltar. Así eran los conciertos entonces, una lucha por la supervivencia. A la salida, parecíamos heridas de guerra. Había sido duro, pero nos quedó la satisfacción de salir al día siguiente en el único programa de música de la televisión. No se nos vio demasiado en pantalla, aunque pudimos reconocer las largas manos de mi hermana entre las cabezas ajenas, estirando los dedos hacia el horizonte, con sus uñas de pico pintadas de negro, para intentar alcanzar el faldón de Simon Le Bon cuando se acercaba. ¡Ilusa! Había casi dos metros de separación entre la valla y el escenario, pero los sueños son así, ¿no? En esta ocasión, también pude observar cómo la marea humana de abajo se movía, en cuestión de segundos, hacia el escenario, para acercarse lo más posible a Poppy, al sonar las notas de la primera canción. Ariel y yo nos levantamos emocionados y él se puso a saltar, recordándome a la niña de las trenzas. Lástima que yo no tenía de dónde tirar, porque apenas le quedaba pelo en la cabeza. Nos emocionamos tanto que nos abrazamos y juraría que noté algo un poco tirante en su entrepierna. No me di por aludida, era Poppy quien se lo provocaba y no yo. A mí me estaba pasando exactamente lo mismo. Un concierto de rock o de pop, con un tío bueno como cantante, es una mezcla explosiva entre emociones musicales y vibraciones corporales, excitadas por una imaginación calenturienta. Probablemente, si Poppy se hubiese dejado caer por el Guiri Town de Benidorm, y se hubiese cruzado conmigo, ni le habría mirado. Podría haber pasado completamente desapercibido, como un inglés más, lleno de tatuajes, de cara simpática y cierta gracia al expresarse con ese humor británico tan característico. Pero, como le esperábamos rodeados de miles de personas y la música sonaba tan fuerte que la sentía golpear dentro de mi pecho, Poppy Wills nos parecía el hombre más excitante del mundo. Cuando empezó a cantar se oyó un griterío general. Hombres y mujeres se movían y coreaban al ritmo de la música. Todos nos preguntábamos dónde estaba, pues sólo escuchábamos su voz. De repente, un enorme foco iluminó el cielo y vimos un alto puente que se extendía sobre el escenario como un arco iris, pero de color blanco. Arriba estaba él. En la pantalla gigante, pudimos ver su expresión de asombro mientras cantaba y miraba hacia abajo. Probablemente, todavía alucinaba al descubrir la cantidad de fans que lograba reunir. Durante unos minutos, las luces volvieron a apagarse y Poppy apareció colgado boca abajo, de una especie de polea que sujetaba sus pies, sobrevolando las cabezas del público más cercano al escenario. —¡Eso es un tío! —gritaba mi amigo, como si alguna vez le hubiese dado importancia a la masculinidad—. ¡Pero qué bueno estás! Yo alucinaba un poco porque, desde donde estábamos, sólo veíamos al cantante del tamaño de una hormiga, moviéndose sin parar en un escenario gigante pero muy lejano. No obstante, pronto me sumé a la actitud de Ariel y comencé a mirar directamente a la pantalla, para olvidarme de aquel punto en el horizonte. A pesar de ver a un artista tan grande, en un tamaño tan pequeño, el concierto fue insuperable. Hacía tiempo que no me lo pasaba tan bien. Disfrutamos de cada canción, de su voz maravillosa y penetrante, de los múltiples looks con los que salió al escenario. Aunque lo mejor fue el final, cuando se escondió por última vez y volvió a salir vestido con unos vaqueros, unas zapatillas y una camiseta blanca de manga corta, que dejaba ver los músculos de sus brazos, con dibujos impresionantes que pudimos contemplar en la pantalla gigante. En varias ocasiones, arrastró la camiseta hacia arriba dejándonos ver su pecho tatuado como el de un marinero. —¡Si es que donde hay clase, hay clase! —chillaba Ariel. Yo no dejaba de sorprenderme, porque Ariel se preocupaba tanto por la moda que era imposible que ahora le gustara un tío con vaqueros y camiseta. Pero la música en directo es capaz de transportarte a lugares donde nunca habías soñado estar. —¡Eso es! ¡Quítatela del todo que hace mucho calor, que estás en España! ¡Quítatela! —Me descubrí gritando junto a Ariel y deseando que Poppy se arrancara la ropa de cuajo. Me hubiera encantado ir yo a ayudarle, pero aquél sí que era un sueño imposible. Durante un momento dejó de cantar, se colocó el micrófono entre las piernas y levantó los brazos, para deshacerse de la camiseta por la cabeza. Hubo una ovación. La gente se volvió loca. Poppy se secó el sudor de la cara con ella y la lanzó con fuerza hacia el público. Las cámaras enfocaron hacia el rincón en el que había caído. ¡Pobres! Les iban a matar para quitársela de las manos. La romperían en mil pedazos antes de permitir que una sola persona se la llevara. A la salida, Ariel se secaba el sudor del cuello y la cara con un pañuelo de papel, mientras se hacía el entendido conmigo: —¡Qué voz tiene! ¡Cómo canta este chico, es increíble! ¡Como Freddie Mercury o George Michael en sus mejores tiempos! —¡Déjalo Ariel! —le dije riéndome—. A ti lo que más te ha gustado no ha sido precisamente la música. —¡Bueno! —se carcajeó—. ¡Tú tampoco eres una santa! ¡Creo que se ha quitado la camiseta porque ha conseguido oírte desde allí abajo! ¡En fin, nena, esta noche me va a costar dormirme, no te digo que no! —Pues yo no pienso acompañarte —le contesté siguiendo con la broma. —¡Comprenderás que no quiera a una dulce damisela como tú a mi lado, después de haber visto a un buenorro como ése! —¿Pero qué tiene de especial? —exclamé con una sonrisa. A mí me gustaba tanto como a él, pero me divertía llevarle la contraria—. ¡Si es como cualquier british de Benidorm! —¡Igualito! ¡Hija, qué cosas tienes! ¡Se parece tanto a un british de Benidorm como yo a Colin Farrell! ¡Ya quisiera yo encontrármelo comiendo en el Chicken Friken! — siguió riéndose, tras hacer buen uso de su inglés chapurreado—. ¡No, querida! ¡Este tío tiene clase y, además, sabe vestirse! ¡Elige la ropa de una forma que le devuelve la vida a la más muerta! —Y eso lo dice alguien que sólo se preocupa por su interior. —Tú tienes la culpa de que me esté volviendo tan espiritual. Me ocurre desde que leo tus artículos. —¡Encima, soy yo la culpable! —No me negarás que ese hombre está de muerte. ¡Si a ti te encanta! —Me descubrió riéndome. —¡Está bien, lo reconozco, está como un queso! —admití. —¿Ves? Aunque creo que te gusta más el argentino. ¿Le has llamado ya? —No. —¿Y a qué estás esperando? —me gritó antes de que entráramos en el coche. —No lo sé. —Pues yo sí. A que te llame él. ¿Pero cómo te va a llamar si no tiene tu teléfono? —Pues no sé, ¡que lo averigüe! —¿Cómo? —Pues… puede ir a la tienda y preguntar, por ejemplo. —¡Claro! —exclamó moviendo la cabeza—. Y el dependiente guapísimo le va a dar tu teléfono porque lo tiene y porque es de lo más normal que proporcione esa información sobre sus clientes, ¿verdad? Además, tú ni siquiera eres cliente porque, que yo recuerde, no compraste nada ese día… —¡Está bien, tienes razón! Pero es que pienso que, si es el hombre de mi vida, la vida me lo traerá. —¡Ja! ¡Qué gracia tienes! Yo pienso que Poppy Wills es el hombre de mi vida y la vida no me lo está trayendo, precisamente. Continuó mirándome mientras yo movía los ojos de un lado a otro, para evitar los suyos. No metía la llave en el contacto, así que le dije: —¿Conduzco yo? —¡No! —me gritó de nuevo—. Lo que te pasa es que estás cagada —dijo arrancando el motor con fuerza, demostrando toda su rabia y su frustración, porque tenía una amiga cobarde que no se atrevía a atrapar una oportunidad cuando ésta le salía al paso—. Tienes miedo. —Sí, lo tengo. Pero no me preguntes de qué, porque no lo sé. —Sí lo sabes —corrigió él—. Tienes miedo de lo que yo tendría miedo. De que no sea él, de que esté casado, de que sólo quiera sexo, aunque eso no tendría por qué ser una desgracia… Quizá es que, en realidad, no quieres encontrar al hombre de tu vida. —Sí, quiero. —Pues no lo parece. ¿Cuántas ocasiones te ha dado últimamente la vida de encontrar el amor verdadero? ¡Si ni siquiera te pones los zapatos! —Déjame ver —exclamé poniendo cara pensativa—: cero oportunidades. —¿Entonces, por qué no lo intentas? —¿Y qué le digo? «¡Hola, soy la de los zapatos-joya! ¿Quieres cenar conmigo esta noche? Quizá pueda acostarme contigo para agradecerte el detalle…» —Seguro que se te ocurre algo mejor. Escúchame —me pidió con seriedad cuando paró el coche en la puerta de casa—, llámale mañana mismo. No dejes pasar esta oportunidad. Quizá no sea tu hombre, pero, si lo es, saldrás ganando algo más que esos zapatos. Además, ¿crees que le ocurren cosas así a todo el mundo? ¡No! ¡A mí nunca me ha pasado nada tan bonito! —Ariel empezaba a lagrimear de nuevo, así que cogí el bolso y le di un beso de despedida en la mejilla. — Bona nit. —Bona nit, nena. Mañana me cuentas cómo te ha ido. Asentí y entré en el portal. Una vez en casa, sólo podía pensar en el pecho tatuado de Poppy. Ni siquiera los zapatos, que continuaban sobre la cómoda, junto al joyero y una foto de Elvis Presley dándole un beso a una de sus coristas, me hicieron borrar esa imagen. Ellos seguían allí, brillantes como el primer día, fuera de su caja. Dentro de uno de ellos, había metido la dichosa tarjeta. Miré el reloj. La una y media de la mañana no era un buen momento para llamar. Quizá, al día siguiente, me atreviese. Sonó mi móvil y lo cogí. Era un mensaje de Ariel que decía: «Y recuerda que la auténtica belleza está en el interior… pero, como no se ve, me pone más la otra». Me reí durante un rato y, entonces, la frase que estaba esperando para mis tarjetas se me apareció de golpe con toda su magnificencia: «Asesoría de coaching e imagen personal: Porque la belleza está en el interior, pero no se ve a simple vista». *** Para alejarme de la profundidad de mi condición de escritora, decidí hacer cosas que me divirtieran y me apartaran del ordenador, que ya se estaba convirtiendo más un vicio que en un trabajo o un sueño por cumplir. Nadie sabe de la soledad que embarga a un escritor cuando vive entre las demás personas. Cuando estaba frente a la pantalla, en la que todas las fantasías son posibles, en la que podía disfrutar de cientos de mundos diferentes al mío y crear nuevos seres vivos como si fuera Dios, me sentía realmente acompañada. Por ello, para regresar al mundo real necesitaba hacer algo que me despertara a cada minuto, que me devolviera la impresión de que tenía un cuerpo capaz de mover sus miembros más allá del dedo índice sobre el ratón. Tanto me identificaba con mis personajes creados que, cuando salía a dar un paseo, después de haber escrito alguna escena, la gente me miraba como si me conociera. Algunos, incluso, se atrevían a saludarme. Otros me decían: «Te conozco, pero no sé de qué». Cuando te lo suelta un hombre en la puerta de un supermercado, como me ocurrió una vez, puedes pensar que es un truco para ligar. Pero cuando, quien te lo dice es una señora que te llega por la cintura, que apenas puede caminar si no es con la ayuda de su bastón y que está comprando un cupón de la ONCE, entonces la cosa cambia. Por eso, a veces pienso que, mientras escribo, consigo traspasar la barrera que limita la realidad de la ficción y a mi mente llegan historias de personas que existen en realidad. Y, quizá, mi cara se confunde con la de ellas hasta convertirse en un «rostro válido» (que no pálido), es decir, que sirve para cualquiera. Yo podría ser la amiga de la nieta de la señora que compra el cupón; o la novia del amigo del hombre del supermercado; o la hija de la vecina del señor que pasea a su perro y no recoge sus mierdas; o, incluso, podría ser el perro que se caga por todas partes sin complejo alguno. Cuando me ocurre esto, instalo una gran sonrisa en mi cara, porque nunca sé qué desconocido va a saludarme y prefiero ofrecer una expresión positiva para todo el mundo. Entonces, siento que de verdad he conectado con los demás a través de la escritura y que he traspasado la pantalla del ordenador o las olorosas páginas de mis libros, para adentrarme en el mundo real de mis personajes. Y es que siempre he sido una escritora que se inspira en la propia vida, tanto en la mía como en la ajena. ¡Hay tantas cosas que contar! Pero, en aquel momento, decidí apartar de mi lado, para siempre, la libreta y el bolígrafo que solía llevar en el bolso. Quería tanto a ese bolígrafo que el día que me dejé el bolso en una cafetería, colgado de una silla, sólo pensaba en él. Al llegar a casa y darme cuenta de que me lo había dejado olvidado, no me preocupé de las tarjetas de crédito, del carné de identidad ni del de conducir, del dinero suelto o del bolso en sí. Mientras corría de vuelta a la cafetería, con la esperanza de encontrarlo, sólo era capaz de repetir mentalmente: «¡Mi boli, mi boli!». Cuando entré y pregunté al camarero si lo había visto, él me respondió con otra pregunta, para averiguar si realmente era mío: «¿Cómo es?». Tuve que poner en marcha mi memoria, porque apenas recordaba qué bolso había llevado aquella tarde. Y es que un bolso no es lo mismo que un bolígrafo. Este último es un objeto íntimo que sabe todo acerca de mí, pues no sólo está siempre en mi mano sino que, además, es la herramienta gracias a la cual me desdoblo y entrego partes de mí al mundo. Mi boli era precioso, con piedritas de colores enganchadas. Lo había comprado al llegar a la costa, en una de las tiendas hippies y un poco cósmicas del casco antiguo de Altea. Era especial. Era mi tercer brazo, como la batidora. Por todo eso, y por la intensidad con que me entregaba a la profunda y oscura vida de escritora, ausente del mundo terrenal y humano, decidí tomar cartas en el asunto y apartar de mí cualquier tentación. Saqué mi boli y mi libreta del bolso y los guardé al fondo del armario, en la parte de arriba, donde sabía que me costaría un gran esfuerzo encontrarlos. Los archivos de notas y de retazos de novelas, cuentos, poemas, y toda clase de historias a medio escribir, los archivé en una carpeta en el ordenador, con una contraseña que sería una palabra secreta, difícil de recordar cuando hubiesen pasado unos meses. Después, me hice a mí misma una promesa: usar la computadora sólo para googlear y navegar hacia mares desconocidos y horizontes nuevos, en los que sin duda me esperaban sensaciones que hasta entonces no había vivido. Me puse a dieta. Abandoné el té, por ser demasiado literario, y regresé al café, que me esperaba con los brazos abiertos. Además, debía hacer algo de ejercicio. Como durante mis paseos diarios estaba demasiado sensible y proclive a la creación literaria, cambié mis caminatas en solitario por algo más alegre. Siempre había deseado bailar, pues si algo tenía en mi cuerpo, era sentido del ritmo. 1º día de clase: Lo malo de las clases de baile, en general, es que siempre y, como en el resto del mundo, hay más mujeres que hombres. En mi primer día, ya fui consciente de que las mujeres no eran novatas como yo y se pegaban entre ellas por bailar con el profesor. Sólo había dos alumnos machos, un español que olía a huevos fritos y un inglés más gay que una farola en sus ratos libres. Ésa podía ser la primera razón por la que las mujeres perseguían al maestro. La otra, es que era un sueco alto, rubio y con el pelo largo, que se llamaba Olaf, parecía un vikingo y, encima, sabía bailar tango. ¿Qué más se le puede pedir a un profesor de bailes de salón? Además de que sea latino, claro. Pude ver los celos en los ojos de las demás alumnas, cuando el sueco estiró el brazo para alcanzar el mío e invitarme a abrir el baile en mi primera clase. Yo no había bailado un tango en mi vida. Mis pies pequeños y rápidos se chocaban y tropezaban contra los suyos grandes y lentos, mientras intentaba seguir sus movimientos sobre el suelo de madera. El ritmo que he tenido siempre en el cuerpo debía de haberse ido a tomar un café, porque no lo encontraba por ningún sitio. El profesor vikingo intuyó que, de un momento a otro, acabaría de bruces contra la brillante madera del suelo, si él no hacía algo para remediarlo. Me enseñó unos pasos básicos… un, dos, tres… mientras las demás mujeres bailaban con los otros dos hombres, o entre ellas, girando la cabeza para observarnos, no fuera a ser que la nueva se ligara al profesor delante de sus narices. ¡Pero qué les pasa a las mujeres hoy día! ¿Es que sólo pueden pensar en el sexo? Mientras sonaba Libertango de Piazzola, escuchaba sus palabras susurradas junto a mi oído, pero nada, como si me hablaran en sueco. Mis pies seguían tropezando con los suyos. Me tenía totalmente acorralada con su mirada. Sus ojos no dejaban de penetrar los míos. Su frente estaba pegada a mi frente, como si quisiera impulsarme hacia abajo con la cabeza. Hay que recordar que, por lo menos, me sacaba dos metros. —¡Un, dos… darrrecha! —exclamó—. ¡Uno, dos… darrrecha! A pesar de que sus palabras sonaban con dureza, mi cuerpo se había empezado a ablandar por fuera, y también por dentro. La música empezaba a hacer mella en mi sensibilidad, o quizá era su mirada incesante la que no me permitía respirar. Durante un instante, se me pasó por la cabeza la idea de ser penetrada por él, musicalmente hablando, por supuesto. —¡ Con pasió! —me susurró, mientras manejaba mi cintura con sus enormes manos, haciendo que mi cuerpo girase en la dirección que él quería. Tiempo después, aprendí que el tango es un baile en el que manda el hombre y, ¡claro!, dejarnos llevar, aunque sea un ratito, es algo que nos cuesta mucho a las mujeres de ahora. ¡Uf, qué pereza! Sería como volver a un tiempo pasado. Después de tanto esfuerzo para olvidarlo... Pero no tenía ganas de abandonar un presente tan prometedor ni tan erótico como se presentaba. —De acuerdo, ¡cierra los ojos! —exigió mi profesor vikingo. Los cerré, aunque mis párpados se movían brutalmente sin atreverse a relajarse. Sentí que su cuerpo se apretaba contra el mío. Casi grito del susto, pero me contuve. Su mano agarró la mía con fuerza, obligándome a levantar y estirar el brazo derecho. Con su otra mano, apretó mi espalda tras darme unos pequeños golpecitos para indicarme que debía estar más recta. —¿Recuerdas los pasos? —me preguntó, siempre susurrante—. ¡Un, dos… darrrecha! —repitió mientras comenzábamos de nuevo el baile. Fue como si mi mente hubiera aprendido al fin aquellos primeros pasos. Mis pies menudos se deslizaron sobre el suelo con actitud de grandeza. Mis zapatillas de deporte no ayudaban demasiado pero, aun así, me deslicé siguiendo sus pies, sintiendo mis puntas contra las suyas y mi piel contra su piel. Su brazo se alzó tirando del mío y mi cuerpo giró rápidamente hasta dar una vuelta. Un olorcillo desagradable se desprendió de su axila. Seguramente, llevaba horas bailando, pensé e hice como si no hubiese olido nada. Al menos no despedía aroma a huevos fritos. Piazzola continuaba sonando, empeñado en rasgar las heridas antiguas de mi corazón, repletas de amores pasados, recuerdos imborrables, llantos confundidos, pseudoamores, noches locas… emociones descontroladas, — ¡Pasió! —susurró de nuevo—. ¡El tango es pasió! La música cesó y mi cuerpo se paró en seco. Abrí los ojos. Él me miraba con una amplia sonrisa. Sentí que yo era suya y él, mío. Era la odalisca favorita del harén. —El próximo día, tú pones tacones —exclamó como despedida. ¿Ya eran las doce? Me sentí Cenicienta. Se dio la vuelta y corrió a bailar con otra de las alumnas, con cualquiera, porque, al parecer, le daba igual. Él estaba enamorado del baile. Me quedé sola, en mitad del suelo, de madera, mientras el inglés me miraba, esperando que quisiera bailar con él. Mis otras opciones eran una señora de falda recta y blusón guayabero o una alemana, tiesa como un palo, que me sobrepasaba dos cuerpos. Sonreí al inglés y le acogí entre mis brazos. 2º día de clase: Seguía creyendo en el amor, a pesar de no haberlo encontrado todavía. Sin embargo, también estaba la atracción, que era fácilmente confundible. —¡Olé! —exclamó mi profesor, zapateando sobre la madera e intentando infundirme esa pasión que tanto le gustaba nombrar. Es cierto que no todos los españoles bailamos flamenco, aunque algunos extranjeros dan por hecho que, por el hecho de serlo, llevamos el duende en los genes y el quejío en la garganta. Conocí una vez a una argentina que, al enterarse de que mis padres habían nacido en Andalucía, me preguntó: «¿Y vos tocás las castañuelas?». Creo que hay cosas que uno lleva dentro desde que nace y por culpa del lugar en el que nace. Sin embargo, los españoles no albergamos en nuestro interior la capacidad de bailar flamenco, sino la de apreciarlo. No sé por qué, pero la mayoría sabemos distinguir a un bailaor o bailaora, de un bailarín o bailarina; cualquier español que se precie sabe de lo que estoy hablando. Mi profesor vikingo era un gran bailarín pero, como bailaor, era como ver a un lama a lomos de una vaca en un rodeo tejano. Aguanté la risa que me estaba provocando la visión de su cuerpo, más largo que un día sin pan, y su cabello lacio y rubio, sujeto en una coleta, mientras movía los brazos y las manos como si quisiera cazar mariposas. Cuando acabó, aplaudí como todos los alumnos, echando y devolviendo miraditas a los españoles. Entre nosotros nos entendíamos. Sólo una mirada bastó para decir: «¡Pero si parece un pelícano sobre una mesa de billar llena de bolas! ¡Cuidado, a ver si va a colar la negra!». ¡Qué puristas somos cuando nos tocan el flamenco! Aunque le ponía tanto entusiasmo, el pobre, que yo habría dado por válido al duendecillo que llevaba en su interior y que aspiraba a alcanzar el embrujo de un buen zapateado. Después de los aplausos, volvió a elegirme como pareja de baile. Esta vez, supuse que su gesto no tenía nada de especial. Le había traído un disco de Marc Anthony y lo puso para enseñarme salsa, que se le daba bastante mejor. Al menos, no había ningún cubano cerca para decirnos lo contrario. —¡Hoy estás muy guapa! —me dijo mirando mi atuendo. —¡Gracias! —respondí moviéndome con soltura. A las cuatro o cinco vueltas, estaba mareada por completo y con ganas de seguir bailando, pero el profesor decidió que ya me había utilizado bastante y me dejó sola de nuevo. Me tuve que acoplar al español aromatizado y, entonces, el vikingo decidió que era hora de volver al tango. Mi compañero me agarró con fuerza por la cintura y pegó mi cuerpo al suyo. Casi me muero al oler su boca y bajé la cara intentando protegerme, pero su pecho velludo expelía un aroma mucho peor. Nadie me había advertido de los peligros de una clase de baile. Soy demasiado escrupulosa y la idea de rebozarme contra un cuerpo sudoroso con olor a perro mojado, me parecía de lo más grotesca. Aguanté un segundo y decidí que tenía que practicar los pasos del tango por mí misma. —Lo siento, pero creo que tengo que aprender mucho todavía. Me miró con asombro y sin soltarme. —¿Por qué no bailas con alguna de ellas? —Le señalé al grupo de mujeres que practicaban solas. Corrí a cogerme de la barra frente al espejo. Era el único compañero de baile cuyo aroma era capaz de soportar y me dispuse a repetir los pasos. Y empezó a gustarme la imagen de verme danzar con un compañero invisible. ¡Era capaz de bailar tango y lo que me echasen! Tantos años escondida tras las palabras no me habían hecho perder ni un ápice de mi sentido del ritmo. «Después de esto, me apuntaré a danza del vientre», pensé. Estaba totalmente suelta y sonriente, asida a la barra, moviéndome con gracilidad, después de haber perdido dos kilos, con una falda de vuelo recuperada de una caja y que ahora me sentaba como un guante, y unas sandalias negras que me había comprado especialmente para las clases. Había estado tentada de estrenar mis maravillosos zapatos-joya pero descarté la idea, pensando que debía guardarlos para una ocasión mucho más especial. Empezaba a sentirme ligera, alegre y tremendamente sexy… —¿No vas demasiado deprisa? —me preguntó una de las mujeres, la más joven, vestida con un traje negro brillante pegado al cuerpo y un pañuelo rojo en el cuello. Parecía sacada de un cartel de tango arrabalero, con farola incluida. —¿Por qué? —respondí con una nueva pregunta. —Porque los pasos no se dan tan rápido. Tienen que ser más lentos — intentó enseñarme. —¿Por qué? —volví a insistir. —Porque sí —afirmó. «Buena razón», pensé. Me sentía muy yo misma y necesitaba mejores argumentos para frenar el ritmo. —No lo haces bien… —añadió. En realidad, quería decir que ella llevaba mucho más tiempo allí y sabía bailar mejor que yo. La ignoré y continué con mi cadencia, dando pasos y vueltas rápidamente, con femineidad y elegancia. Incluso me permití algunas variaciones de mi cosecha y algún que otro gesto sexy que no venía a cuento, pero que me hizo sentir maravillosa y divina. La mujer me contemplaba, mientras agitaba la cabeza negando mi baile con su mirada. Volví a ignorarla y seguí mi danza frente al espejo, completamente absorta y ausente de la clase de baile. Hacía mucho que no disfrutaba así de la música, salvo cuando me ponía mis discos preferidos en casa y danzaba en solitario, tras haber cerrado las ventanas para que nadie pudiera ver mi enajenación absoluta, cercana al frenesí, a ritmo de Michael Bublé o Poppy Wills. Continué moviéndome, con la certeza de estar sola en la estancia y olvidándome de los demás alumnos, hasta que… — ¡Pasió! —escuché junto a mi oreja—. ¡Así, m u bien, con pasió! —Sus manos cogieron mi cintura por atrás—. Lo haces mu bien… —Sentí que su cuerpo se pegaba a mi espalda—. ¡Darrrecha! ¡Izquierrrrda! ¡Un, dos, tgggesssss! Me cogió la mano que yo tenía agarrada a la barra y me dio la vuelta. Nos quedamos uno frente al otro, con los rostros pegados y nuestro aliento mezclándose. — Sssierra tus ojos —me pidió, y comenzamos a bailar. Fue suerte, seguramente, pero recordé perfectamente los pasos que había aprendido el día anterior y sólo tuve que dejarme llevar. Nos deslizamos por el suelo, arrastrando los pies, cual tangueros en un escenario. Como si siempre hubiese bailado el tango, hice mío al vikingo y me permití ser suya, hasta que terminó la canción y volvimos a convertirnos en profesor y alumna. Cuando acabamos, escuché unos tímidos aplausos. El sueco me miraba desde arriba con cierto aire erótico. Su pecho subía y bajaba agitado, igual que el mío. Y no podía decir que el baile hubiese sido demasiado agitado, por lo que intuí que la falta de aire se debía a otra cosa. ¿Era mucho suponer, quizá? En aquel momento, todo era posible. La música es capaz de remover, incluso, los gélidos corazones nórdicos. Además, yo tenía calor español en el mío para prestarle, si hacía falta. Estaba hirviendo por los dos. —Lo hace demasiado deprisa, ¿a que sí? —insistió aquella odiosa mujer. —Está bien como lo hace. ¡Pegggfeccccto! —corrigió el profesor, alejándose de mí y lanzándome una miradita sonriente—. Eres tú demasiada lento —le dijo en su torpe, pero extenso vocabulario. Me reí por dentro y le devolví la sonrisa. El resto de la clase se sucedió con normalidad hasta que finalizó y se acercó a mí de nuevo. —Me gustaría dagggte una clase a ti sola, si quieres… ¡Claro que quería! Lo anhelaba. —¡Encantada! —exclamé. —¿Puedes venir mañana, una hora antes de la clase, y practicar conmigo? —¡Claro! ¡Haremos lo que haga falta! —¡Muy bien! ¡Hasta mañano entonssses! No respondí. Sobraban las palabras… *** 3º día de clase: La noche anterior, había buscado en Internet los orígenes de tan erótico baile. Había surgido en el puerto de Buenos Aires, para extenderse después hacia otros barrios. Al principio, se danzaba entre hombres, seguramente italianos, pero pronto se mezcló con músicas y bailes que traían otros inmigrantes europeos, negros, indios y mulatos. Estuvo prohibido por incitar al escándalo, y se asociaba a la lujuria y a la diversión sin límites. Su prohibición obligó a practicarlo en sitios ocultos hasta el siglo XIX, de ahí le venía su nostálgica pasión. Hombres y mujeres arrabaleros se reunían para bailarlo a escondidas en burdeles y callejuelas de mala muerte, hasta que empezó a danzarse en París, donde adquirió su glamour y terminó por conquistar a la alta sociedad. Aprender a bailar tango era rememorar las esquinas de lo proscrito, para después cruzar al lado más dulce de la high society. Era olvidar mi infortunado origen y abrazar mi futuro esperanzador. Había imaginado aquella clase y pensé que me sentiría como Baby en Dirty Dancing, pero la cosa se presentaba menos romántica y más, ¿cómo lo diría?, echá p’alante. No hubo canciones alegres de Juan Luis Guerra para abrir boca, ni tampoco Chayanne aplacó la calentura del encuentro. Nada de pasitos salseros para calentar, aún más, lo que ya ardía por sí mismo. El vikingo fue implacable con su alumna más novata. Me trató como a una veterana y se decidió por el tango. Al verme, me echó una mirada de ojos engurruñidos y amenazantes para comprobar que llevaba vestido y tacones, y puso a Gotan Project. Llevaba mis sandalias negras de charol y un vestido negro de tirantes, pegado al cuerpo como una lapa a una piedra, que marcaba cada curva, cada línea y cada respiración. Había ido preparada, pero no iba a ser fácil, entendí a juzgar por su mirada de macho vehemente. Él iba vestido de blanco: camisa vaporosa de estilo hippieguiri chic y pantalones anchos y cómodos de lino, arrugados como una pasa. Y, por supuesto, zapatos blancos de «chúpame la punta», evocadores del mismísimo Fred Astaire. Lamenté que no se hubiera puesto un sombrero; era lo único que le faltaba para estar perfecto. Y es que todo lo argentino me resultaba tan sugerente… Se acercó a mí con pasos agigantados, moviendo sus caderas al compás, con la frente inclinada hacia la mía, los brazos pegados al cuerpo, las rodillas un poco dobladas y empezó a bailar a mi alrededor. Al principio, me quedé quieta y le dejé hacer. Después, me quité el bolso del hombro y lo dejé caer al suelo en señal de aviso. «¡Prepárate, que voy!», pensé. — Are you ready? —me preguntó al oído. … «Sí, estoy ready», respondí mentalmente, «readylista» para ti, cuando quieras vikingo… Comencé a moverme en círculos, con la frente en alto para alcanzar su mirada, doblando un poco las rodillas, dando pasos exagerados como un cormorán, estirando la punta de mis pies para alcanzar su danza. Frente a frente, hasta conseguir llevar el mismo ritmo, continuamos bailando con los brazos pegados a nuestros propios cuerpos, sin tocarnos, abarcándonos con… pasió. Él susurró: «¡Darrrecha!», y yo me moví hacia la derecha. Después dijo: «¡Izquierda!», y yo me fui a la izquierda. Entonces ordenó: «¡ Sssierra los ojos!», y yo no le hice caso. Lo reté, rebelándome a sus deseos y mantuve mi mirada sedienta sobre la suya, insistente, anhelante, cual paloma inocente que vuela bajo un halcón. Él pareció querer atraparme con unos movimientos de cadera insinuantes, que yo le devolvía aún más voluptuosos y con mucho más movimiento. Empecé a agitar mis brazos dejándome llevar por la música, pretendiendo volar entre las notas que, como heridas, rasgaban el bandoneón, hasta que se fue agitando, animando y entrando en una especie de trance y locura, que nos hacía bailar más y más rápido y pegados el uno al otro, aunque sin usar brazos ni manos, agarrándonos sólo con el ansia de nuestras miradas. Y, de repente, cesó. La música pareció calmarse e indicó un renacimiento que nos indicaba un cambio. Olaf estiró su brazo y me cogió por la cintura, atrayéndome hasta acoplarme a su cuerpo. Con la otra mano, cogió la mía y me colocó en la posición correcta para bailar. Un tufillo volvió a desprenderse de nuevo de su axila; olía a sudor y a excitación. Y yo, propietaria de un sentido del olfato de lo más sagaz, me sentí estimulada por la fragancia de su cuerpo sudoroso y caliente. Lo había desafiado y ya no había lugar para la paz. La guerra estaba a punto de comenzar. Bailamos, giramos, nos separamos para volvernos a juntar en un golpe estudiado y certero, estiramos los brazos, arqueamos la espalda, su pierna derecha se estiró sobre el suelo hasta que cayó ante mí, para recogerse de nuevo, haciéndole más grande a mis ojos. Mi pierna derecha jugueteó entre las suyas como si fuera una bailarina experta, dejándome llevar por la imaginación. Él me lo había dicho el primer día: «El tango es imaginación». «Y locura», añadí yo. Soltó mis manos y me las colocó alrededor de su cuello, mientras me las sujetaba para que no las dejara caer. Entonces me susurró las palabras mágicas: «¡Déjate llevar!». Y yo, ¡cómo no!, me dejé llevar. Supe que podría haber tenido un orgasmo en aquel mismo instante, pero no era cuestión de ponerse a gemir mientras bailábamos, porque yo no soy de esas mujeres que llegan al clímax en silencio. A mí me gusta expresarlo todo, hasta lo inconfesable. Sentí que me olvidaba de mi búsqueda del amor verdadero. Podría incluso haber olvidado que, en la clase anterior, Olaf había denigrado el flamenco, dando zancadas en falso sobre la madera como un albatros en la cubierta de un barco. Podría haberme olvidado de que los guiris como él suelen cortar los espaguetis cuando van a comérselos, porque no saben girar el tenedor hasta enredarlos. Podría haber olvidado todo, mientras me dejaba llevar por su cuerpo, muchos centímetros más alto que el mío y que, sin embargo, se mostraba tan pequeño y vulnerable ante mí. Su naturaleza nórdica ardía. Me arrancó los brazos de su cuello y me hizo girar a la derecha para después recoger mi cuerpo, que se sostenía sobre una sola pierna y dejarlo caer de lado sobre su cadera. ¿Cuándo había aprendido yo a bailar así? La música paró, pero nosotros continuamos bailando en silencio, escuchando nuestros pasos deslizantes, haciendo el amor mientras danzábamos. Y, cuando todo parecía que iba a mejorar, aunque era algo casi imposible, el vikingo quiso expresar su hombría conmigo y gritó: —¡Gitana, soy tu torrrero! «La cagaste», pensé. Me vi recogiendo simbólicamente la ropa interior que había perdido durante el baile y marchándome a casa. Un hombre no podía decir eso en mi presencia y quedarse tan ancho. «¿Es que no sabes que soy antitaurina, so tonto?», le espeté en silencio. Si creía que eso le iba a hacer más hombre o más español a mis ojos, lo llevaba claro. Hubiera preferido que se comiera una fabada asturiana o un cocido madrileño para cenar a las siete de la tarde. ¿Es que no sabía que el tango era argentino? A los guiris les gusta mezclarlo todo. ¡Qué empanada gallega mental tienen! Creo que vio la decepción en mi cara, porque intentó disimular su frustración cuando entraron el hombre que olía a huevos fritos y el resto de alumnas. Se había acabado la clase personalizada y también la ilusión personalizada. —¡Adiós, torrrero! —le grité desde la puerta. Me miró con ojos de salmón ahumado, tras haber intentado inútilmente remontar el río. Y se dio cuenta de que yo no volvería más. SE BUSCA EL CALZADO PERFECTO Ensayo comparativo entre el hombre y el zapato: Búsqueda, prueba y resultado. Pautas para encontrarlo sin perder la razón o caer en el error de confundir un zapato bueno con uno más barato y asequible, pero de peor calidad. Pautas para encontrar la medida adecuada en un zapato que se ajuste exactamente al pie, aunque todavía no se haya inventado una horma de esa talla. Pautas para saber caminar con el zapato puesto, sin caerse, y conseguir que dure toda la vida. Cuando decidí escribir sobre el calzado femenino, me di cuenta de la gran similitud que, para una mujer, tienen un par de zapatos con algo que adora de igual forma, a pesar del daño que le produce: los hombres. «Para nosotras, es importante saber mantenernos erguidas sobre unos tacones firmes que nos proporcionen la seguridad que necesitamos para caminar solas por el mundo. Los hombres, sin embargo, son aquellos seres junto a los que nos gustaría aprender a caminar, de una vez por todas.» Esto lo escribí para una revista de moda, en mi propia sección de shopper coaching, en la que pretendía demostrar que, a través de la ropa, en este caso de los complementos, se podía evolucionar como ser humano. Los pies son muy sensibles, por lo que un buen zapato es necesario siempre y en todo momento. ¡Pero qué pocas veces usamos las mujeres un buen calzado! Para caminar por la vida, no es necesario sufrir; esa es una idea ha quedado anclada en el pasado. Lo que queremos las féminas de un zapato es que sea flexible. Y, con los hombres, nos ocurre exactamente lo mismo. ¿Pero se sabe de algún hombre flexible, que sea capaz de cambiar si es necesario o, dicho de otra forma, que se apee del burro de vez en cuando? Conocí a uno que tenía esta frase en la boca continuamente y, en una ocasión, incluso le oí rebuznar. Fue muy interesante, pues ese día comprendí que si un tipo quiere ser burro, simplemente, lo es. No soy de las que tratan a los hombres como objetos, pero qué bueno sería hacerlo alguna vez, ¿no? Seré sincera. Pienso que el comportamiento masculino es el causante de la mayoría de nuestros males. El hombre es un animal muy curioso. Por ejemplo, tenga la edad que tenga, es capaz de hacer cualquier cosa para ligarse a una mujer. Para que ella caiga en su trampa, utiliza palabras, gestos, miradas, actitudes y comportamientos diversos. Supongamos que cae. Tras haber conseguido lo que quería, y haberse acostumbrado a la presencia de su hembra, él empieza a comportarse como es en realidad. Adiós a los detalles bellos y lujuriosos. Donde antes hubo romanticismo, ahora hay sonambulismo, pues ella no puede dormir porque le da vueltas a una única y amenazadora pregunta en su mente. «¿Me seguirá queriendo este tío?», pensarán las más afortunadas. Las que lo son menos, no pueden conciliar el sueño por los insoportables ronquidos, que no existían antes de la fatídica noche. «¡No! —se desespera esa mujer desde el sillón, mientras devora con fruición una tableta de chocolate —. ¡Él no roncaba!» Y se pregunta, ingenua, por qué lo hace ahora. La respuesta es sencilla. Antes estaba ligando. Y cuando un hombre liga, pierde la facultad de roncar, que recupera de manera inmediata cuando sus antenas para el ligue dejan de estar sintonizadas. A esta metamorfosis se le llama «ser él mismo». Volviendo a los zapatos, una mujer aspira a estar a una altura razonable, desde la que pueda mirar a los hombres a la cara. Ya sé que el trasero masculino está muy de moda, pero nosotras aspiramos al equilibrio. Cuando me compro calzado nuevo, suelo pensar en el zapatero que lo ha hecho con sus manos. Perdón, ya sé que hablar de ese oficio es políticamente incorrecto, ¡pero es tan mágico que un hombre sea capaz de moldear, manosear y sobar la piel de una vaca, hasta convertirla en el pilar sobre el que va a sostenerse una desconocida! A veces, olvido que ellos también son capaces de crear cosas maravillosas, cuando quieren. Unos zapatos nuevos, por muy bonitos que sean, nunca tendrán la comodidad de unos usados. No tener que usar el calzador es una sensación maravillosa, aunque a veces tus pies se vuelvan tan rutinarios que no te preocupe ni vestirte a juego. Esto es un descanso, pero también es aburrido. Claro que, como todo lo usado, es fácil que se rompan y, entonces, es cuando hay que salir en busca de unos nuevos, y vuelta a empezar. Por cierto, ¿se acuerdan del zapatito de cristal de Cenicienta? Pues no existe ni ha existido nunca, y no existirá jamás. ¡Es absurdo y ridículo creer que un zapato hecho de cristal pueda sentarle bien al pie de nadie! Creo recordar que esa historia la inventó un hombre. No necesito decir nada más al respecto. Pero, por favor, mujeres que vais a leer esto, mandad lejos al que os venga con ese cuento. Los elementos rígidos provocan ampollas. Dadle a la dulzura y el respeto la importancia que se merecen. Hablemos ahora de algunos de los muchos tipos de zapatos que existen. Está el calzado bajo, y cómodo, para todos los días, con el que sales cuando quieres estar segura de no caerte de bruces y que amas porque sabes que nunca te fallará, aunque sea feo de narices. También existe un zapato maravilloso, por lo veraniego y por la libertad que ofrece al pie: la chancla. Es ideal para mujeres liberadas, que no dudan en usarlas con unos vaqueros muy largos, que se pisan mientras caminan, pero que quedan muy auténticos. O con una minifalda, como diciendo: «¡Bah, yo paso de todo, soy la mejor y más libre del mundo!». Las chanclas son mis favoritas porque, cuando las llevo, sé que soy como quiero ser: sin ataduras o cordones, sin apariencias ni tacones, ni nada que esté por encima de mi empeine, es decir, los hombres. Soy yo misma, con los pies y el alma al descubierto, libre como una mariposa. Y no me preocupa si alguien me pisa, porque no puede dejarme una mancha. Luego están las sandalias. Tuve unas negras brillantes, con dos o tres tiritas que apenas rodeaban el pie para sujetarlo, con un tacón de «no te menees». No había quien caminara con ellas, pero yo las había comprado para bailar en una discoteca donde encontré a mi hombresandalia. Alto, vestido de negro brillante y con un temperamento pasional, que me sujetaba el empeine del alma. Bailamos al son de la música, hasta que, en un descuido, se atrevió a pisarme el dedo meñique. ¿Han sentido alguna vez ese dolor? Pues bien, tras salir con el hombre-sandalia durante un par de meses, la herida se convirtió en una ampolla dolorosa y sin explotar, que me rozaba continuamente. Hasta que, un día, la reventé. ¡Ah, cómo picaba el líquido que expulsó de su boca! Yo no sabía las cosas que la vida me tenía guardadas. Hay hombres con memoria de elefante que, sin un buen adorno y una buena música de fondo, no son nada. Mucho brillo y pocas nueces. Las botas, por otro lado, son geniales. Te calientan los pies cuando hace frío, son impermeables y también divertidas, porque puedes jugar a saltar los charcos, algo que una mujer casi nunca se puede permitir cuando sale con un hombre. Pero no todo son salpicones y jolgorio de barro desmedido con el hombre-bota. Este tipo de sujeto está preparado para los terrenos más embarazosos y las situaciones más resbaladizas, aunque suela ser él mismo quien las busque. ¡Cuidado, está embotado en sí mismo y, con su instinto protector, te asfixiará hasta morir! ¿Qué tal unos deportivos? Tranquilos, sin muchas pretensiones, igual puedes sacarlos a pasear en un día lluvioso que en uno soleado. Es un amor, el hombre-deportivo, pero tiene un problema: siempre está dispuesto a salir corriendo. ¿Y qué opinan de los zapatos para viajar, siempre preparados para lo inesperado? El hombre viajero suele describir los lejanos lugares en los que ya ha estado y los mágicos parajes a los que te llevará «algún día». Detesto esa expresión. ¿Qué significa en boca de un hombre? «Ahora no, porque no estoy preparado», «Cuando mi situación se estabilice» o «Cuando deje a mi mujer». ¿Cuál de ellas es la verdadera traducción? Los zapatos muy «viajados» no son para una mujer que busque el amor verdadero. No dan la posibilidad de descubrir el mundo juntos y, aunque la experiencia está muy revalorizada en nuestros días, un calzado muy viajero tiende siempre hacia el monte. Por otro lado, está su contrario: el zapato nuevo. Una fémina siempre se pone contenta la primera vez que utiliza calzado recién comprado, pero no siempre la experiencia es como imaginó cuando lo vio en el escaparate. A veces, son dolorosos e incómodos y puede que se dé cuenta de que no valía el dinero que ha pagado por él. Para acabar, hablaré del más espectacular de todos los tipos de zapato del mundo: los Bartolos. Imagino que no puedo nombrar marcas, pero pásenlo por alto esta vez y háganse a la idea de que les hablo de una persona o, en concreto, de un hombre. Bartolo es especial, como una ensalada del menú cuyos ingredientes desconoces, aunque la pides, te la comes y quedas satisfecha. Además, decides que, en el próximo restaurante, volverás a probar otra ensalada especial. Del mismo modo, a veces, una mujer se empecina en la aventura de ponerse unos Bartolos y salir a la calle con ellos. ¡Le hacen sentir tan bella! Son los zapatos más bellos que hayan visto sus ojos, extremadamente originales. Las demás admiran con envidia sus Bartolos, mientras ella sonríe orgullosa y altiva. La elevación es perfecta. La firmeza, continua e interminable. Los Bartolos brillan y ella los utiliza aunque duelan, aunque esté cansada, aunque subirse a ellos resulte un esfuerzo insuperable. Sabe que sólo sirven para ir de fiesta, ¿pero cómo sino salir con un par de zapatos tan caros y geniales? Ni en sus mejores fantasías se siente tan especial. Entonces, esa noche, comete el error de preguntarse si no era ya especial antes de usar los Bartolos. Al final de la velada, la mujer se descalza y se quita los zapatos con toda confianza. Se baja de ellos con la intención de seguir caminando con los pies desnudos. Siente un gran dolor, un dolor que le hace ser consciente de sí misma. Ha sido tanto el sufrimiento, en su búsqueda por encontrar la horma perfecta, que ahora sólo quiere unas zapatillas de estar por casa. Regresa a su hogar, en la solitaria noche, tras reconocer que los Bartolos son sólo un sueño y, descalza, cruza la calle pisando los charcos, notando el agua fría en sus plantas, sintiéndose revivir. ¡Basta de rozaduras! Se acabó el caminar insólito que algunas piernas adoptan, subidas en enormes tacones. ¡Se acabó el sufrimiento! Abre la puerta y allí están, esperándola fielmente, sus adorables zapatillas de andar por casa. Mete sus pies en ellas y la felpa la recibe con el mayor de los amores. Al fin, es ella misma. Sabe que no hace falta ir descalza por el mundo, no es amiga de exageraciones, ni le gusta extralimitarse inútilmente, pero ha caído en la cuenta de que algunos zapatos no son adecuados para ella. Se ríe. En definitiva, acepta que los zapatos siempre la volverán loca, pero que lo mejor son sus zapatillas, que un zapatero hizo pensando en su comodidad. ¡Qué insensatez la suya, abandonarlas! Sólo ellas se ajustan realmente a sus pies hinchados y doloridos. Se promete no olvidarlas jamás y cuidarlas con mimo, lavarlas más a menudo y cepillarles las pelotillas, si hace falta, porque ha descubierto que cuidar de ellas es cuidar de sí misma. Y eso es lo mejor que puede hacer una mujer para que sus pies sigan caminando por el mundo, firmes, seguros y sin dolor. Ahora sí está segura de haber encontrado el calzado perfecto. *** —¡Socorro! —le grité por teléfono, y sin mucho ánimo, a Gigi—. Necesito tu ayuda. —¿Qué ocurre? ¿Has vuelto a ligar con un espécimen del espacio exterior? —preguntó ella. —No, pero la clienta que me recomendaste me ha hecho un regalo muy extraño. Está en una caja de color rojo sangre y, encima, hay una cosa escrita con letras en color oro. Lo he dejado sobre la mesa del salón cuando me lo han traído esta mañana y ahí sigue. No me atrevo a abrirlo. —¿Y qué dice la «cosa» escrita? —«Cápsula de onanismo» —respondí. —¡Déjalo donde está y no lo muevas! Estoy ahí en cinco minutos. Gigi no me fallaría. En cierto modo, se sentía responsable, pues ella me había presentado a mi primera clienta. —¿Qué necesita usted, exactamente? —le pregunté, sentada frente a ella en la terracita, al sol, con un vino blanco en la mano y un tigre calentito esperándome en un plato. —No me hables de usted, por favor. ¡Si debo tener más o menos tu edad! —exageró la mujer quitándose las gafas de sol. —Creo que usted es un poco mayor —dije en voz baja, un poco asustada porque esa primera impresión, según decía un anuncio de colonia, es la que cuenta. —Está bien, te llevaré un par de años —insistió—, pero parezco mayor porque estoy muy trabajada. Soy propietaria de uno de los mejores hoteles de Benidorm. —¿Cuál? —pregunté, dejando a un lado el tema de la edad. No quería cargarme mi primer trabajo. —¡Éste! —exclamó y miró a su alrededor. —¿Éste? —repetí como una tonta para acallar mis pensamientos. El hotel era horrible, quizá el más hortera de toda la ciudad. No podía ser el mejor, aunque sí uno de los más grandes. Estaba frente a la playa y era viejo, muy viejo. Su aspecto exterior era de los años setenta y se veía a la legua que no había sido reformado desde entonces. La parte interior de la cafetería tenía una capa de grasa sobre los muebles, imposible de quitar a esas alturas, por mucho que se limpiara. Es lo que le ocurre a los lugares por los que han pasado millones de personas durante décadas distintas. El suelo, de una cerámica marrón a juego con el color de las paredes, tenía ese brillo exagerado de haber sido pisado por trillones de chanclas arenosas y zapatos de plataforma. Las sillas y las mesas eran de bambú con cojines floreados, al más arcaico estilo hawaiano de la década de los setenta. Estábamos sentadas en el comedor donde se servía un desayuno bufé. Ahora entendía por qué habíamos entrado con tanta facilidad y un camarero se nos había acercado en seguida. Mi presunta cliente le pidió un aperitivo y nos sirvieron al vuelo. Codearse con la jet set de Benidorm tenía sus ventajas. El salón era bastante bullicioso. Un montón de personas se agolpaban y se tropezaban unas con otras, mientras intentaban servirse unos enormes platos que, seguramente, no podrían acabarse. Es lo que ocurre cuando nos ofrecen mucho de todo: no sabemos elegir. Por eso no me gustan los desayunos bufé. Miento, me encantan, pero ése es el problema. Un poco de esto, un poco de lo otro y, cuando te quieres dar cuenta, te has comido hasta lo que jamás tomarías si estuvieras en tu casa. Fue imposible no fijarme en una pareja de maduritos muy arreglados, demasiado como para salir a pasear por la playa. La mujer llevaba un traje de chaqueta naranja e iba enjoyada como si fuese a las fiestas de su pueblo. También lucía un bolso colgado de su brazo izquierdo, que no soltó ni para servirse la comida. El hombre usaba bermudas blancas y un polo amarillo, comprado en algún chino el día anterior, pues aún tenía marcados los dobleces. De su cuello, colgaba una cadena de oro de la que pendía algo parecido al diente de animal salvaje. No pude evitar imaginármelo en un safari, con un sombrero al estilo Cocodrilo Dundee. Hacía tiempo que no veía nada tan terriblemente vulgar. Se sirvió tanta comida que me hizo pensar en los emparedados que se comía Pilón, el amigo de Popeye. No entiendo por qué no usaba más platos, quizá pensaba que solamente le correspondía uno a cada huésped. No debían de haber viajado mucho en su vida. Quizá sus hijos les habían regalado el viaje para celebrar su segunda luna de miel. Como siempre, mi mente voló inventando una nueva historia. Pero debía concentrarme en mi cliente, que también estaba distraída supervisando cómo los camareros colocaban la decoración de las mesas. Parecía una de esas personas con dificultades para delegar, porque no confían en nadie más que en sí mismas. Para mí, era importante analizar a mis clientes potenciales, antes de saber qué tipo de ropa recomendarles y a qué tiendas llevarles. Se disculpó y se levantó para dar alguna que otra orden a los camareros. Mientras tanto, la señora pueblerina ya se había sentado en una mesa cercana a la nuestra. Instantes después, llegó su marido, colocó su plato rebosante sobre la mesa y se sentó. Uno de sus pechos estaba abultado. Llevaba algo en el bolsillo de su polo color limón, pero parecía haberlo olvidado. Mi cliente regresó y se colocó de nuevo frente a mí, con su amplia sonrisa. —Míralo si quieres —me dijo dándome un folleto que había cogido en recepción—. Si alguna vez viene alguien a visitarte, puedes instalarle aquí. Te haremos un precio especial. —Muchas gracias —respondí, haciendo uso de la mejor de mis sonrisas mientras pensaba: «¡Ni loca traigo yo aquí a alguien! Claro que, si me lo pone barato, entonces, quizá…». Las habitaciones estaban decoradas exactamente igual que la cafetería. Los mismos muebles, los mismos cojines, las mismas telas para las cortinas, idéntico suelo y color en las paredes. ¿Lo habrían comprado todo en la liquidación de algún almacén? —Como te decía, estoy muy trabajada. Y mi matrimonio también. Tu amiga, perdona pero no recuerdo su nombre... —Nadie podía recordar el nombre de Gigi—. Es una persona con una gran intuición y ha sabido, en seguida, lo que necesitaba. Me dio tu tarjeta y por eso te he llamado. ¿Podrás ayudarme? —Seguro —respondí sin tenerlas todas conmigo—, pero si puedes especificarme algo más, te lo agradecería. —¿Has visto al hombre al que he saludado en recepción? Asentí. Recordaba a un señor mayor, calvo, bajito y con una tripa inolvidable. —Es mi marido. ¿Qué puedo hacer? «¡Divórciese! —me hubiera gustado decirle—. ¡Cámbielo por otro más joven!» Pero no era el momento de decir verdades. Insistí en que me dijera algo más. —Es su ánimo. ¡Hace años que no se le levanta! —gritó de repente—. ¿Crees que puedo explicártelo más claro? —¡No, no! ¡Está bien! —aclaré mirando a nuestro alrededor, para ver si alguien la había escuchado—. La entiendo perfectamente, pero no sé cómo espera que yo arregle eso… No pude evitar echar una miradita al hombre del polo amarillo. Hurgaba dentro de un panecillo, con su moreno y gordezuelo dedo índice, hasta que le sacó la miga. Después, cogió una loncha de jamón cocido y lo introdujo en el pan, empujándolo con el mismo dedo, como hacen los magos con un pañuelo dentro de su puño. Cuando lo consiguió, volvió a meter la miga que había sacado e hizo con ella un tapón. Acto seguido, empezó a comérselo. Tuve que beber un buen trago de vino para evitar soltar una carcajada. —Mírame. ¿Soy o no soy una mujer atractiva? —me preguntó mi cliente con absoluta seriedad. —Lo eres, sí, muy atractiva. —Intenté ponerme seria y ver más allá de su cuerpo regordete, embutido en un vestido de estampado de leopardo y con un broche de araña gigante, repleto de brillantitos rojos, colgado junto a su generoso y abultado escote. —Pues eso opino yo, y también muchos otros hombres. Lo sé porque soy muy ligona. Claro que, también, tengo un gran don de gentes y mucha labia… «¡Y unos labios!», pensé mirando su boca de colágeno apretarse al estilo pez. —Me he gastado dinero en estética —prosiguió—. No con bisturí, pero sí con todo lo demás. Me compro ropa cada semana. —La envidié—. Y me cuido todo lo que puedo. Soy una mujer seductora, pero… el ánimo de mi marido se ha muerto. Siento que lo único que me queda por hacer es dedicarme a cuidar mi interior. ¡Vaya, de nuevo alguien recurría a mí con la esperanza de reinventarse interiormente! Gigi había querido mostrarme otra posibilidad en mi carrera, pero estaba claro que la vida seguía solicitando mi presencia para mejorar el alma de las personas. Cuando estaba a punto de sugerirle que leyera la revista para la que escribía y algunos títulos de autoayuda, me sorprendió con una nueva pregunta: —¿Puedes llevarme a un sex shop para personas elegantes como yo? —¿Qué? —le pedí que me lo repitiera. No podía creer lo que había oído. No sé qué me sorprendió más, si lo del sex shop o que se autodefiniera como una persona elegante. Pareció sentirse incómoda con mi sorpresa. Contrajo su cuerpo y acercó su silla hacia mí. —Hay muchos en Benidorm, pero me parecen un poco chabacanos y no son de mi estilo —me dijo bajando el volumen de su voz—. Yo busco algo con clase, ¿me entiendes? El dinero no es problema. Me gustaría comprarme algo bonito para ponerme y, quizá, alguna sorpresa para compartir. —Me guiñó el ojo mientras decía esto último—. A ver si entre las dos conseguimos que mi marido vuelva a ser el mismo hombre animoso con el que me casé. Y, si no logro mi propósito, siempre puedo comprarme algún juguetito que me consuele —se rió apasionada. «¡Gigi, te voy a matar!», pensé mientras me comía el tigre con ansia. Para cuando pude tragarme la bechamel recalentada, Sofía —que era como se llamaba aquel leopardo disfrazado de señora de mediana edad, aspirante a joven eterna— estaba preguntándome por mis honorarios. —Voy al baño —dije levantándome. Necesitaba unos minutos a solas para hacer cuentas. En el cuartito había un olor a pedo que no se podía aguantar. Saqué mi móvil del bolso y me tapé la nariz con la otra mano. Mientras intentaba que saliera el chorrito, calculé cuánto le cobraría por hora, para darle una respuesta rápida, aunque después ya vería si tenía que aumentar un poco la tarifa. Dependería de lo traumático que me resultara acompañarla a semejante sitio para lograr semejante cosa. No quería ni pensarlo. Rectifiqué. «Dinero, dinero, dinero.» Ésa era la única palabra que había decidido que iba a importarme a partir de ahora; la única de la que, a partir de aquel momento, me enamoraría. Regresé. Me estaba esperando con un nuevo plato de tigres sobre la mesa. No sabía qué sería peor para mi vida futura, si aceptar su oferta o volver a comer aquella bechamel de microondas. Bebí un buen trago de vino y le informé de lo que le cobraría por hora. La mujer aceptó. —¡Qué barata eres! —exclamó haciéndome sentir que estaba en un polígono. Me arrepentí. Aún no tenía cogido el punto a los honorarios, pero intuía que, tras aquel primer trabajo, aprendería por fuerza. —Entonces, me voy. Te llamaré para quedar en los próximos días. Tengo una agenda muy apretada, ¿sabes? —«¿Más apretada que ese vestido?», pensé—. Hazme caso, tienes que subir un poquito el precio, te lo digo de corazón. ¡Pero a mí ya no, por supuesto! ¡Ja, ja, ja! ¡Que soy yo la que te ha dado la idea! Me reí por no llorar. Miré de nuevo al matrimonio hortera que ya se había terminado el desayuno. Los dos se levantaron y dejaron la mesa limpia. Se habían comido absolutamente todo. Me despedí de mi cliente en recepción. Le dejé unas cuantas tarjetas con la esperanza de que me recomendara a sus amigas y anhelando que no fuesen como ella. Cuando salí, me crucé con el matrimonio que iba a dar un paseíllo por la playa. El hombre metió la mano en el bolsillo de su polo, sacó la manzana que se había guardado y empezó a comérsela. Sofía se volvió loca probándose los modelitos descarados que encontramos en la tienda. Se llamaba «Alas concupiscentes» y estaba decorada como si fuese un burdel del Oeste, con cortinillas de bolitas rojas en puertas y ventanas, tras los escaparates en los que se mostraban los modelitos y juguetes, de forma que nadie pudiera entender su uso real, por muy calenturienta que fuese su imaginación. No estaba en Benidorm, así que Sofía se sintió totalmente libre de mirar y remirar, meterse en el probador y salir, para que yo la contemplase con atuendos cada vez más atrevidos y horrorosos, que dañaban la sensibilidad de la piel más dura: rockera, enfermera, colegiala, punk, cabaretera, corista del Moulin Rouge... Hasta se probó dos tiritas que cubrían sus pezones y finalizaban en un triangulito abajo, casi inexistente. Con cada nueva visión de sus mollejas sobresaliendo entre los breves retales, mi estómago se iba poniendo de mal en peor y, en el último pase, estuve a punto de vomitar sobre un pene gigante de color naranja butano que había a mi lado, apuntando directamente a mi cabeza, en actitud amenazante. —¡Éste es! —exclamó enseñándome un culotte dorado y un sujetador con dos círculos de flecos en los pezones, también en color oro, al estilo Madonna—. ¿Qué te parece? En la tienda sonaba una música de jazz, muy apropiada con su estilo. Pero al verla meneando los pezones para hacer círculos con los flecos, sólo pude acordarme de La Ramona Pechugona. —Creo que éste sería capaz de levantarle el ánimo hasta a John Lennon — le dije. —¡Pero si está muerto! —exclamó riéndose. —¡Por eso! —contesté. Menos mal. Al fin, nos íbamos. Ya había aprendido la lección: no volver a ser tan humana en esto del shopper coaching. Siempre me pasaba con lo de la humanidad, porque no era capaz de distinguir dónde empezaba y dónde debía acabar mi trabajo. Tampoco era cuestión de meterme en el baño de su dormitorio conyugal para ayudarla a vestirse para una noche de concupiscencia, ¿no? Sin embargo, Sofía no estaba dispuesta a marcharse con sólo un modelito. Se movió entre las mesas toqueteándolo todo, abriendo cajas, acariciando reproducciones de cualquier parte noble del cuerpo humano masculino y femenino. Que si ésta es dura, que si ésta es blanda, que si ésta es larga, que si ésta es de juguete, etc. No sé qué pensaba que podía darle la tendera, ¿una de carne y hueso en un bote con formol? Mi estómago seguía demasiado sensible. Aquella mañana, Sofía no me había invitado a ningún tigre y tenía hambre, aunque me daba asco verla rodeada de tantos objetos sexuales inanimados, que se ponían en marcha apretando un botón o cambiándoles las pilas. —Creo que tengo lo que está buscando —sentenció, al fin, la dependienta. Entró en un cuarto interior y salió con una caja aterciopelada y negra entre sus manos, como el estuche de un collar de esmeraldas. Lo abrió. —¿Qué le parece? Está bañado en oro de dieciocho quilates. ¿Le gusta? Sofía lo cogió y lo acarició. El aparatito tenía forma de manivela o de picaporte, pero mi clienta parecía haber visto, en él, la solución a todos sus problemas. Como había afirmado en nuestra primera cita, siempre podría comprarse algún juguete como consuelo. Aquél parecía más bien un premio de consolación. Me pidió que lo cogiera. Lo hice por no desairarla. Era duro, durísimo, una piedra bañada en oro. No podía imaginar qué podía hacer una mujer con algo tan exageradamente duro. Por muchos quilates que tuviera, debía de resultar de lo más incómodo. —¿Qué precio tiene esta preciosidad? —preguntó Sofía. —Éste sale por ciento cincuenta y dos euros. Tenemos otro con cristales de Pifiowsky, pero es un poco más caro. —Éste me gusta. Es sencillo y elegante —respondió mi clienta—, además los cristalitos pueden resultar un poco molestos. ¡Ja, ja, ja! No quise mirarla. ¿Para qué? Ya se estaba ridiculizando ella solita, aunque la dependienta parecía entenderla muy bien. Le sonrió y le envolvió la caja con papel oscuro para que no se viera. —Somos muy discretos, tanto en los envíos como en los paquetes para regalo. —¡Me lo voy a regalar a mí misma! —se carcajeó Sofía. —Es un buen regalo —asintió la dependienta con cara de felicidad. Sofía iba a dejarse nada más y nada menos que quinientos euros en la tienda, entre el traje y la manivela de oro fino. Además, tenía que pagarme a mí. El gasto no bajaría de unos mil euros en un único día. Eso era algo que yo jamás había hecho. Aún tenía mucho que aprender. Gigi llegó con la boca seca y la respiración agitada. Cuando le abrí la puerta, me pidió un vaso de agua y corrió hacia el salón, donde estaba la caja sin abrir. Se deshizo de la chaqueta y del bolso, y se sentó hasta lograr cierta normalidad en su respiración. Por su expresión, pensé que iba a morirse, pero decidió dejarlo para otro momento. —¡Una cápsula de onanismo! ¡Te han regalado una cápsula de onanismo! —repitió con saña—. Y es tu primera clienta. ¡No me lo puedo creer! No hay duda de tu éxito, amiga. Me senté a su lado. Mi rostro aún no había cambiado la expresión de desconcierto que había puesto al recibir la caja y leer el nombre. Me sentía como si unos extraterrrestres me hubiesen dejado en un planeta extraño. No entendía nada de lo que Gigi quería decir. Me miró intuyendo lo peor. —¿No me dirás, ahora, que no sabes lo que es? No contesté, pero mi expresión de cejas en alerta y párpados en huelga de parpadeos, le hicieron saber la triste respuesta a su pregunta. —¡Eres increíble! —Me miró y levantó el dedo a modo de advertencia—: ¡Si quieres entrar en este mundo, más vale que te pongas las pilas! Asentí varias veces con la barbilla. Quería entrar en aquel mundo, pero me sentía ajena a él por múltiples razones. No sólo no había sido capaz aún de abandonar las palabras, sino que todavía me encontraba como un bicho raro frente a los nuevos términos, algo que no me había pasado nunca. Lo del «onanismo» empezaba a sospecharlo, pero lo de la «cápsula» todavía tenía a mi masa encefálica en ascuas. Me sonaba a astronautas, transbordadores espaciales, al Apolo 11 y a «alucinajes»… «Aquí, Houston, conectando cápsula de onanismo en tres, dos, uno. Cápsula de onanismo conectada…» —¡Es lo más in en juguetes sexuales hoy día! —me aclaró Gigi, mientras abría la caja. Se había dado cuenta de que yo no iba a hacerlo. —¡Un huevo! —grité al ver lo que había en su interior—. ¿Un huevo? — repetí en forma de pregunta—. ¡Y de color rosa! —añadí. Gigi me miró con la misma sorpresa que yo sentía en mi interior. Entonces, soltó una de sus larguísimas carcajadas tirándose hacia atrás en el sofá. —¡Se ha equivocado! —¿Qué? —¡Que te ha regalado una cápsula para hombre! ¡Ja, ja, ja! Me tiré en el sofá yo también y comencé a reírme como hacía mucho tiempo que no lo hacía. Estaba claro que Sofía tampoco tenía ni idea de para qué servían aquellos juguetes sexuales. —¡No te servirá ni para hacer una tortilla! ¡Ja, ja, ja! —Gigi seguía desternillándose. —¡Se lo puedo regalar a Ariel, le encantará porque es rosa! —exclamé—. ¡Le diré que lo he puesto esta misma mañana! Sólo esperaba que no le hubiese costado tanto como la manivela de oro de dieciocho quilates. Me sentía muy aliviada por el error de Sofía, porque había llegado a imaginarme con mi mejor lencería y mis zapatos-joya sobre la cama, dispuesta a hacer no sé qué con aquel huevo, que no me ponía en absoluto y que ni siquiera era de oro. ¿Acaso tenía que ponerlo como una gallina? ¿Y cómo podía hacer eso, si ya estaba fuera? «Conectando cápsula de onanismo en tres, dos, uno…¡Ignición!» *** Siempre he sentido una envidia colosal de las personas que pueden comer lo que les plazca, sin engordar ni un gramo. Es un privilegio que poseen solamente unos pocos, equiparable a tener dinero, vivir en un país civilizado o dormir en una habitación silenciosa. No sé por qué la medicina no avanza más deprisa en este aspecto. ¡Tanta Viagra, tanto Prozac! ¿Y qué pasa con los michelines? ¿Es que a nadie le importan? Si el mundo nos bombardea cada día con la amenazadora conclusión de que todos tenemos que estar delgados, ¿por qué no inventan algo que acabe con la grasa innecesaria, en lugar de hacer que nos sintamos cada año más frustrados con nuestros propios cuerpos y con el deseo insaciable de comer, cuando no deberíamos hacerlo? Es como si te hicieran un precioso regalo, la comida, y te dijeran que no puedes abrirlo ni usarlo. Hay que tener mala idea, ¿verdad? Aunque era consciente de todo esto, decidí ponerme a dieta. Cada día tenía más clientes y, a medida que mi cuerpo adelgazaba, mi bolsillo iba engordando, por lo que empecé a comprarme más ropa para tener una mejor imagen. Me pusiera lo que me pusiera, tenía que quedarme bien. Había decidido, además, que la vida es muy corta y que me iba a vestir con casi cualquier cosa, siempre que me gustara. Al principio, tenía en cuenta a mi personaje. Quiero decir que fingía, aunque poco a poco fui dándome cuenta de que, en el fondo —muy en el fondo, lo reconozco—, yo siempre había tenido pasión por la moda. Me gustaban las cosas bonitas, aunque no era de esas mujeres que se pirran por ir de compras. Pero, curiosamente, la vida me había llevado a convertirlo en mi profesión. A veces, me sentía tan confundida que necesitaba volver a escribir. Por eso decidí crear un blog, al que llamé «La mirada sibilina», en el que escribía sobre cualquier cosa que me ocurriera o me importase en ese momento. La intención era mantener vivo mi espíritu literario. No lo actualizaba demasiado a menudo, porque cada vez tenía menos tiempo —yendo de aquí para allá con mis clientes—, pero cuando lo hacía, me ayudaba a mantener viva mi pasión por las letras y volvía a ser yo, aunque fuese a ratos. Escribía párrafos cortos, porque sabía que a la gente no le gusta leer textos largos en Internet —quizá porque, cuando navegamos por la Red, es como si entrásemos en otra frecuencia de tiempo en la que todo va mucho más rápido—. El blog no se convirtió en una necesidad, como me había ocurrido cuando escribía una novela, y eso era algo completamente nuevo para mí. Siempre había pensado que quería ser escritora y no estaba segura de que fuese a tener más vida que ésta, por ello lo había intentado con todas mis fuerzas; pero, ahora, todo había cambiado. Empezaba, incluso, a comparar la moda con la escritura. Yo nunca había sido de esas creadoras que empiezan a redactar una novela por el principio y la acaban por el final. Escribía mis libros como se hacen los patrones de un traje: piezas de tela sueltas que después se cosen unas a otras hasta completar el vestido. Así escribía yo, a retales. En ocasiones, también sentía que me traicionaba a mí misma o a esa parte de mí que quería ser escritora, pero empezaba a creer que podía hacer ambas cosas; al fin y al cabo, era una mujer. No digo esto porque sí, ni por dejar mal a los hombres gratuitamente, sino porque realmente no he conocido nunca a ninguno que pudiese hacer dos cosas de forma simultánea, a excepción de Fernando Sánchez Dragó, que es capaz de hablar, de leer y de sujetar sus gafas al mismo tiempo. Aquella semana, había visto un reportaje sobre Annie Leibovitz —la famosa fotógrafa de la revista Rolling Stone y, después, de Vanity Fair —, en el que hablaba sobre sí misma. Decía que su vida era hacer fotos, que no tenía dos vidas, sino una sola tras la cámara. La entendí perfectamente y me identifiqué mucho con ella. A mí me costó mucho tiempo permitir que las palabras me abandonaran. Siempre había sido escritora hasta la médula. Cualquier cosa que viera, escuchara o experimentara era susceptible de ser escrita y podía convertirse en un personaje de novela; y me lo creía tanto que incluso soñaba con esos personajes durante la noche, si lograba dormir, porque habitualmente me costaba conciliar el sueño. Solía levantarme varias veces a escribir ideas que me asaltaban en cuanto me metía entre las sábanas. Lo que la fotógrafa había explicado tenía un sentido real, porque su trabajo era reconocido y valorado, pero, en mi caso, mi labor apenas había sido reconocida y valorada en el mundo. A pesar de todo, tuve que esforzarme en dejarme deslumbrar por los brillos de las cosas bellas y evitar el pensamiento inconsciente que me asaltaba de forma reiterada —que eran sólo cosas—, hasta conseguir no sentirme culpable por mi nuevo oficio, que aún me resultaba vano y superficial, comparado con el anterior. No obstante, la prueba de que siempre se me había dado bien vestirme aparecía en mi memoria con numerosos recuerdos. Cuando estuve de vacaciones en Malta, años atrás, una mujer inglesa me había asaltado en el comedor del hotel, para decirme que le encantaba mi vestido: — It’s lovely! —gritó emocionada, mientras yo me servía un plato de espaguetis con tomate. Charlamos unos instantes en inglés. Yo respondía a sus preguntas, mientras ella miraba y acariciaba la tela. Estaba entusiasmada con su blancura y con la doble capa de la falda, fresca y cómoda, muy apropiada para cualquier día del agobiante mes de julio maltés. Me preguntó dónde lo había comprado. Seguramente pensaba que era de mercadillo y no se equivocaba. — It’s from Ibiza! —le expliqué para su sorpresa. Pareció lamentarse de que Ibiza no estuviese en Malta. Creo que estaba dispuesta a comprarse uno igual y, en su rostro, intuí una repentina desilusión. Me senté a comer mi plato de pasta y a charlar con mi acompañante, aunque, durante la cena, la mujer no dejó de mirar hacia mi mesa, ni yo dejé de pensar en lo triste que se había puesto su cara. Cuando acabamos, me acerqué y le hice una propuesta: —¿Quiere venir a mi habitación a ver la ropa que tengo de Ibiza? —le dije en su idioma. La señora se levantó con rapidez y me siguió hasta el ascensor, con una nueva ilusión en su rostro. Yo tenía un montón de faldas, camisas, pantalones y vestidos ibicencos, que había comprado por muy poco dinero en el mercadillo de Las Dalias, y también poseía otras prendas de ropa blanca, compradas en cualquier tienda de algún centro comercial o en cualquier otro mercadillo, que podrían pasar fácilmente por ibicencas para una inglesa. Saqué todo lo blanco que encontré, recordando el proverbio que me dijo una vez un chino, cuando le pregunté qué ponía en uno de esos cuadros que tenía colgado en el restaurante. Me dijo: «Lo blanco es blanco». A mi juicio, uno de los mejores proverbios chinos, por su sencillez y porque, en realidad, no dice nada. Yo creo que el chino no tenía ni idea de traducir aquellas letras tan exóticas, pero le quedó tan bien la frase y me reí tanto que se me quedó grabada. Siempre tuve la intuición de que, algún día, comprendería su significado. Y ahí estaba. «Lo blanco es blanco», me dije y fui colocando sobre la cama todas las prendas blancas que tenía en el armario. Unas más que otras, algunas ya un poco amarillentas por el uso, «pero todas ibicencas», le expliqué a la inglesa. La mujer no dejaba de tocar las telas, acariciando su tacto fresco y veraniego, cogiendo cada una de ellas y colocándosela por encima para mirarse en el espejo. La animé a que se probara lo que le gustara en el baño, asegurándole que la ropa era casi nueva. No era cierto en absoluto, pero, por alguna razón que desconozco, ella me creyó. Entré yo primero para quitarme el vestido que le había gustado y vestirme con otra cosa. Se lo llevó, y también una falda larga, unos pantalones y una camisa, todos ellos muy vaporosos. Cada vez que se probaba uno, salía del baño para que yo se lo viera. La ropa le quedaba un poco más holgada que a mí, era una mujer delgada, pero eso tenía fácil arreglo. Cogió más cosas: un top de tirantes y una falda corta, y volvió a meterse en el baño, dejando las prendas anteriores apartadas sobre una silla. Imaginé que me las iba a comprar, pero no se me había ocurrido ningún precio, así que comencé a hacer cuentas mentales, intentando recordar lo que me habían costado y aumentando un poco para ganar algo. Al fin y al cabo, le iba a vender mi propia ropa, la que yo había elegido para mí, la que había llevado y a la que había tomado cariño. Encontré una bolsa de plástico en el armario y metí dentro las prendas que la mujer había elegido. Salió de nuevo para mostrarme su último modelito. Le quedaba muy bien y tenía un aspecto muy juvenil, sobre todo comparado con el horrible vestido de flores verdes y rojas que ella llevaba. Y es que los ingleses tienen dificultades para vestirse de forma elegante. ¿Será el mal ejemplo que tienen en su reina?, creo yo. Me dijo que se lo llevaba puesto y metió su vestido de flores en la bolsa con la otra ropa. Llegó el momento crucial. Me preguntó cuánto costaba todo. Yo había calculado que la suma eran trescientos euros. Cuando se lo dije, buscó el móvil en su bolso y llamó a su marido, le dio el número de habitación y, minutos después, el hombre me estaba dando trescientos euros en la mano. Antes de que se marcharan, les pedí que esperaran un momento. Regresé al armario y saqué un pareo naranja que me habían regalado y que detestaba, pero que me venía muy bien para cubrir la almohada cuando la tela de las sábanas de algunos hoteles era tan insoportable que mis mejillas se enrojecían con su contacto. Se lo regalé y la mujer me abrazó agradecida. Se marchó feliz y yo me quedé más feliz aún. Había vendido mi ropa blanca, pero para mí era fácil volver a conseguir ropa como aquélla e incluso más bonita. Para ella, seguramente, no lo era tanto. Aquel recuerdo volvió a mi mente, como muestra de que ya había recibido señales anteriores sobre el tema de la moda. Muchas personas me habían asegurado que les gustaba mi forma de vestir. De pequeña, nunca me apetecía ir de tiendas, aunque, cuando me daba cuenta de que lo necesitaba, le decía a mi madre, de forma bastante adulta para mi edad: —¡Mamá, necesito ir de compras! Y mi madre me llevaba. Creo que siempre fui bastante práctica en esto del vestir. Creo que siempre lo entendí, más que como un disfrute, como una necesidad. Las dependientas, por lo general, solían adular a mi madre por la elección. —¡Pero si lo ha escogido todo ella! —les decía mi madre, para su sorpresa. —Pues tiene muy buen gusto para ser tan pequeña. Cuando sea mayor, seguramente se dedicará a la moda —le respondían. Se equivocaron. O no. Ya no estaba segura. Sólo sabía que era una escritora desertora, pero prefería no pensar demasiado en ello. Cuando decidí vestirme de color morado, nadie se atrevía a usar ese color. Supongo que lo consideraban de Semana Santa. Ariel me regaló una vez un bolso de ese tono por mi cumpleaños. —¡Como sé que te gusta el morado, lo he comprado así! Pero me ha costado mucho encontrarlo, no te creas. Me quedé estupefacta. ¿No me conocía a mí misma o es que esto de la moda era para mí un hábito inconsciente? Cuando se marchó, me puse a revisar mi armario. Había muchas prendas de ese color, en varias tonalidades, y yo no me había ni dado cuenta. Meses después, el morado se impuso. Supe, entonces, que existían los cazadores de tendencias. Esas personas que callejean fijándose en cómo vamos vestidos los demás, para después lanzar una tendencia y decir que la han ideado ellos. En el mundo de la moda, en realidad, nadie inventa nada. Y creo que yo estoy tan acostumbrada a imaginar, y soy tan creativa, que lo hago sin darme cuenta. Para mí, es sencillo dejarme llevar por mis preferencias. Recuerdo algunas prendas del pasado que me encantaban. Ésas de las que sabes que nunca volverás a tener otra igual y que no recuerdas cómo desaparecieron de tu armario. Seguramente fue tu madre, harta de ver que te las seguías poniendo, a pesar de que ya estaban descoloridas y ajadas. ¡Cuánto amor puede proyectar un ser humano sobre algunas prendas! Aquella cazadora azul eléctrico con las mangas naranjas, estilo años ochenta… Ya sé que suena un poco extravagante, pero era maravillosa. ¡Y yo era puro glamour adolescente en aquella década! Mis zapatos de tacón de «chúpame la punta», mitad azul, mitad amarillos… Irrepetibles. Esa cestita de rafia rosa fucsia para el verano, tan pequeña y cuadrada, en la que, no sé bien cómo, lograba meter todo. Incomparable. También recuerdo algunas prendas de otras personas que me causaron sensación, en algún momento de mi vida. No sé si era por la ropa o por el ambiente en sí. Los vestidos largos de Nochevieja de mi hermana mayor. Yo nunca necesité tener ropa así, porque nunca fui a esas fiestas. El sombrero de fieltro negro de mi hermana mediana y la pamela que se compró para hacer de madrina en la boda de la mayor. Más que una pamela, parecía que había aterrizado un ovni en su cabeza, pero le quedaba preciosa con aquel vestido floreado blanco y negro. Nunca he vuelto a ver un atuendo de madrina más bonito que ése. El traje con pantalón de campana y el top verde de mi madre, que se compró el verano que pasamos en Torremolinos. Si pienso en él, incluso puedo oler a coquinas con ajo frito. Estaba tan morena, tan rubia y tan guapa, que hace tiempo que decidí que siempre mantendría ese recuerdo de ella en mi cabeza, por encima de cualquier otro posterior. Y aquel abrigo de ante azul con botas altas a juego, que se probó en una boutique, y que no se compró, a pesar de la insistencia de mi padre y de lo bien que le sentaba. —Me lo llevaría si estuviera en color marrón o tabaco. ¡En un tono tostao, que fuera más ponible! —Mi madre se expresaba así. Es de La Alpujarra y no lo puede evitar. Mi progenitora cosía muy bien, tanto que se hizo su propio vestido de novia, aunque el diseño no era propio. Acompañó a su hermana, que se casaba meses antes que ella, a ver un vestido maravilloso en un escaparate. Llevaba falda de vuelo por debajo de la rodilla, al estilo de los años cincuenta, con varias capas dando volumen. Mi madre sacó una libreta y lo dibujó. Después, compraron la tela y se puso a coser. Mi tía estrenó el vestido y, meses después, lo llevó mi madre el día de su boda. Aunque, cuando acabó el convite, se lo devolvió a su hermana. Por eso, de niña, yo nunca pude jugar a ponerme el vestido de novia de mi madre. Quizá sea por eso que no creo en el matrimonio. Otro de mis recuerdos sobre moda es verme abriendo el joyero de mi madre y el de mi hermana mayor, para curiosear entre sus joyas. Jugaba con ellas una y otra vez, porque me encantaban. Especialmente un anillo con una aguamarina que mi padre le había regalado para su aniversario y que era tan grande, y de un azul tan claro, que parecía contener el Mediterráneo en su interior. A veces, cuando el mar está en su máximo esplendor, durante los días de verano, me acuerdo de ese anillo que siempre quise tener de mayor. El joyero de mi madre era una caja marrón con doble fondo y apartaditos para los anillos, los pendientes y los collares. Estaba todo muy ordenadito, porque ella era una mujer muy ordenada. Además, apenas usó nunca las joyas que mi padre le regalaba. Madrid, por aquel entonces, empezaba a ser famoso por los tirones de orejas o de cuello de algunos ladrones y ponerse una buena sortija era arriesgarse a que te dejaran sin dedo. Un año, mientras pasábamos las vacaciones fuera, unos hombres entraron a robar en nuestro piso. Se llevaron las alhajas de mis hermanas, pero no las de mi madre, pues había guardado el joyero metido en una bolsa debajo de la cama. Seguramente, creyeron que era una caja de zapatos. No obstante, lo que más presente tengo del armario de mi madre era un encantador bolso de fiesta negro, que se cerraba con un precioso broche de brillantes de bisutería. Puedo rememorarla con él en mano, vacío, como todos los bolsos de mi madre, pues nunca llevaba nada en ellos, salvo el DNI, un pintalabios rosa claro y unas bolas de papel que ella metía para hacer bulto. Al contrario de mi hermana mayor, cuyos bolsos parecían un botiquín, llenos de «por si acasos». Como mi madre siempre salía con mi progenitor, nunca necesitaba llevar nada. Con él, lo tenía todo. Él también era muy cuidadoso con esto de la moda. Le encantaba que le bordasen sus iniciales en las camisas que compraba en unos grandes almacenes. Tenía la piel muy sensible y, por eso, siempre tenía que usar ropa buena, para que no se le enrojeciera y le picara. A mí me ocurría lo mismo, pero llevaba años apañándome con ropa de tela de camiseta que, además de bonita y barata, no necesita planchado. Cuando pensaba en el hombre de mi vida, siempre pedía al cielo que se planchara solo sus camisas —estoy convencida de que es un punto a favor de cualquier pretendiente—, además de que me parecía muy erótica la imagen de un tipo desnudo planchándose sus calzoncillos, envuelto en vapor caliente y con un sonido susurrante de fondo: «Puf, puf, puf». No sé por qué, pero siempre recreaba esta fantasía cuando veía a algún hombre que me gustara. ¿Sería que le tenía manía a la plancha o sería sólo un sueño erótico, de esos que sabes que nunca vas a realizar? Dos o tres hombres formaban parte ya de mi cartera de clientes. Sus esposas, hijas o madres me los habían enviado. Ir de tiendas con ellos e intentar vestirlos como a Jimy Cantimpalo o George Clooney no me había resultado tan difícil como creía. Empezaba a pensar que tenía talento. Lo demás era cuestión de dinero, y ellos lo tenían. Y ellas. Y, en consecuencia, yo empezaba a tenerlo también. Mi clientela crecía de boca en boca y gracias a las tarjetas que había dejado en todas las boutiques de moda y en todos los sitios en los que me parecía posible que alguien necesitara una manita con sus atuendos. Casi sin darme cuenta, me había hecho conocida como «Sibila, la shopper coach de la zona». Los que antes me habían conocido como escritora y coach literaria, o escritora de autoayuda, se fueron olvidando de mí poco a poco, a medida que yo me iba alejando de ese mundo y, aunque al principio seguía escribiendo para la revista, pronto lo dejé por falta de tiempo. Nunca lo hubiera creído. Si años antes alguien me hubiera dicho que iba a acabar siendo una guía para la gente que no sabía cómo sacarse partido, me hubiera reído a gusto en su cara. Aún recordaba la compañera que había tenido de joven, cuando trabajé una semana en una boutique en un centro comercial. Las piernas de aquella chica estaban llenas de varices porque se pasaba horas de pie, pegada a un neceser. Lo traía y lo llevaba cada día, con el hombro inclinado hacia abajo por su peso. Yo la veía y no le decía nada, hasta que un día me atreví a preguntar. Lo sacó delante de mí y lo abrió con cara de satisfacción mientras me explicaba: —¡Sin mi neceser, no voy a ningún sitio! Estaba lleno de maquillaje, pintalabios, máscaras de pestañas, pintauñas, peines y todo lo necesario para arreglarse, durante los breves descansos en que iba al baño. Yo no podía creer que aquello fuera necesario para vivir y me asustó pensar en que, alguna vez, pudiese convertirme en alguien parecido a aquella joven de piernas varicosas y cara pegajosamente maquillada. —¿Y tú, dónde llevas las pinturas? —me preguntó, dando por hecho que el mundo que le rodeaba era como ella. Miré mi bolso. Ella siguió con sus ojos mi mirada. Era pequeño, apenas cabía nada en él y la única pintura que llevaba era un bolígrafo. —La verdad es que no sé por qué trabajas aquí —me expresó con sinceridad—, pero, en fin, tiene que haber de todo, ¿no? Asentí. Desde su punto de vista radical sobre cómo debía ser y comportarse alguien interesado en la moda, yo estaba de más. Ahora lo entiendo de otra manera, pues he comprendido que una mujer puede ser inteligente, culta y creativa, mientras se ocupa de estar guapa y al día en belleza y moda. Pero, en aquel entonces, me sentí tan fuera de lugar que dejé el trabajo y continué mi camino hacia las letras, por lugares que fueran más acordes con mi bolso medio vacío. *** El hábito no hace al monje. Nunca había pensado en lo verdadero que es este refrán hasta que fui con Ariel a Roma. Todo el mundo había decidido acudir a la Plaza de San Pedro aquella mañana, con casi cuarenta grados de calor sofocante y húmedo. La culpa era del Tíber, que cargaba con demasiada historia como para que sus turbias aguas corrieran libremente. Cientos de personas hacían cola desde la puerta de la Catedral hasta la plaza. Me acerqué a una gran fuente de piedra para refrescarme un poco. Ariel había aceptado la invitación de una pareja de amigos suyos y no había querido ir solo. —¡No pienso presentarme allí «de solipandis»! —exclamó mientras tiraba de mí hasta la agencia, a comprar los billetes—. Nos va a salir muy barato. Era un perfeccionista que nunca llegaba a perfeccionarse, pero se creía con la suficiente superioridad moral como para juzgarlo y criticarlo todo. Por eso prefirió ocupar el último lugar en la cola, despotricando de mí y de sí mismo, por no haber sido capaces de levantarnos más temprano. Yo nunca he llevado bien los madrugones, es verdad, y es que me da angustia no dormir todo lo que necesito, ya que mi sueño es tan ligero que suelo pasarme la noche en danza, del baño a la cama y de la cama al baño. La habitación del piso de sus amigos era tan pequeña que mi paseo nocturno se reducía sustancialmente. Madrugar en vacaciones me parecía casi un sacrilegio y no era cuestión de serlo precisamente la mañana en que habíamos decidido visitar el Vaticano. —¡Menos mal que no se nos ha ocurrido dejarlo para el domingo! —le oí decir mientras me alejaba. Nunca me han gustado las multitudes; mucho menos, si tengo que soportarlas para escuchar una misa cantada desde un balcón, en todos los idiomas. Me pregunté si el Papa pasaría calor en sus habitaciones, bajo tantos faldones blancos. Me respondí que sus aposentos ya se habrían modernizado y seguro que tenían aire acondicionado. «¡Vaya si se han modernizado!», repetí al ver pasar, junto a mí, a dos bollitos vestidos de negro. Era la primera vez que veía a un tío bueno desde que habíamos llegado a la ciudad eterna. ¡Y eso que Gigi me había asegurado que estaba llena! —¡Hay un tío bueno en cada esquina! —gritó entusiasmada en cuanto supo que iríamos al Vaticano—. Lástima que no pueda acompañaros —se lamentó tras declinar nuestra invitación. Me alegré. Ariel y Gigi eran dos seres a los que, cada día, quería más, pero los aguantaba mejor por separado. Juntos, estaban siempre discutiendo y criticándolo todo, pugnando por ser el centro de mi atención. —¿Por qué no hay ni un tío bueno en la calle? —pregunté al aire, mientras callejeábamos al anochecer con Ariel y sus amigos—. Siempre he oído hablar de los guapos y masculinos romanos. ¿Dónde están? —¡Este fin de semana es la fiesta del orgullo gay! —me explicó el colega de Ariel. Miré a mi amigo frunciendo el ceño y pidiéndole explicaciones. Me había ocultado aquel pequeño detalle. No sabía que iba a estar rodeada de gais durante todas las vacaciones. Ahora ya entendía por qué no había ni un tío bueno heterosexual por la calle. Debían de estar todos escondidos en sus casas, comiendo pizza congelada, tras el toque de queda. De nuevo me sentí sacrílega al mirarles. En un primer momento no había visto el alzacuellos, sino sólo los pantalones negros, bien ajustaditos a la cintura, marcando paquete por delante y culito por detrás. Les sentaba muy bien aquella camisa negra, con el pelo cortito y sus caras de top models. Había visto algunas fotos del calendario que habían hecho los curas del Vaticano, pero nunca creí que fueran así en realidad. Pensaba que se trataba de un invento de marketing religioso. También había oído que algún diseñador italiano famoso confeccionaba la ropa de la guardia suiza e, incluso, los hábitos de los curas, obispos y cardenales. Era consciente de que la ropa del Papa se hacía en un pueblo de Valencia, donde, al parecer, tenían las manos más angelicales e inocentes del mundo. Me pregunté si los dedos del diseñador que había creado aquellos pantaloncitos serían igual de inocentes. Lo que no lo era en absoluto, era mi mirada. ¡Pero qué se le va a hacer! Una es divina pero también humana y, en esos momentos, ardía por fuera y por dentro. Me había pasado la noche bailando en las calles, rodeadas de tíos buenos medio desnudos, que mostraban sus tabletas de chocolate. Y yo adoro el chocolate. Para compensarme, Ariel había tenido que acceder a mi petición de culturizarnos un poco. —¡Vamos! —me respondió con el rostro iluminado—. ¡Me vendrá bien acercarme a Dios después de mezclarme anoche con tanto demonio! Tras recordar la agitada velada anterior, decidí acercarme a la fuente y dejar de contemplar el contoneo de los dos curas jóvenes. ¡Qué desperdiciados estaban para la mitad del mundo femenina! Porque estaba segura de que eran gais... o, quizá, para el mundo entero, si cumplían sus votos. Aquella mañana no estaba yo demasiado católica. Me refresqué la cara, el cuello y el escote. Después continué con los brazos y las piernas, pues no había nadie alrededor y la fuente era toda para mí. Un gato remolón y acalorado retozaba sobre el mármol fresco, con su cola dentro del agua. Una paloma se acercó a beber. Pude pensar que era una señal divina, pues no se me cagó encima, como solían hacer el resto de las palomas del planeta. El gato ni se inmutó, siguió ronroneando con pereza mientras jugaba a alcanzarla con una pata. No lo consiguió y la paloma echó a volar, pero a él le dio igual, porque había encontrado un lugar fresco donde echarse una siesta. Recordé lo que años atrás había escuchado sobre los gatos del Vaticano. Me contaron que se habían reproducido tanto que los divinos habitantes del lugar habían decidido echarlos de allí. La historia siempre me sorprendió, porque me costaba creer que unos señores tan bien vestidos, y con tanto dinero, no fueran capaces de alimentar a un grupo de gatitos abandonados a la buena de Dios, nunca mejor dicho. Acaricié la cabeza del felino y regresé a la cola. Me costó encontrar a Ariel, porque hacía unas cuantas cabezas que ya no era el último y, como era bajito y estaba un poco calvo, era difícil reconocerle. Me puse de puntillas y un reflejo destacó entre la multitud; eran sus pensamientos que brillaban. Cuando llegué, se me ocurrió contarle lo que había visto. Sonrió con lo del gato y la paloma, pero puso mala cara con lo de los dos bollitos con alzacuellos. —¡Aquí son todos maricas! —exclamó, pero yo sabía que, en el fondo, envidiaba su ropa de marca. —Y, precisamente, tú me dices eso… —repliqué. —¡Pues sí! Porque ser cura no implica que tengas que ser marica; ser célibe no significa ser gay. ¡Si te has metido a cura, te jodes y a dos velas! ¿Me entiendes? —Sí —asentí divertida por sus comentarios. No había sido una buena idea. Solo a mí se me podía ocurrir contarle a mi compañero de viaje y cama —aunque sólo por cuestiones de espacio— que me había quedado prendada de unos pantalones pitillo en la Plaza de San Pedro. Me santigüé al ver su cara y se rió de sí mismo. —A ti tampoco te sienta bien madrugar —le dije—. Creo que estás cabreado porque tú no los has visto. —Nos carcajeamos de nuevo; era complicado soportar el ardiente sol que caía sobre la plaza con tanta mala leche. Es cierto que Jesús dio a los apóstoles el don de lenguas. Allí había gente de todos los países, incluso de algunos que no sabía siquiera que existieran. Negros, blancos, indios y mujeres nos extendíamos como una gran serpiente diabólica que amenazaba la Basílica. Me alegré de que, al menos, tras dos horas y media de espera, estuviéramos ya junto a aquellas colosales columnas, que daban vértigo con sólo mirarlas. Hice algunas fotos desde distintos ángulos, hasta encontrar una imagen que pareciese la misma puerta del cielo. San Pedro, gigantesco, me miraba desde la derecha, con una enorme llave en su mano. Me pregunté por qué la iglesia llevaba su nombre. ¿El importante no era Jesús? Quizá me había perdido algo, ¿pero el Nuevo Testamento no iba sobre él? A veces, los segundos de a bordo eclipsan a los primeros, precisamente porque las personas somos más capaces de identificarnos con ellos. Recordé cuando mi padre me decía, siendo yo niña y muy buena estudiante, que no tenía que ser la primera de la clase, que era mejor ser la segunda, porque así no me envidiaría nadie. Con San Pedro, debía de ocurrir algo parecido. Tuve tiempo de ir varias veces al baño que había bajo la escalinata. Fui a comprar agua, unos panini de prosciutto y unas coca-colas. Aguanté las quejas de Ariel por el calor, por su espalda, que empezaba a resentirse, y por sus angustias mañaneras de embarazado mental, hasta que no pude más y me fui a dar una vuelta por todos los puestos de rosarios bendecidos por el Papa y de santos pintados en estampitas. Descubrí algunos con nombres impronunciables y sonoramente ridículos e, incluso, tuve tiempo de leer la vida de algunos de ellos. Rebusqué en los muchos libros sobre el arte en el Vaticano: Miguel Ángel, Rafael o Bernini y caí en la tentación de comprar un rosario para mi madre. «¡Qué se le va a hacer! Madre no hay más que una», me dije, apaciguando así a mi yo más racional y sensato, que me decía que estaba gastando mi dinero en una baratija carísima y de mala calidad. Ariel tuvo tiempo de hacer lo mismo, pero en distinto momento. Las horas fueron haciéndose cada vez más largas. Ya casi hacía cuatro que estábamos allí, cuando alcanzamos el final de la escalinata y pudimos ver la plaza desde la cima. Con tanto carabinieri mirándonos por encima del hombro; tanto abrir y cerrar las vallas, una y otra vez; tanto impedimento para seguir adelante por parte de todos los que se encargaban de permitirnos o no el paso; hacía tiempo que mi autoestima estaba por el suelo, junto a la de todos los que nos encontrábamos en la misma situación. Ahogados por el calor, sudorosos y malolientes, vestidos de turistas sin marca ni diseño alguno, con la ropa pegada y las cámaras y las mochilas al hombro. Sin embargo, parecí recuperarme al mirar la plaza desde arriba. Las escaleras no eran tan altas, aunque estaban hechas para dar la impresión de lejanía. Sin duda nos acercábamos, al fin, a la casa de San Pedro y yo ya empezaba a vislumbrar su espectacularidad con la boca abierta, por la sed y el cansancio, más que por la magnitud del edificio. Al llegar a la puerta, pude atisbar una imagen de la iglesia que se extendía frente a mí absolutamente majestuosa. Recuperadas ya las ganas, y con los nervios en el estómago, tuvimos que esperar otros veinte minutos más. Sin embargo, ya casi era nuestro momento o, al menos, eso creíamos hasta que un carabinieri impidió el paso a Ariel delante de mí, diciéndole algo en un italiano que mi mente ya no era capaz de entender. Mi amigo se molestó e hizo ademán de enfrentarse al guardia que le retuvo, señalándole las bermudas que llevaba puestas. — Per la Mare de Déu! —exclamó irritado. Pensé que iba a liarse una buena. Conocía su mala leche y se sentía herido en su orgullo, después de que el guardia le hubiera hecho notar que su atuendo no era adecuado para la ocasión. La cara del carabinieri indicaba que él también tenía muy malas pulgas. Quizá hubiera sido mejor echar a correr, pero yo no estaba dispuesta a irme de allí sin entrar en la iglesia, después de cuatro horas de cola. Un grupo de españoles con vestimentas similares se acercaron a hablarnos: —Somos de las juventudes parroquianas católicas de España —nos dijeron. Ariel puso cara de tener reflujo al escuchar aquel nombre tan largo y puritano. Sin embargo, era normal que hubiese chicos y chicas españoles preparados para indicar a los turistas, también hispanos, que sus ropas no eran las más oportunas para entrar en la iglesia. Tras una breve discusión, completamente inútil, nos indicaron una calle en la que había una tienda donde podríamos comprar el atuendo indicado. Mi mente se resistía a ir de compras de nuevo, pero como no había forma de convencerles, dejé a Ariel, que estaba a punto de vomitar, al cuidado del sitio y me fui en busca de las prendas que me habían dicho. No había una tienda, sino miles. Toda una calle vaticana se extendía llena de establecimientos de recuerdos inútiles para las casas de los visitantes, tanto católicos como ateos, daba igual, porque había para todos los gustos, religiones, creencias y falta de ellas. Entré en la primera y vi unas camisetas con imágenes del Vaticano impresas y unos ridículos pantalones de papel, con cinturilla y tobilleras elásticas. Cogí unos en azul marino, talla única, y revisé un poco entre las camisetas intentando encontrar algo que no fuera demasiado ridículo. Hallé una con el hombre de Leonardo y se la di al dependiente, la pagué y salí de allí como alma que lleva el diablo, dispuesta a entrar en el cielo. Irónico, ¿verdad? Cuando llegué, Ariel había tenido que dejar pasar a algunas personas, pues hacía rato que había pasado nuestro turno. —¡Aquí está la ropa! —le exclamé enseñándosela. Me miró con mala cara. —¿No había más tallas? Reconozco que cogí la camiseta un poco pequeña, pensando en que me quedara bien a mí. —¿Y qué más da? —repliqué—. No hace falta que te quede bien, es sólo para poder entrar. —Bueno —aceptó un poco cohibido—, pasa tú primero, yo te espero aquí. Me escondí tras una columna para vestirme y lo peor fue el momento de salir; todos los de la cola parecían estar esperando a que caminara, como en una pasarela, y alguno se rió en mi cara, de cómo me quedaban los pantalones de papel. Ariel, al verme tan ridícula, se animó y me hizo una foto, mientras se reía alegremente y comentaba mi aspecto con los de atrás. —¡Verás cuando te toque a ti! —le dije con maldad. Me acerqué de nuevo y tuve que esperar diez minutos más para poder entrar. Delante de mí, un par de señoras se ayudaban la una a la otra a colocarse unos mapas, desplegándolos sobre el escote y los hombros. Me pareció de lo más absurdo, aunque era inteligente por su parte hacer cualquier cosa para no tener que ir a comprar a las tiendas de regalos, después de llevar tantas horas en la cola. Me pareció absolutamente grotesco que aquellos curas, obispos y demás religiosos, a los que no les parecía bien que un hombre o una mujer entrasen en bermudas, permitieran que unas señoras entrasen en la casa de Dios con sus escotes ocultos bajo folletos turísticos. ¿Acaso no era eso mucho más impúdico? Sinceramente, no creía que Dios fuese a mirarme las piernas y, mucho menos, las de mi compañero. «Claro que quizá los curas sí», pensé cada vez más cabreada. ¿No se daban cuenta de que estábamos a casi cuarenta grados a la sombra? Los pantalones de papel y las camisetas sin forma debían de ser una buena manera de ganarse la vida en el Vaticano, igual que los rosarios benditos. Mi boca estaba empezando a escupir fuego, como la serpiente del Apocalipsis. Al fin, la valla se abrió y las dos señoras corrieron delante de mí, provocando que el aire levantara los mapas que llevaban sobre los hombros, como dos alitas. Seguramente, era la situación más ridícula que había vivido pero, al mismo tiempo, admiré la capacidad que tienen algunos seres humanos para confeccionarse un atuendo con cualquier cosa. Entré con la autoestima bajo mínimos, sintiéndome ridícula ante las miradas de otros que vestían exactamente igual que yo, y que también expresaban en sus rostros la misma mueca de indignación, que indicaba que ellos también se sentían timados. En fin, me mezclé con la multitud, intentando aprovechar al máximo los diez minutos que se nos permitía estar allí. Como mi altura estaba por debajo de la media, me contenté con mirar hacia arriba y contemplar la enorme y colosal Basílica que me hizo sentir realmente diminuta. Como una hormiga, entre hormigas mucho más grandes, corrí paseándome sobre el suelo de mármol, vestida de aquella guisa, pero tranquila, al fin, porque pude descubrir modelitos mucho peores que el mío. En primer lugar, vi La Piedad. Pasé de largo, porque no iba a hacer cola para sacarle una foto. Ya la miraría después en algún folleto. «¡Qué decepción, creí que era más grande!» A lo lejos, se alzaba el baldaquino de Bernini y, frente a él, las escaleras que llevaban a la cripta donde descansaban los huesos de San Pedro. Bajé trotando y me encontré ante una gran galería con multitud de pasadizos. Seguí las flechas que indicaban el camino, pero San Pedro no aparecía por ningún sitio. Y, de repente, me dije: «¿Y qué?». Mientras buscaba la suya, ya había visto cientos de tumbas. «En las siguientes escaleras, me bajo», prometí para mis adentros. Lo hice y subí de nuevo a la iglesia. Eché una última mirada hacia arriba y salí para que Ariel pudiera entrar, pues un carabinieri indicaba a gritos que la hora de cierre se acercaba. ¡Encima, debíamos dar gracias a Dios por haber sido privilegiados y haber podido entrar aquel día! La gente que esperaba detrás de nosotros tendría que regresar a sus casas, aunque ya se hubieran comprado los espantosos pantalones de papel. —¡Yo no entro! ¡Estoy harto de que me traten así! No se merecen mi visita —protestó Ariel, mostrándose muy digno. Pero, en realidad, no era ésa la razón por la que no se atrevía a entrar. —Te aseguro que a ellos les va a dar igual. ¡Anda, entra! —le insistí—. Ya que has llegado hasta aquí, merece la pena que eches un vistazo. Además, tienes que hacer unas cuantas fotos, ¿no? —No quiero. Me di cuenta, en seguida, de que la verdadera razón era la ropa que estaba obligado a ponerse. Me quité la camiseta y empecé a metérsela por la cabeza. —¡No seas coqueto! Nadie te va a mirar, porque todos van vestidos igual que tú. ¡Sé un poco menos presumido por un día y culturízate! No puedes venir al Vaticano y soportar cuatro horas de cola para después no entrar, porque no quieres ponerte una camiseta de Leonardo da Vinci. —¡No es por la camiseta! —lloriqueó. —¿Entonces? —¡Son los pantalones! ¡No quiero ponérmelos, me dan miedo! —¡Y tú también! —exclamé. Lo senté, le quité las chanclas y empecé a meter una de sus piernas en la pernera del pantalón como si fuera un niño. La camiseta le quedaba como si llevara morcillas alrededor de la cadera y la cintura. Esta vez fui yo la que descargó el flash sobre su persona y disfruté al ver la foto que había captado perfectamente sus lorzas. Le vi entrar y abandoné la cola para siempre con gran alivio. Me senté a esperar en la escalinata. Estaba satisfecha, había cumplido mi propósito, a pesar de las pruebas, los obstáculos y el desfallecimiento. Nunca una turista se sintió tan poderosa. Escuché un llanto tras de mí. Un hombre del tamaño de un gigante, vestido con bermudas, camiseta de tirantes, zapatillas, diferentes cámaras, mochilas varias y un sombrero a lo Cocodrilo Dundee, lloraba desconsolado sentado en los escalones. Me acerqué y me senté a su lado. En un inglés tímido, le pregunté qué le ocurría. Él también me respondió en inglés, pero lo traduciré; —Vengo desde Australia. —¡Qué lejos! —me asombré. —Estoy viajando por toda Europa y el Vaticano es mi destino final. Llevo viniendo tres días y no he podido entrar por el horario, por culpa de la cola, hasta que hoy, al fin, he llegado a tiempo. Y, cuando estoy a punto de entrar, me dicen que no puedo pasar vestido así. La verdad es que yo tampoco le hubiese dejado entrar con esa pinta… —Y ahora tendré que volver a Australia sin haber podido entrar en la Basílica de San Pedro — continuó. «¿Y por qué es tan importante? —me dieron ganas de decirle—. ¡Pasa de ellos!», pero supongo que no es lo mismo ir hasta allí desde España que desde Australia, sabiendo que seguramente nunca vas a regresar a Roma, por muchas monedas que lances a la Fontana di Trevi. Como siempre he sido muy empática, me metí en su piel y le comprendí. Y sólo se me ocurrió hacer una cosa para enjugar las lágrimas de un tío tan grande y tan desvalido. Le acaricié el hombro. Pronto vinieron sus amigos con ropas de repuesto para prestarle, se alegró mucho y corrió hacia la entrada. Quizá aún tendría tiempo de asomarse… Ariel salió como si le hubiesen mancillado en lo más hondo de su persona y, al fin, pudimos irnos de allí. A la salida, le compré un calendario de curas posando como modelos y su ánimo se recompuso para el resto del viaje. Mientras me alejaba, despidiéndome de las colosales columnas que rodeaban la plaza, me quedé un tanto ensimismada. Nunca hubiera creído que la ropa podía llegar a ser algo tan importante. La guardia suiza fue la última imagen que vieron mis ojos, antes de marcharme. ¡Qué trajes más ridículos! «¡Parecen papagayos!», pensé. Para mi sorpresa, aquel día descubrí que, para los acólitos de la religión católica, no ir bien vestido es un pecado capital que puede tener, como consecuencia, un castigo divino, si no humano. *** Ya sé lo que quiero ser de mayor: quiero ser guiri. Cuando me jubile, prefiero ser guiri a ser una ancianita que baila pasodobles en Benidorm. No tengo nada en contra de los pasodobles, pero no soy fan de Paquito el Chocolatero. Prefiero el rock de los setenta que escuchan los guiris que ya rozan esa edad. Tampoco es mi época, pero, puestos a elegir, mi cuerpo agradece más el ritmo de la música anglosajona que Los Pajaritos de María Jesús o las tradicionales y patrióticas sensaciones que me produce escuchar España Cañí. Desde que llegué a la Costa Blanca, me parece encantador ver a los guiris sentados en las mesas de las terrazas, absorbiendo sus dosis de vitamina D, de cara al sol con la piel enrojecida. Son una fauna, cuya visión me resulta muy placentera. Sobre todo si me imagino que, cuando sea mayor, me dedicaré a tomar el sol y el brunch, con la misma tranquilidad que ellos. Con sus sueldos de jubilados europeos, viven aquí como ricos. Una se pregunta si no sería mejor vivir ahora fuera de España y regresar después, cuando ya no tuviese más ganas de seguir pasando frío. Me quité la idea de la cabeza con rapidez, porque ya había pasado demasiado frío en mi vida, viviendo en Madrid. Aún recordaba, como un trauma, tener que llenar la bolsa de agua para calentarme los pies en la cama y cómo odio los pijamas, me encanta dormir como Dios me trajo al mundo y con unas gotitas de Chanel número cinco, como Marilyn. Bueno, puede que no sea Chanel precisamente lo que utilice, pero huele igual de bien. Soy de esas personas que adoran el verano por encima de todo. Y no es que me encante sudar, como se suda aquí en julio; de hecho, preferiría el clima californiano, sin duda, pero si tengo que elegir entre sudar la gota gorda o congelarme en la cama mientras caen chuzos de punta, prefiero lo primero. Volviendo al asunto de hacerme guiri, me encantaría, aunque eso significara usar un bronceador de nivel cincuenta, cenar paella a las siete de la tarde, desayunar una tostada de alubias negras o vestir el traje regional de «guirilandia», es decir, calcetines con chanclas de goma, bermudas, camiseta de tirantes y visera a juego. No me importa, quiero pertenecer al club de los «guirisaurios» en cuanto otee los sesenta en mi horizonte. Gracias a Dios, tomar el sol siempre ha sido gratis. Lo de la paella es lo que menos me asusta del cambio de nacionalidad. Nunca la he elegido para cenar —como le ocurre a la mayoría de los españoles—, pero comerla para merendar debe de ser toda una experiencia. Porque aquí, a las siete de la tarde, se merienda. ¡Y más en verano, en que se cena a las once! Cuanto más viaja una, más se da cuenta de que en la variedad está el gusto. Una de mis alumnas, que trabaja de camarera en un chiringuito, me contó que una vez una guiri se llevó una paella a las seis y media. Ella contaba aquella historia, herida, no por el horario, porque no era ése el problema —los del chiringuito ya están acostumbrados—; lo realmente pernicioso, para su alma valenciana, fue que la mujer abrió una bolsa delante de ella y comenzó a tirar la paella adentro destrozándola. No le importó la colocación de los mejillones, las gambas y las cigalitas, que formaban una estrella, como las nadadoras de las películas de Esther Williams. Tampoco le importaron un pimiento los pimientos rojos medio duritos, ni las mitades de los limones cortaditos en forma de flor. Mi alumna relató que nunca había visto a nadie hacer mayor crueldad con la comida. ¡Y eso que ella había visto de todo! Desde comerse las sardinas a la plancha con cuchillo y tenedor, hasta echarle ketchup al bocata de jamón serrano, aunque nunca, en su larga vida de camarera de chiringuito playero, había presenciado semejante salvajada culinaria. ¡Echar una paella recién hecha, en una bolsa de plástico! —¡Al menos, podía haber traído un «guater peiker»! —exclamó con lágrimas en los ojos y la barbilla temblorosa, pronunciando el anglicismo tupperware a su manera. Eché de menos que utilizara la palabra «tartera», pero no la saqué de su error, porque no era el momento. Imaginé lo que sería haber visto el arroz, caliente, oloroso y aún humeante, cayendo dentro de una bolsa de plástico cualquiera y todo por no llevarse la paellera a casa que, seguramente, era más incómodo. Pero a veces, es necesaria la incomodidad, para no perder los modos ni rasgar las vestiduras de las tradiciones. Eso en España, se ve muchas veces. En cualquier fiesta regional, puedes darte cuenta que no importa si se ha de sufrir vistiéndose de lagarterana o colocarse unos zancos y lanzarse escaleras abajo, con tal de mantener la tradición a punto, al dente, que dirían los italianos… ¡Qué mal llevamos los españoles la comida take away! Si fuéramos belgas, podríamos comer paella royal, como llaman ellos a unos platos de arroz con colorante, o mejillones jumbo, a una olla de mejillones en miniatura que cuestan tan caros como si fuesen bombones. Si fuésemos alemanes, podríamos desayunar patatas aliñadas, con una tarta gigante de postre. Si hubiéramos nacido en Francia, comeríamos merluza frita con mantequilla y nos quedaríamos tan panchos. Y si viniéramos de Inglaterra, sencillamente, no comeríamos y en paz. Pero no, hemos nacido españoles y eso implica tomarse muy en serio lo del buen comer. Y hay ciertas reglas que un español debe y sabe respetar desde que nace. No podría recitarlas todas de memoria, porque van surgiendo mientras se come, pero admirar la paella, tal cual viene, es una de las principales. La de aplaudir a la paellera, o hacerle una foto, está repartida entre guiris respetuosos y españoles de vacaciones, que aspiran a pasar por japoneses o que acaban de comprarse una cámara nueva. *** Como no había forma de escribir en mi piso, gracias al ruido que hacía la familia de los insoportables, y no lo conseguí ni con ayuda de los contoneos de la chica de Ipanema, decidí instalar mi estudio en la playa. Cogí mi miniordenador portátil y decidí disfrutar del solecito, mientras redactaba mi primer texto del blog «La mirada sibilina». No pude concentrarme, así que acabé escribiéndole una carta a Carlos Arguiñano con una receta de regalo, para que me enviase una olla. Creo que la cocina también es algo inherente a la literatura, no sé muy bien por qué, pero son dos artes que suelen coincidir siempre en la misma persona. Cocinar y, por supuesto, comer; y eso no es bueno porque los escritores pasamos muchas horas sentados y solemos engordar más rápido que los demás. ¿Será la sopa de letras? — ¡Biaylemo, biaylemo! —gritaba el gitano acercándose y caminando torpemente por la playa. Siempre se pasea vestido de negro, con una nevera de plástico, en la que vende cerveza ( bia) y limón ( lemo). Los vendedores de playa tienen un inglés muy personal. Y es que la playa en verano es una cosa. En primavera, otra. En esta época, no hay casi nadie, el silencio es total y sólo escuchas el rumor de las olas que vienen y van como las ideas sobre el teclado. Es una sensación de soledad maravillosa, porque es una soledad buscada. Además, pertenecer a la naturaleza genera una gran emoción. A veces, me pasa que me encuentro desconectada del planeta. No sé si esto le ocurre a todo el mundo, pero es una sensación de carencia de algo, como si te hubieran sacado un diente y notaras el agujero con la lengua. Entonces, voy a la playa y me reconecto. Me suele ocurrir en invierno. Repito que el frío no me gusta nada, hace que me contraiga y no quiera enfrentarme al mundo. Sin embargo, cuando noto el calorcito del sol en mi cara, el viento en mi pelo, la espuma, que me salpica para recordarme que está ahí, vuelvo a notar ese vínculo y una maravillosa exaltación, al saber que el planeta Tierra y yo formamos parte de lo mismo y, seguramente, tenemos el mismo origen. Esta emoción sólo me la producen tres cosas: estar en contacto con la naturaleza; ver la alegría de un perro sonriente, y esos momentos maravillosos en los que no puedo dejar de escribir, porque la inspiración me embarga. Me encanta la playa en cualquier época del año; su olor, su aspecto y la alegría de estar vivo que siempre transmite el mar. Sus aromas son algo que aprecio mucho. La sequedad de la arena, donde la hay. En esta zona, hay playas son de piedras y es divertido ver a los recién llegados —a los que nadie ha prevenido sobre los cantos rodados— hacer muecas de dolor cuando intentan darse un chapuzón. También están los que caminan sobre ellas como si lo hubieran hecho siempre. Esos son los nativos de la zona, a los que, sin duda, se les ha debido de endurecer el cuero en la planta de los pies. Estas piedras duelen y mucho. Los que vivimos aquí, aunque hemos venido de otros lugares, hemos optado por comprarnos zapatillas de goma en el chino, con las que es posible meterse en el agua y pasear, incluso, sin sentir ese dolor punzante en los pies. Es como un pediluvio gratuito —aunque esa palabra siempre me ha parecido otra cosa que un camino de piedras para mejorar la circulación sanguínea; pediluvio: dícese de una lluvia de pedos. El aroma de la sal, mezclado con el olor a coco de los bronceadores, despierta mis sentidos. Sé que no le ocurre a nadie más, porque lo he preguntado y todos me han contestado negativamente, pero a mí, a veces, me huele a sandía. Como no sé qué puede ser ese olor, pero existe y lo distingo del resto de aromas conocidos de la playa, me imagino que, en alguna otra costa lejana, una señora, madre de familia, está abriendo una sandía. La parte sobre la mesa que ha preparado para que la familia entera se siente a comer bajo una sombrilla. A veces, es una señora griega muy mediterránea y con bigote. En otras ocasiones, una chica que lleva un biquini reluciente, en una playa de Palm Springs, que bebe alcohol de la sandía con una pajita y se ríe junto a tres amigas más. Sueño que el aroma de las cosas es capaz de volar sobre los océanos hasta compartirse con desconocidos de playas lejanas. Quizá, a la chica de Palm Springs le llegó el olor a langostinos acalorados, que salió de la tartera que colocó la mujer sobre la mesa, frente a mí, a las dos de la tarde de un domingo del mes de agosto. Pero no fue esa la única tartera que abrió, después de que su marido desplegara la mesa de camping, de ésas que tienen asientos incorporados, y colocase la sombrilla con marca de cerveza sobre sus cabezas. Tenían aspecto de no haber ido a la playa en cien años, pero su apartamento debía de estar cerca, porque no podían haber sacado semejante cargamento de viandas del comedor del hotel. Quizá vivían en un pueblo de la montaña y, para ellos, bajar a la playa a pasar el día significaba prepararse como si fuesen de acampada, pero sin tienda. Su forma de comportarse en aquel medio natural era de lo más sorprendente. Sobre la mesa, habían colocado los langostinos sudorosos, espencat, filetes rusos y pollo frito fríos, patatas fritas de bolsa, aceitunas negras y berenjenas en vinagre. Todo regado con un tinto de verano de bote, con hielo, para ella, y unas cuantas cervezas, para él. Y, de postre, ¡cómo no!, sandía. Reconocí los manjares porque soy una experta en aromas, especialmente culinarios, y porque no había quien se resistiera a mirar a aquella pareja. Eran ruidosos, feos y de unos ciento treinta y cinco años, repartidos en setenta y cinco, para él, y sesenta, para ella, más o menos. Él era calvo, gordo, bajito y estaba embarazado de botellines. Su voz estruendosa mostraba su eterno cabreo por la incomodidad del lugar, a pesar de estar tumbado sobre la mejor tumbona, con la boca abierta y roncando, mientras sostenía su última cerveza en la mano entre su panza y su pecho, como si fuese el osito de peluche de su niñez. Los ronquidos provocaron algunas risitas entre los que intentábamos relajarnos, pero nadie se atrevió a despertar al oso. Lástima que Ariel no estaba conmigo en aquel momento. Habría hecho como cuando se levantó en mitad del cine, para despertar a uno que se había puesto delante y estaba en plena aventura soporífera. — Per la Mare de Déu! ¡Vaya a dormir a su casa, cojons! —tradujo para que yo también fuera partícipe de la bronca. Lo del cine es muy parecido a la playa; cuando no es alguien con el móvil, es uno que ronca o una que raspa el fondo del cucurucho de palomitas con las uñas. Está también el grupito de adolescentes machos que se ríen en cualquier escena en la que el chico roce la piel de la chica, aunque sea para ayudarle a ponerse el abrigo. O el grupito de adolescentes hembras que se envían mensajes de móvil, unas a otras, dentro de la sala. O el grupo de jubiladas que comentan entre sí todas las escenas, desde la salida de la chica del taxi hasta el final con beso. Los guiris de mi derecha estuvieron a punto de decirle algo a la mujer del experto roncador, pero se conformaron con mover las tumbonas unos metros más allá. Yo permanecí en mi silla, porque la situación me parecía de lo más entretenida. La mujer se puso a guardar todas las tarteras en la bolsa, cuando el ogro despertó. —¡Deja ya de hacer ruido que no puedo dormir! —le gritó sin miedo a que todo el mundo le oyera. —¡Qué asco de hombre! —replicó ella en voz muy baja y siguió como si tal cosa, colocando las viandas que habían sobrado. No pude evitar soltar una carcajada. Curiosamente, la señora continuó guardando las tarteras y sus tapaderas en la bolsa. Bajó con sus chanclas hasta el borde de la playa y se puso a lavar los cubiertos en el agua. Creí morir. Me parece que nadie más volvió a bañarse aquella tarde, a excepción del mofletudo de su marido. Subió de nuevo y siguió colocando sus enseres, mientras el roncador, roncaba a su lado, «zzz…». Después, se sentó en una sillita pequeña y tiesa, muy incómoda comparada con la tumbona de su marido. El machismo puede verse en cualquier sitio, incluso bajo una sombrilla playera. A los pocos minutos, el hombre embarazado decidió que ya era hora de darse un chapuzón. Pero, claro, darse el primer baño del año requiere su preparación. Buscó entre las bolsas, sacó toallas, bañadores de repuesto, gorras, gafas, flotadores de espuma y hasta una colchoneta. Cada vez me sorprendía más lo que podía llegar a caber en aquellas bolsas; eran como la de Mary Poppins. ¿Qué iba a sacar ahora, la televisión? —¡Alcánzame el transistor! —le pidió ella. Ahora sí que me empecé a desternillar de risa. Él se lo dio y continuó buscando hasta que encontró unas zapatillas. Eran de deporte, de ésas que uno se pondría para correr ¡y él las traía a la playa! Estaban completamente nuevas y eran aparentemente muy rígidas. Pensé que se las pondría y empezaría a correr sobre las piedras, pero no era eso lo que estaba a punto de ocurrir. El hombre siguió hurgando en una de las bolsas hasta que encontró un destornillador. Regresó con la herramienta y las zapatillas a la hamaca, se tumbó y comenzó su faena. Pretendía agujerear un lado de su calzado. Le daba medias vueltas, para penetrar el plástico duro de la zapatilla. Dale que te dale, con la punta del destornillador. Al ver que no lo conseguía, se levantó y le pidió un cuchillo a su esposa. ¡Creí que iba a matarla! Pero no. Volvió a la tumbona y empezó a meter la punta del cuchillo en el lado derecho hasta conseguir hacer un agujero en la zapatilla. Se bebió otra cerveza para celebrarlo, mientras se abrochaba los cordones, bien apretaditos, no se le fueran a escapar mientras nadaba. Le lanzó el botellín vacío a su mujer. Ésta lo recogió del suelo. Y él se dispuso a meterse en el agua con sus bermudas y sus zapatillas nuevas. Imaginé cómo pesarían, una vez mojadas, pero a él le dio igual. Se bañó, chapoteó unas cuantas brazadas para un lado y para otro, dio unos cuantos saltos, sin ahogarse a pesar del alcohol, y salió del agua tan ricamente, sin notar las piedras bajo sus pies. Cuando alcanzó de nuevo la hamaca, se las quitó con gran esfuerzo, pues parecían habérsele pegado a la piel, lanzó al aire unas cuantas algas enredadas en los cordones y se tumbó satisfecho. En la playa he visto muchas cosas, desde que estoy aquí, pues he tenido más tiempo para disfrutarla que la escasa semanita de vacaciones de cuando vivía en Madrid, pero, sin duda, aquella pareja de los langostinos sudorosos y las zapatillas agujereadas son los personajes que mejor recuerdo. Me encanta ir sola a bañarme y eso me da mucho tiempo para observar. Y, aunque no siempre quiero hacerlo, hay ocasiones en las que es inevitable. Una vez leí un libro sobre protocolo —suelo leer casi todo y no tengo preferencias por casi nada— que decía que la playa era un lugar de relajación y había que respetar allí unas normas de silencio. No todo el mundo cree esto ni ha leído el libro, claro. La playa es un spa natural, para algunos, pero, para otros, es el lugar en el que, al no poder distraerse con nada, el estrés de encontrarse cara a cara consigo mismos les produce la peor de las frustraciones. Es difícil creer que el mar pueda hacer daño a alguien, pero, lo que nos daña en la vida es cómo nos tomamos las cosas que nos pasan. Para algunos, vivir un día de playa es todo un acontecimiento. Echo la vista atrás y puedo ver cerca de mí al «mojón de playa», es decir: a un hombre con bañador de color fosforescente o atrevido, que parece estar puesto por el ayuntamiento, para que los demás no se pierdan. Uno puede quedar con alguien en la playa, diciéndole: «Nos vemos en el bañador amarillo». O bien: «Estamos donde el del tanga de leopardo, a la derecha». También está la familia en la que algún niño llora y grita desconsolado. ¿Qué raro, verdad, que un niño llore en vacaciones? A veces creo que algunas familias necesitan un encantador de padres, al estilo César Millán con los perros. Alguien que les dé un toque con el dedo cuando se ponen nerviosos, para hacer que su energía se tranquilice y serene, y que les ponga un bozal a todos aquellos que no paran de echar pestes sobre sus propios hijos, regañándoles hasta la saciedad, en lugar de jugar con ellos. ¿No están de vacaciones? ¿Qué pensaban, que las vacaciones en familia eran para hablar por teléfono? Detrás de un niño molesto, hay siempre unos padres que piensan que sus cosas no son importantes. Es una pena. ¡Pobres enanos intolerables! «Ahí viene otra gritándole al niño», pensé en cuanto la vi aparecer, vestida con unos vaqueros bien apretados y bien caídos, enseñando el principio del culo, con una camiseta de tirantes pegada al cuerpo y el pelo negro, largo en bucles, hasta la cintura. El chaval, de unos diez años, las seguía a ella y a su amiga que, vestida de la misma guisa, sostenía en su mano un paraguas negro. La playa es un lugar muy sorprendente. La madre no hacía demasiado caso a su hijo, así que éste había decidido que la mejor manera de llamar su atención era tirarle piedras. Había elegido, por el momento, las más pequeñas y se las lanzaba a la altura de los pies, como queriendo decirle: «¡Eh, que estoy aquí y se supone que hemos venido a pasar juntos un día de playa!». Pero la madre no parecía tener la misma idea que él, puesto que se entretenía con su amiga y su móvil, sin apenas darse cuenta de que le estaban lloviendo piedras en los pies. Ocurrió lo que era previsible: el niño tomó la sabia e infantil decisión de elegir una piedra más grande. Y, esta vez, la lanzó un poco más alto, casi tanto que la providencia evitó, con gran sutilidad, que el pedrusco la alcanzara en la cabeza, pero le pasó a la altura de la cara, consiguiendo que la mujer se asustara y apartara la mirada de su móvil por un segundo. —¡ Tate quieto ya! —chilló sin el más mínimo reparo. Y añadió—: ¡Mira que eres jodío! ¡A ver si tienes un poco de conocimiento! No pude evitar carcajearme por dentro, pues hacerlo por fuera me podía haber costado una reprimenda de la mujer y, a juzgar por cómo hablaba, era mejor no arriesgarse. Pero yo, que trabajo día y noche con las palabras, me sorprendí gratamente de tener el privilegio de comprobar, en vivo y en directo, el estrambótico vocabulario que utilizan algunas personas hoy día. El niño siguió con su lanzadera de piedras pequeñas y su madre continuó sin hacerle caso, pero tomó la sabia decisión de abrir el paraguas negro y colocarlo entre su hijo y ella, para poder continuar con la animada charla y su interés en el móvil. Y se quedó más ancha que larga. ¿Por qué casi nunca veo a niños jugando con sus padres? Se supone que la playa es un espacio adecuado para compartir sus juegos, pero pocos padres lo hacen. Creo que sólo lo he visto una vez y no eran padres sino madres las que jugaban con sus hijos dentro del agua. Fue la mañana de verano que acudí a la «playa del río». La llamo así porque éste la atraviesa y desemboca en el mar. Es un río pequeño, que en verano está medio seco y al que las gaviotas y las cabras del cabrero del pueblo van a beber agua dulce. Hay una, a la que él llama «¡Sonia, ven pacá, per la Mare de Déu!», que suele alejarse tanto que, a veces, hasta ha llegado a darse un chapuzón en el mar. Lo curioso es que hay un cartel en el que se prohíbe bañarse a los perros, aunque no dice nada de las cabras. A esa playa, vamos los que ansiamos un poco de tranquilidad en pleno agosto. Es incómoda, porque las piedras parecen colocarse de punta cada noche. Será cosa de reflexología «piedral». Cuando te pilla una en mitad del culo, puedes hablar también de shiatsu. Aquella mañana, yo disfrutaba de mis baños de sol en topless, junto a unos cuantos guiris que, cual lagartos, se desperdigaban cerca de las cañas, absorbiendo toda la vitamina D posible. Su intención era no dejar nada para los españoles y llevársela toda para poder pasar el resto del invierno en la fría Europa. La tranquilidad era absoluta y sólo se escuchaba el ritmo de las olas y el graznido de las gaviotas cercanas. Era completamente idílico: serenidad, calma, frescor junto a la orilla, las olas que iban y venían, y… entonces, ¡qué estupor!, una caravana aparcó al fondo de la playa. De ella, salieron varias familias de gitanos, con niños chillones, mal vestidos y despeinados, que corrieron alegres hasta el agua. Las madres los siguieron, con sus cientos de capas de faldas que las envolvían como cebollas en el horno, y se metieron con ellos. Los maridos fueron detrás, con sus trajes de pantalón negro y camisa blanca, como camareros sin barra tras la que servir, medio descamisados; hombres de pelo en pecho, patillas largas y puro humeante en la boca, patriarcas de todo el grupo barullero. Por lo que pude observar, nadie sabía nadar, pues se atrevían sólo a meterse en la orilla. Caminaban por las piedras haciendo muecas de dolor, hasta conseguir encontrar un hueco en que mantener el equilibrio, dejando que las olas rompiesen, mientras los niños daban volteretas sobre el empedrado, como pastelillos almendrados o croquetas. Las mujeres se mantenían firmes ante el oleaje con sus faldas, que ellas sujetaban para protegerse de las miradas ajenas. Chillaban, saltaban y brincaban de alegría al sentir el agua fresquita en sus cuerpos, que, seguramente, hacía tiempo que no disfrutaban del placer de bañarse. —¡ Cuidao, que viene un tsunami! —gritaban jugando a salpicarse unas a otras. —¡Es la primera vez que veo el mar! —chilló un pequeño. —¡Anda! ¡Y yo! —respondió una de las chicas. Se notaba su alborozo ante tanta belleza. Debían de llevar mucho tiempo en la caravana. Quizá venían desde muy lejos. Estaban felices e incluso las ancianas gritaban como niñas. Comprendí lo que significa el mar para los seres humanos. Es algo que yo adoro, pero, aquel día, fue más que eso. «El mar hace que los años no pesen», escribí en la libreta que llevaba en la cesta, en un alarde de descubrimiento filosófico. Y tenía razón, no sólo consigue que no pesen los kilos. Tampoco los años son una carga. Es capaz de convertirnos a todos en bebés eternos. Los hombres que esperaban, expulsando el humo de sus habanos, mientras miraban cómo se divertían sus retoños, no pensaban lo mismo. Ellos no parecían necesitar sentir el agua en sus pies. Preferí seguir admirándolas a ellas y a los niños. Formaban un espectáculo inigualable, con las faldas de colores abombadas sobre el agua, intentando mantenerse en pie, mientras los pequeños las salpicaban y sacaban piedras que después lanzaban hacia el horizonte. No hace falta aprender a nadar para disfrutar del agua, pero lamenté que ninguno de ellos supiera hacerlo. Seguramente, si hubieran sido capaces de adentrarse dando brazadas, se habrían divertido el doble. O no, «quizá lo que más se goza es lo que ignoramos y sólo imaginamos», escribí. Me estaba poniendo muy trascendental cuando el gitano del sombrero negro les hizo un gesto con el brazo para que salieran del agua. Había llegado el momento de volver. Los pequeños lloraron. Se negaban a abandonar sus juegos tan pronto, pero las madres les ayudaron a salir y también se dieron una mano entre ellas. Al pasar por mi lado, caminando a duras penas sobre las piedras, una soltó un grito de asombro al ver que yo no llevaba la parte de arriba del biquini. —¡Uuuh! —exclamó protegiendo sus ojos con el canto de su mano y demostrándome que, para algunos, el siglo XX aún estaba más que presente. Volví a filosofar sobre las diferencias entre las culturas y los lugares en que viven y se educan los seres humanos. Recordé lo mucho que le había costado a mi madre asumir que sus hijas hacían topless y el disgusto que se había llevado la primera vez que mi hermana insistió en hacerlo delante de ella. Las gitanas se asustaron al ver mis pechos —¡Que no son dos misiles, señora! ¡Que sólo son dos tetas!—, mientras ellas se bañaban con la ropa puesta como en un concurso de miss camiseta mojada. «¡Qué liado está el mundo!», escribí para terminar. *** Había empezado un curso de personal shopper por Internet y ya sabía cómo combinar los colores, cómo tomar medidas, cómo asesorar según los distintos tipos de cuerpo y cabello, cómo acertar con el maquillaje, el vestuario, etc. Había aprendido también que el estilo es lo que proyectamos de nosotros mismos, a través de nuestra propia imagen y que ésta causa una impresión en las personas que nos ven. Me había hecho mi propio fondo de armario y ya tenía la consabida ropa de calidad, en la que siempre había querido invertir, pero nunca había tenido dinero para hacerlo: una camisa blanca que no marcase mucho la «pechonalidad»; unos vaqueros de marca bien ajustaditos, que me hacían un culo respingón envidiable; un vestido negro que me podía servir tanto para ir a una fiesta como para asistir a un funeral; y algunas otras prendas, más los complementos necesarios para ir siempre bien ataviada. Tras haberme liberado, casi por completo, de mi pereza de escritora —me refiero a la costumbre de vestirme sólo para sentarme frente al ordenador o para ir a la playa, a darle a las teclas un rato—, había inventado una máxima para tener en cuenta siempre, en este nuevo mundo en el que hacía meses que me había aventurado: «Todo vale, como en la escritura, lo mismo me pongo un broche del tamaño de una coliflor, que llevo la parte de atrás o los tirantes del sujetador al descubierto. Lo importante es, siempre y en todo lugar —como Dios—, sentirme cómoda». Era un poco larga, pero aún me quedaban resquicios de literata. Había conseguido sentirme confortable cada día y, al mismo tiempo, tener un estilo propio y personal, que hacía que la primera impresión dejara huella en la memoria de los demás seres humanos. Había perdido cinco kilos y me había cortado el pelo, dejándome una melena rubia muy sexy. Aunque me había costado lo mío: noches de hambre y de apetencias muy variadas, en las que miraba el huevo que me había regalado mi primera clienta, deseando freírlo. Sufrí pesadillas en las que una tarta de fresas gigante me perseguía y caía sobre mí, y sentí el sabor del bizcocho y la nata entrando por todos los poros de mi piel, mientras me ahogaba poco a poco hasta morir de felicidad. Tuve remordimientos a media noche, pensando que acabaría en el infierno de los penitentes por gula. Mi imaginación seguía movidita, como siempre. Pero, a pesar del sufrimiento, había conseguido sentirme cómoda con tacones y ropa bonita, e ir bien vestida durante la mayor parte del día, sin echar de menos mi atuendo casero que venía a decir: «El mundo existe sólo tras estas cuatro paredes y en mi imaginación, ¿para qué me voy a vestir entonces?». Me ponía ropa sí, ¡pero de qué forma! Parecía una elefanta en su jaula, sacudiendo la paja con la trompa. Puede que la imagen sea un poco difícil de visualizar, pero la sensación era ésa. Ahora, por el contrario, me sentía más bien como una pantera que paseaba con elegancia, dentro de su jaula, de un lado a otro, mirando con gracia hacia el exterior. Dejando a un lado la comparación zoológica, he de decir que, llegados a este punto, yo rezumaba estilo por los cuatro costados. Había descubierto que ya era bastante estilosa hablando, gesticulando, con el movimiento de mi cuerpo y también en mi forma de caminar. Eso era algo que muchas personas tenían que aprender, pero a mí no me hizo falta, porque me vino de nacimiento, algo que adelantó bastante mi proceso de transformación. Cuando quise darme cuenta, estaba gastando dinero en comprarme Vogue en lugar de Qué leer. Y eso es algo que tuve que asumir: me había convertido en una representante del lado oscuro. Era una mujer de imagen. Pero siempre encontraba ratitos para escabullirme a la playa nudista y descocarme medio cuerpo, sin correr el riesgo de encontrarme con alguna clienta o cliente. ¿Qué pensarían si me vieran en topless, después de haberles inculcado lo importante que era lucir un precioso biquini en la playa? Hubiera sido un error que me podría haber costado mi nueva reputación. Por supuesto, lo de ser naturista se había acabado para mí. Decidí que podría vivir sin sentir los rayos de sol sobre mi culo blanco, al menos durante unos cuantos veranos más, a cambio de todo lo conseguido profesional y económicamente. Sibila se había comido a la elefanta gorda a un teclado pegada y he de reconocer que me sentía mucho más feliz. Acababa de quitarme la parte de arriba del biquini, cuando una ola traicionera me salpicó, haciendo que levantara medio cuerpo de la impresión. Fue entonces cuando vi, entre los paseantes naturistas que caminaban arriba y abajo por la arena compacta de la playa, un rostro que no esperaba encontrarme, aunque me sorprendió gratamente. Mi corazón empezó a hacer «bum, bum», con tanta fuerza que pensé que mis pechos saldrían corriendo asustados, pero, gracias a Dios, se quedaron en su sitio. A veces, parecían tener vida propia pero, sin mí, no eran nada, por muy grandes y levantaditos que estuvieran desde que hacía mis ejercicios matutinos de brazos. Quizá fuera su mirada de ojos verdes y pestañas rubias, o su cabello castaño mojado y peinado hacia atrás con reflejos dorados, o su torso moreno de músculos visibles pero nada exagerados —no me gustan los hombres que parecen inflados—. O quizá fuera la cometa naranja y verde que estaba haciendo volar, tirando del cordel con sus manos mientras caminaba hacia atrás, medio de lado, mirando hacia arriba con los ojos engurruñidos. Decir que hacía todo esto completamente desnudo es un detalle sin importancia, porque estábamos en una playa nudista. Quizá era un poco más peludo de lo que yo había soñado, aunque unos pelos más o menos no iban a pararme. Me levanté y lo miré absorta, sin darme cuenta de que si yo había sido capaz de reconocerle, a pesar de no ir vestido, él también se daría cuenta de quién era yo, aunque estuviera en topless. Como iba caminando hacia atrás, en un primer momento, no me vio. Instantes después, cuando mi mirada se hizo tan intensa que la sintió, como si mis dedos tocaran su hombro, frenó sus pasos y se quedó impresionado al verme. La cometa cayó sobre la arena a unos metros de mi toalla. Él corrió hacia ella y fue entonces cuando me preguntó: —¿Los estrenaste? —me preguntó con una serenidad envidiable. —Hola —contesté estúpidamente—. ¿A quiénes? —Los zapatos que te regalé. ¿Los luciste ya por acá? —No —respondí sincera y medio atontada por su acento musical—, aún no me los he puesto. —¿Por qué? —preguntó tras recoger la cometa. Mientras se acercaba, mi mente imaginó dónde podría atarse el cordel para mantenerla volando sin problemas. Fue una imagen inapropiada, pero me parecía tan perfecto, a pesar de las imperfecciones que probablemente tendría, que mi libido se emocionó con prontitud de una forma alarmante. Tras este pensamiento, vi que él me miraba esperando una respuesta: —No he ido a ningún sitio elegante, para poder estrenarlos. —No es necesario un sitio elegante. ¡Ponételos para pasear! —me sugirió. —Sí, puede ser —contesté sin decir nada. Hacía dos preguntas y dos respuestas que había empezado a sentirme incómoda. No sabía si era porque mis pechos estaban al aire, mostrándose alegres sin duda —aunque no quise bajar la cabeza para mirar cómo estaban, porque me daba corte— o porque, a menos de un metro de mi cabeza, estaba su parte de abajo completamente expuesta. Él, al menos, tenía la cometa y podría haberse tapado con ella si hubiese querido, pero no lo hizo. Parecía estar muy a gusto. Me sentí ridícula, comparada con él, que había sido capaz de mantener su mirada sobre mis ojos y mi rostro, sin tener, aparentemente, ni la más mínima tentación de posar sus pupilas sobre mi delantera. ¿Cómo podía parecer tan interesado en mí y mantener la dignidad al mismo tiempo? —No me llamaste —me dijo. —Lo siento. Quería hacerlo para agradecerte las sandalias, pero ni siquiera sabía tu nombre. No aparece en la tarjeta. —¿Sandalias? ¿Así las llamás vos? —Sí —respondí sintiendo que me fundía como un trocito de mantequilla en una sartén, cuando escuché aquel «vos», con la «ese» larga, que hurgaba en mis oídos hasta hacerme cosquillitas. Me encantó, fue como si me hubieran subido de categoría. —Me llamo Nahuel. —Nahuel —repetí para saborearlo. —Es de origen araucano, de la Patagonia argentina. —¿Eres argentino? —Sí. ¿Y vos? —preguntó de nuevo, elevándome al título de reina. —No, yo no soy argentina. —Se rió. —Ya lo había notado por cómo hablás. Con esa zeta tan sugerente…Me sentí aún más desnuda que antes. Imaginé mis pechos como los misiles de Afrodita A, la novia de Mazinger Z, disparándose directamente contra su cara. Una vez en casa, me pasé un buen rato diciendo en voz alta todas las palabras con «z» que se me ocurrían, hasta darme cuenta de que sí, aquel sonido era bastante sugerente. ¡Y yo que nunca me había dado cuenta! —Soy de Madrid. —Yo de Buenos Aires. —¿Porteño? —recordé aquella palabra de repente. Seguramente, la había oído en algún tango. —Sí, además, porteño. —¡Qué interesante! —exclamé sintiéndome tonta. ¿Es que no era capaz de decir algo con más consistencia? —Si querés, podemos ir a cenar para que estrenes las sandalias. —Él sí que era consistente. —Me encantaría —respondí. —Te pediría el número de tu celular, si tuviera donde guardármelo, pero… —Volvió a reírse, enseñándome su blanca y perfecta dentadura.Me mantuve firme para no mover la cabeza ni un ápice hacia abajo. Me parecía como si hubiéramos empezado por el final. Eso de vernos desnudos, ¿no debía venir después de la cena? —Puedo llamarte yo, si quieres. —Se me ocurrió. —Mejor, ¿por qué no ajustamos ya? —¿Eh? —¿Por qué no ajustamos una hora? —¡Ah, claro! ¿Hoy? —Sí, es viernes. Perdoname, a veces soy tan rápido como pedo en una canasta. —Vale. —Me sorprendió la expresión y no pude evitar soltar una risita—. Está bien, a las ocho, si te parece bien. —Iré a por vos. ¿Dónde vivís? Le indiqué dónde estaba mi casa. En cualquier otro momento, habría movido los brazos y gesticulado mucho para indicarle qué calle debía tomar, pero hacía un rato que me había prometido no moverme, no fuese a vérseme un trozo de piel más o no fuese a ver yo, en aquel momento, más de lo que quería. —Muy bien, a las ocho —repitió marchándose por donde había venido. —Muy bien. Nos vemos. Adiós. A las ocho, entonces. Hasta luego —dije todas las despedidas que pude recordar. Al alejarse, pude contemplar sus nalgas musculosas moviéndose con agilidad y me pareció que había vivido un sueño. Mi sueño. ¿Sería él? Cuando me tumbé de nuevo sobre la toalla, un sinfín de preguntas recorrieron mis neuronas haciéndolas trabajar más de la cuenta. ¿Era una casualidad que nos hubiéramos encontrado? Si hubiese sido por mí, habría elegido otra forma un poco más tapada, quizá, pero los caminos de Dios son inescrutables… Si el destino había querido que descubriéramos lo más recóndito de nosotros en el segundo encuentro, por algo sería. Imaginé lo que dirían Ariel y Gigi. No quise llamarles, porque deseaba saborear su recuerdo en soledad. Además, no iba a permitir que me pusieran más nerviosa de lo que estaba, cuando estuviera arreglándome para salir. Si se enteraban, eran capaces de presentarse en casa para ayudarme a vestirme. ¡Ni que fuera el día de mi boda! El silencio era lo mejor. Ya se lo contaría al día siguiente, pues seguro que habría algo más contundente que explicar. *** —¡Tenés los labios paspados! —me dijo con esa gracia que sólo un argentino puede tener, mientras sus labios seguían mordisqueando los míos con ternura y lascivia. En mi vida había oído el adjetivo «paspado», pero cuando lo dijo, comencé a sentir un leve escozor en las comisuras de la boca. No importaba. Ningún picor habría podido estropear aquel momento. Mientras me besaba y me acariciaba, no paraba de susurrarme cosas maravillosas al oído. Me sentía enloquecer, envuelta en su acento melodioso. Tocaba mi piel y yo la suya, suave y tersa. Notaba su cuerpo sobre el mío y sólo deseaba retenerle para que nunca se alejara de mí. Cientos de preguntas se agolparon en mi mente, chocándose entre sí hasta provocar una colisión emocional, a la que no presté demasiada atención. Estaba ocupada. Era la primera vez que, a pesar de las dudas y de que nunca me había comportado de esa forma —«tan ligera de cascos», habría dicho mi madre—, me rendía de esa manera. Nunca me había acostado con un hombre en la primera cita, pero, en esta ocasión, lo había tenido muy claro. Me asustaba tanto pensarlo que preferí no hacerlo… Ya reflexionaré mañana… como decía Escarlata O’Hara. Estaba a punto de caer en el abismo del éxtasis. Si hubiese sido la protagonista de una película norteamericana, habría tenido que esperar a la tercera cita para acostarme con él. Gracias a Dios, no era el caso. En España salimos con quien queremos cuando nos da la gana y eso amplía las posibilidades y permite que una se sienta más libre. Durante la cena me pregunté si él, por ser americano, aunque de la parte de abajo, tendría también ese rollo de las citas como obligación, pero cuando empezó a desnudarme, nada más entrar en mi piso, supe que en Argentina no se respetaban ni las fiestas de guardar. «No se puede estar más bueno», pensé al verle esperándome. A su lado había un coche maravilloso del que no recordaba la marca, porque yo nunca recuerdo las marcas de los coches. ¡Qué más da! Lo importante es que era gris plata azulado, tirando a cerúleo y descapotable. Yo soy como los rusos: si algo brilla, me encanta. Deseé preguntarle si era suyo, pero me pareció que era indagar demasiado. Se vistió con unos vaqueros claros, bien ceñidos, unas chanclas de piel y una camisa verde agua esmeralda, que le resaltaba el toque de color que había cogido en la playa y el verde topacio de sus ojos. Me estaba poniendo pesada con tantas comparaciones mentales con piedras preciosas, pero su visión me provocaba descripciones larguísimas que parecían sacadas de una novela de Danielle Steel. Su imagen inspiraba a la ínfima parte de escritora que todavía quedaba viva dentro de mí y deseé correr a casa, para abrir mi ordenador y escribir en mi blog que iba a cenar con el hombre de mi vida. Quizá me arriesgaba mucho al pensar así, pero era una intuición, o casi una certeza; seguramente, la única que había tenido en mi vida. Junto a él, tenía la sensación de, al fin, haber regresado a casa —si hubiese tenido una en la que realmente me sintiese a gusto, claro—. Ni siquiera estaba segura de si la música que escuchaba de Michael Bublé era real o un invento. Me arrepentí de haber visto Ally McBeal en televisión hacía algunos años, porque empezaba a parecerme a ella una barbaridad. Cuando él comenzó a tararear, supe que era mi naranja gemela, o alma gemela, o pera o plátano, o lo que fuera. Nahuel adoraba la pasta y los helados. Le enloquecía el chocolate tanto como a mí y era capaz de comerse unos espaguetis a la napolitana sin mancharse la camisa. ¡Por fin, un hombre del que podía aprender algo! —¿Lo querés con crema? —me preguntó antes de pedir lo que llamó graciosamente «panqueques», aunque para mí eran unos crepes rellenos de chocolate caliente, que sabían a las rebanadas de Nocilla de las meriendas de mi infancia. Descubrí que, para él, la «crema» era la nata, y me sentí una mujer de mundo por conocer tantos idiomas diferentes—. Allá los tomamos con dulce de leche —me explicó. —Me gusta el dulce de leche, pero el chocolate me pirra —exclamé, en un ataque de sinceridad gastronómica. Empezó a reírse a carcajadas, muy masculinas y bien reídas, que disfruté con deleite. Nada que ver con las risotadas de Ariel, a las que estaba tan acostumbrada. —¡Sabés que sos grasiosa! Me causa grasia cómo hablás —me dijo, elevando mi autoestima lo suficiente como para vivir bien los próximos dos años. Casi noté como mi cabezota se daba contra el techo, lo cual está bien, porque siempre es bueno activar el chakra de la coronilla, aunque sea sólo para que no se te caiga el pelo como a mi helecho. Yo también me reí. A mí también me hacía muchísima gracia su cadenciosa forma de hablar y, sobre todo, me parecía tremendamente erótica. —Me encanta ese asento que tenés, cuando sacás la lengua… «zzz…» — intentó repetirlo sin conseguirlo—, cuando pronunciás la zeta. —Y a mí me gustan tus eses —respondí. «¿Será ilegal tirarse tantas flores mutuamente?», me pregunté. —¡Además sos una mina bellísima! —continuó. Con eso de «mina», me había perdido, pero lo de «bellísima» acabó rápidamente con mi desconcierto—. Porque, si bien no sos Claudia Schiffer —me temí lo peor—, tenés algo, ¡no sé qué!, ¡qué se yo! —¿Dónde estaba ese algo al que se refería y que yo no había encontrado todavía, a pesar de tantos años de búsqueda?—. Además, esta noche estás muy primaveral —dijo mirando mi escote con sutileza. —¡Es el mejor piropo que me han dicho en mi vida! —me reí. —Me gustás, ¿sabés? —afirmó poniéndose serio. Me pilló a punto de meterme el tenedor lleno de nata en la boca y, durante un segundo, no supe si debía levantarme y tragármelo a él. El camarero se acercó, dejándome la única opción posible, seguir comiendo mi rico postre. —¿En qué trabajas? —le pregunté, esforzándome por regresar a la realidad, para evitar tirármelo allí mismo, sobre la mesa y delante de todo el mundo. —Me dedico a las uñas. —¿A las uñas? —repetí. Contemplé un par opciones: podología o manicura. —Tengo una empresa de uñas de gel, acrílico y demás —me respondió como si creyera que yo entendía algo de lo que decía. Quizá daba por hecho que, por ser mujer, tenía que conocer el tema. —No entiendo mucho de eso, ¿sabes? —le expliqué. Me miró como si quisiera ver más allá de mi frase, mientras pensaba que yo debía de ser una tipa extraña. —¿A qué te dedicás, vos? —siguió antes de continuar hablándome de su oficio. —Soy escritora, bueno, ya no. Soy shopper coach. —¿Con qué te quedás? —Con lo segundo. Shopper coach. Es como personal shopper, pero con una parte más humana. — Sonrió como si le gustara y pareció entenderlo a la perfección, aunque insistió en lo de la escritura: —¿Y ya no escribís? —No —contesté rotundamente—. He sido escritora toda mi vida, pero siempre me gustó la moda y me cansé de no conseguir gran cosa con la literatura. —¿No sos buena? —¡Sí, soy buena! Pero no he tenido suerte. —Es una pena que ya no escribas… —insistió. —Sí escribo. Tengo un blog, si te apetece leerlo… —Me apetezzzze —me respondió sonriente, exagerando el sonido de la ce, como si fuera una zeta. —Muy interesantes, tus dos profesiones. La mía no es tan vocacional, pero también es muy divertida. —¿Son esas uñas de mentira que se pone la gente? —De gel, sí, exacto. Mirá esto. Hacemos una fiesta de inauguración de la nueva tienda en Alicante. Si querés, podés venir conmigo. —Me encantaría —le dije cogiendo el folleto que me daba.Las fotos que aparecían eran increíbles. La gente se ponía cualquier cosa en las uñas. Desde piercings con cadenas que unían un dedo con el otro, hasta cristales de Pifiowsky. Las había de todos los colores y formas, y para todas las fechas señaladas, incluidas Navidad y Halloween. Estiré la mano derecha mirando las mías. —Las tenés preciosas —me aduló— y muy bien cuidadas. Las llevaba pintadas de azul oscuro. Ahora que lo pensaba, siempre les había prestado mucha atención. Me encantaba pintármelas desde muy pequeña, cuando todavía me las comía. Envidiaba las de mi hermana mayor, siempre limpias, largas y pintadas de rosa pálido. Tenía unas manos preciosas y yo quería que las mías crecieran iguales a las de ella. Me veo comprando esmaltes en los mercadillos de la playa en verano, de los colores más curiosos, como amarillo limón o naranja eléctrico. Y recuerdo también a mis amigas envidiando mis uñas. Conseguí dejar de comérmelas a los diecisiete años; ¡toda una hazaña! —Pues… son mías —sonreí orgullosa. —Lo sé. Soy capaz de reconocer una uña verdadera de una falsa. —Claro, ya me lo imagino. —Me sentí estúpida. —¿Y las tuyas? —Aproveché para cogerle la mano. Era grande y morena, con dedos alargados y finos. Me sorprendieron gratamente. Las últimas manos de hombre que había cogido —exceptuando las de mi profesor de tango mientras bailábamos— eran las de Ariel, y parecían pies gordos y amorfos, como si fueran manojos de zanahorias o de puerros. Cuando toqué su mano, Nahuel cogió la mía como si quisiera devolverme la «cogida». Sé que no queda muy bien decirlo así, sobre todo si tenemos en cuenta que, para un argentino, «coger» no es precisamente sostener cualquier cosa; pero, en aquel momento, todo era posible de imaginar, hasta lo más erótico. Me pareció que me acariciaba. Sentí su piel tan fina que me quedé casi sin habla perdida en sus ojos. —Vení un día a la tienda y te regalaremos unas gratis —dijo rompiendo el hechizo. —No, gracias. No podría escribir con eso. —¡Pero no decís que ya no escribís! —Bueno, escribo en mi blog, de vez en cuando. —Tenés razón. Están preciosas tal cual. Me pidió una tarjeta y prometió recomendarme como shopper coach. Yo hice lo mismo y él me dio otra, diferente a la que yo tenía. El camarero regresó. Por supuesto, Nahuel pagó la cuenta y se lo agradecí. Estaba harta de pagar a medias con hombres modernos que extendían la modernidad hasta el mal gusto. También me abrió la puerta del coche, que resultó ser ese fantástico descapotable que había en la puerta. ¿Se podía pedir algo más? Sí. Cuando llegamos a casa, se auto invitó. —¿Me convidás a tomar un «feca»? —me soltó de repente. Puse cara de tonta. No sabía lo que me había dicho. Entonces, me explicó que los argentinos tienen la autoría de un idioma inventado por ellos y que se trata, nada más y nada menos, de hablar al revés. Luego, el «feca» era un café. —¡Sí! —grité de la emoción—. ¡Sube! Y subió. Y mientras me seguía por las empinadas y costosas escaleras hasta la tercera planta, nada menos, sentía como sus ojos se clavaban en la espalda al aire de mi vestido nuevo. Aquella noche había apostado por el negro. No era el momento de arriesgar. Necesitaba sentirme segura conmigo misma y con mi ropa, pero lo había adornado con un collar de bolitas rojas y unos pendientes a juego, que me había regalado a mí misma en una tienda hippie, en la que hacían bisutería con casi cualquier cosa. A saber de qué estaban hechas las bolitas de mi collar, pero no importaba porque le sentaban muy bien a mi escote. Y, por supuesto, me había puesto las sandalias que él me había regalado antes de conocerme. No quería que me pasara como con unas bragas que me había regalado mi novio a los veinte años, que eran blancas y tenían escrito en letras rojas: «El reposo del guerrero»; siempre me habían parecido tan horteras que me dije a mí misma que las guardaría para lucirlas sólo en una ocasión especial, que, por supuesto, nunca llegó. Al final, las tiré a uno de esos contenedores de ropa usada, sin estrenar, con cajita y todo. Al cerrar la puerta y sentir cómo se abalanzaba sobre mí, tuve la tentación de frenarlo durante un segundo para que fuéramos más despacio. Pero la tentación de permitir que continuara en plan salvaje fue mucho más fuerte, así que me decanté por la segunda. Y es que no siempre tenía las tentaciones a pares… no podía desaprovecharlas. —¡Cómo te queda ese vestido! —exclamó al quitármelo—. ¡Sos una diosa con ropa! Aunque en la playa estabas hermosa…Había olvidado que ya me había visto medio desnuda. Y yo a él. Le arranqué la camisa porque quería volver a ver los tímidos pelos asomando por su piel morena. La lancé sobre la lámpara de la mesita y allí se quedó, proporcionando una tenue iluminación al dormitorio, que venía al pelo en aquel momento. —¡Y tú estás tan buenorro! —lo piropeé. Reconozco que no quedó muy poético, pero me salió de lo más hondo. Cuando estábamos en la cama, y sentí su cuerpo desnudo, tuve una colisión neuronal y pensé que, al día siguiente, ni se acordaría de mí. Seguramente, era un argentino más, ligando con una española más, de la que después ni recordaría el nombre. Y yo, además de Sibila, le había dicho mi nombre verdadero. Lo sabía todo de mí. ¿Y si pensaba sólo aprovecharse y, después, si te he visto no me acuerdo? —¡A la porra! —grité sin darme cuenta. —¿Qué decís? —me preguntó inclinándose. —Nada, nada. —Dijiste algo —insistió. Pensé que, si no le explicaba lo que había dicho, no seguiría preguntando. —He dicho «¡a la porra!» —¿Y eso qué es? —preguntó partiéndose de risa. —La «porra», pues no sé; no estoy muy segura de qué mierda es una porra. Están las que se comen o las de los policías, y también éstas, que son como mierdas, creo. Sus ojos estaban cada vez más interesados en mi explicación y su sonrisa me decía que quería continuar escuchándome. —Es como decir… «¡a la mierda!» —¿Y me lo decís a mí? —¡No, a ti no! Se lo gritaba a mis neuronas. —¿A tus neuronas? —repitió y en su boca me sonó mucho más tonto que en la mía. —Es que… estaba pensando. —¿Qué pensabas? —Bueno —dije incorporándome—, que quizá tú seas un argentino auténticamente argentino, ya sabes, y yo sea una española tonta e ilusa y, bueno, que tú mañana es posible que ni te acuerdes de mí. —¿De verdad, creés eso? —Es posible, no sé. —¿Pensás así de todos los argentinos? —Vuestra reputación os precede —afirmé con seguridad. —Pues yo no soy como los demás —se rió—. Ysho soy yshoooo… —me aseguró con esa y griega/elle/hache aspirada que me volvía loca. —Ya… —Empezaba a haber demasiadas «y griega/elles» entre nosotros. La mía sonaba a alemán, al lado de la suya. —¡Mirame! —me pidió cogiendo mi cara entre sus manos grandes y cálidas—. Mañana, me acordaré de tu nombre y de vos también. Y vos, ¿te acordarás de mí? —Me acordaré —repetí embobada. —¿Podemos seguir entonssses? —Podemos —asentí. Me envolvió con tantas sensaciones que me pareció estar viviendo un sueño, aunque muy real. Mi cuerpo respondía con rapidez y le hice entender que no quería alargar más los preliminares. Lo comprendió y comenzamos un baile mucho más sugerente y salvaje. Mis ojos brillaban y me escocían. La pasión que daba y recibía de él lo inundaba todo. Era feroz cuando tenía que serlo; así me gustaban a mí los hombres. Nada de ñoñerías. Un hombre tenía que saber cuándo una mujer quería mimitos y cuándo necesitaba algo más que caricias y besos. Y él lo intuyó perfectamente. Era increíblemente perfecto. Mis ojos se humedecieron y me picaron tanto que tuve que apartar mi mano de su nalga para rascarme con avidez el lagrimal derecho. Estaba emocionada. «¡Qué hombre! ¡Consigue hacerme llorar con su sabiduría sexual! ¡Logra que me ardan los ojos de placer!», pensaba. Empecé a toser bruscamente y él se sumó a la tos, también. Con la rapidez de un felino se apartó de mí y se abalanzó sobre la lámpara. Quitó de encima su camisa y comenzó a sacudirla contra el suelo para apagar la pequeña llama, mientras yo lo miraba atónita. Empezaba a comprender lo que acababa de ocurrir. Cuando levantó la camisa para enseñármela, tenía un agujero. Solté una carcajada y él abrió la ventana para dejar entrar un poco de aire. La habitación estaba envuelta en un humo espeso y había olor a seda quemada. Él también se rió y regresó a mi lado para seguir con lo que, hacía rato, habíamos iniciado. —Y yo que estaba pensando: «¡Qué hombre!» —le dije—. Me decía: «¡Qué pasión! ¡Si hasta me pican los ojos de lo bien que lo hace!». *** Hay un Día mundial del niño; de la mujer; del trabajador; del riñón; de los enamorados; del agua; del sueño; de la salud; del orgullo gay; de la libertad de prensa y hasta de la menopausia. Pero, ¿por qué no hay un Día mundial de la mujer sorprendida y satisfecha sexualmente? Como resulta un poco largo, podríamos dejarlo en el Día mundial del embeleso. Así me sentía yo, totalmente embelesada mientras paseaba por el paseo —valga la redundancia—, bajo un sol radiante y el influjo de un arrobamiento interior, que no me permitía ver las cosas malas de este mundo y que expresaba con una cara relajada de bobalicona y una sonrisa inconsciente, pero constante, que habría mantenido las comisuras de mi boca hacia arriba, incluso aunque tres camiones de la basura me hubiesen rodeado con su olor dulzón a desperdicios ajenos. En otras palabras, estaba enamorada. Por fin, había encontrado a alguien por quien mi corazón había decidido latir con alegría. El entorno me parecía distinto. Sobre todo, cuando recordaba mi despertar aquella mañana, con tostadas untadas de queso blanco y mermelada de fresa, en una bandeja junto a un café con leche y un zumo de melocotón. Nahuel no sólo era el mejor amante que había tenido en mi vida, sino que, encima, me había preparado el desayuno y me había despertado con una sonrisa y unas bellas palabras de regalo. —¡Tenés el pelo como un nido de caranchos! —me dijo, sentándose al borde de la cama. No supe a qué se refería, pero cuando me miré al espejo y vi mi pelo alborotado, le entendí. ¿Se podía pedir más? Sí, y yo lo había hecho. Tenía en mis manos el trozo de papel en el que, años atrás, había escrito cómo quería que fuese el hombre de mi vida. Así que podía decirse que Nahuel era un nuevo personaje de mi imaginación, el principal, y me sentía como si yo lo hubiese creado. Como si su vida hubiera comenzado cuando se subió a un avión, dejando Buenos Aires para aterrizar en España en busca de la felicidad y de nuevas oportunidades. Y las había encontrado. Según me dijo aquella misma noche, yo era su felicidad y me envolvió con sus palabras, mientras sus ojos brillaban con unas lágrimas de emoción que no pudo evitar. Nunca el llanto de un hombre me pareció tan verdadero ni tan sensual. Todo en él era sexy. Si se rascaba, lo hacía mostrando sus manos finas de dedos largos y uñas bien cuidadas. Si hablaba, lo hacía con esas eses arrastradas y esas elles que parecían sacadas de la letra de un tango y que se confundían con las haches aspiradas de las canciones en inglés. Habían pasado dos semanas desde nuestro encuentro en la playa naturista y empezaba a creer que Nahuel era fruto de mi inspiración inconsciente en un momento de arranque literario. No se podía ser y estar tan bueno, siendo tan sólo un hombre. Argentino, sí, pero hombre al fin y al cabo. ¿O acaso todos los argentinos eran superhombres? Deseché la idea rápidamente, porque había conocido a otros y no tenían nada que ver con él. Mi hermana era experta en cobijar a camareros argentinos en su regazo, como si participara en un proyecto de acogida al inmigrante, y, según su experiencia, la mayoría eran bastante típicos y tópicos; es decir, argentinos guaperas que se las ligan a todas y están orgullosos de la reputación que les precede. Además, había cosas que la madre patria nunca podría perdonar, como que, a cambio de enviarles a artistas como Joan Manuel Serrat —que aunque con voz temblorosa, es un pedazo de músico y poeta— y a Joaquín Sabina —que aunque con voz de cazalla, es otro poeta—, ellos nos hubieran mandado a Luis Aguilé y a King África. Esas cosas no se olvidan. No estaba siendo fácil para mí creer en mi buena suerte. Me sentía como si lo hubiese comprado en una tienda, a medida y por encargo: —Quítele el kit de «Argentino futbolero, chovinista y boca sucia» y póngale el kit de «Me encantan las comedias románticas y odio las pelis de acción», el de «Me plancho yo solito las camisas» y el de «Te llevo el desayuno a la cama» —me imaginé pidiendo en un comercio. —¡Como usted quiera, señora! Nos acaban de traer un nuevo kit de «Te susurro cosas eróticas al oído» y también el de «Me encanta salir todos los fines de semana, domingos incluidos». —¡Póngame esos también! —Le va a quedar un argentino estupendo, señora —me decía el dependiente, en mis fantasías—. Ya verá lo contenta que estará con él y ya sabe que ¡En los almacenes «Mi Buenos Aires querido», si no queda satisfecha, le devolvemos su plata!En tan poco tiempo como llevábamos juntos, apenas nos habíamos separado. Le había visto ayudar a las señoras mayores con sus compras en el supermercado; dejar pasar en la caja a los que llevaban solamente un paquete; ayudar a bajar el carrito de bebé a una pobre mujer al borde de unas escaleras; tirarse al agua para salvar la zapatilla de un niño pequeño que lloraba en la playa porque decía que su mamá le iba a pegar por haberla perdido; y otras tantas buenas obras. Incluso, una noche, paró el coche a un lado de la calle porque vio a un señor con un bastón en un paso de cebra. Después resultó que el señor no era ciego ni anciano ni nada y que, además, no tenía intención de cruzar, pero lo importante fue el detalle. A todo esto, había que añadir que era el hombre más caballeroso que conocía, pues me abría la puerta del coche y todas las puertas que se interpusieran en mi camino; no me dejaba nunca llevar peso; y me había arreglado la cisterna que, desde hacía tiempo, no funcionaba bien. Recordaba algo que siempre me había dicho mi madre: «Es necesario tener un hombre en casa, para que haga esas cosas que una mujer no quiere hacer» . Supongo que debía de referirse a lo de la cisterna. Además, era un as en la cama. ¿Qué más podía pedir? A cambio, yo le devolvía mi agradecimiento con mi maravillosa cocina. Le preparaba platos exquisitos que él no conocía, como mi famosa sepia en salsa, las lentejas a la Sibila o mi arroz al horno. Cuando dormíamos, lo hacíamos tan juntitos que nos sobraba cama por los cuatro costados. Nahuel no roncaba y eso estaba bien, porque lo que ocurre en un lado de la cama afecta inevitablemente al otro. Él apenas se movía durmiendo, lo cual compensaba los cientos de vueltas que yo daba y las idas y venidas al baño, para hacer pis o para escribir algunas notas. Sin duda, mi vida había cambiado. Salía con un «uñólogo» y el showroom que acababa de poner en el estudio de mi amiga Gigi funcionaba de maravilla. Tenía una larga lista de clientes esperando para pedirme una cita y mi cuenta bancaria había engordado bastante, casi sin darme cuenta. Trabajaba mucho, pero como mi labor era bastante armoniosa y divertida, sólo se cansaban mis pies por culpa de los tacones, pero de piernas para arriba, me sentía totalmente descansada. No usar tanto la mente se había convertido en una terapia maravillosa. Había abandonado la profundidad de la vida para internarme en un mundo superficial y tremendamente entretenido, que había empezado a darme satisfacciones y beneficios desde el primer momento. Suspiré alegre y aliviada al ser consciente, por primera vez, de cuánto había cambiado mi vida, para bien, en tan poco tiempo. El lado oscuro empezaba a clarear; de hecho, se había vuelto resplandeciente. Gigi me saludó levantándose y dándome un beso. Ultimamos los detalles para la siguiente presentación de mi showroom en su estudio y pronto nuestra conversación derivó a lo importante: mi nuevo «ligue», como ella le llamó, o «mi amor verdadero», como lo llamé yo, para su sorpresa. No sólo me había citado allí para hablarle del showroom. Quería comunicarle que iba a hacer un viaje. —¿Te vas a casar? ¡Ahhh! —chilló entusiasmada en la terraza del restaurante. —¡No! —le aseguré. —¿Cómo que no? ¡Os vais a Las Vegas! —¿Y qué? —pregunté. —¿Y qué? ¡La gente va a Las Vegas a casarse! —exclamó. —Eso es en las películas —le respondí con serenidad, intentando que se tranquilizara. La gente miraba hacia nuestra mesa, porque los comentarios de Gigi llamaban demasiado la atención. —¿Entonces, para qué? —¿Para qué, qué? —intenté averiguar. —¿Para qué te lleva a Las Vegas? —No sé. Será que pilla de paso… —¿De paso, de qué? —De los premios «Hispano del año». Ya te he dicho que le han invitado porque le van a dar el premio. —¡Ja, querida! ¡En Estados Unidos, nada pilla de paso! —contraatacó haciendo caso omiso a lo que no le interesaba. Abrió mucho la boca y gritó—: ¡Es un país enoooorme! —Ya lo sé. He estado allí, ¿recuerdas? Pero no vamos a casarnos. Gigi sonreía… —¿Te haría ilusión? —me preguntó. Yo también sonreía… —No lo sé. —¡Sí, te haría ilusión! ¡Ahhh! ¡Vas a casarte! —vociferó de nuevo. —¿Quieres bajar la voz? ¡Se va a enterar todo el restaurante! —¡Dime la verdad! —¡Vale, está bien, pero baja la voz! —intenté que se calmara—. No voy a casarme. Bueno, no lo sé, no me ha dicho nada. —En España, los hombres no dicen nada. Quiero decir que no se declaran ni te regalan un anillo, nada de eso. Eso es en Estados Unidos. Lo lamenté. Pensé en las veces que había visto declaraciones de matrimonio en las películas americanas. Siempre que presenciaba esas peticiones de mano, con anillo incluido, deseaba que algún día me ocurriera a mí, a pesar de que siempre he estado en contra del matrimonio. Creo que es un contrato de compra. Me parece una exigencia obsoleta, y nada realista, obligar a alguien a estar con otro individuo para siempre. Además, estoy convencida de que la palabra «siempre» no existe. La eternidad quizá sea real, pero no en este mundo. Por eso, sabía que si me hacía ilusión era sólo por el diamante. Pero, como aquí en España esa costumbre no estaba muy arraigada, no me preocupaba, pues en el fondo tenía pánico al matrimonio. No conocía un solo matrimonio que fuese feliz, al menos, desde mi perspectiva de la felicidad. Admito que, seguramente, mi concepto era distinto al de las parejas casadas que conocía. —Pero él es argentino —aclaré. —Pero en Argentina creo que tampoco regalan anillo ni se ponen de rodillas, nada de eso. ¿Y si te lo pidiera, le dirías que sí? —siguió preguntando Gigi. —No lo sé, ni siquiera lo he pensado. —¡Ah, vamos! —hizo un gesto con la mano—. ¡A mí no me engañas! ¿Le dirías que sí? —repitió con su sonrisa de dientes blancos. —Pues… es posible que… sí. —Me parecía que no era yo quien hablaba, pronunciando afirmaciones con tanta ligereza—. Sí, quizá le dijera que sí. Puede ser, sí —repetí una y mil veces hasta creerme lo que estaba diciendo. —¡Oh, Dios mío, le dirías que sí! —chilló Gigi. —¿Y ahora qué pasa? —grité yo para acompañarla. —¿Y si es un psicópata? ¡Le conoces desde hace sólo dos semanas! —¡Creía que te hacía ilusión! —¡Y me la hace! Pero reconoce que es un poco arriesgado. —¿En qué quedamos? ¡Querida Gigi, no hay quien te entienda! —¡Es que puede ser un psicópata y cortarte en pedacitos durante la noche de bodas! —No tiene pinta de eso… —le aseguré. —¡Ah, claro! ¿Y tú sabes la pinta que tiene un psicópata de cerca, verdad? ¡Como has visto tantos! Abrí los ojos en señal de sorpresa. Mi amiga me desconcertaba. Ya no tenía claro si estaba entusiasmada con la idea de mi boda o la detestaba por completo. Continuó hablando, mientras cogía un pedacito de pan y lo mojaba en el aceite con perejil de la sepia a la plancha. —¿Y qué pinta tiene un psicópata? Los psicópatas no tienen pinta de psicópatas, porque si tuvieran pinta de psicópatas, no serían psicópatas —recitó costosamente, dejando escapar más eses de las debidas y alguna que otra miga de pan en mi dirección. —¡Qué bien hablas español! —me asombré. No conocía a nadie que hubiese podido recitar esa parrafada con un trozo de pan mojado en aceite entre sus dientes. Salvo a mí misma, claro. —Lo sé —sonrió satisfecha— y eso que mi idioma es el francés, o quizá el alemán, no lo sé, quizá los dos. —No es un psicópata —dije volviendo al tema—. Si hubiese querido matarme, ya lo habría hecho. ¡Por favor, Gigi, si ha dejado su cepillo de dientes en mi baño! —¿Y eso, qué? —me preguntó sin saber a qué me refería. —Pues que si me matara, la policía encontraría su ADN en el cepillo. —¿Has visto CSI últimamente? —me interrogó muy seria. —No, sabes que odio las pelis de crímenes. —¡Pues, deberías! —insistió ella—, porque se te da muy bien. A mí no se me hubiese ocurrido. ¿Así que se ha llevado el cepillo de dientes a tu casa, eh? —Me miró intentando averiguar si ya habíamos estado juntos—. ¡Te has acostado con él! —gritó de nuevo, sonriendo con satisfacción—. ¡Pillina! Cuéntamelo todo. —Ahora no tenemos tiempo, ya te lo contaré de regreso a casa —dije sintiendo que las miradas se volvían a centrar en nosotras. —¿Y si te encuentras allí a un Robert Redford que te quiere dar un millón de dólares por acostarte con él? —Ya voy con Robert Redford y no necesito un millón de dólares. —¿No te acostarías con un tío bueno por un millón de dólares? ¡Sí que estás enamorada! —Quizá por dos millones… —Siempre me dejas con la intriga. Está bien, pidamos la cuenta que ya debe de estar esperándonos —dijo mirando la hora en su nuevo reloj de los chinos. —¿Quién? —le pregunté. —La nueva clienta de la que te hablé. —¿Has quedado con ella hoy? —Hemos quedado —corrigió. Recordé la primera vez que había hecho de shopper coach. A Gigi, prácticamente, la había transformado. Eché un vistazo a su ropa: minifalda, zapatos de tacón, blusa floreada en colores vivos, una rebequita fina sobre el brazo de la silla y un bolso verde agua que colgaba encima, con dos asas en forma de cadenas doradas, de imitación, que le habíamos comprado a un mantero en la playa. Dejé escapar un suspiro, mitad de susto, mitad de satisfacción. Había hecho un buen trabajo. Parecía otra. —Cuando esta mujer me llamó por teléfono, se notaba que estaba encantada contigo —le conté mientras intentaba levantarme de la silla—. ¿Qué le has hecho? ¿Le reequilibraste gratis las energías? —Sí. —¿Y a cambio? —pregunté. —A su marido, le reequilibré otras cosas. —¡No me lo puedo creer! —Me había quedado con la boca abierta. —¡ Baby, yo también tengo mis talentos ocultos! —respondió sonriente—. ¡Vámonos! —¡Uf! Siempre me pasa lo mismo —protesté tras conseguir levantarme—. ¡Cuando como mucho se me hinchan las tetas! *** Decidí que la fiesta Flower Power, de bienvenida a la primavera, que organizaba Ariel en su mini apartamento, sería el mejor momento para presentar mi nuevo novio a mis amigos. Le presté un chaleco hippie y ni rechistó mientras se lo ponía. Yo encontré una falda larga y una camisa floreada en el fondo de una bolsa de ropa prejubilada, y me coloqué unas margaritas en el pelo. Llevaba otro ramo de margaritas blancas para Ariel, que había puesto como condición que lleváramos flores. El piso era de una única habitación y, aunque tenía una gran terraza, estaba tan llena de plantas que no cabía casi nadie. Aún así, había metido a casi cien personas entre aquellas cuatro paredes, a cuál más original, por cierto. Todos íbamos disfrazados, pero algunos habían optado más por el regreso de Tony Manero que por la filosofía de hacer el amor y no la guerra. Llevaban grandes pelucas al estilo afro y vestían monos acampanados en colores metálicos, como los de los Jackson Five. Otros se habían colgado en el cuello todo lo que encontraron por casa, a lo Jimi Hendrix. El caso era parecer que habíamos regresado a la época en la que la gente aún creía que los sueños podían hacerse realidad. Ariel nos abrió la puerta y se lanzó a abrazar a Nahuel. Llevaba un pedo que le impedía levantar los párpados demasiado, lo suficiente como para ver un poquito y no chocar con la abundante decoración de la casa. Nunca había visto tantos budas ni dioses indios, tantas velas encendidas y tantas varillas de incienso. Parecía una iglesia en Semana Santa. — ¡Namasté! —gritó con alegría—. ¡Habéis llegado en el mejor momento! ¡Aquí está lo mejor de cada casa! —De eso no hay duda —afirmó Nahuel tras echar una miradita al interior. Abundaban los cuerpos musculados que, a pecho descubierto y depilado, bailaban animosos en un chill out improvisado en el centro del salón. Algunos se habían dispersado ya por el jardín comunitario y se escuchaban los chapuzones que se daban en la piscina. Hacía una noche maravillosa y ya olía a verano. —¡Estás preciosa! —me dijo Ariel y me dio un abrazo para acercarse a mi oído—. ¡Está más bueno al natural que visto a través del espejo! —Lo sé —sonreí. —¡Adivina quiénes han venido también! —Señaló con la barbilla a los dos dependientes de la tienda de Ponche&Bananna—. Me acerqué a llevarles una invitación y aquí están. ¡Quizá haya suerte esta noche! —Se relamió. —¿No paras, eh? —¡Yo no he encontrado aún al hombre perfecto, querida! —¿Y Gigi? ¿Ha llegado ya? —No, ya la conoces —contestó—. Le encanta hacerse notar. No vendrá hasta que empecemos a echarla de menos. —Sonó el timbre de la puerta—. ¡Ah, ahí está! ¿Qué te dije? Hablando de Giselle Buche… —¡Qué casa tan pequeña tienes! ¡Y qué abarrotada de cosas inútiles! Necesitas una consulta de feng shui —dijo ella como saludo, antes incluso de cruzar la puerta, tras entregarle un pequeño cactus de esos que venden en los supermercados, de pelo blanco largo y lleno de peligrosas espinas. —¡La invitación decía que había que traer flores! —chilló Ariel entrando en la cocina y tirándolo a la basura. —Es lo mejor que he encontrado. Me recuerda a ti cuando seas viejo — contestó ella. A Nahuel le pareció divertidísimo el encuentro y eso hizo que a Gigi le cayera bien desde el principio. —¡Vive en una nube de pedos! —dijo, refiriéndose a ella, con otra de sus expresiones porteñas. Les presenté y ella lo abrazó, frotándole la espalda durante unos segundos para percibir su nivel de energía. —Lo tiene alto —me informó—. Está energéticamente buenorro. Me reí. Había comida y bebida por todas partes. Ariel había llenado varias fuentes con frutas: fresas y plátanos. Las flores se apretujaban olorosas en vasos y jarrones de cristal. Nos servimos un plato pequeño de tabule, dejando sitio para la tarta que se alzaba majestuosa en el centro de la mesa. Bailamos toda la noche los tres juntos y solos, porque Ariel se debía a sus invitados, y estos eran un poco cerrados y no permitían que lo nuevo entrara en sus vidas. Al fin y al cabo, en los pueblos siempre ha sido así. Parece que a la gente le cueste más abrirse. ¡Y eso que allí todos teníamos la misma pinta de retrasados mentales! El peor grupito era el de los amigos de Ariel de toda la vida, los que habían ido con él al colegio y, después, al instituto. Parecían tener veinte años más que él y también veinte kilos. La que había sido su mejor amiga de la infancia, una culona cuya celulitis se extendía de Oriente a Occidente, intentó hacernos el vacío durante toda la noche, aunque no dejaba de mirar a Nahuel, mientras su otra amiga, una flacucha con el pecho como un centro de planchado, le limpiaba las babas. Eran cuatro o cinco solamente, pero se distinguían entre la multitud de buenorros guais porque no bailaban libres, cual palomas al viento, sino que permanecían sentados, muy juntos, en el único sofá que había en el salón, viendo bailar a los demás para criticar todos sus movimientos. Además, eran los únicos que no iban disfrazados, sino que vestían al estilo hortera pueblerino universal. Nosotros nos divertimos mucho. La prueba fue la sesión fotográfica en la que participamos durante toda la noche. No se me ocurrió pensar que Nahuel causaría tanta sensación entre los invitados, si no, quizá hubiese elegido un momento más íntimo para las presentaciones. Aunque no me preocupé y seguí disfrutando de la velada junto a mi novio, que no se separaba de mí, no sé si porque realmente me adoraba o porque temía lo que pudiera pasarle si se perdía por algún pasillo. El grupo de los pueblerinos decidió que era hora de tirarse unos a otros a la piscina, como eternos adolescentes. Se lanzó incluso uno que debía de pesar ciento cincuenta kilos y que, del panzazo que dio sobre el agua, mojó a los más glamurosos de la fiesta, que bailaban animados en el borde. Los demás siguieron a la morsa, también el centro de planchado y la celulítica salida, y se lanzaron al agua al estilo bomba, a ver quién era el más bestia y capaz de mojar a más glamurosos de una vez. Éstos se enfadaron y escupieron sobre sus cabezas, marchándose de allí con rapidez. El espectáculo desde la terraza era bastante vergonzoso. No había duda de que los compañeros de la adolescencia y la infancia de Ariel se negaban a permitir que su amigo se abriera a un mundo en el que ellos no querían entrar. —¡Esto me pasa por mezclar a las churras con las merinas! —se lamentó después. De vez en cuando, le salían expresiones un tanto aldeanas. E l glamour regresó a la terraza cuando el grupo de disfrazados de los setenta, con el pecho al descubierto y los paquetes bien marcados, regresó. La fiesta comenzaba a declinar y empezaba el momento de los desvaríos. El más vistoso comenzó a lanzar plátanos a sus amigos y a pelar uno para comérselo. Antes de darle el primer mordisco, su mirada se topó con Nahuel y pareció que descubría de nuevo su sexualidad. Se acercó a él, sin importarle lo más mínimo mi presencia ni la de Gigi, y le ofreció el plátano a mi novio para que lo mordiera. Nahuel no supo qué hacer, salvo apretar los dientes y negar con la cabeza, como un niño que no quiere comer acelgas ante el tenedor que sostiene la mano de su madre. Gigi y yo casi nos morimos de la risa al ver la escenita. Tampoco sabíamos cómo ayudarle. Al escuchar nuestras carcajadas, él también comenzó a reírse y el glamuroso aprovechó para meterle el plátano en la boca. Nahuel lo escupió como si le hubieran dado a probar una brocheta de cocodrilo en lata, y regresó corriendo al salón. Cogí a Gigi de la mano y corrimos tras él, pero al llegar le encontramos en una situación peor que la anterior. Otro setentero, con peluca a lo afro, le acariciaba con la punta de un gladiolo amarillo, mientras bailaba a su alrededor. Mi novio estaba paralizado, y se sentía acorralado, pero Ariel se estaba desternillando. Nahuel aguantó una situación incómoda tras otra, sin enfadarse. Sentí que había pasado la prueba, sin duda. Era el hombre más seguro de sí mismo que había sobre la Tierra. Me acerqué y lo saqué a bailar, provocando que el del gladiolo se alejara, sorprendido de mi aparición. Era la primera vez que estaba rodeada de hombres y ninguno se había fijado en mí. Era libre. ¡Qué alivio y qué descanso sentir, por una vez, que mis curvas femeninas no eran lo que atrapaba la atención de los ojos de un hombre! —Nos vamos ya —informé a Gigi, que había regresado a la terraza y charlaba animadamente con Jimi Hendrix. —¡Me quedo! —se acercó a mi oreja—. Creo que ya tengo quien me lleve. —¿Estás segura? —le pregunté al ver a su acompañante. — Of course! —me contestó muy sonriente. Antes de marcharme, oí el resto de su conversación… —No, aunque vivo aquí, llevo una vida muy variada. Canto en la coral del pueblo. No quise imaginar la cara de Jimi Hendrix al escucharla. Al día siguiente, supe por Ariel, que Gigi había tenido que coger un taxi para volver a casa. —¿Pero qué se creía? —exclamó Ariel—. ¿No se había dado cuenta de que allí había más plumas que en una orgía con el gallo Claudio y Piolín? *** Si hubiera podido elegir un lugar del mundo donde sufrir retortijones, cagalera y malestar general, habría sido exactamente allí, en los restrooms del hotel Caesars Palace de La Vegas. Ya sé que hay uno en casi todas las ciudades del mundo, pero no se parecen en nada y, seguramente, la mayor diferencia está en los baños. Creo que por eso tienen ese nombre los aseos, restrooms, porque son verdaderas habitaciones de descanso. Me habían sentado mal los tortellini del avión, y es que en primera se come igual de mal que en clase turista. Al menos en aquella ocasión, no había sido como aquella vez que hice un viaje de dieciséis horas de ida y veintitrés de vuelta, para pasar tres días en esta sorprendente ciudad. Y es que mi primer visita a Las Vegas fue gracias a que gané un concurso. Y todo por haber visto una película en la que la ciudad salía durante diez minutos. Mi compañero de aquel momento, me había hecho rellenar unos tiques que había que enviar con la entrada del cine y yo, soñadora empedernida, los envié sin confiar en ganar, por supuesto. Sólo recuerdo haber pensado durante un segundo: «¡Mira que si nos toca un viaje a Las Vegas…!». Lo cierto es que nunca había sido un lugar al que yo quisiera ir, porque no me atraen el juego y el pecado venial. Bueno, quizá este último sí, de vez en cuando. Sin embargo, allí estaba de nuevo, en esa ciudad que amaba sin saber por qué. Puede que en otra vida fuese crupier o stripper. ¿Quién sabe las locuras que habré hecho en otra vida? Viendo cómo me había ido en ésta, podía hacerme una idea. El viaje había sido bastante agradable. Nada de sentir el culo partío por los asientos que parecen hechos de madera, ni la espalda tiesa por no poder echar el respaldo hacia atrás. Al contrario, las butacas se reclinaban como camas y mi trasero reposaba en un material mullidito como el algodón. Cuando la azafata se colocó delante y empezó a levantar las manos con esa coreografía aprendida que señala las puertas de emergencia, recordé lo ocurrido en mi primer viaje a aquella alegre ciudad. Al ver a la azafata, que se movía con elegancia, un gracioso gritó: —¡Una cerveza! La pobre chica se tragó su orgullo de camarera celestial y respondió con educación: —Ahora no es el momento, señor. En diez minutos, pasaremos con el carrito de las bebidas. Una hora después, la misma azafata se mostraba muy enfadada y sacaba al gracioso de una oreja, porque lo había encontrado fumando en el servicio. Reconozco que no me importó perderme las sorpresas de la clase turista, ni aunque me resultasen divertidas, y descubrir que el cielo business no es sólo para los ángeles. Estaba viviendo el momento más importante y trascendente de mi vida. ¿Y qué estaba sintiendo? Retortijones. No era la mejor sensación ante lo que intuía que iba a ocurrirme. Casi sentía la frialdad del anillo rodeando mi dedo anular y podía ver un pedazo de diamante brillando con fulgor en el interior del cuartito, en el que hacía diez minutos que me había atrincherado. Era posible que el dolor de tripa no fuera sólo por los tortellini. La idea de casarme me aterraba. La de llevar un anillo maravilloso en mi mano izquierda me alucinaba. ¿Y si Gigi tenía razón y Nahuel me había traído a Las Vegas para casarnos? El restaurante del Caesars Palace parecía perfecto para declararse y, como él era tan detallista y le encantaba sorprenderme, quizá… En esa ciudad, todo parece posible y absolutamente nada es improbable. Los americanos no son mejores que nosotros, los europeos. Nadie es mejor que nadie, creo yo, pero ellos han sido educados con la fe en que pueden conseguir lo que quieran y se propongan, al menos, los que han ido a un buen colegio. ¿Y nosotros? ¿Cómo hemos sido educados los españoles, con respecto a la autoestima? Prefiero no contestar; que cada cual lo haga según la educación que haya recibido. Quizá no en todo Estados Unidos sea así, pero en Las Vegas se tiene una idea distinta de lo que es ser rico. ¡Uf, otro retortijón! ¡Qué fastidio! ¡Justo en el momento en que van a pedir mi mano, yo estoy aquí, cagando a solas! Lo bueno de los baños de Las Vegas es que son muy grandes y tienen muchos cuartitos, con muchas cosas dentro —hay una máquina expendedora de todo lo necesario y completamente gratuita —. Una puede caer en la tentación de querer quedarse un ratito más, descubriendo las múltiples posibilidades de ocio que ofrecen. Y, además, como siempre suena una música maravillosa, también puedes caer en la tentación de ponerte a bailar frente a los miles de espejos que te reflejan por delante y por detrás, y soñar que estás en un salón de baile del palacio de Versalles.«Este lugar sagrado, al que viene tanta gente, donde se sienta el más cobarde y se caga el más valiente.» Nahuel me había recitado este dicho argentino, al ver que iba al baño repetidas veces. La primera vez que fui —y me refiero a Las Vegas, no al baño— faltaba una semana para Navidad. Las calles y los hoteles estaban adornados, y aquí la decoración navideña no es igual que en otros sitios. En esta ciudad, el lujo rebosa. La emoción se nota en las miradas lacrimógenas de todos los que la visitan en esas fechas y una tiene la sensación de estar en una antigua película navideña americana, como Qué bello es vivir o Mujercitas. Mi espíritu se llenó de magia al ver tantas cosas bonitas y eso hizo que creyera de nuevo en los Reyes Magos, e incluso en Santa Claus, a pesar de su aspecto poco saludable y lo hortera de su atuendo. Los hoteles, con sus vestíbulos colosales —nunca sabes por dónde entrar ni por dónde salir—, y los casinos, con su horizonte inabarcable, me dejaron sin habla. Me acostumbré al estridente sonido de las máquinas, tan constante que se convirtió en una única nota sonora e infinita. En cualquier esquina, se podía escuchar jazz o esas dulces y maravillosas canciones navideñas que tienen los americanos. Y yo soy de esas personas a las que les guste escuchar canciones navideñas todo el año, y menos aún los villancicos españoles, con esas músicas de “dale que dale” y esas letras tan reveladoras. Nunca hubiera sospechado que había que remendarse y quitarse el remiendo, repetidas veces, al ver a la burra cargada de chocolate, ni que los peces beban en el río por ver a Dios nacido. Pensaba que bebían porque tenían sed. Aunque, pensándolo bien, ¿realmente beben los peces? Ni idea. Otro misterio de la vida sin resolver. Decidí salir, contradiciendo a mi tripa, que no opinaba lo mismo. Fuera me esperaba mi propio hombre perfecto, sentado en la mesa de un restaurante maravilloso, en la ciudad más asombrosa y divertida del planeta. ¿Y quién sabía la sorpresa que me aguardaba? No podía permitir que la experiencia más divina de mi vida, se fastidiara por una mala comida de avión. Antes de salir, recordé el viaje. Habíamos hecho escala en Nueva York, para ir de compras y para que no nos resultara tan cansado. Una ciudad maravillosa también y que no conocía, aunque mi corazón seguía estando prendado de la ciudad del pecado y no estaba dispuesta a compartir ese amor con ninguna otra urbe del mundo, salvo Benidorm, por supuesto. Es sencillo. Cuando te enamoras, te enamoras y punto. Nadie debería nunca preguntarse por qué se enamora de alguien, qué cualidades tiene, qué defectos posee que pueda sobrellevar, etc. El amor no es así. Y yo estaba enamorada. No iba a interrogarme acerca de qué me había enamorado de Las Vegas ni de Nahuel. Sencillamente, asumía que los amaba a ambos y los tenía en el mismo momento. No podía ser más feliz… Bueno, quizá sí, si hubieran dejado de sonarme tanto las tripas. «¡Callaos ya! ¡Ahí dentro no queda nada que echar!», les grité mentalmente. Decidí arriesgarme e ir a comer. Le vi allí, sentado y solo. El pobre llevaba un buen rato esperándome y se levantó solícito a acercarme la silla. Era tan caballero… —¡Estás pálida, flaca! —exclamó al verme la cara. —Sí, soy un rostro pálido. Ya me he visto en el espejo. —¿Te sentaron mal los tortellini? —Eso ha debido de ser… —Bueno, mirá todo lo que pedí. Si comés algo, te vas a encontrar mejor. Me entraron ganas de vomitar cuando vi la pirámide de aros de cebolla que sobresalía del pollo a la parrilla. —¿Por qué has pedido tanto pollo? —le pregunté al ver que había trocitos de pollo también en la ensalada. —¿Y qué iba a pedir? Estos americanos sólo comen pollo. Y encima creen que es como el salmón… —O el bogavante. —Eso no lo conocen —afirmó. —Seguro que hay muchos restaurantes españoles por aquí, pero no se me ocurriría ir a ninguno a comer paella —le dije—. Ya lo hice en Londres y luego descubrí que el cocinero era chino. —Es lo que tiene haber viajado tanto… Le miré mientras me servía unos aros de cebolla. Era tan servicial y caballero… —creo que esto ya lo he dicho antes—. Me comí uno. Estaban riquísimos, tiernos y jugosos. Se notaba que los habían cortado a mano y no como los de las hamburgueserías. Me animé y probé el pollo a la parrilla. Tenía un sabor maravilloso, como ahumado. Me serví otro trocito y me atreví con la ensalada, que estaba condimentada con una salsa muy sabrosa. Comí felizmente, dándome cuenta de que cuanto más comía, mejor le sentaba a mi tripa. Pobrecita, sin duda la había mantenido vacía demasiadas horas. Ni siquiera había desayunado en el Dunkin› Donuts, como me gustaba hacer. —¡Mina, vos no dejás de comer ni muerta! —Bueno, no exageres. Sólo ha sido un pequeño malestar temporal —aclaré sin darme cuenta de que él llevaba un maravilloso reloj en su muñeca, que marcaba los minutos a lo grande. —Tené cuidado ahora, no comas muy rápido. Asentí con la barbilla, masticando los aros de cebolla en mis carrillos. —¡Me encanta cómo comés! ¿Todos los españoles comen con tantas ganas o sólo vos? —me preguntó riéndose. —Es cosa de familia —le aseguré—. En casa todos comemos como cerdos. Mi ex me decía siempre que yo parecía una vaca, porque cuando comía siempre hacía «¡mmm…!» —¡Qué simpático! —Un encanto de hombre —me reí. —¿Por qué le aguantaste? —No sé, aún me hago esa pregunta. Supongo que no me quería a mí misma lo suficiente como para mandarle a la mierda. —Menos mal que lo hiciste y me encontraste a mí. —Mi vida ha mejorado mucho. —Sonreí satisfecha. —Yo pienso que comés tres veces. Una cuando pensás en comer, otra cuando estás frente al plato y otra cuando lo saboreás. —Tú sí que eres un hombre. —¡Ja, ja, ja! Otra cosa que me encantaba es que nos reíamos mucho con nuestras ocurrencias. Si hubiese querido contestar a la pregunta de: «¿Qué tenía él para enamorarme?», habría podido dar esa respuesta. Ambos amábamos cachondearnos de todo a cada momento. Quizá él no compartía todavía mi placer por la comida, pero yo tenía la seguridad de que era porque había pasado poco tiempo en España. —Flaca, tengo una cosa para vos. Empecé a toser. Estaba segura de que había llegado el momento. Lástima que ni Gigi ni Ariel estuvieran allí para ver lo digna que me ponía, tras limpiarme la grasa de los aros de la boca y beber un trago de agua rápidamente. —¿El qué? ¿Tiene que ser ahora, aquí, en este momento, en este lugar? ¿No puedes esperar un poco? —Después de escucharme, mis preguntas me sonaron de lo más tontas. —No. —¿Por qué? —insistí. —Porque no creo que haya un sitio más adecuado en el mundo para decirte que quiero casarme con vos. Tragué saliva. ¿Le había oído bien? ¿No habrían sido los restos de cera de los tapones en mis oídos? Había escuchado: «Casarme con vos» y estaba segura de que no lo había dicho el tío de la mesa de al lado. Nahuel seguía mirándome. Debía de esperar una respuesta o algo parecido, pero a mí no se me ocurría nada que resultase apropiado, romántico u original. Se quitó la servilleta de las piernas y la dejó sobre la mesa. Se levantó. Me pareció más guapo que nunca. Dobló una rodilla y con la otra tocó el suelo delante de mí. La gente se calló de repente y todas las miradas se dirigieron a nosotros. Los camareros y camareras frenaron sus pasos con las bandejas y se pararon en mitad del restaurante para asistir a la declaración en vivo. Creí que iba a morirme… Me miró con los ojos más bonitos que he visto en mi vida, con la mirada más seductora que se ha posado en mí jamás. Sacó una cajita del bolsillo de su chaqueta y la abrió delante de mí. Me quedé sin aire cuando vi el pedazo de pedrusco que adornaba aquel anillo. —Si no te gusta, podemos ir a Tiffany’s a cambiarlo —aclaró. Ahora sí que no podía respirar… —¿Estás loco? ¡Me encanta! —acerté a decir. —Me alegro porque este anillo es para pedirte que nos casemos, mañana mismo, aquí, en Las Vegas. Podría haber gritado, pero el silencio era demasiado respetuoso como para romperlo de aquella manera. Todo el mundo estaba pendiente de la escena. No importaba si no entendían el español, porque todos sabían lo que significaba un hombre arrodillado con una cajita negra abierta en su mano, frente a una mujer. Y los que hablaban nuestro idioma, comenzaron a sorberse los mocos y las lágrimas. Mis oídos podían escuchar Winter Wonderland a todo volumen y no estábamos en Navidad. Ni en mis mejores sueños, podría haber imaginado una declaración mejor. Nahuel respiraba de forma agitada y me pareció ver que hacía una breve mueca de dolor, probablemente porque su rodilla, aplastada contra el suelo, no daba más. Yo tenía miles de razones para negarme a su ofrecimiento. Detestaba saberme propiedad de un hombre y el matrimonio era, para mí, un contrato de compra en toda regla. Como había dicho Gigi, apenas le conocía y aún tenía tiempo de cortarme en pedacitos. Los recuerdos incómodos de los matrimonios que conocía se agolparon en mi mente. Mi tripa empezó a moverse de nuevo y me dio un retortijón que pude haber recibido como una señal que me enviaba el Universo para avisarme de que debía negarme en rotundo. Podría haber hecho caso a cualquiera de aquellas razones tan lógicas, pero mi corazón latía con más fuerza que mis tripas y el brillo de aquella piedra me estaba cegando. Y, para rematar, la piel de mi amante, tersa y suave, morena y firme, me recordó la última noche que habíamos pasado juntos. «¿Por qué no? —me dije—. Al fin y al cabo, ésta no sería la primera locura de mi vida y espero que tampoco sea la última.» Balbuceé un tímido «sí» varias veces, hasta que pude escuchar mi propia voz y gritar con fuerza: —¡Sí! ¡Quiero casarme contigo! Yes, I do! —repetí en inglés para que me entendieran el resto de los comensales. Nos fundimos en un abrazo. Me levantó con sus brazos fuertes y dimos vueltas por el salón hasta que mis pies se toparon con la esquina de la mesa. La gente empezó a brindar con sus copas, se besaron, se abrazaron y celebraron con nosotros la gran noticia. —Nunca estuve tan seguro de nada en mi vida —me susurró mirándome a los ojos, mientras ponía el anillo en mi dedo—. ¡Tenés que hacerte las uñas! —exclamó. —Y yo nunca he tenido tanto miedo —le contesté—, pero no me importa. Nos reímos juntos una vez más, mientras todos se acercaban para darnos la enhorabuena. La gente en Las Vegas siempre me había parecido de lo más amable, pero aquello fue demasiado. Una camarera trajo champán y dos copas. —Espero que no tengamos que invitar a todos —exclamé divertida. Aunque tampoco me hubiera importado. Ahora, además de amor, tenía dinero. Bebí un trago de champán y un retortijón me recordó que había comido más aros de cebolla de los que mi intestino quería contener en su interior. Eché a correr una vez más. Atrincherada de nuevo en un cuartito, me di cuenta de que las lágrimas se me escapaban solas de los ojos. Ahí estaba, cagándome encima. Pero qué diferente era esta vez, porque una piedra fulgurante en mi mano izquierda indicaba que estaba comprometida, como las chicas de las películas. Igual de hortera e igual de hermosa. *** Reconozco que no hay una manera más original de celebrar una boda en Las Vegas. Eso de casarse sin bajarse de un descapotable, como si fuera un «MacBodas» improvisado, o lo de que el oficiante de la ceremonia sea un Elvis Presley, ya madurito y de buen año, en una de esas capillas de motel en medio del desierto, ya está muy visto. No puse objeción alguna cuando Nahuel vino con la sorpresa y la prisa de que me comprase un vestido de novia. Estábamos en uno de los mejores hoteles, el Encore Wynn, que tenía multitud de tiendas en el vestíbulo. Las boutiques no eran para cualquier bolsillo, pero tratándose del único vestido de novia que una pretende lucir en toda su vida, si tiene suerte y ha encontrado al hombre perfecto, había que tirar la casa por la ventana. Tampoco buscaba un supervestido de vuelo, ni en forma de buñuelo o merengue, sino uno elegante que fuese con mi personalidad o que, sencillamente, me gustara y me quedara bien. Cuando me dieron el mono azul y los calcetines amarillos, con el logotipo de la empresa en la planta de los pies, fue como si me hubieran pegado una patada en los mismísimos «huevelinos», aunque no tuviera. Menos mal que había otro para Nahuel, y para las ocho personas que iban a acompañarnos, además de la tripulación, y que, probablemente, nos harían de testigos. No conocía muy bien la mecánica de una ceremonia civil y mucho menos en Estados Unidos, así que decidí que me dejaría llevar, pasara lo que pasara. Al fin y al cabo, la boda de una sólo ocurre una vez en la vida y preferí no pensar, antes de tiempo, que mi única ceremonia iba a ser un churro. —Quiero que sea una boda diferente. ¡Ya que estamos en Las Vegas, no quiero casarme como todo el mundo!Ahora me lamentaba de haber dicho aquella frase, pero estaba tan contenta, en aquella cama —con fresas envueltas en chocolate y champán rosado en una copa de Martini, luciendo la lencería nocturna que me había regalado mi prometido, disfrutando del sabor de aquellos manjares en mi lengua, mirando mi anillo reluciente, mientras le abrazaba, tumbados uno junto al otro, felices tras habernos amado una y otra vez—, que fue muy fácil caer en la trampa de correr un riesgo aún mayor que el de casarnos sin apenas conocernos. Él dijo estar de acuerdo y durante el día estuvo haciendo llamadas desde su móvil, para prepararlo todo. Seguramente, yo sería la única mujer que no se ocupó de preparar su boda, pero siempre he sido diferente y los preparativos de cualquier cosa me abruman. Mientras él se encargaba de todo, me dediqué a buscar mi vestido. Lo encontré en una tienda semi escondida, en la que vendían vestidos vintage. Como estaban tan de moda, me pareció bien entrar. Encontré uno delicado y suave, que se adaptaba a mi cuerpo con facilidad y cuya tela era refrescante y amable, para el tiempo caluroso que hacía. Una sandalias plateadas en mis pies y ya estaba lista. Unas cuantas baratijas de bisutería cara, que compré en la misma tienda, y me marché a la peluquería para que me hicieran un recogido moderno. Me pareció el atuendo más adecuado, dado el lugar en que iba a celebrarse la ceremonia. Ahora, mientras miraba el mono azul y los calcetines amarillos que tendría que ponerme, me alegraba de haberme peinado así. Nahuel se dio cuenta, en seguida, de que había un error y habló con el encargado que, rápidamente, nos metió en una habitación aparte, para que nos pusiéramos nuestros trajes de novios y nos dijo que los monos se los regalaban a todos los pasajeros. Añadió que podíamos guardarlos como recuerdo, aunque no los utilizáramos. «¡Qué ilusión!», pensé con ironía, pero realmente estaba feliz de poder llevar mi vintage y no tener que vestirme como en la serie V. Sacamos nuestros trajes de las bolsas que los cubrían y le pedí a Nahuel que no mirara. Cuando terminó de prepararse, salió con los ojos cerrados y la mano izquierda sobre ellos. Le ayudé a encontrar la puerta y me despedí con un beso. Una vez a solas, comencé a engalanarme. Cuando me miré en el espejo, sentí que estaba en el lugar adecuado en el momento justo. No podía haber ningún otro sitio en el mundo en el que yo debiera estar, a pesar de que iba a ser una boda enrevesada. Me sentí tan feliz que el miedo que había sentido durante la noche, pensando en si iba a marearme en el viajecito o en si me arrepentiría, desapareció. Tampoco tenía ya las dudas que me habían atenazado al despertarme aquella mañana y que no eran nuevas. Desde que había conocido a Nahuel y empezamos a salir, apenas hacía tres semanas, me perseguía una idea que me oprimía el pecho de vez en cuando y que me obligaba a sentarme para tranquilizarme hasta poder respirar con normalidad. Era absurdo, quizá, pero tanta perfección me atosigaba y, a veces, sólo a veces, imaginaba que en algún momento se asomaría la cara oculta de Nahuel, mitad hombre, mitad monstruo, como un Mr. Hyde cualquiera. ¡Algo malo debía de tener! No era posible que todo en él fuese bueno, divertido, s e x y y maravilloso. ¿Dónde estaban sus defectos? Desde que nos habíamos reencontrado, vivía extasiada y cada día me asombraba más del hombre con el que había dado. Pero cuanto más encantada estaba con mi nueva vida, más miedo tenía de que todo se esfumara de golpe, como en el cuento de Cenicienta. Una mujer, de unos setenta años, entró vestida con su mono azul, tras dar unos golpecitos en la puerta. — Come in! —grité desde dentro. — You’re so beatiful! —exclamó ella al verme. Empezó a reírse, al ver mis pies envueltos en los calcetines de espuma amarillos, que no pegaban nada con mi precioso vestido. Yo había decidido utilizar las sandalias que Nahuel me había regalado en aquella tienda de Ponche&Bananna, que tan sólo me había puesto una vez y que, además, eran un símbolo de nuestro amor, pero se quedarían en la bolsa para otro momento. No iban a serme muy útiles en la antigravedad. La mujer se ofreció a ser mi dama de honor, en cuanto se enteró de que íbamos a casarnos y entró por si necesitaba ayuda. Se lo agradecí y salí junto a ella con mi ramo de flores en la mano. La tripulación y nuestros compañeros de viaje me recibieron con aplausos, vítores y felicitaciones de todo tipo. Todos alabaron mi vestido y Nahuel se me acercó con lágrimas en los ojos y una mirada de embobado que le hacía aún más dulce y más guapo. No podíamos estar más enamorados el uno del otro. Si hubiese sido otra pareja, me habrían parecido un par de babosos, pero todo se ve muy diferente desde el escenario. Nos esperaba un gran desayuno, aunque yo apenas pude probar bocado, a pesar de la insistencia de las azafatas, que aseguraban que era más difícil marearse con el estómago lleno. Mis nervios habían regresado, pero al ver a dos niños pequeños correteando mientras comíamos, me encontré mejor. Si la gravedad cero estaba recomendada incluso para los niños, no tenía por qué haber ningún problema. Sentí una arcada al ver a un hombre de más de cien kilos, desayunando con ansia, mientras me sonreía y levantaba su vaso de zumo para brindar por nuestra boda. Había saludado en casi cien brindis diferentes y es que a los americanos les encanta brindar por cualquier cosa y con cualquier tipo de líquido en su vaso. El estómago me dio un vuelco cuando vi el avión que nos esperaba en el aeropuerto. La subida, a no sé cuántos miles de pies, fue lo peor. Siempre me he mareado un poco en los despegues; siento que el cerebro se me descoloca y va a salir volando, como si no hubiera cráneo que lo sujetara. Esta vez noté algo parecido, pero pronto mi estómago se asentó. Pensar que empezaríamos a caer en picado para conseguir la antigravedad no me ayudaba mucho, así que decidí no darle más vueltas e intentar disfrutar del viaje. Al fin y al cabo, era mi boda. Más me valía guardar un grato recuerdo. Por fin, pudimos levantarnos y corrimos a la parte delantera, que estaba toda acolchada, desde el suelo hasta las paredes y el techo. Nos dieron unas bolsas de papel, por si vomitábamos, y unos caramelos. No imaginaba qué podría hacer con ellos hasta que sentí que me elevaba del suelo sin ningún esfuerzo. Escuché los gritos de júbilo de los demás, incluido Nahuel, que había empezado a dar vueltas sin rumbo por el avión. Yo creía que eran los otros, los que estaban volando literalmente y, durante unos segundos, me limité a observarlos completamente alucinada. Fue entonces cuando vi escaparse de mi bolsa unos cuantos caramelos, que empezaron a flotar sin caerse. Lo comprendí todo, era como estar en la Luna. Yo pensaba que iba a ser parecido a bucear, pero la sensación era muy diferente. No fui capaz de controlar mi cuerpo y una sonrisa bobalicona se me dibujó en la boca. No supe dónde estaba Nahuel hasta que pasó junto a mí, dando vueltas en el aire. Parecía un bailarín de break dance. Mi dama de honor geriátrica intentó coger mis caramelos con su boca, mientras yo la miraba, incapaz de reaccionar. De repente, vi al hombre gordo con una máscara con cara de gallina, que intentaba hacer reír a los niños. Mi boda empezaba a parecer un circo. Caímos sobre el acolchado y nos quedamos pegados al suelo del avión. De nuevo, nos elevábamos y la gravedad había regresado. Ahora, sólo teníamos que esperar una nueva caída y volveríamos a volar como los pájaros. Me dije a mí misma que, la próxima vez, intentaría disfrutarlo más. Y así fue. En cuanto sentí que mi cuerpo se levantaba de nuevo, comencé a gritar de júbilo y a reírme como una posesa. Era una sensación maravillosa sentirse tan ligera, como si por fin hubiese hecho una dieta que funcionara. Giré sobre mí misma hasta agarrarme los pies. Nahuel y el gordo me lanzaron de uno a otro, jugando un partido de tenis conmigo de pelota. En otra situación, me habría sentido humillada, pero en aquel momento sólo me sentía tremendamente feliz. La gallina gorda se reía a mi lado, mientras su barriga blanda se quedaba estirada como una bandeja. Podría haberme recostado sobre ella y echado una siestecita, si hubiese querido. La antigravedad resultó ser divertidísima. Los niños intentaban coger los caramelos con sus bocas abiertas, un hombre se arrastraba por el techo del avión como la niña de El exorcista, la gallina se quedaba pegada al techo sin saber cómo bajar y yo me aparté como pude, temiendo que, al volver a subir, me aplastara. Y poco faltó. Mi amor y yo nos encontramos de nuevo con nuestros cuerpos pegados al suelo, y el gordo cayó a mi lado. En aquellos escasos minutos, la azafata se nos acercó y nos dijo que, en la siguiente bajada, comenzaríamos la ceremonia. No me di cuenta hasta que vi las fotos, pero mi moño se había deshecho y mi pelo se mantenía empinado hacia arriba. Parecía que llevara un salchichón en la cabeza. Para hacerme una broma, la tripulación me dio la vuelta y me pusieron con los pies hacia arriba. En otra imagen, se me veía con el vestido tieso en el techo del avión y el salchichón de mi pelo tocando al suelo. Realmente, las fotos eran espectaculares. Para ponernos los anillos, tuvieron que ayudarnos mi dama de honor y el comandante, que era quien nos casaba. Una cámara de vídeo, colocada en la parte superior del aparato, pudo grabar hasta el más mínimo detalle, incluida la apertura de la botella de champán, cuyo líquido voló por encima de nuestras cabezas, en forma de burbujitas que intentábamos alcanzar. Mientras tanto, la gallina gorda no pudo aguantar más y agarró una bolsa de papel en mitad de la ceremonia. No le dio tiempo a quitarse la careta y vomitó con ella puesta. La azafata le ayudó a quitársela después, no fuera a ahogarse, y el líquido se escapó, persiguiendo a las burbujas de champán, mientras todos intentábamos esquivarlo. Fue asqueroso. Ya sabía yo que aquel pollo iba a acabar haciendo de las suyas. Siempre tiene que haber alguno que fastidie el momento, sobre todo en una boda. El avión comenzó a subir de nuevo y todos caímos al suelo acolchado. Si no me hubiese girado hacia Nahuel rápidamente, el vómito habría caído sobre mi vestido. La azafata corrió a limpiarlo en seguida y salvó la situación como pudo. Yo empezaba a pensar que mi boda estaba siendo un verdadero desastre cuando nos elevamos otra vez y la ceremonia continuó. Una vez puestos los anillos, tras muchos intentos en dedos equivocados, llegó el momento del beso. Me incliné hacia Nahuel y él hizo lo mismo, pero sólo conseguimos darnos un cabezazo tremendo. Entre la azafata y el azafato, colocaron nuestras cabezas en posición de beso, sujetándonos para que lo lográramos, aunque entonces lo complicado fue controlar los labios, que también parecían negarse a quedarse quietos. Nunca me había sentido tan ridícula. Jamás imaginé que haría muecas tan tontas para besar a mi novio el día de nuestra boda. Solté el ramo de flores y mi dama de honor, entradita en años ya, se lanzó a por él con desesperación, dando brazadas como en una piscina, para evitar que alguna otra pudiera cogerlo. Nunca había visto a nadie con tantas ganas de casarse. El ramo y ella pasaron por encima de nuestras cabezas y tuvimos que inclinarnos. Y, justo cuando Nahuel consiguió agarrar mi mano para posar en la última foto, apareció volando la gallina por detrás y nos separó de golpe. Una vez en el hotel, aquella foto, que probablemente acabaría en un marco en el pasillo de la entrada de nuestra casa, fue la que motivó que decidiéramos repetir la ceremonia. Aparecíamos de la mano, mirándonos con cara de enamorados, y habría resultado completamente perfecta, sin la gallina gorda que se acercaba por detrás, amenazante, y se colocaba en medio. Como broche de oro, mi dama de honor había caído en los brazos de Nahuel, con una sonrisa en su cara y mi ramo de flores en la otra. Fue humillante, aunque realmente divertido. *** ¿Qué es un hombre frito? Es aquel que, a pesar de haber hecho las mayores locuras de su vida en un solo día, es capaz de dormir a pierna suelta y de un tirón, durante toda la noche. Me reventaba escuchar su respiración profunda y tranquila, como si nunca hubiera roto un plato, mientras yo me debatía en una auténtica ansiedad, intentando pegar aunque fuera un solo párpado, pero mis ojos se negaban a cerrarse. Las sábanas se me escapaban, queriendo echar a volar, y mi cuerpo no se había enterado todavía de que ya estábamos de vuelta en el planeta Tierra. De pequeña, si viajaba en algún medio de transporte, al acostarme notaba el vaivén del tren o del autobús en el cuerpo. Después de haberme casado dos veces, una de ellas sin gravedad, sentía que todo mi mundo había sido tragado por un agujero negro, pero no exactamente por haberme convertido en una mujer casada, sino por lo que Nahuel me había dicho al regresar a la habitación, mientras descorchaba una botella de Moët & Chandon. ¿Cómo se le podía ocurrir decirme aquello, en nuestra noche de bodas, de golpe y sin anestesia? Era de locos. Me había pasado las tres últimas semanas esperando verle las orejas al lobo y ahí estaba, aullando una verdad que nunca hubiese imaginado ni en mis sueños más osados. Tras el viajecito en Zero G, decidimos repetir la ceremonia aquella misma noche. Al fin y al cabo, ya estábamos vestidos y seguíamos medio borrachos por la antigravedad. Era el mejor momento para volver a lanzarse al vacío. Compramos un nuevo ramo de rosas rojas, porque el otro olía a champán mezclado con vómito de gallina, y permitimos que una mujer vestida de cantante coral nos casara de nuevo. Estábamos solos, bajo un dosel de tela color pistacho y granate, ante un cielo estrellado en un patio interior. Había rosas rojas por todas partes, cubriendo los huecos vacíos de unos invitados fantasma; los pétalos regaban el suelo y flotaban en el agua de unos gigantes vasos de cristal. Dos desconocidos, que también se encargaron del vídeo y las fotos, fueron nuestros testigos. Nos casaron en inglés. Ambos respondimos « Yes, I do » y se hizo la magia. Cuando vimos el vídeo, nos recordó a una de esas bodas ibicencas que resultan tan hippies. Después, Nahuel pidió langosta en el servicio de habitaciones. Era un detalle que no debía haber pasado por alto, pues era bastante significativo, pero pensé: «¡Un día es un día!», y no caí en la cuenta de que empezaba a comportarse de un modo peculiar. No sabría decir por qué, pero sabía que no era exactamente el mismo Nahuel que había paseado conmigo por Benidorm, tomando un helado. Más bien, parecía un hombre que sabía elegir lo que le gustaba e iba a por ello. Ariel habría estado encantado con este nuevo estilo, pero yo, a pesar de que seguía enamorada de él con todas mis fuerzas, notaba que algo era distinto en él. ¡Y claro que lo era! Cuando la langosta se acabó, me sorprendió con un coulant de chocolate con polvo de oro, que sabía maravillosamente, aunque yo me habría conformado con un buen trozo de tarta. Ahí empezaron los problemas. Se me ocurrió hacer una simple pregunta y se desató la tormenta: —¿Podemos pagar esto? ¡Es un manjar de sibaritas! ¿Desde cuándo tenemos tanto dinero? — pregunté utilizando, por primera vez, la primera persona del plural, porque estábamos casados y por partida doble. Nahuel me miró con seriedad y su rostro se volvió amargo como pedo de pepino. Era un dicho que había aprendido de él, de las muchas expresiones divertidísimas que solía decir en los mejores momentos. ¿Por qué los argentinos tienen siempre un pedo en la boca? ¿Será por los Buenos Aires? Me temí lo peor. Me miraba con insistencia, como esperando encontrar un hueco entre mis pensamientos para revelarme un secreto que, seguramente, no me gustaría oír. Se acercó a mí, moviendo la silla para ponerse a mi lado, y me cogió la mano. Después, se la llevó a la boca y me besó los dedos para tranquilizarme por adelantado. —¿Qué ocurre? —le pregunté intuyendo que había una segunda parte, tras ese gesto cariñoso. —Ocurre que… quiero decirte algo. Tengo que explicarte algo importante —aclaró. —Pues dímelo —le pedí como si tal cosa, intentando mostrarme serena, aunque mi mente empezaba a imaginar las peores tragedias, desde que ya estuviese casado hasta que tuviese una decena de hijos, pasando por que utilizara dentadura postiza. Incluso le imaginé en la cárcel por bigamia. En una de esas celdas de rejas negras y gruesas, de las películas del Oeste, con un sheriff con un broche de estrella custodiándole. —Es importante —dijo acercándome la copa de champán. —¿Quieres emborracharme más? —Sonreí. —Si pudiera… —¿Por qué? ¡Me estás asustando! Dime ya lo que pasa. ¡Por Dios, acabamos de casarnos! Era cierto, acabábamos de casarnos y, ahora, me enteraba de que tenía algo importante que contarme. Quizá Gigi tuviera razón. ¿Y si era un psicópata? «Ya me habría matado», me respondí. A no ser que pretendiera hacerlo con un atracón de langosta y de coulant de chocolate dorado. —Muy bien —respondió—, lo diré sin más. —Vale —asentí preparándome para escuchar lo peor. —Somos ricos —soltó. —¿Qué? —pregunté. —Que somos ricos —repitió él. —¿Ricos? —Ahora fui yo la que volvió a servirse otra copa. Me la bebí de un trago e insistí de nuevo—: ¿Cómo de ricos? Mejor dicho, ¿cuánto? —Muy ricos —exclamó—, superricos, somos millonarios. —¿Millonarios? —Me levanté. La silla me quemó el culo y tuve que ponerme en pie. El conjunto sexy que había comprado para la ocasión me parecía ahora demasiada ropa. Sentía un calor sofocante. Me acerqué a la ventana e intenté abrirla, pero entonces recordé que en los hoteles de Las Vegas no se pueden abrir las ventanas, porque se teme que algún perdedor de los casinos se suicide. Pero yo necesitaba aire. Empecé a hiperventilar y me pareció que iba a marearme de un momento a otro. Lo solucioné sirviéndome una nueva copa. —¡No bebás más, flaca! —me pidió Nahuel quitándomela de las manos y llevándome hasta la cama. —¡Si antes querías emborracharme! —Eso era antes. Ahora quiero saber si comprendiste bien lo que dije. —Me tumbó sobre la cama y se echó a mi lado. Llevaba puesto el pantalón del pijama y nada arriba. Sus músculos y su piel morena estaban muy cerca de mí. Le deseé más que nunca. Pensé que nada podría mejorar aquel momento, salvo el hecho de ser millonarios, claro, algo que aún no había empezado a asimilar. —Tendrás que darme más detalles para que pueda digerirlo, ¿sabes? —le expliqué. —No quise decírtelo antes, porque temía que vos no te casaras conmigo si te enterabas. —¡Claro! —exclamé irónica—. ¿Por qué iba a querer casarme con «vos», si además de perfecto eres millonario? ¡Qué locura pensar así! Empezó a reírse. —Me pone muy feliz que te lo tomes tan bien. Seguís siendo la misma chica grasiosa que conocí en Benidorm. —¡Hace tres semanas exactamente! ¡Uf, cómo pasa el tiempo! Está bien, somos millonarios. Creo que podré superarlo, no te preocupes —le aseguré. Se rió de nuevo. —De acuerdo. —Se recostó—. ¿Podemos dormir ahora? Me agarró sueño. —Cogió el mando a distancia y cerró las persianas automáticas, apagó la luz y empezó a roncar. Fueron sólo unos segundos, unos breves instantes en los que me mantuve apenas sin aire sobre la cama, con el cuerpo de mi marido millonariamente perfecto respirando a mi lado. No es que no hubiésemos hecho el amor ya en nuestra noche de bodas. Lo habíamos hecho dos veces antes de la cena, pero la idea de ser rica me había excitado muchísimo. Me había vuelto a poner mi conjunto sexy para cenar, pero otra vez deseaba quitármelo. Sin embargo, él roncaba. Se había quedado dormido después de darme la noticia, como si se hubiese quitado un peso de encima, pero, ahora, la que lo llevaba era yo. Y pesaba mucho. —¡Despierta! —le grité. —¿Qué pasó? —preguntó incorporándose. Me levanté de la cama de un salto y comencé a caminar rápidamente por la enorme habitación. —¿Que qué pasó? ¿Encima me preguntas «qué pasó»? ¡Estás roncando! — volví a vociferar. —¿Y…? —murmuró frotándose los ojos. —¡Acabas de decirme que somos ricos y ni siquiera me has dado una explicación para que pueda hacerme una idea! —Muy bien, a ver, eh… Ese anillo me costó unos cinco mil dólares. ¿Eso te ayuda a hacerte una idea? —me preguntó. —¡Ahhh! —chillé; el anillo me quemaba. Me lo quité y lo dejé sobre la mesa—. ¿Y cuánto es eso? —No mucho, unos cuatro mil euros —aclaró. —¡Ahhh! —volví a gritar—. ¿Y cuánto es eso en pesetas? —Poco más de medio millón. —¡Ahhh! —bramé de nuevo—. ¡Podrían robármelo! ¡Y me arrancarían el dedo! —Estás en el mejor hotel de Las Vegas, nadie va a robarte nada. —Se levantó y se acercó a mí para abrazarme—. Intentá tranquilizarte, flaca —me dijo mientras me besaba el cuello—. Fue un día muy emocionante. —¡Y que lo digas! —Escuchame —me susurró con aquel acento que me enloquecía—. Tenés que aprender a ser rica, mi amor. A partir de ahora, tu percepción sobre el dinero debe cambiar. Eso estaba claro. No había duda de que mi percepción sobre casi todo lo malo conocido y lo bueno por conocer tenía que cambiar. Me convenció para que volviera a la cama. Hicimos el amor una vez más y se quedó frito. Entonces, fue cuando mis ojos decidieron que nunca más volverían a cerrarse. ¿Y perderse una vida de millonaria? Ni en broma. Me coloqué de nuevo el anillo. Era un pedrusco precioso. Abrí la persiana del salón y me senté en el sofá a contemplar la ciudad de madrugada. Nunca duerme, como yo, pensé. «Soy rica», me repetí unas cuantas veces para intentar creérmelo. Nahuel tenía razón, a partir de ahora mi percepción sobre el dinero debía cambiar, ¡pero cómo olvidarme de las tiendas de chinos de tres euros en Benidorm! ¡Por Dios, si mi mejor amiga era una «chinópata» compulsiva! Deseé que Gigi y Ariel estuvieran allí para compartir con ellos mi alegría, mi susto, mi emoción y mi felicidad. Había estado tres semanas esperando que mi amor me desvelara lo más oscuro de sí mismo y resulta que no había nada oscuro en él, salvo que estaba forrado. Y, encima, estábamos en Las Vegas, ¿qué más se podía pedir en la vida? Hacía unos cuantos días, me sentía completamente desesperada por lo de siempre: mi trabajo y la falta de dinero, y ahora era millonaria y estaba casada con el mejor hombre del mundo. No, yo no podía pedirle nada más a la vida, desde luego. Bueno, ¿quizá una cajita de bombones? *** Ser rica no es tener dinero y ya está. Es algo más profundo. Es cambiar tu forma de vivir hasta el momento, como pobre o como miembro de la clase media. Es aprender a recibir la prosperidad del mundo y a disfrutar de ciertos placeres con los que siempre habías soñado. Es pensar: «¡Quiero esto!» y tenerlo al instante. Es tomar decisiones difíciles como a qué restaurante de lujo ir a cenar o qué país del mundo visitar en el próximo puente. Cuando eres rica, cambias radicalmente tus hábitos. Por ejemplo, no tienes que comprarte los complementos en negro o marrón para que hagan juego con el resto de tu ropa. Puedes adquirir, con total tranquilidad, un abrigo azul, un bolso fucsia o unos zapatos verdes. Y, como en todo, hay diferentes tipos de rico. Hay ricos a secas, hay millonarios, multimillonarios, billonarios, «multibillonarios», «polibillonarios», «tutifrutinarios», «diamantinarios», «platinillonarios», «cuponazonarios», etc. Nuestra riqueza no era demasiada, comparada con la de todos esos, pero sí era suficiente como para saber que mi vida había cambiado de manera radical. Ser rica es muchas cosas, pero cuando por fin me di cuenta fue el día en que salí de aquella librería, cargada con bolsas llenas de libros que no eran de bolsillo. Todos de tapa dura, ¡qué placer! No sabía dónde iba a colocarlos ni cuándo iba a tener tiempo para leerlos, pero los deseaba tanto que tuve que conseguir también una nueva maleta, para poder llevarlos de vuelta a España. Nahuel me preguntó si no podía haber esperado a comprarlos en Alicante, pero yo había encontrado aquella librería colosal, en mitad de Las Vegas, en la que tenían libros en todos los idiomas. Además, poseía una VISA Oro sin estrenar y, en Estados Unidos, no hace falta enseñar el DNI como en España, para que sepan que es tuya. Aquí se puede gastar una la tarjeta del marido, como en las películas, sin que nadie sospeche que la has robado. Nadie con un poco de corazón habría podido pedirme que no los comprara, después de tantos años de leer libros de la biblioteca o de bolsillo. Eso sí, todas eran novelas. Había conseguido todo lo que anhelaba: un marido maravilloso que era mi amor verdadero, y todo lo que fuese a necesitar en el presente y en el futuro estaba en nuestra cuenta bancaria. No tendría que volver a leer un libro de autoayuda en mi vida. —Está bien. —Se rió al verme entrar tan cargada en la habitación—. Al menos, podrías haber pedido que te los trajeran. —¡Cierto! —exclamé—. Es algo más que tengo que aprender. —Vos debés de ser la única mujer que estrena su VISA Oro comprando libros, en lugar de asaltar una boutique de lujo. —Eso también debe de ser cierto —le dije—. Hay algo que no te he contado y que debes saber. No te has casado con una mujer normal. —¡Y me alegro! —exclamó abrazándome—. ¡Sos una diosa! Eso es lo que más me gusta de vos, que no sos como las demás. —Lo sé —afirmé haciéndole reír de nuevo—. Lo de la boutique de lujo lo dejo para mañana. Necesito un vestido para la fiesta. *** Había una cola larguísima en la entrada y eso que la mayoría de los que asistirían a la cena de gala tenían dinero. Siempre había creído que uno de los privilegios de ser rico era no tener que esperar para entrar a ningún sitio, pero cuando todos son ricos y están en el mismo lugar, al mismo tiempo, no es así. Dos azafatas, con vestidos largos de fiesta, se iban adelantando en los primeros puestos de la cola de los más vips, donde estábamos nosotros, preguntando los nombres y pidiendo las invitaciones para avanzar más rápido. Cuando llegaron a nuestro lado, Nahuel les dio la invitación y les dijo su nombre. La azafata se puso nerviosa. Habló en voz alta mientras se sujetaba el pequeño micro que llevaba en la mejilla, como Madonna en los conciertos, y retiró la cuerda roja que nos mantenía dentro del redil, con el resto de la ricachona manada. —Tengo a dos rojos —dijo por el micro—. Si son tan amables de seguirme —nos pidió después. De haber estado en España, habría pensado que nos estaban acusando de algo y que nos iban a detener. Me sentí especial cuando ella nos dejó pasar, a la vista de todos, y nos guió hasta el salón en el que apenas habían entrado unas cuantas personas todavía. Nunca había visto un despliegue tan colosal de vestimentas de lujo y joyas a la carta. Las mujeres parecían coliflores emperifolladas con mezclas de colores que me escandalizaron incluso a mí, defensora a ultranza de una buena mezcla cromática inesperada. Los peinados me recordaron al esfuerzo que debían de hacer las falleras para arreglarse: llevaban extensiones, postizos, flequillos de pega y todos los accesorios y complementos que una podría colocarse en la cabeza. Mi cabello suelto, aunque peinado y planchado en la peluquería del hotel, me pareció poca cosa ante aquel despliegue de melenas voluptuosas y bien situadas, que daban a sus dueñas un aspecto de bonanza sin igual. Y los vestidos brillaban como si estuviesen confeccionados con millones de bombillas de bajo consumo. Todo era deslumbrante. Las mesas habían sido todas decoradas de diferente manera y por un diseñador distinto. La nuestra, nos trasladaba a la sabana africana, con manteles rayados como los tigres, platería en color chocolate y cubertería dorada. Había centros con pequeños instrumentos africanos repartidos por la mesa, que era más larga que un día sin pan, y el diseñador había colocado, en cada servilletero, un colgante como regalo. El mío era la cabeza de un tigre en color cobre, con los ojos en piedras rojas. El de Nahuel parecía una gacela y los demás también eran animales de la selva. Lo más curioso era que nuestra gran mesa estaba cubierta por una original mosquitera blanca que colgaba de un dosel, bastante incómoda y que retiramos antes del segundo plato. Con toda seguridad, aquel diseñador se llevaría el premio a la mejor mesa ornamentada. Pensé que me habría gustado haber participado en ese concurso. Nunca había decorado una mesa con tanta libertad, quizá me hubiera inspirado en las Fallas valencianas, en la Semana Santa sevillana o en las tiendas de chinos de Benidorm, pero me habría esforzado en hacer que resultara la mesa más espectacular de todas. Una de las cosas que siempre había deseado era decorar un apartamento con todos sus objetos comprados en las tiendas de chinos: que si el pez cantante; que si el loro que silba y dice « I love you! »; que si el gato chino que saluda con la pata; que si la virgencita hecha de conchas marinas; que si los delfines de purpurina que brillan en la oscuridad; las haditas voladoras; los unicornios; el cuadro del Jesús que cierra los ojos para darte un buen susto; la Virgen en relieve, rodeada por brillos celestiales; los buditas de la felicidad, el dinero, el amor y la salud; que si esa bola que parece que tuviera rayos dentro… Una vez escuché a un padre que le daba a su hijo pequeño una explicación — que para él era lógica, aunque para el resto del mundo fuera una gilipollez — sobre cómo debía de estar hecha esa famosa bola: —Lleva un rayo láser atrapado en el interior y lo que ves ahí son como los rayos de las tormentas. «¡Olé tus narices!», pensé. El pobre niño guardaría esa explicación paterna en la memoria para toda su vida, hasta que descubriera que su padre era un inculto prepotente, y eso le traumatizaría casi tanto como enterarse de que los Reyes Magos no existían. Yo quería decorar un apartamento, al estilo «Art Chinó», con todas las barbaridades que se atreven a vender. Lo hubiera abierto al público como museo y donado lo recaudado a una ONG. No sería capaz de quedarme con un dinero proveniente de algo tan sucio como engañar a la gente para que creyeran que lo hortera decora. No decora, horroriza. Y su venta debería ser un delito. De todas maneras, nada podría compararse con el derroche de lujo de la cena de entrega de premios del Empresario Hispano del año. Desde que había pisado Miami, el color azul de su mar me había traspasado. Por lo demás, apenas había tenido tiempo de ver nada, salvo la cantidad de gente que se había reunido para premiar a mi marido. Era maravilloso y seguro que se lo merecía. Estaba ansiosa por empezar a conocer mejor su trabajo, pues apenas había tenido tiempo. —¡Estará usted muy orgullosa de su esposo! —me dijo una señora que se sentó frente a mí. Parecía muy amable e iba coronada con una diadema que rodeaba su postizo, como una boñiga sobrepuesta. Sin embargo, a su cara de labios inflados y mofletes rellenos de colágeno no le sentaba mal. Me alegré de que nos hubieran sentado nada más entrar y que se saltaran los aperitivos. —Lo estoy, gracias. Es un hombre maravilloso y un gran profesional — exclamé sin saber muy bien de lo que estaba hablando. Se dedicaba a las uñas, o sea que era «uñólogo» de profesión, pero mi información no pasaba de ahí. No obstante, por lo que estaba viendo, debía de haber hecho una gran carrera internacional. —Ha hecho una gran carrera internacional. —La mujer repitió mis pensamientos como si me los hubiera leído—. Sin duda, se merece este premio. —Mi esposa desconoce aún estos temas profesionales —aclaró Nahuel con su elegante forma de hablar—. Estamos recién casados y nos conocimos hace poco tiempo. «No digas cuánto», pensé. Aún me sentía un poco avergonzada por aquella locura. No conocía a nadie que se hubiese casado a las tres semanas de conocerse, a no ser Britney Spears. Y, aunque yo había empezado ya a sentirme como la Paris Hilton latina, sabía que no estaba en la misma situación. Yo aún pensaba que pertenecía al mundo de la gente normal y corriente, la que pasa varios años de noviazgo antes de casarse y la que se desposa preparando una boda tradicional, más «bodorrio» que otra cosa. Siempre había sido diferente y había huido de todo lo que sonara a normalidad, pero todavía no acababa de creerme mi buena suerte. Pero nadie pareció escandalizarse cuando Nahuel dijo la verdad. —¿Así que están recién casados? ¡Felicitaciones! —gritó la mujer levantando su copa y permitiendo que los demás comensales se uniesen al brindis—. ¿Y cuándo fue la ceremonia? —El viernes —aseguró él con firmeza— y nos conocimos hace tres semanas —añadió. Los comensales profirieron unas cuantas felicitaciones más, mientras yo levantaba mi copa y me la bebía de un trago. Estaba aprendiendo que, en el mundo de los ricos, no sólo cualquier cosa es posible, sino que cualquier cosa hecha, está bien hecha, siempre y cuando no sea ilegal —y esta última frase también tendría algunos matices. —¿Y a qué se dedica usted, querida? —me preguntó la mujer. Entonces se oyó el sonido de una perdiz: «que-que-que». Miramos hacia todos lados, pero no había ningún animal suelto en nuestra sabana africana. —Soy shopper coach —expliqué imponiéndome al molesto ruidito. — Really? —preguntó una dama, desde el otro lado de la mesa—. ¡Eso es realmente interesante! ¿Podría darme su tarjeta? —Claro —contesté sacando una de mi nuevo bolso de Tú Putón—. ¿No oyen ustedes a una perdiz? —No pude evitar preguntarlo. El hombre que estaba a mi lado abrió su móvil y se puso a hablar. Nahuel y yo a duras penas nos tragamos la risa. —¡Nunca había escuchado un sonido telefónico tan rústico! —le dije entre dientes. Mi tarjeta pasó de mano en mano y todos los que la cogían la miraban con gran interés. En esa noche, que era de fiesta para mi marido, yo estaba captando clientes millonarios sin ningún esfuerzo. Le miré, por si le había sentado mal, pero él parecía mucho más contento que yo y empezó a hablar de mi trabajo como si fuera el suyo. No había duda de que era un gran vendedor. Conmigo se había vendido a sí mismo y yo le había comprado. O quizá había sido al revés, porque era él quien pagaba siempre. —El trabajo de mi esposa cubre ese lado humano que, los que nos dedicamos a la imagen, no somos capaces de abarcar —exclamó para mi sorpresa.«¡Joder, qué frase! ¡Ni que la hubiera escrito yo!», pensé. Nahuel era asombroso y todo el mundo parecía embobado con él. Miami empezaba a parecerme un lugar de lo más acogedor. Me fijé en que la mayoría de las mujeres llevaban las uñas de gel y comprobé fascinada como eran capaces de realizar todo tipo de cosas con sus manos. No tenían ningún problema para manejar los cubiertos ni para partir el pan, pero yo nunca me hubiese imaginado con ellas, hasta aquella misma noche, en que las había usado por primera vez. Había ido al salón de estética de Nahuel en la ciudad y me habían colocado unas uñas preciosas mitad azules, mitad plateadas, de manicura francesa, no demasiado largas, según él, pero que para mí eran como dos ríos desbordándose. Aún no era capaz de calcular las distancias y, a veces, chocaba contra la copa de vino al intentar cogerla. —Ya no necesitás usar el tenedor para pinchar las croquetas —bromeó con su acento porteño—. Incluso podrías manipular material contaminante —dijo para rematar. Estiró los dos dedos índices como si fuesen los míos, haciendo el gesto de coger algo con ellos y acompañándolo con el sonido que haría una máquina que realizase ese trabajo. Aquello era una demostración más de lo mucho que nos reíamos juntos. Como cuando se le ocurría hacer observaciones acerca de lo que sucedía a su alrededor, poniendo motes espontáneos a casi todo el mundo. Al llegar a los postres, comenzaron las felicitaciones. Aún no le habían dado el premio, pero la gente ya le daba la enhorabuena porque sabían que no faltaba mucho. Un hombre bajito, con la cabeza muy gorda, se acercó desde otra mesa. Antes de que llegara, Nahuel me lo presentó en voz baja como «Chupete de ballena». Hablaba con acento guiri, quizá belga o alemán: —¡Felicidades por tu libre! —exclamó estrechándole la mano. —«Libro», mi libro —le corrigió Nahuel con una sonrisa—. Gracias. —¿Libro? —grité yo inconscientemente—. ¿Has escrito un libro? Nahuel intentó contestarme, pero el hombre continuaba hablando con él y no le soltaba la mano: —Es didáctico. Me gustó mucho. Es un libre que se necesitaba ser escrito. —El guiri se expresaba cada vez peor—. Se están vendiendo ejemplares muy bien, en cantidad. —¿Así que has escrito un libre? ¡Libro! —me autocorregí—. ¡Y se está vendiendo bien, en cantidad, según dice este hombre que no sé en qué idioma habla! — vociferé.«Mis libros sí que eran libres», pensé. ¿Cuántos había escrito yo y no había conseguido publicar ninguno? Empezaba a pensar que Nahuel tenía un Dios particular. Uno en exclusiva, que sólo trabajaba para él. Quizá por eso tenía tanta suerte. Me levanté de la mesa y corrí hasta el baño. Era lo único que me sentía capaz de hacer. Quería alejarme de todo y de todos, de Nahuel, que me había engañado ocultándome aquel detalle, que para mí no tenía nada de pequeño. La noticia me pareció la bomba más grande de relojería que había oído hasta el momento. Me parecía que el corazón se me iba a salir. Me encerré en un cuartito y caminé y di vueltas alrededor de mí misma, entre el inodoro y la puerta. El mundo era demasiado grande para mí, pero ahora todo el espacio que me rodeaba me parecía ínfimo. No pensaba salir de allí en mucho tiempo. «¡Ha publicado un libro!», me repetía torpemente en mi cabeza. Y ni siquiera sabía de qué iba. Oí la voz profunda y dulce de Nahuel que, tras abrir la puerta, gritaba mi nombre. —¡Sibila, salí por favor! ¡Quiero explicártelo todo! Su acento porteño ya no me hacía tanta gracia. Empezaba a cansarme de que me hablara como en una película de época. No deseaba abandonar mi trinchera. Además, el baño estaba perfumado y yo sentía debilidad por los restrooms que olían bien. —¡Por favor, Sibila, salí de ahí! Ya no queda mucho tiempo.No contesté y escuché que cerraba la puerta. Después, se oyó una voz a través de un micrófono que anunciaba que había llegado el momento de dar el premio. Esperé unos segundos, hasta que pude reaccionar, y salí del baño. Nahuel ya se había marchado. Entré de nuevo en el comedor. Él estaba subiendo al escenario y recibía un trofeo de manos de un hombre que explicó, durante unos minutos, por qué se lo habían otorgado a él. —Este premio es en reconocimiento a su larga y próspera carrera como profesional de la imagen —comenzó diciendo—. El nombre de su empresa se ha convertido, en muy poco tiempo, en uno de los que lideran el mundo de la belleza y, actualmente, continúa abriendo salones por todo el mundo, ofreciendo oportunidades de franquicias al mercado latinoamericano, tras haber abierto su escuela de belleza y creado su propia línea de productos para el cuidado de las manos. Y todo ello mientras continúa apoyando a la comunidad hispana, con la donación de su tiempo, su esfuerzo y sus recursos para la ejecución de proyectos solidarios en los países más necesitados de Sudamérica. Además, hace muy poco que encontró tiempo también para su reciente matrimonio. —El hombre sonrió—. ¡Aprovecho para expresarle mis felicitaciones! —Se oyeron risas y un rumor general en la sala—. Señoras y señores, tengo el honor y el inmenso placer de otorgar el Premio Empresario Hispano del año, al señor…Nahuel subió las escaleras y acudió a recoger su trofeo. Una vez arriba, el presentador le dejó acercarse al micro para hablar: —La variedad de nacionalidades me hizo exigirme más a mí mismo siempre, para innovar y satisfacer a mis clientes. Me siento sumamente honrado de haber sido elegido entre los demás candidatos, que realizaron y realizan, cada día, un trabajo excelente en el mundo de la imagen. Quiero dedicar este premio a mi esposa —afirmó y me buscó con la mirada—, a quien estoy empezando a conocer, pero a quien me une algo mucho más fuerte que el paso de los años. ¡Gracias, amor, esto es para vos! —Levantó el premio como si fuera un Oscar—. ¡Por seguir confiando en mí, a pesar de las sorpresas! Alcé la mano y todos se volvieron a mirarme. Le sonreí y me sonrió. Le perdoné lo del libro en ese mismo instante. Cuando regresamos al hotel, avanzada la noche, cansados de agradecer las felicitaciones a todo el mundo, me lo preguntó directamente. —¡Claro que te perdono! —exclamé con su libro entre mis manos—. Es que me sorprendió mucho. No me dijiste nada cuando te conté que había sido escritora. —No tuvimos mucho tiempo para explicarnos todo lo que necesitamos saber el uno del otro — respondió. —Eso está claro. Es un tema por el que he sufrido mucho. ¿Sabes cuántos años llevo intentando publicar mis libros, sin conseguir nada? Y tú, sin embargo… —Escribo un libro sobre uñas postizas y me lo publican. —Sí. ¡Y encima se vende como rosquillas! —suspiré—. A veces me cuesta entender ciertas cosas… —Te parece injusto, lo sé y lo siento —admitió. —No tienes que disculparte por tener éxito. —No soy escritor. —Lo sé. Yo tampoco lo soy ya. —Creo que eso es algo que serás siempre. Quiero decir que uno no puede acabar con una vocación de repente. —Yo lo he hecho. Ahora me dedico a la moda. —¿Entonces? —Nada. Solamente es una cosa más que tengo que superar interiormente, pero me alegro mucho por ti. ¡Eres increíble! ¡Tienes tanto éxito! Y lo mejor es que también tienes tiempo y pones tu esfuerzo para apoyar a los demás. Tu fundación es maravillosa. —Gracias. Vos también. —¡No! ¡No lo soy! ¡Yo no he hecho nada importante ni he conseguido nada en la vida! —grité. —¿Cómo que no? ¡Sos muy buena en tu trabajo! —¡Pero no es suficiente! ¡Hubiera querido hacer tantas cosas! —exclamé con tristeza y cierta nostalgia—. ¡Tú ayudas a la gente! —¡Vos también! Y ahora podés hacer todo lo que quieras. Era cierto. Ahora tenía dinero. Podría adentrarme más en el trabajo de la fundación y trabajar con él, en cosas realmente importantes. La mayoría de las personas que había conocido en la entrega de premios me habían sorprendido por sus profesiones, o por el dinero y el esfuerzo que dedicaban a proyectos solidarios. Casi todos los amigos y conocidos de Nahuel se dedicaban a la imagen, algo que siempre me había parecido tremendamente superficial, pero esta opinión había cambiado drásticamente al conocerlos, al saber de su trabajo y sus ideas, todas factibles y que llegaban a materializarse. Cuando me dedicaba a escribir y soñaba con tener éxito en la escritura, estaba convencida de que estaba haciendo algo importante, profundo y trascendente. Una de las razones por las que más me costó pasarme al lado oscuro, como yo llamaba al lado de la imagen, fue porque creía que aquél era un mundo superficial y frívolo. Ahora comprendía que la frivolidad no está en el trabajo que uno realiza, sea el que sea, sino en las personas. Pero mis pensamientos habían empezado a ponerse demasiado serios y una botella de Moët & Chandon nos esperaba de nuevo y el cuerpo perfecto de un hombre perfecto, que además era un amante perfecto y millonario, me aguardaba al lado de ella. «¡Basta de reflexiones por hoy! ¡Hay que vivir la vida y mi nueva vida es impresionante!», pensé saltando sobre la cama para abrazarle y pecar una vez más, con alevosía y complacencia. *** Cómo sacar del armario a un marido en sólo tres pasos: 1. Que tu marido sea «uñólogo» y se dedique al cuidado de la belleza femenina. 2. Que tu marido se haga las uñas de gel, al estilo masculino, con la excusa de llevar unas manos siempre cuidadas, limpias y unas uñas relucientes, sin pintar, gracias a Dios. (Hasta que conocí a Nahuel, no tenía ni idea de que los hombres también se preocupaban por esas cosas. Pensaba que, para ellos, el cuidado de las manos se limitaba a sacarse la cera de los oídos con la uña del dedo meñique.) 3. Invitar a tu amigo guay a pasar unos días, contigo y con tu marido, en Las Vegas. 4. Reflexión del día: ¡Cómo se te ocurra salir del armario, te meto de una patada! Aunque venía acompañado de Gigi, en cuanto vi a Ariel tan conjuntado y veraniego, en azul marino y rojo, como queriendo gritarle al mundo que había nacido en el Mediterráneo, me di cuenta de que venía armado hasta los dientes de todo lo necesario para ligarse a algún veganiano, o como se llamaran los habitantes de Las Vegas. (Nosotros formábamos parte de ellos ahora y ni siquiera sabía cuál era nuestro gentilicio, y aquel que me había inventado, sonaba un poco extraterrestre.) «¡Seguro que lleva hasta los calzoncillos a rayas marineras!», pensé. Gigi, sin embargo, parecía haberse vuelto a dejar. Bajó del avión con unos pantalones anchos, tipo militar, que no podían sentarle peor, pero que seguramente le habían resultado más cómodos que los pitillos rojos de Ariel. Éste se lanzó a mis brazos, dejando escapar un grito ensordecedor en mi oreja, mientras me decía cuánto me había echado de menos. Gigi fue algo más discreta, aunque su tímido abrazo me pareció sincero. —¡Qué elegante estás! —Ariel comenzó con sus cumplidos—. Tendrás que llevarme a la tienda donde te has comprado ese vestido. —¿Por qué? ¿Quieres uno? —le pregunté. Se rió con una de sus carcajadas ensayadas. —¡Veo que los americanos no han acabado con tu sentido del humor! —se rió. Sentí que volvía a estar en casa o, al menos, que un pedacito de la costa mediterránea había venido hasta mí. —¿Qué tal el viaje? —les pregunté. Se miraron el uno al otro como pidiéndose permiso para contestar y, al final, ninguno lo hizo. Me dio la impresión de que se odiaban. «Demasiadas horas juntos», reflexioné. —Supongo que muy largo —me contesté a mí misma—. Estaréis hechos polvo, ¿no? Iremos directamente a casa, entonces. La cosa se calmó un poco cuando vieron la limusina en la que había ido a recogerles. Me pareció que un coche como ése era el más apropiado para Las Vegas y, como nuestro apartamento estaba en una de las Torres Veer, junto a la Strip, no tendríamos que utilizar mucho el coche en lo sucesivo. La primera vez que visité Las Vegas, años antes de conocer a Ariel, hubiese querido ir en limusina, pero me limité a mirarlas desde el piso superior de los autobuses, imaginando qué famoso iría dentro, oculto por los cristales ahumados. Los autobuses no estaban mal, los había visto mucho peores en otros viajes, como en Malta, por ejemplo, donde parecían guaguas colombianas y eran conducidos por hombres obesos de camisas abiertas y sobacos mojados, que gritaban groserías a los demás conductores y dejaban subir a más personas de las permitidas, incluidos sus conocidos, que viajaban gratis. Los autobuses de Las Vegas eran infinitamente mejores. Cuando viajaba en ellos, iba señalando con el dedo todo lo que veía: pantallas luminosas, edificios alucinantes, decoración asombrosa, etc. Me parecía a los gatos chinos, de tanto mover el brazo para indicar a mi acompañante que mirase en todas direcciones. Mientras tanto, una pareja de japoneses frente a nosotros ni se inmutaban. Creo que Tokyo debe de ser la ciudad con mayor cantidad de rótulos y pantallas luminosas del mundo. Me sentía un poco paleta, pero se me había quedado tieso el dedo y no podía parar de señalar a un lado y al otro. Desde la parte de arriba, todo se veía mucho mejor y se iba mucho más cómodo. Lo malo era que siempre se sentaba algún hombre, negro o blanco, que hablaba solo, y que se ponía y se quitaba el gorro de lana insistentemente. En más de una ocasión, imaginé que se levantaría, sacaría una pistola y me convertiría, sin quererlo, en uno más de los rehenes que, horas después, dejaría salir gracias a la intervención del FBI. Había visto demasiadas películas. Nunca pasó nada, aparte de que se quitaran y se pusieran el gorro de lana mil veces, antes de llegar a su destino. Tampoco había sido mucho mejor mi primer viaje en taxi. Me tocó el único taxista que bebía una lata de cerveza mientras conducía. Recé para que fuera sin alcohol. Tenía el pelo largo y rubio, y llevaba una cinta sobre la frente, como un indio piel roja. Cuando le pregunté cuánto me costaba el viaje, se lo tomó mal y empezó a darme una charla sobre las propinas que daban los turistas en Las Vegas, siempre muy pobres y desconsideradas. Hablaba con dejadez, como lo haría un borracho, en un inglés muy cerrado y mirándome por el retrovisor, en lugar de hacerlo de frente. — This is America! —exclamaba—. This is Las Vegas! Al final, le pagué veinticinco dólares, incluida la propina, y se marchó abriendo una nueva lata de cerveza. Me había llevado por la autopista, como suelen hacer todos los taxistas del mundo con los inocentes turistas recién llegados, para volver a mi hotel, en la calle Fremont, el famoso Golden Nugget. Éste hacía honor a su nombre, porque dentro se guardaba, en una urna de cristal, la pepita de oro más grande del mundo, encontrada en un río cercano, en la época de los buscadores de oro. Era el hotel más antiguo de Las Vegas y, en épocas pasadas, había sido del mismo propietario que el Encore at Wynn, donde me casaría años después. Casualidades de la vida, supongo. En mi primer viaje, me alojé allí porque la calle Fremont era lo más típico de la ciudad. Aquel hotel tenía un lujoso estilo antiguo, con paredes blancas y techos dorados, alfombras rojas y columnas de espejos. Había una Biblia en el cajón de la mesilla de noche y una cómoda vacía, frente a las camas, donde se escondía el televisor. Yo no había contado con llegar, justamente, durante los días en que se celebraban rodeos, y la ciudad estaba llena de vaqueros y vaqueras, con sombreros y cinturones de hebillas enormes y brillantes, y botas de piel de serpiente, seguramente auténtica. Sólo faltaban los caballos. Alguno, incluso, apareció en el casino con un látigo, cosa que, para los de seguridad, no parecía contar como un arma. Durante el desayuno, que era enorme —con huevos y judías negras—, bebían y hablaban muchísimo y muy alto, con las cervezas en una mano. Yo me los imaginaba con las pistolas en la otra. Me recordaban a mí misma de pequeña, pues siempre que mis padres me llevaban a una feria tenían que comprarme una pistola de sheriff con canana, balas de plástico y sombrero. ¿Era posible que, en otra vida, hubiera vivido en Texas y todavía la recordara? Ariel no dejó de tocar los botones durante el corto trayecto desde el aeropuerto. Parecía interesarle más el interior del coche que el espacio exterior. Gigi aprovechó su comportamiento infantil para abrir la botella de champán cuando se lo pedí, y para brindar sinceramente por mi matrimonio. —¡Gracias por invitarnos! —me dijo abrazándome de nuevo—. ¡Nunca imaginé que vendría a Las Vegas! ¡Es tan de película! —¿Demasiado glamuroso para ti, verdad? —exclamó Ariel con grosería. —¡Mira quién va a hablar! ¡El marinero! ¿Vas a hacer un crucero por el Mediterráneo? —le respondió ella irritada. —¿Qué os pasa? —pregunté un tanto molesta. —Nada… —respondieron ambos sin querer mirarse. —Veo que os han afectado tantas horas de viaje. Por eso os compré los billetes haciendo escala en Nueva York, para que pudierais descansar. —En Nueva York, fue peor —protestó Ariel, como un niño pequeño que le contara a su madre que le habían pegado—. ¡A esta mujer no hay quien la entienda! ¡Un solo día en la ciudad más increíble del mundo y ella quiere ir al Metropolitan! —¿Sabes lo que es un museo? —preguntó Gigi ofendida—. ¡No, claro! ¡Ariel cree que los museos son las boutiques de moda de un centro comercial! —¿Qué tiene de raro querer aprovechar mi visita a Nueva York para comprar en un outlet? —me preguntó Ariel. —¡Nada, salvo si crees que el arte moderno son unas botas de la última colección de Chichi Chús! —respondió Gigi. —¡Ja! ¡Ni siquiera sabes cómo se pronuncia! ¿Y tú hablas cinco idiomas? —volvió a atacar él. —¡Ya está bien! —ordené en un tono marcial para intentar apaciguarlos—. Se acabó. Ahora estáis en Las Vegas y nos lo vamos a pasar muy bien los tres. —Volví a llenarles la copa hasta arriba—. ¿Podéis volver a ser amigos por mí? —¿Ésta es tu nueva mejor amiga? —me preguntó Ariel con sarcasmo, mientras las lágrimas empezaban a asomarse en sus ojos y ponía su famosa cara de hacer pucheros. Gigi le lanzó una pérfida mirada masculina y él se sintió atemorizado. —¡Por favor, chicas! —dije sin darme cuenta, pero continué al ver que, para Ariel, el cambio de género había pasado totalmente desapercibido—. ¡Hacedlo por mí! —Está bien —aceptó él con voz temblorosa, tras sonarse la nariz con un estruendo—. Siempre que no vuelva a hacerme sentir que soy un hombre superficial. —¡Es que lo eres! —insistió Gigi. —¡Y tú estás como una cabra, siempre con tus energías dislocadas, y yo no me quejo! —Me miró para explicarme—: ¡Cuando subimos al avión, se colgó todas esas piedras y aún no se las ha quitado! ¡Y encima lleva puesto un desodorante que huele a perro muerto! —chilló. —¡Estas piedras son protectores contra los accidentes! —aclaró Gigi, mientras me las mostraba, colgadas de su cuello—. ¡Y yo no llevo desodorante! —especificó para nuestra sorpresa—. Provoca cáncer. Ariel no pudo evitar soltar una carcajada y el champán se le escapó de la boca, salpicándonos a las dos. —¡Entonces no me extraña que huelas tan mal! —continuó riéndose. —¡Eso no te ha impedido mirarme las tetas durante todo el viaje! —le recriminó ella. —No se lo tengas en cuenta, Gigi. Suele hacerlo, conmigo también. —¿Y por qué lo hace, si es gay? —me preguntó como si él no estuviera. —Por pura envidia —respondí.Gigi tuvo que claudicar y empezó a reírse también. Abrí otra botella para rematar la faena. El champán es siempre un gran aliado contra todos los males del alma, incluidos los que había provocado la convivencia de mis dos mejores amigos, que eran tan diferentes y apenas se soportaban. *** —¡Arterio! —grité llamando a nuestro mayordomo—. ¿Está preparada la habitación de invitados? —Así es, señora —respondió el chico. —Gracias, Arterio, puede retirarse, pero antes dígale a Arnulfo que no cenaremos en casa. —¡Vaya nombrecitos! ¡No me habías dicho que estaba tan bueno! —me susurró Ariel—. ¿De dónde es? ¿Cubano? —De Miami. Lleva muchos años trabajando para Nahuel. —¡Pues está de toma pan y moja! —exclamó—. Pero, ¿por qué no le cambias el nombre? ¡Tiene nombre de vena! ¿Y el otro? ¿El cocinero está igual de bueno? —La esclavitud se abolió hace siglos —aclaró Gigi—, no son Kunta Kinte. —¿Ves? Siempre se está metiendo conmigo —replicó él molesto. Mientras Gigi se disponía a hacer un ritual para mantener elevada la energía de la casa, Ariel me acompañó en un tour por el apartamento, mirándolo todo. —¡Esto le habrá costado un huevo a tu marido! ¡Pero no importa, si todavía le queda otro! — volvió a reírse. —¿Te he dicho cuánto me alegra que estéis aquí? —me sinceré. —Nada más llegar —me respondió rotundo. Se sentó en el sofá para disfrutar de las vistas matutinas. La ciudad aparecía iluminada como si fuera de noche. Para alguien que aún no la había contemplado tras la puesta de sol, era ya muy increíble ver la iluminación, sin sospechar que al anochecer sería aún más espectacular. —Es formidable que esta ciudad nunca duerma. ¿Es tan hortera como parece en las películas? — me preguntó. —Para nada. Sólo la calle Fremont, que es la parte más antigua de Las Vegas. Te va a sorprender mucho. —Eso espero. Nunca pensé en venir a Las Vegas. ¿Vive alguien aquí, además de vosotros? Quiero decir, ¿hay hospitales, colegios, supermercados, gasolineras y todo lo que necesita la gente normal para la vida diaria? —¡Claro que sí! ¿Qué te crees, que vivimos de comer fichas de casino con mayonesa? —¡Nunca he probado el Martini Gold! —exclamó cogiendo la copa que le ofrecía—. No puedes negarme que tu marido tiene mucho dinero. —No lo hago. Lo tiene. —¡Cuánto me alegro por ti! ¿Y de lo demás, qué tal? —Ya empezamos. ¿Siempre tienes que acabar hablando de sexo? —le recriminó Gigi, que regresaba a punto para el Martini. —¿Y qué otra cosa hay? Sexo y dinero, querida. ¿Hay algo mejor? —se rió —. ¿Gigi, por qué no aprovechas la visita para reequilibrar a Nahuel lo que tenga desequilibrado? Ya sabes que Sibila es una loba y tiene hambre de hombres, como yo —volvió a soltar una carcajada. —Te aseguro que no le hace falta —afirmé—. Está bastante bien equilibrado y yo soy completamente fiel desde que le conozco. —Hace un año solamente, tampoco te voy a poner una medalla — respondió él—. Recuerdo cuando ni siquiera te atrevías a llamarle y, ahora, ¡mírate! ¡Eres una mujer casada! ¡Y fiel, que es lo peor! Aún puedo verle en aquella tienda de Ponche&Bananna —dijo engurruñendo los ojos para rebuscar en su memoria—. Me pareció el tío más bueno que había visto nunca. Claro que luego me invitaste al concierto de Poppy Wills y cambié de opinión. —Pues alégrate, porque vas a verle de nuevo. —¿A Poppy? Gigi se sentó con nosotros, sumándose a la conversación. —Sí, vamos a ir a mañana a un concierto de Poppy en el Coliseum del Caesars Palace. —¿En serio? ¡Qué maravilla! —Ariel aplaudió y dio saltitos, cual foca feliz. —¿Yo también? —preguntó Gigi. — Of course! —le aseguré. —Como la otra vez no me invitaste… —¡Me dijiste que no te gustaba! —Y sigue sin gustarme… —He comprado una entrada para ti también. ¿Te apetece venir? Son vips. —¡Entradas vips! ¡Qué maravilla! —volvió a gritar Ariel—. ¡No te lo puedes perder, Gigi! ¡Ese hombre es un fenómeno! —Me encantará ir —respondió ella. Suspiré aliviada. —¡Y otro día, podemos ir al museo de los apaches! —propuso Ariel riéndose—. Es como el Metropolitan de Nueva York pero en indio, ¿verdad? Esta vez Gigi le rió la gracia. Mi amigo era como la mayoría de los españoles que nunca habían estado allí. Creía que en Las Vegas sólo había casinos, bares de strippers y asesinatos, como en CSI. Las máquinas tragaperras que había, nada más llegar al aeropuerto, no ayudaban mucho a cambiar esa imagen. A pesar de eso, era una ciudad increíble y yo estaba dispuesta a que la conocieran y la disfrutaran, durante sus vacaciones de verano. —Te equivocas, Ariel, puede que Las Vegas no tenga una gran pinacoteca, pero te aseguro que hay muchas exposiciones y galerías interesantes. No os preocupéis, tendremos tiempo para hacer absolutamente de todo. Tres semanas dan para mucho.Y para muchos disgustos también. Empezaba a lamentar no haberles reservado una habitación en un hotel. No sabía si aguantarían en la misma habitación, con nosotros en el apartamento, ni aunque fuera una suite con baño incluido. Decidí llenar la nevera de botellas de champán y Martini para los próximos días y, por las noches, tomaríamos cualquier cóctel que hubiéramos visto en alguna serie famosa como Sexo en Nueva York , así sería más fácil mantener la paz. Por la noche, me ocupé de acostarlos y de taparlos, haciendo de madre de aquellos dos gemelos peleones. Ellos se colocaron culo contra culo para no mirarse y así poder roncar a sus anchas. Ni Nahuel ni yo pudimos pegar ojo durante las dos semanas siguientes. Gigi sonaba como una tuba y Ariel, como un helicón. La orquesta estaba dispuesta. El concierto nocturno había comenzado. *** La idea de asistir al concierto de Poppy Wills había sido deliberada. Sabía que, tras presentar a mi marido, mis amigos necesitarían ver de cerca a un nuevo ejemplar masculino que les impresionara aún más, si es que era posible. No quería que Ariel estuviese con la baba cayéndose durante las tres semanas que iba a pasar conmigo. Había comprado entradas Golden Vips y eso nos daba derecho a un palco privado muy cerca del escenario, en el que podíamos movernos a nuestro antojo, entrar y salir a por canapés y bebidas, y hacernos una foto con el artista después del concierto. Yo ya había tenido la oportunidad de ver varios espectáculos en Las Vegas y había comprobado las grandes diferencias que había al disfrutarlos, tras haber pagado una buena entrada. Era otra de las razones que me hacían ser consciente de que mi vida había cambiado y de que el dinero hacía las cosas mucho más fáciles e infinitamente más divertidas. En mis años de escritora, cuando creía que las cosas más importantes del mundo no dependían del dinero y eran aquéllas que provocaban pensamientos muy profundos y trascendentales, nunca hubiese imaginado que mi opinión sobre la vida cambiaría tanto en tan poco tiempo; y mucho menos que ese cambio dependería de las tarjetas que llevaba en mi bolso. El teatro era muy grande, pero resultaba muy acogedor con su decoración de alfombra y butacas rojas. Poppy Wills sorprendió al público con un concierto más íntimo, en el que cantó canciones de Frank Sinatra con su propio estilo y se mostró como un cantante que nada tenía que ver con el guiri tatuado que podría haber pasado desapercibido en la zona guiri de Benidorm. Llevaba puesto un esmoquin, nada clásico y con pajarita dorada, que le daba un aire sofisticado. Parecía diferente con ese atuendo, el torso y los brazos tapados, sin mostrar sus famosos tatuajes sobre sus trabajados músculos. Lo habían presentado como un concierto único y de un solo día; eso quería decir que no volvería a cantar aquellos temas en ningún otro lugar del mundo; sería un momento precioso. Se entregó por completo, demostrando que, además de un showman, era un gran intérprete. Su voz era capaz de traspasar la piel más dura y permeó la de Gigi, que disfrutó muchísimo tarareando las canciones. Ariel estaba embobado, como era de esperar, y yo no me creía el poder disfrutar de un concierto a tan pocos metros de la estrella, con un Cosmopolitan en la mano y vestida con un trapito de más de trescientos euros. —¿No es increíble? ¡Gracias por invitarme! —dijo mi amiga acercándose a mi oído, para que pudiera escuchar lo que iba a decirme—. ¡Estoy disfrutando muchísimo! —Me alegro. —Le sonreí. —¿Te das cuenta de cómo ha cambiado tu vida? —afirmó, aunque en forma de pregunta. Asentí con la cabeza. Había adivinado mis pensamientos. Recordé lo fácil que había resultado todo desde que había conocido a Nahuel y nos habíamos enamorado. Sin embargo, he de reconocer que la cuestión económica ya había empezado a mejorar en el momento en que Gigi me propuso cambiar de trabajo y lanzarme al vacío. —¿Te acuerdas de cómo era tu vida hace un año? —insistió ella. ¿Que si lo recordaba? Aún sentía dentro de mí el agobio que me provocaba la incertidumbre de no saber si llegaría a fin de mes y la decepción, tras un nuevo intento en la escritura y su consiguiente fracaso. Me acordaba de mirar los escaparates de las tiendas, preguntándome si algún día podría ponerme alguno de aquellos vestidos, antes de que mi cuerpo envejeciera. Y ahora estaba allí, con mi vestido nuevo, más delgada que nunca, sobre unos tacones de infarto, sentada en un palco del Coliseum de Las Vegas, bebiendo un cóctel con nombre de revista de moda. No quería que mis amigos siguieran viviendo en una situación económica inestable. Por eso, aún les tenía guardada una nueva sorpresa que les ayudaría a mejorar sus vidas de forma considerable. Había decidido invertir en sus negocios y ayudarles a sacarlos adelante, con un capital que ellos no tenían. Si se lo hubiera regalado, ninguno habría aceptado el dinero, pero si invertía en ellos, estaba segura de que estarían encantados. Desde que me había casado, me había dedicado a varias causas benéficas y eso significaba apoyar a muchos desconocidos. Niños indefensos, mujeres maltratadas, ancianos sin familia, hombres sin oportunidades, animales abandonados… Todo eso estaba muy bien, pero lo mejor de ser rica era poder ayudar a mi familia y a mis amigos, a la gente que de verdad quería y en la que creía, a aquellas personas que valoraba por cómo eran y por lo que hacían, con talento, y que sólo necesitaban que alguien les abriera una puerta. Así había sido yo antes, y me hubiese encantado tener una mano amiga que invirtiera en mí y en mi trabajo. Aunque sentía que era mucho más grandioso y agradable ser esa mano, porque había descubierto que dar es mejor que recibir. Y estaba aprendiendo a hacer ambas cosas al mismo tiempo. —¿Echas de menos aquello? —me preguntó mientras Poppy cantaba My way, a su maravillosa manera. Sabía a qué se refería mi amiga. —No—respondí quizá con demasiada rapidez. No echaba de menos aquellos malos momentos. Me alegraba estar lejos del Bar Lola, de la familia de los insoportables, del miedo y de las dudas. Estaba feliz de haber dejado atrás la lucha diaria y había zanjado la cuestión de forma desenvuelta. No había sido fácil el traslado. Cuando te vas a vivir a otro país, lo primero que te preguntas es qué vas a hacer con todos tus recuerdos. Piensas que es imposible dejarlos atrás, pero es en ese momento cuando comprendes, por primera vez, que puedes vivir sin ellos. Yo había metido en una maleta de mano lo imprescindible, las cosas que creía que no podrían existir sin mí, como el diploma del primer concurso literario que había ganado. Todo lo demás, lo había escaneado y metido en un «chismito»: fotos familiares, de amigos y fiestas en la playa, las de mi perro muerto hacía ya algunos años y toda mi obra escrita. Gracias a Dios, yo ya me había mudado antes y el pasado ya había sido filtrado y reducido a lo imprescindible, en una ocasión anterior. Si no, me habría resultado muy complicado decidir cuáles eran las cosas sin las cuales no volvería a ser yo misma nunca más. A pesar de ello, ya no lo era. Las malas experiencias que has vivido te cambian inevitablemente, pero las buenas te renuevan. Nahuel también había cambiado tras marcharse a España y sufrió hasta adaptarse. Había pasado demasiado frío de madrugada, en la cola de inmigración en Alicante. Aunque, como él siempre sacaba algo bueno de todo lo que le ocurría, se vanagloriaba de haber hecho grandes amistades. Los moros con sus moras, las moras con sus pañuelos, cargando con sus bebés, acompañando al marido para guardar las sillas cuando éste se marchaba a hacer sus necesidades a un bar. Las familias de Ecuador, con cuatro o cinco niños pequeños y morenitos, casi tan altos ya como sus padres. Y, por supuesto, sus compatriotas. Aquellos que, en cuanto se reencontraban, volvían a hablar en su idioma particular de palabrotas y exclamaciones sin traducción posible al castellano. —¡Boca sucia! —se llamaba a sí mismo, cuando se le escapaba algún taco delante de mí. Como en la canción de Juan Luis Guerra, acudir a la cola de inmigración requería de un esfuerzo sobrehumano. Había que levantarse a las tres de la mañana y preparar una hamaca y una nevera, como quien va a la playa, pero abrigado hasta los dientes, porque hacía muchísimo frío. Ahora, que la extranjera era yo y pretendía quedarme a vivir en otro país, sentía en mis propias carnes lo que eso significaba. Aunque no tuve que pasar nunca por nada parecido a lo que vivió Nahuel, al principio me había encontrado un poco extraña. Era la única europea y la mayoría de los norteamericanos desconocían que España formase parte de Europa. Y yo gastaba todas mis energías en demostrarles que los españoles no éramos hispanos y esto era, al mismo tiempo, una contradicción, porque sí lo somos, aunque no de Sudamérica, sino de España. Parecía un trabalenguas y pronto me cansé de intentar explicarlo. Por otro lado, cuando me presentaban a algún europeo por casualidad, incluso si era francés, me sentía como en casa. Deseaba que el mundo llegase a ser, algún día, un planeta sin fronteras, donde cualquiera pudiera elegir donde quería vivir, sin que otro le recordara dónde había nacido. Porque nadie escoge su lugar de nacimiento, ni aunque la New Age diga lo contrario. Si fuera así, ¿quién en su sano juicio elegiría nacer en una tribu africana, siendo mujer, sabiendo que vas a ser mutilada y tratada peor que una cabra? —¡Tu vida es perfecta! —me gritó Gigi, sacándome de mis cavilaciones. —Sí, lo es —asentí. Mi amiga empezaba a preguntar demasiado. Era «una metida como ombligo de gordo», habría dicho Nahuel. —Quiero que tengas esto y lo lleves siempre contigo. —Me dio un pequeño colgante con un cristalito de color malva. —Es una amatista. —¡Gracias! —Se lo agradecí sinceramente—. ¡Es muy bonita! —Cuélgatela y llévala cerca del corazón. Te ayudará a mantener en libertad a tu verdadero yo, y a discernir lo verdaderamente importante, entre todo lo que te rodea. —Te lo agradezco —le dije pensando en si estaba realmente loca, como había dicho Ariel. ¿No pensaría que iba a colgarme esa piedrecita al cuello a diario? Esperé que entendiera que no siempre haría juego con mi ropa—. ¿Estás preocupada por mí? —le pregunté intuyendo que así era. —No, pero un cambio de vida tan radical puede ser un poco complicado. —¡Pero todo es perfecto ahora! —Lo sé, pero por si acaso —añadió—. Por si ocurre algo que pudiera llegar a cambiar… —¿Qué podría cambiar? —la interrogué un poco irritada por sus comentarios—. Todo es perfecto, tengo al hombre perfecto y llevo una vida perfecta. ¿Qué puede ocurrir, ahora, que modifique esa perfección? ¿Qué le pasaba? Gigi estaba escamada como un arenque. Aunque pensándolo bien, vivía escamada desde que la había conocido. Estaba dejando demasiadas preguntas en el aire, pero yo, de forma inconsciente quería acallarla, para que sus palabras no sembraran dudas en mi interior. Estaba feliz y quería seguir sintiéndome de ese modo. Ya había sufrido bastante en la vida. —¡Quédate tranquila! —le pedí, calmándome también a mí misma—. Todo está bien y no dejaré que nada lo estropee. Me sonrió.—No te preocupes —me dijo emulando a Rick en Casablanca—. Siempre nos quedará Benidorm. Le sonreí y volví a mirar al escenario. Estábamos tan cerca que podía ver al cantante incluso sin ponerme las gafas. Esto me recordó que ahora podía operarme de mi astigmatismo. Poppy caminaba lentamente hacia nuestro palco, mientras entonaba una hermosa canción romántica. Alzó la voz y resultó sobrecogedor. Levantó la mano derecha con el micrófono, emocionando a todo el público y a mí, en particular. Entonces elevó la mirada hacia nosotros. Sus ojos brillantes se toparon con los míos llenos de lágrimas. Se retiró el micrófono de la boca y dejó de cantar. —¡Hay muchas mujeres bellas aquí esta noche! —exclamó cuando el tema terminó. Ariel me destrozó el brazo a pellizcos. —¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¡Te ha mirado! Gigi se lo tradujo por mí. Yo no podía dejar de contemplar a Poppy, que me miraba también con insistencia. Me acordé de lo que había dicho mi hermana cuando fuimos a ver a George Michael en el Wembley Arena, veinte años antes, en nuestro primer viaje a Londres, en un vuelo chárter lleno de adolescentes, en el que sólo nosotras, y nuestras amigas, éramos las únicas que no iban a abortar a Gran Bretaña. —¡No somos nadie! —exclamó ella, como si estuviésemos en un entierro. Traducido, significaba: «¡Cuánto me gustaría ser famosa para enrollarme con este tío que está más bueno que el pan de pueblo!». Claro que eso fue antes de saber que George Michael era gay y también antes de que le detuvieran por lascivia en un baño público. ¡Qué barbaridad! Yo ni siquiera sabía que la lascivia era un delito. O antes de que hiciese un videoclip vestido de policía, como si fuera uno más de los Village People. Se oyó un murmullo entre el público y volví al día de hoy. —¡Esta canción es para ti, por ser como eres! —exclamó Poppy por el micro, para mi sorpresa. Y Ariel empezó a chillar como un pirata al abordaje y a saltar en el palco para hacerse notar. Si hubiera sido un torero, ése habría sido el momento de lanzarme la montera o la oreja, que era peor, pues las tenía un poquito grandes. Me sonrió y me lanzó un beso con la mano. Sin darme cuenta, hice el gesto inconsciente de cogerlo y devolvérselo con una sonrisa. Escuché los gritos de emoción de Ariel, a mi lado, y noté la mirada preocupada y, al mismo tiempo, anonadada de Gigi. Poppy cogió mi beso y me guiñó un ojo. Me estremecí. Fue como si me hubieran rociado con polvo de estrellas. Esperamos hasta que Poppy estuvo dispuesto a acercarse a sus fans vips, para hacerse una foto con ellos. Cuando me vio, me sonrió de nuevo y se aproximó, dejando atrás a los que estaban delante de nosotros. Fue muy maleducado por su parte, pero yo me sentí como si hubiera engordado veinte kilos de repente, orgullosa y satisfecha. Con aquel gesto, me elegía como favorita entre los demás humanos privilegiados que estábamos allí para conocerle. No hizo falta pedirle nada. Me agarró por los hombros con su brazo, posando para la cámara de Ariel y la de Gigi, que hicieron de improvisados paparazzi. Los otros seguidores empezaron a agolparse y pronto se vio envuelto entre un grupo de ocho o diez personas, que le impidieron continuar a mi lado. No me molestó que tuviera que irse. Lo entendí y me sentí agradecida por el gesto de haberme elegido la primera. Ni en mis mejores sueños de fan adolescente, hubiese fantaseado con algo así. Si me hubiera ocurrido entonces, podrían haber pasado dos cosas: o me hubiera arrojado a sus brazos para pedirle un hijo o me hubiera muerto allí mismo, a sus pies. Esta vez no ocurrió ninguna de las dos. Simplemente, me lo tomé como un gesto de caballerosidad y me sentí oronda, mientras flotaba y atravesaba capas estelares, nebulosas y anillos de meteoritos. *** ¿Qué es lo peor que le puede pasar a una modelo mientras camina sobre la pasarela? ¿Caerse mientras intenta caminar con unos tacones de escándalo? No, la respuesta correcta era otra: que se le escape un pedo, llevando una faldita de gasa semitransparente, justo cuando está al final de la pasarela y se ha acabado la música, y mientras acompaña a un perrito color rosa pastel, vestido de Barbie princesa canina. Los tres nos quedamos perplejos cuando escuchamos aquel sonido, al tiempo que veíamos cómo apretaba los carrillos para intentar sujetar el pedo sin resultado. Gigi se rió entre dientes y Ariel soltó una de sus escandalosas carcajadas. —¡Y ahora el perro también se cagará! —exclamó escatológico. Me tapé la boca para evitar que mi risa se oyera entre los asistentes. Como nunca había ido a un pase de modelos, no sabía que esas cosas pudieran ocurrir y tampoco tenía idea de que aquellas chicas, delgadas como juncos, tuviesen espacio para una burbuja de aire en su interior. Vimos con claridad como la ligera tela de la faldita se movía y el público empezó a toser y a mirar hacia otro lado, para contener la risa, mientras la pobre chica se ponía roja como un semáforo. —¡Seguro que en el catering hay bebidas espirituosas! —se rió Gigi. —¿Y eso qué es? —preguntó Ariel. —Pues bebidas con gas. —¡Ah! ¡Pensaba que hablabas de bebidas católicas o algo que tuviera que ver con el espíritu! —le dijo él—. ¡Creí que nada podía ser peor que el ruido! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero el olor es peor! —pronunció gangoso y con la nariz tapada—. ¡Ahora ya sé lo duro que es ser una top model! Estábamos en primera fila y no podíamos evitar que la gente nos mirase a nosotros más que a las modelos. Dudé de si había sido buena idea llevar a mis amigos al pase de moda de la última colección canina de Tom Giordano, pero había sido invitada, por una de mis clientas, a la Semana Perruna de la Moda o, como se decía en inglés, la Doggy Fashion Week. —En esta ciudad, hay gente de muchas clases diferentes —aseguró una mujer detrás de nosotros a la persona que tenía a su lado. Nos callamos. Sentí que nos aludía. Nunca me había preguntado de qué clase era, ni antes ni ahora, pero quizá un pase de moda para perros fuera un buen sitio para empezar a planteármelo. Siempre que me había encontrado, frente a frente, con una mesa llena de canapés, no había podido alejarme mucho, porque quería probarlo todo. Mis amigos estaban muy felices aquella tarde. El día anterior habíamos estado hablando de sus negocios, en los cuales yo pensaba invertir. Gigi quería tener su propio estudio, en el que desarrollar proyectos de feng shui a lo grande y Ariel se decantaba por una tienda en Benidorm, de una franquicia de preservativos, dirigida al público del ambiente, con su propia página web: Ponteloconalegriaycolor.com. Durante el cóctel, les presenté a algunas de mis nuevas mejores amigas de Las Vegas. La mayoría tenían una preocupación apremiante por encontrar las joyas adecuadas para el vestido que lucirían en cada fiesta a la que estaban invitadas. Era un poco decepcionante para mí, pero siempre mantuve la esperanza de que pronto encontraría amigos con un poco más de materia dentro de la cabeza. Mientras tanto, me esforzaba por integrarme al grupo de conocidos y conocidas de Nahuel. Incluso me había atrevido a ponerme unas uñas un poco más largas, en dos colores y con tres brillantitos en las puntas, algo que pasaba desapercibido entre ellas. Esa mañana, también había acompañado a Ariel a ponerse unas. Desde que había visto las de Nahuel, cuidadas y limpias, en perfecto estado y en color carne, como si fuesen auténticas, no había hablado de otra cosa y se ocupó de convencer a Gigi para que ella también eligiera unas especiales para comedores de uñas, en blanco roto. El centro de estética de Nahuel les había encantado. No sólo disfrutamos de la sección principal, la de manicura, sino que también nos maquillamos y nos dimos un masaje cada uno. Todo eso, después de pasar la mañana en el spa del hotel. Cuando les conté que no era el único centro que Nahuel tenía, sino que estaba también el de Alicante, el de Barcelona y uno más en Miami, empezaron a comprender cómo el negocio de las uñas podía haberle convertido en un hombre millonario. Ariel fue al servicio. De tanto reírse con el accidente de la top model perruna, se le había aflojado el muelle. Gigi y yo nos quedamos tomando una copa de champán, tras dejar temblando la bandeja de los canapés. Después, mi cliente se acercó con unas amigas y charlamos durante un rato. Les presenté a Gigi y les informé de su trabajo como consultora de feng shui, por si había alguna energía que necesitara de su ayuda. Repartió unas cuantas tarjetas alegremente. Yo acababa de meterme un canapé ardiendo en la boca. —¡Está como negra en baile! —exclamé. —¿Otra expresión de tu marido? ¡Sólo te queda aprender a digerir el mate para convertirte en una argentina boluda! —me soltó Gigi, riéndose de mí. Cuando llegó Ariel, acompañado, casi me muero del impacto visual. No podía tragarme el canapé y mis ojos comenzaron a brillar por las lágrimas. Se me enrojeció la piel de la cara por el champán y por el susto. Al final, decidí engullirlo todo de golpe, aunque doliera. —¡Mirad a quién me he encontrado en el baño de los «gentleman»! —dijo, literalmente, con su peculiar pronunciación en inglés—. ¡No podía dejarlo allí solito! ¿No creéis? Gigi comenzó a gritar y se tiró a sus brazos, dándole primero dos besos y, después, otros cuatro, por si quedaba alguna duda de que estaba completamente alucinada con su presencia. — Oh, my God! —gritaba mientras daba saltitos nerviosos—. Poppy Wills! It’s amazing! ¡No me lo puedo creer! Ni yo. Nos volvíamos a encontrar. Poppy cogió mi mano y me la besó caballerosamente. Fue un saludo demasiado afectuoso, aunque agradable. —Nos volvemos a encontrar —me dijo. —Por favor, que alguien me traduzca —exigió Ariel y Gigi le hizo callar de un codazo. —Eso parece —le respondí. —Me gustaría saber tu nombre. Gigi respondió por mí. No necesitaba hablar, ya tenía una secretaria. Me bastaba con mirar a Poppy, que se acercaba más a cada instante, pues se iba pegando a mí de forma sutil y casi imperceptible. —Te buscaré —me prometió antes de marcharse de nuevo. Se ve que los famosos no pueden permanecer en un mismo sitio durante mucho tiempo. Lo raro fue que sus palabras me sonaron como a sentencia, a pesar de la alegría descontrolada de mis dos amigos, que me las repetían una y otra vez. —¡Le gustas! —Ariel gritó la verdad más aterradora—. ¡Y a ti también te encanta, lo sé! No hablé. ¿Qué podía decir para defender mi inocencia frente a tales acusaciones? ¿Cómo podría no gustarme? ¡Era Poppy Wills, el cantante, el famoso, la celebrity! Era el hombre por el que suspiraba casi la mitad de la población mundial. No iba a ser yo el único ser extraño de la Tierra que no le creyera absolutamente irresistible. De cerca, era todavía peor. Sentir su aliento y su voz susurrante en mi oído había sido traumático. No me quité la imagen de su rostro y su sonrisa de la cabeza durante varios días; el vello se me había puesto de punta al descubrirlo junto a mi cara y no se me había bajado desde entonces. No conseguí quitarme a Poppy de la cabeza durante todas las vacaciones de mis amigos; ni cuando fui a llevarles al aeropuerto porque regresaban a España; ni cuando volví a casa con Nahuel; ni cuando éste decidió que tendría que marcharse un mes a Miami; ni cuando me pidió que le acompañara; ni cuando le dije que no; ni cuando fui consciente de que no había querido ir con él porque había recibido una llamada del representante de Poppy Wills, en la que me decía que el cantante regresaría a Las Vegas en dos semanas y que quería invitarme a cenar. No me molestó aceptar su invitación con tanta antelación; era posible que en el mundo de la música hubiera que preparar las cosas importantes con tiempo. *** —Estoy casada —le dije cuando noté su mirada libidinosa; me desnudaba con el pensamiento. —Yo también —respondió Poppy como si tal cosa. Recordé haber visto el anuncio de su boda con una modelo, en televisión. —Pero yo no soy una mujer infiel, ni quiero serlo —le aclaré. —¿Por qué has venido, entonces? —Me has invitado a cenar… —Claro —se rió él, como si admitiera jugar a un juego que yo no sospechaba tan peligroso. La limusina paró frente al Coliseum. Me tendió la mano y me abrió la puerta para salir. Llevaba un maravilloso vestido de gasa, con falda corta de vuelo y unos volantes que le daban un toque principesco. De hecho, empezaba a sentirme como una princesa, gracias a sus atenciones. —Estará cerrado —le dije cuando llegamos a la puerta. —Para mí, no. —Sonrió. Verle sonreír fue como si se hubiera abierto una ventana por la que entrara aire fresco, mientras viajaba en la furgoneta de un repartidor de quesos. Necesitaba respirar, porque estaba demasiado nerviosa, pero su sonrisa me calmó. Tenía cara de no haber roto nunca un plato, aunque intuía que Poppy poseía de inocente lo que yo de top model. Entramos en el teatro y vi una mesa preparada en el escenario. Velas encendidas, música suave que salía de no sabía dónde, caviar y champán. «Menos mal que no ha pedido fish and chips con mantequilla», pensé al darme cuenta del hambre voraz que tenía, aunque no estaba muy segura de si era de comida exactamente. Nos sentamos y él me sirvió una copa. Dos escoltas permanecieron a unos metros de nosotros, vigilando el teatro vacío. Poppy me pareció más normal que antes. Sin aquella camisa plateada y los vaqueros de marca, podría haber pasado por un tipo corriente. Me alegré de que mantuviera ocultos sus tatuajes, porque no estaba segura de si me asustaría al verlos de cerca. No es lo mismo en televisión. Las personas cambian mucho vistas al aire libre. Es como si el hecho de aparecer en la pantalla de nuestro salón, les hiciera ser unos superhéroes y no nos damos cuenta que al fin y al cabo, es sólo un electrodoméstico más de nuestra casa. —No eres guapo —se me escapó en voz alta, aunque pretendía mantener en privado mis pensamientos. —¡Vaya, gracias! —se rió él—. Tú sí lo eres, preciosa. Me sentí mal por él. Me avergoncé. —No pretendía decir eso —intenté arreglarlo, mientras bebía champán—. Quería decir que no eres el tipo de hombre guapo que… bueno, no sé qué quería decir, lo siento. —Seguramente, quieres decir que, de cerca, parezco muy poca cosa. —¡No! ¡Qué va! ¡Todo lo contrario! —Volví a la carga—. Quería decir que no eres un hombre de esos que la gente, en general, llamaría «guapo», pero eres tremendamente atractivo. Y está claro que a la sociedad le gustas. ¡Tienes millones de fans! No sé qué quería decir. Tu presencia me confunde, lo siento. Alzó las cejas y volvió a reírse. Parecía un tipo simpático. —A muchas chicas les confunde mi presencia. Soy Poppy Wills, ¿recuerdas? ¿Cuántas mujeres darían lo que fuera por estar donde tú estás hoy? —Lo sé —le dije, sabiendo que, en realidad y aunque pareciera lo contrario, no estaba alardeando de nada, sino más bien lamentando la situación. —No es algo que me haga sentir orgulloso —añadió. —¿Por qué? —le pregunté—. ¿No es maravilloso gustarle a todas las mujeres? —¿Tú querrías gustarle a todos los hombres? —me devolvió la pregunta. Lo pensé durante un segundo. Debía de ser complicado no poder ir por la calle con libertad, sin temer que algún loco quisiera poseerme. Recordé lo mal que me había sentido siempre por culpa de las groserías de algunos hombres y aquello no era nada comparado con una multitud de fans, absolutamente idas, corriendo tras de ti y vigilando cada uno de tus movimientos. Decididamente, no debía de ser fácil, aunque seguro que tenía su lado bueno. —A veces, pienso que no podré soportarlo. No me hice cantante por esa razón, ¿sabes? Me gustaba cantar, eso era todo. —Sonrió—. Nunca pensé que podría llegar a esto. —Quizá por eso me alucina mucho más que me parezcas un hombre normal y corriente, ahora que te veo de cerca, sentado a mi lado y bebiendo champán. —Bueno, ¿no es tan normal cenar en el escenario del Coliseum de Las Vegas, no? —alardeó. —Supongo que no. —Entonces, ¿ya no te parezco guapo? —¡No quería decir eso! —rectifiqué—. Seguramente, necesito más champán para asimilar que estoy cenando con un ídolo de masas. ¡Esto habría sido mi sueño de juventud! —Aunque tu ídolo debía de ser otro. —¡No lo dudes! ¡Estaba completamente enamorada de Boy George! — exclamé. —¡Pero si es maricón! —soltó con una palabra en inglés que pretendía decir algo muy parecido. —¡Lo sé, pero me encantaba! Incluso me vestía como él. Volvió a levantar las cejas. —Quizá no tenías muy claro si querías casarte con él o querías ser él. —¡Eso creo yo! De adolescente, nunca tuve las cosas muy claras, la verdad. —¡Al menos era inglés! ¡George, haré lo que pueda! —exclamó como si Boy George pudiera oírle, antes de volver a ponerse serio—. ¿Y desde cuándo te gusto yo? —¡Ah, desde que dejaste a ese grupito de niños mimados! —¡Eres atrevida, eh! —Soltó una carcajada—. ¡Yo no lo habría explicado mejor! ¡Eso es lo que éramos! —Por eso entendí perfectamente que necesitaras abandonarles para empezar tu carrera en solitario. Tienes una voz magnífica y aquellas canciones muy tontas, no dejaban que te lucieras. En serio, eres… increíble. No hay muchos artistas tan buenos como tú. Además, eres un genio en el escenario. Cómo te mueves, cómo bailas, cómo te ganas al público… ¡Como si lo tuvieras en la palma de la mano! —Quiero seguir escuchando… —¡Ja, ja, ja! ¿Te encanta que te adulen, verdad? Bueno, pues eso es lo que realmente pienso sobre tu trabajo, es maravilloso. ¡Consigues que todo el mundo se sienta especial! —Es lo mejor que me han dicho nunca. —Se puso serio. —Tú has debido sentir algo así alguna vez. También debiste de tener tus ídolos. —Así es, aunque creo que lo que has descrito es más un sentimiento femenino. No sé si mis fans masculinos llegan a sentirse igual. —Bueno, yo conozco a uno que sí, pero es gay, así que podemos contarlo entre tus fans femeninos. _Se rió de nuevo.—Entonces, quedamos en que soy feo, ¿no? —¡Por Dios! ¡Yo no he dicho eso! Al contrario, no sé qué tienes pero eres absolutamente irresistible. Al menos para mí._Me miró como si hubiera ganado la batalla. Sentí que acababa de caer en la mayor trampa que me habían puesto en toda mi vida. Deseé borrar mis palabras, pero ya era demasiado tarde. —¿Sabes qué es lo que me hace irresistible? Negué con un movimiento de cabeza. —¡Ven conmigo! —me pidió, retirando mi silla para que pudiera levantarme. Nos alejamos de la mesa y llegamos al borde del escenario. Se colocó detrás de mí. —Cierra los ojos. Lo hice y sentí sus manos rodeando mi cintura. Sabía que pronto se atrevería a cruzar la línea que tanto temía mi mente y tanto deseaba mi cuerpo. Podría haber salido corriendo, pero mis piernas estaban paralizadas. Además, me había puesto las sandalias que Nahuel me regaló antes de conocerme, por dos poderosas razones que, sin duda, eran contradictorias entre sí. La primera: porque así me recordaría a mí misma que estaba casada con un hombre maravilloso que, además, era mi amor verdadero y único. La segunda: porque con ellas, no podría salir corriendo para escaparme. —Intenta escuchar al público. Estás a punto de salir al escenario —susurró —. Ve más allá de los gritos y los silbidos. Están impacientes. Nota su aliento, su respiración, el ritmo de sus corazones, mientras esperan que salgas y entones su canción favorita, mientras esperan que no les defraudes, que les sorprendas una vez más y mejor que la vez anterior. Intenta sentir la presión que ejercen sobre ti. ¿La sientes? Algo me empujaba desde dentro y creí que iba a caerme, pero sus manos grandes sujetaban mi cintura. Me encontré segura a su lado. —Esto es lo que me convierte en alguien irresistible: hago lo que amo. Sé que ésta es mi vida. Tengo la certeza de que no podría hacer otra cosa, pues he venido al mundo para cantar. —Ha sido increíble —le dije abriendo los ojos y dándome la vuelta—. ¿Es esto lo que sientes antes de salir? Movió la barbilla afirmando. Me pareció que nunca había visto a un hombre tan atractivo. Seguramente había deseado mucho más a Nahuel, pero, en aquel momento, Poppy parecía el amo del mundo, como si nadie pudiera darle un «no» por respuesta. No se movió ni un ápice. Estábamos tan pegados que uno de los dos se vería obligado a romper el hielo, de un momento a otro, pero a él le gustaba alargar los momentos de gloria, como hacía en el escenario. No pude movilizar ni un músculo hasta que sus labios se pegaron a los míos y sentí su beso, tan ardiente y dulce que la piel se me erizó de la cabeza a los pies. ¿Qué mujer, estando en su sano juicio, diría que no a un beso suyo? Me sentí culpable. No iba a ser yo la primera fan que se le resistiera. ¿Qué dirían las demás al enterarse? Me matarían todas juntas y al mismo tiempo. Por un momento, me creí abanderada de todas las seguidoras de Poppy del mundo. No podía dejarlas en mal lugar. Me negaba a ser recordada, para la eternidad, como la fan que le había dicho que no a Poppy Wills. —¡No! —grité apartándole de mí—. ¡Quiero a mi marido! Pareció muy sorprendido. Seguramente no se lo esperaba. Sobre todo, porque su beso había sido uno de los mejores besos de mi vida y porque, como él mismo dijo, era la primera mujer de la que escuchaba esa palabra. —¡Nadie me ha dicho nunca que no! —chilló él también. «Vaya—pensé, mirándolo desde otro punto de vista—. Al menos, iba a ser la primera en algo.» —Lo siento —me disculpé, aparentando que ser la primera me hacía sentir muy mal. —¿Pero por qué? —preguntó—. ¡Espera! ¡Quiero entenderlo! —Se sentó en la mesa de nuevo. Ahora sí que me parecía realmente inocente. ¿Era posible que no pudiera entender por qué una mujer, felizmente casada, decidía no ser infiel a su marido, al que amaba con locura? Estaba claro que vivíamos en mundos distintos. Me senté a su lado, porque le vi muy mal y quise apaciguar su malestar, si me era posible. Como siempre, tan bondadosa, haciendo de Teresa de Calcuta con los hombres indebidos e indeseables. Ya sé que, ahora, la cosa puede parecer tonta, pero en aquel momento, empezaba a sentir lástima por él y no quería irme de allí sin intentar consolar su ego malherido de estrella del pop rechazada. —Mira —le susurré—, no es por ti. Tú eres maravilloso, pero hay cosas que son auténticas, tan auténticas que no pueden romperse. ¿Lo entiendes? —Acaricié su pelo como hubiera hecho su madre, pero el sentir su suavidad entre mis dedos me excité de nuevo, si es que en algún momento había dejado de estarlo. —Cualquier cosa puede romperse —me contestó él. —No lo que es auténtico. —Dame un ejemplo —me pidió. Busqué en el almacén de mi imaginación hasta encontrar un ejemplo que no sólo le sirviera a él, sino también a mí. Necesitaba creer que darle calabazas era lo mejor. —Estos zapatos. Son buenos desde su origen. Están bien hechos, con buenos materiales y un buen diseño. Y, por mucho que los use, nada puede con ellos. —Déjame verlos —me dijo quitándome el derecho. Le vi coger el cuchillo y arrancar la tira de brillantes en décimas de segundo. Me quedé petrificada al ver los brillantes desparramándose diminutos por el suelo de madera del escenario. —¿Ves? Todo puede romperse. —Me demostró con una sonrisa de ganador —. No te preocupes. Te compraré diez pares iguales o mejores que ése. —Cogió mi pie y me lo puso como el príncipe a la Cenicienta—. Aún te servirá para regresar a casa, aunque ya nunca será lo mismo. ¿Hablaba de los zapatos o de mi matrimonio? Se me acercó despacio, como si tuviera miedo de mi reacción, e intentó besarme. Me levanté y me lancé sobre él, tirándolo al suelo. Tenía poco tiempo antes de que vinieran sus escoltas que, por suerte, estaban ocupados hablando de sus cosas y tardaron en darse cuenta de lo que ocurría. Seguro que Poppy les había avisado de que no debían interceder si nos veían hacer el amor. Yo le había tirado al suelo. No era lo mismo que amarse, pero lo parecía. Me quité el zapato que él había roto y le di con él en la cabeza, intentando clavarle el tacón en el cogote, apretando hasta que sintiera dolor, mientras me preguntaba si tenía dentro algo parecido a un cerebro. Forcejeamos. Él me lo arrancó de la mano y lo lanzó lejos. No gritó ni llamó a sus escoltas. Al contrario, ponía cara de estar divirtiéndose de lo lindo y eso me cabreó aún más. Le pegué puñetazos, le tiré del pelo, le insulté en inglés y en español, pero nada parecía afectarle. Él seguía empeñado en intentar besarme. Yo no iba a clavarle un cuchillo en el cuello, solamente deseaba descargar la ira que sentía conmigo misma, contra él y su estupidez. ¡Había roto uno de mis mejores zapatos! ¡Aquellos que me había regalado Nahuel, antes de conocerme! «No hay hombre más tonto en el mundo que Poppy Wills», pensaba mientras tiraba de uno de sus mofletes para arrancárselo. —¿Qué te has creído tú, imperialista de mierda? —Me escuché decir—. ¡No puedes hacer siempre lo que se te antoje! ¡Has roto mi zapato! ¿Qué te crees, que las Malvinas son tuyas? ¡Y una mierda! ¡Y Gibraltar tampoco! No me reconocía. Nunca me habían importado esas cosas, pero debió salirme la vena patriótica. Intenté tirarle de una oreja, pero él continuó riéndose. Entonces recordé que tenía unas uñas tan largas como la cola de fans que siempre le perseguían. Las saqué como si fuera un gato y le arañé la cara. Oí un ruido y supe que una de las uñas se me había partido. Después, alguien me agarró por los brazos y me levantó del suelo. Los escoltas acudieron en su ayuda, evitando que pudiera matarle a tirones de oreja y escupitajos. Poppy se levantó riéndose. —¡Eres una gata salvaje! —exclamó—. ¡Así me gustas más todavía! Sí, definitivamente, era un idiota. Era el típico hombre-diana, cuantos más dardos recibía, más disfrutaba de sí mismo y más maravilloso se sentía. —¡Cualquier guiri que se pone hasta el culo de pintas en Benidorm es mejor que tú! Debió de encantarle la comparación, porque soltó una gran carcajada y sus escoltas también comenzaron a reírse. Me sentí estúpida. Ningún insulto parecía hacerle mella. Quizá sea cierto eso de que las estrellas del pop son de otro mundo… Cuando salimos del teatro, un millón de flashes me cegaron los ojos. Poppy cogió mi mano y me arrastró, para evitar que fuera el blanco de las cámaras. —¿Quién es tu nueva novia, Poppy? —Oí que gritaban—. ¿Vas a divorciarte de tu mujer? ¿Es ésta tu amante? —¿Cómo se han enterado? —le pregunté cuando estábamos ya a salvo en la limusina. —No lo sé —dijo visiblemente preocupado—. Ha podido ser cualquiera. El portero del teatro, alguien que nos ha visto entrar, los del catering… —¡Dios mío! ¡Debe de ser horrible vivir así! —De nuevo, sentí lástima. —Así es —me respondió intentando arreglarme el pelo con su mano—. Atúsate un poco. Saqué el espejo de mano que llevaba en el bolso y, ¡Dios mío!, me horroricé. —¿Me han sacado fotos? —le pregunté. —Me temo que sí. ¡Eso es lo que ocurre cuanto intentas matar a un cantante famoso! —dijo riéndose a carcajada limpia. «Grrr…», le gruñí interiormente. Me miré de nuevo. Mi pelo parecía un nido de caranchos, como solía decir mi marido, cuando yo intentaba peinarme después de hacer el amor. Nuestra sexualidad siempre había sido muy agitada y mi cabello, en aquel momento, tenía exactamente el mismo aspecto. Me sentí ridícula, avergonzada y cabreada. Poppy me miraba con su sonrisita eterna, mientras yo intentaba alisarme y recolocarme los mechones. —¿Volveré a verte? —se atrevió a preguntarme cuando me dejó en la puerta de mi apartamento. —Ni en tus mejores sueños. Acabas de perder a tu mejor fan —le solté despectivamente y cerré la puerta de la limusina de golpe. *** Las revistas cayeron sobre la mesa delante de mis narices. Las cogí y leí los titulares de las portadas: «Poppy Wills infiel en Las Vegas», «La estrella del pop de la mano de una desconocida», «La nueva amante despeinada del cantante». —¿Qué es esto? —pregunté como una estúpida. —¡Vos lo sabés! —me gritó, dulcemente a pesar de todo—. ¡No fue muy lindo escuchar a una de mis clientas decir que esa mujer se parecía a mi esposa! —¡Dios mío! —exclamé asustada mirando mi pelo. Debía haber ido al servicio del teatro antes de salir, me lamenté, pero estaba tan cabreada que sólo quería irme a casa lo más pronto posible. Ahora me daba cuenta de mi error. Si una va a salir en las portadas de todas las revistas del corazón del mundo, debería de tener, al menos, tiempo de peinarse, sobre todo si ha estado tirada por el suelo, intentando tirar de los carrillos a un cantante famoso. Nahuel me miraba con humillación en sus ojos. Él sabía cuáles eran las ocasiones en que mi pelo se volvía totalmente ingobernable. Debía de creer que me había acostado con Poppy. —¡No pasó nada! —le expliqué suplicante—. ¡Te lo juro! Se dio la vuelta y se marchó del apartamento, pero antes me dijo en voz baja: —Si sos inocente, vos tendrás que arreglarlo. ¿Cómo se arregla algo así? Yo jamás había aparecido en las revistas del corazón, salvo cuando mi hermana hizo una foto a un fantasma en la Catedral de Notre-Dame y la enviamos, junto con un artículo mío, a la revista ¡Adiós! , que entonces tenía una página para casos extraños. En un siguiente viaje a París, descubrimos que el fantasma era una estatua, pero nosotras no tuvimos la culpa. Antes de enviarla a la revista, se la habíamos mandado a un famoso y reputado parapsicólogo, que nos aseguró que era una auténtica alma en pena parisina. Y la revista ¡Adiós! tampoco investigó mucho. Lo mismo ocurría ahora con aquellos titulares en que todas daban por hecho que yo era la amante de Poppy. Supuse que la verdad no es, precisamente, lo que más ejemplares vende. Al parecer, es fácil mentir sobre alguien y decírselo al mundo entero, porque ya nadie contrasta las noticias para ver si son ciertas. Yo, al menos, no había recibido una sola llamada de ningún periodista que quisiera conocer la verdad. Mi móvil empezó a vibrar y a sonar dentro de mi bolso. —¡Hola, Gigi! ¿Cómo estás? —le pregunté al descolgar—. Supongo que ya has visto las revistas. —¡Hola! Estoy… estando, que no es poco —me respondió con su particular forma de hablar sin decir nada—. Mis energías están bloqueadas, pero supongo que las tuyas están mucho peor. No supe qué contestarle… —Pero no te llamo por eso. —¿Ah, no? —me interesé. —No. Te llamo por algo mucho peor. —¿Qué puede ser peor que aparecer en la portada de la prensa amarilla universal, con esos pelos? —¿Tienes el canal internacional, verdad? —Creo que sí. No veo mucho la tele. —Pues, ponlo. No te va a gustar lo que vas a ver. Te llamo luego —dijo y me colgó, dejándome sola ante el peligro. No me lo podía creer. ¡Ariel estaba en el programa de Jimy Cantimpalo! Me froté los ojos y miré de nuevo. Era él, no había duda alguna. ¿Pero qué hacía allí? El teléfono sonó otra vez. Gigi atacaba de nuevo. —¿Qué está haciendo Ariel en ese programa? ¡Se ha puesto unos pantalones muy raros! —Llevaba unos pantalones plateados, bien ceñidos, y un chaleco a juego sobre una camisa de flores—. ¡Qué hortera se ha vestido para ir a la tele! ¡Parece un lolailo! —Eso no es lo que importa —me riñó Gigi—. Ha ido a hablar de ti. —¿De mí? —Seguía sin poder creérmelo—. ¿Y sobre qué? —¿Tú qué crees? ¡Gracias a tu salida nocturna con ese cantante de mierda, ahora eres famosa! —¡Vaya! —Fue lo único que se me ocurrió decir; por primera vez en mi vida, me había quedado sin palabras. —¿Nahuel lo sabe? —Él me ha traído las revistas hace un momento. —Lo siento. —No hice nada malo, Gigi. ¡Te lo juro! —Lo sé. Si te hubieras acostado con él, me lo dirías. —Exacto. Tú lo sabes. —Pero Ariel, no. Llámale antes de que se le ocurra inventarse algo. ¡Ése se pone a hablar y no para! —¿Pero el programa es en directo? —Sí, aunque seguro que lleva el móvil encima. Todos los periodistas de ese programa lo tienen, mándale un mensaje. —Lo haré. Gracias, Gigi, por confiar en mí. —Lo único que lamento es no tener delante a ese lameculos de Ariel. ¡Le iba a desequilibrar los cojones, si es que los tiene! —gritó con voz masculina, antes de colgar. Escribí: «No me acosté con Poppy, fue sólo una cena. Recuerda que soy tu mejor amiga». Pude ver que Ariel recibía mi mensaje. Aquello sí que era la vida en directo. Lo leyó y volvió a guardarse el teléfono en el bolsillo. Hubiera jurado que había engordado al menos tres kilos desde la última vez que nos habíamos visto. Jimy Cantimpalo le presentaba en ese preciso instante: —¡Esta noche, en directo, tenemos con nosotros a Ariel, el mejor amigo de la nueva novia de Poppy Wills! —Se oyeron aplausos—. Ariel, ¿vienes dispuesto a contar la verdad? —El presentador se calló durante un segundo—. Atención, porque parece que nuestro invitado acaba de recibir un mensaje en directo. ¿Es así? ¿Es un mensaje de la nueva amante del cantante? Ariel asintió con la cabeza. Empezó a mover la boca y a hacer señas mirando a cámara. Pretendía decirme algo, articulando sus labios para que no se enteraran los demás. ¿Era idiota o le faltaba un verano? ¿Había olvidado que estaba en televisión? ¡Millones de personas le estaban mirando! —En breve, nuestro invitado, Ariel Hernández, nos contará lo que dice ese mensaje. Sabía que los apellidos españoles acabados en «-ez» significaban «hijo de». Es decir, Hernández quería decir «hijo de Hernando». Le cambié el apellido: Ariel Putez, hijo de puta. Me pareció ver que Cantimpalo se acercaba demasiado a mi ex mejor amigo. Le puso la mano sobre el hombro y lo miró de forma un tanto diferente: —¿Vas a contar toda la verdad esta noche? —insistió. —La verdad de la buena —respondió Ariel. No pude evitar reírme. —¡Sibila ha sido hasta hoy una desconocida, pero, en este programa, en directo, vamos a conocer a esta mujer que le ha robado el corazón al famoso cantante! ¿Quién es? ¿Dónde y cómo se conocieron? ¿Desde hace cuánto tiempo están juntos? ¿Es ella libre o también está casada, como Poppy? — continuó Jimy Cantimpalo—. ¡Éstas y otras preguntas serán contestadas esta noche, en este programa, de la boca del mejor amigo de esta mujer, hasta hoy desconocida! ¡Pero será en unos minutos, después de la publicidad! ¡No se vayan, volvemos en seguida con esta interesante primicia! La presentación no estaba mal. Casi me había hecho sentir importante. Sólo me quedaba confiar en que lo que Ariel dijera sobre mí fuese cierto. Pero me cayó como una patada que asistiese a un programa televisivo para lucrarse hablando sobre mí. Sobre todo, después de que yo le hubiera ayudado con su nuevo negocio. No, no era cierto. No era ésa la razón, sino que, hasta aquel momento, yo aún creía en la amistad verdadera. Al verle en el programa de Cantimpalo, empecé a dudar de él y me sentí como si me hubiesen colocado en una rueda giratoria, esperando a que Ariel me lanzara sus dardos. El agente de Poppy me llamó un par de veces. Le contesté diciéndole que no hablaría con él ni borracha. Y se cansó pronto de intentarlo. A la semana siguiente, nadie se acordaba ya de la desconocida despeinada que había aparecido de la mano de Poppy Wills, pero mi corazón seguía sufriendo porque, aunque él permanecía a mi lado, sentía que había perdido la confianza de Nahuel. Además, había aprendido que, por dinero, hasta los mejores amigos son capaces de airear las miserias ajenas, retratándose y descalificándose a sí mismos. Recordé que Ariel siempre había dicho que él valía para ir a la tele. Yo creía que lo decía porque su ánimo se elevaba cuando veíamos juntos los primeros cinco minutos del programa de Jimy Cantimpalo, el tío más bueno que podíamos recibir en casa la noche de los viernes. Pero ahora me daba cuenta de que había algo más tras sus palabras. Su egocentrismo ganaba de nuevo. Recordé cuando decíamos que, si algún día yo presentaba un libro, él me acompañaría y hablaría por mí en el acto. —No creo que presentar un libro sea más difícil que dar una charla a las amas de casa de la Asociación de «Mujeres con las manos en la masa» —me dijo una vez—. Y tú fuiste y hablaste muy bien allí. —Estaba borracha —le recordé—. El vino de la cena me ayudó mucho. Pero eso de ir a la tele… no creo que pudiera. —Pues tendrás que hacerlo cuando seas una escritora famosa. —Supongo —respondí tragando saliva. —Pues yo sí valdría. Ya he hablado en público antes. —¿En serio? ¿Cuándo? —le pregunté. —Cuando trabajaba en el supermercado. Yo era quien daba el saludo de bienvenida y de despedida a los clientes por megafonía. Y en las fiestas de mi pueblo, siempre me presentaba como voluntario para cantar los números en el bingo. —¿Lo dices en serio? —Solté una carcajada—. ¡Amigo, eres de lo que no hay! ¡Ja, ja, ja! Ariel siempre había sido peculiar. Era el mismo que me había contado que le habían puesto la «manga ancha», cuando por fin tuvo Internet en casa. Sólo esperaba que no se le ocurriera gritar «¡Bingo!» cuando el guaperas de Cantimpalo se le acercase. *** La mujer me sirvió dos cucharaditas de azúcar, removió la taza por mí y, para mi sorpresa, chupó la cucharilla sin darse cuenta, antes de volver a meterla en la taza y dármela para que me lo tomara. Hizo lo mismo con las demás damas que habían sido invitadas al té con pastas y sándwiches. Entre todas, formábamos parte del grupo femenino que más había contribuido, durante el año, con sus donaciones, a la fundación para las niñas desprotegidas. Así se llamaba y de eso se trataba, de intentar proteger a las niñas de todo el mundo de las mentes calenturientas y enfermas de algunos despiadados trogloditas y de las culturas que mantenían la idea de que había que mutilar a las mujeres, para someterlas y seguir siendo los más machos. En cuanto se dio la vuelta, para coger los trofeos que se disponía a entregar, eché el café en la maceta de una de las palmeras que adornaban y refrescaban el patio con su sombra. Acto seguido, una de las damas me tiró el té hirviendo de su taza sobre la mano. Di un grito sordo, intentando que nadie nos descubriera por traidoras. —¡Discúlpeme! —me dijo. —No se preocupe —le contesté riéndome—. ¿Siempre chupa las cucharas después de echar el azúcar? —Sí, es una manía, creo —me respondió—. Es una mujer muy excéntrica. Estábamos en un rincón de los jardines y podía sentir que el verano florecía, al mismo tiempo que mi desazón. —¿No se da cuenta de que no está en su casa? —pregunté con ironía. —El hotel es suyo, es casi lo mismo, ¿no? Me sentía agradecida. Aquellas mujeres no habían cancelado mi invitación después de mi aparición, apoteósica y breve, en las revistas de todo el mundo, a pesar de que ellas conocían a Nahuel desde hacía mucho tiempo y se dejaban acicalar en sus salones repartidos por todo el planeta. Le adoraban, le amaban en silencio y me envidiaban por ser la que se metía en su cama cada noche. En sus caras, de labios apretados y muecas ladeadas, pude ver claramente que no entendían que hubiese desperdiciado toda aquella vida maravillosa por una estrella del pop tan irreverente como insultante. Las revistas se habían ocupado también de recordar los momentos más vergonzosos de Poppy Wills en el escenario, como cuando, hacía años, se le había ocurrido bajarse los pantalones y enseñar el pompis en televisión, como protesta en contra de la guerra. Las mujeres ricas protestábamos, pero no por ello perdíamos nuestra dignidad. Lo hacíamos con más dinero, con más trabajo y con más esfuerzo; en fin, con cosas que realmente eran útiles. A nadie le serviría de nada ver el culo de un cantante en televisión. Los soldados no regresarían a casa por ese detalle y tampoco las niñas desprotegidas se verían beneficiadas. Por eso estábamos allí reunida, para celebrar el trabajo de las que más habían contribuido, dignamente y con utilidad, a la mejora del mundo. Pero me daba cuenta de que ninguna había olvidado la imagen de mi pelo como si me hubiera explotado una mascletà en la cabeza. ¿Pero qué sabían ellas de mi vida? ¡Tenían las suyas bien protegidas para que nada ni nadie pudiera colarse por ninguna rendija! Yo aún no había aprendido a ser como ellas, bendecidas por la vida y el dinero. Yo era un miembro reciente. Apenas había sido capaz de acostumbrarme a tener absolutamente todo lo que deseaba y ya estaba cayendo en el mayor de los errores: dejarme llevar por un corazón en libertad. No era posible. No estaba permitido. Si era la esposa de un hombre rico, debía actuar como ellas. Ignoraba si alguna de ellas habría caído en la tentación alguna vez en su vida, pero, por su aspecto impoluto y perfecto, día y noche, aquello no parecía posible. Eran buenas personas, que no exigían a la vida más que seguir como estaban, que ya era suficiente. Quizá nunca habían tenido sueños o, si los tenían, los habían cumplido y por eso tenían tan buen tipo, además de por las liposucciones. Era probable, también, que les hubieran liposuccionado el alma. Yo siempre he creído que los sueños imposibles pertenecen al alma y por eso es tan difícil hacerlos realidad. Lo malo es que, cuando un sueño no se cumple, el que engorda es el cuerpo. Yo aún mantenía la línea. Seguramente, muchas de ellas dirían que yo era una mujer de sueños cumplidos, pero ninguna me conocía de verdad. Por un momento, recordé quién había sido yo hasta un año antes, cuáles habían sido mis sueños y me pregunté si lo que me había ocurrido con Poppy no era una llamada de atención de mi subconsciente. Ariel me habría dicho que sí, tras leerlo en alguna de las revistas de autoayuda para las que yo escribía. Nadie se atrevió a probar el té con saliva removida. Cuando los sándwiches se acabaron, todas colocamos nuestros móviles apagados encima de la mesa, como si fuéramos altos ejecutivos en una reunión de negocios. No supe a qué se debía, salvo cuando comenzaron a dar ideas para los nuevos proyectos de la fundación. Entonces comprendí lo inteligentes y creativas que eran aquellas mujeres, aunque sus aspectos dijeran: «No me importa nada, salvo mis uñas con cristales de Pifiowsky». Me miré las mías, muy tímidas comparadas con las de ellas. Quizá aún no encajaba del todo. Mis uñas no eran dignas de la esposa de ese hombre, que les alegraba la vida cada quince días, colocando brillantitos en sus dedos. No sé si fue el hecho de volver a aspirar el aroma del té, que me recordó a mis tiempos de pobreza artística, o contemplar mis dedos torcidos, de tantos años de teclear como una posesa, pero me sentí orgullosa; eran mis cicatrices de guerra. Después, me entristecí. Por primera vez, fui consciente de que llevaba un año sin usar las manos para algo realmente útil. Debían de sentirse heridas y olvidadas, o eso me pareció cuando me las miré de nuevo con disimulo. Las sentí vacías. La presidenta había sacado ya todos los trofeos y se disponía a entregarlos. Dijo los nombres de las finalistas, entre ellos el mío. Me sorprendí mucho y pensé que, seguramente, querían agasajarme por algún motivo, que no tendría nada que ver con la fundación. Tampoco creía yo haber hecho tanto para ayudarles. Solamente, aportar mi granito de arena en los proyectos ya encauzados y apoyar las nuevas ideas para el futuro. Sin embargo, según ellas, yo había conseguido algo más, de lo que no había sido consciente hasta aquel momento, cuando la presidenta comenzó a hablar: —Por haber contribuido a dar a conocer nuestra fundación, a través de los medios y en tan poco tiempo, aunque no haya sido del modo más ortodoxo. —Todas se rieron, después de un murmullo general de explicaciones conjuntas—: Queremos otorgar un premio especial a Sibila... Me puse colorada al escuchar sus aplausos, mientras me acercaba a recoger el premio. Todas esperaban que yo dijera unas palabras, pero me sentía avergonzada. —¡Bueno! —dije para empezar—. La verdad es que me he hecho famosa sin pretenderlo. —De nuevo, las risitas—. Sin embargo, si esto ha servido para dar a conocer un poco más la fundación en España, en Europa y en el resto del mundo —sonreí con timidez—, ¡pues, al menos, habrá servido de algo! —Miré el premio. Era un cilindro metálico plateado, con mi nombre grabado debajo de una frase que decía: «Por la divulgación mediática». Sólo se me ocurrió añadir una cosa más, antes de meterlo en la bolsa fucsia con lazos rosa chicle que iba a juego para guardarlo—. ¿Y esto, dónde lleva las pilas? Sólo me reí yo. Nadie quiso entender mi chiste. Corrí a mi asiento más avergonzada que antes. No me sentía merecedora de ningún premio. Haber salido en las revistas como la nueva amante de Poppy Wills no era la mejor manera de dar a conocer la fundación. —¿Me deja verlo? —me preguntó la mujer que me había echado el té ardiendo sobre la mano. — ¡Claro! —Se lo entregué. —Si le apetece, podemos ir a tomar un helado después. —Está bien. No tengo ninguna prisa. Además, aún no he probado un buen helado desde que estoy en Las Vegas. —Por eso no se preocupe. Mi marido es el dueño de la mejor heladería italiana de la ciudad. Yo invito. —¡Gracias! —Le sonreí. En los escaparates de la heladería, había fuentes de chocolate blanco y negro, que dejaban correr el líquido espeso sobre otras fuentes, que llegaban desde el techo hasta el suelo, para recogerlo después entre cristales de colores, brillantes como los de la casa hecha de criptonita de Superman. En el interior, había un avión de juguete gigante que daba vueltas sobrevolando nuestras cabezas. Había juguetes de madera en las estanterías de las paredes y toda la decoración infantil que pudiese caber en la imaginación. Pedí un helado doble de chocolate y cerezas. Mi nueva amiga se metió tras el mostrador para servírmelo ella misma. Después, salió con uno de pistacho entre las manos y se sentó junto a mí, en un taburete de la barra. —¿Está bueno? —La verdad es que sí —le contesté—. No son como en Roma, pero está muy rico. —¡Roma, qué maravillosa ciudad! —exclamó ella—. Mi esposo y yo fuimos para hacer un curso de maestros heladeros y trajimos las máquinas directamente desde allí. Por eso, hemos convertido esto en la mejor heladería de Las Vegas y la que más sabores ofrece. Me fijé en las neveras, que mostraban un número casi incontable de sabores y colores distintos. Incluso había uno azul llamado «Pitufo». —¿Con qué se hace el helado de pitufo? —me reí. —Con una pasta parecida a la del chicle. A los niños les encanta. Tenemos también de Hello Kitty y de Bob Esponja. —Pero, eso no son sabores… —Si pones el nombre de un personaje de televisión en un helado, todos los niños lo quieren tomar. —Ya, ¿pero eso no es engañar a los niños? —Me miró sorprendida por la pregunta. Sentí que me lo estaba tomando demasiado en serio, pero, aún así, continué—: Quiero decir que esa pasta azul no puede tener sabor a pitufo, porque no sabemos a qué sabe un pitufo. ¿Tú lo has probado alguna vez? ¡Por Dios, me parece tan macabro! —exclamé, imaginándome al pequeño pitufo azul dando vueltas, antes de ser amasado y mezclado por una espantosa máquina asesina. —¡Y qué más da! Lo que importa es que se venda. —¡Claro! ¿Eso es lo único que importa, verdad? ¡Lo único válido en el mundo es que algo se venda! ¡Da igual si es bueno o no, si merece la pena o es una mierda! ¡Tampoco importa si daña la sensibilidad de un niño, lo único que importa es que se venda bien! ¿Pues sabes una cosa? —insistí cada vez más cabreada—: ¡A mí, me importa! ¡A mí, me hiere la sensibilidad pensar en un pobre pitufo convertido en helado! —Su cara se iba poniendo blanca mientras yo continuaba con mi estupidez, total y absoluta, mientras me comía el helado rápidamente—. ¡Es macabro hacer un helado de pitufo! ¡Es inmoral! ¿Es que nadie va a proteger la sensibilidad infantil? ¡Pobre Papá pitufo! ¡Pobre Pitufina! ¿Es que a nadie le dan pena? Empecé a sentirme ridícula. Tenía dos opciones, quedarme allí y pedirle perdón, o sacar mi premio del bolso, aquel absurdo cilindro plateado, y golpearme con él en la cabeza. No me decidí por ninguna. Me acabé el helado, cogí el bolso y me marché, dejando a la pobre mujer con la expresión de sorpresa más grave que había visto nunca. *** «PENSAMIENTITIS»: 1.ª acepción: Dícese del hecho de pensar mucho y mal. 2.ª: Estado emocional en el que la persona piensa tanto que ya no sabe si es idiota o le falta un verano. 3.ª: Estado de locura temporal en el que la persona, cuanto más piensa, más idiota se siente. 4.ª: Sensación física y psicosomática que provoca actitudes absurdas y neuróticas en la persona, como asaltar la nevera, limpiar el polvo o hacer abdominales en la alfombra, todas ellas provocadas por sus pensamientos recurrentes, «erre que erre». 5.ª: Estado que se genera cuando la persona no puede dejar de pensar las mayores tonterías del mundo, mientras intenta tomar una decisión temporal que le ayude a salir del paso, es decir, que la empuje a mandarlo todo a la mierda. Sinónimos: «Estupiditis» aguda, «cretinitis» galopante y, en casos más problemáticos, «gilipollitis» total. Estaba en una de esas veinticuatro horas al mes, en los que una mujer es capaz de devorar las mayores guarrerías gastronómicas. Lo mío eran los pepinillos en vinagre con chocolate negro. Tenía una gran reserva en la despensa, para casos como aquél. Tras haber estornudado un par de veces, limpiando la estantería, y haber intentado pasar de las cinco abdominales, tirada en la alfombra del salón, decidí que comer era el mejor acompañamiento para mi soledad buscada. Mientras engullía los pepinillos sacándolos del bote de cristal y mordía, al mismo tiempo, varias onzas de chocolate, decidí encender mi ordenador y mirar mi blog, después de varios meses de abandono. Casi me ahogo con el vinagre de los pepinillos, al descubrir la cantidad de comentarios que me había dejado la gente. Al principio, pensé que sería por la fama que había adquirido tras mi aparición en las revistas del corazón, pero, al comprobar las fechas, me di cuenta de que eran anteriores. Leí algunos y eran realmente entretenidos. Desde los más provocativos y arriesgados, hasta los más sosos y vacíos, aquellos comentarios demostraban una cosa: que a la gente le interesaban mis opiniones. Todas lo que había explicado —opinando sobre todo en general, mirando la vida desde mi punto de vista único y personal— había causado gran sensación. Eso me hacía feliz, pero lo fui mucho más cuando leí un mensaje que me había dejado una agente literaria: «Quiero que sepa que “La mirada sibilina” me parece un blog de lo más original y divertido. Creo, sinceramente, que cualquier editorial estaría interesada en hacer un libro y publicarlo. Me gustaría representar su obra. Le dejo mi teléfono por si le parece bien. Espero su llamada». La «pensamientitis» temporal empezó a aflojarse dentro de mi cerebro y, cuando quise darme cuenta, estaba hablando con una mujer muy agradable que pronto se convertiría en mi nueva agente. Me planteó varias posibilidades. Le dije que ya tendríamos tiempo de barajarlas todas cuando nos encontráramos en España. Suspiré aliviada. Ahí estaba mi solución temporal al desastre presente. Apagué el teléfono y me tragué medio pepinillo que me quedaba. Guardé el bote y el chocolate de nuevo en la nevera. Apagué el ordenador y me levanté a contemplar la ciudad con otros ojos, los del viajero que se marcha y que sabe que no la volverá a ver en mucho tiempo. Ya la echaba de menos, con sus luces y sus sombras, con su música continua y su alegría constante, con su fulgurante vitalidad y con la tristeza inmensa que yo sentía al saber que me alejaba. Las lágrimas corrieron por mis mejillas. Nunca imaginé que una buena noticia, tanto tiempo por mí deseada, podría hacerme sentir tan triste. Al mismo tiempo, estaba convencida de que era lo mejor que podía hacer, porque regresando al origen es como uno descubre que no hay que retroceder ni para coger impulso. Entonces, comencé a reírme como nunca, en soledad; me reía de lo traicionera que podía resultar a veces la vida. Me reía de mí misma y de la mujer en la que me había convertido. Seguía sintiendo mis manos vacías y ahora sabía que había intentado llenarlas con nuevas sensaciones. Poppy había sido una de ellas. Me alegré de haberme dado cuenta a tiempo. Al menos, no tenía nada de lo que arrepentirme. Poppy, mi nueva profesión de shopper coach, el dinero y la nueva vida de alegría constante, etc., todo habían sido parches que intentaban tapar mi sueño. ¡Ni las siete maravillas del mundo habrían podido ocultarlo del todo! Los sueños que no se cumplen engordan. Eso ya lo sabía, pero los que se intentan tapar te provocan una indigestión. Ahora veía con claridad lo indigesta que estaba. Me había tragado demasiadas palabras durante demasiado tiempo. Era el momento de volver a hablar. —Nadie debería tener que cargar con los sueños de nadie —le dije a Nahuel sin ser capaz de mirarle a los ojos. —Yo quise ayudarte con los tuyos —me respondió—, pero vos no me querías hablar de ellos. Tenía razón. Había intentado taparlos y creía que el silencio sería suficiente para conseguir olvidarlos. —Lo sé —asentí—, pero había decidido convertirme en una persona que no soy, ni puedo ser. O, quizá sí, aunque no puedo ser solamente eso. No soy capaz de dejar atrás mi esencia. Soy escritora. ¿Cómo podría olvidarlo? Por eso ocurrió lo de Poppy —intenté explicarle —, porque creí que si encontraba una nueva emoción, en esta vida de novedades diarias y de diversiones que nunca había experimentado, podría acallar mi corazón. —Creí que tu corazón me pertenecía —me dijo él. Cuando quería, podía ser tan poético… —Ahora sé que mi corazón no le pertenece a nadie, ni siquiera a mí misma. Está por ahí —le contesté alzando la mirada, buscando en el vacío algún lugar físico donde guardar el corazón, a mi antojo. —Ahí, ¿dónde? —Donde mis sueños me lleven… —Fue lo único que me sentí capaz de darle como respuesta a su pregunta. No obstante, yo sabía que mis sueños me harían regresar al Mediterráneo. Antes de cerrar la puerta a mi amor verdadero, quise hacerle la gran pregunta: —¿Crees que podrás perdonarme alguna vez? Sentí que se me clavaba algo en el corazón, al ver que Nahuel bajaba la mirada. Debió de ser un cuchillo tan grande como el que mi madre usaba para cortar el jamón, porque sentí un dolor enorme. Me hubiera gustado tener realmente un corazón de quita y pon, para sacármelo y guardarlo en la maleta hasta que se repusiera del sobresalto. Y, mientras tanto, no sentir apenas nada. Eso habría estado bien. *** En una ocasión, limpié la pantalla de mi ordenador con un pañuelo de papel tras estornudar sobre ella. Cuando terminé, la pantalla parecía limpia, pero, en el fondo, sabía que, en algún momento, el moco se manifestaría. Así me sentí cuando, tras escuchar durante toda la mañana a Ariel, decidí perdonarle por cansancio. Sin embargo, en mi interior, era consciente de que algo no estaba bien y que seguiría sin estarlo. —¡Hablaste de mí, delante de toda España y parte del extranjero! —le había gritado nada más ver que abría la boca para hablarme. —¡Lo sé, pero no dije nada malo! —chilló él también. —¡Claro que no! ¿Qué podrías decir de mí que fuera malo? —vociferé de nuevo. —¡Tienes razón, no podría haber dicho nada malo de ti! ¡Tú has sido siempre mi mejor amiga, la mejor de todos los mejores amigos que tengo! —Tienes demasiados —le dije—. Ni que fueras Paris Hilton. En aquellos días, la amistad se había desvalorizado mucho, gracias a las redes sociales y a la actitud de los que creían haberse ganado esa amistad, tras haber hecho unas oposiciones a mejor amigo, después de años de verse casi a diario. Pero «ser amigo» debía de ser algo más que eso. Además, una persona no puede tener tantos mejores amigos como creía tener Ariel porque, seguramente, alguno de ellos ni era amigo ni era nada. —Lo sé, pero ya me conoces —me respondió siendo sincero al fin—. Necesito a la gente para sentir que soy alguien. —Dime una cosa —le pedí—. ¿Necesitabas dinero? Podrías habérmelo pedido. —Verás, no era eso solamente —intentó explicarse—. Es cierto que los condones no se venden como yo esperaba, pero ha sido por algo más profundo. —¡No me vengas con profundidades porque ya no estoy dispuesta a escucharte! ¿Sabes? Ya no soy la misma. ¡En absoluto! —Lo sé. Cuando te vi en Las Vegas, cuando me di cuenta de que habías conseguido el amor verdadero que tanto buscabas y que eras tan feliz, sentí unos celos enormes. Lo siento. Ya sabes que me encanta ser el protagonista y, esta vez, lo estabas siendo tú. Supongo que no pude soportarlo. De nuevo, la envidia intentaba arrebatarme a un amigo. Como mínimo, esta vez había algo visible por lo que envidiarme. No le respondí. Me limité a observar su traje conjuntado y a autoafirmarme mentalmente que no conseguiría sacar nada de mí. Eso era lo que Ariel pretendía siempre. Al principio, pensaba que lo hacía de manera inconsciente, pero, aquella mañana —de nuevo en casa, oliendo a piso cerrado y vacío—, empezaba a creer que siempre había sido consciente cuando intentaba sacar provecho de mí. Sin embargo, no iba a «coachinearle» nunca más. No le haría más coaching para intentar solucionar sus conflictos. Él ya no me necesitaba y lo había demostrado aireando nuestros trapos, más limpios que sucios, en televisión. Si tenía un problema consigo mismo, a mí ya no me importaba. —¡Soy una persona horrible! —gritó—. ¡No me soporto! —No me extraña —le dije para su sorpresa. —No conté nada malo, créeme. Si quisieras ver el programa, podrías comprobarlo. —Dejó un «chismito» sobre la mesa antes de marcharse y de hacerme una pregunta que yo le había hecho a alguien una semana antes—: ¿Crees que podrás perdonarme alguna vez? Como Nahuel, yo tampoco contesté y me di cuenta de que responder a algunas preguntas, con sinceridad, puede llevar su tiempo. ¡Qué fácil me resultaba ahora entender a mi marido! Pero Ariel no se conformó, como yo había hecho. —Está bien. Haré lo que haga falta para que me perdones. ¡Ya lo verás! — Dijo con el rostro iluminado de buenas intenciones. —Cuando fuiste a la tele, te olvidaste de algo importante —le espeté antes de que desapareciera de mi vista. —¿De qué? —me preguntó. —De que una cosa es brillar y otra, muy distinta, decir que brillas. *** Nunca he sido de esas personas a las que les asusta la soledad. Al contrario, me llevo tan bien conmigo misma que, si hubiese sido Robinson Crusoe, me habría molestado la aparición de Viernes. De hecho, pienso que era más fácil la época en la que vivíamos sin móvil. Cuando te llamaban, nadie sabía si estabas en casa o no y a nadie le daba por pensar que no te daba la gana responder. Cuando Ariel había visitado Las Vegas, me había regañado y me había llamado «anticuada», porque no me había comprado uno de última generación. Yo le había respondido que prefería uno que fuera de la mía, pero no me entendió. Sólo Gigi había sido capaz de reírse con mi chiste. Nahuel me había llamado ya unas cuantas veces y sabía que, en algún momento, tendría que aceptar hablar con él, pero, por ahora, disimulaba. Sabía que el móvil estaba dentro de mi bolso, pero era igual de doloroso cuando sonaba y no era mi marido. Así que, por el momento, no me había atrevido a cogerlo. Había ido a pasear por Altea, donde habíay unos patos que viven bajo un puente, en el cauce del río que se junta con el mar. Nunca he sabido si son patos de río o son patos marinos, pero sé que son patos, porque hacen «cuac, cuac». Conviven con unas gaviotas muy ruidosas. La gente les echa pan, lechuga, bollos e, incluso, trozos de queso. No sé si lo hacen para alimentar a los patos o para ver revolotear a las gaviotas a su alrededor, chillando como desesperadas. Sin embargo, los patos permanecen tranquilos y en silencio. Las gaviotas son de una variedad muy pequeña y, cuando nadan junto a ellos, parecen sus hijos. Comen y se van, salvo una que se ha instalado entre los patos y actúa como ellos, nadando igual, siguiéndoles e intentado imitar sus sonidos. Cuando la miré de cerca, tras echarle un paquete entero de galletas, me recordó una barbaridad a Ariel. Mi móvil vibró de nuevo. Esta vez era Gigi. Decidí enviarle un mensaje. Ella era la única persona capaz de consolarme un poco en aquellos momentos. —¡Asno blanco! —exclamó mirando al mar. Por mi expresión, se dio cuenta que no sabía de qué me estaba hablando: —Tu ex mejor amigo, Ariel. Es un asno blanco —me aclaró. En ocasiones, Gigi utilizaba nombres y adjetivos que le parecían insultos. Me pregunté qué diferencia tendría con un asno negro. A juzgar por su expresión de disgusto, la diferencia debía de ser grande. —Lo primero que he hecho ha sido pedir cita en la peluquería para quitarme las uñas —le expliqué a la única mejor amiga que me quedaba y que me miraba como si quisiera echarse a llorar en mis brazos. —¿Por qué? ¡Eran preciosas! —Con ellas no podía escribir ni una letra y estoy decidida a continuar con el blog. Incluso he pensado en la posibilidad de convertirlo en un libro. ¿Qué te parece la idea? ¡Me ha escrito una agente literaria que está interesada en representarme! —Me parece bien —afirmó sin mucha alegría—. Quiero decir que es maravilloso, ¿pero es ésa la única razón? —No —le confesé—. Lo cierto es que no podía mirarme las manos sin echarme a llorar y sin sentir que algo me agujereaba el pecho. —Se me saltaron las lágrimas—. ¡No dejo de pensar en él! ¡No dejo de darle vueltas a todo como si fuera un burro empujando una noria! ¡Y no puedo dejar de ver su mirada de decepción! Gigi me abrazó. —¡Fíjate! —le dije separándome y enseñándole las manos—. Mira qué uñas había debajo: mustias y amarillas como las de un muerto. Me abrazó de nuevo. —¿Sabes lo que me dijo una vez? —Me refería a Nahuel—. Que él conocía todos los trucos que usan las mujeres para estar guapas y que, por eso, se había enamorado de mí, por mi belleza natural. Cuando estás sola y absolutamente segura de haber perdido lo que más te importaba en el mundo, es fácil recordar cada palabra, cada gesto y cada instante que has pasado con el ser que amas. —¡No pienses más, por favor! —me pidió llorando ella también—. Todo se arreglará, ya lo verás. Es el hombre perfecto para ti y él también tendrá que darse cuenta. Estoy segura. —Bueno, no creas que es tan perfecto. Por él tuve que hacer algunas concesiones… —le dije, intentando convencerme de que debía de haber algo negativo en él, algo que no echara en falta. —¿Por ejemplo? —Por ejemplo… dejé de echarle cebolla y pepino al gazpacho porque le sentaba mal. Y tú sabes que un gazpacho, sin pepino, no es gazpacho ni es nada. —Tienes mucha razón —Me la dio como a los tontos. Gigi sí que era una buena amiga. *** Mi amiga regresaba con dos Margaritas en las manos. Se había empeñado en probar todos los cócteles de las chicas de Sexo en Nueva York , porque decía que debíamos estar informadas, ahora que íbamos a ser famosas. Se refería a mí, pero era lícito que se incluyera. Estábamos allí porque yo había decidido presentar mi nuevo libro La mirada sibilina, al premio Sistema Solar, el más conocido de los premios literarios de España. Una locura más, suponía, pero ya había llegado demasiado lejos para arrepentirme. Mi novela había quedado entre las diez finalistas que optarían al primer y segundo galardón. No había marcha atrás. Había vuelto al deporte de riesgo. Los fracasos eran una posibilidad de nuevo y la depresión estaba rondándome como una asesina en serie, a punto de aplastar mi corazón entre sus garras. A aquellas alturas de la cena, ya se nos habían bajado los cócteles, así que Gigi corrió a la barra a por más bebida energética. Sin embargo, no regresó, porque por el camino se encontró con un afamado escritor de libros esotéricos y decidió que había llegado la hora de aprovechar la noche, intentando comerse alguna rosca. Así era energéticamente hablando, y, sobre Gigi: estresada, desequilibrada, todo, impredecible. Yo ya estaba acostumbrada a sus cambios de rumbo y no me preocupé. Hacía unos minutos que el presidente de la editorial había anunciado que, en breve, llegaría el momento crucial de la entrega de premios. Lo único que se me ocurrió hacer, además de echar de menos a Nahuel con el dolor de mis entrepaños, fue correr al baño a hacer pis. Cuando acabé, decidí retocarme frente al espejo y fue entonces cuando la vida otra vez hizo un chiste con mis ilusiones. Tenía frente a mí, reflejada a mi lado en el espejo, a Alicia Porras de la Taza. Ella había sido, durante toda mi vida, el ejemplo del éxito que debía haber conseguido yo, desde que su novela resultara la ganadora en el premio Artemisa de Novela Joven, en lugar de la mía. Yo había tenido el valor de leerla un año después y la decepción había sido mucho mayor que cuando había perdido el premio. Descubrir que mi libro había quedado eclipsado por una novela tan aburrida y carente de emociones fue más de lo que mi sensibilidad de escritora en ciernes podía soportar. Nunca la había conocido personalmente, pero cuando la veía en televisión sentía lo mismo que cuando veía a Penélope Cruz, que ella llevaba la vida que de haber tenido suerte, habría sido la mía, sobre todo, antes de casarse con Javier Bardem. No podía entenderlo, pero al parecer la paella y el cocido madrileño tiran más que los músculos del Macojoniu o como se diga el nombre de tan bello ejemplar de macho hollywoodiense. Alicia estaba ante mí, con su aspecto simplón, y yo empecé a saborear en mi boca el dulzor de la venganza. Quizá, al fin, había llegado mi oportunidad. —¡Qué nervios! —exclamó—. En momentos como éste, siempre me pongo muy nerviosa —dijo, recordándome que ya había vivido la posibilidad de ganar un premio varias veces. Tanta insulsez me provocó una arcada que pude ocultar, gracias a que soy una persona acostumbrada a hacer esfuerzos sobrehumanos, para evitar que los demás contemplen mi frustración. Por sus palabras, supe que ella era otra de las finalistas y, por alguna razón, ella intuía o sabía que yo también. Podría haberle escupido, podría haber lanzado un asqueroso escupitajo sobre su rostro lavado o sobre su blusa beis, su falda gris, sus zapatos negros y su imagen aburrida y sosa. ¡Qué aburrimiento que me daba mirarla! ¿Cómo podía alguien tener un aspecto tan anodino y seguir viviendo como si nada? ¡Ni siquiera se sentía culpable! Si yo hubiera sido ella, hacía tiempo que me habría suicidado, por no poder soportarme a mí misma, ¡hombre! «¡Por el amor de Dios!», como habría exclamado mi madre. Si aún no me había abalanzado sobre ella para tirarle el cóctel Margarita a la cara, no era precisamente por el peligro de mancharme mi precioso vestido de lamé plateado, sino porque no tenía ningún vaso en las manos, gracias a Gigi y a su descontrolada libido intelectual. Me alegré de haberme comprado aquel vestido. Me sentía protegida bajo la tela brillante, acogida por unas mangas de gasa vaporosas como si fueran plumas de las alas de mi ángel de la guarda. Me lo había comprado especialmente en aquel color, después de mucho buscarlo, para que hiciera juego con mis zapatos fucsia plata, porque sabía que sólo así podría mantenerme firme aquella noche. Me los había vuelto a poner, aunque se veían completamente diferentes, ya que a uno le faltaban los brillantes que Poppy había desparramado por el suelo del escenario del Coliseum. Si no ganaba el premio, al menos, marcaría estilo. Después de algunos meses de estar en España, sentía mi vida en Las Vegas como el recuerdo de otra persona, aunque me habría encantado recuperarla. No obstante, ahora debía centrarme en el momento decisivo al que me había llevado mi trabajo. A veces, la vida nos devuelve momentos ya pasados, quizá para ver si hemos aprendido la lección y reaccionamos de otra manera. La forma en que yo deseaba responder esta vez no debía de ser la de la lección aprendida, seguramente, porque sentía un tremendo deseo de matarla y eso no era bueno. —Soy Alicia —se presentó, plantándome dos besos en la cara. —Sibila —acerté a decir dejándome besar por mi rival. —Lo sé —me dijo—. Leo tus artículos desde hace años. No podía estar más sorprendida por lo que acababa de oír. Una escritora como ella, con varios premios ganados y libros publicados en las mejores editoriales, leía los artículos de autoayuda de una pluma casi desconocida como yo. Aquello era más de lo que me sentía capaz de soportar. La pesadilla se estaba convirtiendo, poco a poco, en un sueño que empezaba a parecerme agradable. —¡Llevas unos zapatos preciosos! —exclamó sin que yo advirtiera que los había mirado siquiera —. Sobre todo, me encanta que sean diferentes. ¿Ha sido idea tuya o estaban así en la tienda? —Ha sido idea mía —contesté sorprendida. «Si tú supieras», pensé odiando más a Poppy de lo que nadie podría jamás odiar a un ídolo de masas. Gracias a Dios, no había leído El guardián entre el centeno . Recordé cómo era yo antes de aquellos zapatos y noté el frío en la punta de mi nariz, pegada al cristal del escaparate en el que se exhibían. Aún lamentaba no haberme gastado, en aquel momento, un dinero que no tenía, pero entonces las cosas en mi monedero eran así, pensé con cierta nostalgia y un miedo aterrador al recuerdo. Mientras apretaba el bolso, suspiré de alivio. Mis ojos regresaron al espejo en el que ambas nos reflejábamos. Allí estábamos para lo mismo. Una vez más, nos encontrábamos ante la posibilidad de conseguir el éxito o el fracaso. Y, esta vez, el premio era mucho más gordo. Ganar el Sistema Solar equivalía a publicar la novela en la editorial más grande del país, es decir, significaría que mi libro estaría expuesto en todas las librerías, al alcance de cualquier mano inocente o culpable, que se atreviese a leer mis ocurrencias. Además de tres meses de promoción en los medios de comunicación, la publicidad en prensa y televisión, con un anuncio especialmente creado para los dos escritores premiados. Y a esto había que añadirle un cheque de varios miles de euros. Tenía la boca seca de pensar tanto y tan rápido. Bebí un traguito de agua del grifo, intentando no mojar demasiado mis labios color cereza, y reparé en la boca agrietada e incolora de Alicia. Sus labios necesitaban ser besados más a menudo. Habían perdido el color de puro tedio. ¿Era ése el aspecto de una mujer profunda? ¿Y yo tenía pinta de ser superficial? Seguramente sí, pero las apariencias engañan y el hábito no hace al monje. Alicia Porras de la Taza estaba gorda, tenía las carnes flácidas y llevaba el pelo estirado hacia atrás con una simple coleta, como si quisiera decirle al mundo que tenía un cabello irremediable. ¡Qué poca gracia! Me pregunté una vez más por qué la escritura no se relacionaba de forma más amigable con la belleza. ¿Acaso no éramos mujeres también las escritoras? Quizá Alicia pretendiera mostrar así su inteligencia o su intelectualidad por adelantado, pero lo único que podían ver los demás en ella era la despreocupación que sentía por sí misma. ¡Como si fuese cosa del diablo ocuparse de su aspecto! Yo también, como ella, estaba experimentando muchas emociones intensas, como el dolor que me provocaban mis pendientes nuevos de brillantes, colgando de mis orejas, y un amor real y sincero por mi grueso anillo de Pifiowsky. No era entonces tan superficial, aunque no podía negar que, en otro tiempo, hubiera sido mucho más profunda, aunque también era más joven. Me miró e intentó sonreírme, pero sólo le salió un poco de tirantez en las comisuras de sus labios agrietados. Yo le devolví una sonrisa que la dejaría marcada para siempre. Me había pintado los labios de forma que fueran capaces de provocar un trauma. Le sonreí con tal intensidad que se quedó prendada de mí. Cuando la vi babeante, me digné a hablarle, manejando astutamente mi voz, con la mayor sensualidad: —Te deseo mucha suerte —le dije— y que gane, no la mejor, sino la que más guste al jurado. —Tienes razón —me respondió, tardando un poco en atreverse a mover la boca—. La novela ganadora no es siempre la mejor, ni tampoco la que más gusta a los lectores. Lo sé de buena tinta. Así que no siempre había vendido tantos libros como esperaba. Saboreé aquella conclusión. —Ésa es una pequeña muestra de la crueldad del mundo literario, pero no importa; el lector es el que tiene la última palabra —añadí. Era cierto que siempre había confiado en los lectores. Ellos nunca fallaban al autor. —Sí, pero nosotras nos jugamos demasiado —agregó. —Así es —asentí—: sueños, ilusiones, trabajo y esfuerzo… —E, incluso, la vida. —¿La vida? —me sorprendí—. La vida es algo más que sentarse delante del ordenador a contar una historia. —Quizá lo sea para ti, pero, para mí, bueno... —titubeó—, mi vida no es muy divertida que digamos. Mi vida es exactamente como la has descrito en esa frase. Me descubrí sintiendo una pizca de lástima por ella. ¿Cómo podía ser? ¡Ella era Alicia Porras de la Taza, la escritora que tenía en su casa los éxitos que tenían que haber sido para mí! Y ahora se me mostraba como una persona cuya vida sin sentido le hacía parecer una maruja, en bata de boatiné, perdida en una tienda de ultramarinos. —Por tu aspecto —dijo mirándome—, intuyo que la tuya es mucho más divertida. —Tengo la vida que quiero —respondí, contemplándola desde la distancia —. Tengo mucha suerte. —Y, seguramente, también conoces el amor. —Tengo un marido maravilloso que espero que esta noche venga a ver cómo me dan este premio —mentí, regodeándome en su tediosa vida literariamente aburrida y recordándole, de paso, que seguíamos siendo rivales. Me miró y dijo las palabras mágicas, aquellas que, sin saberlo, siempre había querido escuchar de sus labios: —¡Cómo te envidio! Tienes todo lo que yo deseo. Me cambiaría por ti. ¿Es que ningún ser humano había descubierto aún el término medio? En los colegios, debería ser obligatorio leer a Buda. ¿Por qué tenía que ser todo el mundo tan drástico? El amor o el éxito, el éxito o el amor. ¿Es que no se podía tener todo? De haber estado allí, Nahuel habría dicho que aquello parecía «una merienda de negros». Nadie estaba feliz con ser quien era y con lo que tenía. ¿Por qué éramos tan tontos los humanos? Supe que, con un solo gesto o una sola frase, podría matarla. Me sentí poderosa. Era capaz de hundir su sensibilidad, diciéndole, simplemente, que era la escritora más fea, y con más poca gracia personal, que había visto en mi vida. Podría haber añadido que su vestido parecía de mercadillo de las afueras, o preguntarle cómo podía andar con ese tacón de coja. O quizá, sencillamente, volver a pegar mis labios, uno sobre el otro, lanzándome un beso a mí misma en el espejo, demostrándole que yo estaba muy por encima de ella. Pero no iba a ser yo la que decidiera quién de las dos debía morir aquella noche y, en ese momento, lo comprendí del todo. La suerte estaba echada y nos esperaba afuera. La vi admirándome con celos verdaderos. Sus ojos se habían quedado enganchados a la belleza de la imagen que contemplaba. Yo no era bonita, nunca lo había sido, pero, a su lado, parecía Eva Longoria junto a la Cibeles. ¡Habría sido tan fácil derribar su moral! Pero su rostro blancuzco de monja repostera me enterneció. Escuché un silencio atronador en el salón y, segundos después, alguien empezó a hablar por el micrófono. Saqué de mi bolso el pintalabios color cereza y, con el dedo, hice una mezcla con un poco de mi nueva sombra de ojos beis y dorada. Me acerqué a aquella boca seca y pasé el dedo por los labios de mi rival para devolverlos a la vida. —Así no puedes salir. Si ganas, te verá toda España por televisión —le dije mientras ella se dejaba arreglar por mis manos nerviosas. —¡Gracias! —exclamó sonriente cuando vio el resultado en el espejo—. ¡Vaya cambio! Si eres capaz de conseguir esto con sólo un dedo, imagino cómo debe de ser tu libro. Seguramente, mereces ganar. —Seguramente —dije resignándome a volver a ser la perdedora—. ¡Vamos! ¡Empezarán sin nosotras! —exclamé antes de salir corriendo del baño. *** Todo el mundo estaba expectante. Vi a Gigi buscándome con la mirada por el salón. Alcé mi mano y le indiqué que se quedara donde estaba. Ya no tenía tiempo de reequilibrarme nada y el Margarita ya debía de estar caliente, si es que no se lo había bebido. Permanecí junto a Alicia, que parecía haber ido sola. Me sentía bien, aunque tenía los nervios de punta y mis rodillas no paraban de temblar. Tenían vida propia. Intenté fijar la mirada en la Princesa de Asturias, que había ido a entregar los premios a los ganadores, pues era el veinticinco aniversario del certamen. Estaba preciosa y, como siempre, impecablemente vestida. No había duda de que era un premio importante. Tenía unas ganas enormes de vomitar, pero ya no había tiempo. Mi corazón quería escaparse, pero lo retuve. Si no lo hubiera hecho, probablemente se habría ido a Las Vegas en busca de Nahuel. Tuve un brote de nostalgia, aunque contuve las lágrimas; debía guardarlas para los agradecimientos, si es que ganaba. El jurado subió al escenario junto a Su Alteza Real y se colocaron frente a las mesas. Uno de ellos, una escritora afamada que había ganado el premio anteriormente, se acercó hasta el micrófono y comenzó a hablar: —Tras una extensa deliberación, el jurado ha decidido entregar el segundo premio Sistema Solar de novela de este año, a la obra titulada Si nos dejan, de Alicia Porras de la Taza Alicia se tiró sobre mí y me dio un abrazo. Yo sólo sentía que era el fin del mundo, de mi mundo. Había ganado de nuevo. Había conseguido el segundo premio y eso no me dejaba ninguna oportunidad. El primero no podía ser para una escritora desconocida como yo, que sólo era famosa por sus artículos de autoayuda de un año atrás. Imposible. Otra vez, la vida me gritaba bien fuerte: «¡Déjalo ya! ¡No insistas! ¡Olvídate de las letras! ¡Lo tuyo son los trapos!». Le devolví el abrazo, sin querer soltarla. Sentí que ella tiraba de sí misma para correr a recoger su premio, pero yo me había enganchado con mis uñas naturales, pintadas de rojo vino, a la tela de su insulso vestido y no quería dejarla marchar. No podía permitir que todo el mundo viera que estaba a punto de echarme a llorar como una niña asustada. Y lo peor era que ni siquiera era capaz de odiarla. Dio grititos y saltitos, hasta que me exigió que la soltara. —¡Déjame ya, joder! —gritó sin ninguna consideración por mis sentimientos. A mí, que le había devuelto el color a sus labios. Me sentí herida. ¡Qué pronto se había olvidado de la admiración que había experimentado por mí y de cuánto envidiaba mi vida! Corrió hasta el escenario y trepó a él con gracilidad; le hizo una reverencia a Doña Letizia, que le entregó el premio, y después dijo unas palabras en el micro. —Quiero agradecer este premio a los miembros del jurado, a mi familia y a mis amigos, por haberme apoyado desde el principio de mi carrera hasta el día de hoy. «¿Y yo?», me pregunté. ¿Quién la había salvado de parecer una monja de clausura con las manos en la masa ante las cámaras, sino yo? ¡Cómo podía ser tan egoísta! Me di la vuelta. Una vez más, había perdido y tendría que asumirlo, pero no sabía por dónde empezar. Caminé despacio, dando pasos con mis tacones temblorosos mientras escuchaba los aplausos. Otro miembro del jurado se había acercado al micrófono para decir el nombre del ganador. Era el momento de marcharme y abandonar mi sueño, esta vez para siempre. Por fin, me sentí realmente rendida. —Este jurado, compuesto por seis miembros pertenecientes al mundo editorial y de las letras, haciendo una excepción este año, debida a la gran calidad literaria de la obra, y a su originalidad y comercialidad, ha decidido otorgar el premio Sistema Solar a la novela de una escritora novel, titulada La mirada sibilina, presentada a concurso con el pseudónimo de «Sibila Wynn». El corazón se me había parado. No podía respirar. Empecé a toser, de espaldas al escenario, de espaldas al público, de espaldas al mundo. A mi lado, había un tipo bebiéndose un whisky solo. Se lo quité de las manos y eché un trago. Entonces y sólo entonces, empecé a revivir. Me di la vuelta y eché a correr hacia el escenario. Todo el mundo me estaba mirando pero no me importaba. Gritaba y saltaba mientras corría. Sabía que no era la forma más correcta de ir a recoger un premio, pero yo no era tampoco la escritora más correcta del mundo, al contrario, era muy probable que fuera la más incorrecta de todos los que estaban allí. Pero el primer premio era mío y lo demás ¿qué mierda me importaba? Me eché a reír desordenadamente, mientras intentaba torpemente hacerle una reverencia a la princesa, aunque en realidad tropecé y, cuando ella estiró sus manos para entregarme el premio, con una dulce sonrisa en su bello rostro, el objeto cayó al suelo de golpe y rompió el suelo de madera. Me agaché a recogerlo y ella también. Me asombré de su sencillez, pero seguramente me comprendía. Ella había pertenecido a un mundo parecido, antes de encontrar a su príncipe azul. Lo recogí. ¡Cómo pesaba el condenado! Tuve que dar la mano a los seis miembros del jurado que me felicitaban con efusividad, y también a mi rival, la pavisosa de Alicia. Pude ver una media sonrisa en su rostro. Me dio otro abrazo, pero, en el fondo, se estaba muriendo de rabia. Me alegré de haberle pintado los labios, porque el color cereza no hacía juego con el verde de la envidia. Intenté serenarme y me indicaron que tenía que decir unas palabras. Los focos me impedían ver a nadie pero yo buscaba intensamente a Gigi. —Quiero agradecer este premio a todos los miembros del jurado por haber decidido que mi novela debía ganar. ¡No se imaginan lo que han hecho! —exclamé mirándoles. —¡Eres la mejor escritora del mundo! —oí los gritos de Gigi al fondo del salón. En otro momento, me habría sentido avergonzada, pero ahora todo me daba igual. Sólo intentaba concentrarme en sostener el pesado objeto entre mis manos y no pensar demasiado en lo cuantioso que era el cheque que me iban a dar después. —También quiero dar las gracias a Su Alteza Real, por haber venido esta noche —continué hablando, intentando aparentar seriedad, aunque sabía que después del caos anterior, era prácticamente imposible mostrarme como una mujer serena— y por haberme ayudado a recogerlo. ¡Je! —Escuché las risas de la gente en el salón—. Este premio es muy importante para mí —intenté levantarlo como hacía Rafa Nadal, pero pesaba como un muerto— y quiero dedicárselo a alguien que no está aquí esta noche, pero que también es muy importante para mí — seguí, haciéndome un lío con las palabras—: mi marido Nahuel. ¡Esto es para ti, amor! Mis ojos recorrieron el salón pero los focos no me dejaban ver apenas nada. Buscaron y buscaron espontáneamente, como si supieran algo que yo desconocía. Cuando las lágrimas afloraron, ya no pude ver nada en absoluto. Fue cuando oí el ruido de la puerta del salón, que se abría en medio del silencio. Miré a la izquierda y le vi entrar, con rapidez y la actitud de un hombre que sabe adónde se dirige. Mi marido había llegado en el mejor momento. Me lanzó un beso desde lejos y mis labios color cereza sonrieron con la amplitud de un estadio de fútbol y mis lágrimas me supieron saladas como el agua del mar. *** Al terminar de posar en el primer photocall de mi vida como escritora reconocida y valorada, pude por fin abrazar a Nahuel, que me había perdonado. —¿Quién te lo dijo? ¿Gigi? —le pregunté sorprendida de que estuviese allí. —No, fue Ariel. Quiere seguir siendo tu amigo. Vino conmigo y, además, muy bien acompañado. —Señaló atrás. Allí estaba Ariel con Jimy Cantimpalo. Corrió a abrazarme y me presentó a su acompañante con una amplia sonrisa. Acogí su abrazo mientras me preguntaba si le había perdonado. ¿Cómo podría no hacerlo, después de que hubiera llamado al agente de Poppy Wills treinta veces, hasta conseguir hablar con él, y exigirle que llamara personalmente a mi marido para contarle toda la verdad, después de amenazarle con volver a televisión y decir que él era su nuevo amante? ¿Cómo podría no perdonarle, ahora, que él también había encontrado el amor y tenía un novio famoso y buenorro? —Yo siempre sospeché que era gay —le dije al oído. —Yo también, por eso me quedé hasta el final del programa. Pero, ¡shhh! Él todavía no lo sabe — me contestó riendo con cara de pillo—. ¡Pero aquí estoy yo, de voluntario, para sacarle del armario o de dónde haga falta! —Yo también me habría presentado voluntaria para eso. ¿Y cómo has conseguido que sea tu acompañante? —¡Fácil! ¡Éste, con tal de cenar gratis y no perderse un sarao… Gigi apareció junto al que pronto se convertiría en su nueva pareja, el escritor esotérico. Puso cara de emoción al ver a Cantimpalo y Nahuel aprovechó el momento para acaparar mi atención. —¿Me has perdonado? —le pregunté. —Siempre —me respondió—. Tus amigos me lo contaron todo. Me hablaron de tu sueño, de tus cursos, de tus alumnos, de tus artículos y tus libros, incluso de tu asistente personal imaginario. Y, sobre todo, de lo mucho que trabajaste para conseguirlo. Sos una luchadora, por eso estás acá. Además, Poppy me contó que fuiste la cita más frustrante de su vida. Me aseguró que no consiguió nada con vos, salvo un taconazo en la cabeza. —¡Te he echado tanto de menos! —¡Y yo a vos! No volverás a irte, ¿verdad? —me preguntó. —Nunca —le respondí, completamente segura. — ¿Ni ahora, que conseguiste hacer realidad tu sueño? Negué moviendo la cabeza, mirando sus maravillosos ojos verdes. —Ni ahora, que me di cuenta de que ya lo había conseguido. Me besó. Cuando creía que iba a sonar una música de ésas que acompaña al The End en las películas, me dijo:—Quiero presentarte a alguien. Un chico joven, de treinta y pocos años, se acercó y me saludó apretando mi mano. —¡Hola! —me saludó con una sonrisa muy agradable—. ¡Y enhorabuena! —¡Hola! —le respondí con la extraña sensación de haberlo conocido antes, como si ya nos hubiésemos encontrado en esta vida o en otra. Quizá era un primo lejano... —Soy Anastasio López, su nuevo asistente personal —exclamó para mi sorpresa—. Su marido me ha contratado. —¿Cómo ha dicho que se llama? —le pregunté reconociendo el nombre. —No es mi nombre verdadero, claro, pero para sus lectores lo será a partir de hoy —lo repitió de nuevo—: Anastasio López, ¡para servirle a Dios y a usted! Después de aquello, nunca más volví a dudar de que los sueños podían convertirse en realidad. Además, no me quedaba más remedio que creerlo porque, a mí, los sueños, si no se me cumplen, me engordan. Ahora sí, suena una música y aparece… THE END. AGRADECIMIENTOS A Esther Escoriza, por su buen hacer y por mimar esta novela con tanto cariño, desde la portada hasta el interior. Gracias. A Megan Maxwell, amiga y compañera, por apoyarme y echarme una mano desde el primer momento. Gracias, la humildad es un signo de ser grande. A mi madre, por reírse tanto con esta novela y por disfrutarla desde el capítulo uno. A Yolanda, amiga y lectora. Me encantó que disfrutaras tanto con la escena de la playa y que hayas esperado la publicación de esta novela con tanto entusiasmo. A Luigi, por su apoyo siempre y por inventar la primera parte de este título. A todas las personas que han creído en esta novela desde sus comienzos. Vuestra opinión ha sido imprescindible. Y por último, a todos mis lectores, viajeros y viajeras, por estar siempre ahí apoyándome y leyéndome, con tanta fidelidad como interés. Sin vosotros, nada de esto tendría sentido. Sois geniales. GRACIAS. Biografía Mar Cantero Sánchez, nacida en Madrid, es escritora y coach. Articulista en las revistas COSMOPOLITAN, Psicología Práctica, y Piensa, es gratis (de Joaquín Lorente). Es la autora del texto d e El kamasutra de Pídeme lo que quieras, diario erótico basado en la afamada trilogía de Megan Maxwell y publicado por Libros Cúpula (Planeta). Ha publicado novela romántica y novela de humor, como El árbol de los pájaros alegres (Finalista Premio Ellas), Los viernes, el paro duerme (Finalista Premio Ateneo Joven de Sevilla), La viajera de la felicidad y El matarratas. También es autora de los libros Escribe para ser feliz, El viaje de las palabras y Las palabras viajeras. Ha escrito también para Mente Sana (de Jorge Bucay), Integral, y el blog de moda ON Boutique. Ha creado y dirige sus propios talleres de Escritura Creativa y de Crecimiento personal a través de la escritura. Ha recibido varios premios literarios: Finalista en el Certamen Jóvenes Creadores del Ayuntamiento de Madrid; III Premio de relatos de mujeres Igualdad del Ayuntamiento de Castellón de la Plana; 2ª Finalista en el premio Paraules D’Adriana; Accésit en el XXV Certamen Nacional de Cuentos Jose María Franco Delgado. También fue seleccionada en el Premio literario Internacional Max Aub, en el Premio literario Internacional La Felguera y en el VIII Concurso de Relatos de Mujer. Asimismo ha publicado varios cuentos y poesías en revistas y en antologías literarias. Encontrarás más información sobre la autora y su obra en: www.marcanterosanchez.com Yo, tú, él y vos... De Benidorm a Las Vegas Mar Cantero Sánchez No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47. © de la imagen de la portada, © Shutterstock © Mar Cantero Sánchez, 2014 © Editorial Planeta, S. A., 2014 Av. Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona (España) www.edicioneszafiro.com www.planetadelibros.com Los personajes, eventos y sucesos presentados en esta obra son ficticios. Cualquier semejanza con personas vivas o desaparecidas es pura coincidencia. Primera edición: abril de 2014 ISBN: 978-84-08-12669-0 Conversión a libro electrónico: Víctor Igual, S. L. / www.victorigual.com Document Outline Índice Nota preliminar Yo, tú, él y vos... Unos cuantos años antes... De vuelta a la actualidad... Se busca el calzado perfecto Agradecimientos Biografía Créditos Table of Contents Nota preliminar Yo, tú, él y vos... Unos cuantos años antes... De vuelta a la actualidad... Se busca el calzado perfecto Agradecimientos Biografía Créditos Índice