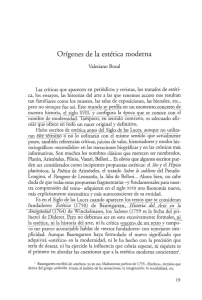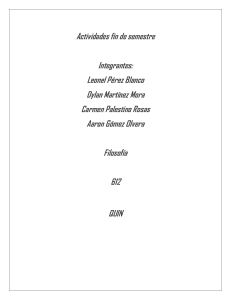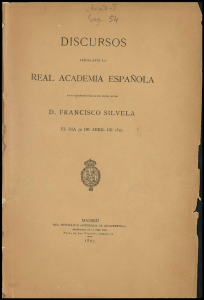Sobre el gusto por el arte
Anuncio

Sobre el gusto por el arte Quizás todos los hombres están interesados en algunas de las artes y procuran disfrutar de ellas. Unos aman la música, otros se entretienen con las ficciones de la TV y del cine, otros se deleitan con la pintura o la fotografía, y otros buscan la invenciones de la literatura. Casi nadie puede sustraerse a su encanto, y menos al de la belleza que produce. ¿Por qué nos atraerá? ¿Qué buscamos? ¿Hay en el arte unas cosas mejores que otras? ¿Es posible escoger lo que es bueno de verdad y no engañarse con bagatelas? El atractivo que tienen para nosotros las historias, la narración de sucesos, tiene su fuente en nuestra misma naturaleza; preguntarse por qué nos gustan es lo mismo que preguntarse por qué somos como somos. Estoy convencido de que nos atraen porque cada uno de nosotros es historia, una historia, o muchas historias con un único protagonista: ese sujeto que llamamos yo. Nuestro yo es el espectador único de la propia historia; es el único presente en todo lo que nos pasa o en lo que hacemos: en lo que vivimos. En cuanto que somos historia (otros lo llaman biografía) nos parece agradable escuchar o conocer aconteceres que se parecen a lo que es nuestra existencia: ¡¿cómo no nos va a gustar lo que se parece a nosotros?! Sólo si uno se odiara a sí mismo le desagradaría conocer el desarrollo o el despliegue de sucesos como los propios. La atracción a la que me refiero tiene otra fuente íntima y profunda: la necesidad de narrar nuestra vida y de compararla con la de los demás. ¿Hay un placer más común, que no sea material, que el de sentarse a conversar, a contar y oír? De esta atracción, que quiere ser satisfecha placenteramente, proceden los libros, la lectura, la realización de cine y de novelas, y nuestra afición a ellas. Este gusto se va encauzando personalmente según la cultura, la educación y las circunstancias de cada uno. Por eso algunos nos apegamos al chisme, otros a la prensa, aquellos a la radio, los de más allá a la literatura, al cine, a la televisión. Poco importa si la historia que narramos o conocemos es verdadera o no, si lo que se cuenta ha pasado de verdad o es pura invención. Basta la verosimilitud, es decir, que lo narrado sea creíble porque tiene su propia lógica y resulta comprensible. Pero importa mucho el cómo se cuente, y sólo los mejores “narradores” triunfan: sólo los verdaderos artistas son aclamados durante mucho tiempo: a veces siglos. Las historias contadas mediocremente sólo gustan a unos pocos y durante corto tiempo. El lector de estas líneas tiene la experiencia de muchas películas que no repetiría, de muchos libros que “ya leyó”, de muchos cantantes y grupos que a la vuelta de un año son parte del pasado. En cambio, el buen arte (y en esto lo reconozco) está siempre vivo, me invita una y otra vez a él porque su autor es ameno, porque su creador hace la historia atractiva, porque despierta el interés y, como domina su lenguaje (palabras, acciones, fotografía, etc.), porque logra transmitir inteligentemente su interesante modo de mirar el mundo, la vida, lo que nos interesa; nos hace sentir lo maravilloso de lo que narra y de lo que él descubre en lo que ha posado su mirada, y hasta nos hace gozar con lo bien que usa de las palabras, de las imágenes, de sus medios de expresión: su capacidad despierta nuestra admiración. Así sus obras se convierten en algo imprescindible, en algo admirado por diversos hombres en diversos tiempos y en diversos lugares. Una obra que tiene esas características se conoce como una “obra de arte” y se convierte en un clásico. Pero el gusto no termina allí. También nos agrada hablar de lo visto o leído. Nos agrada exultar con lo que nos gusta o intentar explicar porqué algo no nos complace. En este placer se mezclan el deseo de saber apreciar las cosas y la sensación, que casi todos tenemos, de que nuestro juicio es correcto; algo nos dice que sabemos de eso, que nuestro punto de vista es el adecuado. Hay quienes aprenden a mirar las cosas como deben ser miradas, y eso es también un arte. Pero no son muchos los buenos receptores, como no somos todos buenos cineastas. No basta ver mucho o leer mucho. Hay algo que se ha de aprender, un gusto que puede y debe educarse, cierta habilidad en la apreciación que puede conseguirse. Y no todos los que lo intentan lo logran. Lo que tienen ellos lo llamo buen gusto (algo difícil de definir pero fácil de advertir) y es algo extraño. Es algo así como el gusto por lo mejor, o la fuente de la que brota esa habilidad de algunas personas (de tantas mamás) de hacer las cosas de tal modo que logran despertar el agrado sincero, sencillo, espontáneo. “Entre gustos sí hay disputas”, pues hay quienes saben leer como hay quienes saben decorar. Hay quienes saben de plantas como hay quienes ignoramos todo de ellas. Hay personas de mirada plana y hay personas preparadas cuya mirada percibe realidades insospechadas por otros. ¿Por qué habríamos de rechazar tal evidencia? Lo que no es tan evidente y fácil de comprender es el origen de lo que llamo buen gusto: si se puede adquirir o si es algo innato, si es un talento que se tiene y que se debe desarrollar o algo que no se puede hacer brotar en nosotros por más esfuerzos que se hagan. Al respecto puedo afirmar dos convicciones: que no hay nadie que no posea algo de ese don —pues es indispensable para la vida humana— aunque no todos podamos desarrollarlo o llevarlo a plenitud; y que hay quienes nacen con un superávit de ese talento, y sus personales circunstancias facilitan grandemente su despliegue. Lo que importa es que en todos los casos el trabajo es necesario. Visto esto me gustaría responder a la pregunta de si se puede saber algo que ayude a acudir directamente a lo mejor que se ha hecho en un campo o en otro, de tal modo que no se pierda el tiempo con lo que no vale la pena y que en el disfrute de lo mejor se vaya educando el gusto. Me atrevo a asegurar que todo ser humano tiene la capacidad del criterio, la capacidad de diseñar la medida de su escogencia, y que con un poco de esfuerzo, muy placentero por demás, puede llegar a estar satisfecho razonablemente con sus propios gustos. Antes de hablar del criterio en la elección hace falta decir algo respecto a la experiencia de la belleza de una obra. El modo de saber si una obra tiene valor consiste en examinar con atención el efecto que nos produce. Lo que nos deja ¿es algo “bacano”, emocionante, pero efímero, pasajero? ¿Nos deja entusiasmados pero por poco tiempo, y pensamos que es suficiente con apreciarla una sola vez? Si es así, lo apreciado no era una obra de arte. Por el contrario: ¿el efecto en el propio interior se parece a un algo hondo, profundo, similar a la experiencia del amor tranquilo ya conquistado, como algo que nos deja enriquecidos, mejores, purificados? ¿Experimentamos algo así como la libertad de un modo más pleno? Si es así, entonces lo bello nos ha tocado. La belleza ha hecho su entrada en nuestra intimidad. El ser humano está llamado a dicha experiencia y la anhela ardientemente. Si se quiere experimentar cada vez que hay un acercamiento a cualquier tipo de arte se debe empezar por actuar con libertad al momento de escoger, eligiendo nosotros mismos a quien nos recomienda la historia (el libro, la película, la obra de teatro). A mí me ha servido asesorarme de aquellas personas que se han embellecido al contacto con las obras de los hombres, aquellos que, por el modo en que me hablan de alguna obra, me permiten descubrir el bien que les ha hecho. La razón de esta actitud de confianza radica en el descubrimiento que hice del hecho de que siempre vemos u oímos algo porque alguien nos invita a hacerlo: el vendedor con sus carteleras, el distribuidor con su elección y su propaganda, el mercado con sus trucos, un periodista, un crítico, un amigo. Esta recomendación nace, en algunos, de cierto interés, y en otros, del desinterés del amor. Así, pues, si siempre seguimos la invitación de alguien, ¿por qué no elegir a quien me invita a leer el libro, ver la película, ir al concierto, es decir, decidir uno a quién le hace caso? ¿No es más razonable aceptar la invitación de quien nos quiere a la de quien quiere nuestro dinero o algo que no somos nosotros mismos? ¿No ejercemos mejor la libertad de esa manera? ¿Por qué quedarse con la invitación del vendedor, y no atenerse a la de alguien, amado o no, que tiene buen gusto? Si no tenemos a mano tal tipo de personas hay otro criterio que me da buen resultado. Como el arte no empezó ayer ya hay una grandísima colección de cosas buenas y bellas: las que he descrito como clásicos. ¿Para qué acudir siempre a lo nuevo como si por serlo fuera algo que nos va a satisfacer? Si algo ha gustado a muchos, en muchos lugares y en diversas épocas, ¿no será que hay allí algo valioso? ¿Por qué no confiar en el juicio del tiempo, que es como la piedra de toque del arte? Sé que los grandes artistas no aspiran a otra cosa que a la inmortalidad, y algunos la consiguen. Buscar y aprender a apreciar los clásicos, por el trabajo que implica, nos hace mejores receptores de la belleza, seres muy valiosos interiormente. En cierto sentido la búsqueda de la belleza parece tener dirección hacia el pasado, y puedo asegurar que allí hay tesoros que producen grandes alegrías. En todo caso, si lo pensamos despacio y reconocemos que tras de la belleza, grande como el océano, anda cada uno, cualquier esfuerzo por encontrarla merece la pena. En esto, como en tantas cosas en nuestros días (y quizás siempre), hace falta confiar más en nuestros instintos y menos en toda esa bullaranga de los llamados críticos, expertos, técnicos, vendedores y manipuladores de tan variada ralea. Confiar en que todos los hombres, con un poco o un mucho de educación de la sensibilidad, podemos llegar a ser maravillosos espectadores de la belleza, jueces buenos de la riqueza que nos ofrecen los grandes y poderosos espíritus de los verdaderos artistas.