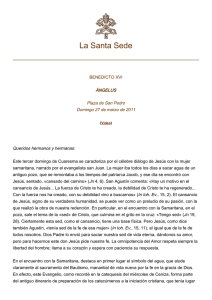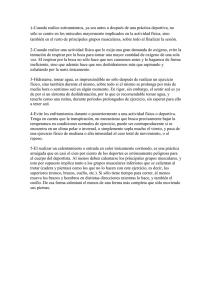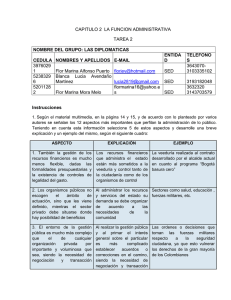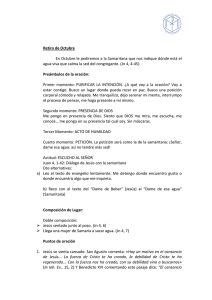III domingo de Cuaresma
Anuncio

III DOMINGO DE CUARESMA, 23/3/2014 Éxodo 17, 3-7; Salmo 94; Romanos 5, 1-2.5-8; Juan 4, 5-42. En este tercer domingo de Cuaresma cambiamos de evangelista, dejamos a Mateo para seguir el Evangelio de Juan, y, de este Evangelio tomamos ahora, por tres domingos, los textos que servían para ilustrar, en los primeros siglos de cristianismo, las tres grandes y últimas catequesis que se daban a los que iban a ser bautizados en la noche de la Vigilia Pascual. A nosotros, ya bautizados, pero necesitados de conversión, y que estamos viviendo esta Cuaresma como un camino hacia el reencuentro con Jesús, estas tres catequesis también nos pueden ser de gran ayuda. Casi siempre estamos acostumbrados a ser nosotros los que acudimos a Dios. Acudimos a él principalmente en los momentos de necesidad, de incertidumbre, de angustia, de impotencia: Él es nuestro auxilio, nuestro último recurso, el clavo ardiendo, pero el último clavo al que agarrarnos. No es nuevo, ya los escritos más antiguos de la Biblia, como la primera lectura que hoy se nos ofrece, nos presenta esa situación: el pueblo en medio del desierto, pasa sed, tiene una necesidad, y no ver como satisfacerla, y acude a Dios, pero, como también nos pasa a nosotros, acude a Dios enfadado, reprochandole, culpándole de sus males. Ante una contrariedad, una enfermedad de un ser querido, hay quién acude a la iglesia a rezar, a encender una vela, a hacer una promesa, y quién se enfanda, grita y se caga en ... . No es nuevo, ya sucedió en tiempos de Moisés. Y, ya entonces, Dios, a través de Moisés, como hoy, a través de su Palabra, de la Liturgia, de lo que nos dicen los sacerdotes, sigue estando cerca de nosotros, en medio de nosotros, es un Dios que esta con su pueblo, y conoce nuestras necesidades. Ante nuestra petición o súplica, e incluso, ante nuestro enfando y malestar, Dios nos pide que le escuchemos. Esto queda muy bien expresado en el salmo 94. Escuchar. El tiempo de Cuaresma es también un tiempo para escuchar a Dios. ¿Qué difícil es escuchar? ¿Cuánto nos cuesta escuchar? Estamos tan atentos a lo que yo necesito, yo quiero, yo tengo derecho, que soy incapaz de escuchar lo que me dicen, de ver otras realidades, de salir de mi mismo y prestar algo de atención al otro. Ojalá hoy escuche a Dios, lo que Él quiere decirme, pero no solamente hoy, también mañana, y al otro día, y al otro... Escuchar a Dios es lo único que nos puede iluminar, dar una esperanza, y una esperanza que no defrauda, como de la que nos habla Pablo en la carta a los Romanos. Es como cuando el médico nos da un diagnóstico malo, y nos hundimos, empezamos a pensar que nos queda poco, nos centramos en lo poco que somos, y no somos capaces de oír las alternativas, las salidas, las posibilidades de tratamiento que nos ofrece el mismo médico. Pero si las oímos, si ponemos nuestra esperanza en ellas, entonces empezamos una lucha, una lucha que al mismo tiempo nos permite valorar más cada día, los mismo días que antes no valorabamos, ahora valen más, merece más la pena vivirlos, superarlos. Dios en este domingo se nos muestra como fuente de esperanza, fuente de vida, fuente que puede saciar nuestra fe. Hoy, me estoy haciendo pesado, pues aún no he atacado el Evangelio, y ya llevo una página de homilia, pero creo que merece la pena. La primera novedad del Evangelio de hoy, es que Dios, en Jesús, no empieza mostrándose como esa fuente que lo puede saciar todo, sino también como el sediento, el que tiene sed, el que nos necesita y nos pide, acude a nosotros buscando ayuda. Jesús, en el hombre que le pide agua a la samaritana, adelanta su imagen del crucificado que grita “¡Tengo sed!” Grito que escucho la madre Teresa de Calcuta en cada crucificado actual de Calcuta en los que ella veía a Jesús. Es un Dios que se identifica con nosotros en nuestra sed, por ello, es capaz de saciarla, porque la conoce, la ha experimentado la ha vivido, y como nosotros, pide ayuda para saciarla. Pero no solo nos pide ayuda, sino que nos ofrece un camino para saciar también nuestra propia sed. A la samaritana se lo muestra: dame de beber y pídeme a mí que te de un agua por la que nunca tendrás más sed. El primer paso para saciar nuestra sed es el que sacia la sed del otro: dar de beber, ayudar al otro, aunque el otro sea un extraño, un desconocido, un extranjero procedente de una tierra considerada como enemiga. Ayúdale, y, luego, no te quedes ahí, pídele a él que también te ayude, que te dé lo que necesitas, ábrele tu corazón, tu vida y confia en Él. Lo primero es ser capaz de ver las necesidades del otro, ayudarle. Lo segundo es superar ese acto de paternalismo, que nos hace superiores a los demás, al que ayudamos, y que puede llevar a considerarnos mejores, porque yo he ayudado a..., le he dado..., he sido bueno con... y mira como me lo agradecen. Superar el paternalismo para convertirlo en fraternidad, yo te ayudo, ahora, pero yo acudo a ti como hermano, te abro mi corazón, confío en ti, porque sé que puedes ayudarme, orientarme, acompañarme, y dar sentido a una vida, que hasta ahora la tengo vacía. Esta fue la experiencia de la samaritana, una experiencia que bien vivida, la llevó a ser misionera, a ir a los demás hablando de Jesús, llevándoles a Jesús para que los demás crean, no por ella, sino por lo que ellos pueden descubrir si se encuentran con Él. Ojalá hoy escuchemos la voz del Señor, ojalá saciemos hoy su sed, y acudamos a su pozo para saciar la nuestra.