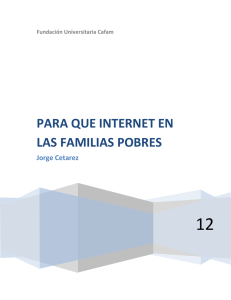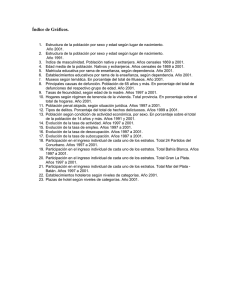Num006 003
Anuncio

Pietro Prini La sociedad como sistema de las condiciones humanas Al empezar ios años ochenta, la filosofía de la política se enfrenta con la posibilidad de profundizar en unos conceptos teóricos fundamentales. El punto de Arquímedes de esta profundización decisiva es el constatar sobre una escala planetaria que el concepto de las «clases» en su función explicativa de los conflictos sociales ha caído definitivamente. Bien entendido que hablo de la caída de un concepto y no de la realidad ni de los problemas, cuyo sentido pretendía darnos este concepto. La realidad humana del trabajo y de la exigencia de una más alta justicia social está ciertamente en el centro de la conciencia política contemporánea. Pero un concepto cae en la medida en que es inadecuado frente a la realidad que explica, o más bien cuando falsifica esta realidad. En efecto, el concepto de las «clases» ha sido rechazado por el acontecer de ritmos cada vez más rápidos y más diferentes del desarrollo económico, social y político. El análisis empírico nos lleva a averiguar que la clase ya no tiens el carácter homogéneo que Marx le reconocía. Al revés, la clase es una entidad pluralista y profundamente diferenciada en su conjunto. La clase tiene una movilidad en el interior de sí misma y tiende a dividirse en estratos y en grupos en conflicto, como ya se ha puesto de manifiesto muchas veces a partir de Weber. No se trata solamente de reconocer, al lado de las dos clases antagónicas, la aparición de las clases medias con un carácter que en ningún sentido puede decirse transitorio, sino más bien, en el interior mismo de las dos clases antagónica del esquema clásico, la sociedad industrial ha hecho nacer una multiplicidad de modos de vida y de intereses en las clases inferiores que hace que hoy no tenga sentido hablar de modo unívoco de una «conciencia de clase» en el proletariado. Por otro lado, en las clases altoburguesas, la «revolución de los managers» y, por consecuencia, el traspaso de la dirección de las empresas grandes y medias a titulares que ya no son sus propietarios, ha hecho desaparecer desde hace mucho tiempo el dato principal de los análisis de Marx, es decir, la propiedad de los instrumentos de producción. El «factor determinante» de la clase ha sido alternativamente, Cuenta y Razón, n.° 6 Primavera 1982 según las escuelas sociológicas, desplazado desde el rol de los productores al de los rentistas, desde el papel de los distintos niveles profesionales al de los participantes en la gestión, desde el de los más próximos al de los más lejanos del poder. Que la sociología no tenga que insistir más en la búsqueda de este «factor determinante» en un sentido todavía unívoco de la clase ya era una conclusión a que había llegado Gurvitch en sus tesis célebres de la «sociología diferencial». Pero ¿cómo es posible hablar todavía de clase, cuando la interpretación «monocéntrica» de la clase hay que sustituirla, según la expresión de Gurvitch, «por una interpretación pluricéntrica»? El define las clases sociales tradicionales como si fueran «grupos de hecho», e indica, al lado de éstos, en su obra Les clases sociales, otros muchos grupos, como los grupos de edad, los grupos de afinidad económica, los productores, los consumidores, los huelguistas, los diferentes públicos, los grupos étnicos, las minorías nacionales, etc. Pero entonces, si todavía se habla de la clase como de un «fenómeno social total», este fenómeno ya no tiene el sentido que la palabra «clase» tiene en el marxismo clásico ni la función específica que éste le reconocía en el desarrollo de la sociedad. La sociedad, según la tipología de los grupos de Theodor Geiger, está estructurada en esferas diferentes de vida, en las que sus miembros tienen la tendencia a amalgamarse, a «fusionarse» (Versch Molzenheit). Los grupos o estratos sociales son formaciones que nacen de estructuras psíquicas comunes en el ámbito de un «nosotros» que no pertenece solamente a lo económico. Estas estructuras están bajo el «modelo de la articulación de los sectores culturales», en donde el interés económico puede ser marginal o más bien sustituido por otros, como, por ejemplo, la participación en un mismo culto religioso o la identificación con unas aspiraciones ideales u otras perspectivas de gusto o de costumbres, que sobrepasan el concepto marxista de clase como «categoría de personas que se encuentran en la misma relación de producción». Geiger hablaba de los estratos sociales a los que pertenecen, por ejemplo, «los ancianos, los jóvenes, las amas de casa, la gente del pueblo, los obreros, los comerciantes, la gente de la ciudad o la del campo». Cada una de estas categorías tienen su área específica típicamente estructurada, a pesar de las diferencias individuales que existen entre una persona y la otra. Por tanto, el análisis sociológico ha puesto de relieve desde hace muchos años el hecho de que los datos económicos no son el único ni el principal factor discriminante de los estratos sociales y de sus causas de conflicto. Lo que constituye el carácter específico de estos conflictos, que exasperan tal vez a la sociedad contemporánea, es el hecho que el deseo, y no la necesidad, ha llegado a ser y ha sido propuesto explícitamente como la razón de las tensiones, de las agitaciones y de las insurrecciones salvajes de los últimos años. La protesta juvenil del 68, las reivindicaciones del feminismo, los planteamientos de los palestinos o de los vascos son unos de los ejemplos más chocantes, sin descartar el lado patológico del terrorismo. La distinción del «deseo» y de la «necesidad», como he propuesto en mi último libro La paradoja de I car o, tiene no poca importancia en la antropología. El concepto de «necesidad»,, o más exactamente, de las «necesidades», significa la falta de un objeto real y sensible para la continuidad vital del tejido órgano-psíquico de nuestra existencia en el mundo. El campo de nuestras necesidades se extiende a todo lo que concierne, en cualquier modo, nuestra dependencia del mundo, sea natural sea social. Es, por ejemplo, la necesidad del aire que respiramos, o de los alimentos que comemos, o de los padres que cuidan de nuestra niñez. En este sentido, la necesidad responde a lo que Freud llamaba el «principio de realidad», por el cual el Yo, precisamente el Yo-realidad (Real-Ich) «distingue lo interior de lo exterior por medio de un criterio objetivamente válido» (Ges. W. Imago, X, pág. 288). Lo que es propio de la necesidad es, por un lado, la intencionalidad objetiva de una falta en nuestra experiencia de un mundo real y sensible, y por otro lado, la tendencia a satisfacer esa falta a través de una acción específica. Esta acción específica es el trabajo, que consiste en la transformación de la naturaleza de tal manera que sus objetos se adapten a las necesidades del hombre. En el acontecimiento de esta transformación entre la necesidad y la realidad se interpone la red de los proyectos y de los planes de producción, es decir, el mundo de las ciencias y de las técnicas. A través del trabajo, según las bellas fórmulas del joven Marx, el hombre se hace naturaleza, proporcionándose a su objetividad, y la naturaleza se hace hombre, cuerpo de la especie humana, mundo de la historia, de sus obras y de sus instituciones. En este sentido, la sociedad civil, organizándose como sociedad del trabajo para la transformación científica del mundo, es en su esencia, como le llama Hegel, el «sistema de las necesidades». Sin embargo, más allá de este inmenso esfuerzo de nuestra entáusserung, de nuestra objetivación, se abren las posibilidades infinitas del deseo. ¿Qué es el deseo, en su esencia primaria? El deseo se constituye en la relación originaria que nosotros tenemos con nuestro propio cuerpo, con «mi cuerpo», como dice Gabriel Marcel. Nosotros somos esencialmente seres encarnados; existimos en cuanto somos nuestro cuerpo. La fenomenología del «mundo de la vida», de la lebenswelt, desde Husserl a Merleau-Ponty, ha reencontrado este «vínculo sustancial» del alma y del cuerpo. Ser el cuerpo que nosotros somos —es decir, nuestro cuerpo psíquico, nuestro leib, más bien que nuestro cuerpo-objeto, nuestro kórper— significa que él es la estructura de nuestra subjetividad y no uno de los objetos de nuestras necesidades. Es ésta precisamente la razón por la cual el cuerpo que nosotros somos no es una connotación del concepto de lo económico, no pertenece, o no pertenece totalmente, al mundo económico. En el esquema general del «propio cuerpo», la subjetividad, al inicio del proceso genético de nuestra personalidad, en el punto de convergencia indisociable de lo somático y de lo psíquico, ya es desde el principio el acto de producirse con placer. Nuestra subjetividad es en sí misma vitalidad o viven- cía, es decir, una fruición edónica de sí misma. Ella es el lugar originario de la epithumía, que es, según la definición de Aristóteles, «la apetencia de lo agradable». Por tanto, la posibilidad de interiorizarse en su propio ser como deseo de sí mismo es el carácter que distingue a la subjetividad humana de todas las otras formas de subjetividad animal. La subjetividad que es solamente animal es totalmente extravertida, y no percibe otros placeres que no sean la satisfacción objetiva de sus necesidades. La diferencia entre el deseo y la necesidad es propia del hombre en cuanto él es al mismo tiempo una auto-relación y una relación a lo otro. El hombre es un tener necesidad que percibe su móvil originario en su propio ser deseante; él es una estructura carente que se articula en una estructura deseante. Por eso la esencia propia del hombre consiste en desbordar sin límites el dominio de sus necesidades. La esencia del hombre es abrir siempre de nuevo el «sistema de las necesidades» a través de una invención continua de nuevas necesidades. Es ésta la diferencia fundamental entre la historia de la especie humana y los acontecimientos individuales de cada especie animal. Pero por la misma razón nace desde esta diferencia el mundo de lo imaginario, en el que el hombre se expone fatalmente a los riesgos de la alternativa entre creación y frustración, entre entusiasmo e inhibición. El mundo de lo imaginario es el horizonte en donde aparece lo que yo llamo la angustia de la libertad. El deseo, no siendo condicionado por la realidad de los objetos, los rodea y carga de sentido agradable o, como dice Freud, de inversión libidinal. Y, por tanto, el deseo es al mismo tiempo contingente y gratuito, de tal manera que él puede revertirse en su contrario, él puede decir no a su ser, él puede cesar de desear. El hombre, como ser que desea, es el único ser sobre .la tierra que puede oponerse a sí mismo, rechazar el sentido de su propia existencia. Vienen de este poder oscuro y terrible las dos vías opuestas de la angustia de la libertad: la angustia del esteta, del Don Juan de Kierkegaard, que se pierde en la «mala infinidad» del deseo, en un desear sin razón ni finalidad, con el miedo de que no le quede nada para desear; y la angustia del reprimido, del melancólico de Tellenbach, que se bloquea en la inmovilidad de aquel que no tiene nada para desear, en la vida monótona del tiempo demasiado bien programado y de un orden de reglas sin sentido, como para colocarse más acá de cualquier desilusión posible, en un lugar de seguridad sin opciones. La angustia de la libertad es la angustia de la caída del deseo, bien que se tenga el miedo de perderlo o bien que se acepte situarse en ella; hay aquí una correspondencia chocante entre lo psíquico y lo social, y de esta raíz vienen, como veremos, las dos ideologías de la producción sin límites y de la igualdad sin opciones. La infinidad del deseo, que proviene de su falta de condicionamiento por los objetos, es un estado intrínsecamente ambiguo. Y es esta ambigüedad que se nos revela en la angustia de la libertad la que pone en marcha la transformación de la vitalidad edónica en la auténtica humanidad del deseo. Desde el momento que el hombre es el único ser sobre la tierra que puede decir no a su propio ser, a su propio deseo de ser, el hombre es al mismo tiempo fruición edónica de sí mismo y opción de sí mismo. Es lo que no ha sido comprendido en las antropologías naturalistas de la libido como fuerza motora fundamental del hombre. La posibilidad de optar por su propio ser constituye el estatuto ontológico del deseo, que, por tanto, llega a ser no un apeirón, no una indeterminación sin límites. La posibilidad de optar por sí mismo tiene su ley y su medida no en las cosas, como la economía de la satisfacción de las necesidades, sino, al revés, en nuestro mismo ser, como él se manifiesta en la concreción de nuestra encarnación natural e histórica. A través de esa «noche oscura» que es la angustia de la libertad, puede nacer el espíritu como la libertad del deseo, puede nacer la elección del ser que nosotros somos en nuestra inalienable encarnación biológica, psicológica y cultural en la sociedad de los hombres. Por consecuencia —en el campo de lo que los economistas llaman quizá impropiamente las «necesidades secundarias»—, el deseo concierne esencialmente la calidad de la vida. Esta calidad significa la felicidad de vivir sin oponerse a su propia identidad real y, por lo tanto, consiste en la creatividad, en la madurez ética, en la aceptación de lo que hay de original y de distinto dentro del horizonte de las manifestaciones auténticas del ser. De esta manera ha sucedido que, en nuestro tiempo, la lucha por la calidad de la vida no ha tenido su protagonista en la «conciencia de clase» del proletariado, sino más bien ha sido puesta en marcha por los estratos sociales, cuyos caracteres comunes vienen del estatuto ontológico concreto de sus miembros más que de la dialéctica de las necesidades. Estos caracteres comunes constituyen las diferencias de las condiciones humanas, sean ellas la condición juvenil o femenina, la condición racial o étnica religiosa o areligiosa, la condición del ser reprimido en una alienación o en una marginación social en todas sus formas o también la condición obrera en los procesos de un trabajo que es vitalmente represivo. El cuadro teórico-práctico de una sociedad de clases —y más exactamente, de la «lucha de clases», bipolar, dialéctica— en los países de democracia occidental y en los del pretendido socialismo real ha sido revertido y sobrepasado por las aspiraciones de una sociedad de las condiciones humanas. En éstas, los estratos sociales tienen la raíz de su diferencia en un carácter que incide Cabalmente sobre su ser humano más bien que sola o principalmente en una relación de los procesos de producción y de consumo. El ideal del siglo xix de la historia como desarrollo total, donde las diferencias sociales tendrían que desaparecer en la totalidad que las contiene y las sobrepasa, está en vía de disolverse, ya sea la ideología burguesa de la great-society, es decir, del advenimiento de la totalidad homogénea de los consumidores, ya sea la ideología comunista de la «sociedad sin clases», es decir, del salto revolucionario en la totalidad homogénea de los trabajadores, ambas conducen hacia la deformación del hombre más bien que a su realización. En los dos casos, el hombre está de-caracterizado; es despojado de las cualidades de su ser histórico distinto, es decir, de esa particularidad o finitud concreta que es el fundamento real de su sociabilidad. El rechazo de esta doble ideología del desarrollo total o, en términos hegelianos, de lo Absoluto como desarrollo ha encontrado su expresión en la idea de liberación, que ha sido la nueva palabra carismática, la insignia común a escala planetaria de todas las luchas por la independencia frente a los sistemas de represión y para el reconocimiento de derecho de la diversidad. Es muy significativo el hecho de que, incluso en los países del socialismo real, el desacuerdo concierne tanto a la ideología del comunismo ortodoxo como a la ideología burguesa, porque las dos son «olistas», como diría Popper, en el sentido que ellas tienden a cancelar las diferencias de las partes en la sociedad de los hombres. El contraste entre la idea de liberación j la idea de desarrollo total aparece sin equívocos cuando la «negación», en vez de referirse a la parte, como sucede en la dialéctica de Hegel, se refiere a la totalidad, que resuelve en sí y hace desaparecer la diversidad de las condiciones humanas. En el origen de toda marginación y de toda represión existe la intolerancia frente a una diversidad constitutiva de una condición humana, sea generacional, racial, cultural o religiosa. Se entiende que no hay que confundir el doble sentido en el que se puede asumir la expresión, que yo he usado hasta aquí, de «condiciones humanas». Es una condición humana lo que constituye el carácter específico de un estatuto ontológico concreto, como ser hombre o mujer, joven o viejo, blanco o negro, obrero o campesino; pero existe también la condición humana que deriva de la marginación social del pobre, del ignorante, del indeseable, del delincuente. En el primer sentido, las condiciones humanas son necesarias, aun cuando cambian los sujetos, como la condición juvenil o la del obrero, y, por tanto, hay que asegurar sus posibilidades de realización plena y libre. En el segundo caso es necesario, al contrario, que las diferentes formas de marginación, como, por ejemplo, las de las «favelas» brasileñas, se eliminen en cuanto son un error de la sociedad y siempre en cualquier modo un pecado colectivo. No se trata, por tanto, ya que sería un malentendido, de volver al viejo tópico de todos los inmovilismos sociales, según el cual todos los hombres están predestinados al poder o al sometimiento por sus diferencias naturales. Cierto que no es el fatalismo del prólogo del Gran Teatro del Mundo el ideal que debemos proponernos en una sociedad como sistema abierto de las condiciones humanas. El dios de Calderón de la Barca, repitiendo el mito plutónico de Er, distribuye a cada uno de los seres humanos que tienen que vivir su aventura en el mundo la carta de identidad, el papel de rey o de pobre, de campesino o de prostituta. Pero no es éste el Dios del Evangelio. Nadie está llamado o predestinado a ser mendigo o prostituta, killer o acumulador de capital, proletario o dictador. Para cada uno de los movimientos de auténtica liberación, cada parte en conflicto es una totalidad irreducible, cuando el hecho de ser parte constituye el carácter de su estatuto ontológico concreto, que hay que defender frente a las prevaricaciones que lo amenazan. Sucede lo contrario en el programa del comunismo clásico, donde en la lucha de clases se tiende a llegar a una totalidad englobadora con la misma pretensión «olista» de la ideología burguesa. En efecto, la abolición de la pluralidad ontológica-concreta de las condiciones humanas no es una síntesis, no es una aufhebung, como la llama Hegel; es solamente una prevaricación intolerante y destructora, como el racismo de Hitler. Si se reconoce que ha caído la utopía de la sociedad homogénea, no queda más que la sociedad ontológicamente pluralista y, por consiguiente, conflicto a en las relaciones entre las condiciones humanas de sus miembros. Esta esencia perpetuamente pluralista y conflictiva de la sociedad implica e impone un criterio universal de la coexistencia de los estratos sociales que la componen. Este criterio, yo pienso, se puede formular en estos términos: es la ley de la co-posibilidad de las perspectivas de valores pertenecientes a cada una de las condiciones humanas, es decir, la obligación recíproca de reconocer las exigencias y las aspiraciones, las necesidades y los deseos de los que viven en una condición que constituye su ser fisiológico, económico y cultural con el solo pacto de que ellos reconozcan la posibilidad de coexistencia y de realización de los que viven en las otras condiciones humanas. Esta es la regla esencial de todas las democracias auténticas. Esta regla constituye el principio inspirador de una crítica firme y constante de todos los absolutismos ideológicos, de todos los imperialismos represivos y de todos los autoritarismos inhibidores. P. P.* * Profesor de Filosofía de la Universidad de Roma.