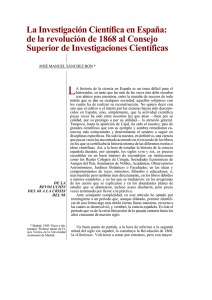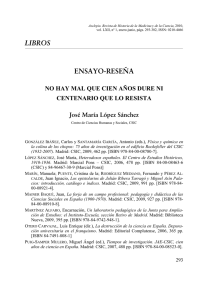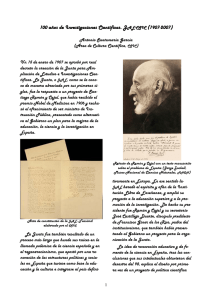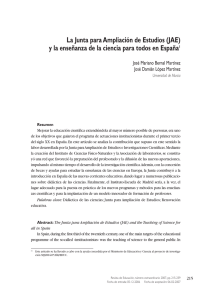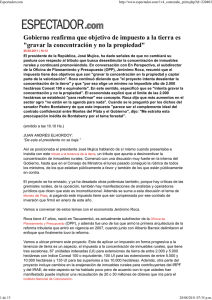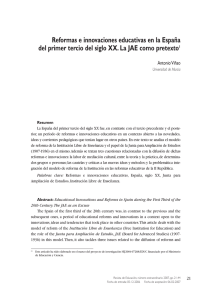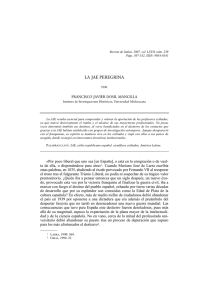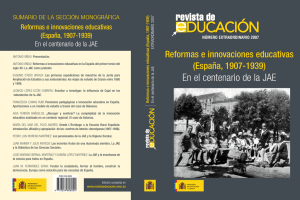Num046 005
Anuncio
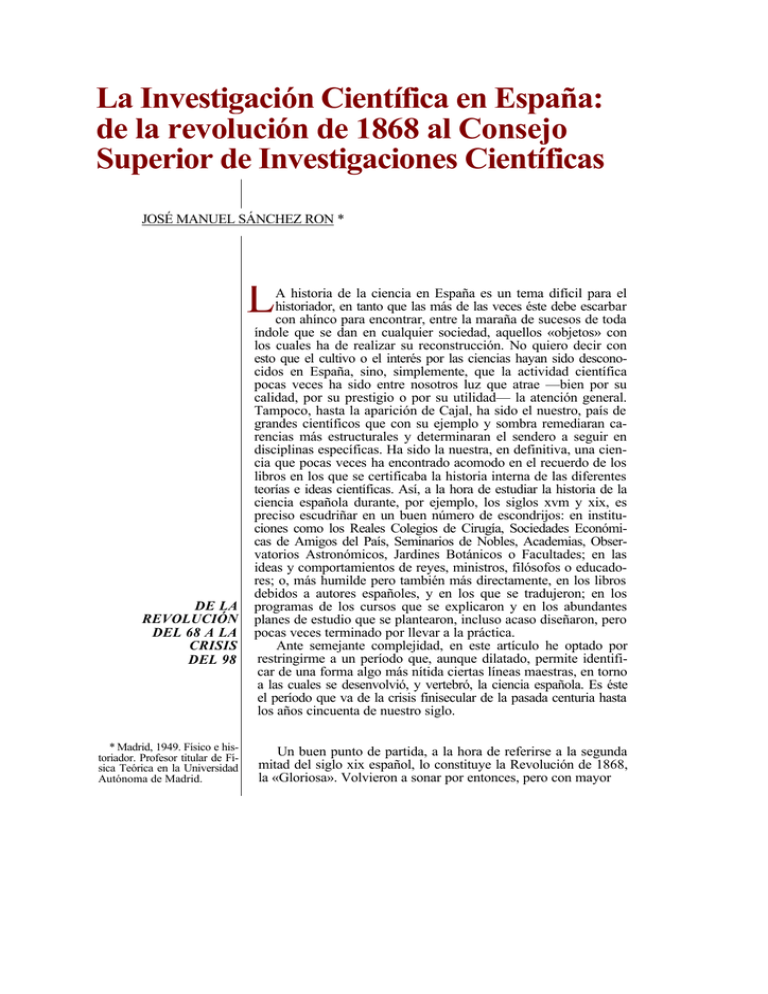
La Investigación Científica en España: de la revolución de 1868 al Consejo Superior de Investigaciones Científicas JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ RON * L DE LA REVOLUCIÓN DEL 68 A LA CRISIS DEL 98 * Madrid, 1949. Físico e historiador. Profesor titular de Física Teórica en la Universidad Autónoma de Madrid. A historia de la ciencia en España es un tema difícil para el historiador, en tanto que las más de las veces éste debe escarbar con ahínco para encontrar, entre la maraña de sucesos de toda índole que se dan en cualquier sociedad, aquellos «objetos» con los cuales ha de realizar su reconstrucción. No quiero decir con esto que el cultivo o el interés por las ciencias hayan sido desconocidos en España, sino, simplemente, que la actividad científica pocas veces ha sido entre nosotros luz que atrae —bien por su calidad, por su prestigio o por su utilidad— la atención general. Tampoco, hasta la aparición de Cajal, ha sido el nuestro, país de grandes científicos que con su ejemplo y sombra remediaran carencias más estructurales y determinaran el sendero a seguir en disciplinas específicas. Ha sido la nuestra, en definitiva, una ciencia que pocas veces ha encontrado acomodo en el recuerdo de los libros en los que se certificaba la historia interna de las diferentes teorías e ideas científicas. Así, a la hora de estudiar la historia de la ciencia española durante, por ejemplo, los siglos xvm y xix, es preciso escudriñar en un buen número de escondrijos: en instituciones como los Reales Colegios de Cirugía, Sociedades Económicas de Amigos del País, Seminarios de Nobles, Academias, Observatorios Astronómicos, Jardines Botánicos o Facultades; en las ideas y comportamientos de reyes, ministros, filósofos o educadores; o, más humilde pero también más directamente, en los libros debidos a autores españoles, y en los que se tradujeron; en los programas de los cursos que se explicaron y en los abundantes planes de estudio que se plantearon, incluso acaso diseñaron, pero pocas veces terminado por llevar a la práctica. Ante semejante complejidad, en este artículo he optado por restringirme a un período que, aunque dilatado, permite identificar de una forma algo más nítida ciertas líneas maestras, en torno a las cuales se desenvolvió, y vertebró, la ciencia española. Es éste el período que va de la crisis finisecular de la pasada centuria hasta los años cincuenta de nuestro siglo. Un buen punto de partida, a la hora de referirse a la segunda mitad del siglo xix español, lo constituye la Revolución de 1868, la «Gloriosa». Volvieron a sonar por entonces, pero con mayor intensidad y amplitud que en otras épocas, voces que hacían hincapié en la necesidad de que España se incorporase al —como señalaba el nuevo rector de la Universidad Central, Fernando de Castro, en su discurso de apertura del curso 1868-69— «movimiento general de la cultura europea». Recordando sus años de estudiante en Santiago de Compostela, José Rodríguez Carracido, el gran químico y farmacéutico, escribiría: «La revolución del año 1868 fue un poderoso excitador de la mentalidad española. La violencia del golpe político rompió súbitamente muchas trabas, y los anhelos antes contenidos, se lanzaron al examen y discusión de lo humano y lo divino, pasando por todos los respetos tradicionales. En periódicos, folletos y libros se publicaban diariamente las mayores audacias de pensamiento, y en multitud de círculos se disertaba con la más absoluta libertad sobre materias filosóficas y religiosas: no sólo la política, sino también la conciencia se colocaron entonces en período constituyente.» Tras la revolución septembrina, y a la sombra de la, aunque problemática y relativa, tranquilidad política de la Restauración, apareció, muy probablemente por primera vez en la historia de nuestro país, una ideología que intentaba fundamentar todos sus puntos de vista en la ciencia positiva. Naturalmente, tal ideología fue combatida, incluso ferozmente, en amplios círculos, muy particularmente en los católicos conservadores, como se puede apreciar, por ejemplo, con las polémicas que se establecieron con motivo de la publicción, en 1876, de la traducción del célebre libro de John William Draper, Historia de los conflictos entre la religión y la ciencia, que incluía un combativo prólogo de Nicolás Salmerón. Las discusiones alcanzaron su máxima virulencia con la introducción del evolucionismo darwiniano. De hecho, las ideas de Darwin jugaron en España, de manera simultánea, roles diversos. Por un lado, sirvieron de bandera de un, digamos, «librepensamiento científico». Al adoptar las ideas evolucionistas, se abría uno también —o, al menos, así se podía creer— al mundo de la ciencia y del progreso, independizándose al mismo tiempo del corsé ideológico impuesto por la religión católica. Un indicio de que, efectivamente, la revolución del 68 facilitó semejante proceso, se puede encontrar en el hecho de que con anterioridad a 1868 las referencias a Darwin fueron prácticamente inexistentes en España. A partir de 1874 la situación cambió radicalmente, encontrándonos con que aparecen traducciones de El origen del hombre y de El origen de las especies en, respectivamente, 1876 y 1877. Es importante, no obstante, señalar que el que se discutiesen con cierta intensidad en España las ideas evolucionistas no implica necesariamente el que el nivel de conocimientos científicos existente en nuestro país hubiese aumentado de manera apreciable. Las ideas darwinianas tienen una dimensión que las hace accesibles y sujeto de debate en una medida que no se encuentra en, por poner un ejemplo, la matemática que Sophus Lie estaba desarrollando por aquellos mismos años en Alemania y Noruega. En otras palabras, la liberación ideológica de finales de los sesenta y la entrada de las nuevas ideas evolucionistas, ayudó a mejorar la situación en que se encontraba la ciencia y la «conciencia científica» en España, pero sólo hasta cierto, y modesto, punto. Fueron, de hecho, disciplinas DE LA JUNTA PARA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS AL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS científicas un tanto «débiles», descriptivas, que no requerían excesivo aparato teórico o complicados y sofisticados montajes experimentales, disciplinas como la taxonomía, paleontología, antropología, psicología científica, botánica o mineralogía las que más se desarrollaron en la España del último tercio del Ochocientos. Mientras tanto, en Alemania, Gran Bretaña o Francia, la física comenzaba su imparable ascenso que culminaría con las revoluciones relativista y cuántica de comienzos del nuevo siglo. Hay que hacer una salvedad a lo dicho hasta el momento; salvedad que se refiere a. las ciencias biomédicas. La sanidad es una de las obligaciones ineludibles para un Estado, aunque sólo sea para mantener ejércitos que no decaigan irremisible y rápidamente. Por este motivo, la medicina, la práctica y la enseñanza médica, siempre recibieron, en mayor o menor medida, la atención de los diferentes gobiernos y regímenes políticos que se sucedieron en España. Es desde esta perspectiva que se puede entender, al menos en parte, la aparición, a finales del siglo pasado y comienzos del actual, de la generación de los Ramón y Cajal, Ferrán, Turró, Ribera, Simarro, Gómez Ocaña y Olóriz, con los que España se incorporó al terreno de las contribuciones originales de importancia universal. Al margen de las mejoras —relativas— científicas apuntadas, el hecho es que a finales del xix España se encontró en una situación de crisis política y social, que alcanzó uno de sus momentos culminantes con la derrota del 98. Una de las facetas del «desastre del 98» es que se identificó como una de las causas del fracaso al retraso en que se encontraban la ciencia y la tecnología en España. En el Parlamento, el diputado Eduardo Vincenti llegó a manifestar: «Yo no cesaré de repetir que, dejando a un lado un falso patriotismo, debemos inspirarnos en el ejemplo que nos han dado los Estados Unidos. Este pueblo nos ha vencido no sólo por ser más fuerte, sino también por ser más instruido, más educado; de ningún modo por ser más valiente. Ningún yanqui ha presentado a nuestra escuadra o a nuestro ejército su pecho, sino una máquina inventada por algún electricista o algún mecánico. No ha habido lucha. Se nos ha vencido en el laboratorio y en las oficinas, pero no en el mar o en la tierra.» Consecuencia de este estado de opinión fue que a partir del 98 se intensificaron las iniciativas y proyectos institucionales con fines educativos y científicos. De especial significación fue la creación de un Ministerio específico para la educación. En efecto, por decreto de 28 de abril de 1900 se suprimía el anterior Ministerio de Fomento, creándose en su lugar dos nuevos: el de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas, y el de Instrucción Pública y Bellas Artes. Pocos años después del establecimiento del Ministerio de Instrucción Pública, se creaba, en enero de 1907 y como una dependencia de ese ministerio, la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE), una de las experiencias de promoción y organización de la educación y la actividad científica más brillante —acaso la que más— que ha tenido lugar a lo largo de la historia de España. Ahora bien, el que tal creación estuviese ligada a un organismo público no quiere decir que para explicar el origen de la JAE baste con recurrir a, por un lado, la existencia de una crisis político-social a la que se quería poner remedio mejorando —entre otras cosas— la situación en que se encontraba la educación y, si acaso, la capacidad investigadora, y al establecimiento de un Ministerio dedicado específicamente a la «instrucción pública». Hay que tener en cuenta además otras cosas; muy especialmente, la influencia ejercida por algunos hombres e ideas de la Institución Libre de Enseñanza, fundada en 1876. Vicente Cacho Viu, por ejemplo, ha llegado a señalar que la JAE fue «un logro tardío de la Institución Libre de Enseñanza». Efectivamente, ideas y recomendaciones de Francisco Giner de los Ríos se pueden ver detrás de muchas de las previsiones fundacionales de la JAE; y, una vez establecida ésta, la acción continuada, desde la secretaría, del auténtico espíritu y brazo ejecutivo de la Junta, José Castillejo, en cuya formación intervino de manera muy importante Giner, aseguraron que el espíritu institucionista no se perdiese (el Instituto-Escuela, dependiente de la JAE, es un buen ejemplo de lo que estoy apuntando). Para llevar a cabo su tarea de contribuir al desarrollo de la educación y la ciencia en España, la JAE utilizó, en primer lugar, el instrumento de becas —pensiones se denominaban entonces— en el extranjero (también se concedían para España). A lo largo de sus poco más de treinta años de existencia, la Junta recibió unas 9.000 solicitudes de pensiones, de las que fueron concedidas entre 2.000 y 3.000. Es difícil encontrar algún personaje destacado del primer tercio del siglo, ya sea en las ciencias o en las humanidades, que no se beneficiase en un momento u otro de las pensiones de la JAE. No todo se limitaba, sin embargo, a las pensiones. Restringiéndome a la dimensión «científica» de la JAE, señalaré que uno de los propósitos de la Junta era, como se indicaba en el decreto fundacional, crear «pequeños centros de actividad investigadora y de trabajo intenso». Así lo hizo. Fue realmente a partir de 1910 cuando comenzó a funcionar en este sentido; en aquel año la JAE estableció el Centro de Estudios Históricos y el Instituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales, en torno a los cuales se vertebró toda la actividad investigadora, en las humanidades y en las ciencias, respectivamente, de la Junta. Por lo que se refiere al segundo de estos centros, el único del que me ocuparé aquí, tenemos que acogió a establecimientos ya existentes, como era el Museo de Ciencias Naturales (dirigido por Bolívar), el Museo de Antropología, el Jardín Botánico, la Estación Biológica de Santander y el Laboratorio de Investigaciones Biológicas de Cajal, quien fue el primer presidente de la JAE, permaneciendo en el cargo hasta su fallecimiento. Los nuevos centros creados por la Junta eran los siguientes: Laboratorio de Investigaciones Físicas (que en 1931 dejó paso el flamante Instituto Nacional de Física y Química, hoy Instituto «Rocasolano» del CSIC, construido gracias a una donación de 420.000 dólares de la Fundación Rockefeller), Estación Alpina de Guadarrama, Laboratorio Seminario Matemático, Mi- sión Biológica de Galicia, Comisión de Investigaciones Palentológicas y Prehistóricas, y, agrupados en torno a la Residencia de Estudiantes, otra de las dependencias de la JAE, los laboratorios de Historia e Histopatología del Sistema Nervioso, Anatomía Microbiológica, Fisiología General, Química Fisiológica, y Serología y Bacteriología. En aquellos laboratorios trabajaron grandes nombres de la ciencia española: en las ciencias biomédicas, Cajal, Del Río Hortega, Achúcarro, Negrín y Sacristán; en las ciencias físicoquímicas, Cabrera, Moles, Catalán, Palacios, Del Campo y Duperier; y en matemáticas, Rey Pastor, Tetradas y Plans. Nunca, hasta entonces, dispuso España de semejante plantel de científicos, la mayoría de ellos, además, hombres que iniciaban su andadura científica con el nuevo siglo. Hay que señalar, no obstante, varios hechos que permiten situar a la JAE en un contexto más global. En primer lugar, que la Junta y, por consiguiente, los laboratorios dependientes de ella, estaba al margen, era independiente, de la universidad. La independencia no llegaba, desde luego, a disponer de personal investigador financiado exclusivamente por la Junta; la gran mayoría de los investigadores eran de hecho profesores universitarios. Inevitablemente, esto significaba que se favorecía a quellos profesores que de esta manera tenían acceso a los fondos públicos que manejaba la JAE; fondos insuficientes sin duda, pero mucho más cuantiosos que los que libraba por otros medios el Ministerio de Instrucción Pública para promover la investigación científica en la Universidad. No es, por tanto, sorprendente que la JAE recibiese en ocasiones severas críticas provenientes de una Universidad desvalida de medios. Otro hecho digno de reseñar es que la abrumadora mayoría de los centros creados por la Junta se encontraban en Madrid; en este sentido, la labor de fomento de la investigación científica llevada adelante por la JAE mantuvo la situación de privilegio para la capital de España que hacía, por ejemplo, que las tesis doctorales y cursos de doctorado sólo se pudiesen presentar y cursar en la Universidad Central. No quiere decir esto, sin embargo, que, dada la limitación de medios económicos y humanos de que disponía la Junta, hubiese sido sensato proceder de otra manera. El hecho es, no obstante, que fuera de Madrid la situación era mucho menos boyante en lo que a la investigación científica se refiere, siendo pocas las iniciativas dignas de ser mencionadas (entre éstas destacaré el Institut d'Estudis Catalans de Barcelona, fundado también en 1907, y el Laboratorio de Investigaciones Bioquímicas establecido en Zaragoza en 1918 y dirigido por Antonio de Gregorio Rocasolano). El desencadenamiento de la Guerra Civil provocó si no el desmantelamiento de la Junta, sí el que entrase, como tantas otras cosas por entonces —personas, ideas o instituciones—, en una fase completamente diferente. Durante, o hacia el final de la contienda, partieron, por diferentes motivos, hacia el exilio —definitivo la mayor parte de las veces— científicos pilares de la JAE, como eran Cabrera, Bolívar —que sucedió a Cajal en la presidencia—, Del Río Hortega, Moles, Duperier o Palacios. Mirada con recelo por unos y otros, acusada bien de «elitista», «no popular», «librepensadora» o «republicana», la JAE quedó suprimida definitivamente por un decreto promulgado en la zona «nacional» en 1938. Un año más tarde se creaba el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Materialmente cuando menos, la nueva institución no pudo evitar ser continuadora de la JAE; así, en la ley de 24 de noviembre de 1939, por la que se creaba el CSIC, se establecía que: «Todos los centros dependientes de la disuelta Junta para Ampliación de Estudios ... pasarán a depender del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.» Sin embargo, la continuidad material plasmada en edificios no encontró paralelo en el espíritu que animaba a la institución franquista. El preámbulo de la ley antes citada, con sus referencias a la «restauración de la clásica y cristiana unidad de las ciencias», es suficientemente explícito en este sentido, como también lo son los discursos del ministro de Educación Nacional, José Ibáñez Martín, también, y durante muchos años, presidente del Consejo. Fue en semejante estrechez de miras ideológica, que afectaba tanto a la universidad como al CSIC, y que aisló a la poca dotada de fondos públicos ciencia «nacional» del contexto internacional, en donde estuvo el principal motivo para que la investigación científica realizada en España decayese de la manera tan acusada en que lo hizo. Las ausencias de exiliados fueron, qué duda cabe, muy importantes, pero no sirven para explicarlo todo; de hecho, muchos de los que se fueron estaban en el final de su carrera, y otros regresaron (Palacios, Teradas, Duperier; Rey Pastor continuó con su peculiar sistema, a caballo entre Argentina y España; Catalán no llegó a marcharse; al mismo tiempo, es cierto que jóvenes tan prometedores como, por ejemplo, Ochoa o Santaló nunca volverían). De cualquier manera, al CSIC hay que asignarle el crédito de haber fomentado o al menos mantenido, en alguna medida, la investigación científica durante bastantes años del régimen franquista. La universidad estaba, simplemente, lo suficientemente desolada y carente de recursos como para plantearse siquiera el mantener centros de investigación; en cierta manera se resucitaron los viejos procedimientos de la JAE, y los profesores universitarios con deseos y capacidad para la investigación se asociaban a institutos del Consejo. Más que ciencia, lo que se produjo, o intentó producir, en aquellos años, fue tecnología, «ciencia aplicada», aunque ni siquiera, en general, de nivel mediano. De todos los patronatos del CSIC, el más activo y productivo, ya por la década de los cincuenta, fue el «Juan de la Cierva», que tenía como misión principal la investigación técnica con centros como el Instituto de Electricidad y Automática, el Instituto «Eduardo Torroja» de la Construcción y el Cemento, o el Centro Experimental del Frío. Habría que esperar hacia las proximidades de los años sesenta para que el panorama comenzase, tímidamente, a cambiar.