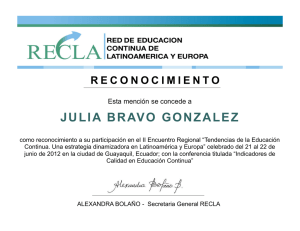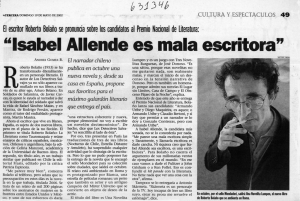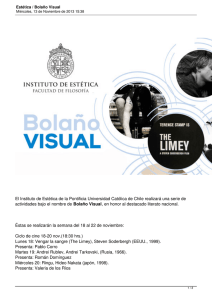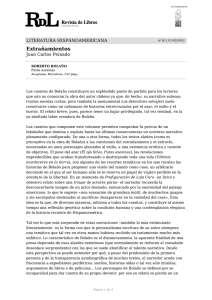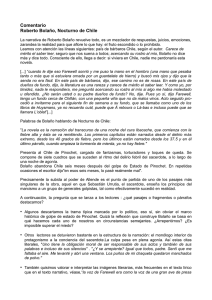La literatura y el mal: el caso de 2666 de Roberto
Anuncio

Universidad de Gante, Master Lengua y literatura: dos lenguas (francés-español) Tesina literatura hispánica año lectivo 2007-2008 Universiteit Gent, Master Taal en Letterkunde: twee talen (Frans-Spaans) Masterproef Spaanstalige literatuur 2007-2008 La literatura y el mal: el caso de 2666 de Roberto Bolaño Bieke Willem 20043425 (stamnummer) Directora: Prof. Ilse Logie Doy las gracias a mi directora de tesis, la profesora de la Universidad de Gante Ilse Logie, por su confianza en mí y por haberme guiado, siempre con la libertad suficiente, en el proceso de escribir una tesina. Quisiera agradecer también a mis compañeros de clase, en particular a Wouter y a Siska por su apoyo y su capacidad de aliviar el trabajo académico con un sentido del humor de alto nivel. 2 Índice Introducción................................................................................................................................4 El mal..............................................................................................................................5 La literatura.....................................................................................................................7 La parte del mal.........................................................................................................................10 Santa Teresa: última frontera de muchos mundos........................................................10 Santa Teresa: trasunto de Ciudad Juárez...........................................................10 Los problemas de una ciudad fronteriza................................................10 Los feminicidios: los hechos.................................................................13 ¿Cómo literaturizar el horror de Santa Teresa?.................................................23 La polisemia de Santa Teresa................................................................23 Espacialidad del miedo..........................................................................25 El cáncer como representación del mal y como método de escribir......27 ¿Una demasía de realismo?...................................................................30 El relato detectivesco.............................................................................34 Testigo de la infamia.............................................................................39 El Holocausto/shoa........................................................................................................41 El segundo eje del mal.......................................................................................41 La historia de Leo Sammer................................................................................45 Argumento.............................................................................................45 Una cuestión de higiene mental.............................................................47 Las alambradas del lenguaje..................................................................52 ¿Cómo narrar el horror del holocausto?................................................53 Lo que queda después del horror...........................................................56 La parte de la literatura.............................................................................................................58 La parte de los críticos..................................................................................................58 La parte de Amalfitano..................................................................................................61 La parte de Fate y La parte de los crímenes..................................................................65 La parte de Archimboldi...............................................................................................67 Bolaño, la literatura y el mal.........................................................................................73 Conclusión................................................................................................................................76 Bibliografía...............................................................................................................................80 3 Introducción En 2003, el narrador, ensayista y poeta Roberto Bolaño muere a los 50 años en Blanes, España. Entonces ya tiene detrás de sí una convulsa vida. Nació en 1953 en Santiago de Chile, ciudad que abandonó a los catorce años porque emigró a México con sus padres; en 1973, cuando regresó por primera vez a su país natal, fue detenido por los militares de la extrema derecha y llevado a la cárcel. Liberado, partió al exilio. Regresó a México donde junto al poeta mexicano Mario Santiago Papasquiaro fundó el movimiento poético infrarrealista. Después de algunos años de vagabundeo por América Latina y Europa, se instaló definitivamente en Cataluña, donde pudo dedicarse únicamente a la escritura. Hoy en día, se considera a Roberto Bolaño como uno de los novelistas más influyentes en lengua española. Muchos escritores y críticos literarios de su generación consentirían entonces en el veredicto de Susan Sontag: “su muerte, a los cincuenta años, es una gran pérdida para la literatura”. Sin embargo, la importancia de Roberto Bolaño en la vida literaria no terminó en el año 2003. A su muerte dejó el manuscrito casi acabado de una novela que constituye quizás lo más ambicioso de su carrera literaria. Por motivos económicos, Bolaño quería que la novela 2666 se publicara dividida en cinco partes, una por año. No obstante, por respeto al valor literario de la obra, se ha decidido publicarla enteramente, en un solo volumen. El resultado es una meganovela de 1120 páginas, o como lo formula más poéticamente Rodrigo Fresán, “un colosal motor novelístico de movimiento perpetuo alimentado con el combustible de incontables relatos. Un inagotable mural mitad El Bosco y mitad Diego Rivera” (Fresán 2004). La contraportada del libro revela además que “resulta imposible sugerir siquiera la enormidad y las profundidades de un libro que se construye como una novela empotrada en otra novela empotrada a su vez en otra novela...”. En efecto, es una tarea casi imposible (y quizás innecesaria) esbozar una imagen de la novela en su conjunto, y menos intentar escribir una sinopsis. Hubiera preferido limitarme a disfrutar con la lectura de 2666, y a recomendar a los lectores de tesinas el siguiente consejo de Rodrigo Fresán: “no tiene mucho sentido leer sobre 2666; hay que leer 2666” (Fresán 2004). Como no se escabullirá tan facilmente de una tesina, y sobre todo porque la última novela de Bolaño da que pensar y merece seguramente la pena analizarla en profundidad, he decidido abordar la novela a partir de dos temas centrales en toda la obra de Bolaño: la literatura y el mal. Él mismo dice lo siguiente sobre sus libros: “En Consejos de un discípulo de Morrison a un fanático de Joyce (1984, escrito en colaboración con Antoni García Porta), hablo de violencia. En La pista de hielo (1993), hablo 4 de la belleza, que dura poco y cuyo final suele ser desastroso. En La literatura nazi en América (1996) hablo de la miseria y de la soberanía de la práctica literaria. En Estrella distante (1996), intento una aproximación, muy modesta, del mal absoluto.” (Bolaño 2004b: 19-20) Por supuesto, todavía no incluye su última novela en este comentario, pero reaparecen en ella los mismos temas, siempre íntimamente ligados: el de la violencia, de la belleza efímera, de la literatura y del mal. El mal En toda su obra, Roberto Bolaño explora a fondo las fronteras del mal absoluto. Ocupa una posición central en las novelas Estrella distante, La Literatura nazi en América y Nocturno de Chile. En esta tesina examinaré las diferentes formas bajo las cuales este tema vuelve en la novela póstuma de Bolaño. En realidad, hay dos ejes mayores sobre los cuales gira el mal en 2666. Bolaño dedica primero una parte entera al horror de los feminicidios en Ciudad Juárez, y muestra así la irracionalidad y la institucionalización de la violencia en una ciudad mexicana. Al ser interrogado sobre cómo sería para él el infierno, responde: “Como Ciudad Juárez, que es nuestra maldición y nuestro espejo, el espejo desasosegado de nuestras frustraciones y de nuestra infame interpretación de la libertad y de nuestros deseos” (Bolaño 2004b: 339). Es significativo que en 2666, los visitantes de la ciudad hablan “sobre las autopistas de la libertad en donde el mal es como un Ferrari” (Bolaño 2004a: 670). A partir del año 1993 y hasta hoy en día tienen lugar allí crímenes contra mujeres y niñas que incluyen el secuestro, la violación y el asesinato. Según cifras de Amnistía Internacional, entre 1993 y 2003 fueron halladas más de 370 mujeres asesinadas, de las cuales al menos 139 presentaron violencia sexual. Todavía se sigue reprochando al gobierno mexicano que no tome las medidas adecuadas para poner fin a la violencia. Duró mucho tiempo antes que se prestara atención a los crímenes y que se los tomaran en serio. Gracias a periodistas como Sergio González Rodriguez, escritor de Huesos en el desierto, el caso tuvo resonancia en la prensa internacional. Incluso se ha producido una película sobre los crímenes en ciudad Juárez, Bordertown, con Jenifer Lopez y Antonio Banderas. Aunque la película es bastante mala, el titulo señala ya acertadamente las raíces del mal que hostiga a Ciudad Juárez: los problemas socio-económicos de una ciudad de la frontera. En La parte de los crímenes, Roberto Bolaño reproduce la realidad de la ciudad fronteriza, ficcionalizándola mediante la creación de Santa Teresa. En esta tesina analizaré precisamente cuáles son los ingredientes literarios a los que recurre para literaturizar el horror de los feminicidios. 5 El segundo eje del mal en 2666 se centra alrededor de la crueldad cometida durante la segunda guerra mundial, y en particular de la apoteosis de la barbarie del siglo XX europeo: la exterminación sistemática de los judíos. De esta manera Bolaño muestra que el mal está presente incluso en un continente tan civilizado como la Europa representada en La parte de los críticos. Ilustra así lo que George Steiner ya señala en su libro In Bluebeard’s Castle: “one should have known that ennui was breeding detailed fantasies of nearing catastrophe” (Steiner 1971: 22-23). Detrás de las manifestaciones de la civilización europea, se esconderían “fantasías de catástrofe”. Así, en 1940 (y en realidad ya algunos años antes), en medio del aburrimiento intelectual, Europa, el gran modelo en el ámbito artístico, se convierte en un lugar bárbaro. “Un oasis de horror en medio de un desierto de aburrimiento!” (Baudelaire 1857: 124). En este sentido el verso de Le voyage, ya escrito en 1857 por Baudelaire y utilizado como epígrafe de 2666, parece casi una premonición de la catástrofe que un siglo más tarde terrorizará Europa. La subversión del paradigma civilización-barbarie es una constante en la obra de Bolaño (pensamos por ejemplo en Nocturno de Chile). En su última novela, las escenas de La parte de Archimboldi atraen entonces la atención sobre la cuestión que preocupaba a todos los intelectuales del espacio cultural de la posguerra: después de tanto horror, ¿qué significan aún los valores de la cultura clásica, de la belleza, del arte? Como lo formula acertadamente Juan Carlos Galdo, “es en el territorio de lo que Steiner llamaría la post-cultura (que surca la modernidad y la post-modernidad) donde el credo clásico se ha roto, donde el dogma de la trascendencia literaria, de la permanencia, se ha desvanecido, donde como entre escombros se mueven los personajes de 2666” (Galdo: 2005). Para analizar cómo Roberto Bolaño ficcionaliza el horror de la segunda guerra mundial, me concentraré sobre todo en la historia de Sammer, un funcionario del régimen nazi que a su manera ha colaborado en la exterminación de los judíos. Intentaré así descubrir la respuesta ofrecida por Roberto Bolaño al problema principal de la cultura de la posguerra, una cuestión que en realidad indica un problema universal, el de las relaciones entre el artista y el mal. 6 La literatura Abordar el mal, la violencia, lo siniestro, en una obra literaria implica una gran complejidad precisamente a causa del carácter multiforme del tema. Lleva consigo la búsqueda del lado oscuro del hombre, significa narrar algo que siempre se ha considerado como “indecible”. Por eso, como lo señala Hélène Frappat, la violencia es un tema recurrente en los mitos que hablan del orígen del mundo: La violence révèle de l‟histoire des peuples : c‟est un instrument qui, comme tel, est indicible, insondable ; elle fait partie de ces « choses cachées depuis l‟origine et la fondation du monde », pour reprendre l‟expression de René Girard. C‟est pourquoi on la retrouve parmi les mythes et les récits fondateurs, tous ces apologues dans lesquels ce moyen de l‟évolution historique et de la fondation des États a droit de cité. (López 2002 : 7) El mal siempre ha acompañado al hombre, es una parte intrínseca de su historia. En 2666, en La parte de Fate, Roberto Bolaño confirma esa idea y da su propia explicación de las raices del mal, a través del criminólogo estadounidense Kessler. -Nos hemos acostumbrado a la muerte –oyó que decía el tipo joven. -Siempre –dijo el tipo canoso- , siempre ha sido así. En el siglo XIX, a mediados o a finales del siglo XIX, dijo el tipo canoso, la sociedad acostumbraba a colar la muerte por el filtro de las palabras. Si uno lee las crónicas de esa época se diría que casi no había hechos delictivos o que un asesinato era capaz de conmocionar a todo un país. No queríamos tener a la muerte en casa, en nuestros sueños y fantasías, sin embargo es un hecho que se cometían crímenes terribles, descuartizamientos, violaciones de todo tipo, e incluso asesinatos en serie. Por supuesto, la mayoría de los asesinos en serie no eran capturados jamás, fíjese si no en el caso más famoso de la época. Nadie supo quién era Jack el Destripador. Todo pasaba por el filtro de las palabras, convenientemente adecuado a nuestro miedo. Qué hace un niño cuando tiene miedo? Cierra los ojos. ¿Qué hace un niño al que van a violar y luego a matar? Cierra los ojos. Y también grita, pero primero cierra los ojos. Las palabras servían para ese fin. Y es curioso, pues todos los arquetipos de la locura y la crueldad humana no han sido inventados por los hombres de esta época sino por nuestros antepasados. Los griegos inventaron, por decirlo de alguna manera, el mal, vieron el mal que todos llevamos dentro, pero los testimonios o las pruebas de ese mal ya no nos conmueven, nos parecen fútiles, ininteligibles. [...] Usted dirá: todo cambia. Por supuesto, todo cambia, pero los arquetipos del crimen no cambian, de la misma manera que nuestra naturaleza tampoco cambia. Una explicación plausible es que la sociedad, en aquella época, era pequeña. [...] La mayoría de los seres humanos estaban en los extramuros de la sociedad. En el siglo XVII por ejemplo, en cada viaje de un barco negrero moría por lo menos un veinte por ciento de la mercadería [...]. Y eso ni conmovía a nadie ni salía en grandes titulares en el periódico de Virginia [...]. Si, por el contrario, un hacendado sufría una crisis de locura y mataba a su vecino y luego volvía galopando hacia su casa en donde nada más descabalgar mataba a su mujer, en total dos muertes, la sociedad virginiana vivía atemorizada al menos durante seis meses, y la leyenda del asesino a caballo podía perdurar durante generaciones enteras[...]. (Bolaño 2004a: 337-339) El discurso de Kessler se aproxima a la afirmación de Carlos Monsiváis de que “un muerto puede ser un acontecimiento gigantesco, así las conclusiones sean tan irrelevantes como las del asesinato del candidato del PRI Luis Donaldo Colosio en 1994, pero centenares 7 de mujeres asesinadas en todo México afantasman la monstruosidad del fenómeno. [...] La indiferencia ética proviene del modo en que la demografía reorganiza la fatalidad” (Monsiváis 2006). Kessler opina que desde los comienzos de la historia de la humanidad, el mal se ha manifestado bajo las mismas formas y se ha podido mantener porque ataca sobre todo a los que están fuera de la sociedad: a los esclavos negros, los muertos de la Comuna francesa, las pobres obreras de las maquiladoras en Ciudad Juárez, los judíos en la Alemania del siglo XX. Señala asimismo el papel que tienen las palabras en el mantenimiento del mal: toda la crueldad pasa por el filtro de las palabras. Concluye que “aún así, las palabras solían ejercitarse más en el arte de esconder que en el arte de develar. O tal vez develaban algo. Qué?, le confieso que yo lo ignoro” (Bolaño 2004a: 339). Ya está a la vista que Bolaño no sólo habla del mal, sino también del poder de las palabras, y por extensión de la literatura. Los personajes principales que pueblan 2666 son escritores, críticos, periodistas o editores. La reflexión metaliteraria ocupa pues un lugar central en la novela. El título de la obra (666: el número de la Bestia!1) indica ya que Bolaño se adhiere de alguna manera a la tradicón literaria por excelencia para interpretar el mal en la historia y para reflexionar sobre cómo se debe someter a la palabra el mal: la tradición de la escritura apocalíptica. Lois Parkinson Zamora señala que “el Apocalipsis bíblico encarna dos búsquedas paralelas: una de un entendimiento de la historia; la otra, de los medios de narrar este entendimiento” (Parkinson Zamora 1989: 27). Si 2666 es realmente una novela del apocalipsis, no sólo tendría que hablar sobre la catástrofe, sino que tendría que contener también, según requiere la etimología de la palabra, alguna revelación. En un sentido muy amplio, el objetivo de esta tesina consiste pues en intentar descrubrir algo detrás de las palabras de Bolaño; y si no fuera el “secreto del mundo” (Bolaño 2004a: 239), que sea entonces la relación entre la literatura y el arte, tal como se presenta en 2666. Para mayor claridad, este trabajo se divide en dos partes. En la primera parte analizaré la presencia del mal en 2666, concentrándome en los dos ejes ya mencionados, el de los feminicidios, y el del holocausto. En la parte dedicada a los crímenes contra mujeres estudiaré primero en detalle el referente histórico (o mejor dicho: la actualidad), y luego analizaré, a partir de la creación de Santa Teresa, cómo Roberto Bolaño logra literaturizar la realidad horrorosa de Ciudad Juárez. A continuación, en La parte de Archimboldi el autor repasa casi toda la historia europea del siglo XX, pero he decidido concentrarme sobre todo en la historia 1 "En esto consiste la sabiduría: el que tenga entendimiento, calcule el número de la bestia, pues es número de un ser humano: seiscientos sesenta y seis."(Libro del Apocalipsis 13: 18) 8 de Sammer donde se representa el horror de la exterminación de los judíos. De nuevo estudiaré cómo Bolaño narra algo que es en el fondo inefable, esta vez con la intención de formular una respuesta a la pregunta acerca de lo que queda de los valores de la cultura europea después del holocausto. Esta pregunta se amplía en la segunda parte de mi tesina. En esa parte, dedicada a la reflexión metaliteraria en 2666, analizaré la actitud que los diferentes personajes de la novela adoptan frente a la literatura. Finalmente intentaré establecer la relación entre la literatura y el mal en general, tal como Roberto Bolaño nos la presenta en 2666. 9 La parte del mal Santa Teresa, última frontera de muchos mundos Santa Teresa: trasunto de Ciudad Juárez Los problemas de una ciudad fronteriza Santa Teresa, la ciudad mexicana limítrofe con los Estados Unidos, sirve de hilo conductor en la novela. Cada una de las cinco partes tiene algo que ver con la ciudad inventada por Bolaño. En búsqueda de su idolatrado escritor Archimboldi, los cuatro críticos emprenden vanamente un viaje a esta ciudad fronteriza. Amalfitano, el catedrático de filosofía exiliado de Chile, ha aceptado una oferta de trabajo en la universidad de Santa Teresa. Lugar peligroso para su hija de diecisiete años. Oscar Fate, periodista negro que trabaja en una revista de Harlem es enviado a Santa Teresa para cubrir una pelea de boxeo. Y finalmente, el propio Archimboldi hace, al final de su vida, el viaje hacia Santa Teresa para ayudar a su sobrino Klaus Haas, quien está preso en la cárcel mexicana por ser él el presunto autor de los asesinatos de mujeres. La ciudad fronteriza ocupa la posición central en la cuarta parte, que trata integralmente de los centenares de asesinatos de mujeres cometidos allí entre 1993 y 1998. En esta parte del trabajo veremos cómo Roberto Bolaño da forma a su ciudad fronteriza. No es una casualidad que las descripciones geográficas y climáticas corresponden perfectamente con las características de una ciudad mexicana real, a saber Ciudad Juárez. Las coincidencias en la situación social y éconómica, y sobre todo en su actualidad prueban que la ciudad imaginaria de Santa Teresa es la representación literaria de Ciudad Juárez. En lo que sigue estudio en detalle el referente histórico, es decir los hechos y la cifras que contienen información sobre los crímenes contra mujeres. Finalmente comparo brevemente Santa Teresa con Macondo, el territorio mítico de ese otro gran escritor hispanoamericano. Bolaño nos inicia en los problemas de esta ciudad “inagotable”, que “crecía cada segundo” (Bolaño 2004a:171). En La parte de Fate, da una descripción del paisaje desértico de la frontera, y nos enteramos, mediante un reportaje televisivo, del problema central en la novela: los asesinatos de mujeres en Santa Teresa: 10 El reportero era un chicano llamado Dick Medina y hablaba sobre la larga lista de mujeres asesinadas en Santa Teresa, muchas de las cuales iban a parar a la fosa común del cementerio pues nadie reclamaba sus cadáveres. Medina hablaba en el desierto. Detrás se veía una carretera y mucho más lejos un promontorio que Medina señalaba en algún momento de la emisión diciendo que aquello era Arizona. [...] Después aparecían algunas fábricas de montaje y la voz en off de Medina decía que el desempleo era prácticamente inexistente en aquella franja de la frontera. Gente haciendo cola en una acera estrecha. Camionetas cubiertas de polvo muy fino, de color marrón caca de niño. Depresiones de terreno, como cráteres de la Primera Guerra Mundial, que poco a poco se convertían en vertederos. (Bolaño 2004a: 328) No cabe duda que Santa Teresa es en realidad un trasunto de Ciudad Juárez, situada en el desierto, en la frontera con los Estados Unidos. Con cerca de 1.300.000 habitantes, es hoy día la ciudad más poblada del Estado de Chihuahua. La violencia extrema que ya durante décadas ha atormentado la ciudad, se hizo de repente aún más visible en el año 1993 con el aumento extraordinario del número de asesinatos de mujeres. Pero antes de examinar a fondo el caso de los “feminicidios” en Santa Teresa/Ciudad Juárez, trataremos primero algunos otros problemas con que una ciudad mexicana de la frontera tiene que enfrentarse cada día. El fragmento aquí arriba indica ya la presencia de “algunas fábricas de montaje”. En efecto, ya a mediados de los años sesenta el Estado mexicano creó condiciones favorables – mano de obra barata, impuestos muy reducidos, el patrocinio político - para la instalación en la zona de Ciudad Juárez de empresas ensambladoras de productos de exportación: las maquiladoras. A partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos en 1994, la zona fronteriza ha conocido una verdadera explosión de la industria maquiladora. El sueldo bajo, pero comparativamente superior a otros, atrae a un gran número de personas de otras partes del país. Al lado de un desarrollo económico, la industria maquiladora también ha producido una cultura de explotación, puesto que no se respetan los derechos laborales más básicos de los trabajadores, la mayoría siendo mujeres (indígenas). En 2666, en La parte de los crímenes, Bolaño llama la atención en el hecho de que los trabajadores son extremadamente fácil de reemplazar. Menciona por ejemplo frecuentemente casos de mujeres que han sido despedidas por querer fundar un sindicato. Además, esa afirmación del reportero Dick Medina sobre “el desempleo prácticamente inexistente en aquella franja de la frontera” ahora ya no es cierto, porque la recesión mundial del año 2000 ha tenido un impacto severo en la zona. La máquila limitó sus establecimientos, de modo que las cifras de desempleo siguen siendo muy altas (decenas de mil cada trimestre). El desempleo y la pobreza a causa de las crisis económicas explican otro gran problema de Ciudad Juárez: la emigración. En La parte de los crímenes, un cura resume para el periodista Sergio Gonzales las dificultades de Santa Teresa: le habla de los asesinatos de mujeres, de las maquiladoras, y de la situación de los emigrantes. 11 Durante un rato, mientras barría, el cura habló y habló: de la ciudad, del goteo del emigrantes centroamericanos, de los cientos de mexicanos que cada día llegaban en busca de trabajo en las maquiladoras o intentado pasar al lado norteamericano, del tráfico de los polleros y coyotes, de los sueldos de hambre que se pagaban en las fábricas, de cómo esos sueldos, sin embargo, eran codiciados por los desesperados que llegaban de Querétaro o de Zacatecas o de Oaxaca, cristianos desesperados, dijo el cura, un término extraño para venir, precisamente, de un cura, que viajaban de maneras inverosímiles, a veces solos y a veces con la familia a cuestas, hasta llegar a la línea fronteriza y sólo entonces descansar o llorar o rezar o emborracharse o drogarse o bailar hasta caer extenuados. (Bolaño 2004a: 474) Según cifras oficiales del año 2000, el 43 por ciento de los habitantes de Ciudad Juárez llegaron allí como migrantes (Amnistía Internacional 2003). Vienen del sur, con la esperanza de encontrar empleo en las maquiladoras, o de cruzar la frontera para buscar empleo en los Estados Unidos. Esta población “flotante” ocupa su propio espacio en la ciudad: son lugares en los que se refuerzan la pobreza, la violencia y la degradación ambiental. Con la descripción del poblado El Obelisco, en cuyos alrededores la policía de Santa Teresa encuentra dos cadáveres de niñas, Bolaño esboza una imagen de estos lugares infernales: [...] era más bien un refugio de los más miserables entre los miserables que cada día llegaban del sur de la república y que allí pasaban las noches e incluso morían, en casuchas que no consideraban sus casas sino una estación más en el camino hacia algo distinto o que al menos los alimentara. Algunos no lo llamaban El Obelisco sino el Moridero. Y en parte tenían razón, porque allí no había ningún obelisco y en cambio la gente se moría mucho más rápido que en otros lugares. Pero había un obelisco [...] dibujado por un niño que recién aprende a dibujar, un bebé monstruoso que vivía en las afueras de Santa Teresa y que se paseaba por el desierto comiendo alacranes y lagartos y que nunca dormía. (Bolaño 2004a: 628-629) En La parte de los crímenes Bolaño inserta además frecuentemente historias ejemplares de la vida miserable del emigrante. Reproducimos por ejemplo el caso trágico del emigrante salvadoreño que ha encontrado el cuerpo muerto de Andrea Pacheco Martínez. Una historia tan extremadamente infeliz que se acerca al humor negro: El salvadoreño fue acusado del homicidio y permaneció en los calabozos de la comisaría n.° 3 durante dos semanas, al cabo de las cuales lo soltaron. Salió con la salud quebrantada. Poco después un pollero lo hizo cruzar la frontera. En Arizona se perdió en el desierto y tras caminar tres días llegó, totalmente deshidratado, a Patagonia, en donde un ranchero le dio una paliza por vomitar en sus tierras. Pasó un día en los calabozos del sheriff y luego fue enviado a un hospital, en donde ya sólo podía morir en paz, que es lo que hizo. (Bolaño 2004a: 491) Al problema de la emigración y de la explotación por las maquiladoras se añade otra gran dificultad de la ciudad fronteriza: el narcotráfico, otra fuente de ilegalidad y de violencia. En 2666, el retrato del narcotraficante Enrique Hernández (Bolaño 2004a: 615-617) resume bien el funcionamiento del negocio de drogas en la zona fronteriza. Siendo el punto fronterizo más transitado del mundo, no es de extrañar que Ciudad Juárez también es el bastión de uno de los carteles más importantes de America Latina. Cada año, 300 toneladas de cocaína 12 colombiana son trasladadas a los Estados Unidos, de las cuales un tercio pasa por ahí2. La presencia de los narcos se nota muy bien en la escena callejera: coches con las ventanillas ahumadas y sin matrículas, barrios residenciales bajo vigilancia continua, discotecas, timbas para blanquear dinero... y en todas partes, hombres armados. Es evidente que la rapidez con que se puede obtener armas y el escasísimo valor que los narcos conceden a la vida humana han creado ahí un ambiente de extrema violencia. Además, con su capacidad de intimidación y compra, el narcotráfico exhibe la corruptibilidad de jefes policíacos, de altos funcionarios, de empresarios, y del aparato judicial en su totalidad. Parece que la impunidad reina en Ciudad Juárez, y todo eso provoca condiciones favorables para crímenes tan atroces como los feminicidios. Como lo menciona Cathy Fourez en su artículo “Entre transfiguración y transgresión: el escenario espacial de Santa Teresa en la novela de Roberto Bolaño, 2666”, Michel Wieviorka indica en su libro La violence que la impunidad es un elemento decisivo para el pasaje a la barbarie. “Le es casi imprescindible a la crueldad; son las circunstancias como la ausencia de testigos así como las autoridades que se callan, que apoyan hasta legitimar la transgresión, las que permiten su expansión y su arraigo en la sociedad” (Fourez 2006: 32). Los asesinatos de mujeres en Santa Teresa/Ciudad Juárez forman el núcleo de la última novela de Roberto Bolaño, y tras leer La parte de los crímenes, el lector, al lado de un sentimiento de asco, se queda estupefacto por la impresión profunda de impunidad. Los feminicidios: los hechos La parte de los crímenes trata integralmente de los asesinatos de mujeres en Santa Teresa. En esta parte, Bolaño nos ofrece una lista exhaustiva de mujeres asesinadas entre 1993 y 1998. Enumera hasta la saciedad nombres, edades, descripciones físicas, estados civiles, profesiones y ocupaciones, y, como en un expediente forense, los detalles más diminutos del estado del cuerpo hallado. Se nota que Bolaño ha estudiado muy atentamente los informes sobre los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. Aparte de los nombres, el novelista no ha inventado nada. Hasta la marca de los coches utilizados por los raptores, todo coincide con los hechos reales, los feminicidios en Ciudad Juárez. En lo que sigue 2 En el marco de la política antinarcos del presidente mexicano Felipe Calderón tiene lugar actualmente (marzomayo 2008) en Ciudad Juárez una guerra sangrienta entre la policía, apoyada por el ejército mexicano y los Estados Unidos, y el cartel. 13 profundizaré en el conjunto de hechos, basándome sobre todo en los informes de Amnistía Internacional sobre Ciudad Juárez y Chihuahua, del año 2003 y 2007. En el informe de 2003 se lee que, desde 1993, el número de homicidios de hombres y mujeres aumentó considerablemente, de modo que Ciudad Juárez se convirtío en uno de los lugares más violentos de México. Es notable que el aumento de los asesinatos de mujeres fue más alto que el aumento de los asesinatos de hombres: los asesinatos de mujeres se cuadriplicaron, mientras que los de hombres se triplicaron. En concreto, eso significa que, según Amnistía Internacional, entre 1993 y 2003 fueron halladas más de 370 mujeres asesinadas, de las cuales al menos 139 presentaron violencia sexual. A estas cifras se puede añadir 85 casos de mujeres y adolescentes desaparecidas, una cifra que, según organizaciones no gubernamentales mexicanas, se eleva en realidad a 400. Entre enero y septiembre de 2003 aparecieron aún los cuerpos sin vida de 15 mujeres, de los cuales al menos 8 mostraron huellas de violencia sexual. Y ahora, la prensa sigue informando sobre nuevos casos de feminicidio en Ciudad Juárez. Entre enero y marzo de 2006 por ejemplo, las diferentes ONG locales contaban 16 víctimas. El informe de Amnistía Internacional de 2007 afirma en efecto que, a pesar de algunas medidas para la protección de la mujer, los feminicidios continúan en Ciudad Juárez, y se han extendido a la capital del estado, Chihuahua. La Procuraduría General de la República concluyó las investigaciones sobre los casos del pasado, pero no reconoció la magnitud de la violencia de género en Ciudad Juárez durante 13 años. Parece una manera de disminuir la gravedad de los asesinatos y secuestros de mujeres en la ciudad. La fuente de esta banalización reside en un problema más profundo de mentalidades. Desafortunadamente, aún vive la idea de que la violencia contra la mujer (y sobre todo la violencia doméstica) no es un delito grave, sino que hace parte de la “violencia cotidiana”. Además, la violación se consideró hasta hace unas décadas de “natural”. En La parte de los crímenes, Bolaño ilustra esta actitud machista entre otras mediante la inserción de dos páginas enteras de chistes misóginos, que los propios agentes encargados de la investigación de los crímenes se cuentan en un local “parecido a un ataúd”. Y adoptamos la interpretación de Cathy Fourez: “como si fuera el reflejo del pacto tácito firmado entre las autoridades policiales y el crimen organizado, como si las fuerzas supuestas del orden en vez de erigirse como un cuerpo de control y de amparo, resultasen un espectro de abusos y de temor” (Fourez 2006: 34). Las dos páginas de chistes reducen a la mujer a una cabeza hueca destinada a pasar toda su vida en la cocina. 14 Y el contador de chistes decía: a ver, valedores, defínanme una mujer. Silencio. Y la respuesta: pues un conjunto de células medianamente organizadas que rodean a una vagina. [...] Y otro: ¿En cuántas partes se divide el cerebro de una mujer? ¡Pues depende, valedores! ¿Depende de qué, González? Depende de lo duro que le pegues. [...] Y si alguien le reprochaba a González que contara tantos chistes machistas, González respondía que más machista era Dios, que nos hizo superiores. [...] Y: ¿en qué se parece una mujer a una pelota de squash? Pues en que cuanto más fuerte le pegas, más rápido vuelve. [...] Entonces el judicial, exhausto de una noche de trabajo, rumiaba cuánta verdad de Dios se hallaba escondida tras los chistes populares. [...] ¿Quién chingados inventará los chistes?, decía el judicial. ¿y los refranes? ¿De donde chingados salen? ¿Quién es el primero en pensarlos? Quién el primero en decirlos? Y tras unos segundos de silencio, con los ojos cerrados, como si se hubiera dormido, el judicial entreabría el ojo izquierdo y decía: háganle caso al tuerto, bueyes. Las mujeres de la cocina a la cama, y por el camino a madrazos. O bien decía: las mujeres son como las leyes, fueron hechas para ser violadas. Y las carcajadas eran generales. (Bolaño 2004a: 689-692) El periodista Carlos Monsiváis explica en El País cómo la violación, este “derecho de pernada del machismo [...] sacaba a flote lo teatral de la resistencia a la „seducción a la fuerza‟ ” Monsiváis 2006). Señala la actitud de las instancias oficiales de responsabilizar a las mujeres. El periodista da el ejemplo del cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez que culpabilizó en 1998 a las portadoras de “ropa provocadora y movimientos sensuales”. El cardenal no fue el único en promulgar esta opinión de que “se lo buscaron”. En el informe de 2003 de Amnistía Internacional encontramos la siguiente afirmación del ex procurador de Justicia del Estado: Las mujeres que tienen vida nocturna, salen a altas horas de la noche y entran en contacto con bebedores están en riesgo. Es difícil salir a la calle y no mojarse. 3 Mientras que las autoridades sigan con esas ideas de que las mujeres se lo han buscado, y no reconozcan que se trata de violencia de género, no se puede disponer de cifras exactas que demuestran la excepcionalidad de la situación en Ciudad Juárez, y por consiguente se siguen indicando los casos como violencia “común, normal”. Es verdad que la violencia en Ciudad Juárez afecta tanto a mujeres como a hombres y niños. Sin embargo, bien que haya diferentes motivos a la base de los crímenes contra mujeres, muchos rasgos comunes indican que se puede hablar de una situación excepcional, la de la violencia de género. Esto significa, según la definición de Amnistía Internacional que “el género de la víctima parece haber sido un factor significativo del crimen, influyendo tanto en el motivo y el contexto del crimen como en la forma de la violencia a la que fue sometida y la respuesta de las autoridades a ella” (Amnistía Internacional 2003: 34). 3 Arturo González Rascón, ex procurador de Justicia del Estado, febrero de 1999. El Diario de Juárez, 24 de febrero de 1999. fuente: Mexico. Muertos intolerables. 10 años de desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua. Editorial Amnistía Internacional. Agosto 2003. Madrid. (p. 34)URL: www.amnistiainternacional.org 15 Primero, hay un notable constante en la identidad de las víctimas: menos algunas excepciones, todas son mujeres, adolescentes, y pobres. Según el informe de Amnistía Internacional de 2003, un 47 por ciento son mujeres y niñas de entre 13 y 22 años, aunque existen casos de niñas de 11 años, y aún más joven (entre 1 y 4 años). Esto indica que las adolescentes forman un grupo muy vulnerable, dado que “ser adolescente” parece ser un criterio de selección por parte de los victimarios. Otro criterio de selección es la clase social. Dos tercios de las víctimas son estudiantes (muchas estudian de noche, después del trabajo) y obreras (como podemos leer en 2666, se trata muchas veces de obreras de las maquiladoras). Resulta que los victimarios operan impulsados por una discriminación de doble impacto: de género y de clase social. En 2006 se publicó un informe de la instancia USAID (United States Agency for International Development) que añadió otro dato al patrón de la identidad de las víctimas. Según la coordinadora del equipo que se ocupó de los derechos humanos en México, un 60 por ciento de las víctimas provienen del sur del país, en particular del Estado de Veracruz. Como Bolaño ya lo ha adevinado en La parte de los crímenes, la presencia de los migrantes es de importancia primordial en el problema de los asesinatos. Otro rasgo principal que configura el patrón de la violencia de género es la forma de violencia infligida. Los datos que encontramos en 2666 coinciden en eso con las cifras e estadísticas proporcionadas por Amnistía Internacional: se trata de “mordaza, mordida, atadura, mutilación, cuchilladas, golpes, estrangulamiento, violación” (Amnistía Internacional 2003: 91). En la mayoría de los casos, las mujeres fueron sometidas a varias torturas antes de su muerte. Estas torturas no sólo son de orden físico, sino incluyen también la humilación sexual y la tortura psicológica a causa, en algunos casos, de un cautiverio prolongado. La causa de la muerte es, en un 70 por ciento de los casos de asesinatos con violencia sexual, la asfixia por estrangulamiento. Las armas de fuego ocupan en las estadísticas un lugar insignificante. Al contrario, en lo que concierne a los casos de feminicidio sin violencia sexual, el arma de fuego ocupa el primer lugar. En un Certificado de Autopsía de septiembre 1995 encontramos el siguiente fragmento, que podría perfectamente ser un fragmento de 2666 de Roberto Bolaño: [...] hallazgos: Herida con bordes irregulares en el lóbulo de la oreja izquierda por probable mordedura con seccionamiento. La zona que en el certificado de autopsía se describe como desprovista de tejido [...] corresponde a amputación de la mama izquierda, amputación parcial del pezón por probable mordedura, posiblemente humana. (Amnistía Internacional 2003: 36) El motivo de los pechos cercenados y pezones mordidos reaparece en efecto frecuentemente en La parte de los crímenes: 16 En los primeros días de septiembre apareció el cuerpo de una desconocida a la que luego se identificaría como Marisa Hernández Silva, de diecisiete años, desaparecida a principios de julio cuando iba camino a la preparatoria Vasconcelos, en la colonia Reforma. Según el dictamen forense había sido violada y estrangulada. Uno de los pechos estaba casi completamente cercenado y en el otro faltaba el pezón, que había sido arrancado a mordidas. El cuerpo se localizó a la entrada del basurero clandestino llamado El Chile. (Bolaño 2004a: 580) Otra correspondencia en el patrón de violencia entre la “ficción” de Bolaño y la realidad, es el lugar de abandono de los cuerpos. En 2666, frecuentemente es un basurero, entre ellos, uno se llama “El Chile, el mayor basurero clandestino de Santa Teresa” (Bolaño 2004a: 725). Cathy Fourez atribuye varias connotaciones peyorativas al nombre de este basurero, que tienen todos algo que ver con el daño y el sufrimiento. “Éste tiene una orientación culinaria (el chile picante, pero que puede lastimar), belicosa (algunas etnias prehispánicas lo utilizaban como arma de tortura, depositándolo en las partes genitales del rehén) y geográfica (alude al país de donde es oriundo Roberto Bolaño; nación, que bajo la dictadura de Pinochet, vivió la opresión y los tormentos, hechos descritos en otra de las novelas del autor, Nocturno de Chile)” (Fourez 2006: 23). La última sepultura de las mujeres muchas veces también es un lote baldío, un terreno industrial o los alrededores de un barrio degradado como El Obelisco. Las cifras de Amnistía indican que un 41 por ciento de las víctimas que sufrieron violencia sexual fueron encontradas en “zonas despobladas desérticas fuera de la ciudad, donde sólo pudieron haber llegado transportadas en un automóvil” (Amnistía Internacional 2003: 92) (Bolaño hace frecuentemente referencia al uso de los secuestradores de Peregrinos, un coche utilizado sobre todo por los ricos jóvenes de la ciudad). Un 25 por ciento fue encontrado en despoblados urbanos y en la zona industrial. Se nota también el tardío descubrimiento de los cuerpos. Según la cifras de Amnistía Internacional, en los casos en que se han establecido el tiempo transcurrido de la muerte (sólo en 118 casos), la tercera parte de las víctimas había muerto 4 días o más antes de su descubrimiento; una quinta parte un mes o más antes de su hallazgo. En 2666, Bolaño menciona varias veces el hallazgo de un cuerpo en “estado avanzado de putrefacción”. En muchos casos, los cuerpos no son devueltos a las familias de las víctimas, de modo que éstas son privadas de la curación del duelo. Bolaño insiste en el sufrimiento de los familiares, que tienen que esperar mucho tiempo antes de que sepan algo de su hija, mujer o madre. En la mayoría de los casos ya es demasiado tarde, y la única cosa que aún pueden hacer es tratar de identificar el cuerpo. Puesto que, después de algunos años, el patrón de la violencia queda tán claro, cuando una joven desaparece, los familiares temen, con derecho, que algo malo le pueda haber 17 ocurrido. Como Bolaño lo anota en varias historias de La parte de los Crímenes, los familiares, inmediatamente después de la desaparicón, emprenden acción. A través de las amigas, la escuela o el lugar de trabajo, tratan de buscar información sobre su posible paradero. De esta manera logran coleccionar datos sobre el tiempo y el lugar de desaparición, y algunas veces una vaga descripción física o la marca del coche de los secuestradores. Lo frustrante es que la policía no haga nada con estas informaciones, y ni siquiera tome en serio la denuncia por desaparición. El siguiente fragmento de La parte de los Crímenes es uno de los varios ejemplos que hacen vislumbrar el sufrimiento y el coraje de los familiares, frente a la ineficacia de la policía: Penélope Méndez Becerra estaba en quinto de primaria. Era una niña callada, pero que siempre sacaba buenas notas. Tenía el pelo negro, largo y lacio. Un día salió de la escuela y ya no la volvieron a ver. Esa misma tarde su madre pidió permiso en Interzone [una maquiladora] para dirigirse a la comisaría n.° 2. a poner una denuncia por desaparición. La acompañó su hijo. En la comisaría anotaron el nombre y le dijeron que había que dejar pasar algunos días. Su hermana mayor, Livia, no pudo ir porque en Interzone estimaron que con el permiso a la madre ya había suficiente. Al día siguiente Penélope Méndez Becerra seguía desaparecida. La madre y sus dos hijos se presentaron otra vez y quisieron saber qué progresos se habían hecho. El policía que la atendió detrás de una mesa le dijo que no se pusiera insolente. El director de la escuela Aquiles Serdán y tres profesores estaban en la comisaría interesados por la suerte de Penélope, y fueron ellos quienes se llevaron a la familia de allí antes de que les pusieran una multa por desorden público. Al día siguiente el hermano habló con unas compañeras de curso de Penélope. Una le dijo que, según creía, Penélope había entrado en un coche con las ventanillas ahumadas y no volvió a salir. Por la descripción parecía un Peregrino o un MasterRoad. [...] Durante tres días el hermano recorrió Santa Teresa en caminatas agotadoras buscando un coche negro. [...] Por las noches la familia se reunía en casa y hablaban de Penélope con palabras que nada significaban o cuyo último significado sólo podían entender ellos. Una semana después apareció su cadáver. Lo encontraron unos funcionarios de Obras Públicas de Santa Teresa en un tubo de desagüe [...]. El cuerpo fue trasladado de inmediato a las dependencias del forense, en donde éste dictaminó que había sido violada anal y vaginalmente, presentado numerosas desgarraduras en ambos orificios, y luego estrangulada. Tras una segunda autopsía, sin embargo, se dictaminó que Penélope Méndez Becerra había muerto debido a un fallo cardiaco mientras sometida a los abusos antes expuestos. (Bolaño 2004a: 505-506) Así termina el episodio sobre Penélope Méndez Becerra. Al lado de la negligencia de la policía, Bolaño muestra también, mediante otros episodios, la corrupción de todo el sistema jurídico. Es por ejemplo curioso que, si hay algunos indicios (huellas de semen, pelo, una planta que sólo crece en algunos lugares determinados), muchas veces las evidencias desaparecen misteriosamente en el camino hacia el laboratorio... En su informe de 2003, Amnistía Internacional denuncia asimismo un “patrón de negligencia tan marcado que pone en tela de juicio la voluntad política de las autoridades de poner fin a estos crímenes” (Amnistía Internacional 2003: 45). Mencionan, por medio de casos concretos, pistas ignoradas y demoras en investigar denuncias de desaparición. Una 18 parte cruda del informe se centra en “la incapacidad del Estado para investigar de forma efectiva los casos, prevenir y castigar estos crímenes y responder de manera abierta y dinámica a los intereses de las familias de las víctimas” (Amnistía Internacional 2003: 45). Como en el caso “ficticio” de Penélope Méndez Becerra, mencionan la actitud de la policía en ignorar pistas, y en demorar en investigar denuncias de desaparición. Las indagaciones no son en absoluto eficaces, debido a exámenes forenses negligentes y la incapacidad para proteger las pruebas. Además, los casos de falsificación de pruebas y de desviación de las investigaciones, sobre todo cuando hay un agente involvido, no forman una excepción. Frecuentemente, las investigaciones son paralizadas. Amnistía Internacional concluye pues que de los expedientes judiciales se revela “un modelo de intolerable negligencia según el cual, a pesar de la existencia de pruebas que indican la materialidad de los hechos, la mayoría de los casos están en impunidad” (Amnistía Internacional 2003: 82). Asimismo, una comisión de la ONU que hizo una investigación jurídica y judicial centrada en la deficiente actuación de los jueces de Chihuahua, concluyó en 2004 que “la ineficaz procuración de justicia, la consiguiente sospecha de corrupción y el miedo generalizado de la población de Ciudad Juárez, han sido los factores determinantes del divorcio entre la sociedad civil y las instituciones, que ha beneficiado a los resposables de los crímenes” (Pardo 2004). Estas conclusiónes dan que pensar en cuanto a los procesados y detenidos que las investigaciones hasta ahora han reportado. ¿Es realmente un intento de combatir la impunidad?, o, como da a entender Klaus Haas en la novela de Bolaño, ¿son meros chivos expiatorios para acallar las voces críticas? Resumimos en lo que sigue los principales sospechosos y detenidos. El más conocido es Abdel Latif Sharif Sharif, “El Egipcio”. Fue detenido en 1995 y recibió a comienzos de 2003 una condena de 20 años por el asesinato y la violación de Elizabeth Castro García. Sin embargo, nunca reconoció la culpabilidad, y murió en la prisión el primero de junio de 2006. Abdel Sharif muestra muchas correspondencias con el personaje Klaus Haas, principal sospechoso (al menos según las autoridades) de los crímenes de Santa Teresa. Ambos tienen una nacionalidad extranjera, ambos fueron detenidos en 1995, ambos residieron durante varios años en los Estados Unidos. Al igual que Klaus Haas en la novela, el egipcio tenía una manera bastante particular de tratar con los miembros de la prensa y siempre se obstinó en que sólo era un chivo expiatorio porque los asesinatos continuaron mientras él estaba en la cárcel. 10 integrantes de la banda de Los Rebeldes fueron detenidos porque supuestamente fueron pagados desde la cárcel por Abdel Sharif para asesinar varias mujeres a fin de desviar la investigación en su contra. Varios miembros de la banda han denunciado que fueron torturados. 19 En 1999, una joven de 14 años sobrevivió a un ataque sexual y acusó a Jesús Manuel Guardado Márquez, un chofer de autobuses. Él indicó a varios otros miembros de una supuesta “banda de choferes”, como los responsables del homicidio de 20 mujeres cometidos entre 1998 y 1999, también por encargo del Egipcio. En noviembre de 2001 fueron detenidos otros dos choferes de autobuses, acusados del asesinato de las ocho jóvenes cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero, Víctor Javier García Uribe y Gustavo González Meza. Dos años más tarde, sin embargo, el último fue encontrado muerto en su celda en la cárcel de Chihuahua, oficialmente a causa de una operación de hernia algunos días antes. Por su parte, Víctor Javier García Uribe fue condenado el 13 de octubre de 2004 a 50 años de cárcel, una pena récord en México. Pero a causa de irregularidades en la tramitación del proceso, y de su denuncia de confesión bajo tortura, fue liberado el 14 de julio de 2005. El más misterioso es Roberto Flores, el sospechoso principal en el caso del asesinato de la turista holandesa Esther Van Nierop. Flores ya había sido condenado en 1986 por la violación y el asesinato de dos mujeres y una joven de 13 años. En 1991 escapó de la prisión de Ciudad Juárez, y hasta ahora sigue estando en libertad. Residió durante mucho tiempo en el centro de la ciudad, cerca del perímetro donde varias jovenes desaparecieron. A pesar de varias detenciones y sentencias, el Estado todavía no ha logrado esclarecer, y menos erradicar el problema de los crímenes contra mujeres. Esto provoca una profunda desconfianza hacia el aparato de justicia y la clase política, de modo que emergen especulaciones e hipótesis sobre lo que se esconde detrás de los crímenes. Cedemos primero la palabra a los especialistas4. Según el criminólogo Oscar Máynez, al menos 60 asesinatos cometidos entre 1993 y 1999 muestran el mismo modelo. Para él, los feminicidios son la obra de dos asesinos en serie distintos. De la misma manera, el famoso super detective norteamericano Robert. K. Ressler (por la homofonía auditiva, es muy probable la correspondencia con un personaje de 2666, a saber Albert Kessler), que inventó la expresión “serial killer”, afirma, después de haber visitado Ciudad Juárez, que se trata en la mayoría de los casos de asesinatos en serie. Según él, sin embargo, los asesinos no son mexicanos, sino españoles, o chicanos norteamericanos... Otra autoridad norteamericana en el campo de la criminología, Candice Skrapec confirma las conclusiones de los dos otros criminólogos y piensa en Angel Maturino Reséndez, “The Railroad Killer”, como posible asesino en serie. 4 Fuente: González Rodríguez Sergio. 2003. Trois cents crimes parfaits, tueurs de femmes à Ciudad Juárez. Le monde diplomatique, agosto 2003. URL :http://www.mondediplomatique.fr/2003/08/GONZALEZ_RODRIGUEZ/10315 20 El periodista mexicano Sergio González Rodriguez, otra persona real con un doble ficticio en la novela de Bolaño, varias veces amenazado de muerte a causa de su investigación sobre los feminicidios en Ciudad Juárez5, aduce varias pistas. Menciona el nombre de Alejandro Máynez, miembro de una banda criminal que se ocupó del tráfico de drogas y de joyas. Ese hijo de una familia prominente, propietario de bares nocturnos, sin embargo nunca ha sido interrogado. Según el periodista, el narcotráfico, con su influencia en el poder económico y político de México, es el responsable principal. Dice además que tiene información comprometedora sobre la implicación de las autoridades en los crímenes. Tiene pruebas sobre asesinatos de mujeres durante orgías sexuales, los asesinos siendo protegidos por altos funcionarios de la policía. Habla de lo que Robert K. Ressler llama “spree murders”, el asesinato por el simple placer de asesinar. En 2666, Bolaño adopta las suposiciones de Sergio González Rodriguez, insinuando una posible participación de narcotraficantes, de la policía y de jóvenes de la clase alta. Según el informe de Amnistía Internacional, existen también teorías sobre motivaciones satánicas y pornográficas (por ejemplo, los sacrificios humanos en los snuff movies, también mencionados en La parte de los crímenes), y tráfico de órganos. “Mientras la justicia no funciona, tales especulaciones se extienden” (Amnistía Internacional 2003: 20). En el texto introductorio del webdocumental La cité des mortes.net, que acompaña el libro La ville qui tue les femmes, enquête à Ciudad Juárez, los realizadores Jean-Christophe Rampal y Marc Fernandez afirman que los crímenes no pueden ser el trabajo de un solo autor. Al contrario de lo que hace creer la leyenda, los autores son sin duda múltiples y presentan perfiles muy distintos que nos enseñan algo sobre la profunda complejidad y perversidad de la ciudad. “Les meurtres n‟ont pu se multiplier qu‟en raison de l‟impunité qui règne ici” 6. A causa de esta impunidad que reina en Ciudad Juárez, los autores concluyen que quizás sea la propia ciudad la que es responsable de los crímenes : “le principal suspect dans l‟affaire reste peut-être la ville elle-même”. La idea de que es el propio territorio que atrae la extrema violencia, es bastante recurrente en los artículos que salen en la prensa sobre los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. La ciudad fronteriza es definida como el lugar predilecto del mal, como si el mal seleccionara en todas partes del mundo los territorios más adecuados para manifestarse. Un 5 El resultado de sus investigaciones es el libro Huesos en el desierto, publicado en 2002 por Anagrama, y que puede ser considerado como el lado documental de 2666. 6 Fernandez Marc, Jean-Christophe Rampal. La ville qui tue les femmes. URL : http://www.lacitedesmortes.net/a-propos/ Consulta : 15 de diciembre de 2007 21 periodista, en el intento de comprender la violencia en Ciudad Juárez, se pregunta si “¿Será que la muerte endémica es antes que nada un asunto territorial?”7. El ya mencionado criminólogo Ressler refirió a este territorio maligno de Ciudad Juárez como zona crepuscular, término adoptado también por el periodista Sergio González Rodriguez. Otros autores van aún más lejos, definiendo la región fronteriza como “la última puerta del Purgatorio, la antesala del Infierno” (Guillén 2003). Esta definición corresponde exáctamente a lo que es Santa Teresa, el trasunto ficticio de Ciudad Juárez donde se esconde quizás detrás de la convergencia de las manifestaciones más explícitas del mal “el secreto del mundo”. La cuidad borde, “última frontera de muchos mundos” (Donoso 2005), sirve de una suerte de “espejeo ficcional”8. La invención de Santa Teresa hace parte del procedimiento de ficcionalización: es un intento de Roberto Bolaño para estetizar el horror del referente histórico. Algunos críticos, entre otros Álvaro Bisama, han relacionado a este respecto Santa Teresa con el territorio mítico de Macondo. Sin embargo, contrariamente a Gabriel García Márquez, Bolaño se aleja completamente de una mitificación de la realidad. Si es verdad que en las obras de Márquez la violencia es una fuerza generadora de la historia, la violencia en 2666 no sólo es omnipresente de modo que la novela no existiría sin ella, sino es también despiadadamente real. Como he tratado de demostrar en lo precedente, la violencia en 2666 no es invención, es la pura realidad (en La parte de los crímenes, maneja un estilo que podríamos definir como „hiperrealismo‟). Por eso la mitificación es imposible. Ángeles Donoso lo formula de la manera siguiente: No es posible crear una ficción, construir una interpretación mítica de un hecho tan horroroso como el de las muertes de Ciudad Juárez. Si Macondo es el mito del origen de Latinoamérica, Santa Teresa es la ilustración de que cualquier interpretación mítica (de origen o de fin), resulta risible, inútil, absurda: en términos de Bolaño, monstruosa. (Donoso 2005) Roberto Bolaño crea entonces con Santa Teresa un territorio completamente despojado de mitos que significarían algún resquicio de esperanza. Es la antesala del infierno, una “sociedad fuera de la sociedad”, cuyos habitantes, “como los antiguos cristianos en el circo” (Bolaño 2004a: 339) sólo pueden soñar de un escape de este lugar predilecto del mal. “Lo mejor que podrían hacer es salir una noche al desierto y cruzar la frontera, todos sin excepción, todos, todos”. (Bolaño 2004a: 339) 7 Montiel Figueiras, Mauricio. El perímetro del mal. URL: http://www.geocities.com/pornuestrashijas/peridelmal.html [consulta: 13 de diciembre de 2007] 8 Expresión utilizada por Patricia Espinoza para describir cómo Bolaño ficcionaliza el horror en Estrella distante y La Literatura nazi en América. Espinosa H. Patricia. 2006. “Roberto Bolaño: un territiorio por armar”. Roberto Bolaño, la escritura como tauromaquia. Eds. Manzoni Celina, Cohen Marcelo. Buenos Aires: Corregidor. pp125-132 22 ¿Cómo literaturizar el horror en Santa Teresa? Como se revela claramente de las páginas precedentes, la ciudad inventada por Roberto Bolaño tiene un referente real preciso: Ciudad Juárez. Pero no olvidamos que Santa Teresa es mucho más que la actualidad. La ciudad nos cuenta no sólo la historia de los feminicidios, sino que parece ser la encarnación misma de la barbarie universal. Por eso nos ofrecería una respuesta a la pregunta principal de este trabajo: ¿cómo Roberto Bolaño narra el mal? En lo que sigue estudiaremos cómo el escritor chileno literaturiza el horror a través de su creación de Santa Teresa. La polisemia de Santa Teresa Cathy Fourez coincide en que Santa Teresa es más que su referente real, señalando “el alcance polisémico” de la representación imaginaria de Ciudad Juárez. El nombre de Santa Teresa “multiplicaría las lecturas posibles y radicaría en la pluralidad de los significados asociados a su significante único. Semejante a muñecas rusas, parece enumerar diversas acepciones que brotarían durante la percepción del relato” (Fourez 2006: 24). Así, al nivel espacial, el nombre alude indirectamente tanto a su referente real como al contenido de la novela. Santa Teresa es el nombre de un cruce fronterizo en la principal ruta al sureste de Ciudad Juárez, la que va desde El Paso, Tejas, hacia el interior de México. Además, como lo indica Cathy Fourez, “la presencia de sitios nombrados Santa Teresa tanto en el Nuevo como en el Viejo Mundo, translucirían los cruces y las migraciones que se operan entre los dos territorios a lo largo de las peripecias” (Fourez 2006: 25). La elección de un nombre femenino tampoco es pura casualidad. Tiene por supuesto todo que ver con el clima misógino que reina en la ciudad. Reproducimos aquí algunas hipótesis destacadas por Cathy Fourez. Primero, como en La parte de los crímenes los informes forenses abundan en detalles sobre lesiones a los órganos genitales femeninos, es significativo que varios hospitales mexicanos cuya especialidad son la ginecología y la obstetricia llevan el nombre de „Santa Teresa‟. “Las imágenes de la matriz materna violada, de la vágina profanada y pulverizada, invaden las páginas del cuarto movimiento y engendran una negación y luego una aniquilación del aparato genital femenino, fuente de procreación y de alumbramiento” (Fourez: 2006: 25). Fourez traza finalmente conexiones con dos santas: Santa Teresa de Lisieux y Santa Teresa de 23 Ávila, una mujer fuerte y ansiosa de autonomía. La santidad, según ella, “sería otra manera de insistir en la niñez y la adolescencia, y por lo tanto en la virginidad, de numerosas víctimas que a veces no alcanzaban los quince años” (Fourez 2006: 26). Espacialidad del miedo La polisemía del nombre “Santa Teresa” refiere pues de varias maneras al carácter (misógino) del mal que ha colonizado la ciudad. Pero hay más: el mal no se limita a Santa Teresa, sino como la ciudad “que crece cada segundo”, se extiende sobre el continente entero. En efecto, Santa Teresa, el lugar predilecto del mal, no sólo sería el trasunto de Ciudad Juárez, sino que representaría a todas las urbes latinoamericanas. Como hemos visto en la parte precedente, las dificultades de Santa Teresa (las maquiladores, el narcotráfico, la migración) son típicas de la ciudad fronteriza mexicana, pero la ciudad imaginaria encuentra también un problema mayor de la ciudad latinoamericana, que engloba todos los otros problemas: es la presencia del miedo. Varios estudios urbanistas recientes se dedican a este fenómeno, que “pareciera haberse constituido en fuerza y motor de la nueva ciudad contemporánea, especialmente en las ciudades latinoamericanas, erigidas en torno a la pobreza, guerras, tráfico y otros males endémicos”9. Sin embargo, como lo señala entre otros Tuan10, la ciudad ha sido durante largo tiempo asociada al “orden”, a la existencia de límites. Ahora, se han creado en las urbes como Santiago de Chile, Ciudad de México y San Salvador ciertos lugares donde los habitantes perciben un fuerte aumento de riesgo de agresión. La inseguridad reina en el centro, pero los lugares que más son asociados al miedo son los barrios periféricos de la ciudad. Ahí, la apertura espacial evoca raras veces la positiva idea norteamericana del contacto con la naturaleza, sino que es concebida frecuentemente como generadora del peligro. Los lotes baldíos y la inmediatez de la naturaleza, cómplice de malhechores, favorecerían el desplazamiento y la ocultación de los agresores, sobre todo durante la noche. Claro que son más vulnerables las personas que recorren las largas 9 Reguillo, 2003, citado por Guerrero Valdebenito Rosa María. 2006. “Nosotros y los otros: segregación urbana y significados de la inseguridad en Santiago de Chile”. Lugares e imaginarios en la metrópolis. Eds. Lindón Alicia, Aguilar Miguel Ángel, Hiernaux Daniel. Barcelona: Anthropos Editorial/UAM Iztapalapa. 107. 10 Sobre Tuan y “la espacialidad del miedo, véase Lindón Alicia. “Del suburbio como paraíso a la espacialidad periférica del miedo”. Lugares e imaginarios en la metrópolis. Eds. Lindón Alicia, Aguilar Miguel Ángel, Hiernaux Daniel. Barcelona: Anthropos Editorial/UAM Iztapalapa. 85-106. 24 distancias entre las zonas más centrales y la periferia a través del transporte público deficiente que las personas que se desplazan en coche particular. A causa de esa “espacialidad del miedo”, las ciudades, y sobre todo sus periferias, se han convertido en el opuesto de la ciudad planteada por Tuan: son expresiones del caos, del peligro y de la falta de límites. Santa Teresa es el ejemplo por excelencia de este fenómeno. La ciudad ya no ofrece un refugio protector, sino que exhala un ambiente de amenaza y de malestar. Es un mundo hostil para el hombre, y eso aparece claramente en la visión de Amalfitano, que se pregunta desesperadamente lo que ha venido a hacer a Santa Teresa: ¿Qué me impulsó a venir aquí? ¿Por qué traje a mi hija a esta ciudad maldita? ¿Porque era uno de los pocos agujeros del mundo que me faltaba por conocer? ¿Porque lo que deseo, en el fondo, es morirme? (Bolaño 2004a: 252) La ciudad “levantada en medio de la nada” (Bolaño 2004a: 243) es un agujero negro, un espacio de la nada, de la angustia. Cathy Fourez identificaría el territorio de Amalfitano entonces con un “no-lugar”, definido por Marc Augé como un espacio de anonimato. “El „nolugar‟ es todo lo contrario de una vivienda, de una residencia que es marca de identidad, allí uno no hace un nido, puesto que la casa, la domus se atomizó. El exterior se volvió cada vez más insignificante, cada vez menos legible” comenta Fourez. Y concluye que para Amalfitano la ciudad de Santa Teresa sería “una zona de negación del hombre, un territorio libre de toda norma, donde a menudo sopla lo peor” (Fourez 2006: 30). En La parte de los crímenes, se aclara enteramente la fuente del malestar de Amalfitano, y de su preocupación por la seguridad de su hija. Si el miedo en las tres primeras partes de la novela flota aún en el aire como algo inasible, en la cuarta parte, en la que la propia ciudad es el protagonista, se concreta, de modo que podemos aplicar la noción de “espacialidad del miedo”. La ciudad abunda en efecto en „espacios salvajes‟, espacios que se destacan por ser los lugares predilectos de criminales. Son los innumerables basureros, lotes baldíos, terrenos traseros de las maquiladoras y barrios como el Obelisco donde nunca entra la policía, todos muy alejados de la “civilización”. La inmediatez del vacío del desierto refuerza aún el carácter amenazante de estos lugares. Es sobre todo en el largo camino entre su casa y el trabajo o la escuela, cruzando todos estos espacios peligrosos, donde las mujeres desaparecen. Cathy Fourez nota que “la transgresión de lo prohibido se opera en zonas desestructuradas y descontroladas, pero controladas y gobernadas por órdenes y formas de poder arbitrario, que gozan de la violencia como de una libertad absoluta. La defensa y la preservación de sus privilegios las empujan a afincarse en una cultura del miedo y del terror” (Fourez 2006: 35). 25 Lo peor es que en Santa Teresa, la cultura del miedo y del terror no se limite a los „espacios salvajes‟como los basureros, el desierto o los parques industriales, sino que infecta también lugares civilizados de modo que éstos se convierten a su vez en zonas desestructuradas y descontroladas. La violación, sea de mujeres, sea de la ley, sea de los derechos humanos, está en todas partes. Pensamos por ejemplo en la profanación de las iglesias por el famoso Penitente. Los lugares originalmente sagrados, que constituyen un refugio en tiempos calamitosos, se tornan ellos mismos lugares salvajes y violentos cuando el enfermo mental empieza a asesinar curas. La casa tampoco es a salvo de la violencia, visto que el asesino de varias mujeres resultó ser el amante, novio o marido. En las comisarías de la ciudad se obtienen frecuentemente declaraciones bajo tortura, y en algún momento se lleva a cabo en las celdas una violación masiva de prostitutas acusadas del asesinato de una compañera de trabajo. La cárcel, instituto de órden y ley, es casi aún más violento que el mundo exterior por los sádicos ajustes de cuentas y las violaciones crueles de los presos recién llegados. Las escenas de castración y violación son observadas por unos carceleros (que en vez de intervenir, toman fotos) y por Klaus Haas, el reo que dirige su propia investigación y comunica sus resultados con el mundo exterior gracias a un teléfono celular. Cuando al mediodía lo fue a ver a su abogada, Haas le dijo que había presenciado el asesinato de los Caciques. Estaba toda la crujía, dijo Haas. Los guardias miraban desde una especie de claraboya del piso superior. Sacaban fotos. Nadie hizo nada. Los empalaron. Les destrozaron el ojete. ¿Son malas palabras?, dijo Haas. Chimal, el jefe, pedía a gritos que lo mataran. Le echaron agua cinco veces para que se despertara. Los verdugos se apartaban para que los guardias tomaran buenas fotos. Se apartaban y apartaban a los espectadores. [...] El verdugo parecía feliz. [...] Y todos los de la crujía que vimos el mitote no hicimos nada. ¿Y tú crees, dijo la abogada, que afuera no lo saben? Ay, Klaus, qué ingenuo eres. Más bien soy tonto, dijo Haas. ¿Pero si lo saben por qué no lo dicen? Porque la gente es discreta, Klaus, dijo la abogada. ¿Los periodistas también?, dijo Haas. Ésos son los más discretos de todos, dijo la abogada. En ellos la discreción equivale a dinero. (Bolaño 2004a: 654) Los ejemplos citados aquí arriba muestran que el terror no sólo invade los espacios abiertos de Santa Teresa: hay una intrusión constante del mal en los espacios cerrados de la ciudad. Las fronteras entre lugares de la barbarie y lugares civilizados se mueven constantemente, se borran y se reconstruyen en un movimiento contínuo, de modo que, como concluye Florence Olivier, “se anula así cualquier oposición entre la intemperie exterior y el falso resguardo de los interiores, entre los espacios supuestamente dedicados a la protección de los enfermos o la aplicación de la ley, donde se viola ésta con total impunidad, y aquellos, invisibles, que amparan la gran criminalidad política asociada al narcotráfico, o los prostíbulos, cantinas y discotecas que abrigan la criminalidad común de la prostitución, la 26 venta de drogas al menudeo, las alianzas y negocios entre policía y hampa” (Olivier 2007: 39). La porosidad de los espacios urbanos se traduce a la construcción literaria de La parte de los crímenes. La trama principal sufre continuamente de ataques por argumentos que, aunque parezcan a primera vista líneas sustanciales de investigación, no aclaran el misterio de los crímenes contra mujeres. “Disculpen la digresión”, dice la vidente Florita Almada cuando dentro de un largo discurso sobre plantas medicinales inserta reflexiones acerca de la costumbre de algunos dirigentes políticos o policías de ponerse gafas de cristales negros. Esta breve frase podría aparecer en cualquier sitio de La parte de los crímenes, porque hay una intercalación constante de historias y de excesos informativos que perturban el desarrollo de la trama. Una historia de amor entre el judicial Juan de Dios Martínez y la directora del manicomio Elvira Campos; la investigación del misterioso Harry Magaño, sheriff de Huntville; la genealogía de Lalo Cura; y muchos sueños y pesadillas de los numerosos personajes que pueblan la cuarta parte reflejan a oscuras la trama mayor de la historia mexicana, y por extensión, latinoamericana, pero siempre llevan al lector, ansioso de una solución, a una calle sin salida. Como uno se puede perder en el laberinto físico de una gran ciudad, el lector se pierde en el tejido irregular de argumentos que se acercan y se alejan en un movimiento constante. El cáncer como representación del mal y como método de escribir La composición del relato se asemeja entonces a un organismo vivo que se reproduce hasta el infinito y que corroe de esta manera desde el interior la trama principal. Para dar forma literaria a la ciudad de Santa Teresa y a los horrores que ocurren en ella, Roberto Bolaño ha adoptado el método de trabajo de un cáncer. Podemos acercar esta idea a lo que Baudrillard pone en The transparency of evil, a saber: “When a living form becomes disordered, when ( as a cancer) a genetically determined set of rules ceases to function, the cells begin to proliferate chaotically” (Baudrillard 1990: 17). Es exactamente lo que ocurre con las líneas argumentales en la última novela de Bolaño. Además, Baudrillard compara el mal a un cáncer que no se puede erradicar porque ya se ha extendido por todas partes. Se caracteriza precisamente por la “proliferación, contaminación, saturación y transparencia [...] 27 es un modo fatal de dispersión”11. Por la proliferación de la línea argumental en La parte de los crímenes (y en realidad en toda la novela), podemos poner que el escritor, para narrar el mal, recurriría a los procedimientos propios del mal. Al igual que el terror y el miedo extienden sus tentáculos por toda Santa Teresa, invadiendo incluso los espacios sagrados, institucionales y domésticos, las líneas argumentales proliferan como un cáncer en La parte de los crímenes hasta que el lector se ve completamente privado de referentes. Esta técnica no es exclusiva de 2666. Ezequiel De Rosso nota acerca de “Joanna Silvestri”, cuento que se encuentra en Llamadas telefónicas, que “la propia estructura del relato vacila bajo el peso de lo inenarrable” (De Rosso 2005: 228). Esto occure también con la estructura de 2666: lo que es en el fondo inenarrable, a saber el horror de los crímenes contra mujeres, retuerce el modo de narrar de tal forma que Bolaño no pueda llegar a otra cosa que a una novela infinita. Es lo que De Rosso ya anuncia comentando el relato en cuestión: “En los límites del relato (sin precisión, con verdaderas provisorias, pasibles de nuevas versiones) Bolaño propone una novela infinita en la que es el propio acto de narrar lo que cuenta” (De Rosso 2005: 228). Se puede vincular la imagen del cáncer como método para escribir el mal con la idea de “diseminación”, comentada por autores como Deleuze y Derrida, en la que el texto sería un tejido constituido por asociaciones, ramificaciones y metástasis. Visto que cada frase sería una referencia a otra frase, que es a su vez una cita, el texto, ofreciendo interpretaciones infinitas y abismales, no tiene límites12. La proliferación de personajes con su respectiva historia hace que el procedimiento narrativo al que recurre Bolaño se asemeje al barroquismo (Patricia Espinoza habla de “estética neobarroca” (Espinoza 2006b)). Si ampliamos ahora el contexto, sería interesante conectar con la idea de Baudrillard sobre el eclecticismo de la forma y la proliferación de imágenes en nuestra cultura contemporánea, que parece ser un procedimiento barroco: "For the baroque, however, the vortex of artifice has a fleshly aspect. Like the practitioners of the baroque, we too are irrepressible creators of images, but secretly we are iconoclasts – not in 11 Patricia Espinosa cita a Baudrillard en: Espinosa Patricia H. 2006. “Secreto y simulacro en 2666 de Roberto Bolaño.” Estudios filológicos 41, septiembre 2006. 12. URL : www.scielo.cl/scielo.php?pid=S007117132006000100006&script=sci_arttext [consulta: 8 diciembre del 2007] 12 Barthes comenta esta idea: “el Texto no es coexistencia de sentidos, sino paso, travesía; no puede por tanto depender de una interpretación, ni siquiera de una interpretación liberal, sino de una explosión, una diseminación. La pluralidad del Texto, en efecto, se basa, no en la ambigüedad de los contenidos, sino en lo que podría llamarse la pluralidad estereográfica de los significantes que lo tejen. (etimológicamente, el texto es un tejido:[...] está enteramente entretejido de citas, referencias, ecos: lenguajes culturales (¿qué lenguaje puede no serlo?), antecedentes o contemporáneos, que lo atraviesan de lado a lado en una amplia estereofonía. [...] De esta forma, todo texto se inscribe en una intertextualidad, en una red de citas „sin entrecomillado‟.” Fuente: http://www.yontorress.blogspot.com/2007/09/nihilismo-derrida-deleuze.html [consulta: 29 de abril de 2008] 28 the sense that we destroy images, but in the sense that we manufacture a profusion of images in which there is nothing to see” (Baudrillard 1990: 17). ¿Sería verdad que no hay realmente nada que ver en las imágenes creadas por Bolaño? Trataremos de responder más tarde a esta pregunta. Regresemos ahora a la imagen del cáncer que domina el método de narrar los crímenes contra mujeres. Así, la ciudad misma, y en eso coinciden entre otros Juan Carlos Galdo, Florence Olivier y Cathy Fourez, adopta la forma de un inmenso ser vivo, corroído por el cáncer del mal. “Ciudad infecta” (Bolaño 2004a: 258), la llama Amalfitano en la segunda parte. Mediante la sustitución de descripciones de lugares urbanos por descripciones detalladas de los cuerpos femeninos torturados, Bolaño crea la impresión de que Santa Teresa es un cuerpo enfermo, cubierto de llagas. Por las varias mutilaciones en el paisaje urbano que son los lugares de hallazgo de las mujeres muertas, la ciudad parece a una de sus propias víctimas: violada, torturada y abandonada. Por eso, es acertada la comparación que hace Juan Carlos Galdo (Galdo 2005: 33) entre la descripción de la ciudad y la de la cárcel de Santa Teresa por la periodista Guadalupe Roncal: No sé como explicarlo. Más viva que un edificio de departamentos, por ejemplo. Mucho más viva. Parece, no se sorprenda lo que le voy a decir, una mujer destazada. Una mujer destazada pero todavía viva. Y dentro de esa mujer viven los presos. (Bolaño 2004a: 379) Santa Teresa es como “una mujer destazada”, pero aunque los carroñeros ya estan cercando la ciudad todavía está viva y creciendo a cada segundo. [los críticos] tuvieron la certeza de que la ciudad crecía cada segundo. Vieron, en los extremos de Santa Teresa, bandadas de auras negras, vigilantes, caminando por potreros yermos, pájaros que aquí llamaban gallinazos, y también zopilotes, y que no eran sino buitres pequeños y carroñeros. (Bolaño 2004a: 171-172) En La parte de los críticos, que nos ofrece una visión más panorámica de la ciudad, aparece la misma imagen de la ciudad como un organismo vivo en descomposición. La estancia de los europeos es envuelta en “un olor a carne y a tierra caliente [...] como la nieble que precede a los asesinatos” (Bolaño 2006a: 173). Los intelectuales intuyen cada vez más el ambiente hostil representado por metáforas que refieren al tránsito y a la fuerza carnívora de la ciudad. Así, pequeños indicios reflejan los asesinatos de mujeres. La misma noche apacible en que notan la presencia de los buitres, por ejemplo, “el cielo, al atardecer, parecía una flor carnívora” (Bolaño 2004a: 172). Según Cathy Fourez, “esta imagen destructora y caníbal hace eco a una normalización de la barbarie que sería perceptible en el espacio fronterizo de 2666, una especie de cuerpo orgánico que dejaría ver su propia descomposición, su propia anormalidad, su propio delirio” (Fourez 2006: 28). 29 ¿Una demasía de realismo? Como acabo de demostrar, la creación literaria de Santa Teresa, entre otros por la permeabilidad de sus espacios y por la metáfora de la ciudad como cuerpo enfermo, desempeña un papel importante en la ficcionalización de los crímenes contra mujeres. Mientras que lo precedente sólo es visible en detalles (pensamos en el vocabulario relacionado a la descomposición y la antropofagia), Roberto Bolaño recurre también a ingredientes que saltan más a la vista. Reproducimos a título de ilustración la descripción de la primera muerta del año 1993, asimismo el primer caso tratado en La parte de los crímenes. La muerta apareció en un pequeño descampado en la colonia Las Flores. Vestía camiseta blanca de manga larga y falda de color amarillo hasta las rodillas, de una talla superior. [...] La primera muerta se llamaba Esperanza Gómez Saldaña y tenía trece años. [...] llegó Pedro Negrete, el jefe de la policía, seguido de un par de ayudantes, y procedió otra vez a examinarla. [...] Luego el cuerpo fue llevado a la morgue del hospital de la ciudad, en donde el médico forense le realizó la autopsia. Según ésta Esperanza Gómez Saldaña había muerto estrangulada. Presentaba hematomas en el mentón y en el ojo izquierdo. Fuertes hematomas en las piernas y en las costillas. Había sido violada vaginal y analmente, probablemente más de una vez, pues ambos conductos presentaban desgarros y escoriaciones por los que había sangrado profusamente. A las dos de la mañana se dio por terminada la autopsia y se marchó. Un enfermero negro, que hacía años había emigrado al norte desde Veracruz, cogió el cadáver y lo metió en un congelador.(Bolaño 2004a: 443- 445) Se nota de inmediato el estilo frío y distante, sin decoración, de los informes policiales y forenses. Mención del nombre de la víctima, del lugar, del judicial encargado del caso, una descripción de la ropa que la chica llevaba, y luego los resultados de la autopsía, escritos en un lenguaje técnico cuyas palabras - hematomas, desgarros, escoriaciones - no dejan nada a la imaginación. Hace pensar en una escena de La Virgen de los Sicarios de Fernando Vallejo, en la que el viejo gramático visita la morgue para identificar al cuerpo de su amante Wílmar: Mis ojos de hombre invisible se posaron sobre las “observaciones” de una de esas actas de levantamiento de cadáver, que habían dejado sobre un escritorio: “Al parecer fue por robarle los tenis – decía – pero de los hechos y de los autores nada se conoce”. Y pasaba a hablar de heridas de la vena cava y paro cardiorespiratorio tras el shock hipovolémico causado por la herida de arma cortopunzante. El lenguaje me encantó. La precisión de los términos, la convicción de estilo... Los mejores escritores de Colombia son los jueces y los secretarios de juzgado, y no hay mejor novela que un sumario. (Vallejo 1994: 123) Roberto Bolaño parece efectivamente responder a esta última frase, visto que La parte de los crímenes tiene parcialmente la forma de un sumario. Mientras que en otras partes de 2666 y en otras novelas suyas - pensamos por ejemplo en Nocturno de Chile - la insinuación se destaca como principal técnica literaria para narrar el mal, en La parte de los crímenes el escritor chileno muestra con una precisión espeluznante el mal tal y como es. Si esta cuarta parte ya tiene un efecto de choque por la precisión de los términos, es casi nauseabunda por su 30 acumulación de información. Los mismos recursos estilísticos reaparecen sistemáticamente en la lista de 112 asesinatos que muestran muchas correspondencias, de manera que tenemos la impresión de que la descripción del primer caso aquí abajo ya bastaría para toda la cuarta parte. Y sin embargo Bolaño se obstina en repetir caso tras caso el nombre de la víctima, su edad, el judicial encargado del caso, los resultados de la autopsía, como variantes infinitas de los mismos hechos. Como se revela de la parte precedente de este trabajo, la información en La parte de los crímenes es pura realidad. Bolaño, fuera de los nombres de las víctimas y del lugar de delito, no parece haber inventado nada; hasta que tenemos una sensación de demasía de realismo, un realismo casi inaguantable. La predominancia del estilo (seudo) realista de los informes forenses y su repetición sistemática plantean entonces una pregunta frecuentemente formulada por los críticos de la última novela de Bolaño: ¿podemos aún llamar literatura a una enumeración cronológica de datos forenses y policiales? El protagonista de la novela de Fernando Vallejo opina que sí, visto que “no hay mejor novela que un sumario”. Pero, ¿en qué difiere La parte de los crímenes precisamente de los informes de Amnistía Internacional, del ensayo de Sergio González Rodriguez titulado Huesos en el Desierto, o de los artículos de prensa publicados en torno a los crímenes en Ciudad Juárez? Tanto la cuarta parte de 2666 como estos documentos informativos denuncian la impunidad reinante mediante la mención de casos concretos de feminicidios. La información forense sirve para obligar al lector a darse cuenta del escándalo inmenso de los crímenes: mediante la exhibición de los cuerpos se denuncia su profanación, se denuncia la violación de los derechos humanos. La parte de los crímenes, a pesar de la presencia de muchos rasgos del reportaje periodístico, no tiene únicamente un valor informativo. Detrás de los cuerpos torturados detalladamente descritos por Bolaño se esconden varios sentidos profundos. Según Cathy Fourez “estos cuerpos [...] no serían más que huellas de lo inmundo, pivotes de la crueldad, „simbologías generales del mundo‟, microcosmos del macrocosmos que se caracterizan por Tánatos, el abismo y el caos” (Fourez 2006: 39). Con la serie de fragmentos sobre las mujeres muertas Bolaño ha logrado crear una multitud de efectos. La acumulación de crímenes propone por supuesto una reflexión sobre la banalidad del mal, estudiada por Hannah Arendt. La teoría sobre rituales relacionados al mundo del narcotráfico reforzaría esta idea. Las mutilaciones de los cuerpos femeninos podrían ser ejecutadas por debutantes, para probar ante sus superiores hasta dónde son capaces de llegar en el horror. Entonces el verdugo sólo cumpliría órdenes y estaría por consiguiente indiferente con respecto a sus propios actos. Y hay más. Por un lado, el lector siente asco ante las obscenidades causadas a los cuerpos 31 expuestos en los informes. El goce sádico de los asesinos repugna, es la repugnancia que cada ser civilizado tendría que sentir ante el mal. Nos encontramos en efecto ante “el Mal puro”, si seguimos la definición de Bataille: “El sadismo es verdaderamente el Mal: si se mata por obtener una ventaja material, sólo nos hallaremos ante el verdadero Mal, el Mal puro, si el asesino, dejando a un lado la ventaja material, goza con haber matado” (Batalle 1957: 23). Por otro lado, como lo menciona acertadamente Florence Olivier, se interroga asimismo el goce del lector. Aunque el Mal puro repugna, fascina al mismo tiempo, de modo que el lector sigue leyendo las variantes de los mismos hechos en un intento vano de comprender. Esto explicaría por qué Bolaño se obstina en mencionar más de 100 casos de feminicidios a pesar de las muchas similitudes que ostentan. No se limita a la descripción de un solo caso porque hay que mostrar todos los crímenes para poder acercarse a su comprensión. De esta manera el lector cumple “una peregrinación con paradas o estaciones en homenaje a las muertas o a seguir un recurrido por los „basurales de la historia‟ – otra metáfora recurrente en la obra de Bolaño – en su versión contemporánea” (Olivier 2007: 34). La lista de las muertas añade así una tensión rítmica a La parte de los crímenes, a veces comparada a una elegía del mal, un “treno prosaico” (Olivier 2007: 34), una “epopeya del apocalipsis, una Iliada mortuaria” (Fourez 2006: 36). En este sentido, la repetición, aunque plantea a primera vista preguntas concernientes al valor literario de la cuarta parte de la novela, sería otro recurso utilizado por Bolaño para ficcionalizar el horror. Es legítimo asociar este recurso con algo que Bataille escribe sobre “la evidente monotonía de los libros de Sade que se deriva de la decisión de subordinar el juego literario a la expresión de un acontecimiento inefable”: Sólo la enumeración interminable, aburrida, tenía la virtud de extender ante él el vacío, el desierto, al que aspiraba su rabia (y que sus libros vuelven a presentar ante aquellos que los abren).[...] Como ha dicho el cristiano Klossowski, sus interminables novelas se parecen más a los devocionarios que a los libros que nos divierten. (Bataille 1957: 92-93) Esta última frase se aplica perfectamente a La parte de los crímenes: esta parte, entreverada de fragmentos sobre los asesinatos, no es divertida en absoluto. Exige un esfuerzo del lector para aguantar la acumulación de información, a veces muy detallada, sobre los hechos horrorosos. Si acabo de mencionar “el goce del lector”, será claro que este goce apenas proviene del valor estético de los fragmentos sobre las muertas. Bolaño muestra una intención manifiesta de cansar y aturdir al lector con una infinidad de datos objetivos propios del género periodístico. Así, “el delirio de la información”, como lo señala Patricia Espinoza, pone la literatura al borde de un abismo. Lo resume de la manera siguiente: 32 [...]los cadáveres se acumulan en la orgía de la información. Los cadáveres ponen a la narración en un borde, el fraseo literario es desplazado por el documento legal o, más bien, la narración se expande hacia el documento, anunciando su propia ruina y fracaso frente a los cuerpos que se acumulan en el basurero de Chile, en el basurero América, en el basurero Mundo. Es el horror de los cuerpos, el horror ante el secreto, el horror de la literatura que casi es obligada a ceder. (Espinoza 2006b) A pesar de esta expansión del documento, la literatura no cede completamente. Fuera de los fragmentos sobre los asesinatos, quedan huellas de poesía con que Bolaño aspira a insertar la estética entre la objetividad horrorosa. Las escasas conversaciones entre el judicial Juan de Dios Martínez y Elvira Campos por ejemplo son recargadas de una suerte de melancolía, de tristeza que forma un descanso más poético entre el estilo documental de los fragmentos sobre las muertas. Juan de Dios Martínez es también el único hombre en Santa Teresa que deja entrever en algún momento una reacción humana ante el mal que ha invadido la ciudad. La larga frase aquí abajo revela la desesperación, y un sentimiento profundo de impotencia. Durante muchos días Juan de Dios Martínez pensó en los cuatro infartos que sufrió Herminia Noriega antes de morir. A veces se ponía a pensar en ello mientras comía o mientras orinaba en los baños de una cafetería o de un local de comidas corridas frecuentado por judiciales, o antes de dormirse, justo en el momento de apagar la luz, o tal vez segundos antes de apagar la luz, y cuando esto sucedía simplemente no podía apagar la luz y entonces se levantaba de la cama y se acercaba a la ventana y miraba la calle, una calle vulgar, fea, silenciosa, escasamente iluminada, y luego se iba a la cocina y ponía a hervir agua y se hacía café, y a veces, mientras bebía el café caliente sin azúcar, un café de mierda, ponía la tele y se dedicaba a ver los programas mas nocturnos que llegaban por los cuatro puntos cardinales del desierto, a esa hora captaba canales mexicanos y norteamericanos, canales de locos inválidos que cabalgaban bajo las estrellas y que se saludaban con palabras ininteligibles, en español o en inglés o en spanglish, pero ininteligibles todas las jodidas palabras, y entonces Juan de Dios Martínez dejaba la taza de café sobre la mesa y se cubría la cabeza con las manos y de sus labios escapaba un ulular débil y preciso, como si llorara o pugnara por llorar, pero cuando finalmente retiraba las manos sólo aparecía, iluminada por la pantalla de la tele, su vieja jeta, su piel infecunda y seca, sin el más minimo rastro de una lágrima. (Bolaño 2004a: 667-668) Joaquín Manzi y Pedro Araya identifican al personaje Juan de Dios Martínez con el poeta chileno Juan Luis Martínez (1942-1993). El autor de las obras de poesía experimental La Nueva Novela (en que desea sugerir la relatividad de los géneros literarios) y La Poesía Chilena ya es mencionado por Arturo Belano en Estrella Distante (p. 57): era “una pequeña brújula perdida en el país”. En La parte de los crímenes reaparece como un judicial melancólico vagando por las calles de Santa Teresa y viendo, cuando su trabajo se hace insoportable, los programas que llegan “por los cuatro puntos cardinales del desierto”. Gracias a la correspondencia entre el personaje ficcional y el poeta real, Manzi y Araya lanzan la idea del “poeta como detective”, una idea efectivamente muy presente en la última novela de Bolaño. Esa imagen aparece en realidad en casi todas sus obras. En el poemario Los perros 33 románticos por ejemplo, el último tema es el del cruce entre poetas y detectives. El poema “Los pasos de Parra” parece ya anunciar el tejido complicado entre “crímenes horribles”, “la ciudad oscura”, “detectives latinoamericanos”, o sea, el cruce entre Literatura y Crimen, que encontramos también en La parte de los crímenes. Soñé con detectives perdidos en la ciudad oscura. Oí sus gemidos, sus náuseas, la delicadeza De sus fugas. [...] Soñé con una huella luminosa, La senda de las serpientes Recorrida una y otra vez Por detectives Absolutamente desesperados. [...] Soñé con detectives helados, detectives latinoamericanos Que intentaban mantener los ojos abiertos En medio del sueño Soñé con crímenes horribles Y con tipos cuidadosos Que procuraban no pisar los charcos de sangre Y al mismo tiempo abarcar con una sola mirada El escenario del crimen.13 El relato detectivesco Para narrar los crímenes, Bolaño explota ciertos rasgos de un género literario familiar a nuestra cultura mediatizada, el género por excelencia para tratar la criminalidad urbana, a saber el relato detectivesco. En una entrevista con Miguel Esquirol Ríos, el escritor chileno respondió a la pregunta sobre la forma de narrar la violencia de la manera siguiente: Narrar la violencia es muy difícil. Una respuesta práctica sería desechando el solipsismo […]. En cambio el behaviorismo es una literatura de conductas, de hábitos. Un personaje es lo que hace, es lo que dice. Una literatura objetiva al máximo. El problema es que una literatura así, narrando estados de violencia en Latinoamérica, puede caer rápidamente en una prosa policiaca. (Esquirol Ríos 2007). Según Roberto Bolaño la objetividad es imprescindible para narrar la violencia, y esta objetividad lleva al autor automáticamente a “una prosa policiaca”. Cathy Fourez relaciona asimismo la objetividad del reportaje periodístico con dicho género: “la variante negra del género policiaco no es más que una prolongación amplificada, puesta en texto literario, de la investigación periodística” (Fourez 2006: 35). Lo ilustra partiendo de la así llamada “noveladocumental”, definida por Truman Capote como “la narración de un hecho real que 13 Citado por Contreras Roberto. 2003. “Roberto Bolaño (Santiago, 1953)”. Territorios en fuga: estudios críticos sobre la obra de Roberto Bolaño. Patricia Espinosa Herández. Santiago: Frasis editores, p221-222. 34 transgrede las fronteras del estricto relato ficcional”. En la entrevista Bolaño sugiere que esta forma de narrar el mal sería en cierto sentido problemática, pero queda claro que es el relato policial el que sostiene en gran parte la trama de La parte de los crímenes. Suspense, una cadena de asesinatos, diferentes asesinos, protagonistas que operan como detectives, intrigas entre judiciales, la política y el narcotráfico, los bajos fondos de una gran ciudad, y un ámbito amenazante y enigmático, todos estos ingredientes están presentes. No es la primera vez que Bolaño los utiliza para narrar el mal. La imagen del detective reaparece como un hilo conductor en sus obras (pensamos al título de su novela más conocida, Los detectives salvajes), y las muertas violentas tampoco son exclusivas de 2666. El escritor chileno declaró en otra entrevista: “En mis obras siempre deseo crear una intriga detectivesca, pues no hay nada más agradecido literariamente que tener a un asesino o a un desaparecido que rastrear. Introducir algunas de las tramas clásicas del género, sus cuatro o cinco hilos mayores, me resulta irresistible, porque como lector también me pierden” (Paz Soldán 2008). Roberto Bolaño se adhiere de esta manera al grupo de escritores del llamado „posboom‟ o „nuevo boom latinoamericano‟. Precedidos por Manuel Puig y Ricardo Piglia, escritores como Juan Villoro (México D.F., 1956), Horacio Castellanos Moya (Tegucigalpa, 1957), Enrique Vila-Matas (Barcelona, 1948), César Aira (Coronel Pringles, 1949), Rodrigo Rey Rosa (Ciudad de Guatemala, 1958), Rodrigo Fresán (Buenos Aires, 1963) y Roberto Bolaño (Santiago de Chile, 1953-2003)14 se acercan más a autores norteamericanos como Thomas Pynchon, Don de Lillo o Phillip K. Dick, entre otros por su revalorización de distintos temas, motivos y géneros propios de la cultura popular, que durante largo tiempo eran considerados como menores (pensamos en la ciencia-ficción, la novela de terror, la novela detectivesca, la crónica de viajes, la novela pornográfica o el thriller). Así el género policial emergió en el paisaje literario latinoamericano, adaptándose a la realidad latinaomericana (por ejemplo por la puesta en escena de detectives que muestran pocas similitudes con los detectives tradicionales como Sherlock Holmes o Auguste Dupin). Las obras de Bolaño, su última novela incluida, confirman en cierto sentido la declaración siguiente de Paco Ignacio Taibo II (1949), escritor mexicano-español de cuentos y novelas negras: Queda claro que igual que para comprender a la Francia del siglo XIX, es necesario leer las obras de Balzac, quien quisiera pretender conocer hoy en día a la sociedad latinoamericana no tiene que leer los periódicos, tampoco los libros de historia, sino leer las novelas negras. (Fourez 2006: 35). 14 Lista propuesta por Trellez Paz Diego. 2005. « El lector como detective en la narrativa de Roberto Bolaño ». Roberto Bolaño, una literatura infinita. Ed. Moreno Fernando. Poitiers : CRLA, Université de Poitiers. 148. 35 Aunque encontramos entonces en las obras de Bolaño muchos elementos de la variante negra del relato policial o detectivesco, según Ezequiel De Rosso no satisfacen las premisas básicas del género de modo que él sólo califica dos novelas de Bolaño de policiales (De Rosso 2006). Son La pista de hielo y Estrella distante, puesto que en estas novelas el crimen constituye efectivamente la cuestión central. Qué pensar ahora de La parte de los crímenes? A pesar de que el título indica claramente que esta parte se centraría en los crímenes, y que Edmundo Paz Soldán califica la novela entera como “una monumental novela detectivesca, en la que hay tanto un desaparecido al que se busca -el escritor Archimboldicomo múltiples asesinos” (Paz Soldán 2008), hay un intento manifiesto para dar una interpretación muy personal al género detectivesco. Primero, es importante recordar que el núcleo del típico relato detectivesco no es el enigma, sino la verdad. Se caracteriza por una organización narrativa específica: todas las situaciones descritas, todas las acciones de los personajes están en función de la develación del enigma. Entre el inicio y el final el lector sigue, junto con el detective del relato, diferentes pistas que les ofrecen la respuesta a las preguntas quién, dónde, cómo, por qué. El relato policial crea así un lector paranoico, atento al mínimo indicio que le pueda llevar a la verdad. Pero también está seguro de que sus esfuerzos valen la pena, porque siempre hay este reaseguro de que todo al final se revelará. Lo que Bolaño hace, en cambio, es decepcionar sistemáticamente las expectativas de este lector. Si el enigma planteado en La parte de los críticos, a saber el misterio en torno a la identidad del escritor desaparecido aún se soluciona seiscientos páginas más lejos en La parte de Archimboldi, no hay ninguna solución ofrecida en La parte de los crímenes. Como ya indiqué anteriormente, Santa Teresa es un laberinto que abunda en indicios. Desafortunadamente, estos indicios (sueños, líneas argumentales divergentes, biografías de personajes, palabras utilizadas por estos personajes etcétera) no llevan al lector a ninguna verdad. Al final, no se sabe con exactitud quiénes son los asesinos, por qué lo han hecho y en qué circunstancias. La cuarta parte de 2666 no satisface a las exigencias del género policial, y deja al lector con el mismo sentimiento comunicado por Guadalupe Roncal a Fate: que detrás de los multiples asesinatos se esconde algo más profundo, quizás “el secreto del mundo” (Bolaño 2004a: 239), pero que no se ha dado cuenta de ciertos indicios que efectivamente pudieran llevar a la verdad. Corresponde a lo que Ezequiel De Rosso, que probablemente por entonces todavía no había leído la última novela de Bolaño, dice con respecto a la relación entre Roberto Bolaño y el relato policial, y el papel que desempeña el lector en eso: 36 [...] el lector de novelas policiales, se encuentra en los libros de Bolaño en una situación de precariedad, buscando afanosamente un sentido en los hechos narrados que el texto se niega a dar. Por lo tanto, no se trata tanto de un enigma a develar, como en la novela policial, sino más bien de un secreto que el texto parece esconder. (De Rosso 2006: 137) El núcleo del relato de Bolaño es entonces el enigma, el secreto, y no la verdad. Ezequiel De Rosso añade que en las novelas anteriores a 2666, a saber en entre otros Monsieur Pain, La literatura nazi en América, y Los detectives salvajes, “el problema no radica en la revelación, sino más bien en el planteamiento de la pregunta” (De Rosso 2006: 139). El secreto tiene que ser visto entonces “como un factor constitutivo de la estructura narrativa” (De Rosso 2006: 137). En lo que concierne a la última novela de Roberto Bolaño, las ideas de Ezequiel De Rosso son confirmadas en un artículo publicado en 2006 por Patricia Espinosa: “Secreto y simulacro en 2666 de Roberto Bolaño” en el que estudia el tema del escritor desaparecido, el viaje, el mal y el secreto en cada una de las cinco partes. El secreto que se esconde detrás de 2666 es un “secreto ominoso” (Espinoza 2006b) que impone fracaso y desencanto. Y no se trata de un solo secreto, sino de “un entramado que puede pasar desapercibido a los personajes, pero que perturba el lugar del lector” (De Rosso 2006: 139). Este entramado es representado metafóricamente por el plano de la ciudad de Santa Teresa. Como en el policial negro tradicional, la ciudad se transforma en una suerte de código topográfico: el recorrido por (los bajos fondos de) la ciudad llevaría al detective - personaje o lector - cada vez más cerca de la revelación del enigma. Los determinados lugares urbanos, los personajes que se mueven allí y los hechos que suceden en la ciudad parecen ser cargados de un valor simbólico. Como el detective del relato busca sus indicios en la ciudad, el lector los buscará en el texto. Así, De Rosso observa que “el texto nos presenta lugares que para un lector atento parecen sugerir otras lecturas que no serán actualizables por la falta de pruebas que el texto presenta” (De Rosso 2006: 139). A partir de los innumerables indicios suministrados por el autor, el lector de Bolaño, llamado por De Rosso “lector conjetural”, sigue las pistas, formula hipótesis sobre los hechos en un intento desesperado de descubrir el secreto. Por ejemplo, ¿Lalo Cura, el ayudante de narcotráficos y judiciales, producto de una genealogía de violaciones, sería el mismo que el personaje de un cuento de Putas asesinas, “Prefiguración de Lalo Cura”? Y ¿sería esta identificación intertextual significante para la revelación del secreto? José Miguel Oviedo tiene pues razón cuando dice: “Bolaño siempre termina convirtiendo a sus lectores en detectives” (Trellez Paz 2005: 149). Ezequiel De Rosso coincide en que los textos de Bolaño desarrollan un nuevo tipo de lector: el detective. El secreto diseminado en toda la narración “transforma al lector de Bolaño en un sujeto siempre 37 en busca de algo esquivo e indescifrable: un detective en busca de las pistas de un crimen que nunca se cometió” (De Rosso 2006: 140). La parte de los crímenes difiere en el hecho de que se trata de asesinatos que sí se cometieron en realidad, pero Patricia Espinoza afirma asimismo que el texto nos obliga a “operar detectivescamente”, lo que equivale a „buscar sin encontrar” (Espinoza 2006b). El problema con el texto de La parte de los crímenes – problema que se refleja en el espacio urbano – reside en el hecho de que no propone un orden, que no tiene fin, que es fragmentado hasta el infinito. Ya indiqué la analogía entre la porosidad de los espacios urbanos y la del texto. De la misma manera existe una analogía entre la fragmentación de la ciudad y la fragmentación del discurso narrativo. El criminólogo norteamericano Kessler describe una de las zonas periféricas como “el paisaje fragmentado o en proceso de fragmentación constante, como un puzzle que se hacía y deshacía a cada segundo” (Bolaño 2004: 752). El texto de La parte de los crímenes opera de la misma manera. Por causa de las frecuentes interrupciones de la intriga principal (pensamos por ejemplo en la larga explicación sobre plantas medicinales por la vidente Florita Almada), la irrupción de nuevas historias (cuando la diputada del PRI Asucena Esquivel Plata cuenta la historia de su vida por ejemplo), las elipsis (la relación entre Klaus Haas y su abogada queda durante largo tiempo poco clara) y las transiciones abruptas entre las diferentes escenas, el lector-detective está aportando a través de su lectura piezas a un puzzle que se hace y deshace a cada segundo. Nunca sabremos cuál es el secreto del mundo, porque su diseminación, fragmentación y proliferación impiden la revelación. Por eso Patricia Espinoza prefiere hablar de un “simulacro de secreto” que “se mantiene siempre como indeterminación”. Porque, para Bolaño, lo indeterminado es la vida y la determinación es la muerte. Todo aquello que se territorializa, que se fija, muere.[...] Todo lo que se encuentra, muere o está muerto. Tal como los cadáveres encontrados en Santa Teresa. (Espinoza 2006b) Las palabras de Bolaño ocultan más de lo que develan, y la revelación es por tanto imposible. “La verdad, el develamiento del secreto”, opina Espinoza, “tal como Santa Teresa, es un territorio fragmentado o en proceso de fragmentación, donde la posibilidad de rearmarse o descomponerse operan al unísono. Revelación y secreto, de tal modo, serán entonces, parte del mismo movimiento” (Espinoza 2006b). Magda Sepúlveda consiente en eso de que no hay “producción de verdad” en los libros de Bolaño, o sea que “la verdad ha dejado de ser un discurso explicativo, basado en causas y efectos” (Sepúlveda 2003: 106). Precisamente por eso la búsqueda del lector de 2666 es condenada desde el principio al fracaso; tal como los 38 personajes de La parte de los crímenes, el lector se pierde en las callejuelas sin fin de Santa Teresa. Es la razón por la cual, a pesar de la presencia de muchos rasgos propios del género y aunque el título concentra la atención en el crimen, sería dificil calificar La parte de los crímenes como un relato policial. Es cierto que existe una búsqueda por la verdad, pero como lo formula Ezequiel De Rosso, “la diferencia principal con el relato policial radica en la organización de esa búsqueda. Se trata de una investigación, cuando la hay, condenada al fracaso, porque estos relatos no presuponen la verdad (reaseguro tranquilizador del policial) sino la apariencia como la única constatación posible cuando el relato termina” (De Rosso 2006: 141). En este sentido Roberto Bolaño ha creado, según él, un nuevo tipo de ficción latinoamericana, que se encontraría en la misma línea que En busca de Klingsor de Jorge Volpi y Amphitryon de Ignacio Padilla. Son libros que retoman la investigación como modelo enunciativo, en el que el lector se involucra como detective, pero en que hay una imposibilidad de llegar a la verdad. Diego Trellez Paz nota acertadamente que Bolaño profundiza “a partir de la asimilación de fórmulas narrativas propias del suspense detectivesco, la nueva manera de entender el oficio del escritor y la tarea del lector” (Trellez Paz 2005: 150). Testigo de la infamia De esta manera, los detectives en la obra de Bolaño no tienen otro papel que el de observadores, “testigos de la infamia”, como lo precisa Roberto Contreras. “Reconocerse detective es asumir el fracaso de cualquier empresa que no sea la de mirar la ruina del continente. La metáfora no puede ser más directa: resistir, (sólo) recordar y a veces, si es posible, escribir es lo que queda” (Contreras 2003: 221). Roberto Bolaño ha seguido este camino: a través de los documentos suministrados por el periodista Sergio González, ha estudiado de cerca los crímenes de Ciudad Juárez y ha cumplido con su tarea de “testigo de la infamia”. En La parte de los crímenes da su versión ficcionalizada de la realidad horrorosa, para que esta vez no sea víctima del olvido. Resumamos ahora cómo Roberto Bolaño ha logrado narrar el mal. Hemos visto que la representación literaria de la ciudad de Santa Teresa desempeña un papel muy importante en eso. Por la metáfora de la ciudad como cuerpo enfermo y caníbal parece reflejar todas las infamias que tienen lugar en ella. Al mismo tiempo la porosidad y la fragmentación de los espacios urbanos son el reflejo del propio texto que se 39 caracteriza por su fragmentación y su proliferación de líneas argumentales, en que no sólo los personajes, sino también el lector se pierden. El texto opera entonces de la misma manera que el cáncer del mal que corroe la ciudad. Lo que salta a la vista es el estilo frío y objetivo que conocemos de informes policiales y reportajes periodísticos. Sin embargo, este estilo seudo-realista y los excesos de información no impiden al lector considerar La parte de los crímenes como una obra literaria. Como hemos mencionado brevemente, entre los numerosos fragmentos sobre las muertas se teje un hilo esencial, el de la poesía. Además, el estilo objetivo da lugar a un género literario menor al origen, pero revalorizado por escritores como Bolaño: el relato policial. A esto se añade que la repetición de los crímenes, la proliferación de la imagen de la víctima, tiene en la novela de Bolaño una determinada función: la toma de conciencia del lector. Toda La parte de los crímenes es construida con el fin de denunciar la impunidad que reina en Santa Teresa. La circularidad de la cuarta parte (empieza con un caso de feminicidio y termina con un caso similar) y el repetido empleo al final de casi cada fragmento de un mensaje decepcionante (“investigaciones más bien desganadas”, “al poco tiempo el caso se cerró”, “sin resultado alguno”, “pronto cayó en el olvido”) sugieren la imposibilidad de una solución. No hay salida del horror en una ciudad corrompida por la misoginia, la deshumanización, la violencia y la colaboración entre las instituciones oficiales y el crímen organizado. Con su texto, Bolaño lucha contra el olvido y la indiferencia, los problemas claves de Santa Teresa/Ciudad Juárez. Como Cathy Fourez indica, “Santa Teresa se asimila a una pluralidad de ciudades donde la inocencia se une a la indecencia, donde a veces unos hombres infringen los límites, humillan, matan por encargo, por placer, por celos, por odio o por accidente.” (Fourez 2006: 36). Los horrores que ocurren en ella adquieren entonces un alcance universal. Se extienden por México, y en realidad por todo el continente, como se ve confirmado en el siguiente pasaje sobre un prostíbulo en Santa Teresa: [...] un local que había gozado de cierta gloria licenciosa en la época de Tin-Tan, y que desde entonces no había hecho otra cosa sino caer, una de esas caídas pespunteada de tanto en tanto por una risa en sordina, por un disparo en sordina, por un quejido en sordina. ¿Una caída mexicana? En realidad, una caída latinoamericana. (Bolaño 2004a: 582) Bolaño prueba además que el mal no se limita al continente latinoamericano. Cruza el mar para manifestarse bajo una de sus formas más célebres: el holocausto durante la segunda guerra mundial en Europa. 40 El holocausto/shoá El segundo eje del mal Aunque los asesinatos en Santa Teresa constituyen el núcleo de 2666, hay un segundo eje importante sobre el cual gira el mal. La parte de Archimboldi deja a un lado la violencia actual de Latinoamérica y nos proyecta en el pasado reciente de Europa. El protagonista de esta parte, que sólo después de la segunda guerra mundial cambiará su nombre de Hans Reiter en Archimboldi, asiste a las diferentes manifestaciones de la violencia del siglo XX europeo; violencia que culmina en el fenómeno prácticamente ininteligible del exterminio de los judíos. Este fenómeno se designa en general por el término holocausto para denominar, quizás justificar una muerte sine causa. Sin embargo, la denominación es poco acertada. El término holocausto viene del griego holokauston que adquiere muy pronto la significación de “sacrificio supremo, en el marco de una entrega total a causas sagradas y superiores”. No obstante, el exterminio sistemático ejecutado por los nazis no tiene nada que ver con un sacrificio voluntario a ninguna deidad. Giorgio Agamben añade que “No sólo el término contiene una equiparación inaceptable entre hornos crematorios y altares, sino que recoge una herencia semántica que tiene desde el inicio una coloración antijudía. En consecuencia, no lo utilizaremos en ninguna ocasión. Quien continúa aplicándolo da prueba de ignorancia o de insensibilidad (o de una y otra a la vez)” (Agamben 1999: 31). Pero el término utilizado por los propios judíos, a saber shoá, „devastación, catástrofe‟, tampoco logra cubrir exactamente el significado del exterminio sistemático, dado que en la Biblia implica a menudo la idea de un castigo divino. Las dificultades que pone la denominación de tal acontecimiento único resumen en cierto sentido el problema básico de este trabajo. Cómo someter a la palabra algo que es en el fondo indecible? Antes de llegar al colmo del mal del siglo XX, Bolaño toma una larga carrera describiendo primero las escenas que se desarollan en “el castillo de Drácula” en Rumanía. Allí, asistimos a las conversaciones mundanas entre oficiales de las SS, el escritor del Reich Herman Hoensch, la baronesa Von Zumpe, el general rumano Eugenio Entrescu y su mano derecha Pablo Popescu. (847-866). Hablaron de la muerte. Hoensch dijo que la muerte en sí sólo era un espejismo en constante construcción, pero que en realidad no existía. El oficial de las SS dijo que la muerte era una 41 necesidad: nadie en su sano juicio, dijo, admitiría un mundo lleno de tortugas y o lleno de jirafas. La muerte, concluyó, era la reguladora. (850) Después hablaron del asesinato. El oficial de las SS dijo que la palabra asesinato era una palabra ambigua, equívoca, imprecisa, vaga, indeterminada, que se prestaba a retruécanos. [...] El joven erudito Popescu recordó que un asesino y un héroe se asemejan en la soledad y en la, al menos inicial, incomprensión. (Bolaño 2004a: 851) La baronesa Von Zumpe que “nunca en su vida, como es natural, había conocido a un asesino, pero sí a un malhechor”(Bolaño 2004a: 851), contribuye a la conversación con la historia sobre el “artista degenerado” (Bolaño 2004a: 853), el padre de su primo Halder. Es la ocasión para cambiar de tema (o no del todo) y para filosofar sobre arte: Luego hablaron de arte, de lo heroico en el arte, de naturalezas muertas, de supersticiones y de símbolos. Hoensch dijo que la cultura era una cadena formada por eslabones de arte heroico y de interpretaciones supersticiosas. El joven erudito Popescu dijo que la literatura era un símbolo y que ese símbolo tenía la imagen de un salvavidas. La baronesa Von Zumpe dijo que la cultura era, básicamente, el placer, lo que proporcionaba el placer, y el resto sólo era charlatanería. El oficial de las SS dijo que la cultura era la llamada de la sangre, una llamada que se oía mejor de noche que de día, y además, dijo, era un descodificador del destino. El general Von Berenberg dijo que la cultura, para él, era Bach, y que con eso le bastaba. (Bolaño 2004a: 853854) El hecho de que los invitados conversan sobre arte, cultura, literatura y al mismo tiempo sobre la muerte y el asesinato en un castillo que, como descubrimos más tarde (más precisamente en la página 1070), está rodeado de huesos, hace pensar en otra obra de Bolaño, Nocturno de Chile (2000). En esta novela el autor examina mediante el monólogo del sacerdote y crítico literario Urrutia Lacroix la vida cultural durante y después de la dictadura de Pinochet en Chile. Llega a la conclusión estremecedora de que, en el período del apagón cultural, el Arte, las Letras, la belleza pudieran convivir al lado del mal absoluto, y esto con la moral y la santidad y la salvación del alma. La simbiosis es simbolizada por la casa de María Canales, donde arriba los escritores, los críticos, se entregan al ritual de la discusión literaria y a la diversión, mientras abajo, en el sótano de la casa se llevan a cabo sesiones de tortura. En La parte de Archimboldi la élite todavía puede conversar sobre arte, puede todavía tratar de definir lo que es cultura y literatura mientras no sólo los alrededores del castillo, sino Europa entera están llenándose de huesos. El tema de la convivencia de Arte y terror reaparece pues en 2666 y más manifiestamente en La parte de Archimboldi. Convergen por ejemplo en la figura de Conrad Halder, pintor de mujeres muertas (Bolaño 2004a: 850-851), o en la escena que sigue a las conversaciones en el castillo, la del sexo bastante salvaje entre la baronesa y el general Entrescu que recita poemas. [...] poema que la joven baronesa, sentada a horcajadas sobre las piernas de Entrescu, celebraba cimbrándose hacia atrás y hacia adelante, como una pastorcilla enloquecida en las vastedades de Asia, clavándole las uñas en el cuello a su amante, refregando la sangre que aún 42 manaba de su mano derecha en la cara de su amante, untando de sangre las comisuras de sus labios, sin que por ello Entrescu dejara de recitar ese poema en el que cada cuatro versos resonaba la palabra Drácula, un poema que seguramente era satírico, decidió Reiter (con una alegría infinita) mientras el soldado Wilke volvía a hacerse una paja. (Bolaño 2004a: 863-864) Otra vez sangre y arte se juntan, o como el oficial de las SS lo formula: “la cultura era la llamada de la sangre”. Mucho más tarde, en 1944, Reiter regresa al castillo y encuentra al general Entrescu crucificado por sus propios soldados: Éste [el crucificado] tenía sangre seca sobre el rostro, como si le hubieran roto la nariz a culetazos la noche anterior, y sus ojos estaban amoratados y los labios hinchados, pero aun así lo reconocía en el acto. Era el general Entrescu, el hombre que se había acostado con la baronesita Von Zumpe en el castillo de los Cárpatos [...] (Bolaño 2004a: 931) Además de las escenas de violencia que se desarrollan alrededor del castillo de Drácula – figura íntimamente relacionada con la sangre y la muerte, o más precisamente con la abolición de la muerte - , el manuscrito de Ansky nos prepara al colmo del mal del siglo XX. El judío intelectual nos enseña el desarrollo de la revolución rusa, desde su nacimiento prometedor (“La revolución, pensaba Ansky, terminará aboliendo la muerte” (Bolaño 2004ª: 888)) hasta su derrota, y otra vez los acontecimientos son vinculados al arte y la vida cultural en Rusia. Ansky, un judío desaparecido que sólo nos encuentra de modo indirecto mediante su manuscrito hallado por Reiter en un pueblo judío abandonado, nos habla también de la desaparición de los judíos. Habla sobre los jóvenes judíos rusos que hicieron la revolución y que ahora (esto está escrito probablemente en 1939) están cayendo como moscas. [...] Nombres, nombres, nombres. Los que hicieron la revolución, los que caerían devorados por esa misma revolución, que no era la misma sino otra, no el sueño sino la pesadilla que se esconde tras los párpados del sueño. (Bolaño 2004a: 910-911) Para Ansky, la revolución, a la que muchos intelectuales judíos participaron, se convirtió de sueño en pesadilla. A la pesadilla de la revolución rusa se añadió la pesadilla del regimen totalitario de Hitler, que logró propagar en toda Europa la idea de que el mundo tenía que ser “Judenfrei”, libre de judíos. Por lo general, Hitler pudo contar con la colaboración de los gobiernos de los países anexados al Reich para solucionar los problemas prácticos que esa idea ponía. La primera fase de la solución consistía en la expulsión de los judíos de Alemania, con la idea de transportarles en el futuro a un lugar aislado como Madagascar. Luego, los judíos de Europa fueron agrupados en ghettos y campos de concentración, hasta que Hitler dio en 1941 la orden de pasar a la última fase, denominada como “Endlösung der Judenfrage”. Durante la conferencia de Wannsee en enero de 1942 se discutió la realización logística de esta solución final, y desde ese momento podemos hablar realmente de un genocidio sistemático que costó la vida a aproximadamente 6 millon de judíos. Muchos de ellos fueron 43 matados a tiros, pero para ahorrar balas se recurrió pronto a la solución „más económica‟ de gasear. De esta manera los campos, con Auschwitz a la cabeza, se convertían en verdaderas fábricas de cadáveres. Un médico de las SS empleó por primera vez la definición del exterminio como una suerte de producción en cadena, y reprodujo así una idea que Rilke ya tenía en 1910: “Ahora se muere en 559 camas. En serie (fabriksmässig), naturalmente. Es evidente que, a causa de una producción tan intensa, cada muerte individual no queda tan bien acabada, pero esto importa poco. El número es lo que cuenta...”15. La producción en cadena de cadáveres, la “fabricación de cadáveres” como Martin Heidegger, maestro de Hannah Arendt, lo formula en 1949, implica entonces una degradación de la muerte. Y es precisamente esta pérdida de la dignidad de la muerte lo que constituye el verdadero horror de los campos de exterminio. Supone, como Primo Levi ya indica, que “para las víctimas del exterminio no se podía hablar de muerte, que no morían verdaderamente, que no eran más que piezas producidas en un proceso de trabajo en cadena” (Agamben 1999: 76). En La parte de los crímenes, la misma idea de la producción en serie de cadáveres reaparece. Bolaño crea esa impresión mediante la inagotable enumeración de cuerpos de mujeres hallados en los alrededores de Santa Teresa. Asimismo, por las profanaciones de su cuerpo (violación, tortura, heridas) y la falta de un entierro decente, se palpa aquí la degradación completa de la muerte. Las cadáveres de las mujeres no son más que piezas producidas en las maquiladoras de Santa Teresa. 15 Rilke Reiner María. 1958. Los cuadernos de Malte Laurids Brigge. Buenos Aires, Losada, p22 (traducción de Francisco Ayala) [ed. Orig. 1910. Die auzeichnungen des Malte Laurids Brigge. Leipzig, Insel] Fuente: Agamben Giorgio. 1999. Lo que queda de Auschwitz. El archivo y el testigo (Homo Sacer III). Valencia, PreTextos, 74-75 44 La historia de Leo Sammer Argumento En La parte de Archimboldi, encontramos un ejemplo de la “fabricación de cadáveres” dentro del marco de la exterminación de los judíos. En un campo de prisioneros en las afueras de Ansbach, Zeller, alias Leo Sammer confiesa a Reiter su colaboración en ese proyecto (Bolaño 2004a: 938-959). Aunque Zeller “[tenga] una serenidad envidiable” (Bolaño 2004a: 935) y que se dé cuenta de que tenía un papel insignificante en comparación con los grandes criminales de guerra, le remuerde la conciencia: [...] no soy ni he sido un hombre famoso, aunque durante el tiempo que tú has estado lejos de casa mi nombre ha crecido como un tumor canceroso y ahora aparece escrito en los papeles más insospechados [...]. Combatí, no quiero que creas que no combatí, lo hice, como cualquier alemán bien nacido, pero yo serví en otros teatros, no en el campo de batalla militar sino en el campo de batalla económico y político. (Bolaño 2004a: 938) Así comienza el monólogo de un funcionario cumplidor del régimen nazi, que ha dejado de creer en la guerra por causa de la muerte de su hijo. Está encargado de proporcionar trabajadores al Reich, y de mantener en funcionamiento la burocracia en una desoladora región polaca. [...] aquella región polaca en la que siempre llovía, un triste territorio provinciano que intentábamos germanizar, en donde todos los días eran grises y la tierra parecía cubierta por una mancha gigantesca de hollín y nadie se divertía de manera civilizada, con el resultado de que hasta los niños de diez años eran alcohólicos, figúrese usted, pobres niños, unos niños salvajes, por otra parte, a los que sólo les gustaba el alcohol, como ya le he dicho, y el fútbol. (Bolaño 2004a: 939) No es por casualidad que Bolaño elige Europa del Este como el escenario donde se desarrolla su representación del exterminio de los judíos. El Este era en efecto el punto final de todas las deportaciones, el lugar donde el número de sobrevivientes nunca alcanzaba un 5 por ciento. La población de los países del Este fue la primera víctima. En Polonia, el plan era de enviar a los campos de concentración no sólo a los judíos, gitanos, minusválidos y comunistas, sino también a todos los polacos masculinos con la intención de crear “lebensraum” para los alemanes. Eso explica la presencia preponderante de viejos, mujeres y niños en el pueblo administrado por Leo Sammer. La historia de Sammer es entonces una miniatura de la “Lösung der Judenfrage”: el funcionario alemán tiene que deshacerse de 500 judíos probablemente griegos. La situación de los judíos griegos era comparable a la situación en todos los países Balcanes. Dos tercios 45 de ellos, más o menos 55 000 personas, fueron concentrados en Saloniki, y luego en 1943 transportados a un ghetto cerca de la estación para facilitar la deportación a Auschwitz donde todos, sin excepción (fuera de los miembros del Consejo judío que más tarde fueron transportados a Bergen-Belsen) murieron. Después de la derrota del ejército italiano se enviaron aún 13 000 judíos del Sur de Grecia , de Atenas y de las islas a Auschwitz. Ahí, muchos de ellos fueron empleados en los “Todeskommandos”, es decir que tenían que ocuparse del funcionamiento de las cámaras de gaz y los crematorios (Arendt 2005: 308-309). El convoy que le envían a Leo Sammer es un error (en el sistema superorganizado de los nazis no se perdía así un tren, y sólo cohecho o el caos al final de la guerra pueden explicarlo), pero como el final de la guerra se acerca a pasos agigantados, los organismos oficiales Asuntos Griegos en Berlín, el Gobierno General y la Oficina de Asuntos Judíos no asumen su responsabilidad. Sammer tiene que resolver a solas el “Judenfrage”, el problema de los judíos. “Lo mejor y más conveniente es que usted mismo se deshaga de ellos” (Bolaño 2004a: 948) le dice el secretario de la Oficina de Asuntos Judíos. Cuando Sammer quiere recibir la orden por escrito, el secretario responde “no sea usted ingenuo [...] estas órdenes nunca se dan por escrito” (Bolaño 2004a: 949). Llama al campo de judíos de Chelmno pero ahí no le pueden ayudar. Ni siquiera las fábricas del Reich, que necesitan dos mil trabajadores, quieren acoger a los quinientos judíos de Sammer. La idea del alcalde de prestar a cada campesino de la región un par de judíos, es rápidamente rechazado de plano porque “eso va contra la ley” (Bolaño 2004a: 945). Como solución provisional, Sammer hace organizar brigadas de barrenderos judíos. Pero los problemas se acumulan porque les falta comida, 4 judíos ya han muerto y los propios policías se quejan del frío. Sammer trata de huir en las preocupaciones cotidianas de su función, entre otras en un asunto de patatas robadas. A pesar de la acumulación de trabajo, es acosado por un sentimiento enorme de aburrimiento: Una enorme sensación de aburrimiento se fue apoderando de mí. Por las noches, al llegar a casa, cenaba solo en la cocina, helado de frío, con la vista fija en algún punto impreciso de las paredes blancas. Ya ni siquiera pensaba en mi hijo muerto en Kursk, ni ponía la radio para escuchar las noticias o para oír música ligera. Por las mañanas jugaba a los dados en el bar de la estación y oía, sin comprenderlos del todo, los chistes procaces de los campesinos que se reunían allí para matar el tiempo. (Bolaño 2004a: 951) Finalmente pone fin a esta inactividad: “una mañana comprendí que ya no podía seguir sustrayéndome de los problemas. Llamé a mis secretarios. Llamé al jefe de policía. Le pregunté de cuántos hombres armados podía disponer para solucionar el problema” (Bolaño 2004a: 951). De esta manera comienza, si recuperamos el epígrafe, “un oasis de horror en 46 medio de un desierto de aburrimiento”. Elige a sus hombres, elige la hondonada más adecuada para enterrar judíos y allí sucede “lo que tenía que suceder” (Bolaño 2004a: 952). En los últimos días de la guerra, los policías, secretarios, algunos campesinos y los niños borrachos logran, con un esfuerzo sobrehumano, matar a unos cuatrocientos judíos. Una cuestión de higiene mental Al contrario de muchos testimonios sobre el exterminio de los judíos durante la segunda guerra mundial, Bolaño no cuenta la historia desde la perspectiva de la víctima, sino del verdugo. Es notable que la confesión de Sammer muestre algunas semejanzas con los testimonios de destacados nazis en los tribunales después de la guerra. Pienso particularmente en el caso de Adolf Eichmann, el antiguo líder nazi que fue secuestrado en 1960 y llevado ante el tribunal de guerra de Israel donde fue procesado por “crímenes contra la humanidad”. Eichmann fue, en el período del régimen nazi, un alto funcionario encargado de los preparativos organizadores, administrativos y materiales de la solución definitiva del problema con los judíos. Fue el hombre detrás de la maquinaria monstruosa de deportación, concentración y exterminio. Sin embargo, todos los presentes en el proceso consintieron en que el hombre no mostraba rasgos demoniacos, sino que parecía inquietantemente normal. El problema con Eichmann, según Hannah Arendt que asistió al proceso, es que tantas personas eran como él, y que estas personas “no eran pervertidos ni sádicos, sino sólo angustiosa y amedrentadoramente normales” (Arendt 2005: 20 [mi traducción]). La „banalidad‟ era más aterradora que todas las crueldades juntos, porque este nuevo tipo de criminal “actúa bajo circunstancias que le hacen imposible darse cuenta del alcance de sus crímenes” (Arendt 2005: 20 [mi traducción]). Entre otros por la diferencia en proporción y porque no hay clara evidencia de que Eichmann dio directamente una orden para matar a los judíos, no podemos comparar las crímenes de Eichmann y el de Sammer. Sin embargo, gracias al libro de Hannah Arendt sobre el proceso en Jerusalén, podemos descubrir algunas correspondencias entre el testimonio del famoso nazi y la confesión del personaje de Bolaño que comienza con las palabras “no soy ni he sido un hombre famoso”. Sammer es uno de esas tantas personas que eran como Eichmann. No es un pervertido ni un sádico, y ni siquiera parece ser mala persona, aunque la frase “la dureza, [...], va reñida con mi carácter” (Bolaño 2004: 951) se aproxima mucho a la ironía, visto que viene de un hombre que está dispuesto a mandar disparar a los niños del 47 pueblo, y que es responsable de la matanza de 400 judíos. De todos modos, Bolaño le califica al inicio de hombre cuya “figura [...] irradiaba una gran dignidad” (Bolaño 2004a: 935). Podemos preguntarnos ahora lo que Arendt se preguntó asistiendo al proceso de Jerusalén: ¿Qué es lo que hace a un hombre medio vencer su aversión innata a los crímenes?, y ¿qué es lo que ocurre precisamente cuando el hombre llega a este punto? (Arendt 2005: 179 [mi traducción]). A través de la historia de Sammer ya conocemos la respuesta a la última pregunta. Pero ¿qué le incitó a dar la orden de matar a quinientos seres humanos? Al inicio, cuando todavía no sabe qué hacer con los judíos, a veces aparece delante de sus ojos el rostro de su hijo muerto que le recuerda la inutilidad de la guerra: [...] estos pensamientos me sumergieron en un pozo muy hondo y oscuro donde sólo se veía, iluminado por chispas que venían de no sé dónde, el rostro ora vivo, ora muerto de mi hijo. (Bolaño 2004a: 945) Pero una vez que la solución definitiva comienza a surgir, dice: “ya ni siquiera pensaba en mi hijo muerto en Kursk” (Bolaño 2004a: 951), lo que puede indicar que ha llegado al punto de haber vencido su aversión innata por los crímenes. Esto no impide que se le planteen problemas de conciencia. Su chofer, después del primer día de la matanza, se muestra más nervioso de lo usual: Le pregunté qué le ocurría. Puedes hablarme con franqueza, le dije. -No lo sé, excelencia – respondió -. Me siento raro, debe ser por la falta de sueño. -¿Es que no duermes? –le dije. -Me cuesta, excelencia, me cuesta, sabe Dios que lo intento, pero me cuesta. (Bolaño 2004a: 952-953) “Por cuestión de higiene mental”, Sammer decide imponer variantes en el pelotón de voluntarios, pero al final de la semana todos sus hombres están aquejados de problemas nerviosos. Y él mismo, a pesar de que no tiene que disparar y sólo se encarga de la organización, tiene problemas de salud: “mi propia salud [...] colgaba de un hilo.” Sin embargo pide a sus voluntarios “un último esfuerzo”, lo que evoca las palabras de Himmler que inventó todo un discurso para aliviar los problemas de conciencia de los comandantes de las SS. Pensamos por ejemplo en la frase: “Sabemos que pedimos algo „sobrehumano‟ de vosotros, exigimos que seáis „sobrehumanamente inhumanos‟ [übermenschlich unmenschlich]” (Arendt 2005: 194 [mi traducción]). El pelotón se refuerza con los niños borrachos y continúan con un esfuerzo sobrehumano los trabajos agotadores. El hombre, me dije contemplando el horizonte mitad rosa y mitad cloaca desde la ventana de mi oficina, no soporta demasiado tiempo algunos quehaceres. Yo, al menos, no lo soportaba. Trataba, pero no podía. Y mis policías tampoco. Quince, está bien. Treinta, también. Pero cuando uno llega a los cincuenta el estómago se revuelve y la cabeza se pone boca abajo y empiezan los insomnios y las pesadillas. (Bolaño 2004a: 957-958) 48 Descubrimos en el monólogo de Sammer un método bastante eficaz para solucionar problemas de conciencia: hay compasión, pero en sentido opuesto. Es decir que el verdugo no se compadece de la víctima, sino de sí mismo, de modo que no se pregunta “¿Qué por Dios estoy haciendo?”, sino “¡Cuántas dificultades tengo que sufrir para cumplir con mi deber!” Esta piedad por sí mismo y por sus empleados está claramente presente en la cita anterior. Y de la misma manera en que Eichmann contaba claramente con la simpatía y la compasión del jurado porque las circunstancias aparentemente siempre han estado contra él 16, Sammer parece despertar lástima en Reiter por su condición de padre de un hijo muerto y esposo de una mujer con señales de insanidad mental, como si fuera una explicación de sus actos: No le deseo a nadie mi situación. ¡Ni a mi peor enemigo! Un hijo muerto en la flor de la edad, una mujer con jaquecas constantes y un trabajo agotador que requería el máximo esfuerzo y concentración por mi parte. Pero salí adelante gracias a mi talante metódico y a mi tenacidad. En realidad, trabajaba para olvidar mis desgracias. (Bolaño 2004a: 938-939) El talante metódico y la tenacidad al trabajo son también características de Eichmann. Hannah Arendt señala que “excepto un celo incansable para hacer todo lo que le resultaba beneficioso para su carrera, no disponía de ningún motivo. Y este celo tampoco era criminal en sí; seguramente no era capaz de matar a uno de sus superiores para obtener su puesto. Sólo nunca se dio cuenta de lo que estaba haciendo” (Arendt 2005: 36 [mi traducción]). Eichmann se jactó toda su vida de su talento para la organización y no se cansó de repetir que sólo había cumplido con su deber de buen funcionario: había obedecido a las órdenes, e incluso a la ley (Arendt 2005: 238 [traducción libre]). Una justificación frecuentemente oído en los procesos después de la guerra, es en efecto que los acusados no podían hacer otra cosa que lo que hicieron, porque tenían que obedecer una orden. Giorgio Agamben comenta también esta manera de justificarse que es “Befehlnotstand” en su libro Lo que queda de Auschwitz. El archivo y el testigo. “Y ellos obdecieron kadavergehorsam, como un cadáver según decía Eichmann. Desde luego también los verdugos tuvieron que soportar lo que no habrían debido (y, a veces, querido) soportar; pero, según la aguda ocurriencia de Karl Valentin, en cualquier caso, „no se atrevieron a poderlo‟ ” (Agamben 1999: 80). Según Agamben, esta “incapacidad de poder” permitió a los soldados y funcionarios de seguir siendo hombres. Es exactamente lo que afirma Himmler en su discurso del 4 de octubre de 1943: La mayor parte de vosotros debe saber qué significan 100 cadáveres, ó 500 ó 1000. El haber soportado la situación y, al mismo tiempo, haber seguido siendo hombres honestos, a pesar de algunas excepciones debidas a la debilidad humana, nos ha endurecido. Es una página de 16 “Ich weiss es nicht, es ist verhext gewesen, mein Leben, was ich auch plante und was ich auch wolte, hat mir das Schiksal irgendwie verwehrt und hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Egal, was es immer gewesen ist” (Arendt 2005, 117) 49 gloria de nuestra historia que nunca ha sido escrita y que no lo será nunca. (Hillberg, citado por Agamben 1999: 81) Sammer sin embargo no se sirve de la idea de que sus actos han sido “una página de gloria de nuestra historia”. Sólo concluye su monólogo con las palabras: Fui un administrador justo. Hice cosas buenas, guiado por mi carácter, y cosas malas, obligado por el azar de la guerra. (Bolaño 2004a: 959) Como ya hemos visto, Eichmann afirmó varias veces delante del tribunal de Jerusalén que fue un “administrador justo”, que nunca faltó a su deber. Además, Eichmann alegó en su favor repetidas veces “el azar de la guerra”. Una y otra vez dije: “La muerte estaba en todas partes, y entonces se tenía una mentalidad personal para con estas cosas, como hoy en día ya no se tiene ” (Arendt 2005: 196 [mi traducción]). El simple estado de guerra facilitaba pues la obedeciencia a órdenes, incluso cuando éstas implicaban el asesinato. Todo lo que precede nos permite ahora formular una respuesta a la pregunta por qué Sammer está confesándose ante Reiter. La minuciosa descripción de sus actos es seguramente una confesión, pero tenemos la impresión de que se confiesa más bien por miedo que por arrepentimiento. Cierto, dice al final: “Hacemos cosas, decimos cosas, de las que luego nos arrepentimos con toda el alma” (Bolaño 2004a: 959), pero Reiter sólo encuentra en sus ojos la desesperación, los nervios, el miedo y la desconfianza, y ni huella de remordimiento. Por miedo al interrogatorio por los americanos, y a ser sometido al escarnio público, prefiere a Reiter como su juez. Como si se encontrara delante de un tribunal de guerra, se confiesa, y sobre todo alega justificaciones: un hijo muerto, una mujer con señales de insanidad mental, un puesto en un pueblucho polaco, la acumulación de trabajo, su deber de administrador justo, el azar de la guerra... En suma, no podía hacer otra cosa que lo que hizo. Y sabemos ya que Sammer no es un bruto, que como Eichmann siempre ha evitado “una crueldad innecesaria”: -Otro en mi lugar –le dijo Sammer a Reiter- hubiera matado con sus propias manos a todos los judíos. Yo no lo hice. No está en mi carácter. (Bolaño 2004a: 959) ¿Qué hacer entonces con este criminal de guerra que, por su banalidad, -si utilizamos la terminología de Hannah Arendt- se aleja tanto del malhechor típico? Reiter se mete a juez y decide que Sammer merece, tanto como el famoso nazi Eichmann, la pena de muerte. “Una mañana encontraron el cadáver de Sammer a medio camino entre la tienda de campaña y las letrinas” (Bolaño 2004: 960). Cuando Ingeborg, su novia, le pregunta si ha matado una vez a un hombre, Reiter le explica la historia de Sammer: Por precaución, se había cambiado el nombre. Se hacía llamar Zeller. Pero yo no creo que la policía norteamericana buscara a Sammer. Tampoco buscaba a Zeller. Para los 50 norteamericanos Zeller y Sammer eran dos ciudadanos alemanes fuera de toda sospecha. Los norteamericanos buscaban criminales de guerra con un cierto prestigio, gente de los campos de exterminio, oficiales de las SS, peces gordos del partido. Y Sammer sólo era un funcionario sin mayor importancia. (Bolaño 2004a: 971) Probablemente ha matado a Sammer porque sabía que Sammer escaparía a su castigo. Así el verdugo se convierte finalmente en víctima. Reiter se convierte en asesino. Si pensamos en la frase “No sé quién se pensó Sammer que yo era, pero no paraba en contarme cosas” (Bolaño 2004a: 971), parece que es ésto lo que Sammer deseaba en el fondo, que Reiter escuchara su historia, y que luego pronunciara el juicio. ¿Es realmente un asesino él que mata a un asesino de judíos? O puede ser considerado como un héroe? Ingeborg estima que “entonces tú no has cometido ningún crimen” (Bolaño 2004a: 971), pero él no le deja decirlo. Sin embargo, no se siente un asesino, y tampoco está arrepentido de su acto. Lo que sí es verdad, es que por miedo de ser detenido, al igual que Sammer que cambió su nombre en Zeller, Reiter cambia su nombre en Archimboldi. Recordamos al respecto la conversación entre oficiales de las SS sobre el asesinato en que dijeron que “la palabra asesinato era una palabra ambigua, equívoca, imprecisa, vaga, indeterminada”, lo que seguramente es una justificación de sus propios actos -matar a alguién en la guerra no puede ser considerado como un asesinato- , pero que se puede aplicar también al personaje de Reiter, sobre todo con la cita siguiente en mente: “un asesino y un héroe se asemejan en la soledad y en la, al menos inicial, incomprensión”. Todo eso nos confronta con cuestiones muy complicadas de orden ético que atañen al concepto de responsabilidad, el juicio, el derecho,... que nos llevarían demasiado lejos. Sólo menciono aquí lo que Primo Levi denomina “la zona gris”, que, aunque Reiter no fuera víctima de Sammer, podemos aplicar a la historia de Sammer. Esta zona gris, puesto que se borra la línea entre víctima y verdugo, dificulta, e incluso hace imposible el juicio. “En ella se rompe la „larga cadena que une al verdugo y a la víctima‟; donde el oprimido se hace opresor y el verdugo aparece, a su vez, como víctima. Una gris e incesante alquimia en la que el bien y el mal y, junto a ellos, todos los metales de la ética tradicional alcanzan su punto de fusión” (Agamben 1999: 20). Y añadimos al respecto las palabras de Baudrillard: “Victim and executioner are interchangeable, responsibility is diffrangible, dissoluble” (Baudrillard 1990: 92). Precisamente a causa de esta “gris e incesante alquimia”, del intercambio constante entre victima y verdugo, Arendt y Agamben concluyen que la cuestión de juzgar “los crímenes contra la humanidad”, como los que tenían lugar en los campos, apenas puede ser abordada por la ética, y tiene que ser delegada completamente en manos del derecho, de la jurisprudencia. “El gesto de asumir responsabilidad es, pues, genuinamente jurídico, no ético” (Agamben 1999: 21). Pero con esto el problema tampoco se resuelve totalmente. Como 51 vemos en la cita siguiente, Agamben tiene algunos reparos en cuanto a los procesos donde se enjuició entre otros a Eichmann y donde predominó por supuesto la jurisdicción: Por necesarios que fueran esos procesos [ de Nuremberg, de Jerusalén] y a pesar de su manifiesta insuficiencia (afectaron en total a unos pocos centenares de personas), contribuyeron a difundir la idea de que el problema había ya quedado superado. Las sentencias habían pasado a ser firmes, sin posibilidad, pues, de impugnación alguna, y las pruebas, de la culpabilidad se habían establecido de manera definitiva. Al margen de algún espíritu lúcido, casi siempre aislado, ha sido preciso que transcurriera casi medio siglo para llegar a comprender que el derecho no había agotado el problema, sino que más bien éste era tan enorme que ponía en tela de juicio al derecho mismo y le llevaba a la propia ruina. (Agamben 1999: 18). Las alambradas del lenguaje También Baudrillard opinaba que los procesos que siguieron a la segunda guerra mundial, y en particular los que se instituían con la intención de castigar a los responsables del exterminio de los judíos, no han agotado el problema. Según él, a causa de la diferencia en tiempo y mentalidad entre el presente y lo ocurrido, y sobre todo a causa de la imposibilidad de entender algo que es, y que siempre ha sido incomprensible. A prosecution can be mounted only if a sequential continuum exists between the supposed crime and the trial. But we have now been transplanted elsewhere, and it is simply too late, as the television programme Holocaust, and even the film Shoah, clearly demonstrated. These things were not understood while we still had the means to understand them. Now they never will be. They never will be because such basic notions as responsibility, objective causes, or the meaning of history (or lack thereof) have disappeared, or are in the process of disappearing. (Baudrillard 1990: 91) Baudrillard opina que ahora todos los medios posibles para entender tal horror – las nociones de responsabilidad, de la significación de la historia- han desaparecido, o están desapareciendo, de modo que la shoá es ahora un fenómeno fundamentalmente incomprensible para la mente humana. Incomprensible, y además indecible, según varios autores. Entre otros Gustavo Lespada afirma, citando las palabras de Piglia, : “¿Qué diríamos hoy que es lo indecible? El mundo de Auschwitz. Ese mundo está más allá del lenguaje, es la frontera donde están las alambradas del lenguaje” (Lespada 2005: 230). Como los problemas de denominación (¿holocausto?, ¿shoá?) mostraron al inicio de esta parte, la lengua humana no parece disponer de palabras para expresar el horror de los campos. Probablemente no existen palabras que cubran su significado porque es un fenómeno único en la historia humana, como lo afirma Primo Levi: Hasta el momento en que escribo, y no obstante el horror de Hiroshima y Nagasaki, la vergüenza de los Gulag, la inútil y sangrienta campaña de Vietnam, el autogenocidio de 52 Camboya, los desaparecidos en Argentina, y las muchas guerras atroces y estúpidas a las que hemos venido asistiendo, el sistema de campos de concentración nazi continúa siendo un unicum, en cuanto a su magnitud y calidad. (Levi, citado por Agamben 1999: 31). Agamben, en su libro Lo que queda de Auschwitz. El archivo y el testigo habla también de la imposibilidad del testimonio (los que han conocido a fondo los horrores, ya no pueden testimoniar porque no han sobrevivido a ello, y los sobrevivientes no tienen palabras para expresar tal horror)17. Sin embargo, se muestra más cauto en cuanto a lo “indecible” de Auschwitz: Decir que Auschwitz es “indecible o “incomprensible” equivale a euphemeîn, a adorarle en silencio, como se hace con un dios; es decir, significa, a pesar de las intenciones que puedan tenerse, contribuir a su gloria. Nosotros, por el contrario, “no nos avergonzamos de mantener fija la mirada en lo inenarrable”. Aun a costa de descubrir que lo que el mal sabe de sí, lo encontramos fácilmente también en nosotros. (Agamben 1999: 32). Agamben consiente en eso de que los campos son un unicum, y de que constituyen algo inefable, pero está contra los que hacen del horror una realidad completamente separada del lenguaje, los que utilizan el pretexto de lo “indecible” de Auschwitz para silenciar el horror, porque ellos “están repitiendo sin darse cuenta el gesto de los nazis, se están mostrando secretamente solidarios con el arcanum imperii” (Agamben 1999: 164). Ya en Nocturno de Chile Roberto Bolaño manifiesta claramente que, como lo formula Chris Andrews, “la estética y la ética no pueden separarse, están ligadas por una relación de implicación mutua” (Andrews 2006: 139). Contrariamente a la mayoría de los intelectuales chilenos que han vivido el apagón cultural durante la dictadura de Pinochet, él no quiere silenciar el horror. Les reprocha a los intelectuales su falta de coraje político, y su sordera frente a los gritos de las víctimas del régimen totalitario. Comparte la misma opinión que Agamben, es decir que según él, el silencio frente al horror implica una colaboración al régimen. Ese régimen que se alimenta precisamente con el método de reducir al silencio a sus adversarios, sea por la censura, la intimidación, la brutalidad física, sea por la muerte. Bolaño reivindica la responsabilidad individual de los intelectuales, lo que implica que no pueden silenciar el horror. 17 La shoá es un acontecimiento sin testigos en el doble sentido de que sobre ella es imposible dar testimonio, tanto desde el interior – porque no se puede testimoniar desde el interior de la muerte, no hay voz para la extinción de la voz – como desde el exterior, porque el outsider queda excluido por definición del acontecimiento. (Agamben 1999: 35) 53 Cómo narrar el horror del holocausto? Bolaño pone en práctica estas ideas en 2666: no silencia el horror de los crímenes contra mujeres, y tampoco el del exterminio de los judíos. En lo que sigue examinaremos cómo narra algo que es, como hemos visto, en el fondo inefable. Es notable que, si comparamos La parte de los crímenes con La parte de Archimboldi, descubrimos dos maneras diferentes de narrar el horror, de someter a la palabra el mal. Primero, mientras que en La parte de los crímenes abundan los datos sobre la identidad de las víctimas (nombre, edad, aspecto físico, situación familiar, trabajo...), en la historia de Sammer, que es sobre todo una historia del verdugo, las víctimas no tienen cara. Bolaño sólo refiere a ellos como una colectividad: “los judíos griegos”. Lo más concreto que aprendemos es que entre ellos se encuentran “hombres, mujeres y niños” y que “no tenían buen aspecto”. El único episodio en que un individuo se separa durante algunos segundos del grupo de víctimas es cuando una brigada de barrenderos se encuentra cara a cara con los niños borrachos del pueblo: En la calle, de pronto, apareció una brigada de barrenderos judíos. Los niños borrachos dejaron de jugar al fútbol y se subieron a la acera, desde donde los miraron como si se tratara de animales. Los judíos, al principio, miraban el suelo y barrían a conciencia, vigilados por un policía del pueblo, pero luego uno de ellos levantó la cabeza, no era más que un adolescente, y miró a los niños y a la pelota que permanecía quieta bajo la bota de uno de esos pillastres; Durante unos segundos pensé que se pondría a jugar. Barrenderos contra borrachines. Pero el policía hacía bien su trabajo y al cabo de un rato la brigada de judíos había desaparecido y los niños volvieron a ocupar la calle con su remedo de fútbol. (Bolaño 2004a: 942) Pero aquí tampoco Bolaño nos dice algo más sobre este adolescente que tiene una ligera, casi imperceptible tendencia de rebelión: no hay nombre, y menos una descripción física, ninguna información sobre sus relaciones familiares. Las víctimas en la historia de Sammer son anónimas, silenciosas y adquieren de esta manera un sentido más universal. Representan en realidad a todos los judíos que por entonces fueron víctimas de las cámeras de gaz, o, como en la historia en cuestión, de métodos „mas primitivos‟ de exterminación. Otra diferencia con La parte de los crímenes es la denominación del crímen. Mientras que Bolaño utiliza en abundancia palabras como “asesinato”, “rapto”, “estrangulación”, “tortura”, “violación”, “empalamiento”, etc. para precisar los crímenes en Santa Teresa, ni siquiera se sirve de las palabras “matar”, “asesinar”, “muertos”, “cadáveres” para describir el mal en la historia de Sammer. Al contrario, los eufemismos abundan: si el secretario de la Oficina de Asuntos Judíos usa el verbo muy vago de “deshacer” Sammer lo reemplaza por 54 “eliminar”, un verbo cuyo significado se acerca ya más a la realidad, pero que es todavía una manera eufemística de decir “matar”. He hablado con mis superiores y estamos de acuerdo en que lo mejor y más conveniente es que usted mismo se deshaga de ellos. No respondí. -¿Me ha entendido? –dijo la voz desde Varsovia. -Si, le he entendido –dije. [...] Esa noche no pudo dormir. Comprendí que lo que me pedían era que eliminara a los judíos griegos por mi cuenta y riesgo. (Bolaño 2004a: 948-949) En la conversación telefónica entre Sammer y el secretario de la Oficina de Asuntos Judíos, descubrimos de nuevo las huellas de los discursos y eslóganos ideados por Himmler para neutralizar los problemas de conciencia. Todo el discurso fascista se basaba en los clisés y eufemismos. Pensamos solamente en la expresión “solución final” para referir al asesinato de millones de personas. Gustavo Lespada, refiriendo a las descripciones minuciosas que los nazis guardaban de las torturas, comenta asimismo cómo “la lengua puede ser objeto de represión y de aniquilamiento”: Las palabras fueron forzadas a articular el horror más inhumano imaginable para lo cual primero se las trastocó, desvirtuándolas por medio de diversos procedimientos de manipulación y bastardeo como los clisés o frases pegadizas con que el régimen bombardeaba cualquer atisbo de discursividad disidente. (Lespada 2005: 225) Hannah Arendt observa lo mismo cuando escribe sobre “la lucha heroica de Eichmann con la lengua alemana” (Arendt 2005: 115 [mi traducción]). Éste sólo parecía hablar una lengua administrativa, llena de clisés, repeticiones y eufemismos. Arendt define entonces la corrupción del lenguaje por los fascistas como “la terrible banalidad del mal, ante la que las palabras y el pensamiento se sienten impotentes” (Lespada 2005: 226). Respecto a los testimonios sobre Auschwitz, Agamben habla de la “barbarización del acontecimiento del lenguaje” (Agamben 1999: 120). Sammer no sólo recurre a eufemismos para retorcer la realidad. Cuenta hasta en los detalles sus quehaceres con los asuntos de zanahorias robadas, pero es parco en palabras cuando refiere a la matanza de los judíos. Sólo dice “Y allí había sucedido lo que tenía que suceder.” (Bolaño 2004a: 952). No quiere entrar en los detalles, en realidad no quiere saber lo que sucedió allí. ...”:¿Hubo caos? ¿ Reinó el caos? ¿Imperó el caos? Les pregunté. Un poco, contestaron ambos con actitud mohína, y preferí no profundizar en ese asunto. (Bolaño 2004a: 952) En efecto, no profundiza en el asunto; todo queda muy vago. Cuando aparentemente ya no hay espacio para fosas en la hondonada, los miembros del pelotón tienen que buscar 55 hasta que encuentren un sitio donde no hay cadáveres. Estos cadáveres se designan simplemente como “algo”: Al cabo de poco rato, oí que un viejo granjero llamado Barz gritaba que allí había algo. Fui a verlo. Si, allí había algo. -¿Sigo cavando? –dijo Barz. -No sea estúpido –le contesté- , vuelve a taparlo todo, déjelo tal como estaba. Cada vez que uno encontraba algo le repetía lo mismo. Déjelo. Tápelo. Váyase a cavar a otro lugar. Recuerde que no se trata de encontrar sino de no encontrar. (Bolaño 2004a: 955-956) La imágen de la hondonada donde ya no hay sitio para nada más indica en términos velados el verdadero alcance del exterminio. “Les dije que cavaran hondo, siempre hacia abajo, más abajo todavía, como si quisiéramos llegar al infierno” (Bolaño 2004a: 956) insinúa el lazo con el mal absoluto. La historia de Sammer saca a luz un método frecuentemente utilizado por Bolaño para narrar el horror. Como en Nocturno de Chile, lo no dicho adquiere tanta importancia como lo dicho. Es precisamente la elipsis la que crea el distanciamiento necesario para someter a la palabra el mal. De esta manera, Bolaño afirma la idea de que la shoá sea algo “indecible”, porque en la superficie las palabras de Sammer no dicen nada sobre el sufrimiento de las víctimas, ni sobre el carácter profundamente inhumano de “lo que tenía que suceder”. Por otra parte, justamente mediante el silencio Bolaño logra captar algo de la realidad: la matanza es aún más estremecedora cuando el lector no sabe exactamente a qué aluden las palabras de Sammer. Gustavo Lespada menciona asimismo, y cita al respecto a Beatriz Sarlo, que la literatura del horror nazi trata de “hacerse discurso crítico de la realidad a través de modalidades oblicuas que adoptan frecuentemente „la forma de la elipsis, la alusión y la figuración como estrategias para el ejercicio de una perspectiva sobre la diferencia‟ ” (Lespada 2005: 231). Bolaño parece adherirse a esta manera de hacer literatura. Lo que queda después del horror La parte de Archimboldi muestra una constante en los testimonios del holocausto (sea de la víctima, sea del verdugo): la incompatibilidad de la realidad violenta con el discurso literario. El conflicto sólo se resuelve mediante el recurso a la elipsis, la alusión, el silencio. La última parte de 2666 ofrece también un mensaje positivo entre las visiones apocalípticas que hostigan la novela. Reiter mata al nazi responsable de la muerte de unos quinientos judíos, y sale de la guerra como Archimboldi, el escritor-héroe que puede contar la historia. 56 Cuando en una entrevista en 1964 le preguntaron a Hannah Arendt qué era lo que, según ella, quedaba de la Europa pre-hitleriana, respondió: “¿Qué queda? Queda la lengua materna” (Agamben 1999: 165). La respuesta de Bolaño a la pregunta acerca de lo que queda después del horror, podría ser entonces “Queda la literatura”. Todo lo que precede podría ser una ilustración de la siguiente frase de Adorno: En una época de horrores incomprensibles como los perpetrados por el nazismo [...] quizás sólo el arte pueda acceder a la verdad. (Lespada 2005: 222) 57 La parte de la literatura Poco después de la guerra, en 1945, Adorno declara lo siguiente: “Nach Auschwitz noch ein Gedicht zu schreiben ist barbarisch”18. Con esta frase famosa indica la imposibilidad del arte, de la literatura (al menos tal como la conocemos) después del acontecimiento único y horrible de los campos de concentración. Más tarde, Adorno revoca lo dicho, diciendo que el sufrimiento perpetuo tiene tanto derecho a la expresión que el torturado tiene derecho al grito... por eso sería un error decir que después de Auschwitz ya no se puede escribir poesía. En 2666, Bolaño demuestra, entre otros mediante la ficcionalización de los feminicidios en Ciudad Juárez y del holocausto europeo, que la literatura ha recibido golpes, pero que sigue existiendo incluso después de tanto horror. Esto se manifiesta en la reflexión metaliteraria que está muy presente en la obra. Al lado de muertos, cadáveres, y fantasmas de revolucionarios rusos, la novela se puebla de figuras obsesionadas por la escritura. En lo que sigue analizaremos en cada parte de la novela la presencia de algunas de estas figuras con la intención de definir la posición que Bolaño adopta frente a la literatura. Así podemos establecer finalmente la relación entre la Literatura y el Mal tal como la encontramos en 2666 de Roberto Bolaño. La parte de los críticos Ya en la primera parte de la novela Bolaño nos introduce en un mundo enteramente dominado por la literatura. Los cuatro profesores de literatura, Jean-Claude Pelletier (francés), Piero Morini (italiano), Manuel Espinoza (español) y Liz Norton (inglesa) están tan obsesionados por el misterioso escritor Benno von Archimboldi que ya no existe otra cosa para ellos. Pelletier por ejemplo, se da cuenta de repente de que “Archimboldi era ya algo suyo”: [...] le pertenecía en la medida de que él, junto con unos pocos más, había iniciado una lectura diferente del alemán, una lectura que iba a durar, [...] la obra de Archimboldi, es decir sus novelas y cuentos, era algo, una masa verbal informe y misteriosa, completamente ajena a él, algo que aparecía y desaparecía de forma por demás caprichosa, literalmente un pretexto, una puerta falsa, el alias de un asesino, una bañera de hotel llena de líquido amniótico en donde él, 18 “Es bárbaro escribir poesía después de Auschwitz”. 58 Jean-Claude Pelletier, terminaría suicidándose, porque sí, gratuitamente, aturdidamente, porque por qué no. (Bolaño 2004a: 113) Como los discípulos de un profeta, los críticos aspiran a la canonización de su escritor idolatrado, a que gane finalmente el premio Nobel. Todos sus viajes, todas sus conversaciones están en función de la alabanza y la búsqueda de este inescrutable escritor. Su vida no consiste en otra cosa que aplastar adversarios intelectuales en batallas interpretativas –verdaderas “carnicerías”-, componer artículos y ensayos a partir de la relectura de las obras de Archimboldi, y perseguir las más mínimas huellas que los podrían llevar al escritor desaparecido. Patricia Espinoza observa que “Bolaño se da tiempo para mostrarlos en su tremenda vaciedad, en su laboriosa gran costumbre cotidiana y miserable” (Espinoza 2006b). Quizás en un intento desesperado de acabar con la vaciedad de su existencia, los cuatro críticos (finalmente Morini renuncia al proyecto) deciden cruzar el Atlántico para buscar a Archimboldi. Como podemos leer en el siguiente fragmento, imaginan ya la trascendencia de su aventura: Optaron por no decirle a nadie más lo que sabían. Callar, juzgaron, no era traicionar a nadie sino actuar con la debida prudencia y discreción que el caso ameritaba. Se convencieron rápidamente de que era mejor no levantar aún falsas expectativas. Según Borchmeyer aquel año el nombre de Archimboldi volvía a sonar entre los candidatos al Premio Nobel. [...] Imagínate, dijo Pelletier, Archimboldi gana el Nobel y justo en ese momento aparecemos nosotros, con Archimboldi de la mano. (Bolaño 2004a: 141-142) El viaje a Sonora parece tener a sus ojos una significación considerable para el mundo cultural de su tiempo, e incluso para la humanidad entera. Desafortunadamente, cuando llegan a México, los ilustres académicos europeos pierden cualquier asidero. El primer choque entre los críticos y la realidad latinoamericana ya hace claro que han llegado a un mundo completamente ajeno al mundo „civilizado‟. En su hotel en la DF, Liz Norton observa una pelea entre un par de porteros y un taxista. La violencia y el ambiente amenazante, representado por el zumbido continuo, están presentes desde el principio y parecen anunciar ya el fracaso del proyecto de los críticos: Por el cielo, presumiblemente lleno de nubes negras cargadas de contaminación, aparecieron las luces de un avión. Norton levantó la vista, sorprendida, pues entonces todo el aire empezó a zumbar, como si millones de abejas rodearan el hotel. Por un instante se le pasó por la cabeza la idea de un terrorista suicida o de un accidente aéreo. En la entrada del hotel los dos porteros le pegaban al taxista, que estaba en el suelo. No se trataba de patadas continuadas. Digamos que lo pateaban cuatro o seis veces y paraban y le daban oportunidad de hablar o de irse, pero el taxista, que estaba doblado sobre su estómago, movía la boca y los insultaba y entonces los porteros le daban otra tanda de patadas. (Bolaño 2004a: 146-147) Cuando los críticos llegan a la ciudad donde Archimboldi ha dejado sus últimas huellas, Santa Teresa les parece “un enorme campamento de gitanos o de refugiados 59 dispuestos a ponerse en marcha a la más mínima señal” (Bolaño 2004a: 149). Su racionalidad europea ya no sirve para nada en una ciudad tan irracional y salvaje. Prefieren quedarse la mayoría del tiempo en el hotel, para estar fuera de este medio hostil, “aunque hostil no era la palabra, un medio cuyo lenguaje se negaban a reconocer, un medio que transcurría paralelo a ellos y en el cual sólo podían imponerse, ser sujetos únicamente levantando la voz, discutiendo, algo que no tenían intención de hacer” (Bolaño 2004a: 150). Los miembros de la Academia europea tampoco se sienten cómodos en el círculo que normalmente frecuentan, el de los intelectuales. Se sienten claramente superiores a los „intelectuales‟ latinoamericanos; les provoca risa cuando Augusto Guerra, el decano de la facultad de Filosofía y Letras les dirige una nota comenzando con “queridos colegas”. Al mismo tiempo los entristece, porque “el ridículo de un „colega‟ a su manera, tendía puentes de hormigón armado entre Europa y aquel rincón trashumante. Es como oír llorar a un niño, dijo Norton.” (Bolaño 2004a: 150). De una manera muy irónica, Bolaño lleva al lector a sentir vergüenza por aquellos seres que viven en una torre de marfil, incapaces de adaptarse a la realidad latinoamericana. La expedición de los críticos no puede acabar en otra cosa que en el fracaso. Como Patricia Espinoza lo indica, “los críticos fracasan en el Nuevo Mundo y sólo les queda volver a sus bastiones universitarios para terminar su paseo por el infierno” (Espinoza 2006b). Bolaño nos ofrece en La parte de los crímenes pues con mucho humor una imagen bastante negativa de los intelectuales europeos. Esta “burla elegante” (Domínguez 2005), como lo formula Christopher Michael Domínguez, no sólo propone una suerte de crítica de los institutos literarios del Viejo Mundo, sino que hace entrever también algo más abstracto que está presente en toda la novela: la alianza innegable entre la Literatura y la Violencia. Ya indiqué que Bolaño compara los coloquios y las discusiones literarias a verdaderas batallas en que no se perdonan la vida a los enemigos. Asimismo, las conferencias sobre literatura francesa y española actuales dadas por Pelletier y Espinoza en la universidad de Santa Teresa “semejaron carnicerías”. Dan juntos la clase magistral sobre Benno Von Archimboldi con una disposición de “carniceros”, “triperos” o “achuraderos”( Bolaño 2004a: 179) La alianza entre Literatura y Violencia no se limita al „bárbaro‟ continente de Latinoamérica. Incluso en una ciudad tan „civilizada‟ como Londres, los intelectuales se dejan seducir por la barbarie. Encontramos el ejemplo por excelencia en la escena absurda en la que los críticos Pelletier y Espinoza le dan una paliza a un taxista paquistaní y disfrutan claramente de este acto violento que contrasta tanto con lo que se espera de caballeros tan bien vestidos. Reproduzco aquí abajo casi la escena completa para que salte a la vista el 60 dinamismo, entre otros provocado por el uso de anáforas y luego de una sola frase, recurso bastante frecuente en las obras de Bolaño. Y las palabras que pudieron articular fueron: detenga de inmediato el taxi que nos bajamos. O bien: detenga su asqueroso vehículo que nosotros preferimos apearnos. Cosa que el paquistaní hizo sin demora, accionando, al tiempo que aparcaba, el taxímetro, y anunciando a sus clientes lo que éstos le adeudaban. Acto consumado o última escena o último saludo que Norton y Pelletier, tal vez aún paralizados por la injuriosa sorpresa, no consideraron anormal, pero que rebalsó, y con creces, el vaso de la paciencia de Espinoza, el cual, al tiempo que bajaba, abrió la puerta delantera del taxi y extrajo violentamente de éste a su conductor, quien no esperaba una reacción así de un caballero tan bien vestido. Menos aún esperaba la lluvia de patadas ibéricas que empezó a caerle encima, patadas que primero sólo le daba Espinoza, pero que luego, tras cansarse éste, le propinó Pelletier, pese a los gritos de Norton que intentaba disuadirlos, las palabras de Norton que con la violencia no se arreglaba nada, que, por el contrario, este paquistaní después de la paliza iba a odiar aún más a los ingleses, algo que por lo visto traía sin cuidado a Pelletier, que no era inglés, menos aún a Espinoza, los cuales, sin embargo, al tiempo que pateaban el cuerpo del paquistaní, lo insultaban en inglés, sin importarles en lo más mínimo que el asiático estuviera caído, hecho un ovillo en el suelo, patada va y patada viene, métete el islam por el culo, allí es donde debe estar, esta patada es por Salman Rushdie (un autor que ambos, por otra parte, consideraban más bien malo, pero cuya mención les pareció pertinente), esta patada es de parte de las feministas de París (parad de una puta vez, les gritaba Norton), esta patada es de parte de las feministas de Nueva York (lo vais a matar, les gritaba Norton), esta patada es de parte del fantasma de Valerie Solanas, hijo de mala madre, y así, hasta dejarlo inconsciente y sangrando por todos los orificios de la cabeza, menos por los ojos. Cuando cesaron de patearlo permanecieron unos segundos sumidos en la quietud más extraña de sus vidas. Era como si, por fin, hubieran hecho el ménage à trois con el que tanto habían fantaseado. (Bolaño 2004a: 102-103) Con motivo de una discusión sobre el laberinto de Borges, Dickens y Stevenson, esta vez llegan a las manos, mientras que enfatizan sus patadas con argumentos literariamente justificados (si hacemos caso omiso del “métete el islam por el culo”). Otra vez, Bolaño demuestra con eso que el Mal y la Violencia lo invaden todo, incluso los círculos intelectuales que tendrían que dedicarse al arte y la belleza. 61 La parte de Amalfitano [...] la carrera de las letras en España está hecha para los arribistas, los oportunistas y los lameculos, con perdón de la expresión. (Bolaño 2004a: 224) Ya ni a los farmacéuticos ilustrados se atreven con las grandes obras, imperfectas, torrenciales, las que abren camino en lo desconocido. (Bolaño 2004a: 289) La segunda parte de la novela abunda de nuevo en comentarios sobre escritores y sus obras, y sobre lectores. Reproducimos a título ilustrativo el fragmento siguiente que comenta la situación literaria en Chile con motivo de un libro sobre los araucanos, escrito por un cierto Kilapán. Notamos que Bolaño repite aquí el tema central de Nocturno de Chile, a saber la alianza entre literatura y política. [...] en Chile los militares se comportaban como militares y los escritores, para no ser menos, se comportaban como militares, y los políticos (de todas las tendencias) se comportaban como escritores y como militares, y los diplomáticos se comportaban como querubines cretinos, y los médicos y abogados se comportaban como ladrones, y así hubiera podido seguir hasta la náusea, inasequible al desaliento. [...] Kilapán [...] bien podía ser un nom de plume de Pinochet, de los largos insomnios de Pinochet o de sus fructuosas madrugadas, [...]. La prosa de Kilapán, sin duda, podía ser la de Pinochet. Pero también podía ser la de Aylwin o la de Lagos. La prosa de Kilapán podía ser la de Frei (lo que ya era mucho decir) o la de cualquier neofascista de la derecha. [...] lo que en Chile llamaban resentimiento y que Amalfitano llamaba locura. (Bolaño 2004a: 286) El protagonista de la segunda parte de 2666 es otro intelectual fracasado, ya introducido en La parte de los críticos como “un náufrago, un tipo descuidadamente vestido, un profesor inexistente de una universidad inexistente, el soldado raso de una batalla perdida de antemano contra la barbarie, o, en términos menos melodramáticos, como lo que finalmente era, un melancólico profesor de filosofía pasturando en su propio campo, el lomo de una bestia caprichosa e infantiloide que se habría tragado de un solo bocado a Heidegger en el supuesto de que Heidegger hubiera tenido la mala pata de nacer en la frontera mexicanonorteamericana” (Bolaño 2004a: 152). A los ojos de los críticos europeos, Amalfitano es un tipo fracasado y triste precisamente porque ha enseñado en Europa, y luego ha caído hasta terminar en aquel lugar maldito de la frontera. La imagen más intrigante de La parte de Amalfitano es la escena en que el profesor cuelga en el tendedero un ejemplar de El Testamento geométrico de Rafael Dieste. Este readymade a la manera de Duchamp da lugar a diferentes interpretaciones. Carlos Cuevas Guerrero señala acertadamente el guiño metatextual que se encuentra en este gesto (Cuevas Guerrero 2006). El Testamento geométrico parece en efecto un trasunto de 2666: 62 En la solapa se advertía que aquel Testamento geométrico eran en realidad tres libros, “con su propia unidad, pero funcionalmente correlacionados por el destino del conjunto”. (Bolaño 2004a: 240) Otra idea frecuente en las reseñas de la novela es que el acto de colgar el libro de geometría significa “una declaración de la derrota” (Galdo 2005: 30). Tiene algo de siniestro, como una premonición de la locura y de la muerte: Y cuando se hubo tomado el vaso de agua miró por la ventana y vio la sombra alargada, sombra de ataúd, que el libro colgante de Dieste proyectaba sobre el patio. (Bolaño 2004a: 266) Sin embargo, en el acto aparentemente absurdo queda algo de razón, de modo que el libro de geometría sirve de una suerte de salvavidas en una ciudad deprovista de cualquier forma de cohesión: Cuando llegaron a casa ya no había luz pero la sombra del libro de Dieste que colgaba del tendedero era más clara, más fija, más razonable, pensó Amalfitano, que todo lo que había visto en el extrarradio de Santa Teresa y en la misma ciudad, imágenes sin asidero, imágenes que contenían en sí toda la orfandad del mundo, fragmentos, fragmentos. (Bolaño 2004a: 265) Para Cathy Fourez el colgar del libro es entonces “un biombo contra las intemperies, contra las agresiones climáticas, tal vez contra esa atmósfera sofocante de muerte, como si la letra, la lógica, los razonamientos tuviesen la capacidad de luchar contra las voces criminales de lo inalcanzable y de lo atroz” (Fourez 2006: 31). Otros autores ven en el ready-made una manera de Bolaño de enfrentarse a la Literatura. El gesto de colgar el libro es según Christopher Michael Domínguez una manera de Bolaño para proyectar “a la vanguardia como clasicismo y a los vanguardistas como relevos de Ulises, de Jasón y de los argonautas, de Eneas” (Domínguez 2005). Patricia Espinoza propone una explicación más clara. Según ella, La parte de Amalfitano muestra que existe “un modo distinto de abordar lo real”. Con el libro colgado al tendedero “Bolaño pretende deconstruir el concepto de obra y de lector, abrir las posibilidades de recepción y de interpretación” (Espinoza 2006b). Concluye que “la relación de Amalfitano con el libro es la de Bolaño y la literatura” (Espinoza 2006b). En eso se acerca a la opinión de Domínguez: Espinoza vincula el libro colgado por Amalfitano con Rimbaud y el Manifiesto Infrarrealista escrito por Bolaño en 197719. Todos proponen “una poesía antiburguesa, una vuelta al artevida sin posibilidad alguna de „normalizar‟ las relaciones entre el artista y la sociedad. Se trataría de derrumbar el muro de la institución, la distancia entre el arte y la vida”. 19 Bolaño Roberto. 1977. “Manifiesto Infrarrealista”. Correspondencia Infra, Revista Menstrual del Movimiento Infrarrealista, N° 1. Octubre/Noviembre 1977 México D.F. Más sobre Bolaño y el Manifiesto Infrarrealista en Espinoza Patricia H. 2005. “Bolaño y el manifiesto infrarrealista”. Rocinante N° 84, Octubre 2005. URL: http://www.letras.s5.com/rb2710051.htm [ consulta: 12 de enero de 2008] 63 Bolaño plantea un alejamiento de lo que denomina „lógica y buen sentido‟ postura en la que puede advertirse cierta vinculación con la propuesta de liberarse de la razón enunciada por los surrealistas y los dadá, pero eliminando cualquier promesa de acceder a la realidad absoluta y profundizando la acción subversiva continua: no hay detención posible, puestos en el camino sólo queda moverse, a pesar de la amenaza de la locura. La acción de Amalfitano es un acto de resistencia en el límite que borronea los bordes del arte y la vida. (Espinoza 2005) En todas las novelas de Bolaño, pensamos en particular en La literatura nazi en América, vuelve la fascinación por figuras que propagan esta visión del regreso al “arte-vida” sin que haya verdad absoluta. Figuras que viven “sin timón y en el delirio” (Rodriguez Soria 2005), como dice un verso del poeta y mejor amigo de Bolaño, Mario Santiago. Esta admiración por las vidas desmesuradas y destructivas de poetas como Rimbaud o Lautréamont se encarna en 2666 en el poeta favorito de Lola, la mujer de Amalfitano. Este poeta español “que yacía, majestuoso y semisecreto, en el manicomio de Mondragón” (Bolaño 2004a: 216), podría ser el alter ego de Leopoldo María Panero (Madrid, 1948), por unos considerado como un tipo completamente chiflado, por otros, entre ellos Roberto Bolaño, como uno de los más grandes poetas vivos de España. Porque padece de esquizofrenía, la vida de este narrador, ensayista y poeta consiste de constantes reclusiones en pabellones psiquiátricos. A finales de la década de los 80, es internado durante diez años en el psiquiátrico de Mondragón, una experiencia que dió lugar entre otros a la publicación de Poemas del manicomio de Mondragón (1987). Reconocemos en efecto a este „escritor maldito‟ obsesionado por la profanación constante, los excrementos, y la estetización de cuerpos muertos en el poeta de La parte de Amalfitano que da fiestas en una casa en Barcelona: Los invitados esperaban la aparición del poeta. Esperaban que éste la emprendiera a golpes con alguno de ellos. O que defecara en medio de la sala, sobre una alfombra turca que parecía la alfombra exhausta de Las mil y una noches, una alfombra vapuleada y que en ocasiones poseía las virtudes de un espejo al arbitrio de nuestras sacudidas. Sacudidas neuroquímicas. (Bolaño 2004a: 217) Se puede referir a la escritura de Leopoldo María Panero como “una escritura de la barbarie”20, llena de agujeros negros. Entre otros mediante el uso de puntos suspensivos, paréntesis vacíos y letras inintelegibles juega en sus poemas con el silencio, lo que hace a veces imposible la lectura. Subvierte los códigos de la escritura, introduce discursos que parasitan del discurso primero y banaliza el horror por medio de la repetición y la puesta en 20 Una exposición de Claudie Terrasson en la Universidad de Lille 3 el 28 de febrero de 2008 me informó sobre Leopoldo María Panero: Terrasson Claudie. “L‟écriture de la barbarie: écriture hors-normes. L‟oeuvre poétique de Leopoldo María Panero. » Les lieux et les figures de la barbarie. Seminario organizado por Centre d‟Etudes en Civilisations, Langues et Lettres Etrangères . 64 serie de las profanaciones. De esta manera, la escritura del poeta español parece ser una variante extrema de la escritura de Roberto Bolaño. 65 La parte de Fate y La parte de los crímenes En contraste con las dos partes precedentes, la literatura no parece ocupar una posición central en La parte de Fate, una suerte de homenaje a la cultura estadounidense. En un discurso en que Barry Seaman, un luchador social olvidado, opina sobre la utilidad de leer, encontramos el único pasaje que aborda explícitamente un tema literario. Leer es como pensar, como rezar, como hablar con un amigo, como exponer tus ideas, como escuchar las ideas de los otros, como escuchar música (sí, sí), como contemplar un paisaje, como salir a dar un paseo por la playa. (Bolaño 2004a: 326) Por el contrario, el mal, siempre acompañado de las náuseas del protagonista, está omnipresente en esta tercera parte de la novela. Primero en el medio social de los afroamericanos de Harlem, Chicago o de Detroit; luego en los bajos fondos de Santa Teresa. Oscar Fate, periodista cultural del Amanecer Negro, es enviado a la ciudad fronteriza para cubrir una pelea de boxeo, pero cuando se entera de los asesinatos de mujeres decide investigar este caso a fondo. Quiere hacer “un retrato del mundo industrial en el Tercer Mundo [...] un aide-mémoire de la situación actual de México, una panorámica de la frontera, un relato policial de primera magnitud, joder” (Bolaño 2004a: 373). La defensa de su reportaje parece acercarse al proyecto a la que Roberto Bolaño podría haber aspirado escribiendo su última novela. En la tercera y cuarta parte de 2666 Bolaño introduce de nuevo figuras obsesionadas por la escritura, pero esta vez se trata de una escritura que pretende desenmascarar la verdad mediante una objetividad absoluta. Como homenaje a estas figuras, Bolaño representa a los periodistas Oscar Fate, Guadalupe Roncal y Sergio González como detectives, verdaderos héroes que se destacan de la multitud de personajes infames que pueblan la novela. Además, como ya hemos notado anteriormente, el escritor chileno adapta su modo de escribir. El estilo periodístico invade La parte de los crímenes como la manera más idónea para narrar los horrores de Santa Teresa. Sin embargo, en una entrevista, Sergio González Rodríguez respondió a la pregunta si en su libro recién escrito Huesos en el desierto prevaleció el periodista o el escritor con la siguiente frase: “el estatuto literario debe estar en ser capaz de hacer una denuncia con un esfuerzo expresivo que permita que se mantenga más allá de lo noticioso” (Relea 2006). Poco después de la publicación de Huesos en el desierto, Roberto Bolaño escribe una columna en que elogia a Sergio González Rodríguez, precisamente porque “su libro [...] transgrede a la primera ocasión las reglas del periodismo para internarse en la no-novela, en el testimonio, en la herida e incluso, en la parte final, en el treno” (Bolaño 66 2004b: 215). El escritor chileno sigue el modelo del famoso periodista visto que La parte de los crímenes evita claramente el amarillismo y no abandona completamente la literatura. En distintas entrevistas, Sergio González Rodríguez fue preguntado también ¿por qué un intelectual y literato como él se decidió a investigar estos casos tan siniestros y abrumadores? (Fernández Hall 2006). La respuesta da quizás una clave que conduce también a la idea de Bolaño sobre cómo el intelectual debe enfrentarse al mal. Para el periodista, “la pesquisa sobre el feminicidio en Ciudad Juárez era una suerte de reto intelectual y ético que debi[ó] enfrentar” (Pérez 2006). Se trata entonces de una suerte de desafío intelectual y ético, y de un convencimiento de que el deber del intelectual consiste siempre en combatir, mediante el arte, la barbarie. Como indiqué en la parte de este trabajo dedicada al Holocausto, encontramos exactamente la misma visión en Nocturno de Chile, novela en la que Bolaño reivindica la responsabilidad individual del intelectual frente al horror. El gran héroe de 2666, el escritor y soldado Archimboldi, alias Hans Reiter, encarna también esta idea. Cuando Sammer le confiesa su papel en la exterminación de los judíos, Reiter asume su responsabilidad moral, y lo mata. Pero no es un asesino ordinario. Es Archimboldi quien escribe finalmente la historia. Combatiendo el olvido con su literatura, cumple con su deber de intelectual. Y aunque no conocemos exactamente el contenido de sus obras, sabemos que “era sorprendente, [...] la manera en que Archimboldi se aproximaba al dolor y a la vergüenza”. -De forma delicada –dijo Espinoza. -Así es –dijo Pelletier –. De forma delicada.” (Bolaño 2004a: 189) 67 La parte de Archimboldi La reflexión metaliteraria ocupa un lugar central en la última parte de la novela. Mientras que las partes precedentes focalizan sobre todo en críticos, lectores y periodistas, La parte de Archimboldi centra la atención en la figura del escritor. El personaje de Archimboldi responde a todas las calidades que Bolaño suele atribuir en ensayos, discursos y entrevistas al escritor de verdad. Como podemos leer en Entre paréntesis, el escritor sería un testigo que siempre tiene que mantener “los ojos abiertos”: “hay que recordar que en la literatura siempre se pierde, pero que la diferencia, estriba en perder de pie, con los ojos abiertos, y no arrodillado en un rincón rezándole a San Judas Tadeo y dando diente con diente” (Bolaño 2004b: 104). Lo que caracteriza al escritor de calidad es pues su valentía. Como sus experiencias durante la guerra prueban, a Hans Reiter tampoco le falta valor. El gigante se muestra en varias ocasiones el más temerario (o mejor dicho, el más suicida) de su compañía, pensamos por ejemplo en el siguiente fragmento: Reiter siguió corriendo. Oyó el zumbido de una bala que le pasó a pocos centímetros de la cabeza pero no se agachó. Por el contrario, su cuerpo pareció empinarse en un vano afán de ver los rostros de los adolescentes que iban a acabar con su vida, pero no pudo ver nada. Otra bala le rozó el brazo derecho. Sintió que alguién lo empujaba por la espalda y lo derribaba. Era Voss, que aunque temerario aún conservaba algo de sentido común. (Bolaño 2004a: 877) Incluso recibe la cruz de hierro por su actuación heroica. Cuando después de la guerra cambia su nombre en Archimboldi y decide dedicarse a la literatura, sigue dando prueba de valentía, precisamente porque su nuevo oficio lo requiere. Según Roberto Bolaño, la literatura es un oficio peligroso y para valientes. Lo ha repetido varias veces: “Para acceder al arte lo primero que se necesita, incluso antes que talento, es valor” (Paz Soldán 2008) y “una escritura de calidad” es “lo que siempre ha sido: saber meter la cabeza en lo oscuro, saber saltar al vacío, saber que la literatura es básicamente un oficio peligroso” (Bolaño 2004: 36). Con el personaje de Archimboldi, Bolaño ha creado un modelo de escritor, una suerte de héroe de la literatura en el espacio cultural posguerra, o como lo formula Christopher Michael Domínguez, “Benno von Archimboldi representa a un personaje que la literatura del siglo XX había intuido (pienso en Jean Cocteau, en Roger Vailland, en René Daumal) pero sólo en Bolaño ha alcanzado a presentarse de cuerpo entero: el vanguardista como héroe clásico” (Domínguez 2005). Patricia Espinoza completa y matiza la aserción de Christopher Michael Domínguez: El poeta es un héroe, aunque se trata de una heroicidad siempre degradada. No estamos ante la figura del gran héroe mítico. Sino ante un héroe posmoderno que opera siempre desde la caída 68 de todo mito. Sin embargo este héroe menor tiene la capacidad de generar mediante sus micropolíticas de vida, de creación, heroicidades menores o subalternas. (Espinoza 2005) Quizás sería mejor calificar a Archimboldi de anti héroe, porque se mueve más como un paria en el paisaje literario. La baronesa von Zumpe nota que el “bárbaro germánico” es todo lo contrario de su colega italiano Moravia, un escritor amado en los círculos mundanos, pero que “no impresionó a la baronesa”. [...] también pensó en lo disímiles que eran ambas vidas, la de Moravia y la de Archimboldi, uno burgués y sensato y que marchaba con su tiempo y que no se privaba, sin embargo, de propiciar (pero no para él sino para sus espectadores) ciertas bromas delicadas e intemporales, el otro, sobre todo comparado con el primero, esencialmente un lumpen, un bárbaro germánico, un artista en permanente incandescencia, como decía Bubis, alguien que no [...] saldría jamás de noche a pasear por Roma con sus amigos, poetas y cineastas, traductores y estudiantes, aristócratas y marxistas, como hacía Moravia con sus amigos, siempre una palabra amable, una observación inteligente, un comentario oportuno, mientras Archimboldi mantenía largos soliloquios con él mismo [...] (Bolaño 2004a: 1051) Archimboldi parece tener admiradores en el mundo entero, hasta en Santa Teresa, pero no podemos decir que gane un gran público o que reciba mucho reconocimiento en su país. Patricia Espinoza lo formula así : “Archimboldi tiene éxito, pero no se vuelve una figura exitosa” (Espinoza 2006b). Cuando el editor Bubis pregunta al crítico literario Junge qué le parece Archimboldi, éste responde con un tic facial y no puede pronunciar más que un balbuceo absurdo sobre el hecho de que no le parece un escritor europeo, sino más bien malayo. ¿Tiene importancia el hecho de que a Junge no le gustan los libros de Archimboldi? Bubis opina que sí, al menos para el propio escritor que se gana el pan con su escritura. En lo que concierne a la fama, esa no le interesa a Archimboldi visto que “la fama y la literatura eran enemigas irreconciliables” (Bolaño 2004a: 1003). La frase anterior hace pensar en las duras críticas que Bolaño ha dirigido repetidas veces contra escritores como Isabel Allende y Paulo Coelho. En la crónica “Sobre literatura, el premio nacional de literatura y los raros consuelos del oficio” escribe por ejemplo lo siguiente: La literatura de Allende es mala, pero está viva; es anémica, como muchos latinoamericanos, pero está viva. No va a vivir mucho tiempo, como muchos enfermos, pero por ahora está viva. [...] La prosa de Coelho, también en lo que respecta a riqueza léxica, de vocabulario, es pobre. ¿ Cuáles son sus méritos? Los mismos de Isabel Allende. Vende libros. Es decir: es un autor de éxito. (Bolaño 2004b: 102-103). Todo eso cabe en la cuestión que reaparace en todas las obras de Bolaño: la de la constitución de un canon. En entrevistas, ensayos, columnas, discursos y sobre todo en sus novelas, pensamos por ejemplo en Nocturno de Chile , Roberto Bolaño ataca a escritores muchas veces “autores de éxito”- y reivindica a otros. Sus obras abundan en listas que proponen una alternativa al canon tradicional (en el ámbito hispanoamericano aparecen por 69 ejemplo los nombres de Ricardo Piglia, César Aira, Rodrigo Fresán, Juan Villoro, Daniel Sada, Carmen Boullosa, Horacio Castellanos, Rodrigo Rey Rosa, Fernando Vallejo, Nicanor Parra y Alan Pauls). Según Carlos Cuevas Guerrero el canon desde el punto de vista de Bolaño “funciona, no como una revisión del pasado, sino que es un acto fundacional de los lineamientos de escrituras del porvenir, una acción de reciclaje de lo que fue la literatura del boom para instaurar una proyección” (Cuevas Guerrero 2006). 2666 no forma una excepción a este hábito de Bolaño. Sobre todo en La parte de los críticos, en La parte de Amalfitano y en La parte de Archimboldi encontramos estas series de escritores de la literatura española, hispanoamericana y alemana que indican quiénes son los escritores de verdad y cuáles son las obras mayores que merecen ser inscritas en una lista inmortal. La reflexión más llamativa concerniente a la construcción del canon la encontramos en la conversación entre Archimboldi y el viejo al que quiere comprar la máquina de escribir (982-989). El hombre fue también escritor, pero resignó del oficio porque sabía que nunca escribiría algo que se acercara a una obra maestra. Entonces pronuncia un discurso sobre las obras maestras y las obras menores, comparando la literatura a un bosque: Me dirá usted que la literatura no consiste únicamente en obras maestras sino que está poblada de obras, así llamadas, menores. Yo también creía eso. La literatura es un vasto bosque y las obras maestras son los lagos, los árboles inmensos o extrañísimos, las elocuentes flores preciosas o las escondidas grutas, pero un bosque también está compuesto por árboles comunes y corrientes, por yerbazales, por charcos, por plantas parásitas, por hongos y por florecillas silvestres. Me equivocaba. Las obras menores, en realidad, no existen. [...] Toda obra menor tiene un autor secreto y todo autor secreto es, por definición, un escritor de obras maestras. [...] ¿Un plagio se dirá usted? Sí, un plagio, en el sentido en que toda obra menor, toda obra salida de la pluma de un escritor menor, no puede ser sino un plagio de cualquier obra maestra. (Bolaño 2004a: 982-985) Bolaño confirma pues que existen únicamente obras mayores; y si hay una obra menor, contendría siempre rastros de la obra mayor. Qué quiere decir con esto? Segun Patricia Espinoza, la alegoría del bosque “se orienta a negar el carácter de minoriedad de un texto” (Espinoza 2006b). Es una manera de perturbar la jerarquización obra mayor/obra menor sin por lo tanto dejar de constituir un canon: el de las obras mayores. Espinoza concluye que este canon “opera como un territorio secreto”, que “pierde su función primaria que es instaurar un registro de textos o autores que funcionan como matriz o modelo selectivo” (Espinoza 2006b). Ansky, el inspirador de Archimboldi, ya deja entender algo así diciendo que la literatura - o de todas formas las opiniones sobre lo que es una literatura de calidad- gira alrededor de una apariencia: Una apariencia que variaba, por supuesto, según la época y los países, pero que siempre se mantenía como tal, cosa que parece y no es, superficie y no fondo, puro gesto, e incluso el gesto era confundido con la voluntad, pelos y ojos y labios de Tolstói y verstas recorridas a 70 caballo por Tolstói y mujeres desvirgadas por Tolstói en un tapiz quemado por el fuego de la apariencia. (Bolaño 2004a: 903) En este marco podemos interpretar lo que Bolaño ya escribe en 1977 en el Manifiesto Infrarrealista: Archimboldi sería “el poeta como héroe develador de héroes, como el árbol rojo caído que anuncia el principio del bosque” 21 En La parte de Archimboldi que focaliza, como hemos visto, en la figura del escritor, Bolaño expresa la postura que los propios escritores adoptan frente al canon. El ruso Ivánov por ejemplo tiene miedo a no pertenecer a esta lista, a no ser reconocido y sobre todo a ser malo. Su miedo era el miedo de la mayor parte de aquellos ciudadanos que un buen (o mal) día deciden convertir el ejercicio de las letras y, sobre todo, el ejercicio de la ficción en parte integrante de sus vidas. Miedo a ser malos. También, miedo a no ser reconocidos. Pero, sobre todo, miedo a ser malos. Miedo a que sus esfuerzos y afanes caigan en el olvido. Miedo a la pisada que no deja huella. Miedo a los elementos del azar y de la naturaleza que borran las huellas poco profundas. Miedo a cenar solos y a que nadie repare en tu presencia. Miedo a no ser apreciados. Miedo al fracaso y al ridículo. Pero sobre todo miedo a ser malos. Miedo a habitar, para siempre jamás, en el infierno de los malos escritores. (Bolaño 2004a: 903) El miedo “a la pisada que no deja huella”, a caer como tantos otros escritores en el olvido, tampoco le es ajeno a Archimboldi. Encontramos la prueba en el pasaje en que el alemán visita por consejo de un colega francés una casa donde se refugian todos los escritores desaparecidos de Europa. Cuando llegaron, los escritores desaparecidos estaban en el comedor, cenando y mirando la tele, que a esa hora transmitía las noticias. Eran muchos y casi todos eran franceses, algo que sorprendió a Archimboldi, que nunca hubiera imaginado que existieran tantos escritores desaparecidos en Francia. Pero lo que más llamó la atención fue el número de mujeres. Había muchas, todas de edad avanzada, algunas vestidas con esmero, incluso con elegancia, y otras en evidente estado de abandono, seguramente poetas, pensó Archimboldi, [...]. (Bolaño 2004a: 1073-1074) No es una gran sorpresa cuando esta “casa de escritores desaparecidos”, una suerte de metáfora del lugar donde los escritores olvidados pasan sus últimos días, resulta ser un manicomio. Archimboldi decide huir de inmediato, todavía no está para llevar a las gavias. La parte de Archimboldi no sólo hace reflexionar sobre la literatura en general, sino que dice también algo sobre la novela a la que pertenece. Bolaño revela ahí la identidad del autor tan admirado por los críticos de la primera parte y aclara así misterios que han quedado irresolubles en las partes precedentes. De esta manera, Archimboldi funciona de hilo 21 Bolaño Roberto. 1977. “Manifiesto Infrarrealista”. Correspondencia Infra, Revista Menstrual del Movimiento Infrarrealista, N° 1. Octubre/Noviembre 1977 México D.F. p.8. citado por Espinoza Patricia H. 2005. “Bolaño y el manifiesto infrarrealista”. Rocinante N° 84, Octubre 2005. URL: http://www.letras.s5.com/rb2710051.htm [ consulta: 12 de enero de 2008] 71 conductor en la novela, porque de él salen ramificaciones argumentales que se desarrollan en las diferentes partes de 2666. De ahí el título de su quinta novela, Bifurcaria bifurcata, que refleja claramente la proliferación de personajes, historias y digresiones característicos de 2666. De la misma manera, el pseudónimo del escritor alemán puede ser visto como un reflejo de la novela entera. Se da el nombre de Guiseppe Arcimboldo (1527-1593), el pintor manierista famoso por sus teste composte alegóricos, que es mencionado en el cuaderno de Ansky: Cuando estoy triste o aburrido, dice Ansky en el cuaderno, [...] pienso en Guiseppe Arcimboldo y la tristeza y el tedio se evaporan como una mañana de primavera, junto a un pantano, el paso imperceptible de la mañana que va disipando las emanaciones que suben de la ribera, de los cañaverales. (Bolaño 2004a: 911) Guiseppe Arcimboldo. La primavera. El pintor que por medio de frutas, verduras, armas, libros y otros objetos compone retratos de personas con una técnica que significa según Ansky “el fin de las apariencias”, se asemeja al autor de 2666. Como lo nota acertadamente Christopher Michael Domínguez, Bolaño ha compuesto una novela que consta de cinco partes, cada una de las cuales esconde multiples otras partes “como una imagen aproximada del infinito, de la inmensidad que Bolaño acostumbra llamar el abismo” (Domínguez 2005). “Todo dentro de todo”, escribe Ansky en su cuaderno al respecto de los cuadros de Arcimboldo. Es una definición acertada de 2666. 72 Bolaño, la literatura y el mal De las páginas precedentes se desprende que la literatura misma es un tema muy importante en las obras de Roberto Bolaño. Incorpora todo en su reflexión metaliteraria: el papel activo del lector (pensamos en el lector como detective), el mundo pequeño de los críticos literarios, la responsabilidad moral del artista-intelectual, y la construcción del canon. Pero como lo observa Gonzalo Aguilar, “el tema de las novelas de Bolaño es, más que la literatura, sus bordes perversos y espantosos” (Aguilar 2006: 146). La parte de los críticos ya nos indica que la barbarie no es privativa de un lugar fronterizo como Santa Teresa, sino que se encuentra incluso en el mundo tan civilizado de conferencias académicas y tertulias literarias. El análisis de la manera en que Bolaño cuenta el horror ha demostrado que el mal invade hasta la propia novela. La falta de razón que caracteriza al mal parece también ser un recurso necesario para poder narrar lo inefable. La historia de Sammer señala lo que George Steiner ya observó en 1959: “los idiomas son organismos vivos y, como tales, pueden experimentar la mutilación y la decadencia” (Steiner, citado por Lespada 2005: 225). Así, la perversión de la lengua como es practicada durante la segunda guerra mundial en los discursos de los nazis, se extiende hasta la ficción. Para narrar el horror del exterminio de los judíos, Bolaño recurre a los mismos procedimientos del régimen totalitario: eufemismos, la insinuación y el silencio. En La parte de los crímenes, el mal que reina en la ciudad de Santa Teresa afecta asimismo la descripción de los crímenes contra mujeres que allí tienen lugar. De la misma manera en que el mal se reproduce infinitamente como un cáncer por todos los espacios de la ciudad e incluso por el continente entero, las líneas argumentales proliferan en 2666 hasta el infinito. Como Santa Teresa representa el infierno porque el horror no se termina nunca, la última novela de Bolaño es un abismo sin fondo, un agujero negro porque nada termina; ni los crímenes, ni la búsqueda de los críticos europeos, ni el sufrimiento de Amalfitano. En 2666, en ninguna ocasión tenemos una historia realmente concluida. Ambos temas ficcionalizados por Bolaño, el del holocausto y el de los feminicidios, nos enseñan mucho sobre la relación entre la escritura y lo que es en el fondo inefable. Hemos visto que para narrar el mal, las palabras tienen que violentarse casi necesariamente, sea por la omisión, sea por una demasía de precisión. 73 A pesar de la simbiosis entre arte y violencia y de esta perversión – necesaria- de la lengua, Bolaño demuestra también el carácter positivo de la literatura. Después de todo, la literatura y la poesía permiten desplegar el verdadero alcance del horror, algo que la Historia, como lo muestra el caso del holocausto, no consigue. Porque, como lo señala George Steiner, “en cada libro hay una apuesta contra el olvido, una postura contra el silencio que sólo puede ganarse cuando el libro vuelve a abrirse...” (Manzoni 2006: 23). La defensa de la memoria vuelve en el epílogo de Huesos en el desierto en que Sergio González Rodríguez escribe que “por ahora, solo recuerda, aunque en estos tiempos parezca excesivo y hasta impropio recordar. […] Contra la nada, perdurará el destino. O la memoria” (Alvarez 2005). La fuerza de la literatura es que lucha contra el olvido, y de esta manera contra la barbarie. En Estrella distante, el personaje Graham Greenwood, “para luchar contra el mal”, recomienda “el aprendizaje de la lectura, una lectura que comprendía los números, los colores, las señales y la disposición de los objetos minúsculos, los programas televisivos nocturnos o matutinos, las películas olvidadas.” (De Rosso 2006: 141). Con su novela 2666, Bolaño da voz a las víctimas anónimas de la segunda guerra mundial y de los crímenes en Ciudad Juárez. Así trata de evitar que “la historia crezca [crece] como una bola de nieve hasta que sale el sol y la pinche bola se derrite y todos se olvidan y vuelven al trabajo” (Bolaño 2004a: 365). Bolaño se adhiere de esta manera a las ideas de Sergio González Rodríguez, el periodista que decide investigar asuntos tan infames, mostrando que es justamente un desafío intelectual y ético no apartar la vista de la realidad horrorosa. Esta visión aparece en la obra entera de Roberto Bolaño. En Nocturno de Chile por ejemplo, el escritor chileno muestra que los artistas, críticos literarios o escritores no pueden protegerse de la vida real. Personajes como María Canales, que es a la vez escritora y agente de la DINA; Ernst Jünger, escritor al servico del régimen nazi; Sebastián Urrutia Lacroix, crítico literario que se compromete dando clases de marxismo a la Junta Militar; y el propio Augusto Pinochet que se reivindica a sí mismo como escritor, prueban que existe casi siempre una complicidad entre el arte y la política. La misma idea vuelve en el fragmento de 2666, citado supra en que escribe que “en Chile los militares se comportaban como militares y los escritores, para no ser menos, se comportaban como militares, y los políticos (de todas las tendencias) se comportaban como escritores y como militares”( Bolaño 2004a: 286). Lo que Richard Eder dice acerca del tema central de Los detectives salvajes vale para toda la obra de Bolaño: “the pen is as blood-stained as the sword, and as compromised” (Paz Soldán 2008). De este modo Bolaño contradice el paradigma moderno de que el arte sería algo autónomo, 74 separado de la vida real22. Ahora entendemos mejor la fascinación de Roberto Bolaño por los poetas que se dedican a derrumbar la distancia entre el arte y la vida. El poeta Leopoldo María Panero es uno de ellos, visto que siempre se ha declarado en contra de la política fascista apoyada por su padre. Entre tantas manifestaciones del mal, quizás sea entonces un mensaje esperanzador el que no sean los Popescu de este mundo, ni Sammer, ni los asesinos en serie de Santa Teresa quienes escriben la historia, sino Archimboldi, también un criminal-asesino como los escritores de Nocturno de Chile, pero uno que asume su responsabilidad, que se da cuenta de esta simbiosis entre arte y vida, un verdadero héroe de la literatura posguerra. Entre las imágenes destructivas del Apocalípsis aparece así una posibilidad de redención. Según Juan Carlos Galdo la encontramos en el pasaje en que el fantoche de Boris Yeltsín visita en un sueño a Amalfitano (Galdo 2005: 32): La vida es demanda y oferta, u oferta y demanda, todo se limita a eso, pero así no se puede vivir. Es necesaria una tercera pata para que la mesa no se desplome en los basurales de la historia, que a su vez se está desplomando permanentemente en los basurales del vacío. Así que toma nota. Ésta es la ecuación: oferta + demanda + magia. ¿Y qué es magia? Magia es épica y también es sexo y bruma dionisiaca y juego. (Bolaño 2004a: 291) La épica, y por extensión, la literatura, significa magia, la pata esencial en la que se apoya la vida. Ahora comprendemos también mejor por qué para Amalfitano el libro de Rafael Dieste sirve de salvavidas en una ciudad privada de cualquier forma de razón. Añadimos aún lo que Gonzalo Aguilar escribe con respecto a la relación entre literatura y horror en la obra entera de Roberto Bolaño: En ese acercamiento al horror y al miedo, se vislumbra una salida, la posibilidad de un encuentro genuino con los documentos de la civilización liberados de la barbarie...[...] La literatura siempre está a punto de ser “una literatura de albañal o de “vertedero” aunque, en ese mismo reconocimiento, puede entregarnos un momento de encuentro o de amistad verdadera. (Aguilar 2006: 147-148) 22 Doy las gracias a la profesora Ilse Logie que aportó esta idea durante la clase de “Bijzondere vraagstukken uit de Spaanstalige letterkunde: hedendaagse periode” de 29/04/‟08. 75 Conclusión Después de unas setenta páginas todavía no hemos formulado una respuesta a la pregunta que se hace probablemente cada lector cuando tiene en la mano el peso de la última novela de Roberto Bolaño. ¿Qué significa el título? De nuevo, no hay respuestas definitivas. Una primera pista vaga nos ofrece un fragmento de Los detectives salvajes (1998) en que Cesárea Tinajera menciona en una conversación la misteriosa fecha de dos mil seiscientos y pico. La fecha vuelve en Amuleto (1999), donde el protagonista compara “la avenida Guerrero” a un cementerio, “pero no a un cementerio de 1974, ni a un cementerio de 1968, ni a un cementerio de 1975, sino a un cementerio de 2666, un cementerio olvidado debajo de un párpado muerto o nonato, las acuosidades desapasionadas de un ojo que por querer olvidar algo ha terminado por olvidarlo todo” (Bolaño 1999: 77). La cifra 2666 puede entonces ser entendida como una imagen que sintetiza la novela entera: sería el cementerio futuro de la civilización europea y latinoamericana. En su nota a la primera edición, Ignacio Echevarría opina que la fecha 2666 sería quizás el “centro oculto” al que Bolaño refiere en una de sus notas relativas a 2666. Según él, la cifra enigmática es un “punto de fuga” sin el cual “la perspectiva del conjunto [de las diferentes partes de la novela] quedaría coja, irresuelta, suspendida en la nada” (Echevarría 2004: 1123). Pero como lo observan Joaquín Manzi y Pedro Araya, el título alude a mucho más que a este centro oculto o al citado cementerio olvidado: El lector de Bolaño se sabe sobrepasado por el título que no se deja ni domesticar ni domiciliar en razón de su transitoriedad que se entrega a una serie de posibles perturbaciones que virtualmente lo suspenden, transformando la cifra, la fecha, en un enigma. Más aún: en movedizo tanto que nos tantea el ojo, en hurgadora zanja que es en sí una pálpebra. (Manzi, Araya) El título es entonces el primero de muchos enigmas con los que el lector se ve confrontado durante la lectura de 2666. Como ya indiqué en la introducción de este trabajo, lo único que es cierto, es que esta cifra misteriosa tiene connotaciones apocalípticas. Parece predecir la fecha de la liberación de la Bestia, cuando tenga lugar el fin del mundo. Sin embargo, las innumerables víctimas de los feminicidios mexicanos y del holocausto europeo parecen indicar que el fin del mundo ya está produciéndose. Lois Parkinson Zamora observa que el Apocalipsis funciona como lo que Mijaíl Bajtín ha llamado el “cronotopo”: “la condensation et la concrétisation des indices du temps-temps de la vie humaine, temps historique, dans différents secteurs de l‟espace” (Parkinson Zamora 1994: 14). Como la 76 expresión “después de Auschwitz”, que indica una ruptura absoluta con el pasado, puede ser considerada como un cronotopo, la ciudad de Santa Teresa, “la última frontera de muchos mundos” (Guillén), funciona asimismo como convergencia entre el espacio y el fin de los tiempos. Por eso, la novela de Bolaño parece más un texto del pos-Apocalipsis; la catástrofe ya ha tenido lugar, o mejor dicho, como lo formula Frank Kermode: “si bien para nosotros el Fin ha perdido quizá su ingenua inminencia, su sombra se proyecta todavía sobre las crisis de nuestras ficciones: podemos referirnos a ella como inmanente” (Kermode 2000: 17). En 2666, Roberto Bolaño muestra que la catástrofe está en todas partes: el mal se manifiesta en la Europa de la segunda guerra mundial, cruza el mar para invadir actualmente Santa Teresa/Ciudad Juárez, y se introduce incluso en el pequeño mundo de los críticos literarios. El texto (pos)apocalíptico se redacta por una parte con la intención de entender mejor la historia (o la actualidad), pero por otra parte focaliza también la atención en los medios que hacen posible la narración de las catástrofes que han tenido lugar. Es sobre todo este último punto el que he analizado en 2666. Este trabajo hace posible confirmar la siguiente frase de James Berger: The language of post-apocalypse demands a “saying the unsayable”, providing an account of an unimaginable aftermath. And yet, these aftermaths, however unimaginable, have actually happened, and languages for them exist. (Berger 1999: XX) Como ha demostrado el análisis de La parte de los crímenes y de la historia de Sammer, Roberto Bolaño efectivamente ha encontrado un idioma que le permite narrar “lo indecible”. A lo largo de este trabajo hemos descubierto diferentes métodos para literaturizar el mal. Sólo mediante el silencio, la elipsis, la alusión y la figuración es posible captar algo de la realidad de la “fabricación de cadáveres” durante la segunda guerra mundial. El monólogo de Sammer y sus correspondencias con las confesiones del famoso nazi Eichmann han mostrado que Bolaño, para narrar el horror del exterminio de los judíos, recurre a los mismos procedimientos del régimen totalitario. Todo eso contrasta mucho con la manera de contar el horror en La parte de los crímenes. Ahí salta a la vista la precisión con que se describen los cuerpos asesinados, como si fuera un informe forense. A pesar de la aparente demasía de realismo, la literatura no cede completamente. El hilo esencial de la poesía se entreteje con los fragmentos sobre el hallazgo de las muertas, y el estilo objetivo da además lugar a una interpretación personal del género policial que crea un nuevo tipo de lector: el detective. El valor literario de La parte de los crímenes se manifiesta también en la fuerza metafórica de la ciudad ficticia de Santa Teresa. Ya no es una ciudad que representa el orden y el progreso, sino que es un lugar del caos, del 77 peligro y de la falta de límites. Santa Teresa, descrita mediante un vocabulario de la descomposición, es entonces el prototipo de la Babilonia de la tradición apocalíptica. Es representada como un cuerpo enfermo, corroído por el cáncer del mal. Esta imágen se prolonga en el texto: la composición del relato (y de toda la novela) se asemeja a un organismo vivo que se reproduce infinitamente hasta carcomer por completo la trama principal. Es la razón por la cual el lector nunca llega a una verdad absoluta. Como uno se puede perder en el laberinto de una gran ciudad, el lector se pierde en la fragmentación de las líneas argumentales de 2666. La última novela de Roberto Bolaño se desvía entonces de la tradición apocalíptica en el sentido de que no propone ninguna revelación en lo que se refiere al orígen del mal, o al secreto del mundo. El lector puede buscar interpretaciones hasta el infinito, pero nunca llegará al enigma que parece esconderse detrás del texto. Eso se explica parcialmente por el hecho de que nada verdaderamente termina en la novela; así como el mal no parece tener límites, de las muchas líneas argumentales ninguna realmente llega a su fin. Entonces, la siguiente frase de Lois Parkinson Zamora no concierne a la última novela de Roberto Bolaño: Aunque puede decirse que cualquier texto narrativo sólo revela su pleno significado en su punto final, la narrativa apocalíptica tiene por tema la conjunción de significado y final, tanto en su interpretación de la historia como en sus propios procedimientos narrativos. La literatura apocalíptica avanza hacia un final que contiene una actitud particular hacia las metas de la narración y hacia el fin que implica una ideología. (Parkinson Zamora 1994: 26) En 2666, no hay una conexión entre cierre narrativo y revelación histórica, simplemente porque estos dos elementos son prácticamente ausentes. Si recuperamos ahora la frase del criminólogo Kessler, tenemos que admitir que las palabras de Bolaño suelen “ejercitarse más en el arte de esconder que en el arte de develar”. Sin embargo, y en eso coincide de nuevo con los textos del Apocalipsis, la novela de Bolaño nos revela algo sobre la relación entre la literatura y el mal. Visto que incluso Europa, el continente por excelencia de la civilización, resulta ser el escenario de barbaridades atroces, el escritor chileno no parece proponer, como suelen hacer los apocaliptistas, la perspectiva de un mundo mejor. No obstante, como hemos concluido en la parte precedente de este trabajo, el autor sí ofrece en algún sentido una posibilidad de redención en medio de la catástrofe: la de la literatura. Para Bolaño, la literatura equivale a la memoria, a la posibilidad de dar voz a “los seres humanos [que están] en los extramuros de la sociedad” (Bolaño 2004a: 338), víctimas de todas las crueldades de nuestro mundo posapocalíptico. Es ésta su respuesta al problema que preocupaba a los intelectuales de “después de Auschwitz”. Quiera o no, el escritor siempre es comprometido, siempre es una 78 suerte de apocaliptista que como San Juan responde a la orden de Dios –o, en un sentido más moderno, a su desafío intelectual– : “Escribe, pues, lo que viste, y lo que es, y lo que ha de ser después de esto” (Apoc. 1:19). De esta manera, Roberto Bolaño parece en cierto sentido restituir la trascendencia de la literatura, que siempre parece perderse después de horrores como los de Auschwitz. Sin embargo, su última novela señala al mismo tiempo el lado perverso de la literatura. La historia de Sammer muestra cómo las palabras pueden ser utilizadas al servicio de regímenes totalitarios y asesinos. Al igual que en La parte de los crímenes, el mal parece afectar a la propia literatura; la lengua tiene que retorcerse necesariamente para posibilitar la narración de lo indecible. Por eso, el paisaje literario posapocalíptico huele bastante mal, tal como la ciudad en descomposición de Santa Teresa huele “a carne y a tierra caliente [...] como la niebla que precede a los asesinatos” (Bolaño 2004a: 173). Así, la última novela de Roberto Bolaño confirma de nuevo los lazos estrechos entre la literatura y el mal. Pero citamos al curioso personaje Marco Antonio Guerra, el joven protegido del profesor Amalfitano: Sólo la poesía no está contaminada, sólo la poesía está fuera del negocio. No sé si me entiende, maestro. Sólo la poesía, y no toda, eso que quede claro, es alimento sano y no mierda. (Bolaño 2004a: 288-289) 79 Bibliografía Libros: Imaginarios apocalípticos en la literatura hispanoamericana contemporánea, Antología de textos teóricos y literarios. 2007. Coordinadoras: Geneviève Fabry, Ilse Logie. Formación doctoral interuniversitaria: seminario de trabajo. Louvain-la-Neuve – Gent. Berger James. 1999. “Introduction” y “Post-apocalyptic rhetorics. How to speak after the end of language”. After the End. Representations of post-apocalypse; Mineapolis/London: University of Minnesota Press. XI-XX y 3-18. Kermode, Frank. 2000 [versión original: 1967]. “El fin”. El sentido de un final. Estudios sobre la teoría de la ficción. Barcelona: Gedisa. 15-40. Parkinson Zamora, Lois. 1994 [versión original: 1989]. “Introducción. La visión apocalíptica y las ficciones del deseo histórico”. Narrar el apocalipsis. La visión histórica en la literatura estadounidense y latinoamericana contemporánea. México, Fondo de Cultura Económica, 1133. Agamben, Giorgio. 1999. Lo que queda de Auschwitz. El archivo y el testigo (Homo Sacer III). Valencia: Pre-Textos. Arendt, Hannah. 2005. Eichmann in Jeruzalem. De banaliteit van het kwaad. Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Atlas [título original: 1963. Eichmann in Jerusalem. A Report on the Banality of Evil. Traducción neerlandesa: W.J.P. Scholtz.] Bataille, Georges. 1957. La littérature et le mal. Versión española : 1977. La literatura y el mal. Madrid, Taurus Ediciones. Baudelaire Charles. 1857. Les fleurs du mal, , réed. Œuvres complètes. Paris : Seuil. 1968. Baudrillard, Jean. 1990. La Transparence du Mal: Essai sur les phénomènes extrêmes. París, Editions Galilée. Versión inglesa : 1993. The transparency of evil : Essays on Extreme Phenomena. London, Verso. Bolaño, Roberto. 1999. Amuleto. Barcelona: Anagrama. Bolaño, Roberto. 2000. Nocturno de Chile. Barcelona: Anagrama, Col. “Narrativas hispánicas”, n° 293. Bolaño, Roberto. 2004a. 2666. Barcelona: Anagrama. Col. “Narrativas hispánicas”, n° 366. Echevarría Ignacio. 2004. “Nota a la primera edición”. 2666. Barcelona: Anagrama. Bolaño, Roberto. 2004b. Entre Paréntesis. Barcelona: Anagrama, Col. “Compactos”. Bolaño, Roberto. 2004. “Sobre la literatura, el premio nacional de literatura y los raros consuelos del oficio”. Entre paréntesis. Barcelona: Anagrama. Col. “Compactos. 102-105. 80 Bolaño, Roberto. 2004. “Discurso de Caracas”. Entre paréntesis. Barcelona: Anagrama. Col. “Compactos”. 31-39. Bolaño, Roberto. 2004. “Sergio González Rodríguez bajo el huracán”. Entre paréntesis. Barcelona: Anagrama, Col. “Compactos. 214-216. Espinosa, Patricia. 2003. Territorios en fuga. Estudios críticos sobre la obra de Roberto Bolaño. Santiago : Frasis. Sepúlveda Magda. 2003. “La narrativa policial como un género de la Modernidad: la pista de Bolaño.” Territorios en fuga: estudios críticos sobre la obra de Roberto Bolaño. Patricia Espinosa Herández. Santiago: Frasis editores. Contreras Roberto. 2003. “Roberto Bolaño (Santiago, 1953)”. Territorios en fuga: estudios críticos sobre la obra de Roberto Bolaño. Patricia Espinosa Herández. Santiago: Frasis editores. Gallo, Rubén (Ed.). 2004. The Mexico City reader. Madison, Wisconsin: The University of Wisconsin Press. Lindón Alicia. Aguilar Miguel Ángel, Hiernaux Daniel (Eds.). 2006. Lugares e imaginarios en la metrópolis. Barcelona: Anthropos Editorial/UAM Iztapalapa. Guerrero Valdebenito Rosa María. 2006. “Nosotros y los otros: segregación urbana y significados de la inseguridad en Santiago de Chile”. Lugares e imaginarios en la metrópolis. Eds. Lindón Alicia, Aguilar Miguel Ángel, Hiernaux Daniel. Barcelona: Anthropos Editorial/UAM Iztapalapa. Lindón Alicia. “Del suburbio como paraíso a la espacialidad periférica del miedo”. Lugares e imaginarios en la metrópolis. Eds. Lindón Alicia, Aguilar Miguel Ángel, Hiernaux Daniel. Barcelona: Anthropos Editorial/UAM Iztapalapa. 85-106. López, Amadeo (Ed.). 2002. Figures de la violence dans la littérature de la langue espagnole. Paris : Centre de Recherches Ibériques et Ibéro-Américaines, Université de Paris X-Nanterre. López Amadeo. 2002. « Présentation. La notion de violence ». Figures de la violence dans la littérature de la langue espagnole. Paris : Centre de Recherches Ibériques et IbéroAméricaines, Université de Paris X-Nanterre. Manzoni, Celina. 2005. Sesgos, cesuras, métodos: literatura latinoamericana. Buenos Aires: Eudeba De Rosso Ezequiel. 2005. “Tres tentativas en torno de un texto de Roberto Bolaño”. Sesgos, cesuras, métodos: literatura latinoamericana. Manzoni Celina et al. Buenos Aires: Eudeba. Manzoni, Celina. 2005. Violencia y silencio: literatura latinoamericana contemporánea. Buenos Aires: Corregidor. Lespada Gustavo. 2005. “Manifestaciones literarias de la sombra.” Violencia y silencio: literatura latinoamericana contemporánea. Celina Manzoni, Noé Jitrik, Roberto Ferro. Buenos Aires: Corregidor. 81 Manzoni, Celina. 2006. Roberto Bolaño. La escritura como tauromaquia. Buenos Aires : Corregidor. Aguilar Gonzalo. 2006. Roberto Bolaño, entre la historia y la melancolía. Roberto Bolaño, la escritura como tauromaquia. Eds. Manzoni Celina, Cohen Marcelo. Buenos Aires: Corregidor. Bolaño, Roberto. 2006. “Bolaño por Bolaño”. Roberto Bolaño, la escritura como tauromaquia. Eds. Manzoni Celina, Cohen Marcelo, Aguilar Gonzalo. Buenos Aires: Corregidor. De Rosso Ezequiel. 2006. “Una lectura conjetural. Roberto Bolaño y el relato policial”. Roberto Bolaño, la escritura como tauromaquia. Eds. Manzoni Celina, Cohen Marcelo. Buenos Aires: Corregidor. pp133-143 Espinosa H. Patricia. 2006a. “Roberto Bolaño: un territiorio por armar”. Roberto Bolaño, la escritura como tauromaquia. Eds. Manzoni Celina, Cohen Marcelo. Buenos Aires: Corregidor. pp125-132 Manzoni, Celina. 2006. “Biografías mínimas/ínfimas y el equívoco del mal.” Roberto Bolaño, la escritura como tauromaquia. Eds. Manzoni Celina, Cohen Marcelo. Buenos Aires: Corregidor. Moreno, Fernando (Ed). 2005. Roberto Bolaño, una literatura infinita. Poitiers : CRLA, Université de Poitiers. Trellez Paz Diego. 2005. « El lector como detective en la narrativa de Roberto Bolaño ». Roberto Bolaño, una literatura infinita. Ed. Moreno Fernando. Poitiers : CRLA, Université de Poitiers. Moreno, Fernando (Ed). 2006. La memoria de la dictadura. Paris: Ellipses. Andrews Chris. 2006. “Estructura y ética de Nocturno de Chile”. La memoria de la dictadura. Ed. Moreno Fernando. Paris: Ellipses, 135-143 Orecchia-Havas, Teresa (ed.). 2007. Les villes et la fin du XXe siècle en Amérique latine: Littératures, cultures, représentations. L.E.I.A. Volume 9. Bern : Peter Lang SA, Editions scientifiques internationales. Olivier Florence. 2007. “Santa Teresa en 2666 de Roberto Bolaño: ciudad límite, ciudad del crimen impune”. Les villes et la fin du XXe siècle en Amérique latine: Littératures, cultures, représentations. L.E.I.A. Volume 9. Ed. Orecchia-Havas Teresa. Bern : Peter Lang SA, Editions scientifiques internationales. Steiner, George. 1971. In Bluebeard’s castle. Some notes towards the re-definition of culture. London: Faber and Faber. Vallejo Fernando. 1994. La Virgen de los Sicarios. Madrid: Punto de Lectura. Artículos y fuentes digitales : Sobre 2666: 82 Candia, Alexis. 2005. “Tres: Arturo Belano, Santa Teresa y Sión. Palimpsesto total en la obra de Roberto Bolaño. Espéculo 31. Madrid: Universidad Complutense. URL: http://www.ucm.es/info/especulo/numero31/palimbol.html. Cuevas Guerrero, Carlos. 2006. “Escritura y hipérbole: lectura de 2666 de Roberto Bolaño”. Espéculo. Revista de estudios literarios 34, Universidad Complutense de Madrid. URL: http://www.ucm.es/info/especulo/numero34/hiperbol.html [Consulta: 25 de enero de 2008] Domínguez, Christopher Michael. 2005. “La literatura y el mal. 2666 ganó premio altazor”. Revista de Libros de El Mercurio, viernes 29 de abril de 2005. URL: http://www.letras.s5.com/rb240705.htm [consulta: 25 de enero del 2008] Donoso, Ángeles. 2005. “Violencia y literatura en las fronteras de la realidad latinoamericana. 2666, de Roberto Bolaño. Bifurcaciones 5, verano 2005. Santiago. URL: www.bifurcaciones.cl [Consulta: 25 de enero de 2008] Espinosa, Patricia H. 2006b. “Secreto y simulacro en 2666 de Roberto Bolaño.” Estudios filológicos 41, septiembre 2006. URL : www.scielo.cl/scielo.php?pid=S007117132006000100006&script=sci_arttext [consulta: 8 diciembre del 2007] Esquirol Ríos, Miguel. 2007. “La parte de los crímenes”. 3 de octubre 2007. URL: http://www.ecdotica.com/2007/10/03/ensayo-sobre-roberto-bolano-de-miguel-esquirol/ [Consulta: 25 de enero de 2008] Fourez, Cathy. 2006. “Entre transfiguración y transgresión: el escenario espacial de Santa Teresa en la novela de Roberto Bolaño, 2666”. Debate Feminista abril 2006, vol.33. 21-45. Fresán, Rodrigo. 2004. “El último caso del detective salvaje.” Página 12, domingo 14 de noviembre de 2004. URL: http://www.pagina12.com.ar [consulta: 12 de abril de 2007] Galdo, Juan Carlos. 2005. “Fronteras del mal / genealogías del horror: 2666 de Roberto Bolaño.” Hipertexto 2, verano 2005, 23-34. URL: www.utpa.edu/dept/modlang/hipertexto/docs/Hiper2Galdo.pdf [consulta: 8 diciembre del 2007] Labbé, Carlos. 2005. Un mal sin nombre es un número. 18 de abril de 2005. URL: http://www.sobrelibros.cl/content/view/203/2/ [consulta: 25 de enero de 2008] Manzi, Joaquín. Araya, Pedro. Pinche desierto. Notas de acopio en torno a 2666 de Roberto Bolaño I. URL: www.crimic.paris-sorbonne.fr/actes/tl2/arayamanzi.pdf [Consulta: 24 de enero del 2008]. Marks, Camilo. 2004. “El mastodonte o la fiesta de los críticos”. Revista de Libros de El Mercurio,viernes 3 de diciembre de 2004. URL: http://www.letras.s5.com/rb051204.htm [consulta: 13 de diciembre 2007] Pau, Andrés. 2005. Un oficio peligroso y para valientes. URL: http://www.sololiteratura.com/bol/bolunoficio.htm [consulta: 13 de diciembre de 2007] 83 Paz Soldán, Edmundo. 2008. “Roberto Bolaño: literatura y apocalipsis”. Primera Revista Latinoamericana de Libros. Marzo-abril 2008. URL: https://www.revistaprl.com/review.php?article=1&edition=1-1 [consulta: 11 de marzo del 2008] Rodriguez Soria, Antonio José. 2005. “2666, reseña”. URL: http://www.letralia.com/ed_let/decada/02.htm [consulta: 25 de enero de 2008] Solotorevsky, Myrna . 2006. “Sobre 2666 de Roberto Bolaño”. Aisthesis: Revista chilena de investigaciones estéticas 39, 129-134 Sobre Ciudad Juárez: Informe 2007 México. 2007. Editorial Amnistía Internacional. Madrid. URL: http://www.amnesty.org/es/region/americas/central-america/m%C3%A9xico Mexico. Muertos intolerables. 10 años de desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua. 2003. Editorial Amnistía Internacional. Madrid. URL: www.amnistiainternacional.org Alvarez Juan. 2005. “Huesos en el desierto”. Revista de libros Pie de página n°4, agosto 2005. URL: http://www.piedepagina.com/numero5/html/huesos.htm [consulta: 8 de diciembre de 2007] Fernandez Marc, Jean-Christophe Rampal. La ville qui tue les femmes. URL : http://www.lacitedesmortes.net/a-propos/ [Consulta : 15 de diciembre de 2007] González Rodríguez Sergio. 2003. Trois cents crimes parfaits, tueurs de femmes à Ciudad Juárez. Le monde diplomatique, agosto 2003. URL :http://www.mondediplomatique.fr/2003/08/GONZALEZ_RODRIGUEZ/10315 Guillén, Manuel. 2003. Huesos en el desierto de Sergio Gonzalez Rodriguez. Revista difusión cultural, marzo 2003. URL: http://www.difusioncultural.uam.mx/revista/mar2003/guillen.html [consulta: 13 de diciembre 2007] Montiel Figueiras, Mauricio. El perímetro del mal. URL: http://www.geocities.com/pornuestrashijas/peridelmal.html [consulta: 13 de diciembre de 2007] Monsiváis, Carlos. 2006. Aparició en un lote baldío. Madrid: El País. 18 de febrero 2006. URL: http://www.elpais.com/articulo/semana/Aparecio/lote/baldio/elpepuculbab/20060218elpbabes e_1/Tes?print=1 [consulta: 13 de diciembre 2007] Pardo, Gastón. 2004. Ciudad Juarez: asesinatos en serie de mujeres. La Red Voltaire. 1º de enero de 2004. URL: http://www.voltairenet.org/article120571.html [consulta: 13 de diciembre 2007] 84 Pérez Martín. 2006. “Tumbas a ras de la tierra. Entrevista a Sergio González Rodríguez”. Página /12. 16 de julio de 2006. Buenos Aires. URL: http://www.kaosenlared.net/noticia.php?id_noticia=21026 [consulta: 16 de enero de 2008] Relea Francesca. 2006. “Mexico se ha degradado completamente. Entrevista: los crímenes de Ciudad Juárez, Sergio González Rodriguez”. El Pais, 18 de febrero de 2006. URL: http://www.elpais.com/articulo/semana/Mexico/ha/degradado/completamente/elpepuculbab/2 0060218elpbabese_2/Tes?print=1 [consulta: 10 de enero de 2008] Vega Sfrasani Gonzalo. 2008. “Ciudad Juárez, frente clave en guerra antinarcos México”. El Mercurio (Chile), 27 de abril de 2008. URL: http://www.offnews.info/verArticulo.php?contenidoID=10966 [consulta: 19 de mayo de 2008] Sobre la teoría del mal: Boldt-Irons, Leslie Ann. 2001. “Bataille and Baudrillard. From a general economy to the transparency of Evil”. Angelaki, Journal of the theoretical humanities, volume 6, 2. URL: Sobre “diseminación”: http://www.yontorress.blogspot.com/2007/09/nihilismo-derrida-deleuze.html [consulta: 29 de abril de 2008] Sobre Roberto Bolaño: Espinoza Patricia H. 2005. “Bolaño y el manifiesto infrarrealista”. Rocinante N° 84, Octubre 2005. URL: http://www.letras.s5.com/rb2710051.htm [ consulta: 12 de enero de 2008] 85