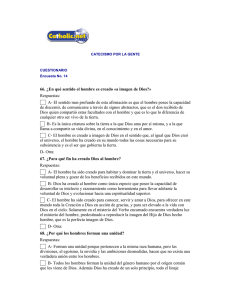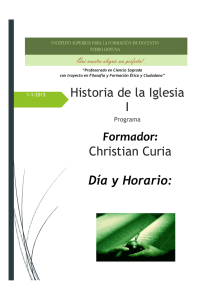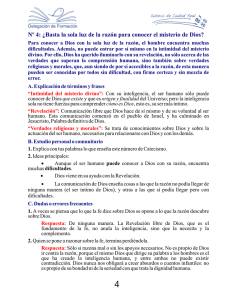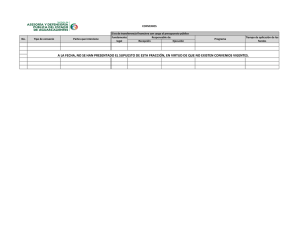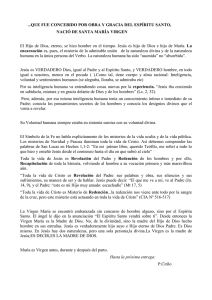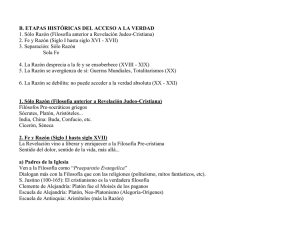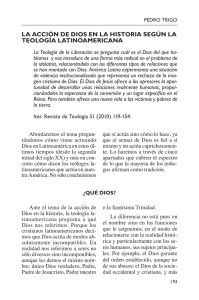Teologia de la fe Contexto acto y contenido
Anuncio
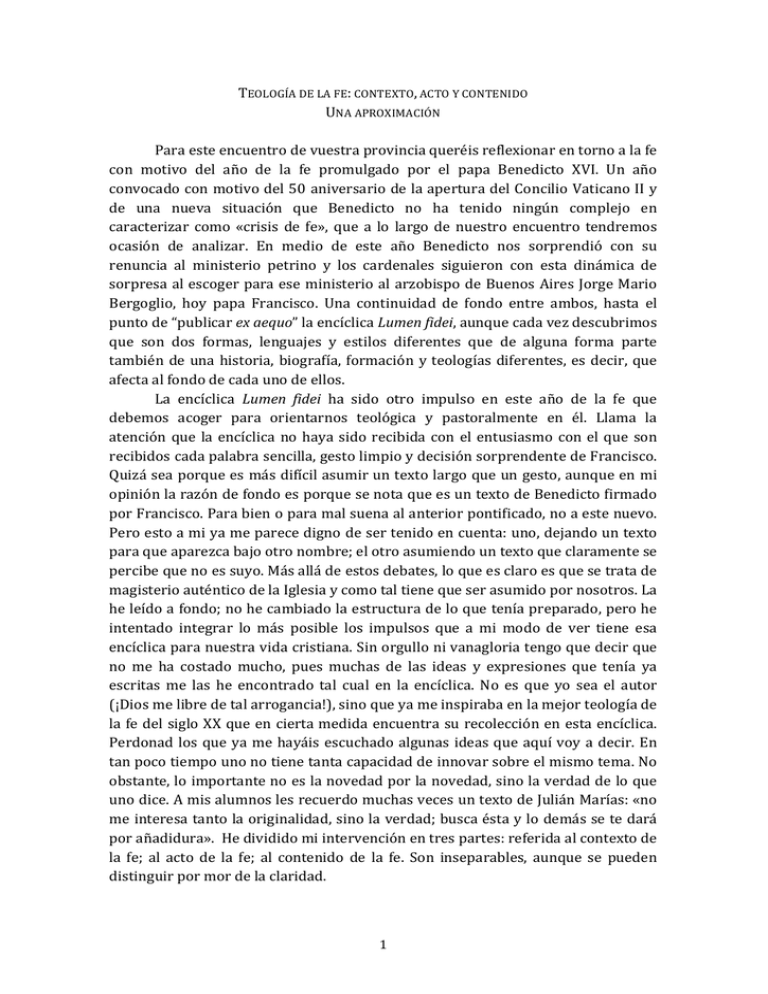
TEOLOGÍA DE LA FE: CONTEXTO, ACTO Y CONTENIDO UNA APROXIMACIÓN Para este encuentro de vuestra provincia queréis reflexionar en torno a la fe con motivo del año de la fe promulgado por el papa Benedicto XVI. Un año convocado con motivo del 50 aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II y de una nueva situación que Benedicto no ha tenido ningún complejo en caracterizar como «crisis de fe», que a lo largo de nuestro encuentro tendremos ocasión de analizar. En medio de este año Benedicto nos sorprendió con su renuncia al ministerio petrino y los cardenales siguieron con esta dinámica de sorpresa al escoger para ese ministerio al arzobispo de Buenos Aires Jorge Mario Bergoglio, hoy papa Francisco. Una continuidad de fondo entre ambos, hasta el punto de “publicar ex aequo” la encíclica Lumen fidei, aunque cada vez descubrimos que son dos formas, lenguajes y estilos diferentes que de alguna forma parte también de una historia, biografía, formación y teologías diferentes, es decir, que afecta al fondo de cada uno de ellos. La encíclica Lumen fidei ha sido otro impulso en este año de la fe que debemos acoger para orientarnos teológica y pastoralmente en él. Llama la atención que la encíclica no haya sido recibida con el entusiasmo con el que son recibidos cada palabra sencilla, gesto limpio y decisión sorprendente de Francisco. Quizá sea porque es más difícil asumir un texto largo que un gesto, aunque en mi opinión la razón de fondo es porque se nota que es un texto de Benedicto firmado por Francisco. Para bien o para mal suena al anterior pontificado, no a este nuevo. Pero esto a mi ya me parece digno de ser tenido en cuenta: uno, dejando un texto para que aparezca bajo otro nombre; el otro asumiendo un texto que claramente se percibe que no es suyo. Más allá de estos debates, lo que es claro es que se trata de magisterio auténtico de la Iglesia y como tal tiene que ser asumido por nosotros. La he leído a fondo; no he cambiado la estructura de lo que tenía preparado, pero he intentado integrar lo más posible los impulsos que a mi modo de ver tiene esa encíclica para nuestra vida cristiana. Sin orgullo ni vanagloria tengo que decir que no me ha costado mucho, pues muchas de las ideas y expresiones que tenía ya escritas me las he encontrado tal cual en la encíclica. No es que yo sea el autor (¡Dios me libre de tal arrogancia!), sino que ya me inspiraba en la mejor teología de la fe del siglo XX que en cierta medida encuentra su recolección en esta encíclica. Perdonad los que ya me hayáis escuchado algunas ideas que aquí voy a decir. En tan poco tiempo uno no tiene tanta capacidad de innovar sobre el mismo tema. No obstante, lo importante no es la novedad por la novedad, sino la verdad de lo que uno dice. A mis alumnos les recuerdo muchas veces un texto de Julián Marías: «no me interesa tanto la originalidad, sino la verdad; busca ésta y lo demás se te dará por añadidura». He dividido mi intervención en tres partes: referida al contexto de la fe; al acto de la fe; al contenido de la fe. Son inseparables, aunque se pueden distinguir por mor de la claridad. 1 I. EL CONTEXTO DE LA FE La palabra crisis describe la situación histórica contemporánea: crisis económica, crisis cultural, crisis moral, crisis religiosa, crisis de fe, crisis de Dios… Originalmente esta palabra griega significaba la situación crítica a la que llegaba una enfermedad para sanar de una vez o conducir definitivamente a la muerte. Una situación hace crisis cuando de alguna forma nos encontramos en un cruce de caminos donde tenemos que decidirnos en una dirección o en otra. Hoy todo está en crisis, en el sentido en que nos encontramos en el final de un mundo, de una época, y en el comienzo de otra. No sabemos bien dónde terminaremos, pero sabemos que nuestro mundo no será como antes. En este sentido podemos decir que antes que una crisis de fe, económica, social o de cualquier otro tipo, la crisis es cultural, es decir, del humus en el que el ser humano se encuentra. No es una tanto una actitud determinada, sino una atmósfera que ha terminado siendo una mentalidad. Esto hace que no pueda ser analizada en una dimensión exclusiva o unidireccional. 1. Informe y pronóstico de la fe La expresión crisis de fe no es de ahora. En el ámbito de la teología llevamos años utilizándola para describir la situación de la fe en Europa en la última mitad del siglo XX. Ahora mismo me vienen a la mente dos análisis sobre la situación de la fe realizados a finales de los años 80 e inicios de los 90 que ya asumieron esta expresión como síntoma y enfermedad de una época. Me refiero al Informe sobre la fe de V. Messori en entrevista con el Card. Ratzinger y al Pronóstico de la fe realizado por el teólogo alemán Eugen Biser. En la primera obra el card. Ratzinger ya se refería de una forma valiente, en un contexto todavía entusiasta, a una crisis religiosa y de fe, aunque ésta se cifraba eclesialmente. La raíz de la crisis estaba entonces en la idea de la Iglesia: «Estamos, pues, en crisis. Pero, ¡dónde está, a su juicio, el principal punto de ruptura, la grieta que, avanzando cada vez más, amenaza la estabilidad del edificio entero de la fe católica? No hay lugar a dudas para el cardenal Ratzinger: lo que ante todo resulta alarmante es la crisis del concepto de Iglesia, la eclesiología»1. Para Ratzinger la raíz de la crisis estaba entonces en la pérdida del sentido auténticamente católico de la Iglesia, pensando sobre todo que ésta es una creación humana, no la Iglesia de Dios. Desde aquí abogaba por una auténtica y verdadera reforma de la Iglesia. Una cuestión, que curiosamente le han acusado después que durante su Pontificado ha dejado en la penumbra. Con su último gesto de renuncia, ha hecho más por la reforma de la Iglesia que muchos gritos, manifiestos y libros de teología. 1 CARD. J. RATZINGER-­‐V. MESSORI, Informe sobre la fe, Madrid 1985, 53. 2 En los años sucesivos Ratzinger ha ido mostrando que esta crisis cifrada entonces eclesiológicamente, era en realidad más radical y profunda. Se trataba de una crisis de Dios que afectaba no sólo a la reforma de la Iglesia sino a la verdad misma del cristianismo, a su misma pretensión de verdad en una sociedad post-­‐ moderna, post-­‐secularizada y post-­‐cristiana2. Ya como papa se ha referido a esta crisis de fe con las siguientes palabras: «Como sabemos, en vastas zonas de la tierra la fe corre peligro de apagarse como una llama que no encuentra alimento. Estamos ante una profunda crisis de fe, ante una pérdida de sentido religioso, que constituye el mayor desafío para la Iglesia de hoy. Por tanto, la renovación de la fe debe ser la prioridad en el compromiso de toda la Iglesia en nuestros días» (27/1/2012). Esta fue la razón por la que ha querido convocarnos a un año de la fe, tal y como se extrae de su Carta Apostólica Porta fidei, 6: «Mientras en el pasado era posible reconocer un tejido unitario de la fe, ampliamente aceptado en relación al contenido de la fe y a los valores inspirados por ella, hoy no parece que sea ya así en vastos sectores de la sociedad a causa de una profunda crisis de fe que afecta a muchas personas». Otro teólogo alemán, Eugen Biser, sucesor de Guardini en la cátedra de cosmovisión cristiana del mundo en la universidad de Múnich, nos ofreció también a principio de los años 90 su pronóstico de la fe como una orientación para la época post-­‐secularizada. Como siempre que se hace un análisis y un diagnóstico, a la vez proponía una terapia para solucionar lo que él llamó una herejía emocional. No se trataba de una herejía doctrinal ni moral, sino de un estado de ánimo generalizado. El teólogo alemán ya hablaba de una crisis global de la fe en un sentido genérico, no sólo religioso, caracterizada fundamentalmente por el derrotismo. Como Ratzinger también se refería a la crisis de la Iglesia, aunque subrayaba ya cómo estábamos en el final de una época (Guardini y Lyotard) con el consiguiente cambio histórico de la fe. El ánimo generalizado ante esta situación era, según el autor, la desazón y la resignación no sólo por la crisis dentro de la Iglesia sino por percibir la insignificancia que tiene ya la fe en la vida cotidiana del hombre concreto. El autor lo llamó «herejía emocional». He aquí sus palabras: «La fe no corre peligro con una interpretación equivocada del dogma ni con un comportamiento moral deficiente, sino que, ateniéndonos a la experiencia general, el peligro mayor deriva sobre todo del derrotismo religioso, que no otorga a esa fe energía alguna capaz de configurar vida en el futuro, a la vez que lo desconcierta en forma de crisis de desconfianza»3. Mientras que la fe tiene que ser fundamento para vivir con coraje y confianza en medio del mundo, fuerza para superar angustias y miedos, sentimos que ya no tiene capacidad para otorgarnos fundamento y confianza. No obstante, el autor no se queda en esta perspectiva pesimista. Su objetivo es superar este ofuscamiento de la vista y herejía emocional, salir de esta situación asumiendo el cambio histórico de la fe concentrada en Jesús de Nazaret haciéndose así más viva, eficaz y trasparente. 2 Cfr. J. RATZINGER, Fe, verdad y tolerancia, Salamanca 2005. 3 E. BISER, Pronóstico de la fe. Orientación para la época postsecularizada, Barcelona 1994, 16. 3 2. Sobre la posibilidad de la fe hoy Cuando todavía estábamos celebrando el Concilio Vaticano II, ya Karl Rahner, quizá el gran teólogo católico del siglo XX, se atrevió a preguntarse en alto por la posibilidad de la fe hoy (26 de junio de 1962)4. Hoy quizá esta cuestión nos parezca irrelevante, pero el título de su conferencia mostraba un cambio sustancial en la cuestión de la fe. Si durante siglos la fe había sido lo evidente, el presupuesto común desde el que todos, creyentes y no creyentes, vivíamos, este tejido unitario comenzaba ya a resquebrajarse. En esa situación Rahner se preguntaba si era posible la fe en Dios en un mundo moderno, plural y democrático. ¿Sigue siendo la fe la posibilidad más radical y humana para el hombre precisamente en el momento en el que este parece alcanzar sus deseos por caminos más mundanos y secularizados? La respuesta de Rahner es obviamente que la fe es posible como decisión personal ante el Misterio incomprensible que llamamos Dios, con honestidad humana e intelectual. Pero, más allá de la respuesta misma, lo que nos interesa es la pregunta misma por la posibilidad de la fe, ya que nos permite descubrir la situación nueva que vivimos. En realidad ella muestra un auténtico cambio de paradigma en el terreno de la fe que en los últimos 50 años se ha agravado. La fe en Dios ha dejado de ser evidente y asumida como un hecho normal y cultural. La fe ha dejado de ser una realidad pacíficamente asumida desde la que nos preguntábamos extrañados por el ateísmo y la indiferencia. Esta situación se ha invertido. Hoy el fondo común, la mentalidad dominante es la increencia y lo que se cuestiona precisamente es la fe en Dios. No un contenido determinado, sino su verdad y posibilidad misma para el ser humano. Y lo que es más difícil de atajar. Algunas veces se hace de una forma explícita, atea, agresiva (Nuevo ateísmo), aunque las mayoría de las veces y la más mayoritaria es la asunción de estos principios de una forma inconsciente, implícita e indiferente. Es una atmósfera, un ambiente, un aire. En terminología bíblica de la Carta a los Efesios según la profunda interpretación de H. Schlier, «los cielos» en donde nos es dada la bendición de Dios en la persona de Cristo (Ef 1,4) o «los principados y las potestades de este mundo» a las que el cristiano tiene que hacer frente con la coraza de la fe y la espada de la palabra (cfr. Ef 6,12)5. 3. El Concilio vaticano II y la teología pastoral posconciliar El Concilio vaticano II, así como la pastoral y la teología de la segunda mitad del siglo XX en Europa, ha estado volcada en mostrar de forma real y concreta esta posibilidad de la fe como realización plena del ser humano y no como un camino 4 K. RAHNER, «Sobre la posibilidad de la fe hoy», en Id., Escritos de teología V, Madrid 1968, 11-­‐31 (SW 10, 574-­‐589). 5 Cfr. H. SCHLIER, La carta a los Efesios, Salamanca 1992. 4 alternativo a su humanidad, en el fondo, alienador de su ser; como compromiso radical por la justicia y no un sucedáneo de ésta; como servicio ciudadano en una sociedad democrática y plural y fundamento del obrar moral del hombre ante los demás, no una excusa para eludir estas responsabilidades comunes con todo ser humano. La fe y la razón, la fe y la ciencia, la fe y el arte, la fe y la vida humana, con las dimensiones esenciales de la libertad y la justicia no son realidades que crezcan de una forma inversamente proporcional, sino de forma directa. No hay que tener miedo a Dios y a la fe. Cuando mayor es la cercanía de Dios y mayor es la respuesta del hombre en la fe, su humanidad con todas sus dimensiones no queda menguada sino fortalecida, promocionada, elevada. Aquí hay que recordar la clásica expresión de León Magno quien al considerar la encarnación de Dios afirma que la naturaleza humana no ha quedado disminuida, sino exaltada (humana augens). Una tesis que recogerá Máximo el Confesor en la crisis monoteleta y que de una forma renovada se convirtió en una de las máximas de la teología de Karl Rahner y de la pastoral de la Iglesia6. Desgraciadamente todavía tenemos que seguir escuchando críticas que nos recuerdan más a una situación decimonónica que realmente contemporánea. Aunque estas son claramente injustas, pues no tienen en cuenta todo este legado teórico y práctico, al menos nos pueden servir de recordatorio para que todo este trabajo y esfuerzo pastoral del siglo XX sea recogido por nosotros como una herencia que debemos asumir. No obstante, y a pesar de todo este esfuerzo, la realidad cultural y las críticas actuales más radicales al cristianismo, nos han sobrepasado y en el fondo sorprendido. Esta centralidad de la pastoral de la segunda mitad del siglo XX también ha traído consecuencias. Con esto no quiero decir, ni mucho menos, que la crisis de la fe haya sido causada por el Vaticano II, ni siquiera por su recepción posterior. La crisis ya estaba instalada en Europa y el Vaticano II quiso ser ya una respuesta a ella7. Pero por este vuelco y atención generalizada en la pastoral y situación espiritual de la Iglesia a los segundos aspectos de los binomios que he mencionado anteriormente se ha ido produciendo lenta e imperceptiblemente una secularización o disolución de la realidad de la fe en su comprensión espiritual y religiosa más genuina en sus frutos y en sus consecuencias prácticas, históricas, mundanas. Poco a poco, sin darnos cuenta, ha ido perdiendo su virtus teologal. De la raíz hemos pasado a estar volcados pastoralmente en sus frutos. Esto, aunque no puede ser esgrimido como única causa, de hecho y en lo concreto, ha llevado a que la fe en su dimensión más religiosa y teológica, ha dejado de ser el suelo vital, el fundamento existencial y el horizonte de sentido. Al menos como una fe consciente, razonada, personalizada, asumida y explícita. Por eso, en la actualidad nos hemos dado cuenta de que si no accedemos al cultivo, a la atención y al cuidado de la raíz teologal y personal de la fe, los frutos que de ella han surgido no podrán mantenerse en el futuro. Perderemos los frutos y al final la planta misma. En esta lógica y perspectiva entiendo la convocatoria que Benedicto XVI ha hecho 6 Cfr. K. RAHNER, «Encarnación», en Id., Sacramentum mundi 2, Barcelona 1979, 549-­‐567. 7 Cfr. W. KASPER, El Evangelio de Jesucristo, Santander 2013, 249. 5 del año de la fe, afirmando que explícitamente hay que atender a ésta y no sólo a sus frutos y consecuencias. La atención explícita a la fe en su dimensión religiosa, espiritual, teologal, divina, no significa un repliegue hacia nosotros mismos, sino una apertura más radical al Dios que se ha revelado en Jesucristo y se nos ha dado en el Espíritu. 4. La actual crisis de fe Como ya hemos dicho más arriba, la crisis de fe es cultural, es decir, del humus en el que el ser humano se encuentra. No es una tanto una actitud determinada contra ella, sino una atmósfera que ha terminado siendo una mentalidad. Esto hace que no pueda ser analizada en una dimensión exclusiva o unidireccional. En este sentido no es una crisis que afecte tanto al contenido de la fe, sino más bien a la gramática de la fe, es decir, al presupuesto de la fe y al lenguaje en el que se formula. No hay un problema de herejías doctrinales, sino de indiferencia existencial en torno a la fe y a su forma explícita de confesión eclesial. La cultura y el andamiaje social sobre el que se asentaba la fe cristiana, como un conjunto unitario o base común, se ha roto. Es verdad que desde el punto de vista del contenido de la fe existimos a un momento de ignorancia, confusión y ambigüedad. Pero este es en realidad un problema menor. Hay algunos aspectos que podemos señalar con preocupación: la comprensión de un Dios a-­‐personal como energía del universo o aliento vital; una afirmación de la fe en la creación difícil de conjuntar con los datos que nos ofrecen las ciencias empíricas; la imposible afirmación de hecho de que el hombre es imagen de Dios en una comprensión eminentemente monista de su estructura fundamental; una confesión de la fe en Cristo más como Jesús de Nazaret que como verdadero Hijo de Dios encarnado; la siempre difícil comprensión de la mediación eclesial; la dificultad para afirmar una auténtica fe en la resurrección y la vida eterna. No obstante, la crisis es más profunda. En Europa, todos tenemos la impresión de que el cristianismo ha dejado de ser el tejido fundamental de la sociedad, la comprensión decisiva del hombre y del mundo. Siempre hemos necesitado la conversión, el encuentro con el Señor, la purificación de las estructuras eclesiales, el arrojo misionero, pero estamos en un momento nuevo de la historia, en una auténtica encrucijada, donde el cristianismo ha dejado de ser la referencia fundamental para el desarrollo de la vida humana. Hace años ya denominamos esta situación como de post-­‐cristianismo. Hemos conocido el desafío de una sociedad precristiana que había que evangelizar desde el testimonio de la vida, especialmente, como belleza fundamental del existir humano, con la capacidad para unir fe, razón y vida (Iglesia antigua). Hemos vivido la evangelización cotidiana, al ritmo del humano vivir, tejiendo el discurrir de las horas y llenando los espacios con arquitectura y presencia social en una sociedad configurada por el propio cristianismo (Iglesia medieval). Desde aquí nos hemos lanzado a la evangelización de nuevos mundos llevando evangelio y cultura, a 6 veces con abusos y colonizaciones en nombre de la fe, pero con un resultado en su conjunto muy positivo (Iglesia moderna). Ahora es un momento nuevo. Pues la cultura y la sociedad, sin ser pre-­‐ cristianas, ya no son decisivamente cristianas, sino post-­‐cristianas y algunos casos anti-­‐cristianas. En ella algunos quieren des-­‐vincularse definitivamente de esta herencia volviendo a un hedonismo y cinismo radical; otros permanecen en lo cristiano como valor occidental que hay que mantener frente a la agresividad del mundo islámico que nos llevaría a un retorno a lo peor de la época medieval (cristianos culturales); otros siguen siendo tradicionalmente cristianos, pero de hecho viven en medio de la sociedad como si no lo fueran, dejan esta realidad exclusivamente para el ámbito de lo privado y familiar, sin capacidad ni brío para que esta forma de vida impregne de verdad la vida cotidiana en el ámbito donde se juegan las decisiones fundamentales. 5. Dos profetas de este nuevo tiempo: Nietzsche y Heidegger. En mi opinión hay dos autores emblemáticos que profetizaron este “nuevo mundo”: Nietzsche y Heidegger. Y no los cito porque ellos sean los causantes de esta situación, pensando que primero son las ideas y luego la realización de estas, sino porque más bien se han convertido en verdaderos intérpretes de una situación que ellos vieron nacer, constataron y de alguna forma profetizaron. El primero es el primer autor que de forma consciente se vuelve contra Cristo y el cristianismo. Entre la fascinación y el odio declara al final de su libro Ecce homo al borde de la locura: ¿Se me ha comprendido? -­‐ Dionisio contra el Crucificado8. Es verdad que esta es una frase enigmática. No sabemos bien si se dirige contra la Modernidad (Lutero, Kant, Hegel,...) o contra el Dios cristiano. O contra los dos a la vez. En realidad nos hemos dejado las pestañas y el tiempo intentando comprender e integrar el ateísmo, pensando que se realizaba ante un dios falso, un ídolo, ante una caricatura de Dios, ante el mensaje desnaturalizado de los creyentes… Pero quizá es la respuesta dramática del hombre actual en plena conciencia, que decide libremente dar la espalda a Dios. Y no sólo por el pecado de los creyentes, sino precisamente por haber comprendido el núcleo de la revelación y de la fe. No podemos olvidar el ritmo dramático de la historia de la salvación tal y como se produce en la vida de Jesús y aparece bajo el signo del Apocalipsis. Cuanto mayor es la presencia de la luz, cuanto más auténtica y verdadera es, mayor es la voluntad de apagarla, de negarla, de volverse contra ella. ¿Es realmente ésta la actitud de nuestra generación? No lo sé, pero hemos de ser conscientes de que es posible. Desde nuestra corta perspectiva, el “no” al Dios verdadero es posible. Es precisamente ante él ante quien es únicamente posible. Y lo que a nosotros nos resulta más paradójico es que a algunos de los hombres de nuestro tiempo esta 8 F. NIETZSCHE, Ecce homo, Alianza Editorial, Madrid 1980, 132. 7 acción la viven como un hecho liberador. Los creyentes no entendemos de verdad cómo esto sea posible. Pero me atrevo a decir, con todo el dolor del corazón y añadiendo nuestra más absoluta incomprensión, que hay que respetarlo. Y podemos y debemos preguntarnos: ¿No será ésta la kénosis verdadera de la Iglesia en el tiempo actual? ¿Será este su camino de cruz? Nos cuesta admitir que nos rechacen y que nos rechacen no por nuestros pecados, sino con plena lucidez y conciencia por el evangelio que anunciamos. Esta experiencia contemporánea hay que padecerla. Y creo que desde ella deberíamos escribir algo así como los últimos capítulos de la Carta a los Romanos que Pablo escribió desde el drama colectivo y personal de ver cómo el pueblo de la Alianza, el pueblo elegido, su pueblo, rechazaba la oferta de Dios en su propio Hijo (Rom 9-­‐11); o las desgarradoras expresiones de Teresa de Lisieux al final de su corta pero intensísima vida padeciendo la noche del ateísmo del mundo, mientras se le concede la gracia de participar en el misterio pascual de su Hijo: «Durante los días gozosos del misterio pascual, Jesús me hizo conocer por experiencia que realmente hay almas que no tienen fe, y otras que por abusar de la gracia, pierden ese precioso tesoro, fuente de las únicas alegrías puras y verdaderas. Permitió que mi alma se viese invadida por las más densas tinieblas… Las tinieblas, ¡ay!, no supieron comprender que este Rey divino era la luz del mundo. Pero tu hija, Señor ha comprendido tu divina luz y te pide perdón para tus hermanos. Acepta comer el pan del dolor todo el tiempo que tú quieras, y no quiere levantarse de esta mesa repleta de amargura, donde comen los pobres pecadores»9. El otro autor es Heidegger. El filósofo de Friburgo analizando la existencia humana desde su constitutiva temporalidad constata que el hombre se encuentra encerrado en sus límites en un mundo asfixiante, sin horizonte, destrozando el hogar de la naturaleza mediante el uso de la técnica y sin esperanza ante la verdad de su contingencia y finitud, ante el futuro ineludible de su muerte. Es un «ente constitutivamente mundano y moribundo anclado en la finitud», que se define por su temporalidad (Da-­‐sein) y el cuidado de sus propias potencialidades, entre ellas la última y decisiva que es la muerte10. Quizá nos parezcan estas palabras muy filosóficas pero el hombre actual se experimenta a sí mismo encerrado en este mundo sin horizonte y sin trascendencia11. Y quizá desde aquí haya que entender a su vez la vuelta de una “era religiosa” o de una “espiritualidad laica”. El mismo Heidegger no se contentó con diagnosticar la muerte de Dios y el final de la metafísica como fiel intérprete de Nietzsche. Su propósito es ya de una vuelta a una cultura pre-­‐cristiana y pre-­‐socrática en un contexto post-­‐cristiano. Hay que reconocer como un valor el proceso de des-­‐cosificación de la realidad de Dios más allá del ser, de la palabra y del concepto. Pero el trasvase del Dios personal de la revelación cristiana a lo divino como si se tratase del paso del ente cosificado al ser inaprehensible no deja de ser problemático. Heidegger aboga por la vuelta a un 9 TERESA DE LISIEUX, Ms C 6r [Obras completas, Burgos 1998, 278-­‐279]. 10 M. GARRIDO, «Introducción», en M. Heidegger, Tiempo y ser, Madrid 2001, 10. 11 Cfr. J. GRANADOS, Teología del tiempo, Salamanca 2012, 18-­‐22. 8 Dios divino y originario, sin fundamento, no conceptualizado por el hombre, a Dios como abismo que ya percibió Heráclito antes de su conceptualización platónica y cristiana. Su espera de que sólo el último dios nos puede salvar, significa el paso del primer Dios de la tradición metafísica platónica-­‐cristiana al último Dios que hace posible un nuevo comienzo 12 . No sabemos todavía cuál deba ser la interpretación adecuada. Si es una vuelta a los dioses paganos o la posibilidad abierta para el Dios divino y trascendente de la genuina revelación bíblica anterior a la especulación de la teología cristiana. En mi opinión su propuesta deja en la penumbra el Dios personal que siendo trascendente se ha hecho inmanente en la historia a través de su Palabra (crucificada) y de su Espíritu (amante). Más allá de la discusión sobre la interpretación heideggeriana de su expresión “sólo un dios nos puede salvar” o de su “último dios”, hay que ser conscientes de la sutil y compleja situación espiritual contemporánea. La sociología de la religión habla de una vuelta de lo religioso, de lo divino, de la espiritualidad. Esta situación es al menos un índice más de que el hombre no se conforma con vivir encerrado en un mundo finito sin esta dimensión religiosa, espiritual y trascendente. Es un buen punto de partida que va más allá de la tesis clásica de la progresiva e imparable secularización del mundo y del corazón humano. Pero no es suficiente, pues toda esta vuelta de la religiosidad viene en neutro o sustantivado. Esta situación espiritual nos sigue mostrando una crisis de fe en Dios, una crisis de Dios en cuanto la fe en él como real alteridad personal que me dirige una palabra, me provoca a una forma de vida, me exige una respuesta. Si a estos dos impulsos fundamentales del nihilismo y de superación del cristianismo por una religiosidad pagana le añadimos el fenómeno de la globalización, del pluralismo radical, de la era de la tecnología, etc. podemos comprender, aunque sea con dolor, que la fe en Dios y desde ella el cristianismo haya dejado de ser el tejido unificador de las diversas culturas, para convertirse en un elemento más y en mucho casos superfluo. 6. Docta ignorantia Es probable que mis análisis sean superficiales y precipitados. Seguramente necesitan una mayor penetración y un estudio más riguroso y pausado. Con ellos solo quiero mostrar que el desafío que vivimos, en este orden, es totalmente nuevo y enorme. En realidad no sabemos; no tenemos ni la teología ni las estructuras pastorales adecuadas para iniciar esta nueva evangelización de personas, de ámbitos, de contextos, de continentes. No sabemos realmente lo que será eficaz, lo que perdurará en el futuro, lo que digan los cristianos de otras generaciones que fue decisivo para la evangelización. Pero, realmente, ¿fue consciente Benito de Nursia de que su retiro al monte y al desierto sería crucial para la evangelización de Europa? ¿Supo Francisco de Asís que el no a su padre y el sí a Cristo pobre y 12 Cfr. P. CEREZO, «Del “primero” y del “último” Dios», en Mª C. Paredes Martín (ed.)., Metafísica y experiencia, Salamanca 2012, 193-­‐230. 9 humilde sembraría de evangelio las ciudades que entonces nacían? ¿Comprendió Ignacio de Loyola que su camino solo y a pie, ante el Absoluto, iba a germinar en una Compañía sin la cual la evangelización y la educación en la Europa moderna serían distintas? Así podríamos continuar por los momentos centrales de la historia del Cristianismo. Lo que intento decir es que más allá de conocimientos exhaustivos y rigurosos de lo que nos está pasando o del tiempo en que vivimos, es tiempo de apostar sin saber, no de una forma inconsciente e irresponsable (docta ignorantia). Pero es tiempo de ir más allá, sin tener absoluta certeza de triunfo o de fracaso. Esto si ha sido la constante en los movimientos realmente trasformadores de sociedad y eficaces en la evangelización. Y siempre han sido, contracorriente en la forma y en algunos de sus aspectos, pero contemporáneos en el fondo. A contracorriente porque seguir el evangelio siempre pide conversión del corazón y de la cultura al Señor del corazón y de la cultura. Pero en profunda sintonía con los deseos y anhelos más profundos de una época. Hoy tenemos que tener el coraje para arrostrar los valores, principios y las mediaciones evangélicas y eclesiales que son contraculturales, pero con la misma valentía y tenacidad hay que saber escuchar cuál es el latido concreto y profundo de los hombres de nuestro tiempo. No tenemos que tener prisa en poner nombre a estas cosas. Creo que de una forma prematura definimos y ponemos nombre cuando ni el hombre actual es consciente del todo, ni sabe del todo qué está pasando. Nos precipitamos en los diagnósticos y nos repetimos demasiado en el nombre de las enfermedades: todas terminan de forma cansina en –ismos, antes de escuchar. ¿Hemos hecho el esfuerzo suficiente para escuchar lo que nos dicen nuestros contemporáneos? ¿Qué nos piden? ¿Por qué hay una aversión a la propuesta cristiana? ¿Por qué es rechazada como enemiga de la democracia y de la sociedad una comprensión de la vida que nosotros pensamos que otorga plenitud y felicidad? La teología y la pastoral del siglo XX se esforzaron en mostrar la especial adecuación e interna afinidad entre el mensaje del evangelio y la experiencia humana. Hemos reformado estructuras eclesiales, formas arcaicas, etc. Pero aun así, la sociedad en general nos ha dado la espalda. La vida se juega en otros escenarios donde lo cristiano no tiene prácticamente nada serio y decisivo que decir. De ahí, en mi opinión, que con acierto, la Nueva Evangelización comienza desde luego, como siempre, por la conversión y el encuentro personal con Cristo como forma fundamental y pieza clave de la evangelización (Samaritana), pero tiene como desafío fundamental que este evangelio sea capaz de penetrar y ser decisivo en los nuevos areópagos o escenarios en los que se vive y juega la vida humana, como ha sabido ver el magisterio pontificio desde Pablo VI hasta Benedicto XVI pasando por Juan Pablo II. 7. La fe es crisis, luz y una nueva forma de vida a) La fe es crisis 10 La crisis es un cruce de caminos que no sabemos bien a dónde se dirige. Por esta razón podemos encontrar hechos ambiguos e interpretaciones contradictorias que no se excluyen, sino que nos muestra precisamente el carácter crítico de la situación. En los momentos de crisis la característica fundamental es la ambigüedad y los caminos diversos que se nos abren ante nosotros como posibilidades distintas. En este contexto cada decisión personal es decisiva. La fe ya no puede ser una realidad heredada sin más, como un hecho cultural, sino que más bien nos pide que sea vivida como una gracia que provoca a nuestra libertad para que ante Dios y sólo ante él nos decidamos. Hay que responder a una pregunta que ya no está respondida de antemano, sino que sin dar nada por supuesto, hay que asumir de forma personal. Por eso podemos añadir, que esta situación de crisis, por otro lado, no es extraña a la realidad de la fe, pues ella misma significa en algún sentido una crisis de la existencia. La fe es precisamente un salto, una ruptura arriesgada, una decisión de la existencia que afecta a la totalidad del ser y que hace que este ser humano se transfiera de un lugar a otro, una conversión hacia una nueva forma de existencia y como todos sabemos esto lleva necesariamente una determinada crisis vital. Nunca podemos olvidar que en este sentido la fe es siempre crisis, es decir, juicio para un hombre y un mundo que quiere cerrarse sobre sí (pecado); y justificación para quien acepta vivir para Dios y para los demás (gracia). La fe es crisis porque desenmascara una realidad superficial y ficticia en el que el ser humano o una sociedad, incluso religiosa, quiere instalarse. La fe es apertura radical a la realidad de Dios en el centro de la vida humana, donde el hombre libremente, en respuesta a la iniciativa de Dios, decide traspasar el centro de su ser de sí mismo a Otro, a esa persona en quien deposita su fe. De ahí que la fe de crisis se convierta en posibilidad, en tiempo oportuno, por decirlo con otra palabra griega y de gran calado bíblico, en kairós13. b) La fe es luz La fe no es sólo creer sin ver, sino luz para ver en profundidad más allá de la superficie de las cosas o de la banalidad a la que nos llevan de forma casi irremediable la cultura actual. Esta ha sido una de las dimensiones que más ha subrayado Benedicto XVI como se puede ver en su última encíclica firmada por Francisco. La fe nos pone en relación con la verdad de las cosas, en su sencillez y simplicidad: de Dios como Padre, de los hombres como prójimos, de mí mismo como pecador redimido; del mundo como creación. El hombre que vive en un ritmo frenético quiere relacionarse con la realidad como lo hace con los nuevos medios de comunicación: de forma rápida e instantánea. Esto es un valor, que tiene sus indudables ventajas, pero tiene también sus consecuencias negativas. No todo puede ser rápido, instantáneo e inmediato. Hay cosas que necesitan tiempo y maduración; paciencia y adecuación. Entre ellas está la realidad de la fe, 13 W. KASPER, El Evangelio de Jesucristo, o. c., 245s. 11 precisamente en su dimensión de luz. No es fácil y no viene de forma instantánea que tengamos el sentido espiritual para descubrir la presencia de Dios en el mundo; verlo presente y actuando en todas las cosas, incluso dentro de una situación crítica y dramática como la nuestra. Tampoco es fácil, aunque sí muy necesario, aprender a penetrar desde la luz de la fe y del evangelio en las causas de la situación actual en la que vivimos los hombres. Pero si queremos realmente sanar y quedar curados de esta enfermedad colectiva, tenemos que llegar a las causas de esta crisis cultural, política y económica que padecemos. Pero la fe no es solo ilustración para la razón o luz para los ojos, la fe es fuerza y fortaleza para soportar la vida en todas las circunstancias en las que esta se encuentre; especialmente cuando son negativas y difíciles de soportar. No porque nos haga eludir el dolor. La fe no es un analgésico, sino porque nos ofrece una posibilidad más amplia de sentido ya sea para entender las consecuencias de esa situación en carne propia o de forma solidaria en carne ajena y próxima. Desde aquí y en este sentido la fe es obra que actúa por medio del amor y de la caridad para aliviar y transformar la situación concreta que tenemos ante nuestros ojos. Al papa Francisco le gusta utilizar mucho el verbo combate, incluido para cuando habla de la fe, se refiere a ella como el combate de la fe, en la lucha de los creyentes contra el maligno, aun cuando afirma a su vez que precisamente es la fe la victoria sobre el pecado y sobre el mal (mundo cerrado). Si la comprensión de la fe como luz es algo que debemos a Benedicto en diálogo con el hombre moderno que pensaba que la fe era sinónimo de creencia y obscurantismo, a Francisco le debemos su insistencia en la comprensión de la fe como victoria y combate, añadiendo a esta todo su dramatismo en la lucha contra el «enemigo de la naturaleza humana» y la certeza de su victoria que ha de convertirse en el creyente en gozo y alegría confiada14. c) La fe es una nueva forma de existencia Pero, si la fe es crisis en cuanto que nos invita y llama a la conversión de vida; si la fe es luz que nos da la capacidad para penetrar en el ser de las cosas, para conocer causas y sanar realidades, la fe es en realidad una nueva forma de vida, un traspaso de la existencia: de ser en sí y para sí, a ser en otro y para otro. La fe cristiana consiste en ser en Cristo, en la capacidad real de que uno pueda decir realmente que ya no es él el centro de su vida, sino que ese centro ha pasado a ser otro: Cristo; y desde él los hermanos por los que murió Cristo. El filósofo Nietzsche, a quien citábamos antes, era muy crítico con la nueva era económico y técnica que se avecinaba y que dejaba al arte y la dimensión estética como algo puramente superficial y accesorio, también al servicio del mercado. Frente a esta deriva, intentó recuperar de nuevo el mito, creador de sentido, y el fondo dionisiaco de la vida desde donde surge su fuerza creativa y creadora. Para él la vida es el arte de 14 Cfr. J. M. BERGOGLIO, En él sólo la esperanza, Madrid 2013, 37-­‐44; 63-­‐75. 12 hacer de la propia vida una obra de arte digna de reconocimiento, donde el mito no es redentor de nada, sino acrecentador de la vida humana15. Nosotros podemos añadir que nuestro Dios no es enemigo de este arte de vivir, más bien al contrario, su garante y su sostén. Es «el amigo de la naturaleza human». ¿Delante de quien realizaremos las obras de arte más bellas con nuestra propia vida cuando estamos en anonimato y en secreto sino es coram Deo? 15 R. SAFRANSKI, Nietzsche. Biografía de su pensamiento, Barcelona 42010. 13 II LA REALIDAD DE LA FE. ACTO E IMÁGENES FUNDAMENTALES I. ¿QUÉ ES LA FE? La fe es la realidad que surge del encuentro personal entre Dios y el hombre por la que este puede participar de la vida divina. Vamos a explicar esta definición para después iluminarla desde algunas imágenes bíblicas. a) La fe es una realidad La fe es una realidad que afecta al misterio de Dios y al hombre. Es precisamente la realidad que surge en la relación y en el encuentro entre ambos. Por mucho que nos cueste determinar de una forma objetiva, clara y precisa su objeto (Dios) y nos resulte imposible determinar totalmente el análisis de lo que ocurre en el sujeto que vive esa fe (analisis fidei), la fe es real tanto desde el punto de vista del objeto hacia el que apunta y camina (Dios), como desde el punto de vista del sujeto que realiza el acto de fe (hombre creyente). La fe es realidad, y no es una teoría sobre la religión, por muy bella y bien fundada que esté racionalmente. La fe es una realidad y no una adhesión a una imagen sobre Dios producida por los sueños de nuestra razón o la proyección de nuestro deseo. La fe es una realidad y no primeramente una doctrina, ni mucho menos una ideología o una coherente cosmovisión del mundo que otorga sentido a la vida. Es obvio que puede integrar todas estas cosas o que las contiene de una forma implícita, pero todas ellas son secundarias: doctrina, ideología, imágenes, cosmovisión, anhelos, deseos, proyecciones… todo esto puede formar parte de la fe, pero antes que nada y primeramente es una realidad que remite a Dios que sale al encuentro del hombre desvelando la realidad misma de su ser, su realidad más íntima y del hombre que responde desde lo más profundo de su realidad de criatura. Pero, ¿de qué realidad estamos hablando? Habitualmente hablamos de una realidad misteriosa pues la realidad hacia la que la fe apunta no posee una evidencia matemática o experimental que pueda ser probada con total y pura objetividad; a quien no posee esa fe o al mismo sujeto creyente. Pero el adjetivo misterioso, en mi opinión, no le viene en primer lugar por esta razón, sino porque se trata de una realidad que nace del encuentro personal. Cuando en el cristianismo hablamos de misterio nos referimos más bien a la singularidad de un acontecimiento, a la irrupción de un misterio personal que precisamente por ser personal, pide y exige que esté protegido por un halo misterioso. Cada persona singular en su revelación ante otros y en su encuentro con otros, por ser persona y no un simple objeto, es siempre un misterio para los demás. No porque no manifieste, sino precisamente y en virtud de su manifestación. La fe es en este sentido un hecho misterioso. En ella acontece una realidad única, singular, 14 irrepetible, la singularidad de un encuentro entre Dios y el hombre. Por muy oscura e incomprensible que nos parezca el objeto y el análisis de la fe, ella es realidad personal que incluye a la vez a Dios y al hombre en el encuentro de gracia y de libertad, de provocación y respuesta. Lo insondable y misterioso nace de este encuentro personal. b) La fe es una realidad divina La fe es realidad que en primer lugar remite a Dios como sujeto y objeto de ella. En cuanto sujeto queremos decir que es él quien da inicio, mantiene y lleva a consumación el acto de fe del hombre, pues a él le corresponde la libre iniciativa y graciosa consumación de este encuentro. En cuanto “objeto” (palabra que aplicada a Dios siempre tiene que aparecer entre paréntesis) él es el destinatario de nuestro acto personal (libre, racional) de entrega de la vida. La fe tiene en Dios su punto de partida pues ella nace y surge por la iniciativa de Dios que quiere encontrarse con el hombre. En este sentido, aunque en teología distinguimos entre revelación y fe, de hecho ambas realidades están intrínsecamente relacionadas. Hay fe como respuesta del hombre a Dios porque antes y como fundamento perenne hay revelación de Dios al hombre, incluso podríamos decir que fe de Dios en el hombre. La fe es un don de Dios y este carácter sobrenatural, gratuito y gracioso de la fe no significa sólo que la fe responde a la revelación previa de Dios, sino que esa respuesta también es ofrecida al hombre como una gracia divina, como un don de Dios. «El acto de la fe sólo es posible, cuando la mente y el corazón del creyente se mueve dentro de la gracia de Dios» (D. Hercsik). El testimonio bíblico es abundante y ha sido mantenido por la Iglesia a lo largo de las diversas controversias que de alguna forma ponían en entredicho esta gratuidad de la fe (pelagianismo, racionalismo, jansenismo). No podemos entrar ahora en detallar este testimonio bíblico así como los hitos históricos en la historia del dogma y del magisterio de la Iglesia que han perfilado esta doctrina del carácter sobrenatural de la fe. Pero toda esa discusión y discernimiento doctrinal nos deja dos enseñanzas fundamentales. La primera es que cuando pensamos en el acto de fe no podemos hacerlo como si hubiera una parte o zona que corresponde a Dios y otras al hombre. Toda la realidad de la fe es divina, proviene de Dios; y toda la realidad de la fe es humana, es también obra del hombre. Si pensamos esta relación desde categorías personales y no físicas, podremos entender que ambos estén presentes con sus características propias sin perder nada de su propiedad y cualidad. Dios como gracia original, fundamentadora y consumadora; el hombre como libertad receptora y acogedora de la gracia, siendo llevado así a su más alta dignidad y más profunda vocación humana. Porque como ha recordado la teología del siglo XX Dios no es enemigo de la vida humana. Al contrario. A una mayor cercanía de Dios, mayor es la consistencia de la realidad humana; a mayor gracia, mayor libertad del hombre. 15 Cuanto más conscientes seamos de la dimensión divina y gratuita de la fe, mayor es el compromiso de nuestra libertad y mayor implicación de nuestra naturaleza. Y la segunda enseñanza es que aunque la fe sea una gracia y un don, esto no significa que Dios se la de a unos pocos. Precisamente porque es gratuita es universal. La gratuidad de la fe asegura su universalidad. Dios ofrece su revelación y la posibilidad de la respuesta en la fe a todos los hombres. Pero es obvio que esa respuesta dada ya como posibilidad a todo hombre en cuanto que es constitutivamente un oyente de la palabra sostenido por la gracia de Cristo, tiene que hacer eficaz esa fe desde su respuesta libre. A esta cuestión le dedicaremos ahora nuestra atención. c) La fe es una realidad humana La fe es un acto humano, plenamente humano, quizá el que expresa mejor la esencia o la naturaleza más íntima y propia de su humanidad. Por eso, no puede ser entendido como un acto humano aislado, sino aquello que expresa la disposición global del hombre desde la que responde por la gracia a la revelación de Dios que le interpela (Balthasar). La fe, por lo tanto, no es algo contrario a la naturaleza racional del hombre, aunque tampoco se explica totalmente desde su propia naturaleza. No es ni una paradoja absoluta que nada tiene que ver con lo que el hombre es desde su propia naturaleza (Kierkegaard) ni algo meramente humano inteligible desde los límites puros de la razón, sea esta teórica (Lessing) o práctica (Kant). Dios hace posible que el hombre responda a la invitación que le hace para habitar en su comunión y en su compañía. Pero es el hombre quien responde. La fe es un acto humano y como tal es racional y libre. Tanto por la esencia de la fe como por la dignidad del ser humano hay que afirmar y defender la plena libertad del acto de fe. Ni la violencia ni el proselitismo son dignos de la fe en Dios y de la libertad del hombre. «La verdad de un amor no se impone con la violencia, no aplasta a la persona»16. La fe es un don y una propuesta a un hombre libre. El cristianismo, por lo tanto, no necesita a un hombre esclavizado y hundido para hacerle la oferta de la fe; ni puede utilizar su indigencia para colarle subrepticiamente la fe religiosa; menos aún puede utilizar la violencia física, psíquica, moral o espiritual para lograr un creyente. La fe requiere un hombre libre que desde el centro de su ser reconoce que Dios es su fundamento y su futuro y se entrega libremente a él. Esto no significa que la fe sea una posibilidad más entre otras donde el hombre elige o rechaza la revelación de Dios, quedando irrestricta su naturaleza. La fe no es una opción más para la vida del hombre, sino el lugar donde su naturaleza, humana, racional y libre, alcanza su plenitud y estado de consumación. Es el lugar de su vocación cumplida y lograda; o, por el contrario, de su frustración. El papa Francisco asumiendo el impulso de Benedicto nos ha 16 PAPA FRANCISCO, Lumen fidei, 34. 16 recordado esta verdad fundamental. Por eso nos exhorta con estas palabras: «es urgente recuperar el carácter luminoso propio de la fe, pues cuando su llama se apaga, todas las luces acaban languideciendo. Y es que la característica propia de la luz de la fe es la capacidad de iluminar toda la existencia»17. d) La fe es una realidad divina y humana Por lo tanto, ni Dios solo ni el hombre solo. Ni los dos, pero separados. La fe es ese misterio nupcial del encuentro entre el Dios que ha querido ser definitivamente el Dios-­‐con-­‐nosotros y el hombre que está llamado a ser definitivamente el hombre con Dios. La fe tiene que ver con Dios, pero no con un Dios abstracto, lejano, totalmente Otro, sino con el Dios encarnado, revelándose en la historia de los hombres y dándose por medio del Espíritu, suscitando así, desde la conciencia y libertad del hombre la respuesta a esta revelación. La fe es una realidad humana en cuanto esa humanidad está pensada y querida como distinta de Dios aunque llamada esencialmente a la comunión con él. Ambas dimensiones han sido unidas en la persona de Jesucristo, quien es mediador y plenitud de la revelación de Dios para los hombres en la historia e iniciador y consumador de la fe de los hombres (Hb 12,3). La fe es así la participación en la vida de Dios desde la vida del Hijo, quien ha unido en él personalmente la realidad divina y la realidad humana. En una de las más profundas definiciones de fe, podemos decir con von Balthasar que «La fe es participación en la libre autoapertura de la vida y de la luz intradivinas»18. La fe es la participación en la vida y la luz de Dios que ha querido darse y abrirse libremente para que nosotros tengamos parte en ella. Todo lo que no llegue aquí, no puede ser comprendido como fe cristiana en sentido pleno. II. IMÁGENES DE LA FE La fe, como toda realidad personal en la que están implicados Dios y el hombre, es muy difícil de definir. La teología se ha esforzado en analizarla (analisis fidei) descomponiéndola en momentos y actos sucesivos; ha intentado describir el acto de la fe exponiendo las diversas dimensiones que comporta ese acto. Como ya hemos visto, en cuanto acción de Dios es sobrenatural y gratuita; en cuanto acto humano es libre, racional y experimentable, desde donde podemos hablar de las notas fundamentales de esa fe como cierta, oscura, salvífica y viva. Todas estas consideraciones y características son importantes. Pero a la larga hay que reconocer que analizar la fe es una acción imposible. Más que analizar el acto de la fe, que como la propia palabra indica, llevaría a su destrucción, la Escritura nos ofrece, ante todo, imágenes para hablar de la fe, para entrar en el misterio personal que comporta el encuentro vital entre Dios y el hombre; uno entregándose al conocimiento y el otro acogiendo en los más profundo de su ser. La encíclica 17 Lumen fidei, 4. 18 H. U. VON BALTHASAR, Gloria 1. La percepción de la forma, Madrid 1985, 146. 17 Lumen fidei dice esto mismo de una forma profunda, recordando de alguna forma el inicio de La catequesis para los principiantes de San Agustín: «Si queremos entender lo que es la fe, tenemos que narrar su recorrido, el camino de los hombres creyentes»19. Veamos algunas de esas imágenes, que nos remiten a su vez a la historia de los testigos, desde donde finalmente podremos comprender esta fe. 1. La fe en el dinamismo de la vida teologal Una de las primeras menciones de la fe la encontramos en el primer texto escrito que tenemos en el NT en lo que podemos llamar la primera definición de lo que significa ser cristiano: «Damos siempre gracias a Dios por vosotros, recordándoos en nuestras oraciones, haciendo sin cesar ante nuestro Dios y Padre memoria de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de la tenacidad de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo» (1Ts 1,2-­‐3). De este texto quiero resaltar tres aspectos. En primer lugar, hay que tener en cuenta que en esta primera descripción de la existencia cristiana aparecen por primera vez unidas lo que llamaremos después las tres virtudes teologales. Ellas presentan la totalidad de la persona en su dinamismo esencial. Por esta razón siempre que hablemos de la fe, la esperanza y la caridad, cada una de ellas tiene que ser pensadas en una profunda unidad en relación con cada una de las otras dos, ya que no se trata de partes distintas de nuestro ser y de nuestra vida, sino de tres dimensiones de una única realidad. En la introducción de la encíclica Lumen fidei el papa Francisco refiriéndose a cómo Benedicto a completado así la trilogía sobre las virtudes teologales escribe: «Fe, esperanza y caridad, en admirable urdimbre, constituyen el dinamismo de la existencia cristiana hacia la comunión plena con Dios»20. Y en segundo lugar tenemos que tener en cuenta que son tres dimensiones de la única persona, pero comprendida en acción, en acto: la obra de la fe, el trabajo del amor y la paciencia y tenacidad de la esperanza. Las virtudes teologales no son objeto de análisis como si fuera posible disecarlas y desmenuzarlas pormenorizadamente. Son una realidad viva, para ser contemplada en acto, en dinamismo: como una obra y un trabajo tenaz. Finalmente, lo más decisivo es que todo esto se realiza y se vive en Cristo, como el lugar decisivo desde donde se es realmente cristiano. Jesucristo, es verdad, es el objeto de la fe cristiana, en cuanto Mesías y Señor. Pero es también quien ha vivido de forma ejemplar la fe, la esperanza y la caridad por lo que los cristianos solo podemos creer, amar y esperar por él, con él y en él. Él, su persona, su cuerpo, es el lugar concreto donde cada uno de nosotros vivimos las virtudes teologales. 2. El sí de Dios al hombre y el amén del hombre a Dios 19 Lumen fidei, 8. 20 Lumen fidei, 7. 18 Según esto la fe es el ser humano entero, no una parte o dimensión determinada de él, quien vuelto hacia Dios se entrega a él. La fe es la respuesta del hombre al Dios que se revela, es decir, que se le manifiesta y le dirige la palabra personalmente, como un amigo a otro amigo. Si la palabra de Dios más que hablarnos de cosas, es Dios dándose a nosotros, la fe es la entrega del hombre a ese Dios que se le ha dado primero con anterioridad. Sólo porque Dios me ha hablado y en su palabra se ha entregado por mí, yo puedo responderle también con la entrega de mi vida a él. De esta forma estamos pensando la fe desde su nivel y su raíz más profunda como la relación que se instaura entre Dios y el hombre. Una relación de confianza, amistad, conocimiento, amor y entrega personal. En este sentido la fe del hombre a Dios presupone la fe y la confianza de Dios en el hombre. Es un acto de memoria21. Aquí sería bueno traer a colación el texto de 2Cor 1,19-­‐20, porque nos pone en la pista de forma inmediata en qué consiste la fe cristiana: «Porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, no fue sí y no; en él sólo hubo el sí. Pues cuantas promesas hay de Dios han tenido su sí en él. Y por eso decimos por él amén, para la gloria Dios» (2Cor 1,19-­‐20). Cristo es el sí de Dios al mundo, a los hombres. Donde él nos ha manifestado su fe y su confianza absoluta en el hombre, donde él se nos ha entregado hasta el final. A la vez, es en Cristo, por Cristo y con Cristo donde nosotros podemos decir sí, amén, a la gloria y santidad de Dios manifestada en Cristo Jesús. Este texto de la Segunda Carta a los Corintios hay que ponerlo en relación con otro del libro de Apocalipsis: «Así habla el Amén, el Testigo fiel y veraz, el Principio de la creación de Dios» (Ap 3,14). Esta es la máxima expresión a la que se llega en este camino. Hemos pasado de la afirmación de Jesús en el sermón del monte donde él se pone como fundamento y modelo para el nuevo camino de la Ley que nos propone (en verdad, en verdad os digo), a la designación a Jesús con el título el Amén. La fidelidad y fiabilidad de Jesús ha pasado de ser una acción de su misión a una definición de su persona. En este contexto tenemos que tener presente al Dios del Amén del AT al que se refiere Isaías exhortando al pueblo de Israel que se encuentra en la noche del destierro. Dios no nos ha abandonado. Él es fiel a sus promesas. No ha olvidado a su pueblo, sino que se ha hecho al camino para acompañar a su pueblo y padecer con él. Desde aquí entendemos que la forma más completa de la fe católica es el amén como aclamación y respuesta a toda la plegaria eucarística, incluida la doxología. Después de haber acogido la entrega de Dios en su Hijo, en cuerpo y sangre por nosotros, por él, con él y en él, respondemos como cuerpo de Cristo, amén a ese don de Dios en su Hijo. La entrega absoluta de Dios en la eucaristía, provoca en nosotros la respuesta en la fe como entrega absoluta a Dios. Aquí aparece debajo una cuestión teológica muy discutida pero que en mi opinión tiene consecuencias decisivas para la comprensión de la vida cristiana. Me refiero a lo que en terminología clásica se conoce como la fides Christi, es decir, la 21 Lumen fidei, 9. 19 pregunta por la posibilidad o no de hablar de la fe de Cristo en un sentido subjetivo; si él personalmente tuvo fe o es sólo objeto de fe de los cristianos. En realidad para poder aplicar a Jesús esta acción referida a Dios tenemos que ponernos de acuerdo en la definición de fe que usemos. Si pensamos que la fe es creer aquello que no vimos, desde luego que la perspectiva se nos queda muy limitada. La definición está inspirada en Hebreos y en Juan 20 ha tenido su expresión máxima en el catecismo popular del P. Astete. Aún teniendo una base bíblica no tiene en cuenta la riqueza del significado de la palabra fe. Subraya exclusivamente el aspecto teórico, de conocimiento, como asentimiento a una verdad revelada, y en contraposición a la visión. El Catecismo de la Iglesia Católica ofrece la siguiente: La respuesta del hombre al Dios que se revela; la Sagrada Escritura lo llama «obediencia de la fe»22. Con esta definición que remite a la carta a los Romanos se implica a todo el hombre y no sólo al aspecto del conocimiento; además ha perdido su sentido negativo –“no visión”– pero pone de relieve la acción del hombre ante la revelación de Dios. Ahondando en su comprensión cristológica, podemos decir que la fe es la participación en la fe de Cristo, en su perfecta fidelidad y amén al Padre. Sin negar los dos aspectos anteriores pone de relieve el carácter gratuito de la fe. Nos precede la gracia de Dios y el fundamento y el modelo de Cristo, pues la fe es participación en la vida de Dios, nos introducimos en la relación de obediencia filial del Hijo al Padre, mediada por el Espíritu. El papa Francisco siguiendo las notas de Benedicto en la encíclica Lumen fidei no se atreve a hablar directamente de la fe de Jesús en sentido estricto (para no entrar y sancionar una cuestión teológicamente debatida) cuando habla de los testigos de la fe. Sin embargo, citando el texto de Gal 2,20 y en concreto respecto a la expresión la fe del Hijo de Dios explica: «Esta “fe del Hijo de Dios” es ciertamente la fe del Apóstol de los gentiles en Jesús, pero supone la fiabilidad de Jesús, que se funda, sí, en su amor hasta la muerte, pero también en ser Hijo de Dios»23. La «fe-­‐fiabilidad» de Jesús está fundamentada en su acción de entrega y amor hasta la muerte, pues allí es donde se manifiesta plenamente su obediencia a Dios y su amor a los hombres, pero más radicalmente está fundamentada en su ser, en ser Hijo, radicado de forma absoluta en Dios Padre. Y más adelante, se atreve a asumir el sentido de esta expresión para nuestra vida de fe al decir: «La plenitud a la que Jesús lleva a la fe tiene otro aspecto decisivo. Para la fe, Cristo no es sólo aquel en quien creemos, la manifestación máxima del amor de Dios, sino también aquel con quien nos unimos para poder creer. La fe no sólo mira a Jesús, sino que mira desde el punto de vista de Jesús, con sus ojos: es una participación en su modo de ver»24. «El cristiano puede tener los ojos de Jesús, sus sentimientos, su condición filial, porque se le hace partícipe de su Amor, que es el Espíritu. Y en este Amor se recibe en cierto modo la visión propia de Jesús»25. 22 Cfr. CEC 143. 23 PAPA FRANCISCO, Lumen fidei, 17. Hay que ver la edición alemana y la italiana. 24 ID., Lumen fidei, 18. 25 ID., 21. 20 Si nuestra fe nace de la fe de Jesús y consiste en una participación en la vida divina a través de su obediencia y relación al Padre tenemos que mirar cuales son los rasgos más importantes de esta fe de Jesús: a) Es recepción del amor del Padre e implica la entera disponibilidad a su mandato y misión: Bautismo y misión de Jesús (Mt 3,13–4,1.12-­‐14); b) Se fundamenta en una relación de libertad y confianza infinitas, aun cuando esta confianza tiene que ser acrisolada desde la obediencia: Abba (Mt 6,9-­‐15); c) Se convierte en profundo agradecimiento a Dios: «Te doy gracias, Padre,…» (Mt 11,25-­‐31); d) Pasa a ser una expropiación de la voluntad propia en virtud de la del Padre que nace de la libertad y de la confianza en su poder “Abba, Padre, todo es posible para ti; aparta de mí esta copa; pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres” (Mc 14,36-­‐42); e) Termina siendo una entrega absoluta en las manos del Padre, aun en la noche de la fe y el abandono: “Dios mío Dios mío por qué me has abandonado” (Mc 15,33; cfr. Sal 22,2); confiando en que el poder de Dios lo resucitará: “En tus manos pongo mi espíritu” Lc 23, 46 (Sal 31,6). 3. La fe como roca y fundamento Con este texto y esta expresión (amén) nos acercamos a una primera imagen de la fe que podemos rastrear en la Escritura. La fe dice estabilidad y fundamento, porque quiere expresar el acto de confianza que uno tiene para poner asiento en una realidad, en otra persona, que le sostenga y le soporte. Lo que nosotros decimos actualmente por fe, en el Antiguo Testamento se expresa con palabras que tiene la raíz haman: estar firme y seguro, de la que viene nuestra expresión amén. La imagen que mejor expresa esta relación de Israel con Yahvé es la de la roca. Tú eres mi roca, tú eres mi fortaleza, tú eres mi alcázar, el lugar donde puedo sentirme seguro y donde puedo poner mi absoluta confianza (Sal 61,4; 62,3.7.9). Por esta razón fe sólo se puede tener en Dios. Cuando Israel cae en la idolatría, cuando cree en otros dioses, pone en riesgo su existencia. Así el profeta Isaías advierte al rey Acaz que en vez de fiarse del Señor prefiere hacer alianza con los hombres poderosos. En este contexto hay que entender la expresión: «si no creéis no subsistiréis» (Is 7,9), que traducida «si no creéis, no comprenderéis», va a ser decisiva en la historia de la fe y la teología cristiana26. La advertencia de Isaías es que si Acaz no pone en Dios su asiento y su roca, si no se funda en él, no podrá subsistir en el futuro. Porque su seguridad es falsa y la casa que ha construido, en el fondo, amenaza destrucción. La fe tiene que ver con la decisión de construir la casa sobre roca, sobre un cimiento consistente que soporte las tormentas y huracanes; o sobre arena, sobre un cimiento falso, donde la casa ante el primer envite o contrariedad se nos derrumbe. Esta reflexión se prolonga en el NT cuando se presenta a Simón como Pedro, o mejor dicho la confesión de fe que hace en Jesús como el Hijo de Dios vivo y que es otorgada como una dádiva divina, como 26 Cfr. Lumen fidei, 23-­‐24. 21 roca sobre la que Cristo edificará su Iglesia (Mt 16,18), o al mismo Cristo como fundamento insustituible (1Cor 3) y piedra angular de la Iglesia (Sal 118,22; Mc 12,10; Hch 4,11; Rm 9,33; 1Pe 2,6-­‐8). Podemos hacernos estas simples preguntas: ¿En quien creemos? ¿Creemos en Dios? Lo sabremos si respondemos a estas otras: ¿en quién tengo puesta mi confianza?, ¿en quién me apoyo en los momentos decisivos de mi vida?, ¿sobre qué fundamento tengo asentada mi vida? 4. La fe como camino y seguimiento La fe es descrita en la carta a los Hebreos como «fundamento de las cosas que se esperan» (Heb 11,1). Una definición que recoge la imagen de la fe como fundamento, como la roca que se pone debajo para una posterior construcción, según hemos visto anteriormente. Pero si nos fijamos bien en la imagen añade una nota particular. Es fundamento, hypostasis, lo que se coloca debajo de lo que se espera. La fe, siendo seguridad y apoyo, es apertura al futuro que nos aguarda, es camino realizado desde la fidelidad de la fe y apertura a la esperanza de la promesa que nos aguarda. La fe es tanto roca como camino; seguridad y firmeza, como también riesgo y movilidad. «La seguridad de le fe nos pone en camino»27, dice la Lumen fidei. Si continuamos fijándonos en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, en él se nos van presentando diferentes modelos de hombres de fe. Toda la historia de la salvación puede ser vista como historia de la fe. Entre esos testigos destaca Abrahán, nuestro padre en la fe. De él se dice lo que ya ha quedado como descripción normativa de lo que es la fe desde un punto de vista existencial: «Por la fe, Abrahán, al ser llamado por Dios, obedeció y salió hacia la tierra que había de recibir en herencia, pero sin saber a donde iba. Por la fe habitó en la tierra de sus promesas como en tierra extraña». La fe es respuesta a la llamada previa de Dios. Una respuesta que se traduce en un éxodo, en una salida de la tierra conocida a un lugar todavía desconocido. Por esta razón, la fe supone riesgo y arrojo, es un salto de lo conocido a lo desconocido, de lo que tenemos bajo nuestro control, a aquellos que nos desborda y nos sobrepasa. «Es una llamada a salir de la tierra, una invitación a abrirse a una vida nueva, comienzo de un éxodo que lo lleva hacia un futuro inesperado»28. Ambas imágenes no están en contradicción. Poner a Cristo como roca y fundamento de la vida es responder afirmativamente a su invitación a seguirle. Un seguimiento que supone un cambio, un salto, una conversión y que exige un peculiar itinerario: caminar detrás de Jesús, siguiendo sus huellas (Mc 8,34-­‐38; 1Pe 2,18-­‐25), «puestos los ojos en él, el autor y el consumador de la fe, el cual, en vez del gozo que se le ofrecía, soportó la cruz, sin miedo a la ignominia, y está sentado a la diestra del trono de Dios» (Heb 12,2). La fe es camino y seguimiento, es participación en el mismo camino de Jesús vivido como servicio a los hombres y como obediencia a Dios, en su entrega a la muerte y en la participación en su 27 Lumen fidei, 34. 28 Lumen fidei, 9. 22 victoria definitiva (Rm 8,28-­‐30). La fe es un cambio de valores respecto a lo que estimamos ganancia o pérdida. Es un conocimiento nuevo de Cristo, del poder de su resurrección y de la comunión en sus padecimientos, que nos lleva a correr una carrera en la que olvidando todo lo que está detrás nos lanzamos a lo que viene por delante, esperando que sea Cristo quien nos alcance y de su propia manos nos conduzca hacia la meta (Flp 3,7-­‐16). Por eso podemos decir con el papa que «el creyente no es arrogante; al contrario la verdad le hace humilde, sabiendo que, más que poseerla él, es ella la que le abraza y le posee. En lugar de hacernos intolerantes, la seguridad de la fe nos pone en camino y hace posible el testimonio y el diálogo con todos»29. 5. La fe como luz y conocimiento La fe es fruto de la acción gratuita de Dios que sale al encuentro y de la decisión libre del hombre que arriesga y se decide. En este sentido es acontecimiento y conversión, anunciación y obediencia, provocación y salto. Pero una vez que hemos dicho esto; una vez que hemos decidido en esta dirección, necesitamos razones, argumentos, luz que nos hagan razonable y habitable humanamente esa fe que profesamos y que proponemos. Desde la certidumbre de un sólido fundamento (amor de Dios) podemos lanzarnos con atrevimiento al camino que tenemos por delante hacia la meta que nos aguarda. Pero para ese camino necesitamos una luz que nos guíe y nos ilumine. Por eso la Escritura habla también de la fe como una luz que implica un conocimiento. Un conocimiento de Dios, como una realidad nueva, que aunque era presentido y deseado en el fondo de nuestro interior, desde la fe se nos revela como una realidad nueva y sorprendente. La fe es la luz de Dios desde la cual somos capaces de ver la luz. En tu luz vemos la luz y por eso el apóstol pide que sean iluminados los ojos de nuestro corazón para que sepamos cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados, la riqueza de la gloria que se nos dará en herencia y la eficacia de su fuerza poderosa (Ef 1,18). La tradición de la Iglesia ha hablado siempre de los ojos de la fe o de la luz de la fe. Unos ojos que tienen su raíz en el corazón, como símbolo del centro personal y más íntimo de cada hombre. Sólo desde aquí es posible ver y conocer a Dios. Pero la fe no sólo es la luz de Dios para que veamos la luz, para que le veamos a él en su gloria y santidad, sino que es luz para que desde él, desde su luz, desde la perspectiva de su mirada, seamos capaces de ver todas las cosas con ojos nuevos, como una nueva creación. La luz de la fe nos da profundidad y perspectiva en nuestra mirada, tantas veces atada a lo más bajo y superficial. Si la fe no anula la historia normal de los hombres, con sus avatares y aventuras, con sus gozos y sus sufrimientos, sí los coloca y los comprende desde una nueva dimensión dándoles un nuevo sentido. El creyente sufre con el dolor propio y del prójimo, con la 29 Lumen fidei, 34. 23 enfermedad y la muerte; padece el sinsentido que tantas veces aparece en medio de la historia de los hombres. La fe no es la varita mágica que hace más fácil nuestra vida eliminando de nuestro cuerpo el dolor y la muerte. Sino la capacidad para vivir esas realidades y situaciones desde la hondura y profundidad del misterio de Dios asociándonos a la vida de su Hijo por la fuerza y el don de su Espíritu. Aquí encaja perfectamente la encíclica del papa Lumen fidei. La fe es luz; el evangelio es ilustración. Hay que recuperar de forma urgente el carácter luminoso propio de la fe. Una luz objetiva, no ilusoria que ilumina toda la existencia cuando esta fe es comprendida desde estas cuatro perspectivas. En primer lugar como encuentro con la persona de Jesucristo (1Jn 4,16), quien lleva a plenitud la fe de todos los testigos del AT que nos han ayudado a comprender mejor el don de la fe. En segundo lugar hay que tener presente que la fe es a su vez camino de conocimiento y búsqueda de la verdad (Is 7,9); si el amor y la fe se quedan en el ámbito del sentimiento, sin conexión real con el conocimiento y con la verdad, el amor se quedaría en el ámbito de lo penúltimo, no de lo definitivo y la luz de la fe permanecería en el reino de la ilusión. La fe, en tercer lugar, es hogar común que une y en el que se nos trasmite esa fe mediante la Tradición (1Cor 15) concretada en los sacramentos (bautismo-­‐eucaristía), la oración (Padrenuestro), el decálogo (mandamientos) y el símbolo de la fe (credo). Y, finalmente, la fe es relación con la sociedad y con todo hombre que trabaja en la edificación de la ciudad futura (Heb 11,16). Cuando dejamos que la fe sea esto, encuentro, camino, hogar y relación, entonces la percibiremos como luz que ensancha enriquece y acrecienta nuestra vida humana haciéndola más grande, más bella, más verdadera. Es aquí cuando podemos realizar con nuestra propia vida una obra de arte, cuando podemos ser una obra bella y singular a imagen y desde la luz de Dios. 6. Fe-­‐amor-­‐esperanza Como hemos dicho al comienzo de estas imágenes, la fe no puede entenderse separada del amor y de la esperanza. Las tres forman una única urdimbre. Por eso podemos decir que la fe en última instancia es la entrega confiada y amoroso del hombre al Dios que se le ha entregado y le ha amado primero. Por eso la Escritura también ha utilizado para hablar de la fe la imagen del amor esponsal. El Papa en su última Encíclica nos lo ha recordado de forma muy bella trayendo a nuestra memoria los textos admirables del profeta Oseas y Jeremías, e incluso los textos del Cantar de los Cantares, en donde se nos narra lo que Dios es capaz de hacer para atraernos y llevarnos a su amor. La fe no es sólo creer aquello que no vimos. Sino que sobre todo es responder al amor de Dios que ya hemos experimentado y del que nada ni nadie nos podrá separar (Rm 8,31-­‐39). Desde aquí entendemos que la idolatría sea comprendida como un adulterio y el adulterio como una idolatría. La fe al final no es un problema de conocimiento, ni 24 siquiera de buena voluntad, sino que es una cuestión de amor. De dejarse amar y de ser amado, de amar y corresponder a ese amor. Y la fe se consuma en la esperanza. La fe es un acto de memoria en el pasado y en la acción previa de Dios; pero es también un acto de memoria futuri; es memoria de promesa y fundamento de esperanza. La fe nos abre a una vida nueva que está por venir, pero que podemos ya gustar anticipadamente en este mundo. La fe es ya una participación incipiente y germinal en la meta y el destino que nos aguarda. La fe es la participación en la vida divina, a través de la vida del Hijo de Dios. Supone, por lo tanto, colocarlo como fundamento, atreverse a seguir su camino, dejar que sea su luz la que nos ilumine, su amor el que nos ate, para participar finalmente en su victoria y en su destino. Por eso concluyo recuperando unas palabras con las que exhortaba San Pablo a los Filipenses: «Hermanos, yo no creo que lo haya alcanzado. Pero una cosa hago: olvidando lo que queda atrás y lanzándome a lo que tengo por delante, corro hacia la meta, hacia el galardón al que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús… Cualquiera que sea el punto al que hayamos llegado, sigamos adelante en la misma línea» (Flp 3,13-­‐15). 25 III EL CONTENIDO DE LA FE La fe remite, como veíamos antes, a una realidad real divino y humana, que hemos caracterizado como misterio por su carácter personal y su singularidad irreductible. Es un encuentro personal y como tal no puede quedarse reducido a su formulación. La fe no es una realidad dada total y absolutamente desde un inicio, sino que es un camino. Aquí la expresión de Tomás de Aquino es insuperable: “Fides non terminatur ad enuntiabile sed ad rem” (ST II-­‐II, q.1, a.2, ad). La fe tiene una estructura exodal, es decir, siempre está en salida hacia nuevos lenguajes, nuevas palabras, nuevas formulaciones. Porque la fe en su entraña y estructura es siempre un éxodo de la existencia, de lo conocido a lo desconocido; de lo dado a lo que está por venir; de lo visible a lo invisible. La fe tiene en Dios su término y su fin. La fe es participación en la vida divina y este es el misterio de la Trinidad. No obstante, en el Credo este misterio trinitario se nos manifiesta en un lenguaje y unas fórmulas que es necesario conocer para crecer en nuestra adhesión personal a Dios, pues aun siendo posible distinguir el acto de fe (fides qua) del contenido de la fe (fides quae), ambos aspectos son inseparables. I. EL MISTERIO DE DIOS TRINITARIO La primera palabra del Credo es “[yo] creo”. El punto de partida, por lo tanto, somos nosotros en la totalidad de nuestra existencia personal que desde el fondo del corazón nos abrimos a una realidad que nos desborda y nos supera infinitamente y de la que decimos que es el fundamento en el que asentamos nuestra vida (Padre), la realidad amorosa que nos salva arrancándonos de la muerte y del sinsentido (Hijo) y el futuro que nos otorga la esperanza de un destino feliz y pleno (Espíritu). El verbo está unido a una preposición «eis» en griego o «in» en latín. Con ella se quiere dar un sentido único y personal. Único porque creer así sólo se puede en Dios. Sólo se puede creer en Dios porque este acto de fe significa no sólo creer su existencia (Deo); o darle crédito en lo que dice y testimonia de sí (Deum). Sino que asumiendo estas dos perspectivas, la fe en él significa entregarse a él; poner la vida entera en sus manos (in Deum). Este es el sentido personal desde donde tiene que ser entendido el Símbolo de la fe. Antes que creer en verdades, creemos, vivimos y existimos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. 1. El carácter histórico de las formulaciones de fe Las confesiones, los credos y los símbolos de la fe que nos han trasmitido el contenido fundamental de lo que creemos no caen del cielo, sino que tienen un proceso complejo de elaboración que hay que comprender desde la voluntad de fidelidad a la tradición apostólica recibida (como pescadores, no como 26 aristotélicos), la comprensión del contenido evangélico en un contexto cultural nuevo (helenismo) y las interpretaciones deficientes del misterio de Dios (herejías) ante las cuales y con la respuesta a ellas se va construyendo una identidad (F. Young). Todo ello elaborado desde un principio catalizador que varía según el momento histórico determinado. Así, los Credos primitivos que encontramos en el NT están centrados en la confesión del kerygma centrado en el misterio pascual, la muerte y la resurrección de Cristo (1Cor 15,1-­‐8). Las reglas de la fe que nacen a partir del siglo II están determinadas por la defensa de la fe en el Dios Padre creador (1º artículo), como forma de entender el monoteísmo y la relación fundamental entre Dios y el mundo. Los Símbolos del siglo III y especialmente en el siglo IV se configuran desde la preocupación por la clarificación doctrinal de la condición filial de Jesús y su naturaleza divina (Nicea), como una forma de entender la verdad de la encarnación de Dios (2º artículo); y, en la segunda mitad del siglo IV, se desarrollará el tercer artículo del Credo desde la pregunta por la naturaleza divina y personal del Espíritu como forma de entender la divinización de las criaturas. Hay que señalar que las formulaciones de la fe no son ni verdades aisladas, ni sistema de doctrinas. Remiten a una historia de salvación, que es resumida en forma de enseñanza y doctrina, para finalmente ser expresada en el molde de la confesión. Veamos brevemente este proceso histórico que ha configurado el contenido de nuestros Símbolos de fe y que a través de sus expresiones quieren conducirnos al Dios que ha querido ser ya para siempre el Dios-­‐con-­‐nosotros. 2. Las primeras reglas de fe: Creo en Dios Padre creador La regla de la fe son los contenidos fundamentales del Cristianismo, como comentario a la fe bautismal, que es utilizado en la catequesis y que sirve como canon para determinar la verdad de una doctrina. Las encontramos en autores de la talla como Justino, Tertuliano, Ireneo, Orígenes. Mezclan un componente de creatividad personal y de fidelidad a la fe recibida. Están formadas por tres artículos. El primero, referido al Padre creador; el segundo al Hijo encarnado y el tercero al Espíritu. En este momento el elemento más importante de su elaboración es la fe en la creación (F. Young), afirmada en el artículo primero y fundamental, según una expresión de Ireneo de Lyon en la Demostración de la predicación apostólica. Es obvio que esta primacía tiene un sentido cronológico, es decir, que la confesión de fe en Dios Padre ha de ir delante de la confesión de fe en el Hijo y en el Espíritu. Así es desde el punto de vista de la historia de la salvación, pues Dios se manifestó primero como Padre en el AT, como Hijo en el NT y ahora se nos revela como Espíritu (Gregorio Nacianceno). El sentido cronológico es pues evidente. Pero Ireneo quiere decir algo más. Junto a la expresión primero añade principal. La primacía se convierte aquí en una cualidad frente al resto. Es como si este primer artículo fuera el fundamento de los otro dos. Y efectivamente así es. No sólo porque el Padre es la fuente en la vida divina, del Hijo y del Espíritu, sino 27 también porque sin esta confesión en el único Dios, Padre todopoderoso, no sería posible afirmar la encarnación del Hijo de Dios y la divinización obrada por el Espíritu en su Iglesia como sacramento universal de salvación en el camino de la recapitulación de todas las cosas en Cristo y Dios sea todo en todos. La fe monoteísta en un único Dios Padre (por lo que ya integra implícitamente al Hijo y al Espíritu) es capital para entender el resto de los artículos del Credo y sus formulaciones dogmáticas. Así como el primer artículo no es plenamente comprensible si no es desde el segundo (Hijo) y el tercero (Espíritu). Frente a una comprensión de la revelación que separa al Dios invisible, el Padre del Nuevo Testamento, y el Dios creador del Antiguo Testamento, las primeras confesiones cristianas afirman sin dudar la unicidad de Dios. Sólo existe un único Dios que es Padre, Señor y soberano de todo, creador de todas las cosas. En sentido fuerte, en sentido ontológico, no hay realidades extrañas, poderes malévolos, fuerzas oscuras que puedan poner en entredicho el poder bondadoso y creador de Dios. El mal y la oscuridad existen, pero si no están en el origen como una fuente propia frente al Dios creador, tampoco estarán al final como última palabra de la vida humana y de la historia del mundo. Si Dios está en el origen de todo como único principio, él será también el único final. La esperanza se funda en la fe en el Dios creador, como bien sabía la madre de los macabeos cuando alentaba a sus hijos a que fueran fieles al Dios que le dio el ser desde sus entrañas maternas, porque quien los creó les devolvería misericordiosamente la vida (cfr. 2Mac 7,23). 3. Los Símbolos de la fe: La divinidad de Jesucristo (Nicea) y del Espíritu Santo (Constantinopla I) Los primeros símbolos aparecen en torno al siglo III. Son credos locales que representan la enseñanza de un obispo de una Iglesia particular. Están así vinculados al bautismo en el cual se le entrega al bautizado (traditio) para que sea recitado por este (reditio). Esta recepción y recitación se hacía bien en forma interrogativa o en forma declarativa. Parece que los más tradicionales son los de forma interrogativa, cuya huella la tenemos en la liturgia actual en el bautismo y en la renovación de este acontecimiento en la vigilia pascual. La fe es un diálogo entre Dios y nosotros y esta forma de interrogación y respuesta se adapta perfectamente a esta estructura fundamental de la vida cristiana. Respecto a los credos en forma declarativa tenemos que citar los más conocidos por la liturgia como son el Niceno-­‐Constantinopolitano (s. IV) que nace en la Iglesia de Oriente, aunque es asumido por la Iglesia latina a partir del Concilio de Calcedonia en el 451; y el Apostólico, proveniente de Roma, cuyos orígenes se pueden encontrar en el siglo III (Antiguo Credo Romano) y que en la forma actual se remonta al siglo VI. Este solamente ha sido utilizado en la Iglesia occidental, no en el Oriente cristiano. En el Símbolo de Nicea los Padres no quisieron innovar una nueva doctrina sobre Dios yendo más allá del testimonio bíblico, sino más bien preservar al monoteísmo cristiano de la helenización arriana (como pescadores, no 28 como aristotélicos). Por esta razón, a través de un término griego se conserva el verdadero sentido del monoteísmo cristiano. Por eso, como veremos también más adelante, Nicea más que una helenización del cristianismo supone una des-­‐ helenización. Confieren a la fórmula bautismal su interpretación decisiva para todo el futuro de la Iglesia. Explican la economía salvadora de la trinidad, afirmando con rotundidad que en ella el Padre se revela y se comunica realmente, y no otro, a través de su Hijo y su Espíritu. La referencia al Padre, al Hijo y al Espíritu es el armazón en el cual se van integrando las diferentes afirmaciones referidas a cada una de las personas divinas. Sin negar el monoteísmo, el Símbolo no realiza una confesión de fe explícitamente monoteísta referida a una única naturaleza para desplegarse después en tres personas (Creo en Dios: Padre – Hijo – Espíritu) sino más bien ya directamente trinitaria (creo en un Dios Padre, en un solo Señor Jesucristo, en el Espíritu Santo), donde la unidad está afirmada desde la persona del Padre. «Creemos en un solo Dios Padre Todopoderoso, creador de todas las cosas, visibles e invisibles».El único Dios no significa la sustancia de Dios, que estaría como sustrato común de las tres personas divinas, sino que se refiere directamente a la persona del Padre. Esto tiene una importancia fundamental. En el origen de todo y como fuente de todo (incluso de la divinidad) no está una sustancia ciega, inmóvil, inmutable, sino una realidad personal, la persona del Padre. Algo que repercute directamente en nuestra comprensión de Dios, pero que a la vez tiene una incidencia fundamental en la comprensión del mundo y de la persona humana. La relación del Padre con la creación está expresada en las antiguas fórmulas de fe tradicionales, como hemos visto anteriormente. Él es el origen último de toda la realidad, así como se afirma de él que es el origen ontológico en la Trinidad. El artículo referido al Hijo será el que experimente un enriquecimiento sustancial. Aquí se añadirán las fórmulas de la teología nicena para responder a las afirmaciones de Arrio, al interpretar el sentido del término bíblico Hijo de Dios, o la filiación de Jesús, para no dejar escapatoria a una posible interpretación arriana. El punto de partida es la designación de Cristo como Hijo de Dios (v. 5). Ella fue siempre el fundamento y el punto de partida de la cristología de la Iglesia antigua. La cuestión está en cómo entender esta filiación de Jesús. Por esa razón utiliza una expresión que desde el punto de vista formal es la más importante: me refiero al término toutestin, que significa es decir. Nicea quiere explicar el contenido bíblico, no innovar doctrina. El Hijo no ha sido engendrado de la nada, como primera de las criaturas y en función de la creación (fiat lux creador) sino que ha sido engendrado de la misma sustancia (ousía) del Padre. Este término griego, lo mismo que después el controvertido homoousios no hay que entenderlo como un término técnico filosófico. Con él sólo se quiere expresar que la generación del Hijo no procede de la nada, sino de la realidad del Padre. De aquello que sea el Padre, de ahí, proviene el Hijo por generación. De esta forma se puede afirmar que el Hijo participa en toda su plenitud de la esencia divina. A partir de aquí se añaden tres afirmaciones para apoyar esta lectura: Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero del 29 Dios verdadero y se aclara una cuestión que hasta entonces había sido ambigua: la diferencia entre creación y generación. Finalmente se repite lo ya dicho desde una expresión que 25 años después se convertirá en el santo y seña de Nicea: homoousios to Patri. La referencia al Espíritu es muy breve, siguiendo también las fórmulas tradicionales. Hasta que no sea puesta en cuestión su divinidad no será objeto de explicación y aclaración (Constantinopla 381). Nicea se contenta con colocarlo en el mismo nivel que al Padre y al Hijo, pero sin aclarar la naturaleza específica de su divinidad, su modo de procedencia, etc. Constantinopla I completará esta laguna. Y así desarrollará el tercer artículo en seis cláusulas que afirman la divinidad del Espíritu, su pertenencia a la Trinidad, su procesión del Padre y su actividad salvífica con una máxima fundamental. Si el Espíritu no es el Santo, el que pertenece a la categoría del Señor, de Dios y de Cristo, digno de la misma adoración y alabanza, presente y actuante en la creación y la nueva creación dando vida y vida eterna, no puede santificarnos. La economía de la salvación, por tanto, estaría incompleta y todavía pendiente. Es necesario advertir que Constantinopla sigue la lógica de Nicea pero por un camino diferente para evitar la controversia suscitada en torno al término homoousios. Con terminología bíblica, doxológica y litúrgica se afirma sin ambigüedad la consustancialidad del Espíritu con el Hijo y el Padre. Este dato es muy importante, pues podemos comprobar cómo se puede llegar a una misma afirmación por dos formas de lenguaje diferentes. Lo que finalmente resulta es que la doxología de la gloria y la adoración, la ontología de las naturalezas y las personas y la soteriología expresada en el por nosotros y por nuestra salvación están estrechamente relacionadas. Y en realidad eso es lo que hacemos cada vez que cantamos y rezamos el Símbolo de la fe: confesar doxológicamente el ser de Dios que se ha hecho carne y comunión por nosotros. El desarrollo de los Símbolos del siglo IV en torno al ser trinitario de Dios no tuvieron como catalizador la curiosidad por indagar en sí mismo el ser de Dios, sino fundamentar la economía de la salvación. Si el Padre no es el Dios creador no podemos vivir con confianza absoluta en el mundo. Si el Hijo no es Dios, su encarnación no puede ser considerada la revelación de Dios y la divinización del hombre. Si el Espíritu no es Dios no puede santificarnos. No creemos en Dios como un objeto separado de nuestro ser y espacio vital. La fe en Dios consiste en entrar en su vida divina porque él ha querido salir fuera de sí mismo para compartir la suya con nosotros. Es una entrada en la comunión de vida divina. No es un Dios abstracto y formal en quien creemos, sino en el Padre que al darse enteramente genera la vida de su Hijo; creemos en Cristo, quien en respuesta agradecida se entrega al Padre y de cuya entrega mutua y amor procede el Espíritu común de ambos, en quien creemos como principio de vida y de vida eterna para la entera creación. Es precisamente la fe en Cristo la que nos permite en la libertad que nos da el Espíritu tener libre y confiado acceso al misterio de Dios Padre (EF 2,18). 30 II. LA IGLESIA EN EL SÍMBOLO DE LA FE La Iglesia no es Dios, sino su criatura. ¿Por qué decimos en el Credo que creemos en la Iglesia? Ya desde los primeros símbolos de la Iglesia, los cristianos distinguieron entre el objeto propio de la fe: sólo Dios; y la Iglesia como lugar y forma del acto de creer. Creemos sólo en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo; y en la Iglesia en cuanto que obra del Espíritu Santo, desde los ojos de la fe, como el lugar donde este Dios se nos hace presente como misterio de comunión. Creer la Iglesia no es hacer de ella una realidad divina. Su origen está en la voluntad salvífica de Dios, de ahí decimos que es misterio; pero es una realidad humana e histórica formada por hombres que nunca pueden ser hechos objetos específicos de fe en el sentido de entrega personal de la vida. Pero la Iglesia no es ajena a la fe del creyente. Ella es el lugar concreto desde donde se cree, es decir, creemos eclesialmente: el yo creo siempre es en plural creemos; y a la vez de alguna manera forma parte de nuestro contenido de fe en la medida en que la confesamos obra de Dios en cuyo seno está presente y actuante el Espíritu Santo haciendo de ella la Iglesia una, santa, católica, apostólica. Así se expresa el Catecismo: «Creer que la Iglesia es “Santa” y “Católica”, y que es “Una” y “Apostólica” (como añade en Símbolo Nicenoconstantinopolitano) es inseparable de la fe en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el Símbolo de los Apóstoles, hacemos profesión de cree que existe una Iglesia Santa (“Credo… Ecclesiam”), y no de creen en la Iglesia para no confundir a Dios con sus obras y para atribuir claramente a la bondad de Dios todos los dones que ha puesto en su Iglesia (cfr. Catech. Rom. 1,10,22)»30. 1. Su lugar en el Credo En el Símbolo apostólico la Iglesia aparece al inicio y al final. Al comienzo implícitamente en el creo, porque ella es quien nos entrega la fe formulada en palabras a quien después de un acto de conversión quiere entregarse a Dios revelado en Cristo y dado en el Espíritu. La Iglesia nos entrega la fe, nosotros creemos en ella y a partir de ella. En este sentido hablamos de la Iglesia como madre y que la fe, el bautismo y la eucaristía son realidades constitutivamente eclesiales. Los cristianos decimos “yo creo”, para expresar nuestra incorporación libre y personal a la fe de la Iglesia, pero es yo es a la vez comunitario y corporativo. Por esta razón, hay que advertir que el “yo creo” nunca es pronunciado de una forma individual y solitaria. Expresa un plural: “nosotros creemos”. Desde el yo creo nos abrimos a un Yo más grande: al de la Iglesia y desde ella como cuerpo de Cristo, a la comunión de vida de Dios. Porque precisamente desde la fe y el sacramento nos incorporamos al Cuerpo de Cristo desde el que 30 CEC 750. 31 proclamamos siempre el Símbolo de la fe. Más aún. Este nosotros afecta al contenido, pues nosotros no nos damos a nosotros mismos la fe, sino que nos es dada: por Dios como gracia y por la Iglesia en la mediación de la Tradición. Somos receptores de la fe, no sus hacedores (Ratzinger). El nosotros de Dios en quien creemos (vida divina) se convierte en el nosotros eclesial de la comunidad creyente (Iglesia). Precisamente en este orden se desarrollarán los primeros credos de la Iglesia que desde Cipriano de Cartago en el siglo III comenzó a ser llamado Símbolo, es decir, realidad que nos identifica como pertenecientes a una misma comunión, iglesia, comunidad, institución. La Iglesia también aparece al final, como una consecuencia de la acción de Dios en la historia de la salvación, que el Padre diseña, el Hijo realiza y el Espíritu lleva a consumación y plenitud. Inmediatamente después de la mención al Espíritu, decimos creo en la Iglesia, como el lugar y el ámbito donde el Espíritu continúa haciéndose presente en la vida de los hombres y continúa realizando la historia de la salvación mediante los sacramentos del bautismo y la comunión de los santos (eucaristía), el perdón de los pecados (penitencia) para recrear al hombre mediante la resurrección y otorgar a todos una existencia nueva (santidad y vida eterna). Los sacramentos y sus frutos son situados en el Símbolo de los Apóstoles como frutos de la acción del Espíritu Santo en la Iglesia. Esta relación entre el Espíritu y la Iglesia es subrayada después por la tradición cristiana. Entre los innumerables textos hay que destacar este de San Ireneo de Lyon: «Porque donde está la Iglesia allí está el Espíritu de Dios; y donde está el Espíritu de Dios está la Iglesia y toda gracia: porque el Espíritu es la verdad» (IRENEO DE LYON, Adversus Haereses, III,24,1). 2. La Iglesia, templo del Espíritu Para explicitar esta relación entre la Iglesia y el Espíritu la tradición cristiana ha acuñado una expresión inspirada en la Sagrada Escritura, aunque no se encuentra literalmente en ella: La Iglesia es templo del Espíritu (CEC 797-­‐801). Precisamente con esta afirmación se quiere expresar que la Iglesia es el lugar de la presencia, de la revelación y de la acción del Espíritu Santo. Ella es signo de la presencia definitiva de Dios en medio de los hombres; de su revelación irrevocable y donación irreversible. La Iglesia se debe al Espíritu, porque él la suscita a la existencia, le confiere trabazón, le alienta la vida. Ella es fruto del Espíritu y en ella opera el Espíritu, siendo el principio de los ministerios y de los dones que él reparte a cada uno de los fieles. Desde esta presencia del Espíritu en la Iglesia como templo de Dios, podemos afirmar que ella también participa de la santidad del Espíritu y tiene una vocación esencial a la santidad. Si Dios se hace presente mediante su Espíritu en la Iglesia, convirtiéndola en lugar de su presencia en medio de los hombres, lo hace desde dentro, comunicando su vida y su santidad. No es una presencia extrínseca, externa, sino interna y transformadora. Todo lo que entra en contacto con Dios 32 queda profundamente transformado. La Iglesia no es sólo morada del Espíritu, sino que está penetrada por él. Es de su propiedad, es la posesión de Dios, no se pertenece a sí misma, sino al Dios santo. Por eso a ella misma también le pertenece el atributo de la santidad. Como confesamos en el Credo: una, santa, católica y apostólica. E incluso hablamos de la Iglesia sin más como comunión de los santos. Pero no podemos caer en un docetismo eclesiológico. La Iglesia es una institución humana, está tejida, estructurada y trabada como una edificación. La Iglesia no es una comunidad puramente espiritual, pues tiene una estructura visible; ni una conjunción desorganizada y superpuesta de hombres y mujeres que comparten un proyecto o ideal común. La Iglesia es ante todo el edificio que Dios edifica y construye teniendo en cuenta nuestra esencial condición social y encarnada. Él es quien diseñó el proyecto, el que ha hecho los planos y el que lleva el proyecto a su realización definitiva. Podríamos decir, parafraseando a Ireneo de Lyon, que él es quien la lleva adelante con sus dos manos: el Hijo y el Espíritu. Los demás, plantamos y regamos; pero sólo él es quien la hace crecer y le da consistencia. Como dice San Pablo a la comunidad de Corinto: «Porque nosotros somos cooperadores de Dios y vosotros sois campo de Dios, edificación de Dios» (1Cor 3,6-­‐9). Es verdad que la Iglesia es histórica y peregrina, por lo que está necesitada de una permanente reforma y de una constante purificación. Sin obviar este trabajo y esta tarea que en este contexto actual tenemos por delante para que nuestra fe en Dios sea más creíble y nuestra evangelización más eficaz, no podemos más que dar gracias a Dios porque por medio de ella hemos recibido la fe desde la que podemos gozar ya desde ahora de la misma vida de Dios. 3. Las propiedades esenciales de la Iglesia Hablamos de propiedades o notas esenciales de la Iglesia ya que forman parte de su ser, no como propiedades que nacen de ella misma, sino como don de Dios y a la vez vocación que ha de configurar su misión en el mundo. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Estos cuatro atributos están unidos inseparablemente entre sí e indican rasgos esenciales de su naturaleza y de su misión (CEC 811). Son propiedades que tienen su origen en el don de Dios y han de desarrollarse y manifestarse a la vez históricamente. La fe descubre su raíz y origen divino y descubre el camino que falta a su vez para que esa realidad teologal se convierta en verdad en la historia. Dicho de otro modo: hay una cierta tensión entre el don de Dios y la misión eclesial en la historia (Cfr. LG 8: “subsistit in”). a) La primera nota es la unidad. Ésta le viene de su origen divino: un único Dios, Padre, Hijo y Espíritu santo en la trinidad de las personas. Por su origen divino en Dios, por la obra de reunificación del Hijo y la cohesión que otorga el Espíritu, la Iglesia es una. No obstante, como ya podemos apreciar la unidad no excluye la diversidad que procede de la variedad de los dones del Espíritu y de las personas que los reciben. La unidad de Dios es comunión trinitaria. De modo 33 análogo y semejante, la unidad de la Iglesia es vivida en la diversidad. ¿Cuáles son los vínculos de esta unidad? La unidad de fe expresada en el Símbolo; la unidad expresada en la liturgia y en la celebración de los sacramentos, especialmente en el bautismo y la eucaristía; la sucesión apostólica por el sacramento del orden. Pero esta unidad en la diversidad es vivida de forma fragmentaria en la historia concreta. La unidad plena se dará cuando Dios sea todo en todos. Ahora vivimos esta unidad como don de Dios dado ya en el ser de la Iglesia, pero todavía no perfectamente realizado. La Iglesia, por el pecado, ha vivido la división y el cisma. Primero entre la Iglesia de Oriente y Occidente y después, entre Católicos y reformadores. Ortodoxia, Catolicismo y Reforma son las tres confesiones cristianas fundamentales. La plenitud de los medios de la salvación están en la Iglesia católica, pero no se excluye que haya elementos de santificación y verdad fuera de los límites visibles de la Iglesia católica (UR 3). El diálogo y trabajo ecuménico desde la conversión interior, la oración, el conocimiento recíproco, el diálogo teológico y la cooperación en la evangelización del mundo, se dirige a restañar y sanar estas heridas fieles al deseo de Jesús: Que todos sean uno como tú y yo somos uno y así el mundo crea (Jn 17). b) La Iglesia es santa. Este fue el primer adjetivo que el Símbolo pone a la Iglesia debido al nexo misterioso que le une con el Espíritu, el Santo y Santificador. La Iglesia en cuento obra del Espíritu y lugar en el que mora el Espíritu es santa. Ya que esta presencia no es externa o extrínseca, sino que su presencia penetra en su ser y en sus estructuras. De aquí entendemos que en el Apostólico se conozca a la Iglesia como comunión de los santos, expresión que puede significar a la vez comunión en los dones sacramentales santos y que nos hacen santos y comunión de los creyentes que han sido santificados por el bautismo y los sacramentos. El adjetivo no tiene, por lo tanto, en un primer momento, un sentido moral, sino teológico: la Iglesia es el pueblo santo de Dios y sus miembros son llamados santos (Hch 9,13; 1Cor 6,1; 16,1). La santidad le viene de Dios, quien por medio de Cristo la ha hecho esposa inmaculada y santa; y que por medio del Espíritu la santifica constantemente con su presencia. Esta santidad nos es comunicada por medio de la gracia de los sacramentos y la palabra purificadora y recreadora. Pero a la vez, como la unidad, es una llamada permanente para la Iglesia y sus miembros que en cuanto peregrinos están siempre necesitados de la conversión y la purificación (cfr. LG 8; UR 3). Confesándose pecadores y necesitados de purificación, todos los creyentes están llamados a la santidad. Esta no es una vocación específica de unos cuantos. Cuando alguien es canonizado es para expresar de forma concreta e histórica que esta santidad es posible para todos los miembros de la Iglesia. c) La Iglesia es católica. El sentido de esta término es doble: universal y plena (verdadera). Es decir, tiene un sentido cuantitativo, en cuento que la Iglesia está extendida por todo el orbe; pero también cualitativo, es decir, tiene todos los 34 elementos fundamentales que la hacer ser la Iglesia de Dios. El adjetivo católica la define como una característica cuantitativa y extensiva de la Iglesia que expresa su universalidad, y como una característica cualitativa que sería sinónimo de verdadero. Pero más que una característica externa de la Iglesia que utilizaba la apologética clásica para mostrar la verdadera Iglesia de Cristo en la Iglesia católica (romana) frente a otras confesiones cristianas, hay que comprenderla como una realidad interna a ella y definida no tanto desde la eclesiología, sino desde la cristología. La catolicidad de la Iglesia tiene sus raíces en el misterio trinitario manifestado en el designio salvífico del Padre realizado por el Hijo y llevado a su consumación por el Espíritu. Por Cristo y en Cristo, Dios se ha comprometido definitivamente a procurar a la totalidad de la humanidad y del mundo la plenitud de sus aspiraciones más profundas. Y esta obra es consumada por el Espíritu, que no realiza una obra distinta a la del Hijo, sino que la lleva a cabo desde el interior de cada persona y llegando a todos los pueblos y culturas, haciendo así posible la verdadera catolicidad: la unidad de lo diverso sin anular esa diversidad. Estas raíces teológicas de la catolicidad que nos muestra la fuente divina de ella, se corresponde con unas raíces históricas y naturales que nos muestra también una fuente desde abajo. La humanidad es esencialmente histórica y cósmica. Su destino es común y vinculado al destino del cosmos. Si estas son las fuentes de la catolicidad, ésta se realiza históricamente y de forma concreta en la Iglesia, lugar en el que se unen como en un sacramento el designio de Dios y el camino a la unidad de la naturaleza y la historia (potencialidad humana). Pero esta realización eclesial es paradójica. Porque por un lado la Iglesia ya es católica en cuanto Ecclesia congregans, es decir, en sus principios formales; pero por otro lado tiene que llegar a serlo y realizarlo en su vida en cuanto Ecclesia concregata. La catolicidad de la Iglesia es un don de Dios dado a su Iglesia y a la vez una tarea a realizar en el tiempo. La catolicidad le es dada a la Iglesia no como Cabeza, sino como cuerpo. Es un atributo de toda la Iglesia, también de cada iglesia local, e incluso podemos decir que de cada cristiano. Porque lo esencial de la catolicidad es estar referido a la totalidad, al centro de la revelación de Dios y a la totalidad del testimonio bíblico y apostólico, al contenido armónico de la fe (analogía de la fe). Pero la catolicidad también significa estar esencialmente abierto a un dinamismo de alcance universal (sacramento universal de salvación) que le hace estar abierto a la incorporación de diferentes pueblos y culturas, como signo de su vitalidad y fecundidad. Desde aquí habría que entender también la ordenación de todos los hombres a la Iglesia en diversos grados de pertenencia y relación: judíos, musulmanes, etc.; el axioma “fuera de la Iglesia no hay salvación” y la misión de anunciar el evangelio a todas las gentes. d) La Iglesia es apostólica. Este propiedad tiene un triple sentido (CEC 857): la Iglesia fue y permanece edificada sobre el fundamento de los apóstoles (Ef 2,20), 35 testigos escogidos y enviados en misión por el mismo Cristo (Mt 28,16-­‐20); La Iglesia guarda y transmite la enseñanza de los apóstoles con la ayuda del Espíritu Santo (Hch 2,42); La Iglesia sigue siendo enseñada y guiada por los apóstoles gracias a sus sucesores en su ministerio pastoral: el colegio de los obispos, con la cabeza de ese colegio que es el obispo de Roma, el sucesor de Pedro: «Porque no abandonas nunca a tu rebaño, sino que, por medio de los santos pastores, lo proteges y conservas y quieres que tenga siempre por guía la palabra de aquellos mismos pastores a quienes tu Hijo dio la misión de anunciar el Evangelio» (MR, Prefacio de los apóstoles). Esta apostolicidad de la Iglesia es también aplicable al apostolado de todos su miembros. Toda la Iglesia y cada uno de los bautizados son enviados al mundo entero a anunciar el Evangelio: presbíteros, religiosos y laicos han sido ungidos y enviados en la misma misión de Cristo, sacerdote, profeta y rey. 36