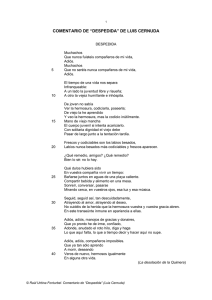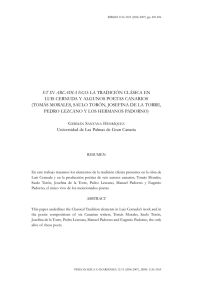ELOGIO DE LA LECTURA
Anuncio

ELOGIO DE LA LECTURA “¡Lee para vivir!” (G. Flaubert en carta a Louise Collet) _____________________________ Todas las artes se nutren de la misma materia, persiguen una misma ilusión, pues pretenden trasladar emociones, bellamente expresadas, pero sólo hablaré aquí del libro, de la literatura. Y no le viene mal al libro que se le haga un elogio, que será también la exaltación de la memoria, de toda la memoria de este mundo. Un homenaje pertinente en un país, como el nuestro, en el cual más de la mitad de los adultos que pueden hacerlo (apenas existen ya analfabetos en España) declaran no leer jamás un libro. A la información se llega hoy fácilmente. Al menos, a eso que llamamos “información”. Una información, generalmente manipulada, que con frecuencia nos abruma y hasta martiriza. Sin embargo, ¿cómo llegamos a la sabiduría? Para eso, entre otras cosas, están los libros. Además, leer, y leer bien, es uno de los más grandes placeres que puede darnos la soledad. El más saludable desde el punto de vista espiritual. Leemos porque nos es imposible conocer a toda la gente a la que desearíamos poder escuchar. También, porque la amistad es vulnerable y puede desaparecer a manos de la incomprensión y de la muerte. El deseo de leer consiste en preferir. Amar, a fin de cuentas, es regalar nuestras preferencias a quienes preferimos y estos sutiles repartos pueblan nuestra libertad. A menudo, lo único que nos habita son los amigos y los libros. He dicho que la lectura es un placer profundo y solitario, pero también nos permite conocer “al otro” y conocernos a nosotros mismos. Al fin y al cabo, como dejó escrito Emerson, los libros “nos llevan a la convicción de que la naturaleza que los escribió es la misma que aquélla que los lee”. En el libro vamos a sentirnos próximos a nosotros mismos. Es él quien nos va a convencer de que compartimos una naturaleza única, por encima del tiempo. Desde la niñez, que se pasa delante del televisor, se accede hoy a la adolescencia frente al ordenador, y a la universidad que, quizá, reciba a un estudiante difícilmente dotado para admitir la idea según la cual es preciso soportar, tanto el haber nacido, como el destino mortal que nos aguarda. Es ésta una visión pesimista, pero, en todo caso, no deseo, no quiero, caer en un tópico, el que asegura que “todo tiempo pasado fue mejor”, pues sigue siendo cierto, como escribió Franz Kafka hace ya más de un siglo: “jamás le haremos entender a un muchacho, que por la noche está metido en una historia cautivadora, que debe interrumpir su lectura y acostarse”. El poeta francés Georges Perros era profesor de literatura en Rennes y leía a sus alumnos. Una de ellos, una muchacha, recordaba aquellas lecturas con añoranza: “Él (Perros) llegaba al instituto los martes por la mañana, desgreñado por el viento y por el frío, en su moto azul y oxidada. Encorvado, con un chaquetón de marinero, la pipa en la mano. Vaciaba una bolsa de libros sobre la mesa, se ponía a leer y era la vida… No había más luminosa explicación del texto que el sonido de su voz. Nos hablaba de todo, nos leía todo. Todo estaba allí pletórico de vida. Perros resucitaba a los autores, que acudían a nuestra clase completamente vivos, como si salieran de Chez Michou, el café de enfrente”. No hay nada milagroso en esta narración, el mérito del profesor es prácticamente nulo en esta historia. El placer de leer estaba allí, secuestrado por un miedo adolescente y secreto: el miedo a no entender. Si al encanto del estilo se une la gracia de la narración, cuando lleguemos a la última página y cerremos el libro, nos seguirá acompañando el eco de su voz: “Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre le llevó a conocer el hielo”. Leer, leer… pero ¿de dónde sacar tiempo para leer? El tiempo para leer, como el tiempo para amar, siempre es tiempo robado. ¿Robado a qué? Robado al deber de vivir, pero, dichosamente, el tiempo para leer, igual que el tiempo para amar, dilata el tiempo de vivir. La lectura no depende de la organización del tiempo social, es, al igual que el amor, una manera de ser. Basta una condición para la reconciliación con la lectura: no pedir nada a cambio. La reina Victoria llevaba trece años reinando cuando nació Stevenson, que murió siete años antes que ella. La reina Victoria reinó sobre su imperio sesenta y cuatro años y dentro de dos siglos pocos sabrán quién fue y, sin embargo, la mayor parte de nuestros tataranietos seguirán navegando en la Hispaniola hacia “La isla del tesoro”. Dios o la naturaleza, según se mire, ejercen el derecho a exigir nuestra muerte, pero nadie, tampoco ellos, reclama de nosotros la mediocridad. Leemos para huir de ella. Nos acercamos a Shakespeare, a Cervantes o a Galdós porque la vida que nos trasladan es de un tamaño mayor del natural. En verdad, su escritura es una bendición en un sentido estricto: “la vida plena en un tiempo sin límites”. Leer es un goce, aunque resulte, a veces, un placer difícil. Pero esa dificultad placentera llega, y no en pocas ocasiones, a lo sublime. Además, otorga una versión de lo sublime para cada lector. Se lee para iluminarse uno mismo, y aunque no sea posible encender la vela que alumbre al vecino, se le puede indicar donde está la candela. La literatura pretende un objetivo que parece inalcanzable: trasladar al lector la emoción de la vida en toda su complejidad. El milagro reside en la capacidad del escritor para conseguirlo. Un milagro que, por suerte, se repite con alguna frecuencia. Un milagro estético, que no depende de la ideología, de la metafísica o la filosofía del autor, sino de su talento. Un talento que se reclama del alma solitaria, del ser profundo, de nuestra recóndita interioridad. Su memoria, la del creador, es, también, nuestra memoria. Una buena novela, una obra de teatro o un poema están contagiados de todos los trastornos de la Humanidad, incluido el miedo a la muerte, que el arte pretende transmutar en una ilusión, la de ser inmortal a través de la propia obra. “Toda mala poesía es sincera” escribió Oscar Wilde, pero no se trata de eso, no es la sinceridad la que maltrata una obra, sino la espontaneidad. Lo espontáneo se produce sin cultivo, sin el sumo cuidado que el creador ha de poner siempre en su hacer. Un trabajo hercúleo, que el lector ha de percibir con la sencillez y naturalidad con las que se contempla lo bello. Un elogio de la lectura exige dedicar algún tiempo, por muy corto que sea, a El Quijote, la primera novela y, para muchos, la mejor. Un libro placentero en el que pasa todo lo que puede pasar. Destacaré, dentro de esta obra magna, aquello que, a mi juicio (y al de tantos críticos), destaca por encima de todo: las relaciones entre el caballero y Sancho Panza. Ustedes pueden abrir la segunda parte del libro al azar y lo más probable será que se encuentren a Don Quijote y su escudero hablando, un intercambio, probablemente, malhumorado o burlón, pero en cuyo fondo aparece el respeto afectuoso que las personas debieran tenerse entre sí. Se escuchan y el escuchar los cambia. Hamlet se escucha tan sólo a sí mismo e igual le ocurre al capitán Ahab de “Moby Dick”, la novela de Melville; también a la quijotesca Emma Bovary, que muere de tanto escucharse a sí misma. Por el contrario, Alonso Quijano y su escudero, de tanto oírse, acaban por parecerse el uno al otro, aunque mantengan intactas su coherencia e identidad individuales. Sancho y Don Quijote son un dúo amalgamado por el afecto y las riñas, pero existe entre ellos algo más que cariño y respeto mutuos. Son compañeros de juego, y el juego es todo un mundo con sus propias normas y su propia realidad. En efecto, lo cómico o ridículo guarda estrecha relación con lo necio, pero el juego no es necio, está más allá de la estupidez o de la necedad. Don Quijote no es un loco o un necio, sino un jugador, alguien que juega a ser caballero andante. Él se ha inventado un tiempo y un lugar ideales y en ellos se mantiene fiel a su propia libertad. Al fin es derrotado, abandona el juego, regresa a la “cordura” y muere. Existen críticos cervantinos que persisten en colocarle a Don Quijote el sambenito de necio y loco y que señalan la supuesta intención de Cervantes en satirizar el “indisciplinado egocentrismo de su héroe”. Mas, si eso fuera cierto, no habría libro, porque ¿quién querría leer los hechos de Alonso Quijano? Herman Melville, y él sabía muy bien por qué, dijo que Don Quijote era “el sabio más sabio que jamás ha vivido”. Cervantes, con su obra, divierte a todo tipo de lectores, pero el lector activo, al cabalgar junto a los dos aventureros, llegará a compartir con ellos la conciencia de que son personajes de una historia. Una historia inmortal. En esta incitación a la lectura, que aquí intento, me es obligado hacer mención a la poesía. La poesía es la culminación de la literatura, porque es una forma profética, donde la lucha desigual entre el creador y las palabras llega a ser titánica. Aunque en los tiempos actuales, en los que reina la trivialidad, no se quiera saber nada de profetas y hasta se tome como verdad revelada la gran sandez, según la cual “una imagen vale más que mil palabras”, un buen poema, lo lea poca o mucha gente, sigue siendo una culminación, un homenaje a la palabra, al origen del ser humano, a aquello que nos hace diferentes de la naturaleza, de la animalidad, porque, como es sabido, el hombre piensa con palabras y sólo ellas permiten la comunicación entre las personas. Leer poesía es, ante todo, una llamada a la atención. En efecto, un poema bueno se distingue de otro malo, porque aquél soporta con éxito la lectura atenta y vigilante. El poeta valioso manifiesta su creatividad abarcando mucho en breve espacio. Al fin y al cabo, el buen poeta es un visionario, capaz de mostrarnos objetos, sentimiento y seres con una intensidad desmesurada, llena, además, de connotaciones espirituales. La poesía, además, es capaz de ayudarnos a construir ese imprescindible diálogo interior que Machado describió al confesar: “converso con el hombre que siempre va conmigo”. Porque necesariamente hablamos con esa alteridad que nos acompaña, conviene que ese diálogo nos haga algo mejores y en ese proceso, al que la lectura nos impulsa y ayuda, podemos descubrir que somos más profundos y extraños de lo que creíamos. Voy a leerles a este propósito unos versos de Luis Cernuda, en homenaje a su memoria en el centenario de su nacimiento, que se cumple en septiembre de 2002. Como ustedes saben, Luis Cernuda salió de España hacia el exilio en Inglaterra en febrero de 1938. Stanley Richardson, un amigo inglés que habría de morir en Londres durante un bombardeo en 1940, lo sacó de España en la citada fecha para que Cernuda diera unas conferencias en la Inglaterra inmediatamente anterior al acuerdo de Munich con los nazis y que, según el entonces Primer Ministro, Neville Chamberlain, iba a significar “la paz de nuestro tiempo”. Muchos años después escribió Cernuda: “Al comienzo de la aquélla [la guerra civil] estuve en la ignorancia de la persecución y matanza de tantos compatriotas míos (los españoles no han podido deshacerse de una obsesión secular: que dentro del territorio nacional hay enemigos a los que deben exterminar o echar del mismo), mas luego adquirí una consciencia tal de esos sucesos, que enturbiaba mi vida diaria; hasta el punto de que, fuera de mi tierra, tuve durante años cierta pesadilla recurrente: me veía allá, buscado y perseguido. Sufrir de tal sueño es cosa que, simbólicamente, me enseñó bastante respecto a mi relación subconsciente con España”. El poema que les voy a leer lo escribió Cernuda a los pocos años de salir de España y les “sonará” a ustedes, entre otras razones, porque Paco Ibáñez lo usó en una hermosa canción. También yo estoy en deuda con este poema, pues a sus versos se debe el título de una de mis novelas, “Tu nombre envenena mis sueños”, novela que Pilar Miró llevó al cine en la que fue su última película. El poema se titula “Un español habla de su tierra” y pertenece a la sección “Las nubes” de su poemario continuamente renovado “La realidad y el deseo”. Las playas, parameras Al rubio sol durmiendo, Los oteros, las vegas En paz, a solas, lejos; Los castillos, ermitas, Cortijos y conventos, La vida con la historia, Tan dulces al recuerdo. Ellos los vencedores Caínes sempiternos, De todo me arrancaron. Me dejan el destierro. Una mano divina Tu tierra alzó en mi cuerpo Y allí la voz dispuso Que hablase tu silencio. Contigo solo estaba, En ti sola creyendo; Pensar tu nombre ahora Envenena mis sueños. Amargos son los días De la vida, viviendo Sólo una larga espera A fuerza de recuerdos. Un día, tú ya libre De la mentira de ellos, Me buscarás. Entonces ¿Qué ha de decir un muerto? El trallazo final, esos últimos, terribles y premonitorios cuatro versos resumen la amargura de la ausencia, el dolorido sentir del maltratado con el destierro, lejos de la “madrastra de sus hijos verdaderos”, esa España perdida a la que, sin nombrarla, se dirige el poema para, primero, describirla y para reprocharle sus perversidades después, cuando los vencedores, los “caínes sempiternos” que de todo lo arrancaron, le dejaron tan sólo el recuerdo de un nombre que envenena sus sueños. Los versos de Luis Cernuda nos llegan con todo el dolor de la nostalgia. En el sentido más literal de esa palabra, que en griego significa precisamente “el dolor del regreso”. Un regreso que resultó imposible, un viaje que, sin embargo, este hombre emprendió cada día, como Ulises, durante el resto de su atormentada vida de exiliado. “La existencia en Mount Holyoke, (Massachussets)-lugar de los Estados Unidos donde Cernuda vivió impartiendo clases durante algunos años-, se me hizo imposible: los largos meses de invierno, la falta de sol (un poco de luz puede consolarme de tantas cosas), la nieve, que encuentro detestable, exacerbaban mi malestar”, escribiría en 1958. Se le negaban, en efecto, “la vida con la historia, tan dulces al recuerdo”. El paso del tiempo le va a traer a Cernuda, a sus versos, la amarga indiferencia, o el rechazo, que aparece, sincera o sólo despechadamente, en uno de sus últimos poemas, cuyo título, “Es lástima que fuera mi tierra”, resulta bien significativo: Soy español sin ganas Que vive como puede bien lejos de su tierra Sin pesar ni nostalgia. He aprendido El oficio de hombre duramente, Por eso en él puse mi fe. Tanto que prefiero No volver a una tierra cuya fe, si una tiene, dejó de ser la mía, Cuyas maneras rara vez me fueron propias, Cuyo recuerdo tan hostil se me ha vuelto Y de la cual ausencia y tiempo me extrañaron. La vida y la historia de España, “tan dulces al recuerdo”, con el paso de los años se le han inundado de desesperanza. Una tierra ya lejana, “la tierra de los muertos, adonde ahora todo nace muerto… en medio del silencio”, como escribió Luis Cernuda en este mismo poema, cuyo fragmento les acabo de leer. Quizá los versos de Luis Cernuda expliquen mejor que cualquier tratado de Historia el profundísimo desgarro moral que significaron la persecución y la matanza que comenzaron en España un luminoso día de julio en 1936 y que el retorno de la democracia, con la deriva amnésica que acompañó a la reconciliación, no ha conseguido restañar. Recordar a Cernuda en su centenario no puede quedarse en la glosa de sus hermosos versos, porque en ellos late en carne viva la tragedia de España. Para concluir les glosaré otro poema, que siempre me emociona y que escribió el poeta de Alejandría, Constantino Cavafis. Un poeta que, aparentemente, nos habla en tono menor, tratando oblicuamente los grandes acontecimientos de la Historia. “Muchos poetas son exclusivamente poetas –dijo en una ocasión Cavafis-. Yo soy un historiador/poeta”. En efecto, muchos poemas de Cavafis están construidos con el material de la Historia. Pero no con la brillante cartulina de la evocación épico-histórica usual. Por el contrario, Cavafis se ejercita una y otra vez en iluminar ese difícil punto de intersección en el que por un momento coinciden, tantas veces en sentidos opuestos, el destino personal y el de la Historia misma. Su mundo no es el de la Historia heroica, no es el del triunfador Octavio, sino el del derrotado Antonio, que, perdida la batalla de Anzio, está a punto de perderlo todo, incluida su vida. Quizá, para Cavafis, la única, definitiva victoria, sea la capacidad de asumir, en un acto supremo de la voluntad, el propio destino, aun cuando comprobemos que el ideal perseguido no existe o cuando, existiendo, se aleja definitivamente de nosotros como ocurre en el poema “El dios abandona a Antonio”, que es el que les voy a leer, en la versión que de él hizo en lengua castellana el inolvidable José Ángel Valente. Dice así: Cuando, de pronto, a media noche oigas pasar una invisible compañía con exquisitas músicas y voces, no lamentes en vano tu fortuna que cede al fin, tus obras fracasadas, los ilusorios planes de tu vida. Como dispuesto de hace tiempo, como valiente, dile adiós a Alejandría que se aleja. Y sobre todo no te engañes: en ningún caso pienses que es un sueño tal vez o que miente tu oído. A tan vana esperanza no desciendas. Como dispuesto de hace tiempo, como valiente, como quien digno ha ido de tal ciudad, acércate a la ventana. Y ten firmeza. Oye con emoción, mas nunca con el lamento y quejas del cobarde, goza por vez final los sones, la música exquisita de la tropa divina, despide a Alejandría que así pierdes. ________________________________________ Joaquín Leguina JOAQUÍN LEGUINA HERRÁN. Escritor y político. Nacido en la localidad cántabra de Villaescusa (España) en 1941. Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Madrid y en Demografía por la Universidad de Paris. Fue presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid desde 1983 hasta 1995. Tiene publicadas cuatro novelas y distintos estudios sobre economía y demografía. Colaboró activamente con el Gobierno chileno de Salvador Allende por encargo de las Naciones Unidas. En la actualidad es diputado nacional por Madrid en las Cortes Generales, elegido en las listas del PSOE. Su producción literaria se inicia con un libro de relatos cortos: "La calle Cádiz", basado en sus recuerdos infantiles de Santander, la capital de Cantabria. En 1989 publica "La fiesta de los locos", su primera novela larga, cuya acción se desarrolla en los años que precedieron a la segunda gran guerra mundial. "Tu nombre envenena mis sueños" (1992) fue su consagración como novelista. La realizadora Pilar Miró acaba de terminar la versión cinematográfica de la novela, cuya presentación está prevista en la edición de este año del Festival de Cine de San Sebastián, que se celebrará el mes de septiembre próximo. "La tierra más hermosa" (1996) es su más reciente novela. En ella el autor ofrece una particular y crítica visión de la Cuba pre y posrevolucionaria Tomado de: http://www.vallecascalledellibro.org/Placer%20Lectura/Leguina%20Joaquin.htm