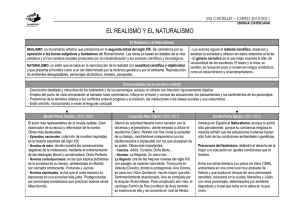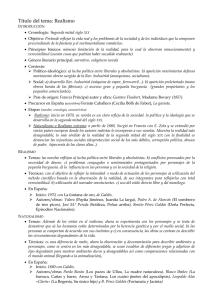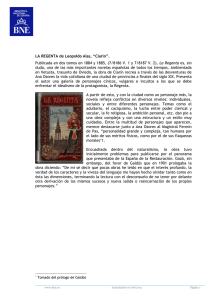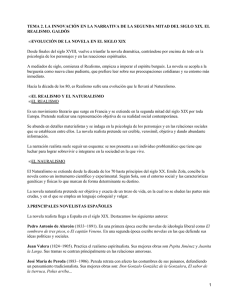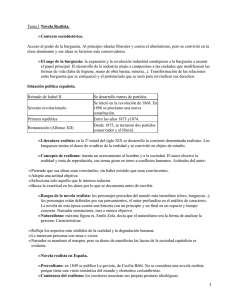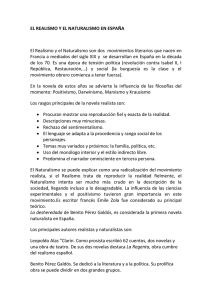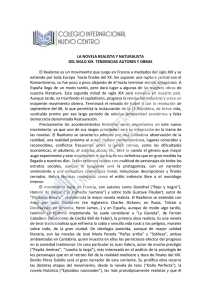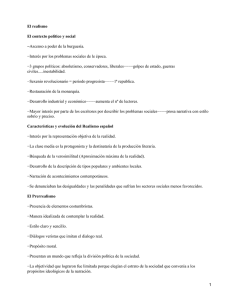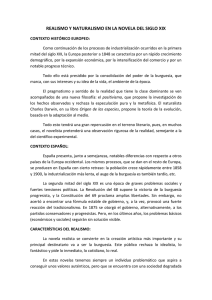CONTEXTO HISTÓRICO Y CARACTERÍSTICAS DEL MOVIMIENTO
Durante la segunda mitad del siglo XIX, España —como gran parte de
Europa— experimentó una profunda transformación social, económica y
política. Se produce el declive del idealismo romántico y el auge del
pragmatismo burgués, en un contexto marcado por el avance de la Revolución
Industrial, el capitalismo y el surgimiento de ideologías como el marxismo, el
liberalismo y el socialismo. El país, sin embargo, vivirá al final del siglo un
momento de crisis, especialmente tras la pérdida de las últimas colonias (Cuba,
Puerto Rico y Filipinas) y la instauración de la Restauración monárquica con
Alfonso XII, lo que frenó el tímido progreso anterior y sumió a España en una
etapa de confusión y retroceso.
La industrialización provoca grandes cambios: el éxodo rural vacía los campos
y llena las ciudades de trabajadores, mientras el proletariado comienza a
organizarse y reclamar sus derechos a través del movimiento obrero. La
burguesía, cada vez más poderosa, abandona los ideales revolucionarios del
pasado y se impone como clase dominante, imponiendo su visión práctica,
materialista y conservadora.
Este contexto dará lugar al Realismo, una corriente literaria y artística
directamente ligada a los valores y mentalidad de la burguesía. Frente al
subjetivismo y la fantasía del Romanticismo, el Realismo busca representar la
realidad de forma objetiva y precisa. El arte, especialmente la novela, se
convierte en una herramienta de análisis social y moral, interesada en retratar
la vida cotidiana, los conflictos contemporáneos y los ambientes conocidos, sin
recurrir a paisajes exóticos o elementos fantásticos.
El Realismo se caracteriza por una observación minuciosa de la realidad, tanto
en su dimensión externa —como los espacios y ambientes cotidianos—, como
en la interna, a través del detallado análisis psicológico de los personajes. Se
abandona el idealismo para dar paso a una representación objetiva y verosímil
de los hechos, donde predomina la vida burguesa y provincial, descrita con un
lenguaje claro, funcional y adaptado a cada situación. Las obras suelen tener
una intención moral y crítica, reflejando las tensiones sociales del momento, y
están influenciadas por el positivismo y las ciencias experimentales, que
aportan un enfoque racional y analítico al tratamiento de los temas. En el plano
europeo, el realismo tuvo figuras destacadas como Balzac, Flaubert, Dickens,
Dostoievski y Tolstoi.
Finalmente, los principios realistas evolucionarán hacia el Naturalismo, una
forma más radical del Realismo, influida por el determinismo científico. En esta
corriente, la vida de los personajes se entiende como el resultado de fuerzas
externas —biológicas, sociales o hereditarias—, y las novelas adoptan un tono
más pesimista y crudo, buscando una explicación casi científica de la conducta
humana.
PROSA REALISTA (no poesía no teatro)
La prosa del Realismo español se caracteriza por una profunda observación de
la realidad, en la que destaca la novela como subgénero principal. A mediados
del siglo XIX, el aumento de lectores, la alfabetización, el abaratamiento de los
libros y la incorporación de la mujer a la lectura favorecieron el desarrollo de la
narrativa. El Realismo abandona los excesos idealistas del Romanticismo para
centrarse en la verosimilitud, la descripción minuciosa de ambientes y
personajes, el reflejo de la vida burguesa y la crítica social. La novela realista
adopta una estructura lineal, con narrador omnisciente, estilo sobrio y uso del
estilo indirecto libre para reproducir la conciencia de los personajes. Los temas
más frecuentes son el adulterio, la desigualdad social, el enfrentamiento entre
tradición y modernidad, y el papel subordinado de la mujer.
Entre los principales autores se encuentran:
Fernán Caballero, pseudónimo de Cecilia Böhl de Faber precursora del
realismo, con obras como La Gaviota, de fuerte impronta costumbrista.
Sus obras son precedentes del realismo, pero aún perviven rasgos
del costumbrismo romántico (tendencia o movimiento artístico que
refleja los usos y costumbres de la sociedad, referidos a una región o
país concreto y al conjunto de su folclore tradicional). En ellas lo
narrativo pasa a un segundo plano, pues lo importante es la descripción
de un pueblo andaluz con sus costumbres, creencias…
Juan Valera se caracteriza por idealizar la realidad y dar protagonismo a
la figura femenina. En Pepita Jiménez, narra en forma de carta, junto al
tema del viejo y la niña, el triunfo del amor de los jóvenes. En Juanita la
Larga muestra la habilidad de la protagonista para superar una serie de
prejuicios sociales a favor del amor.
Leopoldo Alas, conocido como Clarín (Zamora, 1852 – Oviedo, 1901),
fue uno de los grandes novelistas del siglo XIX, además de destacarse
como crítico literario, periodista y cuentista. Su vida y obra están
estrechamente ligadas a Asturias, especialmente a Oviedo, donde fue
catedrático de Derecho. Su pensamiento estuvo influido por el
krausismo, que avivó en él una innata inclinación idealista, orientando su
vida intelectual hacia la búsqueda de un sentido espiritual y metafísico
de la existencia. Todo esto concluyó en una metodología de observación
detallada a su escritura. Como crítico, destacó por su ironía y exigencia
estética, y fue el primer gran estudioso de la obra de Galdós.
La narrativa de Clarín refleja una visión crítica de la sociedad española del
momento, influida por su desencanto ante la decadencia nacional tras la
pérdida de las colonias. Su obra cumbre, La Regenta (1884-1885) retrata la
hipocresía social y el papel limitado de la mujer en una ciudad provinciana
opresiva. La Regenta es, sin duda, una de las grandes obras literarias del siglo
XIX. En ella aparecen representados todos los grupos sociales de la ciudad de
Vetusta que se trata, en realidad, de una representación de Oviedo.
Su protagonista es Ana Ozores, que está casada con el antiguo regente (de ahí
que la llamen "la Regenta"). Ana se enamora, primero del nuevo sacerdote
(Fermín) y después de un mujeriego llamado Álvaro. Es una mujer infeliz e
insatisfecha que se ahoga en la atmósfera asfixiante de Vetusta.
La obra ofrece una visión pesimista y crítica de la sociedad del momento (una
sociedad hipócrita y degenerada).
Utiliza recursos modernos como el estilo indirecto libre y el monólogo interior.
El estilo indirecto libre reproduce la conciencia del personaje a través de un
narrador en tercera persona usando la voz del personaje (vocabulario,
gramática, etc.) directamente o eliminando el verbo dicendi del narrador
(pensó, se dijo, se preguntó, etc.); así el lector tiene la sensación de acceder de
forma íntima e inmediata a la conciencia del personaje.
FRAGMENTO LIBRO: A Mesía le extrañó y hasta disgustó el entusiasmo de
Ana. ¡Hablar del Don Juan Tenorio como si se tratase de un estreno! ¡Si el Don
Juan de Zorrilla ya sólo servía para hacer parodias…!
Leopoldo ALAS, CLARÍN
La Regenta
Círculo de Lectores
Otra novela destacada es Su único hijo (1890), en la que narra con profundidad
psicológica la historia de Bonifacio Reyes, un hombre débil y dominado por su
esposa, con gran dominio técnico narrativo.
Clarín también cultivó el cuento, dejando obras maestras como El Señor y lo
demás son cuentos, Doña Berta o Cuentos morales. Aunque intentó escribir
teatro, fracasó con Teresa (1895).
En conjunto, su obra combina crítica social, innovación narrativa y una
profunda dimensión ética y psicológica, lo que lo convierte en una figura
fundamental de la literatura española del siglo XIX.
Benito Pérez Galdós (Las Palmas de Gran Canaria, 10 de mayo de 1843 –
Madrid, 4 de enero de 1920) fue un escritor español, considerado el máximo
representante de la novela realista española del siglo XIX. Académico de la
Real Academia Española desde 1897 y nominado al Premio Nobel en 1912, su
obra refleja una profunda evolución desde el realismo ideológico hasta el
naturalismo y el espiritualismo literario.
Estudió en el Colegio de San Agustín de su ciudad y colaboró en el periódico
local El Ómnibus. Al terminar sus estudios en 1862, se trasladó a Tenerife para
estudiar el Bachiller en Artes, y posteriormente se marchó a Madrid para
estudiar Derecho. Allí acudió a las tertulias del Ateneo y los cafés Fornos y
Suizo, donde frecuentaba a intelectuales y artistas de la época. Escribió en los
diarios La Nación y El Debate.
En 1873 inició la publicación de la primera serie de los Episodios Nacionales
con Trafalgar. Su popularidad creció durante la década de los 90 con la segunda
serie de los Episodios Nacionales. Además de Madrid, Galdós pasó largas
estancias en su casa de Santander, conocida como “San Quintín”.
Viajó por Europa como corresponsal de prensa, conociendo así corrientes literarias
como el realismo y el naturalismo, influido por autores como Balzac, Zola, Flaubert
y Dickens. Estas influencias se reflejan claramente en su narrativa, especialmente en las
novelas de tesis como Doña Perfecta y La familia de León Roch, donde expone los
conflictos ideológicos de su tiempo, adoptando una postura progresista y anticlerical.
En estas obras, los personajes suelen ser arquetípicos: los liberales (buenos) frente a los
defensores de la Iglesia (malos). Por ejemplo en Doña Perfecta muestra las
corrientes ideológicas que hay en España a través de dos personajes: Doña
Perfecta, que representa la moral católica mientras que Pepe Rey, simboliza el
progreso económico y social
Más adelante, en sus novelas contemporáneas como Tormento y Fortunata y Jacinta,
Galdós ofrece una visión más compleja y realista de la sociedad madrileña. Los
personajes son observados en su entorno mediante técnicas naturalistas, que explican
sus comportamientos a partir de causas biológicas, sociales e históricas, aunque siguen
destacando sus valores individuales. En Fortunata y Jacinta, además, Galdós retrata
los conflictos de clase y el ambiente político desde una perspectiva crítica, utilizando
recursos narrativos como el narrador omnisciente, el monólogo interior, el estilo
indirecto libre y un diálogo muy elaborado. Cuenta la historia de dos mujeres
(Fortunata y Jacinta) pertenecientes a dos clases sociales diferentes cuyas
vidas se entrecruzan por la presencia de un tercer personaje: Juanito Santa
Cruz (Delfín). Se trata de una historia de amor y desamor repleta de personajes
y que transcurre en Madrid.
Durante los años 90, escribió también las llamadas novelas espiritualistas, como
Tristana, Nazarín y Misericordia, influido por escritores rusos como Tolstói. Estas
obras están protagonizadas por personajes humildes, con gran valía moral y sentido
del deber, en contraste con la burguesía, que fracasa en su intento de transformar el
mundo. Un ejemplo notable es Misericordia, donde Benigna, una criada que mendiga
en secreto para mantener a sus señores, es despedida cuando estos descubren la verdad,
a pesar de lo cual ella los perdona.
A comienzos del siglo XX, Galdós se afilió al Partido Republicano, y fue
elegido diputado a Cortes por Madrid en 1907 y 1910, dentro de la
Conjunción Republicano-Socialista. En 1914 fue elegido diputado por Las
Palmas.
Galdós es uno de los autores más prolíficos de su generación, con una amplia
producción en novela y teatro, dejando un legado fundamental para la literatura
española moderna.
Emilia Pardo Bazán (1851–1921) fue una destacada escritora gallega, pionera
del naturalismo en España y defensora del feminismo intelectual. Educada en un
entorno culto y liberal, desde muy joven demostró una gran pasión por la lectura
y la escritura. Tras casarse en 1868, realizó diversos viajes por Europa que
ampliaron su formación cultural y lingüística. Influida por el krausismo y el
pensamiento filosófico, empezó a publicar ensayos y cuentos, y más adelante
novelas. Su obra La cuestión palpitante (1882-83) introdujo el naturalismo
francés en España, lo que le valió tanto reconocimiento como polémicas.
Entre sus novelas más importantes destacan La Tribuna (1883), Los pazos de
Ulloa (1886), en la que presenta el conflicto entre barbarie y civilización,
así como la influencia del medio en la conducta de los personajes.
Asimismo, La madre naturaleza (1887), en la que combina la crítica social con
el análisis psicológico. Cultivó también otros géneros como el cuento (con más
de 600 publicados), el ensayo, la crónica de viajes y el teatro. Fundó revistas
como Nuevo Teatro Crítico y la Biblioteca de la Mujer. Fue la primera mujer en
ocupar una cátedra universitaria en España y en presidir la sección de Literatura
del Ateneo de Madrid. Su obra evolucionó hacia el simbolismo y el
modernismo, como se aprecia en La Quimera (1905) y La sirena negra (1908).
Reconocida en vida con títulos nobiliarios y condecoraciones, murió en Madrid
en 1921 siendo ya una figura central de la literatura y cultura españolas.