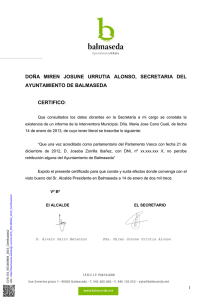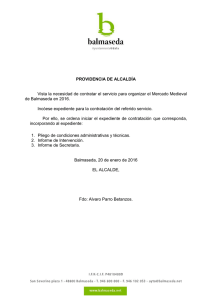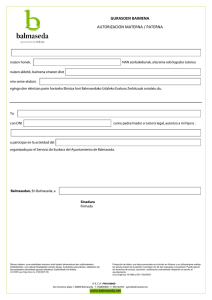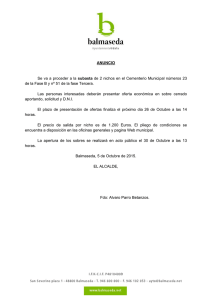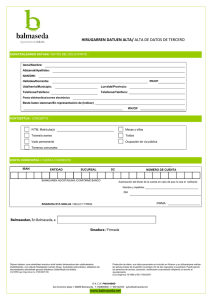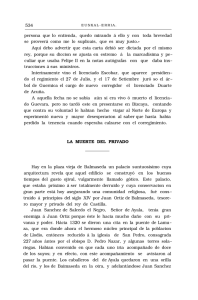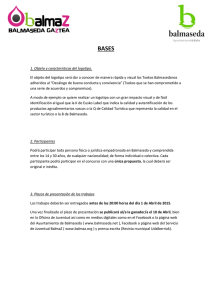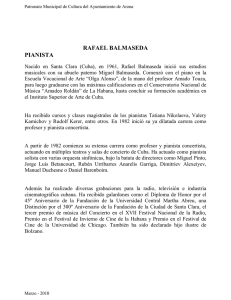-1- -2- América y los Vascos Balmaseda en América Emigración, Actividades y Valores de los Balmasedanos en el Nuevo Mundo: de 1492 a 1900 Julia Gómez Prieto Bilbao, 2019 -3- América y los Vascos Balmaseda en América Emigración, Actividades y Valores de los Balmasedanos en el Nuevo Mundo: de 1492 a 1900 Edición: Julia Gómez Prieto 2019 ISBN: 978-84-697-6856-3xxxxxxx Depósito Legal nº: BI-1618-2017xxxxxxx Diseño, maquetación e impresión: DIGITALINK Avda. Madariaga, 1 /48014 BILBAO -4- DEDICATORIA A la memoria mi padre, Mariano Gómez Fernández, que durante 25 años desempañó el cargo de Secretario del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Balmaseda, hasta su jubilación en 1974. Por él comenzó mi aprecio por esta villa y mis investigaciones históricas sobre ella, desde el ya lejano año de 1973 hasta la actualidad. A mi esposo, Eduardo, compañero del alma en nuestra larga vida juntos y gran apoyo siempre en mis investigaciones y trabajos. -5- -6- Índice Balmaseda en América Dedicatoria Índice Saludo del Alcalde / Aurkezpena Prólogo Siglas y Abreviaturas Presentación Agradecimientos Capítulo 1.- Balmaseda, la primera villa de Bizkaia 1.1.- Una villa con mucha historia 1.2.- Los comienzos de la Edad Moderna 1.3.- La crisis del Antiguo Régimen 1.4.- El paso a la Edad Contemporánea -7- Parte Primera.- Los Pioneros y los primeros Pasajeros de Balmaseda hacia el Nuevo Mundo Capítulo 2.- Los Pioneros: Pedro de Terreros y los hermanos Urrutia 2.1.- Pedro de Terreros, Maestresala de Cristóbal Colón entre 1492 y 1502. 2.2.- Los hermanos Urrutia, los primeros comerciantes con el Nuevo Mundo 2.3.- La vida y el entorno de los Urrutia 2.4.- Los dos primos Juan de Urrutia 2.5.- Juan de Urrutia hijo. El final de una saga Capítulo 3.- Los Pasajeros a Indias de Balmaseda 3.1.- La llamada de América 3.2.- El viaje hasta el Nuevo Mundo 3.3.- Lugares de destino y actividades 3.4.- Los Pasajeros a Indias: el valor de los Archivos 3.5.- Pasajeros a Indias de Balmaseda: siglos XVI al XVIII 3.6.- Los Bienes de Difuntos. Pasajeros fallecidos en América Parte Segunda.- Fundaciones en Balmaseda: Convento de Clarisas, Capellanías y Obras Pías Capítulo 4.- Los primeros Benefactores 4.1.- Juan de la Puente y el Pósito de Trigo 4.2.- Legados recibidos durante el siglo XVII 4.3.- Capellanías y Obras Pías 4.4.- Capellanías fundadas desde Indias Capítulo 5.- El Convento de Santa Clara, fundación indiana 5.1.- Fundación del Convento de Santa Clara 5.2.- La vida en el Convento 5.3.- La economía conventual 5.4.- La Preceptoría. Los Patronos y Pleitos 5.5.- Epílogo Parte Tercera.- Fundaciones en Lima- Perú y en Matanzas - Cuba. Siglo XVII Capítulo 6.- Fundadores en Lima - Perú -8- 6.1.- La primera Hermandad Vascongada de América. Lima, 1612 6.2.- Otras Cofradías de Nª. Sª. de Aránzazu en América 6.3.- El Señor de los Milagros. Lima, 1684 6.4.- Sebastián de Antuñano y las Rivas 6.5.- El Monasterio de Madres Nazarenas. Lima, 1702 Capítulo 7.- Fundación de Matanzas en Cuba 7.1.- El Fuerte y la ciudad de Matanzas. 7.2.- Severino de Manzaneda y Salinas de Zumalabe 7.3.- La fundación de Matanzas, 1693 7.4.- La nueva población de Matanzas 7.5.- El Castillo de San Severino de Matanzas Parte Cuarta.- Desde Sevilla y Cádiz hasta América: Comerciantes y Cargos Capítulo 8.- Comerciantes con América en el siglo XVIII 8.1.- Sevilla y Cádiz en la Carrera de Indias 8.2.- Los Vascos en Cádiz 8.3.- Las mujeres en el comercio gaditano 8.4.- Las Mandas Testamentarias de balmasedanos en Cádiz 8.5.- Las Vizcainías de balmasedanos en Cádiz e Indias en el siglo XVIII 8.6.- Los Bienes de Difuntos Capítulo 9.- Cargos y Funcionariado en América: siglos XVIII y XIX 9.1.- Los Vascos en México 9.2.- Los Alcaldes “ ad Honorem “ de Balmaseda 9.3.- Los Cargos Públicos 9.4.- Los Cargos Eclesiásticos 9.5.- Los Cargos Militares 9.6.- Dos personajes en América Parte Quinta.- Pioneros de la Técnica y la Industria de México Capítulo 10.- Juan de la Granja y la creación del Telégrafo en México 10.1.- Juan de la Granja: sus inicios 10.2.- Juan de la Granja en los Estados Unidos 10.3.- El Telégrafo en México: instalación y evolución -9- 10.4.- En Memoria de Juan de la Granja Capítulo 11.- Esteban de Antuñano y la Industria Textil mexicana 11.1.- Esteban de Antuñano. Retazos de su vida 11.2.- “La Constancia Mexicana”: creación y desarrollo 11.3.- Antuñano, economista y escritor 11.4.- Antuñano, Prócer de la ciudad de Puebla. 11.5.- “La Constancia Mexicana” hoy en día. Parte Sexta.- Mirando hacia América en el siglo XIX: México, Cuba, Perú y el Cono Sur Capítulo 12.- La emigración hacia América en el siglo XIX 12.1.- Hacer las Américas en el siglo XIX. Emigrantes y Comerciantes 12.2.- La Emigración Vasca 12.3.- La Estrategia de la Emigración. La preparación del emigrante. 12.4.- Los Mecanismos de la Emigración. 12.5.- Las Licencias de Embarque y de Trabajo 12.6.- La Emigración desde Balmaseda a México. El marco socio - histórico. 12.7.- Balmasedanos en México durante el siglo XIX 12.8.- Balmasedanos en otros países de América y Filipinas Capítulo 13.- La emigración a Cuba en el siglo XIX 13.1.- La Isla de Cuba y el Puerto de La Habana 13.2.- El Comercio, el tabaco y el alcohol 13.3.- La belleza de La Habana 13.4.- Las Licencias de balmasedanos hacia Cuba 13.5.- Balmasedanos en La Habana en el siglo XIX 13.6.- Un Rentista de La Habana: Francisco de Arteche Parte Séptima.- Comerciantes y Familias de Balmaseda en México Capítulo 14.- Redes familiares en Guadalajara: los Bermejillo 14.1.- La Familia como centro de poder 14.2.- Una red familiar y económica: los Martínez – Negrete 14.3.- La familia Bermejillo en México 14.4.- La casa comercial “Bermejillo y Compañía” 14.5.- Pío y José María Bermejillo: el éxito empresarial - 10 - 14.6.- La segunda generación de los Bermejillo Capítulo 15.- Comerciantes en la Costa del Pacífico mexicano 15.1.- La Costa Noroeste de México 15.2.- Pedro Cosca y Careaga en Guaymas, Sonora 15.3.- Balmasedanos emprendedores en Mazatlán, Sinaloa 15.4.- Martín Mendía y Conde: un emprendedor en Mazatlán 15.5.- La casa comercial “Hernández, Mendía y Cía.”, y su evolución Parte Octava.- Los Indianos inversores en Balmaseda: la Herencia Material Capítulo 16.- El regreso de los Indianos emprendedores 16.1.- La Memoria y el Regreso 16.2.- Pío Bermejillo e Ybarra, indiano y benefactor 16.3.- Pío Bermejillo y Martínez –Negrete, benefactor criollo 16.4.- Martín Mendía y Conde, indiano y benefactor 16.5.- Marcos Arena Bermejillo, indiano e inversor Capítulo 17.- La Herencia Material de los Indianos 17.1.- Edificios Religiosos: Capilla y Convento 17.2.- Edificios Residenciales: Casas de Indianos 17.3.- Edificios Educativos: Las Escuelas 17.4.- Edificios Industriales: La Encartada 17.5.- Artes Decorativas: Retratos, Estatua y Tumbas 17.6.- La Ruta de los Indianos en Balmaseda Apéndice Documental Bibliografía. Índice Onomástico Índice de Cuadros y Mapas - 11 - - 12 - SALUDO DEL ALCALDE En recientes fechas recibí la agradable visita de la Doctora Julia Gómez Prieto manifestándome su intención de culminar varios proyectos en los que llevaba tiempo trabajando con sendas publicaciones históricas. Me invitaba, además, a realizar este saluda al libro “Balmaseda en América: Emigración, actividades y valores de los balmasedanos en América: de 1492 a 1900” lo que me pareció, además de una gran responsabilidad, un enorme placer. Responsabilidad por el tema que se trata. Balmaseda, todos lo conocemos, es una Villa orgullosa de su historia y como parte de ella, de las personas que la han hecho posible. Prueba de ello es la expectación que suscita cualquier publicación, charla o conferencia que trata temas históricos de Balmaseda. Placer por el propio tema que este libro nos propone. Nada más y nada menos que el legado de Balmaseda en América. Legado representado por aquellas personas que, con origen balmasedano, se dirigieron, en diferentes épocas, al Nuevo Mundo en busca de un futuro mejor o como parte de su actividad laboral y que nunca olvidaron sus orígenes. La prueba de ello es el retorno en forma de inversión en Balmaseda de algunos de estos balmasedanos en infraestructuras viarias, culturales, educativas o religiosas. No lo voy a negar que, incluso en el seno de mi propia familia, este fenómeno ha tenido su relevancia, motivo que me hace sentir todavía más orgulloso de formar parte de este proyecto con este saludo inicial. - 13 - Por último una reflexión: en el actual contexto sociopolítico quizá debiéramos repasar la historia para no cometer los mismos errores y tratar los flujos migratorios como lo que son, personas en busca de un mejor futuro para sus familias, como así fue para algunos de los que en este libro se incluyen. Mi más sincero agradecimiento a Julia por permitirme participar y por seguir aportando a Balmaseda su sabiduría, buen hacer e ilusión. Álvaro Parro, Alcalde de Balmaseda Mayo 2019 - 14 - AURKEZPENA Duela gutxi Julia Gómez Prieto doktorearen bisita atsegina izan nuen, eta esan zidan denbora luzez esku artean izan dituen zenbait proiektu burutzeko asmoa zuela, literatura-argitalpen bana eginda. Gainera, “Balmaseda en América: Emigración, actividades y valores de los balmasedanos en América: de 1492 a 1900” izeneko liburu honen agurra idaztera gonbidatu ninduen, eta hori erantzukizun handia eta, aldi berean, plazerra da niretzat. Erantzukizuna dakar, hain zuzen, lantzen duen gaiarengatik. Denok ezagutzen dugu Balmaseda; bere historiaz harro dagoen hiribildua da eta, horrenbestez, baita historia hori ahalbidetu duten pertsonez ere. Horren erakusgarri da zer-nolako ikusmina sortzen duten Balmasedako gai historikoen inguruan egiten diren argitalpen, hitzaldi eta biltzar guztiek. Baina plazerra ere bada, liburu honek proposatzen digun gaiarengatik: Balmasedak Amerikan utzitako legatua. Legatu horren ordezkari dira garai desberdinetan Mundu Berrira abiatu ziren balmasedar guztiak, etorkizun berri baten bila edo beren lan-jardunak behartuta. Jakin badakigu ez zituztela inoiz ahaztu beren sustraiak, eta horren froga dira balmasedar horietako batzuek, ordain gisa, Balmasedan egin dituzten inbertsioak (bide-azpiegituretan, kulturan, hezkuntzan, erlijioan, etab.). - 15 - Fenomeno honek garrantzi handia izan du gure hiribilduan, baita nire familian bertan ere, eta horregatik are harroago sentitzen naiz proiektu honetan parte hartzeaz, hasierako agur honen bidez. Azkenik, hausnarketa bat: egungo testuinguru soziopolitikoan, agian historia berrikusi beharko genuke, akats berdinak ez errepikatzeko eta migrazio-fluxuak egokiago tratatzeko. Izan ere, beren familientzat etorkizun hobearen bila dabiltzan pertsonak baino ez dira, liburu honetan aipatzen diren askok egin zuten moduan. Mila esker bihotzez Juliari, proiektu honetan parte hartzeko aukera emateagatik eta bere jakituria, asmo ona eta ilusioa Balmasedaren zerbitzura jartzen jarraitzeagatik. Alvaro Parro, Balmasedako Alkatea , maiatza 2019 - 16 - Escudos de Balmaseda, diferentes épocas - 17 - - 18 - PRÓLOGO La publicación de un nuevo libro, como sucede con la obra de Julia Gómez Prieto, es un motivo de satisfacción, y adelanto mi felicitación a la autora por el trabajo realizado. Esta introducción a la obra que se edita: "Balmaseda y America. Emigración, actividades y valores de los balmasedanos en el Nuevo Mundo (1492-1900)", la realizo como historiadora y especialista en la Historia de América, y como vocal de la Junta Rectora de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País. Y también, como amiga personal y compañera de docencia durante toda la vida laboral en nuestra Universidad de Deusto. Estoy convencida de que el libro editado contribuirá al conocimiento de la Historia del nexo Balmaseda y América a través de los siglos, visualizará trayectorias de numerosos protagonistas de éxito, oriundos o descendientes de aquellos emigrantes de la Villa encartada. Un objetivo con el que la autora se ha comprometido. Se ha dicho con razón que: "donde se quiere a los libros también se quiere a los hombres" (H. Heine). Y debo decir oportunamente que a Julia Gómez siempre le ha motivado conocer la fértil Historia de Balmaseda. Así puede dar fe su propia tesis doctoral sobre "Balmaseda, del siglo XVI al siglo XIX. Una Villa vizcaína en el Antiguo Régimen" (1985), además de sus posteriores publicaciones sobre la historia de la Villa encartada y sus ilustres pro- 19 - tagonistas, a los que ahora vuelve a retomar como autora con una especial lectura de óptica americana. De su interés por desvelar fuentes documentales, aspectos claves y fundamentales hitos de la Villa, da cuenta la exposición coordinada en la celebración del VIII Centenario de la Fundación de Balmaseda (1999), conmemoración de la que ella fue Comisaria. Julia Gómez ha realizado con su libro un gran trabajo, con evidente constancia recopilatoria y descriptiva, y nos ofrece la oportunidad de conocer con factura esmerada, principales acontecimientos históricos y actores sociales en un recorrido de varios siglos; sus hechos destacados, trayectorias de éxitos (aunque no todos los emigrantes en América fueron héroes y hombres de éxito... cabría escribir de aquellos emigrantes desconocidos "los silenciados" que no pasaron a la fama), que nos ilustran sobre cómo se comportaron muchos emigrantes e hijos de Balmaseda en los distintos países americanos. Hallamos emigrantes de Balmaseda desde los primeros años del Descubrimiento y en la expansión colonial de Antillas y continente, hasta seguir su presencia en el contexto socio-político y económico de la interesante trayectoria americana de los siglos XIX y XX. Una etapa histórica contemporánea y fundamental de la América independiente, en donde rebrota la arribada de emigración vasca - en lo cuantitativo y en calidad - lo que imprime carácter y ofrece constancias de iniciativas y logros socioeconómicos y culturales en las nuevas Naciones americanas surgidas a la libertad con la Emancipación. Constituye la nueva publicación, un viaje - con secuencia cronológicamente orquestada - que a modo de narración, pasa revista a los pioneros Urrutia, al esforzado emigrante del tiempo colonial en calidad de funcionario, milicia, comerciantes, mineros, religiosos, hacendados, que dejarán su impronta, muchos - harto generosa - en lo económico y religioso hacia sus raíces balmasedanas, con la transferencia de importantes legados para labor de beneficencia, nuevas fundaciones religiosas, capellanías. Son los correspondientes legados benefactores "indianos" que revierten en "su patria encartada" y origen vizcaíno. Como podrán valorar, aborda la autora, aspectos del comprobado espíritu asociativo y religioso de balmasedanos en hermandades y cofradías, así como aquellos con profesión preferida por los "vizcaínos": activos comerciantes, "tenderos", en los Virreinatos y Capitanías de América, en vínculo estrecho con los vascos como - 20 - colonia comercial radicados en Sevilla y Cádiz y con importante rol en los principales Consulados americanos. Méritos y valor humano de los esforzados protagonistas balmasedanos, que describe en el marco de una emigración más contemporánea y que enaltece con figuras emblemáticas como Juan de la Granja o el fundador de la moderna Industria textil mexicana: Esteban de Antuñano. Serán los grandes emprendedores, aquellos industriales y empresarios contemporáneos de origen balmasedano, que situados biográficamente por la autora en base a bibliografía existente - que documenta y cita -, quedan ampliados en su biografía con otras aportaciones de su labor investigadora, que siempre detalla. Representan trayectorias de vida, familias y sagas que, sin duda, evidencian el valor del esfuerzo y el emprendimiento; así se muestra desde la primera generación de emigrantes, que laboriosos y esforzados alcanzan un gran éxito socioeconómico en Perú, Cuba o México. Sean comerciantes, industriales, escritores y próceres en Puebla, México D.F., Veracruz, Mazatlán, Guadalajara y otras poblaciones de la Nación mexicana en el contexto del siglo XIX y XX, se alcanza un status de relevancia que queda evidente en el relato. Paradigmas como los Bermejillo de Guadalajara, al erigirse en una poderosa casa comercial y muy hábiles, diversificando el negocio se convierten en plantadores de azúcar e inversores en la industria de textiles. Además su fortuna prosigue, dado que la segunda generación mexicana - los Bermejillo y Martínez Negreterepresentan el éxito de una saga reconocida en el propio México que se proyecta mirando hacia el Pacífico. Igual sucede con los Hernández y los Mendía de Mazatlán durante el tiempo político del Porfiriato, contexto que condiciona libertades en lo político, pero que sin embargo enriquece a las grandes fortunas europeas y norteamericanas. Y finalmente, otro paradigma de triunfador: Juan de la Granja, con una trayectoria personal de un gran interés que describe la autora; de español exiliado en los Estados Unidos, a promotor e innovador; así es pionero del telégrafo en México, obteniendo en 1849 la primera concesión de línea de telégrafo entre la capital mexicana y la costera Veracruz. Según apreciaba el austriaco J.M.Simmel: "Una Historia no es sólo verdad cuan- 21 - do se narra como ha sucedido, sino también cuando se relata cómo hubiera podido acontecer". Así es la tarea del historiador. Finalizo, no sin recordar, que en esta obra realizada - con toda ilusión y aprecio por la Historia del vínculo Balmaseda y América - por su autora, Julia Gómez Prieto, queda recogida una valiosa información, crónica y recuento documental de la incuestionable presencia de los balmasedanos en América en todo tiempo histórico; más la importante proyección sociocultural de los emigrantes americanos con sus vivencias y su legado en la Villa encartada de Balmaseda. Dra. Begoña Cava Mesa. Profesora Emérita de la Universidad de Deusto Historiadora, Americanista y Vocal de la R.S.B.A.P. de Bizkaia. - 22 - SIGLAS Y ABREVIATURAS A.G.I. – Archivo General de Indias A.G.S. – Archivo General de Simancas A.P.S. – Archivo de Protocolos de Sevilla A.H.P.C. – Archivo Histórico de Protocolos de Cádiz A.H.N. – Archivo Histórico Nacional A.H.E.B. – Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia A.G.C.D. – Archivo General de los Carmelitas Descalzos A.C.C.B. – Archivo del Convento de Clarisas de Balmaseda A.P.B. – Archivo Parroquial de Balmaseda A.M.B. – Archivo Municipal de Balmaseda A.G.S.B. – Archivo General del Señorío de Bizkaia A.C.B. – Archivo del Corregimiento de Bizkaia A. G. V. – Archivo del Gobierno Vasco A.G.A. – Archivo General de la Administración R.S.B.A.P. – Real Sociedad Bascongada de Amigos del País CODOIN – Colección de Documentos Inéditos R.S.G. – Real Sociedad Geográfica A.E.A. – Anuario de Estudios Atlánticos C.M.V. – Congreso Mundial Vasco F.E.H.M. – Fundación Española de Historia Moderna S.E.V. – Sociedad de Estudios Vascos B.N. – Biblioteca Nacional U. D. – Universidad de Deusto U.P.V. – Universidad del País Vasco F.C.E. – Fondo de Cultura Económica PARES.— Portal de Archivos Españoles U.N.A.M. – Universidad Nacional de Mexico - 23 - U.A.S. – Universidad Autónoma de Sinaloa R.C. – Real Cédula C.P. – Carta Puebla O. M. – Orden Militar P. N. – Protocolos Notariales R. P. – Real Provisión R.I. – Revista de Indias O. P. – Obra Pía - 24 - PRESENTACIÓN El contenido del presente libro, Balmaseda en América, se inicia en el mismo momento del Descubrimiento de América. Y ello es debido a que un balmasedano, Pedro de Terreros, estuvo presente con Colón en el histórico acontecimiento, el 12 de octubre de 1492. Lo que hace años parecía ser una “leyenda urbana”, se convirtió en una gozosa realidad, gracias a la ardua labor de una investigadora norteamericana, Alice B. Gould, que en el Archivo de Simancas llegó a encontrar las listas documentadas de los navegantes que acompañaron a Colon en sus viajes. Y entre ellos estaba Terreros que, al parecer, podría haber sido el primer europeo que pisó Tierra Firme, o sea el continente americano. Y partiendo de aquella primera presencia, hoy ya demostrada, nos hemos preguntado cuántos balmasedanos, quienes, cómo y cuándo fueron llegando al Nuevo Mundo, desde aquel momento inaugural. Y con la curiosidad del investigador, hemos indagado en las razones que les llevaron a dejar su tierra. Todo ello se ha ido plasmando en este libro que cubre cuatro siglos de la vida de la primera villa que se fundó en Bizkaia en el año 1199. Los pioneros fueron dos comerciantes, que ya vivían en Sevilla, y si puede decirse, “ya estaban oteando el océano”: los hermanos Sancho y Juan de Urrutia, a quienes siguieron los Pasajeros a Indias que conoceremos en el capítulo tres, con la llamada de América. En cuanto estos pasajeros y pioneros se enriquecen trabajando, por cierto muy - 25 - duramente, y no hurtando, como reza la leyenda negra, comienzan a “hacer mandas” (donativos), a favor de su villa natal. Por aquellas épocas prácticamente todas sus aportaciones tenían un carácter religioso, aunque algunas tuvieran también un contenido de uso social. Así se fundó el primer Convento de la villa en 1652. Durante el siglo XVII, comienzan las fundaciones y realizaciones en suelo americano. La primera Cofradía de “vizcaínos”, fundada en 1612, contaba con cinco afiliados balmasedanos. Otro hijo de la villa, tras sentir la “llamada de Dios”, estableció un monasterio que aún perdura, dedicado al Cristo de los Milagros, en 1684. Ambas fundaciones religiosas tuvieron lugar en Lima, en el Virreinato del Perú. Era necesario repoblar aquel inmenso imperio, y así, en la misma centuria, un balmasedano hace construir el fuerte de San Severino y en su entorno funda una ciudad - con pobladores llegados de Canarias -, en la bahía cubana de Matanzas, no lejos de La Habana. Cuando llega el siglo XVIII la historia cambia radicalmente. El comercio está omnipresente; al tiempo, los funcionarios de la Corona son protagonistas poderosos. Cádiz es ahora el puerto de salida hacia América y allí, bien instalados, encontramos de nuevo notables vecinos de la villa encartada. Allí presentan sus Vizcainías y dictan sus Testamentos, dejando solas a sus esposas, tras emprender el viaje a las Indias. ¿Y qué hacían en suelo americano los pasajeros balmasedanos del siglo XVIII?. Comercio, minería, haciendas, cargos, méritos y servicios, llenan la vida de aquellos principales: fueran oficios públicos, privados, eclesiásticos o militares, que de todo hubo. Les acompañaremos en una parte de sus vidas, y descubriremos sus anhelos y sus vicisitudes. Ya a comienzos del siglo XIX, dos personajes de estirpe balmasedana, bien asentados en la Nueva España, más tarde la República Mexicana, serán los pioneros en la técnica y la industria de aquel país: el Telégrafo y la Industria Textil los harán inmortales para la historia de su país de adopción. La Granja y Antuñano eran sus apellidos. La centuria decimonónica conocerá la gran expansión de emigrantes a México. Todos con ganas de trabajar y de labrarse un futuro que, según muchos de sus protagonistas, no encontraban en su tierra. Constituirá este siglo la parte - 26 - más intensa y amplia del libro. La emigración al Nuevo Mundo fue notable durante todo el siglo XIX. Los criollos luchaban en América por la independencia de sus naciones, y España sufría un siglo complicado que empezó con la invasión francesa; continuó con tres Guerras Civiles, las llamadas Carlistas, y terminó con la Guerras de África y de Cuba en 1898. Esto último supuso la pérdida de los restos del imperio americano y de Filipinas, y trajo consigo una crisis económica y de identidad nacional sin precedentes. Pero el siglo XIX no fue tan difícil en México ni en Cuba. La emigración se mantuvo, precisamente debido al panorama español tan sombrío. Tras emigrar no lo debieron de tener tan difícil los balmasedanos en tierras mexicanas. Se apoyaron unos a otros con tesón, y fue espléndido el progreso que muchos de ellos alcanzaron en lugares como Ciudad de México, Guadalajara, Guanajuato o la costa del Pacífico. Los Bermejillo, los Mendía, los Cosca, Hernández Gorrita, etc. son la mejor muestra del impulso empresarial de aquellas familias en las tierras nuevas. En este sentido, la ciudad de Guadalajara, capital del estado de Jalisco, marca un hito importante, y Mazatlán, el puerto en la costa del estado de Sinaloa, señala otro; en ambas ciudades aquellos indianos desarrollan pujantes casas comerciales e instituciones financieras, empresas mineras, fábricas, ingenios azucareros, haciendas, etc. Estos Indianos, como buenos benefactores, no se olvidarán de su villa natal, a la que ayudarán de forma ejemplar, creando escuelas, o invirtiendo sus capitales, con la fundación por ejemplo, de la primera fábrica textil moderna en tierras vizcaínas. Balmaseda cambió radicalmente con el regreso de los Indianos, pues habría de ser fundamental la herencia material que trajeron y dejaron. Hoy en día basta con recorrer, dentro de la villa, la que podemos llamar “La ruta de los Indianos”, para entender la importancia real que tuvieron en la historia y el desarrollo de su villa natal. El libro finaliza con el siglo XIX. Se ha obviado el estudio del siglo XX, porque la emigración de la pasada centuria, especialmente a partir de los años 30, tiene unas características completamente distintas al siglo anterior. Y además intervienen factores ligados a la Guerra Civil y la diáspora posterior, cuyas consecuencias todavía permanecen en la memoria colectiva. - 27 - Distribución por siglos Este libro comienza con un capítulo presentando la villa de Balmaseda, la primera fundada en Bizkaia en el año 1199. Y termina con un Epílogo sobre la aportación de los indianos. En total consta de 8 partes de 2 capítulos cada una, que siguen una correlación secular. Son estas: • Los Pioneros y Pasajeros hacia el Nuevo Mundo, siglos XV y XVI • Fundaciones en Balmaseda: Capellanías, Obras Pías y Convento, siglo XVII • Fundaciones en Perú: Lima y en Cuba: Matanzas, siglo XVII • Desde Sevilla y Cádiz hasta América: Comerciantes y Cargos, siglo XVIII • Pioneros de la Técnica y la Industria de México, siglo XIX • Mirando hacia América en el siglo XIX: Cuba, México, Perú y el Cono Sur • Comerciantes y Familias de Balmaseda en México, siglo XIX • Los Indianos Inversores en Balmaseda: la Herencia Material, siglos XIX y XX Interés del Trabajo • Esta investigación ha tratado de llenar un espacio vacío en la historiografía vizcaína, mucho menos desarrollada que la guipuzcoana en trabajos de esta índole. • Es un tema original, tanto por el ámbito geográfico que abarca, como por la temática abordada. • Puede marcar una pauta para estudios posteriores, sobre las relaciones de otras zonas del País Vasco con América, que contribuyan a un mayor conocimiento de la realidad vasca en aquel continente. • Todo este trabajo se ha realizado sobre materiales inéditos, con fuentes documentales de vital importancia y que pueden proporcionar, sin duda, un amplio material para futuras investigaciones. • La autora ha invertido en esta obra su experiencia en investigaciones anteriores, siendo este un análisis sectorial, que amplía y clarifica temas concretos que se esbozaban en su tesis doctoral de 1985 sobre la villa de Balmaseda en el Antiguo Régimen. Conclusiones Es interesante constatar cómo una villa de tan solo 580 Vecinos en el año 1695 ó con 2.410 habitantes en el año 1857, aportó un contingente considerable a la emigración de ultramar. - 28 - En su mayoría fueron gentes emprendedoras que no se resignaban al futuro incierto de su época. Algunos de extracción humilde, pero también muchos otros con formación media o superior, al igual que los vizcaínos en general, que se integraron en su destino en el funcionariado, el comercio y las relaciones mercantiles. Entre estos emprendedores hubo personajes realmente importantes para el continente americano y me limito a citar aquí solamente algunos: • Diego de Urrutia, Almirante de la Flota de Galeones a Indias a finales del siglo XVI. • Severino de Manzaneda y Salinas de Zumalabe, que fundó la ciudad y el fuerte de Matanzas, en Cuba, en 1693, siendo Gobernador de la isla. • Sebastián de Antuñano y las Rivas, que estableció el Monasterio de Las Nazarenas en Lima. Iniciador de una de las procesiones más multitudinarias de América, la del “Cristo de los Milagros”, que hoy sigue siendo objeto del fervor popular cada mes de octubre. • Joaquín de Asúnsolo y la Azuela, Gobernador de Chile a finales del siglo XVIII. • Esteban de Antuñano, criollo mexicano, hijo de balmasedanos, y que estudió en su juventud en la villa, trabajando también en la ferrería de su familia; fundador de la industria textil mexicana, en Puebla y Ciudad de México. • Juan de la Granja, introductor del Telégrafo en México, diplomático, escritor y defensor de la unidad mexicana en la guerra con los Estados Unidos. • Pío Bermejillo y sus hermanos e hijos, hacendados, comerciantes y banqueros en Ciudad de México y en Guadalajara. • Martín Mendía y Conde, junto con su hermano Julián y sus sobrinos, prohombre de las finanzas, el comercio y la inversión, especialmente en Mazatlán, Estado de Sinaloa, en el noroeste mexicano. Además, estas dos últimas familias, fueron benefactoras y, sobre todo, emprendedoras, en su villa natal, especialmente en el ámbito de la enseñanza y también de la industria. - 29 - Sin duda a lo largo de 400 años, pudo haber más balmasedanos implicados en la aventura americana, que los incluidos en este estudio. Es el caso, por ejemplo, de los religiosos y de los militares de diversos rangos, de los que no ha sido fácil encontrar documentación específica. Estamos seguros de que el registro se irá ampliando en posteriores investigaciones. Elaboración Esta investigación tiene su origen en los numerosos datos dispersos que bajo la base común de su referencia al continente americano, fueron aportando las fuentes documentales utilizadas en la tesis doctoral, hasta el año 1985. Estos datos, que parecían inconexos en su momento, fueron conformando, tras progresivas indagaciones, una posible y necesaria investigación sobre el fenómeno emigratorio hacia América en la villa vizcaína de Balmaseda. Se trataba de llegar a conocer la vida de los emigrantes, las causas que motivaron su éxodo, las actividades que desarrollaron en suelo americano, así como las repercusiones que tanto sus donaciones como su regreso, en el caso de los indianos, tuvieron en su villa natal y quizás en el propio Señorío de Vizcaya. Fueron por tanto abundantes las referencias relativas a actividades comerciales y en general de tipo mercantil, ejercidas por los balmasedanos en ambas orillas del Atlántico, tanto en diferentes lugares de América, como en las ciudades portuarias de Andalucía. Y a través precisamente de esta vertiente andaluza, se fue perfilando la hipótesis de un triángulo comercial Balmaseda Sevilla/Cádiz - América, que finalmente pudo verse confirmada. Dado el volumen de la documentación recogida, decidimos reagruparla en un apartado bajo el título “Balmaseda y América”, tratando el asunto en base a tres premisas: 1.- La simple emigración de balmasedanos a América desde los primeros años del descubrimiento. 2.- La aparición de balmasedanos y por extensión de encartados, en los consulados e instituciones americanas, con altos cargos en la milicia, la política, la administración o la Iglesia. 3.- El papel destacado en el Comercio con las Indias, tanto en Sevilla / Cádiz como en el continente americano. En 1991 surgió la oportunidad de desarrollar y ampliar todos estos materiales - 30 - recogidos, por medio de una Beca concedida por la Comisión “Los Vascos y América 1992”, que el Gobierno Vasco organizó con motivo del V Centenario del Descubrimiento, como programa gestionado a través del Departamento de Cultura. Estas becas tenían tres objetivos fundamentales: 1.- Impulsar la revisión crítica de la historia vasco-americana, abordando además el estudio de temas novedosos. 2.- Dar a conocer todo lo concerniente a esa historia común. 3.- Apoyar proyectos de colaboración que favorecieran nuevas formas de relación. El estudio se enmarcaba de forma general, dentro del fenómeno de la emigración vasca hacia América. Constaba de tres partes diferenciadas, con entidad propia, pero relacionadas entre sí por el prisma americanista común. I.- La emigración hacia América. Incluyendo el estudio y tipificación de temas tales como las razones de la emigración, tipología social del emigrante, época y lugar de destino y su trayectoria americana y/o su regreso como Indiano. II.- La presencia de encartados en los Consulados e instituciones americanas. Referencia a los vizcaínos encartados en las mencionadas corporaciones entre los siglos XVI al XIX, y la influencia que desde sus cargos ejercieron en la llamada Carrera de Indias. III.- El papel de los encartados en el Comercio de Indias. La presencia vizcaína en la ciudad y puerto de Cádiz viene de antiguo y cuenta con antecedentes tan señalados como el Colegio de Pilotos Vizcaínos. Cuando en 1626 se funda la Cofradía del Cristo de San Agustín, aparecen numerosos comerciantes y mercaderes vascos ubicados en Sevilla. En este último lugar radicaba, en la primera mitad del siglo XVI, una importante colonia vasca dedicada a la práctica del comercio, que controlaba el “Consulado de Cargadores”, y formando parte de los Cabildos hispalenses. Eran estos mercaderes a menudo, agentes de casas comerciales vascas. En el caso de los encartados eran en su mayoría intermediarios en el triángulo comercial Bizkaia – Sevilla / Cádiz - América, de productos tan específicos como el cobre o el hierro que trabajaban las ferrerías de Balmaseda y de toda la comarca encartada. El estudio pretendía sacar a la luz las actividades de- 31 - sarrolladas por estos mercaderes, sus orígenes, sus relaciones, su desarrollo comercial y de qué manera contribuyeron al incremento efectivo del comercio entre el País Vasco y América. Fueron dos agradables y productivos veranos -1991 y 1992-, en los que se investigaron exhaustivamente los fondos de los Archivos de Sevilla, así como los de Cádiz, por cierto con un agobiante calor y desde luego, con muchas horas ilusionadas de trabajo documental. También se trabajaron documentos en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. Por aquel entonces aún no se había comenzado la digitalización de estos archivos - en realidad de ningún archivo en general -, y por ello la estancia a pie de documentación era la única posibilidad de poder realizar este trabajo de investigación. Se aprovechó la consulta de documentación sobre Balmaseda, para recabar materiales sobre toda la comarca de Las Encartaciones de Bizkaia en general. Por ello el trabajo becado llevó por título ”El Eje Bizkaia - Sevilla/Cádiz América: El papel de los Encartados en la Emigración y el Comercio con América”. Aun queda pendiente la publicación de la parte del estudio relativa a la emigración de los Encartados, que está, como se suele decir, “en capilla” y que esperamos vea la luz en breve. El problema de las grafías en los nombres En otro orden de cosas, queremos resaltar una de las dificultades con que nos hemos encontrado para la realización de este libro. Y esto ha surgido de las propias fuentes documentales. La Paleografía ha sido esencial, lógicamente, para la investigación y transcripción de los muchos materiales de archivo consultados, especialmente los anteriores al siglo XVIII. Pero a ello hay que añadir la dificultad de desbrozar la intrincada grafía, en muchos casos, de los nombres de los protagonistas. En los siglos XVI y XVII se da, a veces, el caso de que hermanos de sangre pueden no aparecer con los mismos apellidos, e incluso difieren de los asignados en la partida de bautismo con los utilizados más tarde en documentos privados o públicos. Es como si cada uno eligiera el que más le gustase, de entre los de sus progenitores. Por otra parte, el mismo apellido puede aparecer escrito con grafía diferente según las partidas de bautismo, incluso para hijos de los mismos progenitores. Como ejemplo el apellido Arena, aparece así escrito para unos hermanos, pero también como Larena, de Larena, o de la Arena, e incluso Llarena para otros. El apellido Zumalabe lo hemos encontrado también transcrito con las grafías - 32 - Zumalaver, Sumalabe, Çumalabe, etc. Y así también Helguera (Delguera, Elgera, Elguera). Unos ejemplos entre otros muchos. Por último mencionemos el caso del apellido Balmaseda; aunque relativamente abundante en muchos documentos, no necesariamente pertenece a personas nacidas en la villa. Fue un nombre común asignado, por ejemplo, a niños de la inclusa. Y también se supone que pudieron tomarlo descendientes de judíos balmasedanos expulsados de la villa en 1486. Fuentes Documentales Bases fundamentales de documentación han sido los excelentes fondos de los Archivos de Balmaseda, tanto del Ayuntamiento como el de la única Parroquia de San Severino. En este último las referencias a parientes que vivían en suelo americano, citados en las diversas partidas demográficas, han sido abundantes y sumamente interesantes. Sobre todo las incluidas en Actas de Defunción, por el hecho de citarse a los hijos supervivientes y la residencia, en su caso, en suelo americano. Determinados balmasedanos en Indias redactaron testamentos, enviaron legados e hicieron fundaciones piadosas de carácter social o espiritual, en favor de su villa natal. Sobre todos estos puntos la mejor documentación la han proporcionado los Archivos Notariales, entre los cuales destaca el Histórico de Protocolos de Bizkaia -de reciente reorganización-, que cuenta con el fondo completo del antiguo Archivo de Protocolos de Balmaseda. Pero, al margen de las citadas, las Fuentes Documentales primordiales han sido las consultadas en los mencionados archivos de Sevilla y de Cádiz; así como en otros de Santander, Madrid y Bizkaia, cuya relación se cita en cada apartado temático. Del soberbio fondo documental que se atesora en Sevilla, solo citaré dos archivos: A.G.I. Archivo General de Indias, de donde han salido los datos de la vida de los pioneros comerciantes hermanos Urrutia y en general, de todos los demás pasajeros a lo largo de los cuatro siglos. Queda bastante por consultar, especialmente los interesantes Asientos de Negros, sobre la trata de esclavos. Los Fondos allí investigados se catalogan en: - 33 - Audiencia de Panamá, Contaduría, Contratación, Indiferente General, Justicia, Patronato. Sus referencias y fichas aparecen en cada correspondiente documento consultado y se citan en las notas. A.P.S. Archivo de Protocolos de Sevilla, donde se ubican los Documentos Notariales. Allí se han trabajado los Fondos Americanos de Patronato. Para el siglo XVIII se han consultado unos fondos gaditanos excelentes: A.H.P.C. Archivo Histórico de Protocolos de Cádiz, con los documentos notariales sobre el comercio gaditano en general y sus implicados de Balmaseda. De los Archivos Locales de la villa de Balmaseda, los Fondos Parroquiales que están depositados en el A.E.H.B. de Derio, nos han aportado una amplia información documental de cuantos nacieron en la villa y son citados en este libro. El Archivo Municipal de Balmaseda (A.M.B.), el Conventual de Clarisas y algunos de los archivos privados de diversas familias de Balmaseda, han servido de complemento esencial a los fondos documentales públicos. - 34 - AGRADECIMIENTOS Han sido muchas las personas e instituciones a las que tengo que agradecer su amable y desinteresada colaboración, sin la cual este libro hubiera resultado distinto. Por ello también corro el riesgo de dejar fuera de este apartado de gratitudes, de forma totalmente involuntaria, a algunas personas que merecerían estar aquí. Confío en su amable indulgencia. De gran interés personal y muy fructífero para este trabajo, fueron las conversaciones y contactos mantenidos con el padre José Garmendia Arruabarrena (q.e.p.d.), gran investigador de temas similares para Gipuzkoa y Araba, y sobre todo, profundo conocedor de los fondos documentales vascos existentes en los Archivos de Sevilla y Cádiz. Del Archivo de Protocolos de Cádiz recuerdo la buena acogida y ayuda del entonces Director, D. Manuel Ravina, que actualmente es el Director del A.G.I. Archivo General de Indias de Sevilla. En Balmaseda no olvido a cuantos me ayudaron en la elaboración de mi Tesis, algunos de los cuales ya no están entre nosotros. De los actuales destaco a María José Cabria, excelente Archivera y bibliotecaria de la villa, siempre amable facilitadora y atenta encargada de mantener los ricos fondos municipales; al Padre José Ignacio Llaguno Léniz (q.e.p.d.) que me abrió su archivo personal, y a mi ex alumna María José Torrecilla, técnica del Museo de Boinas la Encartada. Hago extensivo este agradecimiento a cuantos balmasedanos, de antes y de ahora, me han animado a continuar en mi tarea de investigación, interesándose siempre por la historia de su querida villa. - 35 - En Bilbao quiero agradecer el apoyo especialmente a mis compañeros y alumnos de la Facultad de Historia de la Universidad de Deusto. Entre ellos a Begoña Cava Mesa, americanista y vocal de la R.S.B.A.P., por sus consejos y sugerencias para mejorar la obra, además de su amable ofrecimiento para prologar este libro; a Aingeru Zabala Uriarte, director ya felizmente jubilado, de Patrimonio y Archivo de la D.F.B., por sus aportaciones siempre atinadas y expertas, y por poner a mi disposición fondos de gran interés; a Jose Manuel Azcona Pastor, de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, especialista en emigraciones vascas, por su paciencia en la lectura detallada del libro en pruebas y sus indicaciones expertas para mejorar forma y contenido; a Juan Manuel González Cembellín, querido ex alumno y amigo, versado en historia y patrimonio de Las Encartaciones, a cuya obra he acudido con frecuencia y placer; también al profesor de Deusto, José Ángel Barrio Loza, y su siempre interesante estudio del patrimonio histórico de Balmaseda. Y tantos otros amigos y compañeros de Deusto y de investigación a los que recuerdo con cariño y agradezco sus aportaciones. En otro orden de cosas también quiero agradecer a Jesús Ruiz de Gordejuela, gran conocedor de la emigración vasca en México, por su ayuda en temas puntuales; a Javier Barrio, director del Museo de las Encartaciones, de Abellaneda, que puso a mi disposición los fondos documentales relativos a Francisco de Arteche. En América mi agradecimiento a Teresa Patrón de Letamendi, por sus datos y noticias sobre los balmasedanos en Mazatlán, Sinaloa, México. También mi reconocimiento al profesor emérito Miguel Américo Bretos, del Smithsonian Institute de Washington, USA, por los datos suministrados sobre la fundación del fuerte y ciudad de Matanzas en Cuba. En lo que respecta a Perú, agradezco al Padre Antonio Unzueta, Director del Archivo General de los Carmelitas Descalzos, sito en Vitoria, las informaciones proporcionadas sobre Sebastián de Antuñano y el Señor de los Milagros. No dejaré de mencionar aquí mi reconocimiento a otros historiadores que me han precedido en siglos anteriores, especialmente a Martín de los Heros, primer historiador de la villa, que abrió la senda por la que después hemos transitado otros cronistas, autor por cierto tan excelente como injustamente olvidado en la actualidad, y que merecería un lugar de honor en su villa. No me olvido tampoco de Enrique de Vedia y Goossens, y sus Memorias de la Villa de Balmaseda. Por último quiero mencionar a Silvia Rico, y a su equipo de la empresa Digitalink, que con enorme paciencia y dedicación ha montado este libro y ha padecido calladamente todos los cambios que han ido surgiendo y han sido incorporados sobre la marcha a lo largo de la realización técnica. - 36 - Capítulo 1 BALMASEDA, LA PRIMERA VILLA DE BIZKAIA El atractivo de América prendió muy bien entre los habitantes de Balmaseda, que pasaron a engrosar las listas de Pasajeros a Indias en los siglos XVI y XVII. En buena parte dedicados al Comercio, marcaron además un triángulo mercantil con Sevilla y Cádiz, en siglos posteriores. Los Indianos de mayor patrimonio fueron generosos en sus Fundaciones religiosas y sociales durante los primeros siglos en América. Y, ya en el siglo XIX, como emprendedores industriales en suelo americano, sobre todo en México, su regreso trajo prosperidad a la villa natal mediante fundaciones educacionales y creación de empresas. 1.1.- Una villa con mucha historia Balmaseda era un lugar habitado desde antiguo, mucho antes de su constitución como villa. Fue Martín de los Heros quien señaló el año 735 como la ubicación de un lugar habitado, para que los musulmanes no pudieran penetrar en Bizkaia. También Juan Ramón de Iturriza lo cita así. (1) Su fundación como villa fue el día 24 de Enero del año 1199 por D. Lope Sánchez de Mena, señor de Bortedo. En ese año Balmaseda recibió sus propios fueros y se separó jurisdiccionalmente de sus alrededores. De ahí que se considere a esta villa como la primera fundada con pleno derecho de las que actualmente componen el territorio de Bizkaia (2). Se le otorgó a la villa el Fuero de Logroño, origen legal de los privilegios de que gozará en el futuro y que Martín de los Heros resume de forma concisa. Veamos: - 37 - <<“… con el Fuero de Logroño que autorizaba para comprar y vender, cultivar y adquirir tierras, ganados y pastos, y aseguraba las personas; con el patronato de la iglesia en que no se habían de poner beneficiados forasteros, ni se habían de pagar al obispo más de dos sueldos por crismas; con no tener otro merino que el puesto por el rey, y alcaldes y jurados elegidos por los vecinos, quedando a beneficio del Concejo las multas y condenas que impusieran; con haberse prohibido que desde Villasana hasta Sámano, solo en Balmaseda hubiese tabernas, carnecería y medidas de grano: con eximirlas de portazgo en sus propias cosas de peaje, teintano, recuaje, oturas, enmiendas, cuezas, moneda forera, yantar del rey y no pagar más de 1.000 mrs. cuando el rey los echare; con declararla como puerto franco en el que los paños ni otras mercaderías que se vendieran pagasen derecho alguno, y por último, con haberla incorporado al rey en su patrimonio y señorío, contemplándola con su castillo como muy conducente para su servicio y dándola otra seguridad que no podría recibir de otros señores… la villa debió de medrar considerablemente.>> Según esto, Balmaseda estaba predestinada al Comercio y a ello se une su situación en una confluencia natural de rutas, hacia y desde la Meseta, en un valle abrigado y a orillas de un río. Todo ello responde al modelo urbano de “ciudad-camino” medieval; al ser lugar de tránsito y reunión, era también punto de intercambio de mercancías, parada obligatoria de caravanas de arrieros y mulateros, de diligencias y de gentes que venían a vender y a comprar. Todo ello la convirtió en una villa-mercado. De este modo, Balmaseda vio añadida a su primitiva función estratégica y de encrucijada, una función comercial que habría de ser, en definitiva, la que le diera su carácter más genuino. La villa de Balmaseda está situada en la comarca más occidental de Bizkaia, las Encartaciones, de la que se considera su capital. Por allí cruzaba el Camino Real que unía Bilbao con Burgos, y desde allí con toda Castilla, que fue esencial para su devenir histórico, y sobre todo para su desarrollo económico. (3) A través de este Camino, cruzaban a diario por la villa reatas de mulateros portando lanas, grano y las más diversas vituallas tanto para el abastecimiento del Señorío de Bizkaia, como para ser exportadas desde el puerto bilbaíno. Ello significaba una fuente económica directa por el cobro de Peajes, así como un incremento de la población y de la riqueza del territorio. (4) - 38 - Circunscripciones de Bizkaia Su Edad Media fue agitada pues fue de mano en mano entre los reyes navarros y castellanos. Era además la época de las Luchas de Banderizos; en los siglos XIV y XV participaron notables familias de la villa, escindidas en dos linajes. Por un lado los Ahedo, del bando Gamboino cuya facción estaba instalada en su torre almenada de la calle Correría, muy cerca de la actual Plaza de los Fueros. Sus oponentes eran los Puente, que militaban en el bando Oñacino, y cuyo feudo estaba en la calle del Medio y la Plaza del Mercado. Así la casa torre de este bando daba a la Plaza de San Severino y además poseía otra en el barrio de San Lorenzo, cerca del puente viejo. - 39 - Eran frecuentes los choques entre ambos bandos, llegando en ocasiones a muertes y asesinatos. Al tiempo que Balmaseda también fue escenario de luchas de otros linajes encartados. Aunque la Santa Hermandad establecida en 1394 apaciguó algo los ánimos, la paz duradera no vino hasta la llegada de los Reyes Católicos. Entonces como medida de paz y concordia, se estableció que los linajes y parientes de ambas ramas se alternaran en el ejercicio de los cargos municipales. Debió de ser una medida muy efectiva porque duró hasta el siglo XIX. (5) La villa tenía un conjunto urbano formado por tres calles paralelas entre sí Correría, del Medio y Vieja / Bajera -, y al río Cadagua ó Salcedón, separadas por cantones. Tenía dos plazas principales en ambos extremos, una al norte - la del Mercado -, y otra al sur. - la de los Fueros, antiguamente llamada de los Toros. Así como dos iglesias - San Severino y San Juan - una en cada zona. Todo este entramado urbano se hallaba rodeado por un recinto amurallado que protegía el perímetro de la villa, ascendiendo estas fortificaciones hasta un pequeño cerro donde se situaba un castillo defensivo (6). Y por último un Puente medieval con torreón cruzaba el río, relativamente caudaloso, y servía de fielato para el cobro de los peajes. Plano de Balmaseda en el siglo XV. Por Beatriz Arízaga - 40 - Por fin en el año 1399, Balmaseda consigue ser una villa libre y un año más tarde, el 3 de Junio de 1400, queda incorporada definitivamente al Señorío de Bizkaia. Ya por entonces se celebraban en Balmaseda dos mercados semanales y llegó a tener una Aduana de Puerto Seco del Señorío. Pero, además del Comercio, era también una villa ferrera con una floreciente industria del cobre y del hierro, cuya producción se exportaba a Europa y luego a América, en forma de diversos artículos que iban desde la clavazón hasta la calderería. La calderería se trabajaba en las Ferrerías alimentadas por auténticos tesoros naturales que fueron la cercanía de las venas de hierro, ya que Bizkaia tuvo hasta el siglo XX los yacimientos de mineral férrico más abundantes y ricos de Europa; así como numerosas y regulares corrientes de agua y abundancia de bosques de fácil explotación. Al margen de la actividad ferrera, de la elaboración de cobre y de hierro, las restantes manifestaciones industriales en Balmaseda eran escasas. De cierta importancia fue la industria de Paños de la que existen referencias hacia el siglo XV. Y hubo otras pequeñas industrias, en su mayor parte de índole familiar, que dieron origen a toda una serie de oficios mecánicos que se configuraron en estructuras gremiales muy similares a las que existían en Castilla. Estas pequeñas artesanías -una economía de repuesto- amortiguaban en cierto modo las cíclicas crisis económicas. Sin embargo, en este ámbito económico ciertamente rico, su población se vio sometida a crisis, epidemias, migraciones y guerras a lo largo de todos sus siglos de historia. El 14 de Julio del año 1475, los Reyes Católicos confirmaron todos los Fueros y Privilegios de esta villa, al igual que en 1511 lo hiciera su hija la Reina Juana I. Entre ambas fechas aun habría de ocurrir un hecho luctuoso: la Expulsión de los Judíos. En el año 1483, el Concejo balmasedano dispone que ningún judío se avecindase en la villa, incluso existiendo ya una Judería en el barrio de San Lorenzo, cercano al citado puente medieval. Al parecer eran ellos los encargados del ámbito recaudatorio de la Aduana de la villa. Tras un motín, los judíos de Balmaseda son expulsados en 1486. Seis años más tarde, en 1492, será cuando se les expulse definitivamente de España. (7) En estos dilemas ó asuntos andaba inmersa la villa cuando Cristóbal Colón - 41 - descubre el Nuevo Mundo, también en 1492. Siempre fue fama que ya iba un balmasedano en las naves colombinas. Con ocasión del V Centenario del Descubrimiento de América, en 1992 se publicaron las Listas de Pasajeros que llevó Colón en sus cuatro Viajes. En investigaciones recientes se ha podido confirmar que Pedro de Terreros, natural de Balmaseda, era el maestre sala del Almirante en su primer viaje y que le acompañó en los tres posteriores. (8) No es fácil imaginar la conmoción que, sin duda, pudo suponer la noticia del hallazgo de un Nuevo Mundo. Un temblor debió recorrer la piel de la península en una llamada de aventura pero también de esperanza. Lo mismo debió de ocurrir en el País Vasco, tanto en las villas de la costa como en las del interior. No es extraño que balmasedanos como los hermanos Sancho y Juan de Urrutia, ya bien situados como comerciantes en Sevilla, fueran de los primeros en unirse a la llamada “Carrera de Indias”. Su aventura la veremos en el próximo capítulo. Pero ahora sigamos la inmersión en la historia de la villa. 1.2.- Los comienzos de la Edad Moderna En el siglo XVI Balmaseda se muestra como una villa bien conformada y con personalidad propia. Villa-mercado bien abastecida, que se caracterizaba por un comercio en pleno auge, basado fundamentalmente en el almacenaje y redistribución de las mercancías que el Consulado de Burgos y los comerciantes del Norte de Castilla, en general, enviaban hacia el Puerto de Bilbao para su exportación. La creación de un nuevo Consulado en la capital del Señorío, en el año 1511, lejos de disminuir el mencionado tráfico, lo potenciaría aún más. La centuria del XVI fue para Balmaseda expansiva, incluso en el aspecto demográfico. La población que, a pesar de algunas lagunas documentales, se intuye vitalista, se vio no obstante afectada por rachas endémicas de peste, que ralentizaron su crecimiento. Con un exiguo sector primario de variada pero escasa producción, lo que se aprecia claramente a través de los diezmos, Balmaseda contaba con un factor económico tan fundamental como el comercio: la industria ferrera. El elevado número de propietarios por molino que se constata en 1487, parece probar la evolución en los modos de vida del primitivo banderizo, hacia actividades más sedentarias y lucrativas, como pueden ser las ferreras. Esta paulatina transformación de la sociedad supone un desplazamiento de la po- 42 - blación hacia el valle, donde comienzan a instalarse los primeros martillos de agua, siendo el precursor Marcos de Zumalabe, en su ferrería de la Penilla, en el año 1514. Los cambios que se van sucediendo en el transcurso del siglo XVI relegan a un segundo plano el dominio territorial, impulsando el poder económico y más tarde el político. De ahí que a finales de esta centuria, el grupo social que se ha convertido en el motor de la economía balmasedana, se estamentaliza y comparte su poder con un clero abundante y enriquecido. El siglo XVII, por el contrario, viene marcado por una crisis generalizada que se detecta con claridad a todos los niveles. Desde el punto de vista demográfico, la epidemia de peste que asoló Balmaseda a fines del siglo XVI fue de tan graves consecuencias, que los efectivos demográficos no comenzaron a dar señales de recuperación hasta el último cuarto de esta centuria. Crisis de menor envergadura ralentizaron este proceso; 1638, 1644 y 1650, son años que coinciden con crisis de ámbito estatal, o el fatídico 1669 con un 60 % de mortalidad infantil. En el aspecto económico, las crisis y las recuperaciones se alternan cíclicamente, frenando cualquier posibilidad de desarrollo, al menos durante la primera mitad de siglo. En la segunda parte de la centuria, el crecimiento mantuvo una constante tendencia alcista aunque de escaso volumen anual. La agricultura, que en Balmaseda había ido dejando paso a un sector secundario cada día más potente, apenas influía en la economía general, a excepción del vino-txakolí, considerado como el producto esencial de la villa, en detrimento de otros artículos. Los antiguos banderizos que eran propietarios de casas, tierras y sobre todo de censos, detentan los cargos más importantes del consistorio y con ello el poder, limitando el avecindamiento y reglamentando toda la estructura de mercado de la villa. Controlan la aduana y en muchos casos los géneros que por ella pasan, en base a los apoderamientos de los comerciantes castellanos. Los segundones de estas familias banderizas, afectados por el mayorazgo, eligen la milicia (caso del Almirante Urrutia), los altos cargos de la Administración (como los Ortes de Velasco), aparecen como mercaderes en otras plazas (así don Juan de Trucíos en Sevilla), o eligen el camino de la emigración hacia América, conformando el prototipo del indiano, como es el caso de don Juan de la Piedra, en Panamá. - 43 - En cuanto al clero, que ha visto descender su número pero no su poder, se verá inundado con obras pías, fundaciones y capellanías varias que, sufragadas por los indianos en muchos casos, permitirán detentar cargos benefíciales mejorados a favor del estamento clerical. No hay que olvidar que buena parte de los miembros del clero pertenecen a familias principales de la villa, lo que les permite acceder a los mejores cargos eclesiásticos. La estabilización de la población que se produce a lo largo del siglo XVIII, hacía prever la transformación hacia un ciclo demográfico moderno. Sin embargo esa tendencia se ve abortada por un comienzo de siglo sumamente bélico, que mantuvo los bajos niveles demográficos de la centuria anterior. Sólo a partir de 1720, y al mismo tiempo que en el resto del país, se puede hablar de una recuperación de la población en Balmaseda. Aún así, las crisis no desaparecen de forma completa, lo que sumado al elevado número de confrontaciones militares que se suceden a lo largo de esta centuria, imposibilita el despegue demográfico que ya se estaba produciendo en Europa. Balmaseda habrá de esperar un siglo, para que la confluencia de factores favorables permita la realidad de ese hecho poblacional. 1.3.- La crisis del Antiguo Régimen En el aspecto económico, si bien la primera mitad del siglo XVIII conoce una clara recuperación, a partir de 1750 entrará la villa en una profunda crisis, esta vez definitiva, por cuanto va a coincidir con la apertura de una nueva vía de acceso a la Meseta, por Orduña, lo que provocará la desaparición del tráfico comercial. Hasta esa segunda mitad de siglo contaba la villa con un espléndido comercio lo cual, unido a la recuperación que vivía el sector ferrero, hacía presagiar una centuria floreciente. Sin embargo, en la década de 1750 - 1760, estos dos pilares básicos de la economía balmasedana entrarían en crisis por dos motivos fundamentales. En primer lugar y como causa de mayor trascendencia está la construcción de la nueva vereda Bilbao-Burgos por la Peña de Orduña, lo que supuso el eclipse del tráfico mercantil del antiguo camino Real que unía Castilla con Bilbao a través de Balmaseda. Se cumplía así la tesis de Braudel según la cual “las villas-mercado son lo que son los caminos que las alimentan, y su desapari- - 44 - ción es una condena a muerte irreversible para ellas”. De esta forma quedó Balmaseda relegada de los circuitos comerciales, lo que supuso el inicio de su decadencia. Como segunda causa en esta situación de crisis hay que señalar la influencia negativa que sobre el sector ferrero habría de ejercer la naciente revolución industrial. A ello ha de sumarse el vertiginoso descenso sufrido por las exportaciones de hierro que, al igual que sucede con el comercio de la lana, se vieron afectadas por las medidas tomadas desde la Corte en 1763, contra el libre comercio vascongado, lo que hizo perder a éste toda posible competitividad. La coyuntura finisecular del siglo XVIII fue para Balmaseda la peor de toda su historia; su próspero mercado decae al verse apartado de los principales circuitos comerciales; sus ferrerías apenas consiguen dar salida a su producción y como colofón, desde 1793 va a sufrir los efectos de casi un siglo de constantes conflictos bélicos. Contrariamente a lo que esta situación haría sospechar, el ámbito social mantiene plenamente su vigor. El mundo artesanal pervive en razón a sus bienes de consumo necesarios, y más cuando la población se encuentra en un momento expansivo. La «aristocracia» va a consolidar sus mayorazgos, de tal forma que sólo ocho notables, detentan más del 40% de la propiedad de la villa. En su inmensa mayoría han canalizado sus antiguos censos, así como el posible capital adquirido a través del comercio, hacia propiedades tanto rústicas como urbanas, siendo solamente tres individuos dueños de ferrerías. Minoría que, además, detenta o ha detentado el poder municipal, configurando dos clases de autoridades consistoriales: los Altos Cargos, a los que sólo ellos podían acceder; y los Regidores o Cargos Menores, al frente de los cuales encontramos básicamente a los comerciantes. Entre ambos, se va a mantener el insalvable abismo social con quienes ejercían oficios mecánicos. La idea tantas veces repetida de que el siglo XIX fue una centuria que marcó nuestro retraso frente a Europa, se convierte en una realidad para Balmaseda, y las curvas demográficas reflejan una situación que semejará a las crisis del siglo XVII. Desde el punto de vista poblacional, el siglo XIX fue un siglo de desolación, siendo especialmente crítico el período entre 1793 y 1890; cinco guerras, varias epidemias y un marcado e imparable declive económico, lo confirman. - 45 - Vista de Balmaseda. Anónimo. Año 1794 La inestabilidad se aferra a la curva de defunciones mientras el crecimiento intenta mantener una suave tendencia alcista, gracias a una natalidad sostenida. Es posible sospechar que, sin guerras, Balmaseda se hubiese incorporado a un ciclo demográfico moderno quizá ya desde 1782, y que aún dándose epidemias, éstas hubiesen incidido de forma irrelevante en el crecimiento poblacional. No fue este el caso, y el tan deseado despegue se retrasará hasta 1855, y de manera ostensible a finales de 1890, casi un siglo más tarde que en el resto de Europa. Hasta este momento, y favorecidas a menudo por las propias guerras, las crisis patógenas se sucederán cíclicamente: cólera (1834, 1855-1856, 1868 y 1878), viruela en 1874, ... a las que se suman: tisis, fiebres y tifus; sin olvidar las enfermedades infantiles que periódicamente afectaban a este contingente poblacional. Por otra parte, no hizo falta esperar a la Ley de 1812 para que los mayorazgos desaparecieran en Balmaseda. Bastó para ello la guerra de 1808 con Francia, y así, tras el gravísimo incendio del 8 de noviembre de ese año, algunos grandes propietarios se vieron obligados a enajenar sus bienes en subasta, aunque con escaso éxito. Los beneficiarios de esta situación son, por tanto, los arrendatarios, que pudieron acceder a la propiedad de los bienes mediante compra, o a causa del abandono por parte de sus primitivos propietarios. Aún sin estos - 46 - hechos, el absentismo, crónico a partir de este momento, los convertirá en arrendadores-propietarios con total libertad de maniobra en sus nuevas pertenencias. Toda la sociedad está en crisis y en ella se perciben ya los aires de cambio social, anunciados por dos etapas bélicas: la postguerra de 1812-1820 y la primera confrontación civil de 1835. Tras ellas se escondía la muerte y el declive industrial y comercial, agudizado por el eclipse del viejo Camino Real. El ritmo mortecino de la industria ferrera, sin ninguna modernización a lo largo del siglo XVIII, acabó con la misma, ante el frenético empuje de la revolución industrial. El uso del carbón piedra frente al vegetal de madera, supuso sin lugar a dudas su ocaso, propiciando el que los escasos industriales que restaban en el sector reconvirtieran el mismo, en su gran mayoría hacia el sector primario. En 1861 sólo quedaban tres martinetes como último vestigio de un próspero pasado; la gran crisis de 1835-1860 había terminado por desgastarlos, y la guerra carlista de 1875, hizo desaparecer los restantes. Una industria obsoleta, la apertura del nuevo camino de Orduña y la pérdida de los circuitos comerciales vascos, elementos todos ellos coetáneos, sumen a Balmaseda en un ocaso económico del que parece no vaya a poder recuperarse. A finales de siglo, con la llegada del ferrocarril, “pulmón de acero” para la villa, ésta vio renovadas sus ilusiones, su comercio e incluso su industria; de manera que la mano de obra que los talleres de La Robla empleaban, se convirtió en la base del nuevo vecindario. Los indianos que regresaban al hogar, y la siderurgia moderna que hizo su aparición en esta centuria, habrían de cambiar paulatinamente el sombrío pasado decimonónico. En definitiva, Balmaseda conoció sus mejores días, tanto en el siglo XVI, como en la primera mitad del siglo XVIII, pero sin que los apartados analizados -población, economía y sociedad- se mantuvieran, ni al mismo ritmo, ni en idénticos niveles. La población, con una dinámica propia de un ciclo demográfico antiguo, pervivió hasta los umbrales del siglo XX. Estabilizada en el siglo XVIII, se desar- 47 - ticula completamente en el siglo XIX, con una constante corriente emigratoria que nunca decayó. A falta de nobleza, los antiguos banderizos conforman la oligarquía que, detentando los cargos públicos municipales, acaban controlando la industria y el comercio, consolidando sus propiedades en el siglo XVIII. Tras el hundimiento económico, ciertos matices proletarios se atisban en el siglo XIX, ya que en 1863 el propio Ayuntamiento en sus actas, emplea el término “clase proletaria” refiriéndose a peones, braceros y carboneros. Esta centuria decimonónica contempló también la desarticulación económica del sector mercantil e industrial que, habiendo sido espléndidos y expansivos -ya incluso en el siglo XVI-, entraron en una profunda crisis durante los siguientes siglos, y fueron condenados definitivamente con la apertura del camino de Orduña. Este hecho habría de incidir en la ruina comercial balmasedana, en conjunción con una industria obsoleta y sin futuro. 1.4.- El paso a la Edad Contemporánea Determinar con cierta precisión el final real del Antiguo Régimen en Balmaseda, no es por tanto excesivamente complicado; este hecho que ya se atisba hacia finales del siglo XVIII en los aspectos económico y demográfico, aunque todavía no en lo social, se fue agudizando paulatinamente a lo largo del siglo XIX de forma desacompasada, ya que cada uno de estos tres sectores reseñados tuvo un final concreto, pero cronológicamente dispar. Balmaseda sufrió una evolución lenta pero inexorable desde una época de relativo esplendor, en los siglos XV y XVI, pasando por momentos de estancamiento o de claro retroceso, en las centurias siguientes, hasta encontrar ya en la época contemporánea, un cierto resurgimiento económico. La industria ferrera se había quedado obsoleta en el siglo XIX perdiendo el tren de la revolución industrial y fue desapareciendo paulatinamente. El comercio, por su parte, quedó herido de muerte con la pérdida del Camino Real, el cual hacia 1770, como ya hemos dicho, fue trasladado a la nueva vereda por la Peña de Orduña. A estas evidentes catástrofes económicas, no fueron tampoco ajenas las cinco etapas bélicas -con sus difíciles postguerras- que entre 1794, Guerra de la Convención) y 1874 (Tercera Guerra Carlista) asolaron la villa. El suceso más severo de esta época fue el incendio provocado por las tropas francesas, - 48 - en noviembre de 1808. Balmaseda ardió por los cuatro costados durante la Guerra de la Independencia. En Balmaseda el final del Ciclo Demográfico antiguo se sitúa en torno al año 1890; el Económico llega con la crisis industrial en el periodo 1835-1850 y el Social se inicia con las guerras contra Francia y la primera conflagración Carlista, para consolidarse entre 1860-1875, con la inminente proletarización finisecular que habría de ser ya un proceso irreversible. Como Resumen General puede considerarse que los elementos cruciales del desarrollo histórico de la villa han sido los siguientes: (9) • Su posición geo-estratégica, que la sitúa en la entrada vizcaína del Camino Real desde Castilla, determinó y configuró su mercado, el comercio y la aduana. • Su marco geográfico, en un entorno de montañas, ríos y bosques, con elementos vitales para la creación de ferrerías. • La calidad de sus gentes, gentes laboriosas y emprendedoras, que cuando no encuentran su medio de vida en su lugar natal, no dudan en traspasar el mundo para desarrollar sus proyectos. Hay balmasedanos en el gobierno, en la corte, en la milicia, en el comercio andaluz, en las minas de América. Almirantes, capitanes, mercaderes, gobernadores de ultramar. Una riqueza de gentes que dan prestigio a su tierra y la ayudan con legados y fundaciones. • La llegada del Ferrocarril, en un momento de aguda crisis económica, a finales de un siglo lleno de vicisitudes guerreras, la creación de esta línea habría de sacar a la villa de su colapso económico y proporcionarle nuevas posibilidades de desarrollo. Con el fin del siglo llegó el Ferrocarril a la villa y con él ganó nuevos vecinos; y diversos cambios estructurales. A estos aspectos positivos se contraponen sin duda otros de signo contrario, que también conviene señalar: • La apertura del nuevo Camino Real por Orduña; esta nueva vía de comunicación entre Castilla y el Señorío se abrió en la segunda mitad del siglo XVIII (1770). Balmaseda se opuso a él lo mejor que pudo, sin conseguirlo, pues suponía la desaparición de la Aduana y gran parte de su actividad comercial, como así sucedió. - 49 - • Un difícil siglo XIX, porque esta centuria estuvo llena de guerras, epidemias y desgracias sin cuento. Un siglo que habría de encarnar de forma dramática toda la crisis del Antiguo Régimen, pero también la aparición de las formas demográficas, sociales y económicas modernas. Su población, sometida a crisis, epidemias, migraciones y guerras, fue pasando de los 580 habitantes que tenía a finales del siglo XVI, a los 1.690 del año 1796, los 2.410 en el año 1857 y los 3.226 de fines del XIX. Su censo actual es de 7.735 habitantes. (10) A través de todos estos avatares Balmaseda ha llegado a ser lo que es hoy. Quien quiera entender el cómo y el por qué de esta querida villa encartada deberá asomarse irremisiblemente al pozo de su rica historia. El presente hunde sus raíces en el pasado y entre ambos configuran siempre el futuro. Los balmasedanos en América Conviene no olvidar el gran papel que tuvo Balmaseda fuera de los pequeños límites de su contorno municipal. Unos límites que se quedaron pequeños, porque bastantes hijos de esta villa los extendieron a través del océano, hasta el llamado Nuevo Mundo. A través de las páginas de este libro entraremos en la aventura de de los balmasedanos que cruzaron el Atlántico, se instalaron en tierras americanas y allí desarrollaron una labor cuando menos encomiable. Como veremos, un balmasedano estuvo implicado en el Descubrimiento de América, y muy pronto, en 1504 otro balmasedano, Sancho de Urrutia, partió como comerciante para el Nuevo Mundo, que entonces era apenas la Isla Española o de Santo Domingo. Allí comienzan las aventuras, quizás también las desventuras, de las personas naturales de esta villa, que pisaron suelo americano y aparecen en estas páginas. Este libro quiere ser también un tributo a todos los balmasedanos que dejaron su lugar natal para emprender la aventura americana. Si la recuperación de esta memoria histórica puede contribuir, de alguna manera, a que los balmasedanos de hoy se sientan orgullosos de su pasado, el esfuerzo habrá merecido la pena. NOTAS (1).- “Si que se tiene constancia de una calzada romana que atravesaba la zona, comunicando las tierras castellanas con los puertos cantábricos; y es por tanto previsible que dada su situa- - 50 - ción estratégica, existiera allí al menos un enclave militar”. HEROS, Martín de los. “Historia de Valmaseda”. Año 1926, T. I. pp. 18. También en ITURRIZA Juan Ramón de. “Historia de Bizkaia”. Manuscrito, año 1867. T. 3, cap. 20. (2).- BASAS, Manuel “Importancia de las Villas en la estructura histórica del Señorío de Bizkaia”. Bilbao 1975. Durango fue la 2ª villa fundada y con Carta Puebla adjudicada en el año 1297. (3).- GÓMEZ PRIETO, J. “Balmaseda, siglos XVI-XIX, Una villa vizcaína en el Antiguo Régimen”. Diputación Foral de Bizkaia. (D.F.B.) Dep. de Cultura. Bilbao 1991. 412 pp. (4).- GONZÁLEZ CEMBELLÍN, J.M. “Los Privilegios Reales y Señoriales obtenidos por Balmaseda durante la Edad Media” en “Balmaseda, una historia local”. D.F.B. Bilbao 1991. pp. 13 - 22. (5).- GÓMEZ PRIETO, J. op.cit. pp. 42. (6).- Ibídem. op.cit. Cap. I, punto 1.2., “El Encuadre Urbano”. Dibujo pp. 36 (7).- ACASUSO, Ignacio “La Aljama Judía de Balmaseda” pp. 33 - 41, en “Balmaseda, una historia local” D.F.B. año 1991. El más antiguo y conocido libro sobre este tema lo realizó RODRÍGUEZ HERRERO, Ángel, “Balmaseda en el siglo XV y la aljama de los Judíos” D.F.V. 1947. No cabe olvidar la excelente obra de CANTERA BURGOS. F., “Las Juderías medievales en el País Vasco”. Revista Sefarad. T. 31, 1971, 308 pp. (8).- BACHE GOULD, Alice (1984). “Nueva lista documentada de los tripulantes de Colón en 1492”. Madrid: Real Academia de la Historia. Consultado el 25 de noviembre de 2016. (9).- GÓMEZ PRIETO, J. Introducción del libro “Balmaseda, Una Historia Local”. Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao 1991. (10).- PADRÓN Municipal de Población I.N.E. Balmaseda Año 2017. - 51 - - 52 - PARTE PRIMERA Los Pioneros y los primeros Pasajeros de Balmaseda hacia el Nuevo Mundo Capítulo 2 LOS PIONEROS: PEDRO DE TERREROS Y LOS HERMANOS URRUTIA Capítulo 3 LOS PASAJEROS A INDIAS DE BALMASEDA: SIGLOS XVI Y XVII - 53 - - 54 - Capítulo 2 LOS PIONEROS: PEDRO DE TERREROS Y LOS HERMANOS URRUTIA Al margen de la Reconquista, y tras ser liberada la capital andaluza, Sevilla siempre ejerció de imán para los vascos, por su apertura hacia el Atlántico, donde ya dominaban los navíos portugueses que recorrían las costas africanas. Por ello, seguro que más de un balmasedano, y no solo los Urrutia, estaba afincado en la capital andaluza bastante antes del descubrimiento del Nuevo Mundo. Por otra parte, es bien sabido que una buena parte de los comerciantes andaluces de la época tenía origen vascongado. (1) Mirando hacia América, el fenómeno de la gran expansión vasca hacia el nuevo continente pasa por el sur de Andalucía. No cabe duda que Sevilla y Cádiz sirvieron de plataforma de los vascongados hacia el Mundo Nuevo, de donde llegaban noticias de riquezas, que constituían un acicate al espíritu dinámico (hombres de acción), emprendedor y aventurero de los vascos más allá del amparo de sus montañas. A través de mis estudios sobre la historia de Balmaseda, he percibido el trasfondo de la emigración en todas las épocas, sin que las Encartaciones hayan sido ajenas a este fenómeno, antes bien alimentaron estas corrientes de forma continuada. Pero sin duda esta emigración no siempre fue de gentes sin fortuna ni preparación, frecuente error conceptual, sino que en muchos casos - 55 - los encartados emigraron a América para ejercer el comercio, la milicia o la actividad minera. 2.1.- Pedro de Terreros, Maestresala de Cristóbal Colón entre 1492 y 1502 Posiblemente una de las grandes sorpresas de este libro sea el encontrar a un balmasedano participando activamente en la gran historia del Descubrimiento del Nuevo Mundo. Ya en los tiempos de la defensa de mi Tesis Doctoral, en 1985, algo se decía de ello pero, más parecía una “leyenda urbana” que otra cosa y no lo tuve en cuenta al no formar parte del tema principal de la investigación. Ahora, ya centrada en el tema americano, no se le puede obviar, y más cuando la Real Academia de la Historia lo ha reconocido en sus estudios sobre el V Centenario en 1992, incluyéndolo en sus biografías de más de 45.000 personajes de la Historia de España (2). Veamos qué dice de este balmasedano. Alicia B. Gould. Madrid 1984. R.A.Hª. Pedro de Terreros nació hacia 1461 en la villa de Balmaseda y murió en Jamaica en 1504. Lo define como conquistador -yo diría mejor descubridormaestresala y marino. Se había casado con una mujer de Sevilla, María Herrera Camacho, que era pariente de los Pinzón. Vivía en Palos donde nacieron - 56 - sus hijos; uno de los cuales, de nombre Francisco, acompañó a su padre en el tercer viaje colombino e intervino en la toma de posesión de tierra firme que hiciera Pedro en nombre del Almirante por encontrarse éste enfermo. Fue hombre apreciado por los Colón; sabía leer y escribir, algo poco frecuente a fines del siglo XV e hizo testamento antes de embarcarse en el primer viaje de 1492, lo que demuestra que algunos bienes tendría sobre los que poder disponer. Sus descendientes mantuvieron, veinte años después de la muerte del Almirante, un pleito sobre unas cantidades debidas por los Colón a los Terreros. Pedro de Terreros, siendo marino, entró como maestresala a las órdenes de Colón y con Juan Quintero de Algruta fueron los únicos marineros que acompañaron a Colón en los cuatro viajes. El Capitán era el responsable máximo de la nave, la autoridad suprema a bordo en lo que a los hombres de mar se refiere y debía imponer la disciplina de manera rigurosa en lo tocante a la navegación. Pero el Maestre era el segundo de abordo ejerciendo el mando directo sobre el resto de la tripulación. Debía ser un buen navegante pues dirigía las maniobras y se encargaba del buen uso y funcionamiento de la carga y la administración de víveres y espacios. El Contramaestre se encargaba de manera directa de la ejecución de las órdenes e inspeccionaba la carga y la limpieza de la nave. Primer viaje de Colón; 1492 - 57 - Pedro de Terreros, en el primer viaje colombino, fue tripulante de la “Santa María”. Esta nao capitana pertenecía a Juan de la Cosa cartógrafo y navegante de Santoña y se hundió el día de Navidad de 1492, en la costa norte de la Isla Española, en la actual Haití. Sus restos sirvieron para construir el Fuerte Navidad. Juan de la Cosa viajó como segundo en los dos primeros viajes. (3) En el segundo periplo Terreros volvió a enrolarse en la nueva “Santa María”, conocida popularmente como la “Marigalante”. Con él viajaban también tripulantes del primer viaje, como Juan de Moguer, Bartolomé Torres, Juan de Jerez, Cristóbal Caro y Diego Leal. Si el primer viaje fue el del Descubrimiento, este segundo tenía como objetivo volver al Fuerte Navidad en la isla Española. Salió Colón desde Canarias y llegó en sólo veintiún días a la Dominica. El 2 de enero de 1494 fundó La Isabela, primera población creada en el Nuevo Mundo, en la costa norte de La Española. A pesar de participar en estos dos primeros viajes, es por el tercer viaje colombino por lo que Pedro de Terreros ha pasado a la historia. Cuando Colón arribó a las costas españolas tras su segundo viaje, comenzó a preparar el tercer viaje. El 30 de mayo de 1498 salieron de Sanlúcar de Barrameda seis naves y seiscientos hombres. En la isla del Hierro la flota se dividió en dos: tres naves mandadas por Pedro de Arana irían hacia Isabela la Nueva (Santo Domingo); las otras tres, bajo el mando de Colón, bajaron hasta Cabo Verde. De allí, tras adentrarse en el océano, llegaron a una isla que bautizó como Trinidad (31 de julio). Estaban frente a Punta Galea, en el extremo suroriental de la isla; a la mañana siguiente se detuvieron junto a otro cabo, que llamó de La Playa. Colón cruzó el estrecho, al que se le dio el nombre de Boca de Serpiente; gracias a la ayuda de vientos favorables, atravesó por esta boca y luego, navegando hacia el norte, halló tranquilidad y que el agua era dulce; al Este vio lo que le pareció el extremo de la isla de Trinidad, y lo llamó Cabo Boto, la isla Delfín, la de Caracol y el cabo Lapa. El 1 de agosto llegaron a Punta Bombeador que Colón bautizó como Sancta. El día 4 de agosto fondearon los barcos en la punta de la Península de Paria y decidieron desembarcar al día siguiente. Fue el primer contacto con la Tierra Firme; era el 5 de agosto de 1498. Cuando llegaron a Paria, Colón ya estaba enfermo, tenía una grave afección en los ojos, además de padecer artritis, por lo que bajó a tierra el capitán de su navío: Pedro de Terreros, quien tomó posesión del continente americano, al comprobar la expedición que estaba en “tierra firme”. - 58 - Fue pues el balmasedano Pedro de Terreros, el primer europeo que pisó Tierra Firme o sea el continente americano. Bajó a tierra acompañado por Andrés del Corral y Hernando Pacheco. Los nativos los recibieron muy amistosamente y les obsequiaron casabe, frutas y bebidas fermentadas. El 13 de agosto, Colón comenzó a navegar hacia occidente por la costa septentrional de la península de Paria. El 15 de agosto puso proa a La Española. Después de explorar el golfo de Paria y pasar por el oeste de la isla Margarita, las tres naves llegaron a Santo Domingo. La totalidad de la costa venezolana fue recorrida por Alonso de Ojeda, que había partido junto a Américo Vespucio y a Juan de la Cosa, encargado de cartografiar la costa. Juan de la Cosa dibujó el primer mapa del Nuevo Mundo en el año 1500, siete años antes del conocido mapa de Martín Waldseemüller. Pedro de Terreros participó también en el cuarto y último viaje de Colón a América, que se inició en mayo de 1502 y se componía de cuatro carabelas. Aunque salieron el 9 de marzo de Cádiz, debido al mal tiempo volvieron a puerto, zarpando definitivamente el día 11 de mayo. Algunos historiadores creen que el objetivo de este viaje era encontrar la tierra de las Especias. La nave que estaba al mando era La Capitana, comandada por Colón. Pedro de Terreros capitaneaba La Gallega, una nao de sesenta toneladas y cuatro palos. Su propietario era Juan Quintero, contramaestre de La Pinta en el primer viaje. Terreros estaba al mando de un escudero, nueve marinos, trece grumetes y un paje. El 25 de mayo salieron de Maspalomas, Gran Canaria, hacia el oeste, llegando a La Martinica a mediados de junio. El 24 de junio llegaron a la desembocadura del río Ozama, donde esperaba Ovando para regresar a España con una flota de treinta naves. Pedro de Terreros fue enviado a hablar con Ovando para intercambiar la carabela Santiago por otra, ya que ésta no le gustaba a Colón. Terreros también informó a Ovando de la proximidad de un huracán, recomendándole que retrasara su partida unos días. Ovando negó el permiso solicitado por Terreros para entrar y decidió salir de la desembocadura del Ozama. La flota de Ovando fue destruida casi por completo por el huracán, salvándose la de Colón, aunque con destrozos visibles. Pedro de Terreros logró salvar su nave La Gallega. Las carabelas fueron reparadas en Azúa y salieron el 14 de julio en dirección a Cuba. Sin embargo, a partir de este punto la navegación se complicó y se vol- 59 - vió lenta. Desde el 15 de septiembre hasta el 14 de mayo de 1503, exploraron Nicaragua, Costa Rica y Panamá, pasando la Navidad de ese año 1503 cerca del actual canal de Panamá. En enero llegaron a un río que bautizaron como Belén, lugar donde se vieron obligados a abandonar la carabela dirigida por Terreros, La Gallega, debido a su mal estado. Decidieron volver a La Española, pero a la altura de Portobello tuvieron que dejar a La Vizcaína. Los marineros que aún vivían fueron repartidos entre la Santiago y La Capitana. El 25 de junio de 1504 llegaron a Puerto de Santa Gloria (Jamaica). Sin embargo, la situación no mejoró. Colón estaba enfermo, y los pocos marinos que aún quedaban con él pasaron penalidades. Esta situación motivó que Diego Méndez, capitán de La Capitana desde la muerte de Diego Tristán, viajara en una canoa en busca de ayuda a la isla La Española. Pedro de Terreros murió en esta isla de Jamaica, antes del viaje que realizó Méndez y que sacó de la isla a Colón y al centenar de marineros que aún vivían. Era el año de 1504. 2.2.- Los hermanos Urrutia, los primeros comerciantes con el Nuevo Mundo En el comercio situamos a los Urrutia -Sancho y su hermano Juan- que aparecen también en Sevilla al olor del negocio americano. Los dos hermanos realizan florecientes transacciones entre ambas orillas del Atlántico que acabarán derivando hacia el comercio de esclavos, cuando sus hijos aparezcan en escena. Vamos a ver la rapidez con que esta familia vizcaína se implanta en el comercio americano, y la fecha temprana de 1523 en que ya enviaban cupos de esclavos negros a América. (4) En los años inmediatamente posteriores al descubrimiento de América, la Corona de Castilla mantuvo el monopolio regio sobre el comercio y sobre los viajes con las Indias hasta 1503. Ese año, los Reyes Católicos crean la Casa de Contratación de Sevilla, como el organismo encargado del comercio entre España y América y para controlar también el flujo de pasajeros que iban y venían de las Indias. Con ello se levanta el anterior derecho exclusivo, y en razón de esto muchos comerciantes del país, y entre ellos los hermanos Sancho y Juan de Urrutia, naturales de la villa de Balmaseda, pero viviendo en Sevilla, salen de esta - 60 - ciudad hacia América, como queriendo lanzarse al comercio y al océano. Mejor ocasión no iban a tener, por ser en principio aquel, el único puerto desde el que se realizaban expediciones a Indias, y se podían iniciar relaciones comerciales con las regiones recientemente descubiertas. Casa de Contratacion de Sevilla, siglo XVI ¿Quiénes eran estos Sancho y Juan de Urrutia, que procedentes de la villa de Balmaseda, llegan a Sevilla en los años del descubrimiento, dispuestos a emprender una aventura comercial con las Indias?. Es necesario remontarse a mediados del siglo XV para encontrar la rama de los Urrutia en Balmaseda. Esta rama al igual que las de Zalla y Avellaneda, provenía de la casa troncal de los Urrutia de Gordejuela (5). En este valle, encontramos un Sancho Ortiz de Urrutia como Escribano Real en el año 1472; y es probable que este Sancho Ortiz de Urrutia, sea el mismo que aparece en 1487 como propietario en Balmaseda (6), en el Inventario de Bienes Raíces. De hecho la hipótesis de ser el padre de Sancho y Juan es bastante verosímil. Desde la Casa de Contratación de Sevilla, se expedían de forma rigurosa los permisos de viaje o embarque a las Indias. Sancho y Juan de Urrutia, como vizcaínos de origen, podían aducir en su favor la Hidalguía Universal, por lo que seguramente no debieron encontrar impedimento alguno, tanto para el permiso de viaje como para el ejercicio del comercio con Indias. (7) - 61 - Por otra parte, ya en aquellos años iniciales del siglo XVI, hacia 1508, los vizcaínos, como entonces se solía designar a los vascos, contaban con un gran predicamento en la Casa de Contratación de Sevilla, donde su predominio llegó a ser casi absoluto en los años posteriores. Hacia 1510, un vizcaíno, el Dr. Sancho Matienzo, aparece como tesorero en dicha Casa. De los dos hermanos Urrutia, Juan se queda en Sevilla y Sancho parte hacia las Indias. Este primer viaje se habría realizado a finales de 1507 o comienzos de 1508. Según Otte (8) tendría a la sazón Sancho de Urrutia unos 30 años. No sabemos su fecha de nacimiento, ya que las partidas de bautismo no dan comienzo en Balmaseda hasta setiembre de 1536. Y lo mismo sucede con su hermano Juan. Debió de realizar una intensa labor en la Isla Española, donde sin duda estableció las bases de su futuro comercio trasatlántico. Y creemos lo hizo en la actividad comercial porque su nombre no aparece como Encomendero en el Repartimiento de Alburquerque del año 1514. Como es sabido, la Encomienda era practicada para la utilización de los indígenas como mano de obra en el cultivo del campo, actividad en la que no estaba implicado Sancho de Urrutia. Y sin embargo Fernando el Católico le concede Cédula de Vecindad en marzo de 1508, porque se quiere ir a vivir a la Isla Española, por lo que le otorgan...” caballerías, tierras y otras cosas que se acostumbran y se le conceda también el derecho a encomendar Indios”. (9) 2.3.- La vida y el entorno de los Urrutia En 1514 Sancho Ortiz de Urrutia lleva ya 6 años en la Isla Española. Y seguía sin tener encomendados. Entretanto, en febrero de 1512 habían llegado a Santo Domingo otros vascos. Juan Ortiz de Matienzo, uno de los tres jueces de apelación en Indias y sobrino del tesorero de la Casa de Contratación, aparece en esa fecha acompañado por su hermano Pedro y su primo Pedro Ortiz de Matienzo (10). Nada más llegar estos, Sancho Ortiz de Urrutia comienza a hacer negocios con ellos . Y es que para entonces, a Urrutia se le conoce como “persona que ya tiene rango y fortuna”. Ambas cosas, rango y fortuna, las consiguió en colaboración con su hermano Juan Ortiz de Urrutia que desde Sevilla le abastecía de las mercaderías apropiadas. Juan y Sancho establecieron así una entente comercial entre Sevilla y Santo Domingo, línea de negocios a la que se fueron uniendo progresivamente - 62 - otros vascos importantes, ya fuesen los Matienzo o varios más que citaremos. Las mercaderías que Juan enviaba a Sancho se pueden conocer a través de los registros. Así, en Sevilla el 25 de enero de 1513, Juan consigna a su hermano, estante en Santo Domingo, 9 barriles que contenían herrajes: clavos, hierros y azadones, junto con cuchillos de Vergara y puñales vizcaínos. Además le envía telas, sobre todo lienzo y terciopelo, así como ropas: camisas, sombreros etc. Se embarcaron en la nao Santiago cuyo Maestre era Juan de Ylumbe. Su destino era Isla Española y San Juan. (11) Con la llegada de los Matienzo, los negocios de los Urrutia se incrementaron y acaban por asociarse con ellos; comerciaron así por todas las Antillas entonces conocidas, realizando expediciones de manera constante. Tras la conquista de Cuba que se inicia en 1511, comenzaron los intercambios de productos entre Santo Domingo y esta nueva isla, llevando allí ropa y mercancías diversas, en tanto regresaban las naves a la isla Española con cazabe (pan de yuca) y carne cubana. Sancho Ortiz de Matienzo. De la Casa de Contratación. 1508 - 63 - Sancho Ortiz de Urrutia fue también uno de los primeros vizcaínos en traficar con Tierra Firme. En 1519 aparece como armador de viajes de rescate a la costa de Cumaná, donde participa en las expediciones perleras. En 1521, Sancho arma una carabela para las Islas Lucayas (12), a fin de transportar varios indios a la isla Española. Montó esta armada con Juan Ortiz Matienzo, que era Oidor de la Audiencia de Santo Domingo, y contaba para ello con la debida licencia del Gobernador de la Española, Diego Colón. Al parecer el piloto de la nave de dicha expedición Pedro de Quexo, debió de perder el rumbo y tras varios días de navegación, descubrió ciertas tierras situadas 30 º al Norte de la Española, a las que por ser el día de San Juan Bautista, bautizaron con dicho nombre. “Entraron por un río, vieron que era tierra fértil y rica, que tenía un Señor jefe indio y que había perlas”. (13) Tal descubrimiento, el más septentrional hecho hasta el momento, no podía quedar en silencio y por ello Juan López de Matienzo se aprestó, al regresar a Santo Domingo, a relatarlo en la Audiencia. Allí lo escuchó uno de sus oidores, el Ldo. Lucas Vázquez de Ayllón, que nada más llegar a Castilla refirió en la Corte todo lo sucedido, dando una versión muy personal de los hechos. Bien por su propia astucia, bien por uso de la legalidad vigente, el Ldo. Ayllón consiguió del rey Carlos I una Real Provisión de “Población y Gobernación” de las nuevas tierras en Junio de 1523. Esta Provisión le permitía proseguir el descubrimiento de más islas, siempre que no pasase la demarcación del Tratado de Tordesillas. También podía rescatar y contratar oro, plata, perlas y piedras preciosas con la sola obligación de pagar el diezmo del oro. Le dio la exclusividad por 6 años, en los que ni navíos ni otras personas pudieran llegar a las islas, que serían solo para él. Pero sí podía llevar religiosos, ornamentos y servicios de culto que él debía pagar con las rentas. Y a los indios de aquellos lugares los debía de pagar como libres y no como encomendados. (14) Corría ya el año 1525 y durante la ausencia de Ayllón, Matienzo y Urrutia habían armado dos carabelas con un coste de 600 pesos en oro, entre las vituallas, los sueldos y los rescates para caciques. Entraron por el mismo río de la vez anterior y recorrieron 250 leguas más de costa, a la que marcaron y señalizaron. En esta nueva expedición habían dejado misioneros y gente, trayendo a Santo Domingo algunos indios. - 64 - Conseguir una Real Provisión para esta armada fue tarea larga y costosa, puesto que apenas llegaban barcos de España. En la metrópoli, la situación era tensa entre el rey Carlos I y el rey de Francia. Los viajes por el Atlántico eran difíciles y ello retrasaba los correos. Los galeones debían esperar incluso meses para formar convoyes de una mayor seguridad. El regreso, al igual que la partida, no siempre se hacía en el momento deseado. Lo normal era esperar plaza en un barco a veces durante semanas, que podían convertirse en meses si debía organizarse en Flota para escapar mejor a los ataques corsarios (15). Por la guerra con Francia era difícil enviar carabelas a América y por ello no dejaban salir para allí más que “navíos grandes e muy armados” que “no venían navíos a causa de los Corsarios franceses que no dejaban pasar para estas partes navíos pequeños”. Algunos años antes, hacia 1515, Sancho había empezado a trabajar con otro mercader vizcaíno, Domingo de Ochandiano, que más tarde sería Contador de la Casa de Contratación. El mes de abril de ese año, Ochandiano que habitaba en Sevilla, colación de Santa María, otorga un poder (16) a Pedro de Matienzo y Sancho de Urrutia, en Santo Domingo, para que cobren diversas cantidades de un mercader guipuzcoano estante en San Juan; de forma similar lo había hecho con anterioridad el Ldo. Juan Ortiz de Matienzo, Juez en Santo Domingo para que cobrase en su nombre varios créditos suyos. Las relaciones entre ambos parecen inmejorables y en ese sentido Sancho acabará otorgando un poder general para que Ochandiano se encargue de llevar sus negocios en Sevilla. Este poder se lo otorgó durante un viaje que Sancho realizó el año 1517 a Sevilla. (17) Al menos un par de años debió de permanecer Sancho en Sevilla, puesto que se fecha su regreso a Santo Domingo el 17 de abril de 1519, a bordo de la nao del Maestre Alonso del Algarve. En su viaje llevó un esclavo negro que pertenecía a su hermano Juan, vecino de Sevilla (18). De nuevo en Santo Domingo, Sancho sigue trabajando con Juan, al que envía un cargamento con 1.231 pesos de oro en mayo de 1522. Curiosamente, no figura su hermano como receptor, sino Domingo de Ochandiano al que sustituye en su posible ausencia, Antonio de Recalde. Es cierto que con ambos, mantenía excelentes relaciones, fruto de la estancia de Sancho en la capital hispalense. Y a su partida, Sancho le dio los poderes incondicionales ya citados. - 65 - De este documento se deduce el comercio en perlas, oro y piedras preciosas que Sancho Ortiz de Urrutia realizaba desde Indias, todos con su seguro correspondiente, que por entonces se fijó en un 5% (19). Uno de sus socios en estas mercancías debía ser Francisco de Urista, vasco con el que realiza protocolos sobre cantidades considerables de pesos en oro. Como remitente de perlas lo hace entre Cubagua y San Juan en noviembre de 1522 (20) para otro mercader vasco Clemente de Ochandiano que comercia en Santo Domingo con su hermano Martín. De esta manera se percibe un triángulo comercial a tres bandas: 1 - Domingo de Ochandiano en Sevilla como Contador de la Casa de Contratación. 2 - Su hermano Clemente en San Juan, recibiendo perlas desde Cubagua. En 1527 obtuvo el cargo de Tesorero Real de Cubagua y en noviembre de ese mismo año Carlos I le nombró Regidor de Nueva Cádiz en la isla de Cubagua, con numerosos Privilegios. 3 - Su otro hermano Martín en Santo Domingo dedicado al tráfico trasatlántico que sin duda Domingo recibe en Sevilla. Una de las Carabelas de Colón - 66 - En cuanto a los hermanos Urrutia, Juan Ortiz envía otro cargamento a Sancho en marzo de 1523. Será el último pues Juan fallece ese mismo año. La muerte de su hermano Juan debió afectar mucho a Sancho que, a pesar de sus florecientes negocios y de los honores alcanzados, -entre los que se encuentra su nombramiento como Regidor de Puerto Príncipe en Cuba (actual ciudad de Camagüey) y tenedor de los Bienes de Difuntos en la Española- cada vez deja más los asuntos en manos de su hijo Juan, que desde 1.520 estaba con él en América. A finales de 1525 Sancho Ortiz de Urrutia se asienta definitivamente en Sevilla, donde a su vez, va dejando también, cada vez más los negocios en manos de su sobrino Juan de Urrutia, hijo de Juan Ortiz, que mientras tanto iba trasvasando progresivamente sus negocios a Tierra Firme (21). Con estos cambios, la segunda generación de los Urrutia toma el relevo, y con ellos los negocios tendrán un cariz especial en el que la trata de negros hará su aparición. 2.4.- Los dos primos Juan de Urrutia Desde Sevilla, los dos Urrutia, Sancho el tío y Juan el sobrino, siguen comerciando con América en donde se ha quedado el otro Juan de Urrutia, hijo de Sancho. La ruta comercial aun estaba centrada en dos puntos: Santo Domingo y Cubagua. En la Isla Española y su capital Santo Domingo, Sancho tiene al menos dos factores que reciben los cargamentos y llevan su distribución. Era uno Lucas Endrino, persona de gran influencia por ser yerno de Pedro Gallego, Mariscal de la isla (22), que le remitía en 1527 oro, perlas, azúcar y otras cosas. El otro factor era Sancho de Monasterio, mercader bilbaíno que al menos en dos ocasiones, les envió remesas de dinero por las mercaderías recibidas (23). En Cubagua es Antón López el mercader que les factura el negocio de las perlas. A partir de 1525 Juan (hijo de Sancho) comienza un activo comercio con Nueva España en donde se llega a instalar definitivamente, abandonando presumiblemente los negocios con Cubagua. Según Otte, Juan se dedicó a la minería y fue uno de los grandes navieros del país donde llegó a tener varias plazas de negocios y una gran hacienda (24). En el año de 1525, Juan de Urrutia ya es vecino de la ciudad de México, donde era mercader, minero y socio de varios comerciantes, llegando a comprar una carabela a Pedro de Heredia. Entre 1527 y 1528 era capitán y propietario en la capital novohispana. En 1529 - 67 - regresa a Sevilla donde, a finales de noviembre, aparece en una apelación ante el Consejo de Indias. Es lógico que ambos primos continuasen haciendo negocios, ya que Juan el sevillano (hijo de Juan) hacía regularmente envíos a Veracruz en Nueva España, donde seguramente su primo Juan tenía una de sus bases comerciales. Pero a las mercaderías ordinarias de enseres, telas, etc. se va a añadir a partir de 1525 la mercancía humana de los esclavos negros atrapados en África. (25) Los empresarios instalados en Indias eran una mezcla de mercaderes, navieros (armadores) y prestamistas. Con la conquista española los indios americanos comenzaron a sufrir las enfermedades europeas. La Leyenda Negra sobre España señala que hubo un genocidio. Más bien la viruela, el sarampión, la varicela, la tisis y hasta los simples catarros mermaron rápidamente la población indígena; por el contrario las enfermedades tropicales afectaron a los europeos que se enfermaron de la fiebre amarilla o la malaria. Con los pocos españoles que fueron llegando a América y que, sin embargo, organizaron los cultivos y la minería, se vio la necesidad de reemplazar la mano de obra indígena que había desaparecido. Nació así, no solo el cazador de esclavos (baquiano) que llevaba indios de las islas Lucayas a otras islas, sino el mercader de esclavos africanos. (26) Son los portugueses los que trasladan este comercio del Mediterráneo al Atlántico. Ellos ya mercaban con esclavos y con oro en África desde 1441, avanzando por las costas atlánticas del Golfo de Guinea. Las Islas de Cabo Verde fueron la gran base del tráfico de esclavos y Lisboa se convierte mas tarde en un floreciente puerto negrero. Con ello el esclavo africano pasa de simple servidor doméstico a ser una fuente indispensable de trabajo en las plantaciones. (27). Los portugueses sabían aprovechar las enemistades que las diferentes tribus de cada zona tenían entre sí. Así, una tribu les “cazaban” los negros de otras tribus sin que los portugueses tuvieran que hacer nada. Solamente los recibían y los pagaban con buenos regalos a los jefes. La esclavitud crece con el descubrimiento de América. Los primeros esclavos africanos fueron transportados en 1501 y a partir de entonces, el tráfico a través del Atlántico se convirtió en una de las más rentables actividades comerciales. Fue explotado por los holandeses, franceses e ingleses y a ese tráfico se debió en parte el desarrollo de Nantes, Burdeos y Liverpool. - 68 - A mediados del siglo XV, en España había una importante población cautiva. En Sevilla, por ejemplo, existían los esclavos urbanos que casi siempre eran moros prisioneros de guerra, turcos o berberiscos, apresados en el Mediterráneo. Así en 1504 varios moriscos fueron vendidos en pública subasta en Las Gradas. (28). Pero eran esclavos domésticos, un personal de servicio dócil y barato y cuya posesión daba además un gran prestigio social. En muchos casos acompañaban a sus amos hasta América, como adscritos a su señor. El mismo Sancho de Urrutia recibe uno en 1519, enviado por su hermano Juan desde Sevilla. En el siglo XVI los esclavos se comerciaban por medio de Licencias que emitían generalmente los Reyes, pasándose más tarde a los Acuerdos Internacionales (29). El rey Carlos dio licencias para llevar negros a Haití, Cuba, Jamaica y Puerto Rico. Y por ello la trata de negros fue practicada por los españoles, que transportaban los esclavos cazados por los portugueses en las costas de Angola. De las múltiples facetas como comerciante que Juan de Urrutia tuvo en Sevilla, nos ha llamado la atención su participación en la trata de negros. Precisamente por lo que para nuestra mentalidad actual supone el gran contraste entre su actividad mercantil con esclavos y la gran religiosidad de que siempre hizo gala. Esta religiosidad la demostró construyendo una hermosa capilla en San Severino de Balmaseda, hecho que le hizo famoso para todos los historiadores. Casualmente la búsqueda de otros documentos sobre emigrantes de las Encartaciones, nos llevó a cotejar legajos sobre actividades de Juan de Urrutia como comerciante vizcaíno asentado en Sevilla. Y, posteriormente, un artículo de Enrique Otte que hablaba en parte de este tráfico negrero nos decidió a ahondar más en el asunto. En 1523 Juan pierde a su padre Juan Ortiz de Urrutia y se hace cargo de sus negocios. De ese mismo año es el primer documento que sobre la trata de esclavos por Urrutia hemos encontrado. Dice: “El día 25 de octubre del año 1523, sacaron Francisco de Urista e Juan de Urrutia en las naos de Pedro del Araudo e Juan Vizcayno e Francisco Gutiérrez e Çespedes e Juan Guijalmo y Christoval Vara e Baltasar de Chaves e Christoval Roldan, quarenta e çinco esclavos negros por cédula de Estevan Centurion”. (30) - 69 - El 12 de enero de 1526, Urrutia pide licencia al rey Carlos V para llevar 3040 esclavos que destinará a las explotaciones perleras de Cubagua. El rey le contesta desde Toledo, permitiéndole concertar este cupo con las personas que tienen cargo de pasar a las Indias los 4.000 esclavos de su Licencia Real, siempre que pague los derechos oficiales de Almojarifazgo. (31) Realizan el viaje a cargo del mercader Antón Lopes, arribando a Cubagua el 13 de abril. Allí, el Alcalde Pedro Ortiz de Matienzo no les permite descender, y deben dejarlos en otras islas porque no resistirían el viaje de vuelta. En 1527 sale otra carabela con 30 negros más para Cubagua. Al llegar son encarcelados y la Casa de Contratación monta pleito a los cargadores. Se les acusa de viajar sin licencia al no haber pagado el almojarifazgo (2 ducados por cada esclavo), llegando a tener pleito criminal por el Consejo de Indias. Estas dificultades les deciden a dejar de comerciar desde 1529 con Cubagua y vuelven a hacerlo con Santo Domingo. Juan de Urrutia tiene como socio Factor a Lucas Endrino que recibe pagos de Sevilla y también de Nueva España. A él le da un poder general para negociar todo tipo de mercaderías, citando expresamente el oro, la plata, harinas, vinos, aceites, sedas, paños, lienzos, armas y esclavos/as. En 1530 recogen 60 esclavos de Cabo Verde para Puerto Plata en Santo Domingo. Al ser grande la carabela suben a 22 más pero sin licencia, lo cual le supuso un nuevo pleito. Desde 1532 se asocia con Gonzalo de Ugarte de Marquina (32) y envía diversas partidas de negros durante los años siguientes; algunas de cierta importancia con cifras de 80 o 105 esclavos por viaje. Por fin, el 28 de septiembre de 1535 empieza a enviar esclavos al Perú con acémilas, para que sirvan de arrieros. 2.5.- Juan de Urrutia hijo. El final de una saga Este año de 1535, Juan de Urrutia (hijo de Juan) hace su primer testamento el 1 de diciembre; dice sentirse enfermo pero aún le restarán 14 años de vida. Soltero, sin mujer y sin hijos, era un hombre rico con una fortuna estimada en 60.000 ducados (en valor actual aproximadamente 1.600.000 euros). Dice ser hombre de palabra y buen mercader y se declara muy creyente y profundamente cristiano. (33) - 70 - Capilla de Urrutia en San Severino Pensando en la muerte y en su panteón, Urrutia había pedido permiso al Cabildo y Regimiento de Balmaseda, para construirse una capilla lateral en la parroquia de San Severino. Se lo conceden el 14 de diciembre de 1534 y se la encarga a Juan de Rasines afamado arquitecto residente en Sevilla. Las obras - 71 - duraron hasta 1541. El altar, que es la joya de la capilla, representa un calvario con hermosa imaginería de la escuela de Guiot de Beaugrant, aunque se atribuye el Cristo a Martínez Montañés y se dice traído de Sevilla. (34) En 24 de diciembre de 1535 Carlos V da licencia de 1.000 esclavos a Diego Martínez, mercader portugués que le cede a Juan de Urrutia 120 de las licencias. El 24 de diciembre, Urrutia embarca 116 esclavos traídos desde Cabo Verde y 4 más de otros sitios, con destino a Veracruz. (35) Durante los años 1535 y 1536, trabaja con Hortuño de los Hoyos, natural de Portugalete. En 1535 es enviado a Cabo Verde para recoger 55 esclavos. Y en 1536 envía 116 más en la nao Sancti Spiritus con el Maestre Juan de Balmaseda. Pero los portugueses no pueden capturar a tantos y solo embarcan a 75 negros. También en 1536 Andrés de Lantadilla, comerciante burgalés, le encarga 100 más para el Perú; y cierra un trato con Urrutia en 1538, para mantener una línea directa entre la Isla Santiago en Cabo Verde y Veracruz en Nueva España. Preparó y llevó la negociación del trato Pedro de Mollinedo, criado balmasedano de Juan de Urrutia. Como consecuencia de todo lo anterior, entre 1538 y 1543 se producen diversos envíos de oro y plata que salen de Veracruz con destino a Sevilla, a nombre de Juan de Urrutia. Diferentes maestres capitanean 15 naves que en 20 viajes arriban a Sevilla con 4.284 Pesos de oro y 2.557 Marcos de plata. Estos envíos incrementan mas todavía el capital de Urrutia. (36) La preocupación por la “otra vida” se hace cada vez más fuerte en Juan de Urrutia, que va preparando cuidadosamente sus propiedades materiales y la salvación de su alma. En 1543 vuelve a pensar en la muerte y teniendo ya terminada su capilla en la parroquia de Balmaseda, funda en ella una doble Capellanía. Así agradece las facilidades dadas para la construcción, al tiempo que instituye memorias perpetuas para pedir por su salvación. Encarga las Capellanías a su primo Juan de Machón y al bachiller García de Velasco, ambos clérigos beneficiados de San Severino; tenían una asignación de 30.000 maravedíes de renta perpetua cada año, que él mismo pagará mientras viva y que se saldarán sobre las propiedades de su herencia en Sevilla, una vez que haya fallecido. (37) De los años siguientes muy poco se sabe de sus negocios con América. Cabe pensar que los últimos tiempos, hasta su muerte en 1549, viviera de las rentas - 72 - procedentes más de su actividad prestamista que de la comercial; razón bastante obvia, dada su gran fortuna y el espíritu desconfiado de que hacía gala Juan de Urrutia. Decide dar la libertad a sus esclavos domésticos, mediante varias escrituras de ahorramiento y libertad, (38) que el 10 de marzo de 1543 firma ante un escribano de Sevilla. La primera se refiere a su esclava favorita, una blanca de 30 años llamada Esperanza, a la que dota con 30.000 maravedíes y Carta de Libertad para cualquier Alcalde, Juez o Justicia. Hace lo mismo con su esclava de color Lucía de 40 años “de nación de negros” y a su hijo Juan Capira, de 8 años, que había nacido en Tierra Firme, y a su otra hija Ana, de 1 año y medio; a estos les asigna también 30.000 maravedíes. Las otras dos hijas de Lucía, María de 9 años y Juana de 6, se las encomienda a Esperanza con la cual van a vivir, incluso cuando ésta se casa con Diego Sánchez. (39) Va dejando en orden sus papeles, dando poderes a sus cercanos para recaudar, demandar y cobrar sobre sus bienes y negocios. Confía para ello en Alonso de Urrutia que vive con él en Sevilla; en Sancho de Monasterio residente en Bilbao y en su hermano el maestro Diego de Urrutia, vecino de Balmaseda. En 1549 hace su último testamento en el que sus 162 puntos dejan atados y bien atados sus bienes terrenales y sus abundantes mandas piadosas. Ese mismo año muere y será enterrado en su Capilla del Santo Cristo de la Misericordia de la parroquial de San Severino de la villa vizcaína de Balmaseda. (40) NOTAS (1).- RONQUILLO RUBIO, Manuela “Los Vascos en Sevilla y su tierra durante los siglos XIII, XIV y XV. Fundamentos de su éxito y permanencia”... D.F.B. 2004. 415 pp. (2).- DICCIONARIO BIOGRÁFICO DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA 50 volúmenes. Madrid. Año 2009. Este Diccionario completa el trabajo iniciado por ALICE B. GOULD en el año 1942 que identificó a 87 participantes en el primer viaje de Colón. Demostró que solo cuatro de ellos habían tenido problemas con la ley, desmontando así el tópico de que la mayoría eran criminales convictos. También probó que no hubo ningún inglés, irlandés o europeo septentrional en aquella nave. Alice B. Gould fue una excelente historiadora estadounidense afincada en España, que estudió principalmente los viajes de Cristóbal Colón y el descubrimiento de América, de forma que, actualmente, se conoce a todos los “pasajeros” que participaron en los cuatro viajes a América con Colón. (3).- http://dbe.rah.es/biografias/8652/pedro-de-terreros. Texto de Cecilia Suárez Cabal (UPVEHU). Juan de la Cosa dibujó el 1º mapa del Nuevo Mundo en 1500, siete años antes del conocido mapa de Martín Waldseemüller. (4).- GÓMEZ PRIETO, J. “Una familia vizcaína en los inicios de la Trata de Negros en el siglo - 73 - XVI: los hermanos Urrutia”. Asociación Española de Americanistas. Vitoria-Gasteiz. 1994. Publicada en “Comerciantes, Hacendistas y Nautas” U.P.V. Bilbao, 1996. pp. 191-202 (5).- URRUTIA y LLANO J. Mª. “La Casa Urrutia de Avellaneda” p. 96. (6).- Ibídem. p. 96 y 99. GONZÁLEZ HERRERO, A. “Balmaseda en el siglo XV y la Aljama de los Judíos” p. 66. corresponde al folio 70 r. del Inventario. (7).- (A.P.S.): Archivo de Protocolos de Sevilla, Fondos de América, oficio XV, libro 2. fol. 563. 13 de octubre de 1513. Nunca renunciaron a su vecindad en Balmaseda y como tal aparecen en contratos realizados en Sevilla. (8).- OTTE, E. “Los Mercaderes vizcaínos Sancho Ortiz de Urrutia y Juan de Urrutia”. Caracas, 1963. Las partidas de bautismo en Balmaseda no comienzan hasta septiembre de 1536. Sancho debió nacer entre abril y octubre de 1478, fecha que aparece en su declaración de 18 de diciembre de 1517 de apoyo al Ldo. Matienzo. Ver A.G.I. Justicia, leg 42, fol. 375. (9).- CODOIN I, 1. pp. 50 y ss. Repartimiento de Rodrigo de Albuquerque. El Auto de Vecindad en A.G.I., Indiferente General leg. 418, año 1508. (10).- Sancho y los Matienzo debían conocerse desde la llegada de los Urrutia a Sevilla, donde los Matienzo ya tenían cargos importantes relacionados con América. Se desprende de sus declaraciones en A G.I., Justicia leg 42, f. 373 v. testigo VII: Pedro Ortiz de Matienzo era hijo de Díego Ortiz de Matienzo a su vez hermano de la madre de Juan Ortiz de Urrutia. Llegó a ser Alcalde Mayor de Cubagua. (11).- A.G.I. Contaduría, leg.1071 fol. 399. Fecha 12 de marzo de 1513. (12).- Ver OTTE, E. Lo cita en “Los Mercaderes vizcaínos...” p. 9, nota 2. (13).- Ver A.G.I., Justicia leg 3, 3º. Aquí, “Pedro de Quexo, piloto y capitán de la Armada de Sancho de Urrutia, hago Auto de Posesión…”. dejaron allí varias cruces de piedra con el nombre de S.M. y la fecha. (14).- A.G.I. Justicia leg.3, nº 3. (15).- Ibídem (16).- A.P.S oficio IV, libro II, fol. 628. A 19 de abril de 1515. (17).- A.P.S. oficio XVII, reg. 36. s.f.. A 20 de marzo de 1517. (18).- A.G.I. Contratación leg. 5760 libro I. f. 20. A 17 abril de 1519. (19) .- A.G.I. Contratación, leg. 2439 fol. 1. A 29 de mayo de 1522. (20).- OTTE E. “Los Mercaderes vizcaínos...” p. 10 nota 2. Cita a A.G.I., Patronato leg. 179, reg. 1. nº 2, de ese año 1522. (21).- A.G.I., Contratación, leg 1079 fol. 7. Marzo de 1523 . Desde Sevilla, Juan de Urrutia intervendrá por mediación, en el pleito que se instruye en Santo Domingo contra el Ldo. Ayllón por la presunta usurpación del Gobierno de varias islas. (22).- OTTE. E. “Los Mercaderes vizcaínos ...” p 12, nota 4. (23).- A.G.I. Indiferente General, leg 1.801. Año 1520. (24).- A finales de 1530, Juan de Urrutia, hijo de Sancho, es vecino de la ciudad de México. Así aparece en una apelación ante el Consejo de Indias el 20 de noviembre de ese año. (25).- A.G.I. Contratación, leg 5760, libro I fol. 20. El día 27 de Abril de 1519, sacó Sancho de Urrutia en la nao del Maestre Alonso de Algava, un esclavo negro por cédula de Gaspar (sic). Obviamente se trataba de un doméstico de Sevilla. (26).- VEGA FRANCO, Marisa. “El tráfico de esclavos con América”. Prólogo de Enriqueta VILA en “Los Asientos Portugueses”. Año 1977. (27).- En su “Brevísima relación de Las Indias”. Fray BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, era el - 74 - apóstol de los derechos humanos de los indígenas, pero no le importó hacer apología del tráfico negrero: “para que los mansos indios no tengan que trabajar, lo mejor es traer negros que, como no tienen alma, pueden servir para cualquier cosa “Ed. México 1951. Verlo en ROCA BAREA M. E. “Imperiofobia y Leyenda Negra”. Ed. Siruela. Madrid 2016, pp. 308. (28).- DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. “Orto y ocaso de Sevilla” Diputación de Sevilla, 1946 pp. 101. (29).- VEGA FRANCO ibídem. (30).- A.G.I. Contratación, leg. 5760, libro 1º fol. 20. (31) .- A.G.I. Indiferente General, leg 1382 A. (32) .- A.G.I. Indiferente General, leg 422, libro 14. (33) .- A. P. S. Sig. 9143, Oficio XV, libro 2. (34).- A.G.I., Indiferente General. leg 1092. Información de la Calidad y Riqueza de Juan de Urrutia. 13 mayo de 1536. (35).- A.G.I. Justicia, leg 753. En el folio 39 cita las mercancías que al llegar a Veracruz no se vendieron. Y sobre los esclavos cita textualmente “... 6 negras y 2 negrillas, las 3 negras paridas con sus criaturas; la una muy mala de un pie e las dos flacas y viejas que están enfermas... Iten 10 negros con uno que recibí ya en la cárcel preso, del cual se ha de pagar la pena. De ellos, enfermos, en especial uno que está esperando la muerte, el cual murió mientras le estaban mirando...”. Los relatos sobre la caza de los negros en su medio ambiente aparece claramente en los documentos del A.G.I. Justicia, leg 1154, nº 8, 3ª pieza. (36).- A.G.I. Indiferente General, leg 1801, años 1538 -43. Relación del oro y plata que llega de Veracruz, recibidas por Juan de Urrutia en Sevilla. (37).- A. P. S., Sig., 9157, oficio XV, año 1543 folio 1.300 y ss. (38).- RODRÍGUEZ, Pablo. “Cartas de Libertad” en Diccionario de fuentes para la historia de la familia. Murcia. Año 2000 pp.49 a 52. (39).- A.P.B. “Papeles varios II”, leg.12, año 1560. Fundación de Capellanía. (40).- Copia de la Fundación sacada del Archivo Parroquial de San Severino. Balmaseda. - 75 - - 76 - Capítulo 3 LOS PASAJEROS A INDIAS DE BALMASEDA No es fácil imaginar la conmoción que supuso la noticia del hallazgo de un Nuevo Mundo. Un temblor recorrió la piel de la península en una llamada de esperanza y de aventura. Tal debió ocurrir en el País Vasco, y no sólo en las villas de los puertos del litoral cantábrico, sino aún en las del interior, aunque algunos de sus marineros ya estaban presentes en las naos de Colón. Aun antes, pero sobre todo, desde las primeras horas del Descubrimiento, Andalucía fue tierra de promisión de la “gens” vasca, que ya había hecho su acto de presencia en Sevilla, bajo el mando del almirante Bonifaz, durante la reconquista de la ciudad el año 1248. Si Andalucía significaba para los vascos abundancia y riqueza (aceite, trigo, vino), de que carecían en su tierra, en el siglo XVI el río Guadalquivir y Sevilla, el principal puerto en el sur de la península, se van a convertir en la arteria comercial por excelencia, entre Europa y América. Por ahí va a discurrir la actividad de muchos vascos en Sevilla. Aunque a decir verdad y en época un poco más tardía, estarán más comprometidos y serán más numerosos en Cádiz y en su comercio con las Indias. Como ya quedó dicho, desde al menos dos siglos antes del Descubrimiento, ya estaban los vascos en Sevilla, (1) y su intervención en la empresa americana se intensifica a partir de 1512. Ocupan altos puestos en la Magistratura, Hacienda y Escribanías; tienen empleos en instituciones, establecimientos y oficinas, - 77 - y de modo especial en los diversos ramos del comercio de Indias, dirigido e impulsado por la Casa de Contratación. Los vascos disfrutaron del comercio indiano desde sus comienzos. Un elevado porcentaje de navíos fabricados en los astilleros de Vasconia, circulaban por la Carrera de Indias y canalizaban el transporte de mercancías entre el norte y Sevilla; disposiciones especiales protegían las industrias metalúrgicas, reservando a los vascos el comercio del hierro y de las manufacturas metálicas en general, con las Indias. En Sevilla se ubicó una importante colonia de vascos dedicados al comercio con América, ya sea directamente o sirviendo como agentes de casas comerciales radicadas en Vascongadas; también encontramos un gran número actuando en las flotas como maestres o pilotos de navíos. Los vascos afincados en Sevilla ejercían un fuerte control del Consulado de Cargadores a Indias; raro es no encontrar un apellido vasco entre los componentes de la directiva, es decir, entre Prior, Cónsules o Diputados; miembros de familias vascas formaban parte de los Cabildos de la ciudad, tanto del Civil como del Eclesiástico. (2) En la Casa de Contratación, creada en 1503, en los tres cargos de Juez, Factor y Tesorero, encontramos vizcaínos como Matienzo y Ochandiano, ya citados, y muchos guipuzcoanos que han sido los más investigados por los historiadores. Todos ellos ocupaban cargos a partir del siglo XVI. Eran buenas gentes de mar, pilotos experimentados, maestres de naos, y a fines del siglo XVI y durante todo el siglo XVII, van a ser almirantes reconocidos en el Océano, como tantos priores y miembros en el Consulado. Poseían el monopolio del hierro en la ciudad y con las Indias. Varios historiadores, tanto vascos como sevillanos, hablan de “todo género de hierro, armas, lanzas, etc., que se llevan y venden en Sevilla y a las Indias Occidentales en las flotas que salen de Sevilla”. Presencia numerosa y cualificada en actividades diversas, como trasunto y espejo adelantado de lo que iban a ser y a obrar en América. Así habla de este tema José Garmendia Arruabarrena, sacerdote, miembro de Eusko Ikaskuntza y excelente historiador de Zaldibia, al que tuve la suerte de conocer en 1991-92, cuando yo investigaba en los archivos sevillanos. (3) Esta investigación me llevó a descubrir a los hermanos Sancho y Juan de Urrutia, ambos de Balmaseda, a cuya azarosa vida y negocios he dedicado el - 78 - anterior capítulo. También me introdujo en la emigración de los balmasedanos hacia el Nuevo Mundo y todas sus ramificaciones de los siglos posteriores. Pude aprovechar para recoger las fichas de los encartados hasta el siglo XVIII, con cuyo material inicié hace tiempo, el trabajo de investigación sobre “Los Encartados y América”. (4) 3.1.- La llamada de América En el largo período que va de comienzos del siglo XVI hasta finales del XIX, fueron múltiples los motivos que indujeron a los balmasedanos a emigrar de su tierra. Sin duda, son las crisis económicas ya señaladas, la causa máxima de la emigración decimonónica desde Balmaseda. La mayoría de familias de recursos precarios deciden marchar a América en busca de mejores condiciones de vida. Con la partida de los habitantes más pobres se mitiga en buena medida la depauperación de la villa; si bien entre ellos, marcharon también elementos jóvenes, con recursos y preparación, que son los más dinámicos y emprendedores. En todo el País Vasco se da una emigración selectiva, sin una aparente necesidad económica perentoria, pero como consecuencia directa de la estructura troncal de la familia vasca. La prosperidad del caserío familiar comporta la conservación de casa y apellido durante siglos, mediante el hecho de que toda la herencia familiar recaiga en el primer varón. Así, mientras el primogénito - 79 - permanece en la casa familiar y las hermanas esperan a casarse, un indeterminado número de varones habían de buscarse su propia vida, llegando algunos, sin embargo, a alcanzar posiciones relevantes de la escala social. Hablamos del mayorazgo. (5) El aliciente de América debió de prender bien en el ánimo de los balmasedanos, sobre todo con la llegada de buenas noticias. Estas sin duda, incitaron los deseos de la gente, que en Balmaseda comenzó a emigrar y siguió haciéndolo en siglos posteriores cada vez en mayor escala. Las incomodidades de tan largo viaje no les parecían disuasorias a los osados viajeros de la época. Quizás porque no existía el “confort”, palabra y hábito del que hoy no podemos prescindir; o porque su espíritu de aventura y/o de conquista era más fuerte que nada; y quizás también en bastantes viajeros la necesidad y la vida pobre, les hacían ver América como un sueño a su alcance. En los tres casos era otro mundo, el que esperaba al final del viaje; para qué preocuparse demasiado por la travesía si les esperaba un Nuevo Mundo. El Comercio, y por ende la riqueza, podría definirse como una primordial causa migratoria. En el siglo XVII los vizcaínos acapararon buena parte del monopolio comercial americano estableciéndose en Sevilla y en Cádiz, y abriendo desde allí sucursales en América, casi siempre bajo el control de parientes cercanos, lo cual dio origen a comunidades de comerciantes con poder, sobre todo en los núcleos mineros más importantes de México y Perú. La cuantificación de estas causas permite observar una dicotomía de la emigración balmasedana, por el hecho de que marchan no solamente vecinos con poca preparación, sino también gente instruida y de buena formación. Hay emigrantes con pocos recursos durante los cuatro siglos estudiados; algunos parten prácticamente con lo puesto, mientras que a otros les espera un empleo u ocupación -proporcionado por sus familiares- al llegar a América. Si en los siglos XVI y XVII se van con el sueño, no siempre cumplido, de llegar a ricos, bastantes de los que emigran en el siglo XIX suelen hacer fortuna muy rápidamente y regresan, convertidos en indianos, al cabo de algunas décadas. (6) - 80 - Sevilla y su puerto en el siglo XVI. Alonso Sánchez Coello 1576-1600 A los emigrantes mejor preparados culturalmente, sus estudios y/o cargos en España les permiten llegar a América para el desempeño de una labor militar o funcionarial especifica. Esta seguridad de ingresos no impide que intenten también acumular fortuna, por lo que, a sus quehaceres habituales, añaden con frecuencia el ejercicio, directo o indirecto, del comercio. 3.2.- El viaje hasta el Nuevo Mundo Por diversos motivos el comercio con América se había organizado en grandes flotas que hacían el recorrido anualmente. Sólo un máximo aprovechamiento de los puestos y puertos naturales de avituallamiento, podían dar a la travesía un mínimo de seguridad. Por eso la experiencia fue marcando un camino, una ruta de Indias que las flotas no tardaron en seguir inflexiblemente. Cuando los documentos oficiales de la época hablan de la Carrera de Indias, se refieren a este camino invisible que seguía sistemáticamente el tráfico americano. Han sido los investigadores López Gutiérrez y Sánchez Núñez, junto con José Luis Martínez, quienes han hecho una buena síntesis sobre estas flotas, capítulos y condiciones del viaje, fianzas, instrucciones del rumbo a seguir, inspección de las naos, terminología marítima, bastimentos y la vida a bordo. “No era fácil entonces comenzar un viaje al Nuevo Mundo: el primer obstáculo lo constituía la llegada al lugar de embarque (Sevilla), cosa bastante difícil en aquellos tiempos con caminos intransitables y escasos mesones ó ventas en el trayecto. Luego había que conseguir el permiso de traslado que - 81 - debía expedir la Casa de Contratación, la cual, si bien en un principio lo hacía sin dificultad para fomentar el poblamiento de las Indias, luego los trámites se hicieron más rigurosos, exigiendo certificados de buena conducta, no ser gitano, ni esclavo, etc. También tenían restricciones especiales las mujeres, los extranjeros y religiosos. Cuando ya se tenía el pasaje había que llevar consigo todo cuanto necesitase para su persona y alimentación (solo la tripulación era alimentada) así como todo tipo de enseres para cocinar y también el ajuar completo para dormir. El tratado de Tordesillas entre España y Portugal. 1529. Fuente: España Ilustrada. El acomodo de los pasajeros y su múltiple equipaje, a veces para 3 meses de viaje, era el siguiente problema. Y aunque algo de divertimentos se organizaba en el barco, en realidad se ansiaba oír el grito de “¡tierra!”, preparándose cada uno con sus mejores galas para recibirla. A todo lo anterior se podían sumar otros riesgos como la piratería y los naufragios. Los atacantes podían ser de tres tipos: el pirata, el corsario y el bucanero, que eran los peores. Para la defensa de esto que fue aumentando con el tiempo, se organizaron en convoyes protegidos por barcos de guerra y algunas veces galeras. Los primeros corsarios fueron franceses que ya ata- 82 - caban directamente a los puertos, y más tarde serían imitados por los ingleses, holandeses, etc. A veces el naufragio no era el peor problema del viaje; aunque existir, existieron. Pese a todos los relatos y dificultades, la ilusión de llegar a ese nuevo mundo y nuevas tierras compensaba sobradamente. Con el tiempo todo fue mejorando y con ello aumentó la emigración y el comercio de forma que, si bien en un principio las Indias dependían de España, en la segunda mitad del siglo XVI. España se volvió cada vez más dependiente de las Indias. El ansia de mejorar, de superarse, etc., lleva a las gentes masivamente a “cruzar el charco”, y todas las penurias que este traslado traiga consigo serán superadas con esperanza en una vida mejor. (7) 3.3.- Lugares de destino y actividades Nueva España, Cuba y Perú, por este orden, son los tres puntos que gozaron de las preferencias emigratorias de los balmasedanos. De Nueva España, los lugares de máxima atracción fueron, sin duda, los centros mineros de Chihuahua, Guanajuato y Zacatecas, todos ellos con extracción y exportación de plata hasta principios del siglo XVIII. De la isla de Cuba fue La Habana el gran centro polarizador de emigrantes, sustituyendo durante el siglo XIX a México, tras lograr esta colonia su independencia. Y en tercer lugar fueron los centros mineros de Potosí (en el Alto Perú), otro núcleo de suficiente atractivo, conjuntamente con la ciudad de Lima. Pero también hubo balmasedanos en Venezuela (La Guayra y Caracas), en Chile, en Colombia (Cartagena de Indias); así como en Guatemala y Panamá. En una aproximación a las actividades que los emigrantes balmasedanos desarrollaron en tierras americanas, aquellas pueden desglosarse en al menos cinco diferentes categorías: Todas saliendo en esta obra. • Los Mercaderes de Plata en las minas ya citadas. (8) • Comerciantes en general y en algunos casos asociados también a los metales. • Los Funcionarios civiles en las más diversas instituciones. • Cargos Militares en todos sus rangos hasta Gobernadores. • Oficios de diversa índole. - 83 - 3.4.- Los Pasajeros a Indias El término Pasajero puede tener diversas acepciones pero, en nuestro caso, es toda persona que realiza un viaje en algún tipo de medio de transporte, sin ser quien lo conduce y sin formar parte de la tripulación. Según esto, para ir como Pasajero a las Indias, había que comprar el billete, con él se fijaba la fecha de viaje y ya quedaba fichado el pasajero para los Archivos de Indias. Había quien obtenía el billete de forma inmediata. Nos referimos a los trabajadores de la Armada que iban en los galeones, a los viajeros en comisión oficial ó los que habiendo regresado a España, volvieran de nuevo a América. Estamos convencidos de que fueron muchos más pasajeros a las Indias que los que figuran en las listas oficiales. Como ejemplo, ¿por qué los hermanos Urrutia que ya conocemos no aparecen en lista de ningún tipo? Quizás porque eran comerciantes y no conquistadores, ni fundadores. La primera vez que se viajaba a América se llenaba la correspondiente ficha. No había fichas de regreso aunque sí las hubiera de Bienes de Difuntos, como luego veremos. El valor de los Archivos Es muy frecuente que la búsqueda de antepasados, obligue a consultar fuentes diversas sobre personas que se han trasladado de país. Un punto de partida para esa búsqueda, consiste en determinar si la persona investigada está registrada como viajero. Sobre viajeros a América, destino habitual de los españoles, existe un catálogo impreso: Archivo General de Indias, (A.G.I.), Catálogo de pasajeros a Indias durante los siglos XVI, XVII y XVIII. (9) Este catálogo, ampliado, ha sido incorporado al Portal de Archivos Españoles PARES. Y como complemento a lo anterior, sobre emigración española a Iberoamérica en la época contemporánea, existe el portal Movimientos Migratorios Iberoamericanos. El Archivo General de Indias fue creado en 1785 por el rey Carlos III, que quiso reunir toda la documentación referente a las colonias españolas, siendo Sevilla la ciudad escogida para ello. Es tan rico en documentación el período que abarca (400 años) y el contenido de sus 43.000 legajos, que se archivan en 9 Km de estanterías lineales y 80 millones de páginas documentales. Más - 84 - de 8.000 mapas y dibujos completan este legado, que no sólo abarca España e Iberoamérica, sino también países como Estados Unidos, Filipinas, Brasil o incluso China o Japón. Por todo ello, este Archivo General de Indias es uno de los más importantes del mundo. Es un auténtico privilegio que sus paredes atesoren tantos nombres e historias sobre nuestros antepasados. En 1987, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, formando un gran conjunto con la Catedral, la Giralda y los Reales Alcázares de Sevilla. Archivo General de Indias en Sevilla. Patrimonio de la Humanidad Por su parte, el Archivo Histórico Provincial de Cádiz, en sus centenares de legajos constituye una abundante y larga memoria de los testamentos y poderes de numerosos vascos. Tiene dos secciones específicas, la de Contratación, que refiere todo lo relacionado con el archivo del periodo de la Casa de Contratación de Cádiz, pues esta Casa fue trasladada desde Sevilla en 1717, que es extraordinariamente importante; y la del Consulado, que era el llamado Consulado de Cádiz, una organización comercial que podría ser similar a las actuales Cámaras de Comercio, y que tiene también una importancia enorme a nivel histórico. - 85 - La Sección de Contratación del Archivo General de Indias, contiene el archivo de la Casa de Contratación de Sevilla, y entre sus series están las de asientos de pasajeros. Informaciones y licencias es una, y otra la de Libros de Asientos de pasajeros. La serie de “Informaciones y licencias” comprende las informaciones o probanzas que tenían que presentar en la Casa de Contratación, todos los que querían “pasar a las Indias” y las licencias que eran expedidas por el presidente y jueces oficiales de la Casa. En dichas informaciones debían acreditar que no eran de los prohibidos, es decir, que no eran judíos, moros o conversos, ni juzgados y reconciliados por la Inquisición, sino que tenían que ser de origen cristiano viejo. Por tanto, en estos expedientes se encuentran muchas veces partidas de bautismos y de matrimonios, que aportan datos biográficos y genealógicos, no sólo de los pasajeros, sino también de las personas que les acompañaban, como mujer, hijos, criados, deudos, etc. Abarca los años 1534 a 1790 y comprende 7 volúmenes. Toda esta serie de informaciones y licencias de pasajeros, están actualmente digitalizadas dentro de las actividades del Proyecto de Informatización del Archivo. Por ello ha sido necesario realizar una descripción individualizada de cada uno de los expedientes, y esta descripción puede ser consultada, en la parte de la base de datos que contiene la información correspondiente a la sección de Contratación e Indiferente General. La serie de “Libros de asientos de pasajeros”, abarca los años 1509 al 1790. En estos libros se registraban los nombres de los que pasaban a las Indias, cuando habían obtenido la licencia correspondiente de la Casa de Contratación, lo que se verificaba en el momento de embarcar, y se hacía constar en el asiento el nombre de la nao y el del maestre que la mandaba. Basándose en dichas series se publicaron los tres primeros volúmenes del “Catálogo de pasajeros a Indias durante los siglos XVI, XVII y XVIII”, redactado por el personal facultativo del A.G.I., bajo la dirección de don Cristóbal Bermúdez y con la colaboración del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (C.S.I.C.), que abarcan los años de 1509 a 1559 y que fueron publicados entre 1940-1946. Entre los años 1980-86 se publicaron los siguientes volúmenes IV al VII, que - 86 - incluyen los datos correspondientes a 1560-1599. El Archivo ha continuado trabajando en estos catálogos de Pasajeros y se pueden consultar en la base del sistema de información del archivo. Carmen Galbis. A.G.I. Para facilitar la consulta de la documentación referente a los Pasajeros, se microfilmó en 1977 la serie que contiene los “Libros de asientos de pasajeros”, entre los años 1509 a 1701, y que consta de 11 rollos en película de 35 milímetros. Esta publicación del “Catálogo de pasajeros”, interrumpida durante tantos años, y que es de suma utilidad para los estudios demográficos, tan de - 87 - moda, y útiles en los tiempos actuales, es por tanto, más fácil de consultar ahora. Una vez afincados en Sevilla los funcionarios representantes de la Corona para el cuidado de su Real Hacienda, y resultando insuficiente la aduana de Cádiz, los Reyes decidieron, finalmente, crear y establecer en Sevilla la Casa de Contratación de las Indias, en el año de 1503, institución parecida a la Casa das Indas que ya tenían los portugueses para supervisar su tráfico comercial con la India oriental. La Casa de la Contratación quedó ubicada, en principio, en el edificio de las Reales Atarazanas, inmediato al río Guadalquivir, en el Arenal de Sevilla y, poco tiempo después, se trasladó al Alcázar, quedando situada en el ala o sala de los Almirantes, abierta a la plaza que lleva su nombre, donde funcionó hasta 1717, en que fue trasladada a Cádiz. Nace, pues, en principio, como factoría, lonja privilegiada y depósito de todas las mercancías que habían de llevarse a las Indias y traerse de ellas, y al mismo tiempo, como administración de los ingresos que la Corona había de obtener de todo aquel tráfico comercial. Lo podemos ver en sus Ordenanzas: “... para que en ella se recojan y estén el tiempo que fuere necesario todas las mercaderías e mantenimientos e todos los otros aparejos que fueren para proveer todas las cosas necesarias para la contratación de las Indias e para las otras yslas e partes que nos mandaremos...”. (10) De todas estas funciones derivaba la complicada organización de su funcionamiento. Tenía un presidente, tres jueces-oficiales, tres oidores, un fiscal, un alcaide, un alguacil mayor y otros muchos funcionarios y dependientes. El despacho de los asuntos se dividía en dos salas: la de Gobierno, formada por el presidente y los jueces-oficiales, que entendía todas las materias concernientes al trato y negociación con América, y a la recaudación y manejo de los bienes de Real Hacienda; y la de Justicia, integrada por los oidores y el fiscal, que entendía en los pleitos y causas civiles y criminales, surgidas de los tratos comerciales y en las naves que realizaban el tráfico con las Indias. Las Fuentes documentales citan a Sancho Ortiz de Urrutia, de la estirpe de Avellaneda, como mercader con las Indias hacia el año 1508; pero además, un análisis de las series de Pasajeros a Indias, aun con todas las limitaciones que estos pasaportes comportan, permite conocer al menos, a 19 de los balmasedanos que se trasladaron “oficialmente” a América durante el siglo XVI. - 88 - 3.5.- Pasajeros a Indias de Balmaseda: Siglos XVI - XVIII SIGLO XVI Fecha de embarque Apellido Nombre Destino 1512/02/27 Puente Juan de la No consta 1512/02/27 Bolinar Pedro de No consta 1513/09/02 Carranza Diego de No consta 1535/07/23 Valmaseda Juan de Río de la Plata 1536/04/24 Urrutia Juan de Puerto Rico 1537/01/04 Velasco Juan de Perú Hijo de Diego de Velasco y de María Sarabia, vecinos de Balmaseda. Presumible pariente de Pedro de Velasco 1537/01/04 Velasco Pedro de No consta Hijo de Pedro de Revilla y de María de Velasco, vecinos de Balmaseda 1538/03/13 Matienço Diego de Santo Domingo 1538/04/03 Cruz (*) Francisco de la Nueva España 1538/09/27 Golibar Diego de Tierra Firme 1555/00/00 Gaona Juan de Perú A Juan de Gaona le acompaña su criado Dionisio Rojas natural de Antequera 1565/09/05 Bergaray Francisco de Perú 1566/04/26 Velasco Carranza Juan de Nueva España 1578/00/00 Somorrostro y ZuJuan de Nueva España malabe Va con su mujer Isabel Carvajal Guevara. Como Alguacil Mayor de las Minas de Zacatecas 1578/00/00 Salcedo de la Puente Nueva España Va como criado de Juan de Somorrostro 1579/01/12 Zumalaver (**) Marcos de Nueva España 1579/01/26 Bruceña Lope de Perú 1590/04/06 Cruz Juan Antonio de la Nueva Granada Juan Antonio de la Cruz, soltero, va en compañía de Francisco Velázquez, Escribano de Cámara de la Audiencia del Reino de Nueva Granada. 1590/06/26 Uribarri Santiago de Nueva España 1593/01/22 Balmaseda Antonio de Nueva España Va acompañado de Ana Ortiz su mujer natural de Chipiona y de sus hijos Pedro, Juana, Catalina y Beatriz 1593/01/27 Cruz Hurtado Miguel de la Perú Miguel de la Cruz va como criado del Dr. Pedro Ordoñez Flores, Inquisidor real Fuente. A.G.I. Libros de Pasajeros a Indias. Elaboración propia - 89 - (*).- Francisco de la CRUZ, natural de Balmaseda, que partió como Pasajero el 3 de Abril de 1538, falleció en Nueva España el año 1595. Sus herederas fueron sus hermanas: Francisca, Mª Sainz, Isabel y Beatriz de la Cruz. En 1590 Juan Antonio de la CRUZ, posible hijo del anterior, fue Pasajero para Nueva Granada el día 6 de Abril. (**).- Marcos de ZUMALABE (Zumalaver), estaba bautizado el 1 de Marzo de 1545 en San Severino de Balmaseda. Era hijo de Juan de Zumalabe y Ortiz de Haedo y de Catalina Hernández de Salinas y Terreros. Marcos tiene la gloria de ser de los primeros que comenzó a labrar el hierro y cobre con el procedimiento de los martillos de agua ó martinetes; técnica y proceso desconocidos en el resto de España. Parece ser que en 1579 estaba viudo y quizás por eso se embarcó para América. Entre los años 1512 y 1593, estos emigrantes tienen como destino favorito Nueva España (Virreinato de México); cuatro de ellos salieron para Perú, alguno para Nueva Granada (actual Colombia) y en 1535, un tal Juan de Valmaseda parte para el Río de la Plata. En su inmensa mayoría eran solteros, aunque también consta que algunos regresaron al cabo de los años, para volver a cruzar el océano, esta vez con su mujer y algún hijo. No todos hubieron de ser simples emigrantes movidos por la falta de recursos, aunque sin duda algunos sí que lo fueron. Hay excepciones realmente interesantes, como las de Miguel de la Cruz Hurtado, hijo del Escribano Público de la villa D. Francisco de la Cruz, que emigró en 1593; o la de Marcos de Zumalabe, nieto del ferrero del mismo nombre, antiguo cargo municipal y propietario, que lo hizo en 1579. SIGLO XVII Fecha de embarque 1603/03/20 Apellido Villar Nombre Pedro del Destino Venezuela Hijo de San Juan de Villar y de María de Ventades, va como criado de Pedro de Villanueva 1631/05/05 Llamos Francisco de los Venezuela Hijo de Hernando de los Llamos y de María Santiago de Bayzabal. Va como criado de Bartolomé de Monesterio 1633/04/15 Puente Verastegui (a) Francisco de la Tierra Firme 1680/12/05 Soberado (b) Manuel de Quito Como criado de Juan de Orozco, Corregidor de la Ciudad de San Francisco de Quito 1695/02/07 Belasco (c) Joaquín S.J. Perú Fuente. A.G.I. Libros de Pasajeros a Indias. Elaboración propia - 90 - En el siglo XVII, solamente aparecen cinco personas con origen de Balmaseda y sus circunstancias personales son absolutamente dispares. Veamos algunos: (a).- Francisco de la Puente Verastegui está casado y es mercader. Se va a Tierra Firme, el 15 de Abril de 1633, por un período de tres años, para vender y beneficiar las mercaderías que lleva consigo en el viaje. (b).- Manuel de Soberado (ó Sobrado), es soltero y embarca el 5 de Diciembre de 1680 con destino a Quito. Va como criado de D. Juan de Orozco, Corregidor de la ciudad de San Francisco de Quito. (c).- Joaquín de Belasco (ó Velasco), era padre jesuita y embarca el 7 de Febrero de 1695, con destino a Perú. Será el nuevo Superior de la Misión de Juli a orillas de Lago Titicaca. Los Jesuitas sustituyeron a los Dominicos, que abandonaron Juli en 1574 por discrepancias con la política del Virrey Francisco de Toledo. Así los jesuitas se harían cargo de Juli el 9 de noviembre de 1576, con la idea de formar un seminario de lenguas, para capacitar a sus religiosos en los idiomas indígenas de la región. Juli fue la primera misión jesuítica formada en Sudamérica y tuvo una importancia esencial en la conformación de los otros poblados, tanto por la experiencia urbana acumulada cuanto por la estructura de carácter administrativo y económico que devengó este experimento (11). La Misión de Juli se encontraba sobre el Camino Real de Cusco a Chuquiabo (La Paz), lo que conllevaba el tener que atender huéspedes “por estar en camino tan pasajero”. Ellos edificaron casi todas las iglesias que aún subsisten y que, como conjunto, están declaradas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. - 91 - SIGLO XVIII Fecha de embarque 1701/03/01 Apellido Bringas Paliza Nombre ?? Destino Perú Hijo de Domingo y Lorenza. Como criado de Mancilla y Villavicencio, Corregidor de Andahuaylillas en Perú 1706/03/01 Travesedo Lazcano Severino de Nueva España Hijo de Sebastian y de Antonia. Criado de Severino Lazcano Salazar, alcalde mayor de Singuilucan y Tulancingo, Nueva España 1732/07/26 Vestes Mauricio de Nueva España Como criado de Antonio de Soberrón, mercader 1753/04/18 Llano y La Azuela Juan Antonio de Nueva España 1753/04/18 Asúnsolo y La Lorenzo Nueva España Azuela Va como criado de Juan Antonio de Llano y La Azuela a Veracruz 1754/12/24 Puente Manuel de la Perú 1754/12/24 Mercader y factor Marure Francisco de Mar del sur Mercader y factor. Lleva a su Criado Gabriel de la Mella 1754/12/24 Mella Gabriel de la Mar del sur 1759/01/02 Va como criado de Francisco de Marure Puente Jose de la Mar del sur Va como criado de Domingo Azcuénaga, mercader 1769/11/08 Villar Pablo del Nueva España Escribano. Viaja a Veracruz con Simón López de Pantaleón, mercader de Cádiz 1776/04/26 Heros José Antonio de los Nueva España Mercader, vecino de Cádiz Fuente. A.G.I. Libros de Pasajeros a Indias. Elaboración propia (*) Severino Lazcano Salazar, que era Alcalde Mayor de Singulica y Tulancingo en la Nueva España, lleva como criado a Severino Travesedo Lazcano. Año 1706. (**) Probablemente se trate del balmasedano Severino Lazcano Antuñano, bautizado en San Severino en 1666 y tío materno de Severino de Travesedo Lazcano. Es probable que se hubiera cambiado el apellido Antuñano de su madre, por el de Salazar que era el 3º apellido de su padre Lope Lazcano Ligorria Salazar. - 92 - Licencia de embarque de Marcos de Zumalave Haedo A.G.I., Contratación, 5228, N.1, R.46. Transcripción. - 93 - 3.6.- Los Bienes de Difuntos. Pasajeros fallecidos en América Con toda certeza una vez que el pasajero había embarcado en el navío designado al efecto, se iniciaba una dura y ardua aventura en la que nadie podía vaticinar si se trataba de un viaje de ida y vuelta o simplemente de ida. Muchos de estos pasajeros llegados a tierras americanas, se establecieron en ellas, y llegándoles el día de la muerte, ésta les sorprendía o bien en alta mar o en la propia ciudad de destino. Los Autos de Bienes de Difuntos son los bienes dejados por los españoles fallecidos en las Indias, o durante el viaje de regreso; o por los que dejan unos bienes en América y se mueren en España. Al viajar a menudo solos, no tenían herederos residentes en Indias y se planteaba el problema de quién podría ser el sucesor legítimo de los bienes del difunto. La finalidad era cumplir con las últimas voluntades de los fallecidos: mandas testamentarias y obras pías, y evitar los grandes fraudes que de ordinario se experimentaban, en ocultar y robar los bienes de los que morían sin tener cerca de sí quienes los heredasen. El Juzgado de Bienes de Difuntos, a partir de 1550, se encargaba del Inventario de los Bienes en las Indias, después de la lectura del testamento y de la subasta de los bienes del difunto. La primera disposición es de la Ordenanza de agosto de 1504. Para el estudio de la historia de las familias es una fuente valiosa y relativamente nueva. Permite conocer el Patrimonio gracias al Inventario detallado de todos los bienes, las fortunas de los emigrantes a Indias, la causa de la muerte en destino, las mandas, las actitudes ante la muerte con el testamento, las preocupaciones religiosas; la elección de los herederos y sus relaciones afectivas, la solidaridad que unía al difunto con su familia peninsular “teniendo más amor a los lugares donde nacieron y se criaron que a las tierras donde han ganado lo que dejan”. (12) Tras esta primera parte, la segunda etapa le incumbía a la Casa de Contratación, sea en Sevilla desde 1510, o de Cádiz a partir de 1717. Se trataba de localizar a los herederos que vivían en España, por medio de “una Carta de Diligencia” mandada a las justicias de los pueblos, para que los herederos apareciesen con las justificaciones de su derecho, y al final se entregaba el dinero con “el Acta de Entrega”. Si no aparecían los herederos, la Real Hacienda se quedaba con los bienes. En estos documentos suele haber unas cartas entre los que estaban en Indias y los que estaban en España. Como ejemplo: una mujer le escribe a su hermano que está en Santo Domingo para que “se restituya a esta tierra… pues está sola - 94 - habiendo fallecido su esposo e hijos y desea su venida”. Esta documentación de bienes de difuntos permite establecer un lazo entre España y las Indias; y habría de completarse con las Licencias de Pasajeros a Indias. El Puerto de Sevilla. Impreso en París hacia 1730 Al producirse esta situación se ponían en funcionamiento una serie de mecanismos conducentes al cumplimiento de la voluntad del finado, que eran protagonizados por el Juzgado de Bienes de Difuntos. Resultan numerosos los testimonios de autos seguidos contra pilotos y maestres de navíos por embarcar sin licencia a pasajeros en su nao. (13) La corona castellana había manifestado desde los inicios de la llegada al continente americano, una enorme preocupación por los bienes de estas personas que fallecían al otro lado del Atlántico. Por esta razón, a partir de 1550, comenzó a funcionar una jurisdicción especial denominada Juzgado de Bienes de Difuntos, a cuyo frente se encontraba un juez con unas atribuciones específicas y concretas. Relación de algunos Difuntos balmasedanos • Francisco Ortes de Velasco. Este señor había hecho testamento en Cartagena de Indias, donde residía, el año de 1600. En él dispuso un legado para el “Trigo de los Pobres”, que ayudara a los labradores en la sementera. Ver capítulo 4.2 (14) - 95 - • Bernal de Bruceña, natural de Balmaseda (Vizcaya). En el año 1579 fue como Pasajero a Perú un Lope de Bruceña, natural de Balmaseda. En el A.G.I. está el Auto sobre los Bienes de Difuntos de este pasajero, de los años 1603-09, que murió abintestato en Potosí (Bolivia) en 1603, dejando como herederos a Juan y María de Bruceña, sus hijos que eran naturales y vecinos de Valmaseda. (15) • Juan de Sabugal, natural de Balmaseda (Vizcaya), finó en el Real de Santa Fe, minas de Guanajuato en Nueva España, con testamento. Año 1614. En el A.G.I. están los Autos sobre bienes de difuntos: Juan de Sabugal, natural de Valmaseda (Vizcaya), difunto en el Real de Santa Fe (Minas de Guanajuato, Nueva España). Funda capellanía y Obras pías (Ver Capítulo 4.3). Heredera: Catalina Gómez, viuda de Francisco Maldonado. Años 1614 / 1628 Balmaseda (16). Existe confusión con Juan Subrigal de la Fuente que finó en el mismo sitio pero no tiene ficha en el A.G.I. • Diego de la Puente de Altamira, natural de Balmaseda (Vizcaya) y fallecido abintestato en Guadalajara de Indias. Año 1690. En el A.G.I. están los Autos sobre este difunto. Reclama los bienes Antonio de la Mella, marido de María Cruz de Sobrado Puente que era sobrina del difunto Año 1691 Balmaseda, Guadalajara (Nueva España). (17) Precisamente un año antes de su fallecimiento, en el año 1689, Antonio de la Mella, como marido y conjunta persona de María Cruz de Sobrado Puente y Altamira, vecinos de Balmaseda y cuñado y hermana respectivamente de Diego de la Puente, trabaja con el fiscal, sobre la adjudicación de 8.566 pesos que se hallaban en las arcas de la Casa de Contratación de Sevilla, que habían sido remitidos desde Guadalajara, con cargo a los bienes de Diego de la Puente. No hubo una respuesta fiscal hasta el año 1698. Ver en el APENDICE, la carta que Ortuño de Vergara en Lima, envía a su hermano Francisco de Vergara en Balmaseda. (18). Ortuño de Vergara no aparece en la lista de pasajeros a Indias porque era militar; pero su carta es muy interesante pues nos permite conocer la vida en Perú (él llegó en 1542) y las actividades que desarrollaba. También aparece en el mismo apartado la petición de licencia de su hijo Francisco para ir en compañía de su padre. NOTAS (1).- RONQUILLO RUBIO, M. “Los vascos en Sevilla y su tierra durante los siglo XIII, XIV y XV. Fundamentos de su éxito y permanencia”. Bilbao. D.F.B. 2004. 414 pp. (2).- GARCÍA FUENTES, Lutgardo “El Comercio español con América 1650-1700” Dip. Prov. de - 96 - Sevilla. Año 1982. pp. 25-26 (3).- GARMENDIA ARRUABARRENA, José “Guía de Vascos en el Archivo General de Indias”. Sociedad de Estudios Vascos 1988. Y también su otra excelente obra “Cádiz, los vascos y la carrera de Indias” de S. E. V. 1989. (4).- GÓMEZ PRIETO, J. “El eje Vizcaya - Sevilla / Cádiz - América. El papel de los Encartados en la Emigración y el Comercio con América. Siglos XVI al XIX. Gobierno Vasco. Beca “Los Vascos y América 1992”. (5).- GÓMEZ PRIETO J.- “La Emigración Vizcaína hacia América: Los Indianos de Balmaseda.: SS. XVI al XIX”. En “La Emigración española a Ultramar, 1492-1914” (A.E.H.M.) Tabapress. Madrid 1991. pp. 157-166. (6).- GÓMEZ PRIETO,J. “Emigrantes, indianos y fundadores” en “Balmaseda, una historia local”. Bilbao. D.F.B. 1991. (7).- MARTÍNEZ, José Luis. “Pasajeros a Indias. Viajes transatlánticos en el siglo XVI”. Alianza Universidad. Año 1983. (8).- Hay una excelente bibliografía sobre “Minería y Sociedad Americana”. ver BAKEWELL, P.J. “Minería y Sociedad en el México colonial. Zacatecas (1546-1700)”. F.C.E. México 1976. y también BRADING, D.A. “Mineros y comerciantes en el México borbónico. (1763-1810)”. F.C.E. México 1975. Aportan datos de los balmasedanos, apoyando la hipótesis relativa a su poderío en aquellas tierras. (9).- GALBIS, Carmen y otros autores. “Catálogos de Pasajeros a Indias”. Son 7 tomos en 8 libros para el siglo XVI. Madrid. 1980. Min. de Cultura. (10).- Ordenanzas de la Casa de Contratación. Alcalá de Henares 1503. Art. 1. Ver también José de Veitia y Linage en el prólogo de su obra “Norte de la Contratación de las Indias”. Salamanca 1672. (11).- GUTIÉRREZ, Ramón “Historia urbana de las Reducciones Jesuíticas Sudamericanas: continuidad, rupturas y cambios (siglo XVIII). La misión jesuítica de Juli (Perú )”. pp. 14 y ss. (12).- GUTIÉRREZ-ALVIZ, Francisco: “Los bienes de difuntos en el derecho indiano”. Sevilla, 1942. (13).- En A. G. I. Contratación, 185 y 5 expedientes más. Expedientes 267; 573; 319; 464; 614; 5702. Ver la obra de GARCÍA LÓPEZ, Mª B. “Los Autos de Bienes de Difuntos en Indias”. Revista Nuevo Mundo, Mundos Nuevos. Mayo 2010. (14).- A.G.I. CONTRATACIÓN 260A, N1,R2 Auto de Bienes de Difuntos de Francisco Ortes de Velasco 1604. (15).- A.G.I. Contratación, 267A,N.3, R.2 Auto de Bienes de Difuntos de Bernal de Bruceña 1603. (16).- A.G.I. Contratación, 319A, N.1, R.11 Auto de Bienes de Difuntos de Juan de Sabugal 1614. (17).- A.G.I. Contratacion,464, N.4, R.10 Auto de Bienes de Difuntos de Diego de la Puente Altamira 1690. (18).- A.G.I. Indiferente General 2078; Carta 424. Año 1558. Ortuño de Vergara en Lima, a su hermano Francisco de Vergara, en Balmaseda. - 97 - - 98 - PARTE SEGUNDA Fundaciones en Balmaseda: Convento de Clarisas, Capellanías y Obras Pías Capítulo 4 LOS PRIMEROS BENEFACTORES Capítulo 5 EL CONVENTO DE SANTA CLARA, FUNDACIÓN INDIANA - 99 - - 100 - Capítulo 4 LOS PRIMEROS BENEFACTORES Por regla general, los emigrantes balmasedanos a Indias, llevan a su tierra natal en el corazón. Por eso, en cuanto hacen una cierta fortuna, suelen enviar contribuciones y donaciones. Por ello les he llamado Benefactores, como un término ajustado a su labor en pro de su villa nativa. En los siglos XVI y XVII todas las aportaciones llevadas a cabo por estos emigrantes, estaban relacionadas con la necesidad que sentían de asegurarse la salvación eterna. Para ello invertían en misas y legados para capellanes que rezasen por sus almas, o bien en ayudas diversas para los pobres. Lo podemos ver en el siguiente cuadro. BENEFACTORES EN BALMASEDA DESDE INDIAS NOMBRE Juan de la Puente Francisco Ortes de Velasco FECHA 1571 1600 RESIDENCIA Potosí (Perú) Cartagena de Indias FUNDACIÓN Pósito de Trigo Trigo de Pobres Juan Sabugal de la Puente 1611 Minas de Guanajuato Indotadas Antonio de Trucíos 1620 Zacatecas (México) Capellanía Juan de la Piedra 1643 Panamá Convento Clarisas Fr. de la Puente Verástegui 1664 Tierra Firme Dio el 5º de sus bienes Agustín de Rado y Vedia 1693 Indias Custodia, altar y palio de plata Francisco de Herboso 1696 Lima Custodia de plata y alhajas Miguel de Villa 1699 Huancavélica Custodia y 1000 pesos José de Larrazabal 1751 Lima Terno de Plata Hilario de Taramona 1802 Lima Hospital Nuevo Elaboración propia. www.balmasedahistoria.com/ - 101 - 4. 1.- Juan de LA PUENTE y el Pósito de Trigo El Cuadro de los Benefactores balmasedanos en Indias que en su tiempo incorporé a mi tesis en 1985, que se ha usado y citado de forma continuada, ha sido engrosado con nuevas aportaciones. Vamos a asomarnos someramente a las vidas de estos protagonistas, que beneficiaron a su villa natal, desde tierras americanas, y además enmarcadas en la época que les tocó vivir. Es posible que hubiera más aportaciones, porque todos los emigrantes llevaban a su pequeña villa en el corazón. En un pequeño análisis de los datos del cuadro adjunto, vemos que aparecen 11 donantes, de los que solamente 3 dan aportaciones directas a los indigentes de la villa. Son los dos primeros, ambos para “pobres”, y el último, en este caso para el “hospital”. Todos los demás hicieron contribuciones de carácter religioso. Cerro del Potosí - CIX Juan de la Puente murió en Potosí, lugar del Alto Perú y actualmente en suelo de Bolivia, en 1571. Si todo lo que acabo de exponer fuera cierto, era un auténtico luchador y por eso, no me extraña que a lo largo de su vida hubiera hecho una gran fortuna. Se supone que este balmasedano debió llegar a Potosí, durante la - 102 - explotación minera, pues su muerte se produjo en la segunda mitad del siglo XVI, siendo un hombre que había acumulado una gran fortuna como queda dicho. Según su testamento legó 500 ducados de oro al Ayuntamiento para comprar trigo, que tras almacenarlo, se repartiera a los pobres de la villa en épocas de escasez y hambres. (1) Todos conocemos la famosa expresión de “Vale un Potosí...” que Cervantes hiciera famosa. Y precisamente en 1567 se edificó en aquel lugar la primera Casa de Moneda de Potosí. Era por tanto un símbolo de riqueza y poder. Aún hoy, es imposible calcular la cantidad de plata que se extrajo de esa montaña, desde que comenzó su explotación, hacia 1545. “En monedas y lingotes, en caravanas de mulas y en flotas de galeones, los españoles sacaron unas 35.578 toneladas finas de plata del Cerro Rico de Potosí entre 1545 y 1825”, según Joseph Barclay Pentland (1797-1873) geógrafo, naturalista y viajero irlandés. Según el periodista español Ander Izaguirre: “Con la cotización actúal de la plata, esa cantidad equivale a unos 17.000 millones de dólares”. (2) Siendo Balmaseda una zona deficitaria en grano, que se traía de Castilla, aún así tuvo un Pósito de Trigo, que sin embargo no lo creó la municipalidad, sino que fue una fundación privada. Un Pósito se entendía como una especie de crédito rural de cereales que, en tiempos del Antiguo Régimen, servía para paliar las consecuencias de una cosecha exigua. Pero, precisamente por eso, fue una de las primeras ayudas llegadas de América para beneficio de toda la villa. - 103 - El día 20 de Setiembre de 1573 se dictó el Decreto de Creación, al tiempo que la Orden de Gobierno del Pósito abría un libro municipal llamado “Arca de Misericordia”. El Pósito de trigo de Balmaseda no fue creado por la Municipalidad, como en el caso de otras ciudades y villas sino que fue una fundación particular. (3) Con el dinero recibido se creó un Pósito de grano, básicamente de trigo, cuya administración llevaba el Ayuntamiento por medio de un Mayordomo. La compra se efectuaba en los meses de julio-agosto, cuando el grano, recién cosechado, estaba más barato y se guardaba en el Pósito hasta que escaseaba -coincidiendo por lo general, con los máximos precios- momento en que se vendía el trigo en la villa. La ganancia así obtenida, se empleaba en pan cocido o en grano para los más necesitados. Con ello, se ayudaba a los pobres y al mismo tiempo, se procuraba trigo a los vecinos pudientes, aunque fuese a precios elevados. (4) Con esta noble intención comenzó a funcionar el Pósito, que pasaría por diversas vicisitudes, irregularidades y malas cuentas, a lo largo de su breve existencia: 65 años. La pésima gestión de este Pósito por parte de sus mayordomos terminó con el hacia 1620 y ningún intento para rehacerlo tuvo fruto. (5) No parece que las compras se hicieran siempre en julio-agosto como se estableció inicialmente, y a veces, cuando la necesidad era acuciante, no se esperaba a la venta y el trigo se repartía directamente a los pobres. En ocasiones, se tomaba dinero prestado del legado y se devolvía más adelante; esto ocurrió con la peste de 1599, cuando todo el dinero era poco para subvenir a las necesidades de la villa. Como en el año 1607 aún no se había devuelto lo tomado, el Arzobispo excomulgó a los encargados en tanto no hicieran la devolución. (6) Por lo general, el trigo se solía vender a los pudientes que, en épocas de escasez, eran los únicos capacitados para pagar los altos precios que alcanzaba el grano; pero, en 1613, los pobres de Balmaseda se quejaban de que esto sólo se hacía cuando el precio era alto; en cambio, si éste era bajo, no lo compraban los ricos, sino que se obligaba a los pobres a hacerlo. Se decidió anotar en un libro la relación comprada y la cantidad adquirida. Esta obligación pareció cortar el negocio que a sus administradores les producía el Pósito y por ello, entre 1615 y 1626, no se realizan anotaciones, por lo que se desconoce lo que pasó en este período. Aún habría un intento de recrear el Pósito unos 200 años más tarde. En diciembre de 1856, varios vecinos acomodados en la villa, bajo el patrocinio del Ayuntamiento, formaron una asociación para crear un Pósito de trigo, harina y maíz ante la escasez y carestía que se avecinaba, destinando todo el beneficio que se obtu- - 104 - viese a la Casa de Beneficencia; pero todo terminó a finales del siguiente agosto, tras unos meses de experiencia. Entre los socios fundadores estaban: Alejandro de Antuñano, Gregorio de Balparda y León de Trucíos. (7) 4. 2 .- Legados recibidos durante el siglo XVII Algunas de estas contribuciones a su villa natal, las podemos conocer por la inagotable Historia de Balmaseda que Martín de los Heros terminó de escribir hacia 1860 y fue publicada por la Diputación de Vizcaya en 1926. Aquí resumimos los datos principales realimentados por investigaciones propias. Francisco ORTES DE VELASCO y el Trigo de los Pobres Ortes de Velasco hizo testamento en Cartagena de Indias, donde residía, el año de 1600. Dispuso un Legado de 3.500 pesos, que diera origen al mantenimiento de un Pósito de 100 fanegas de trigo, con el fin de ayudar a los labradores al tiempo de la sementera, lo que posibilitaba tener cosecha al menos ese año. Acompañó el legado con otras limosnas y fundaciones piadosas para sus parientes y para los pobres. (8) Francisco de la PUENTE VERáSTEGUI y su legado a San Severino Este balmasedano era Caballero de la Orden de Alcántara, para lo que fue investido en el año 1650, y además vecino de Sevilla, desde donde, sin ninguna duda, habría de llevar sus negocios con Las Indias. En el año 1664 realizó un envío del Quinto de sus bienes, por valor de 6.000 pesos, a la iglesia de San Severino. ¿Es este el mismo Francisco de la Puente Verástegui, casado y mercader, que aparece como Pasajero a Indias con fecha 15 de Abril de 1633?. Es muy posible que así sea. En su ficha de pasajero se dice: “partió para Tierra Firme por un período de tres años, para vender y beneficiar las mercaderías que lleva consigo en el viaje”. Según esto llevaba allí casi 30 años. Martín de ASÚNSOLO y la lámpara para el Santísimo Los Asúnsolo al igual que los Azuela, fueron toda una saga de militares en América. Desde la misma ciudad de Sevilla y de la de Lima, el capitán Martín de Asúnsolo hizo varias remesas de alhajas de plata y ternos para la iglesia de San Severino; entre ellas una lámpara de plata de cerca de 100 libras para la Capilla Mayor, y le añadió 300 pesos además, para que con sus réditos se alumbrase la lámpara. - 105 - Agustín de RADO Y VEDIA. Residente en Indias Al regresar fue Alcalde de Balmaseda en 1693, donó a la iglesia una custodia, un frontal de plata maciza para el altar mayor, una silla de respaldo forrada de lo mismo, un palio con ocho varas también de plata, además de ocho cálices, un terno de oro y varias cosas más. Parroquia de San Severino de Balmaseda Francisco de HERBOSO y ASÚNSOLO, Capitán vecino de Lima - Perú En 1696 envió desde Perú una custodia de plata sobredorada, una cruz y otras alhajas. Era caballero de la orden de Santiago. Miguel de VILLA, Capitán y vecino de Huancavélica En el año de 1699 envió a San Severino 1.000 pesos para una Memoria de misas, y también una custodia de plata repujada. Huancavélica fue otro de los grandes centros de minas del Perú. Situado en la zona central peruana, la ciudad que fue llamada inicialmente Villa Rica de Oropesa, fue fundada el 4 de agosto de 1571. Allí, la Mina Santa Bárbara fue el más importante yacimiento de mercurio en todo el continente americano, hasta la aparición de las minas de California a mediados del siglo XIX. El mercurio era el único insumo indispensable para la refinación del oro y la plata, los cuales constituían los elementos principales de la economía de las colo- - 106 - nias hispanoamericanas entre los siglos XVI y XVII. De esta manera, atendió la demanda de las minas de plata de Potosí y Oruro (Alto Perú, actual Bolivia), San Luis Potosí (México), Cerro de Pasco (conocido entonces como el Cerro Mineral de Yauricocha), etc., e incluso aportó mercurio a Nueva España cuando Almadén -localidad española con minas de cinabrio- no era capaz de hacerlo. Su esplendor fue decayendo hacia el siglo XVIII, tanto por problemas geológicos como contractuales con los asentistas de aquella ciudad. Joseph de LARRAZÁBAL y el terno de plata Joseph de Larrazabal (Layrazabal) había nacido en Balmaseda, donde fue bautizado en San Severino el 30 de noviembre de 1695, por el beneficiado don Vicente de Tramarría. Eran sus padres Mateo de Larrazabal y Catalina de Pagasaortuondo, vecinos de la villa. Habiendo pasado a Indias se instaló en Lima, capital del Perú y allí hizo testamento el año de 1751 (tenía por tanto 56 años), y en él declara lo siguiente: “Tengo muy presente que salí muy muchacho de mi lugar en el que los ornamentos de tela blanca que dio don Agustín de Herrado (Rado?) a San Severino estarán muy ajados y me hallo en ánimo de que a mi costa se hagan unos nuevos de tisú. Mandará comprar una pieza de Cambrai batista para corporales; y hechos y guarnecidos con sus encajitos finos correspondientes al género los mandará repartir a las iglesias de mi lugar Balmaseda en San Severino, San Juan, Clarisas y Carmelitas con una pieza más de Holanda para purificadores también guarnecidos con sus trencillas; y para guardar los ornamentos doblados se comprarán las varas de bayeta blanca que fueran necesarias para que no se maltraten”. Ejemplos de ternos sacros - 107 - Para cumplir este deseo, se envían desde el puerto de El Callao - en el navío Nª Sª del Pilar y San José que está próximo a hacer viaje hasta Cádiz-, 1.500 pesos en doblones de cordoncillo del cuño nuevo de esta ciudad de Lima, costeados hasta su desembarque; y un cajón con 400 marcos de plata labrada de exquisitas alhajas todas de iglesia, dedicadas y ofrecidas a la iglesia de San Severino, para que sirvan a la creación de un Terno de tisú de oro, fabricado en León de Francia. Y hemos añadido 500 pesos más en doblones para que haya caudal suficiente a la paga de los indultos, costos y conducción desde su llegada a ese reino. Deja en herencia a su hermana Lorenza 2.000 pesos y además, hace también un Legado, por valor de otros 5.000 pesos. que... “Una vez suplidos todos los gastos de conducción de todo lo citado y demás derechos, se remitiesen al padre Prior del Convento de Carmelitas Descalzos de esta villa de Balmaseda, para que imponiéndose dicha cantidad con el consentimiento del cura y vicario de ella como patrono que desde luego le nombra se hiciese una Fundación de Misas cantadas y rezadas perpetuas en el referido convento y con la expresión de que en caso de que dicho prelado omita alguna de las pensiones que en dicha fundación se señala, es su voluntad que pase la expresada cantidad al beneficio de dicho cura y vicario”. (9) Todo esto está consignado en primer lugar al padre Jacinto Alcíbar de la Compañía de Jesús, que hace viaje en dicho navío del Pilar y va a incorporarse al colegio de San Ignacio de Loyola en Guipúzcoa; y en segundo lugar a don Diego la Piedra, gran amigo del difunto, “de quien podrá usted haber recibido también los 1.040 pesos que le he remitido con dicho señor, para acabar de costear el rico ornamento que había encargado para la iglesia”. Don Diego de la Piedra, era natural de Limpias y fue Caballero de Santiago. Residió en Cádiz y ostentó el cargo de Diputado de Comercio y Consulado de Perú. Hilario de TARAMONA, residente en Lima hizo donación en el año 1802 de una cierta cantidad para el Hospital Nuevo. 4. 3. – Capellanías y Obras Pías Las Capellanías eran fundaciones perpetuas por las que una persona segregaba de su patrimonio varios bienes, y formaba con ellos un vínculo que se destinaría a la manutención (o Congrua) de un clérigo, quien quedaba por ello obligado a rezar cierto número de misas por el alma del fundador o de su familia. Las Capellanías exigen una vinculación: la masa y estructura de los bienes ha de conservarse como una unidad indivisible. En el siglo XVII la Congrua mínima exigida - 108 - a un clérigo para que pudiera ordenarse estaba en los 50 ducados anuales; es decir este era el valor de las propiedades donadas, que habrían de servir de sustento al clérigo encargado de que se celebrasen las misas. Casi siempre se apoyaban en el valor de tierras y casas, aunque también podían dejarles dinero o metales preciosos, así como censos, juros o cualquier otro tipo de bien de valor. Lo verdaderamente importante era que pudieran generarse unas rentas para dos cosas: el sustento del clérigo y que él pudiera celebrar las misas encargadas. Una de las razones de más peso para fundar una capellanía era la inversión que pretendía asegurar la salvación del alma del fundador y de sus familiares. Es además el afán de ser recordado, de permanecer y de mantener la preeminencia social. Y además era un signo de prestigio social, de ahí que los hacendados en América las pusieran en marcha. Y era común el tener siempre un miembro de la familia destinado a ello. Y también se evitaba la temida disgregación del patrimonio de la familia. En resumen, con ello no solo se cuidaban las almas sino también la riqueza familiar. (10) Casi todas las familias principales de la villa acabaron por fundar su propia Capellanía. En este proceso destacan tres hechos muy significativos. En primer lugar, las Capellanías balmasedanas nacieron a menudo unidas a los Mayorazgos, cuando, por lo general, solían ser fundaciones más independientes. Además, muchos de los fundadores de Capellanías eran ricos comerciantes que habitaban lejos de su villa natal, especialmente en Sevilla, donde ejercían el comercio, o en América, donde traficaban con metales preciosos. Por último, todas ellas eran creaciones laicas, si bien, al menos cuatro de ellas, se podrían también señalar como Capellanías colativas familiares, al encargarse como capellán a un eclesiástico consanguíneo a la familia que dotaba. Pero, toda capellanía ha de mantener una unidad indivisible, por eso en su gran mayoría, se creaban por gente rica y propietarios que podían mantenerlas unidas y costearlas. Los bienes vinculados eran en su mayoría tierras y/o casas, aunque también se podía dejar dinero, metales preciosos, juros, censos y cualquier otra cosa valiosa. Todo con tal de que las rentas pudieran sostener los gastos necesarios para la celebración de las misas y para el sustento del clérigo que las decía. Pero, no todo acababa ahí. Una capellanía, al ser una fundación perpetua para los citados grupos sociales, era también una estrategia familiar que determinaba la posibilidad de destinar a ello a un miembro de la familia (antes siempre se decía que toda buena familia -fuera rica o pobre- debía de tener un sacerdote en ella; no - 109 - solo daba honor a sus familiares sino que era una boca menos que alimentar en la mesa). Se esté o no de acuerdo con ello, el sacerdote destinado a la fundación ya tenía su vida resuelta en el mundo. (11) Y algo más, el clérigo sabia mantener el patrimonio familiar reunido, no lo gastaba. Y sobre todo no creaba nunca una nueva rama familiar porque no se casaba. Cuando el muriese toda las propiedades revertirían de nuevo a la familia. Y ya por último, estás propiedades estaban exentas de cargas fiscales por ser oficialmente bienes eclesiásticos. Por tanto las Almas y los Bienes de la Familia estaban a salvo conjuntamente. Los protocolos notariales son una de las principales fuentes para el estudio de las Capellanías, porque ellos se podían establecer en vida del fundador constituyendo un tipo de documento independiente, o por el contrario, se erigían tras la muerte del creador, apareciendo entonces como una claúsula más del testamento. Después de todo lo dicho creo que no se puede dudar del valor de estas Capellanías, Obras Pías y similares, para la Historia de la Familia. Todo tipo de escrituras, las líneas de parentesco, genealogías, estrategias familiares, etc., son esenciales para los investigadores, sean oficiales o sean privados. Sobre todo ello existen fondos de máximo valor documental en el Archivo General de Indias, en el Histórico Nacional de Madrid, en el General de la Nación de México, etc. pero también en los Históricos de Protocolos, los Catedralicios y por supuesto en los Parroquiales. Capellanía de Juan de URRUTIA Entre los balmasedanos residentes en Sevilla, destacaba don Juan de Urrutia, que tenía en 1543 a medio construir su capilla, donde luego fue enterrado. Poseía una dotación de dos Capellanías de misas en San Severino, con 30.000 maravedíes de tributo anual contra unas casas suyas censadas en la capital hispalense, además de otra fundación en el monasterio sevillano de San Francisco, en la llamada Capilla de los Vizcaínos. Tras su muerte en abril de 1560, dos comisionados del Cabildo se trasladaron a Sevilla para poner las casas en renta. (12) Pensando en la muerte y en su panteón, Juan de Urrutia, había pedido permiso al Cabildo y Regimiento de Balmaseda, para construirse una capilla lateral en la parroquia de San Severino. Se lo conceden el 14 de diciembre de 1534 y se la encarga a Juan de Rasines, afamado arquitecto residente en Sevilla, quien terminó las obras en 1541. El altar, que es la joya de la capilla, representa un calvario con hermosa imaginería de la escuela de Guiot de Beaugrant; y el Cristo atribuido a - 110 - Martínez Montañés, se dice que fue traído desde Sevilla. (13) El año de 1535, Juan de Urrutia hace su primer testamento el 1 de diciembre; dice sentirse enfermo pero aún le restaban 14 años de vida. Soltero, sin mujer y sin hijos, era un hombre rico con una fortuna estimada en 60.000 ducados. Dice ser hombre de palabra y buen mercader, y se declara muy creyente y profundamente cristiano. (14) En 1543 la doble Capellanía que tenía fundada, se la encarga a su primo Juan de Machón y al bachiller García de Velasco, ambos clérigos beneficiados de San Severino; tenían una asignación de 30.000 maravedíes de renta perpetua cada año. Capellanía de Gabriel de la BÁRCENA En la misma ciudad de Sevilla instituyó en 1619, don Gabriel de la Bárcena, una capellanía en el altar de Santa Catalina, sobre un censo de 1.500 ducados. Don Gabriel era por entonces patrono de otra fundación que en San Severino había creado Diego de Balmaseda, hermano de su abuelo; éste a su vez, había hecho lo propio en el Convento de San Francisco de Sevilla, con base en el almojarifazgo que, a razón de 19.115 Maravedíes / año, cobraba su familia. (15) El almojarifazgo era un impuesto aduanero que se pagaba por el traslado de mercancías que ingresaban o salían del Reino de España, o que transitaban entre los diversos puertos (peninsulares o americanos), equivalente al actual arancel. Los que lo cobraban se llamaban almojarifes, nombre que también llevaban los tesoreros encargados de la totalidad de la Real Hacienda. - 111 - Almojarife es término de origen árabe equivalente al de “inspector”. Este impuesto fue suprimido en 1783, siendo refundida su recaudación dentro de los aranceles. 4.4.- Capellanías fundadas desde Indias Los balmasedanos afincados en Indias también crearon capellanías en su villa natal y así, a comienzos del siglo XVII, encontramos estas fundaciones, en las que el Capellán debía de ser algún pariente suyo, hasta el 4º grado, que rezase misas por el alma del fundador. Durante el siglo XVI hubo dos Capellanías de Indianos: la de Trucíos y la de Sabugal. Y dos Obras Pías: una conjunta a la Capellanía de Sabugal y otra a la fundación del convento por Juan de la Piedra. En ambos casos destinadas a Dotes para mujeres pobres que o bien se casaran o bien profesaran en religión. Capellanía de Antonio de TRUCÍOS Antonio de Trucíos, que residía en Zacatecas en Nueva España, hizo un envío que consistía en una barra de plata quintada de 556 pesos y varios tomines de oro, a su hermano Juan de Trucíos, vecino de Sevilla, donde vivía en la Colación de San Salvador, para que el valor de dicho envío se invirtiera en censos de renta regular y segura. Y que sus intereses permitieran mantener la fundación, constituida en el año 1627 por un tercer hermano, Vicente de Trucíos, como albacea de esta fundación de Capellanía indiana en Balmaseda. (16) Capellán de esta fundación debía de ser algún pariente hasta el cuarto grado; por ello recayó el cargo en D. Juan de Allende, balmasedano y estudiante en la Facultad de Teología de la Universidad de Salamanca. (17) Zacatecas es una ciudad radiante que conserva en su naturaleza la principal riqueza minera del mundo. Es un lugar que supera cualquier expectativa y debe admirarse tanto por fuera como por dentro. Para ser testigo de esto, es necesario visitar la Mina el Edén, cuya historia comienza apenas 40 años después de la fundación de la ciudad en 1546. La época de mayor auge de esta mina fue durante los siglos XVII y XVIII en la que la producción se basaba en plata y oro principalmente. Debido a las inundaciones en sus túneles y a la cercanía con la ciudad, en 1960 finalizó su explotación; tiempo después fue ambientada para el turismo, siendo la mina más visitada del país por turistas nacionales y extranjeros. La Mina el Edén como tal, abrió sus puertas el 1 de Enero de 1975, ofreciendo un recorrido por su interior. - 112 - Capellanía y Obra Pía de Juan de SABUGAL y LA PUENTE La segunda Capellanía de renta indiana fue creada por Juan de Sabugal y la Puente, vecino y mercader en las minas de Guanajuato (Nueva España), con un valor de 7.000 pesos, para que fuesen invertidos y, con sus réditos, dotar a doncellas o viudas jóvenes y pobres que quisieran contraer matrimonio siendo huérfanas. A esta fundación suya, Sabugal la llamó la Obra Pía de Calixto para Casar Indotadas y la fundó en el año 1634 con la cantidad que le adeudaba Diego Gutiérrez Caifate, que era mercader en México. Fue enviada a Balmaseda para ser utilizada en dos mitades: una en la Capellanía y la otra mitad en la Obra Pía de Casar Indotadas. (18) El origen de la ciudad de Guanajuato fue el descubrimiento de las fabulosas minas de plata, que la convirtieron a fines del siglo XVIII en el principal productor de ese metal entonces conocido a nivel mundial. No parece haber duda que fue en el año de 1548 cuando se empiezan a trabajar los primeros tiros de minas en Rayas y Mellado; y que es ese mismo año cuando desde estos tiros se descubre la famosa veta madre de Guanajuato. Esta prodigiosa veta corre a lo largo de los cerros que limitan la cañada guanajuatense por el norte y el nororiente, dejando en la superficie terrena una constelación de minas, tiros y bocaminas, que constantemente persiguen el quebrado trayecto de la veta. La Mina de Valenciana, fue la más rica de la ciudad y aún sigue en activo. Al final del siglo XVIII y principios del XIX, esta mina producía dos terceras partes de toda la plata de Guanajuato que se exportaba a España y Asia. La plata de la mina de Valenciana ayudó a mantener el Imperio Español y sus Colonias. (19) NOTAS (1).- GÓMEZ PRIETO, Julia. “Balmaseda, Una historia local”. Bilbao 1991. Ver también www. balmasedahistoria.com. Cabe preguntarse ¿eran 500 ducados de oro una gran fortuna?. En su equivalente actúal y según la web: “www.todoexpertos.com”, un ducado eran 11 reales castellanos o sea 375 Maravedís . Esto pueden ser unos 27 euros actuales; por ello la cifra de los 500 ducados serían ahora unos 13.750 euros. (2).- IZAGUIRRE, Ander, “Potosí: narrativa”. Año 2017. Basado en Sarjeant, W.A.S., “Joseph Pentland’s early geological and geographical work in Bolivia and Peru” in S. Figueiroa and M. Lopes (eds.), Geological sciences in Latin America. Scientific relations and exchanges. (Papers presented at the XVII INHIGEO Congress, Campinas, SP, Brazil, July 19-25, 1993). Campinas Brazil: Universidade Estadual de Campinas. Instituto de Geociencias, pp. 11-27. (3).- Al igual que en Sevilla, Burgos o Toledo, por citar algunas, en Valladolid fue un hecho muni- - 113 - cipal. Ver BENNASSAR, B., “Valladolid au siècle d’Or”; París 1964; p. 77. (4).- Archivo Municipal de Balmaseda. (A.M.B.) Libro de Decretos, Reg 13, f.17v, de 20 de Setiembre de 1573. A.M.B. Libro del Arca de Misericordia, Reg. 12. (5).- GÓMEZ PRIETO, Julia “Balmaseda, siglos XVI-XIX. Una villa vizcaína en el Antiguo Régimen”. D.F.B. Bilbao 1991. pp. 171. Punto 10.3.2. (6).- A.M.B., Libro del Arca de Misericordia, reg. 12, f. 66. Nueva Orden de Gobierno del Pósito de Trigo. Libro mucho más interesante por los precios del grano, que por lo que en sí fuera el Pósito, de corta vida y oscuras contabilidades. Ver A. M. B., Decretos, reg. 16, f. 178, 28 septiembre 1607. (7).- A.M.B., Acuerdos, reg. 74, f. 79, 12 diciembre 1856. (8).- GONZÁLEZ CEMBELLÍN, Juan Manuel, “América en el País Vasco”. Colección América y los Vascos. 1993. Gob. Vasco. pp. 108 - 110. (9).- Archivo de los Carmelitas de Vitoria. Ejecutoria de los RR.PP Carmelitas de Balmaseda y el Cabildo Eclesiástico. Año 1763. (10).- PRO RUIZ, J. “Las Capellanías: familia, iglesia y propiedad en el Antiguo Régimen”. Hispania Sacra nº 41 (1989) pp. 585-602. (11).- MOLINIE-BERTRAND, A. “Diccionario de Fuentes para la Historia de la Familia. Capellanías”. Universidad de Murcia. Año 2000. pp 37-42. (12).- A.G.I., Indiferente General. leg. 1092. Información de la Calidad y Riqueza de Juan de Urrutia,13 mayo de 1536. También A.P.B. Papeles Varios II, leg.12. Año 1560. (13).- A.P.B. Fundación de Capellanía de Juan de Urrutia. 27 de abril de 1560. (14).- A.P.S. (Archivo de Protocolos de Sevilla). sig. 9143. Oficio XV, Libro 2. (15).- A.P.B. Papeles Varios II, leg.12 Año 1619. (16).- A.P.B. Libro de la Capellanía de Trucíos. s.f. Año 1627. (17).- BAKEWELL, P.J. “Minería y Sociedad en el México Colonial. Zacatecas 1546-1700”. México, 1976. p.294. Base en datos del A.G.I. (18).- A.P.B. Libro de la Obra Pía de Calixto. Año 1634. (19).- CANUDAS SANDOVAL, E. “Las venas de plata en la Historia de México”. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 3 vols. Año 2005. - 114 - Capítulo 5 EL CONVENTO DE SANTA CLARA, FUNDACIÓN INDIANA Hemos visto en el capítulo anterior como el Clero de Balmaseda se vio inundado por las Obras Pías, Fundaciones y Capellanías, casi todas sostenidas por los Indianos, que se volcaron hacia su villa natal. Aún faltaba la más importante y solemne de todas las fundaciones: un Convento. Y este fue el de Santa Clara extramuros. Un convento es un establecimiento religioso, generalmente cristiano, donde los clérigos/monjas llevan una vida piadosa en comunidad. A diferencia de los monasterios, los conventos suelen estar en las ciudades o villas, y sus clérigos no viven en clausura sino en contacto con el pueblo. Son las monjas las que viven en Clausura. El convento presenta una organización arquitectónica y social específica, que depende de la orden religiosa que la fundó. La Fábrica es el edificio y se dice también de una iglesia. De ahí los llamados Libros de Fábrica que eran los libros de cuentas eclesiales. Pero un Convento es mucho más que un lugar de oración y de vida espiritual, y un foco de adoctrinamiento religioso, sin ser esto de importancia excepcional. Además de su labor de salvación religiosa y manifestaciones de devoción y piedad, cada Convento tenía para sus Fundadores un matiz especial. - 115 - En otro sentido se puede afirmar que un Convento era y fue, mucho más que una institución de vida religiosa: un convento era un Centro de Poder. Y cabe preguntarse el significado y el impacto de un nuevo convento en las estructuras de poder locales. Porque la fundación de un Convento no dejaba impasible a nadie y menos al Cabildo Eclesiástico y al Poder Municipal de la villa. La existencia de un Cabildo Parroquial muy fuerte con diez Beneficiados, para una población corta (unos 550 habitantes), pudo ser la causa de la inexistencia de órdenes religiosas masculinas en la villa vizcaína de Balmaseda a lo largo de los siglos XVI y XVII. Más extraño parece que no existiera ningún monasterio de monjas, cuando en otras villas más o menos similares, vivían desde principios del siglo XVI comunidades de mercedarias, agustinas o dominicas (1). En Balmaseda las clarisas no habrían de llegar hasta mediado el siglo XVII y esto, por gracia de una donación privada. Resulta extraño que a mediados del siglo XVII aun no existiera ningún convento en esta villa, algo inaudito para una sociedad cuyos excedentes femeninos alimentaban los monasterios, donde solo se admitían doncellas y no mujeres casadas ni viudas. Cabe recordar aquí el trinomio Honor - Mujer - Convento. Era una forma de vida para las que no se casaran, ya que en épocas históricas anteriores las mujeres no vivían solas. Así aparecía en 1792 cuando las Ordenanzas Municipales de Balmaseda, prohibían que las mujeres (doncellas) viviesen solas, sino con padres o parientes (2). Y como mucho, en algunas familias existía una figura femenina, “la tía soltera”, que, por diversas circunstancias, no había contraído matrimonio ni abrazado la vida religiosa pero cuidaba de sus padres y hermanos. En realidad, un convento era mucho más que una institución de vida religiosa; detrás había una historia social. Tener un monasterio y, sobre todo si se ubicaba en un buen edificio conventual, era motivo de orgullo para un lugar, y mucho más para la zona donde se edificaba. Los matrimonios de posición social acomodada y carentes de hijos fueron el prototipo de las fundaciones monásticas, en las que debía nombrarse un Capellán y unos Patronos, se pedían Dotes y se invertía en Censos y Juros. Y aquí es donde aparece el poder económico, que se refuerza por el hecho de que los “excedentes” de mujeres de grandes familias, ingresaban en el centro y mantenían contactos con su rama familiar. (3) Para muchas familias, sobre todo si eran principales, era un timbre de honor tener monjas en la familia. Y, por eso mismo, los conventos eran alimentados por doncellas de familias grandes, que siempre tenían reserva de plaza. Por tanto esto ya enlaza con la Historia Social. - 116 - 5.1.- Fundación del Convento de Santa Clara La mayoría de las inversiones que se hicieron en estos tiempos tenían como fin la salvación de las almas, y en este contexto, Juan de la Piedra Verástegui, rico comerciante balmasedano residente en Panamá, fue mucho más allá que la creación de las capellanías o de las obras pías que hemos visto en el capítulo anterior. Juan de la Piedra tenía una hija que era monja clarisa en el convento de San Martín de Don, cercano a Frías, en el norte de Burgos, y en estas circunstancias, pensó que su fortuna y su hija se merecían la fundación de un Convento en su villa natal. D. Juan de la PIEDRA VERÁSTEGUI era un cargador y mercader de plata, vecino de Sevilla, que llevaba largos años de residente en Panamá. Allí, en al año de 1643, por encontrarse enfermo y temiendo lo peor, hizo testamento “esperando flota o galeón para volver a España”. En el disponía que, a su fallecimiento, su albacea y hermano Francisco, residente en Sevilla, recibiera sus bienes y comenzase el plan de la fundación. Juan había nacido en Balmaseda un 9 de octubre del año 1588, siendo hijo de Juan de la Piedra Campos y de María Magdalena Burgos Verástegui; tuvieron 5 hijos, cuatro varones y una mujer que era la mayor en edad. Eran estos: María (1587), Joan (1588), Pedro (1590), Diego (1596) y Francisco (1598). Joan y Francisco estaban instalados en Sevilla desde donde comenzaron a llevar sus negocios por América. Joan debió de irse al nuevo continente y por ello en el año de 1643 -con 55 años de edad- pide “auxilio” desde Panamá al sentirse enfermo. Pero hay algo curioso en estos hermanos de la Piedra Verástegui. Como vemos este era el segundo apellido de la madre y por ello -según las pautas actualessu nombre auténtico debía ser Joan Piedra Burgos. Sin duda queda mucho más vizcaíno Verástegui y le ayudaba a integrarse mejor entre los vizcaínos en tierras americanas. Esta alternancia y cambio o elección de apellidos fue bastante habitual en tiempos históricos pasados. Esto puede dificultar la búsqueda de las actas bautismales y las posteriores conformaciones familiares durante siglos. Testamento de Juan de la PIEDRA: Bienes - Otorga testamento en marzo de 1643 en Panamá - Fallece en septiembre de 1644 en Panamá - Francisco de la Piedra Verástegui, su hermano, fue su albacea. Residía en Sevilla - Llegan los bienes a Sevilla en septiembre de 1646. Fueron los siguientes: • 45.282 pesos de plata doble por valor de 362.256 Reales (Rs). • 64 cajones de Añil con 12.513 libras (valor de 6,5 Rs. de plata la libra) por valor - 117 - de 83.593 Rs. de plata. (4) • 90 marcos de plata labrada y otras joyas que ya estaban en España empeñadas en diversas personas. • Escritura de Tributo de 15.000 Rs. sobre el Señoraje de la Casa de la Moneda. (5) • Dos escrituras por valor de 4.200 Rs. Se tasaron la plata y el añil, y se procedió a su venta. Luego S. M. el Rey, se sirvió despachar Juros por las correspondientes cantidades. Se pagaron 2.000 Ducados en el Albaceazgo y la expedición de los Juros. Así se recoge en este testamento, que todavía obraba en el Archivo del Convento de Clarisas de Balmaseda en los años finales de los 1970, cuando pudimos investigarlo. Un magnífico archivo, por cierto, que custodiaba su Abadesa, Madre Mercedes, a la que siempre agradeceremos sus facilidades y atenciones, ya que permitió conocer la historia, fundación y evolución del convento hasta su desaparición en 1984. Esperamos y deseamos que allá donde se encuentre actualmente aquel Archivo, se mantenga en buen estado. Al fallecer D. Juan de la Piedra en septiembre de 1644, su hermano Francisco, Albacea testamentario, se encargó del traslado de los bienes desde América y los recogió cuando llegaron a Sevilla en septiembre de 1646. El legado consistió finalmente en un total de 46.672 Reales y 24 maravedíes. (6) El Ayuntamiento, que vio con mucho interés la Fundación, instó a todas las partes implicadas, a acelerar el proceso testamentario, a fin de conseguir lo más rápidamente posible los permisos y licencias necesarios. En 1652 los patronos del futuro convento estaban ya “rompiendo un sitio en la parte del campo para la fábrica del Seminario”. (7) El conjunto fue construido extramuros, en la salida situada al oeste de la Villa, en el camino hacía el Valle de Mena y Burgos, junto al arroyo que viene de Pandozales y cercano a una de las siete puertas abiertas en las murallas de la Villa. Las obras del convento finalizaron en el año 1662 y es en 1666 cuando la Orden de Santa Clara toma posesión del nuevo edificio. La obra de la iglesia no fue terminada hasta 1675. Viaje y Toma de posesión de las Madres Fundadoras Con la licencia del Arzobispado de Burgos, el 28 de octubre de 1666 salieron del Convento de Clarisas de San Martín de Don, las madres fundadoras bajo la autoridad de Sor María Jacinta de la Puente, que habría de ser la primera Abadesa del - 118 - nuevo convento balmasedano. La acompañaban doña Ana María de la Puente y Agorreta; doña Ana María Miguel del Río y doña Juana Manuela Langarica, que eran religiosas de coro y velo negro; también vino Clara de Valderrama que era donada (8). (Ver apéndice Cap. 5). El viaje desde San Martín de Don hasta Balmaseda lo hicieron en 4 jornadas: El jueves 28 de Octubre de 1666, parten de S. Martín de Don hacia Quintana de Martín Galíndez en el Valle de Tobalina, llegando a dormir en el Convento de Nª. Sª. de Rivas en Nofuentes. De allí, el viernes 29, bajan a Medina de Pomar, donde pasan la siguiente noche. Prosiguen el sábado 30 hacia Villasana de Mena para pernoctar. Al siguiente día, el domingo 31 de octubre, salen hacia Balmaseda pasando por El Berrón. Allí como límite del Señorío de Vizcaya, son recibidas por el Alcalde, el Juez y los Regidores municipales; así como el Vicario de San Severino, Juan de Verástegui. No podía faltar el Arzobispo de Burgos, también balmasedano, D. Enrique de Peralta y Cárdenas. Hay también balmasedanos que les acogen con danzas, música y arcabucería entre un gran regocijo. Con todo ello se evidencia la importancia que le daban al nuevo convento pues, sin duda, era un gran acontecimiento para la villa. El día tres de noviembre por la mañana se celebró una solemne función en San Severino, en la que se impusieron los hábitos a seis novicias de la villa, entre ellas Catalina de la Piedra, que era deuda del fundador. Claustro del Convento - 119 - A continuación las autoridades se llegaron hasta el nuevo edificio donde el obispo procedió a bendecir toda la fábrica del convento y entronizar en ella el Santísimo Sacramento. Acto seguido las nuevas clarisas entraron en su clausura. Entre las nuevas profesas se encontraban algunas hijas de las mejores familias de la villa, con buenas aportaciones a la fundación. (9) • Doña Ana de Urrutia, con 800 ducados de dote, de la estirpe del Almirante y terrateniente Urrutia • Doña María Zumalabe, con 700 ducados de dote, de conocida familia de ferreros y comerciantes de cobre • Doña Francisca Victoria, con 800 ducados de dote • Doña María de Arroyos, deuda del fundador • Doña Bernarda de Orrantia, deuda • Doña Ángela de Verástegui, deuda • Doña María de Verástegui, deuda • Doña Antonia del Solar, deuda • Doña María de Entrambasaguas, deuda. (Ver Apéndice Documental Cap. 5). 5.2.- La vida en el Convento de Santa Clara Las 16 nuevas clarisas comenzaron su vida en el monasterio, que estaba formado por 20 celdas, el claustro, un zaguán, un locutorio, horno, un granero, bodega, refectorio, cocina más recocina y enfermería; además de una huerta que abarcaba 1.870 brazas de a 7 pies. Capitulaciones con el Cabildo El Régimen y Gobierno del Monasterio había de ser supervisado periódicamente por el Arzobispo metropolitano de Burgos, de cuya diócesis dependía Balmaseda, en tanto que los dos Cabildos de la villa, el Eclesiástico y el Municipal, eran los segundos Copatronos del convento. Este último punto se convirtió enseguida en una fuente de conflictos, lo cual obligó a todas las partes interesadas a la conformación de unas Capitulaciones que fijasen las posiciones y competencias de cada cual. (10) Se firmaron las mencionadas Capitulaciones el día 30 de Diciembre de 1665 ante el escribano D. Tomás de Cueto, contando con la aprobación diocesana. Fueron largas y prolijas en sus 24 capítulos, y de su lectura y análisis se desprende una evidente preocupación del Cabildo Parroquial, ante la nueva situación que se planteaba. Los 10 beneficiados eclesiásticos temen la competencia que el convento pueda crearles, tanto en fieles como en limosnas, dado que las Clarisas iban a habitar en la zona extramuros del Barrio de la Plaza y Puerta del Campo, donde - 120 - se agrupaba mucho vecindario. Los capitulados más importantes se concretan en estos cinco temas: • Las Clarisas solamente obedecerán la autoridad del Arzobispo de Burgos por siempre jamás. • Nadie podía ser enterrado en la iglesia del Convento, excepto los Patronos y sus esposas. • La Comunidad pagaría sus diezmos al Cabildo, sin contar los de la fábrica y la huerta. • Se fundarían dos Capellanías en el Convento, dotadas con 300 ducados una, que sería además el Confesor, y la otra con 200 ducados, a fin de cumplir las misas por el fundador. • La Comunidad debería tener siempre cuatro hermanas legas como servicio, no pudiendo tener ni ayas ni criadas seglares. El referido a los diezmos era sin duda el capitulado que más perjuicio habría de causar a los Curas Beneficiados. Con la obra de fábrica perdió el Cabildo toda la renta del ámbito de la huerta y clausura del Convento, que era muy amplio, y de cuyos terrenos los Beneficiados solían sacar anualmente más de cincuenta cántaras de chacolí, porque ese lugar se hallaba ocupado sobre todo por viñas-parrales. Para resarcir al Cabildo de las citadas pérdidas, las monjas se obligaron a pagar la cantidad anual de 100 reales, o bien a entregar por una sola vez 2.000 ducados de principal, para que los Beneficiados pudieran rentarlos en fincas. Se decidió esta segunda opción, haciéndose la entrega el año de 1672. (11) - 121 - Elecciones En el interior de la clausura, los diversos cargos que por elección debían desempeñar las monjas, estructuraban la vida, el trabajo y las obligaciones de cada miembro de la Comunidad. Las elecciones se celebraban rigurosamente cada tres años, en presencia del Señor Arzobispo o de su Visitador General, que asimismo realizaba la inspección completa del convento, revisando todas sus instalaciones y repasando los Libros de Cuentas. Tras la inspección era costumbre “tomar la secreta” a todas las monjas. Era esta una práctica por la cual el visitador iba llamando en privado a cada religiosa, por su orden de antigüedad, y le pedía información sobre la observancia de las Reglas y Estatutos de la Orden y del Convento. Tras una Misa del Espíritu Santo y en presencia del notario, se procedía a la elección de los cargos del Convento, designándose a la Abadesa solamente por mayoría absoluta. Una vez era elegida esta, todas las monjas le rendían obediencia, designándose a continuación una Vicaria, tres Consiliarias, etc., y una maestra de novicias. (12) El reglamento interior Diversos indicios documentales dan a entender que la vida en el Convento no era tan dura ni tan estricta como se pudiera pensar. El individualismo y la “obligada vocación” de algunas monjas, hicieron necesario un estricto Reglamento de Régimen Interno del que entresacamos estas dos observaciones. (13).: • Se procurará que todas vayan vestidas de manera similar, sin sobresalir y sin portar joyas ni velos de seda o ropas de colores profanos. • Que las monjas se traten con humildad, cortesía y atención, sin decirse palabras descompuestas. Cada día terminaban sus quehaceres con los oficios, que “por lo destemplado de la tierra” se rezaban a las siete en invierno y a las ocho en verano. El régimen de comidas era bueno y variado; tomaban media libra de carne con su tocino (o pescado) para comer y dos huevos para cenar, acompañando ambas comidas con un plato de verdura de principio y fruta para postre, así como medio cuartal de pan y un cuartillo de vino para cada una. Hacían seis comidas extraordinarias al año y con las sobras de cada día, más garbanzos o sopa, se ayudaba a los pobres de la villa. (14) - 122 - 5.3.- La economía conventual Fue este un convento de economía holgada, que si bien no tuvo nunca grandes posesiones, si contó con rentas y dotes en cantidad suficiente. Las Clarisas fueron además unas buenas administradoras, que tenían por norma invertir de inmediato cualquier dinero que llegase a sus arcas. La donación del fundador ascendió en el remanente de sus bienes, a la cifra de 1.586.856 maravedíes. Cuando el Rey Felipe IV dio su Real Licencia para la fundación el 23 de Marzo de 1665, tuvo a bien convertir esta cantidad en tres Juros de papel sellado de 528.952 maravedíes cada uno, hechos sobre los Derechos de Adelantamiento de los partidos de Burgos, Palencia y Valladolid (15). Este saneado comienzo de la economía conventual, permitió disponer de unas rentas con capacidad de inversión que las Clarisas supieron aprovechar. Las rentas El Monasterio tuvo a lo largo de un siglo, aproximadamente entre 1742 y 1852, unos buenos ingresos en concepto de Censos y Juros, pagados en moneda de Real. (Puede verse la relación en el Apéndice Documental). Las cuentas presentan datos por trienios según el mandato de cada abadesa, excepto en 1751/52 en que murió la elegida durante su primer año de gobierno. Los ingresos fueron constantes y con un promedio de 15.735 reales trienales, marcándose máximos que ascienden a casi 30.000 reales en fechas inmediatamente anteriores a la Guerra de la Convención (1793-95), así como dos etapas de mínimas rentas, que coinciden precisamente con dos épocas desamortizadoras: la de 1811-14 con los franceses y la de 1837 con Mendizábal. Las inversiones Las Clarisas fueron buenas inversoras en censos y rentas de la Administración Pública y de otras entidades con apoyo oficial. La mayoría de estos censos se imponían a corto plazo, máximo de tres años, renovables y algunos de ellos, caso de las abacerías, por un solo año. Por el hecho de tener los juros de fundación en la Corte, una buena parte de las rentas provenientes de allí, las fueron invirtiendo en los Cinco Gremios Mayores de Madrid. La invasión francesa les dejó sin rentas de los Gremios a partir de 1809. Los Censos en la Villa de Bilbao se colocaron, unos en la Prebostad, que pagaba - 123 - el Consulado, el primer año al 3% y los otros dos al 2%; otros Censos en las Abacerías y Carnicerías bilbaínas (16). (Puede verse la relación en el apéndice). Las Clarisas invirtieron en los Concejos encartados, como los de Galdames y Güeñes, con Censos renovados durante muchos años. En el siglo XIX continuaron las inversiones en municipios, que en su gran mayoría tuvieron como destino la financiación de obras y la expansión de la red viaria. Las etapas bélicas habían dejado exhaustas las economías particulares y por supuesto las del Señorío y las Villas, y las Clarisas aprovecharon este momento para invertir en la financiación de caminos. Tal es el caso de las imposiciones en el Consulado de Santander y Camino Nuevo de La Rioja, con 26.000 reales al 4,5 %, o los otros 40.000 reales al 5 % destinados al Camino de Castro durante los años de 1830 (17). Los inmuebles La gran mayoría de las Propiedades inmobiliarias del Convento tenían dos fuentes. Por un lado las Dotes y propiedades que aportaban las religiosas; y por otro legados piadosos de los vecinos de la Villa. Todos estos bienes, tanto urbanos como rústicos, los tenían en diversos tipos de arrendamientos. Entre ellos poseían un piso en la calle del Medio destinado a casa del Preceptor. Hacia 1790 los bienes urbanos de la Comunidad se habían triplicado. Cuando José I suprimió las Ordenes monásticas, se incautó de sus patrimonios y los convirtió en Bienes Nacionales. En el remate que se celebró en Bilbao el 6 de Agosto de 1811, de las propiedades del Monasterio de Santa Clara solamente se sacó a pública subasta la casa de la calle de la Cuesta, que mereció una oferta de 1.458 maravedíes. (18) Las dotes Fueron un apartado considerable de los ingresos conventuales. No hay que olvidar que las novicias, hasta que llegaban a profesar, pagaban por su manutención 40 ducados anuales, pero mientras tanto su dote ya producía rentas a lo largo del noviciado. La dote mínima de ingreso se fijó en 200 ducados, cifra que no estaba al alcance de todas las economías. Por ello el fundador creó un Fondo para Indotadas, que facilitara el pago de esa cantidad a las jóvenes que, deseando profesar como clarisas, no dispusieran de caudales para dote. Este Fondo lo dirigió en un principio a mujeres de su entorno familiar, y en su defecto, a otras doncellas desheredadas de la Villa e incluso de las cercanías. En el Archivo conventual existe un único Libro de Donadas, en el que se han inscrito las Dotes de un siglo, entre 1729 y 1829, que da un total de 307.319 reales. (19) - 124 - A todos estos ingresos habría que añadir las donaciones particulares, a veces de origen piadoso, y otras de familiares de religiosas, que dejaban su herencia a los fondos del Monasterio (20). Tanto con las dotes como con las donaciones, las Clarisas fueron completando la obra de fábrica, así como la iglesia y otras dependencias anexas. 5.4.- La Preceptoría El mandado testamentario de D. Juan de la Piedra alcanzaba también a otros ámbitos próximos a la Fundación; por eso, con su legado, no solo se edificó el convento y la iglesia, sino que se creó el Fondo para Indotadas ya citado, se designaron unos Patronos que supervisaran la marcha del convento, y se estableció la creación de una Preceptoría aneja al monasterio. D. Juan de la Piedra no olvidó las Misas perpetuas que encargó en su memoria y por la salvación de su alma. Pero también quiso ayudar a la educación e instrucción de los niños de Balmaseda. Para ello, la fundación del Convento llevó añadida la creación de una Preceptoría de Gramática, para que los jóvenes recibieran educación e instrucción por medio de un Preceptor, al que podría ayudar un Repasante. Los Patronos del Convento y el Cabildo Eclesiástico de la Villa debían encargarse de adjudicar la plaza de Preceptor, con un sueldo asignado también para el ayudante. Pomposamente se le llamaría Cátedra de Latinidad, haciéndose cada vez más exigentes las oposiciones para acceder a ella. Órgano barroco de Sta. Clara. Año 1777. Foto García Muñoz - 125 - Cuando el fundador creó Santa Clara no quiso que fuese únicamente una casa de oración, sino también un centro de enseñanza de Gramática y Buenas Costumbres para los hijos de la Villa. Para ello mandó que se construyese una casa, con su escudo de armas en la fachada, con dos aulas para los discípulos. El preceptor debía de ser un sacerdote, con buena fama y costumbres, que fuese hombre de letras y al que ayudarían uno o dos pasantes. Esta Preceptoría solamente pudo mantenerse gracias al apoyo del Ayuntamiento, que comprendió el beneficio que reportaba su existencia. Así, cuando en 1718, las monjas, por estar escasas de rentas, dejaron de pagar sus estipendios, y cuando algunos años más tarde se repitiese tal situación, la corporación municipal decidió litigar con el Convento por incumplimiento de concordia. (21) El pleito fue largo y costoso, resolviéndose ante el Consejo de Castilla de manera que, aunque las Clarisas obtuvieron la razón, se vieron obligadas a pagar al Ayuntamiento los atrasos, por un valor de 70.363 reales, que la villa colocó en los cinco Gremios Mayores de Madrid, para con sus rentas seguir pagando al Preceptor. (22) El Regimiento Municipal nunca quiso abandonar este servicio, que en 1790 acogía 32 alumnos, de los que 20 no pagaban por ser pobres. Tan importante era su labor que los niños salidos directamente de sus aulas, pasaban a examinarse por libre, a mediados del siglo XIX, en un Instituto de Segunda Enseñanza. (23) Los Patronos El fundador nombró como primeros Patronos del Convento a Pedro de la Piedra Carranza y a Juan de Arroyos, sus primos, para que se ocupasen del cumplimiento estricto del legado. Debían recibir una renta de 200 ducados anuales, con seis años de carencia, y con la obligación expresa de encargar misas por la memoria del testador. El cargo fue hereditario y conllevaba el privilegio de poder ser enterrado en el convento, junto con su esposa. Como Copatronos se designaron a los dos Cabildos de la Villa, el Municipal y el Eclesiástico, delimitándose las competencias por medio de las Capitulaciones citadas en el punto 5.2.1. No por ello dejó de haber fricciones entre los cuatro Patronos, por cuestiones de preeminencia, como por ejemplo, quién debía ocupar la presidencia en los actos litúrgicos del Convento. - 126 - Los Pleitos Las Clarisas no pleitearon con el Cabildo eclesiástico. Las relaciones fueron, si no del todo excelentes, al menos normales y sin grandes tensiones entre los Beneficiados de la Villa y las religiosas de Santa Clara. Con el Regimiento las cosas fueron bien distintas. Además de otras controversias, los tres grandes temas de litigio fueron la Preceptoría (ver punto 5.4), el Campo de las Monjas y los Impuestos de Abastos. Todos los pleitos fueron largos y costosos, y ninguna de las partes regateó esfuerzos ni dinero con tal de ganarlos. En cuanto al denominado Campo de las Monjas que se extendía frente al Convento, el Ayuntamiento trató de plantar árboles para ornato y paseo de los vecinos. Las Monjas interpusieron pleito aduciendo fundamentalmente cuestiones de moralidad, preservación de clausura y lugar para procesiones extra conventuales. La sentencia en grado de recurso fue favorable al Convento. Sobre el pago de tributos, las religiosas se consideraban exentas, por lo cual litigaron con el Regimiento, por ejemplo contra la percepción de la sisa sobre las mercaderías que llegaban al Convento, traídas por los arrieros. En unos casos aducían su situación extramuros y en otros, como en el siglo XIX, la escasez de recursos. (24) 5.5.- Epílogo En mayo de 1855, en plena desamortización de Madoz, un informe oficial sobre el convento señalaba que ninguna de las monjas ni tampoco la Comunidad como tal, disfrutaban de pensión del Estado, antes bien, se sostenían con el producto de sus cortos bienes así como de limosnas de almas piadosas. Desconocemos lo que ocurrió durante la desamortización, si bien sabemos que la Comunidad conservó únicamente la fábrica del Convento, la iglesia y una huerta con cementerio de unos 8.000 metros cuadrados. A falta de datos documentales, esta información se ha trasmitido verbalmente a través de generaciones de religiosas. Durante la contienda civil de 1936-39, las religiosas más jóvenes se trasladaron a varios conventos del norte de la provincia de Burgos, permaneciendo en el edificio solamente las de mayor edad. Las estrecheces que sufrieron trataron de paliarlas los propios balmasedanos, en situación bastante similar, acercándoles alimentos a través de las tapias del convento. En las últimas décadas del siglo XX, se hacía ostensible el deterioro de la fábrica - 127 - conventual, siendo enormemente gravosa su reparación y mantenimiento, por lo que, tras los permisos pertinentes del Obispado y del Vaticano, la Comunidad decidió vender su propiedad en los años 1980, por un valor de 30 millones de pesetas. Su condición de Monumento Histórico Artístico provincial, declarado en 1984, impidió su demolición y su nuevo propietario, tras una excelente restauración, lo convirtió en el Hotel y Restaurante San Roque. Actualmente, el complejo hotelero sigue funcionando y su eje central sigue siendo el claustro, por el que tantas Clarisas pasearon y rezaron a lo largo de los cuatro últimos siglos. (25) La Iglesia del convento, que posee unos magníficos Retablos y un Órgano barroco de 1777, fue cedida por el Obispado de Bilbao, para ser hoy en día el Museo y Centro de Interpretación de la Pasión de Balmaseda. En sus puertas da comienzo cada Jueves de la Semana Santa, la famosa representación de la Pasión Viviente que, siendo más que centenaria, ha hecho famosa a esta villa en todo el mundo. NOTAS (1).- El Ayuntamiento de Balmaseda pagaba rentas de juros a las Clarisas de Castro y de Medina de Pomar, en razón de sendos favores reales, concedidos desde finales del siglo XV. Archivo Municipal de Balmaseda, reg. 39. Libro Privilegio de las monjas de Castro. (2).- ORDENANZAS MUNICIPALES, Año 1792. Título Séptimo, Capítulo 20 “que a las mozas solteras no se las permita vivir solas”. GÓMEZ PRIETO, Julia. Colección Malseda, Tomo I, pp. 251. (3).- ATIENZA LÓPEZ, A. “Tiempos de Conventos: Una historia social de las fundaciones en la España Moderna”. Universidad de La Rioja. Año 2008. 590 pp. (4).- El añil, colorante azul obtenido de una planta de la familia de las indigoferas, ya era utilizado en el Viejo Mundo antes del Descubrimiento de América. Por otra parte, en el Nuevo Mundo, el color azul era también extraído de la planta conocida como “jiquilite”. Se utilizaba por los habitantes de Mesoamérica, desde épocas muy tempranas, para teñir las vestimentas sacerdotales y de los señores nobles. Los Reyes de España apoyaron su producción y durante la Colonia, El Salvador se convirtió en el principal productor del añil del Reino de Guatemala, alcanzándose el máximo apogeo en el siglo XVII. (5).- El Señoraje o Señoreaje era el beneficio que percibía la autoridad de las Casas de Moneda, por acuñar una pieza cuyo valor intrínseco era menor al nominal. (6).- Archivo Convento Clarisas de Balmaseda (A.C.C.B.). Testamento de Don Juan de la Piedra. Año 1643. Las ventas se hicieron a finales de 1646 en Sevilla. (7).- A.M.B. Libro de Decretos Reg. 26 f. 139v. de 30 de Agosto de 1652. (8).- A.C.C. B. Libro de Elección de Abadesas f. 6v. También en GÓMEZ PRIETO, J., “Vida y Economía del Monasterio de Santa Clara de Balmaseda: 1666-1984”. Estudios de Deusto, nº extra 1988. pp.481-494. (9).- A.C.C.B. Acta de Fundación 4 de Noviembre de 1666. Al folio 4 aparece la inspección de la obra de fábrica previa a la Licencia Arzobispal, el 10 de Julio de 1662 (10).- A.C.C.B. Capitulaciones celebradas por el Convento de Santa Clara impresas en 1679. (11).- A.C.C.B. Carta de pago del Cabildo eclesiástico de los 2.000 ducados de lo capitulado en - 128 - las Concordias. Año de 1672. (12).- A.C.C.B.. Libro de Elección de Abadesas f.6v. (13).- A.C.C.B. Libro de Fundación del Convento f. 26 y ss. Visita del año 1672. (14).- A.M.B. Reglamento de la Junta de Caridad y Reglas para los pobres de Balmaseda punto 13.2. Hacia el año 1783 s.f. (15).- A.C.C.B. Licencia Real y Concesión de Juros, hoja impresa en 1667. (16).- A.C.C.B. Libro de Censos del siglo XVIII s.f. A.C.C.B. Libro de Censos Antiguos f. 198. (17).- A.C.C.B. Libro de Cuentas y Razón de los Bienes del Convento s.f. Se firmó la escritura con los Cónsules y Prior del Consulado del Mar de Santander, el 25 de Agosto de 1804. (18).- Archivo General del Señorío de Vizcaya. (A.G.S.V.) Bienes Nacionales Reg. 2 Leg. 1 Años 1810-12. 19).- A.C.C.B. Libro de Donadas s.f. (20).- A.C.C.B. Libro de cuentas de Don Juan de los Llamos s.f. Mariana de Villarprego y los Llamos entró de novicia en 1767, con 30 años de edad y 1.000 pesos de a 20 reales de dote. Pudo profesar clarisa gracias al envío hecho por su hermano F. Javier desde Guatemala, a donde había llegado en 1756 a casa de su tío Joaquín de los Llamos, calificado Comisario del Santo Oficio de la Inquisición. (21).- En 1790 las Clarisas vieron disminuir las Rentas de los Juros del fundador, por lo que tuvieron que prescindir del Repasante por falta de dinero. (22).- Ver el pleito en Archivo Histórico Nacional (A.H.N.) Consejos leg. 1749/25, año 1793. Ver la resolución en A.M.B. Libro de Acuerdos Reg. 58 f. 26, Agosto de 1793. (23).- A.M.B. Libro de Acuerdos Reg. 71 f.214, 31 de Marzo de 1851. (24).- Archivo del Corregimiento de Vizcaya (A.C.V.) leg. 767 nº 11. (25).- El 16 de Abril de 1984 las ocho Clarisas se trasladaron a su nueva residencia en Loiu, en un convento de nueva factura, que habrían de compartir con otra comunidad de Clarisas llegadas del desaparecido Convento de las Calzadas de Mallona en Bilbao. - 129 - - 130 - PARTE TERCERA Fundaciones en Lima - Perú y en Matanzas - Cuba, siglo XVII Capítulo 6 FUNDADORES EN LIMA, PERÚ Capítulo 7 FUNDACIÓN DE MATANZAS EN CUBA - 131 - - 132 - Capítulo 6 FUNDADORES EN LIMA - PERÚ Potosí, un lugar del Alto Perú, era una importante ciudad que creció al lado de la mítica montaña de plata y que deslumbró por siglos a la imaginación europea. En ella los vascos se hicieron ricos y poderosos, gracias a su entrega al trabajo y su habilidad para los negocios. A finales del siglo XVI, en el año 1580, la comunidad vasca de Potosí controlaba el 80% de las 132 fábricas mineras; además tenía una buena mayoría en este municipio que contaba con 12 regidores, de los que la mitad eran vascos; y sobre todo dominaba el mercadeo de la plata, pues de doce mercaderes mineros, ocho eran vascos. Se sabe que desde los primeros años de esa centuria un grupo de vizcaínos solían reunirse en el Convento de San Agustín, con el propósito de dar forma a una hermandad que los agrupara, tal y como sucedió años después. No extraña por tanto que allí se constituyese la Hermandad de ayuda mutua, en el templo de los agustinos del lugar, aunque de momento no se oficializaron los estatutos. En los inicios del siglo XVII era también importante el número de vascos residentes en Lima, y muchos de ellos formaban parte del sector más representativo y poderoso de los comerciantes que desarrollaban sus labores en la capital del virreinato peruano. Y lo mismo que en Potosí, ocurrió por aquellos años en la Ciudad de los Reyes (Lima), donde algunos vascos se reunían, con iguales fines, en el Convento de San Agustín. (1) - 133 - 6.1.- La primera Hermandad Vascongada de América. Lima, 1612 Iglesia Monasterio de San Francisco de Lima La primera cofradía que se organiza y se oficializa en América, es la fundada en Lima el 13 de febrero de 1612. Para ello, importantes comerciantes vascos de la capital del Virreinato de Nueva Castilla se reunieron para dar poder a los siguientes “caballeros hijosdalgo de la nación vascongada: Olarte, Cortabarría, Urdanibia, Urrutia, Arrona y Rezola” con el fin de comprar a D. Luis de Mendoza y Ribera la capilla del Santo Cristo, en el brazo izquierdo del crucero de la iglesia del Convento de San Francisco, para instalar en ella la cofradía de Nuestra Señora de Aránzazu y también una bóveda subterránea. Se adquirió la capilla en la “Iglesia de Santo San Francisco” con el propósito de dedicarla al culto de nuestra Señora de Aránzazu. Una capilla que tendría por objeto ser punto de reunión de la Hermandad Vascongada, más conocida luego como Cofradía de la Virgen de Aránzazu, reservándose la cripta para el entierro exclusivo de los miembros de la Hermandad y sus descendientes. Siete años más tarde se aprobaban las primeras Constituciones que regirían la “Congregación y Hermandad de los Caballeros Hijosdalgo que residen en la Ciudad de los Reyes”. Las definitivas se sancionaron en 12 de Abril de 1636, en que el número de cofrades pasaba ya de cien miembros. - 134 - Fueron 105 los hermanos fundadores de esa primera Cofradía en Lima. Se conserva el nombre de todos ellos porque dejaron estampada su firma en el libro de elecciones de la Hermandad. Su procedencia: 35 de Guipúzcoa, 9 de Navarra, 7 de Álava y 5 de la Hermandad de las Cuatro Villas (San Vicente de la Barquera, Santander, Laredo y Castro Urdiales). De Vizcaya fueron 49 y de ellos 5 eran de Balmaseda. Sus nombres: Sebastián de Allende; Francisco de Bedia y Juan de Bedia, hermanos; Severino de Cueto y Juan de Rado y Vedia. (2) Esta primera Cofradía (Congregación y Hermandad) fundada en América, estipula en el preámbulo de sus estatutos que: “El fin de esta Hermandad y congregación a mayor gloria de Dios Ntro. Señor y de la Santísima Virgen Ma. su Madre, es unirse y confederarse todas las personas caballeros hijodalgo”. En primer lugar, estaría conformada la corporación por los residentes en Lima que fueran naturales de Vizcaya y de Guipúzcoa, al igual que sus descendientes, así como los oriundos de Álava, de Navarra y de las “cuatro villas”: Se estableció como misión primordial de la Hermandad la de “ejercitar entre sí y con los de su nación obras de misericordia y caridad cristiana así en vida como en muerte”. (3) La segunda cláusula puntualiza los requisitos indispensables para pertenecer a la Hermandad: “... porque la nobleza y limpieza de sangre es donde Nuestro Señor ayuda mucho a la virtud y buenas obras el ser hijos y descendientes de buenos, se ordena para mayor decoro de esta Congregación que todos los que hubieren de ser recibidos en ella sean originarios de las partes y lugares de suyo referidas o sus descendientes por vía de varón, nobles y limpios, de conocido nacimiento y opinión...”. Estaban expresamente excluidos los que desempeñasen alguna ocupación calificada de infame. A la par de su campo de acción espiritual como cofradía canónicamente instituida, la Hermandad desarrollaría un plan de socorros mutuos. Las obras de caridad consistían en visitar a los enfermos acogidos en los hospitales; sorteo de dotes para huérfanas pobres y recorrer las cárceles por si hubiese en ellas miembros de la hermandad presos por deudas, a fin de asistirlos en su defensa, o si la deuda fuese por una suma moderada, la institución se subrogaría para su cancelación, con cargo de reembolso de honor adquirido con ella. La Función principal del instituto se celebraría con toda solemnidad cada 3 de Mayo, pero también se realizaban cultos de gran aparato en la festividad de la Purificación (2 de Febrero), de la Anunciación (25 de Marzo), de la Asunción (15 de Agosto) y de la Purísima (8 de Diciembre). (4) - 135 - El 27 de diciembre de ese mismo año de fundación de 1612, concluidos los trámites de la compra, se convocó a una reunión para elegir mayordomos y redactar estatutos; los cuales rigieron durante más de dos siglos la Hermandad limeña, y que son muy parecidos a los redactados años después en México, Santiago de Chile y otras ciudades con el mismo fin: poner en funcionamiento una Cofradía de la Virgen de Aránzazu, que congregara en exclusiva a los vascos. Con ello se probaba que lo ocurrido en Lima no fue un hecho aislado ni circunscrito a esa ciudad, sino un propósito compartido por todos los vascongados. La conjunción de dos elementos distintivos, el idioma y la desconfianza, hizo que los vascos siempre funcionaran en grupo; y esta tendencia a la diferenciación, a sentirse distintos, a ser comunidad con carácteres propios, hizo que muy pronto los vascos de América comenzaran a congregarse en reuniones exclusivas, que fueron tomando forma institucional, deseosos de diferenciarse y hacer causa común entre ellos. La voluntad de singularizarse, de tener identidad propia, es la que anima a este y otros estatutos en México, en Santiago de Chile más tarde; aunque sin llegar a desatinos. Por ejemplo, los mayordomos limeños que deciden el nombramiento de Capellanes para las capellanías que la Cofradía sostiene, deben cuidarse de que los aspirantes demuestren primero que nada solvencia moral, capacidad intelectual, don de gentes y sólo en último término están obligados a preferir a originarios del País Vasco o vascos americanos. (5) Todos eran importantes comerciantes de la ciudad, lo que es otra muestra de la dedicación a los negocios de los vascos en América. Aunque en Potosí, donde en realidad se inician informalmente estas asociaciones, hay que añadir a los hombres de empresa, los numerosos técnicos que dirigían en las minas la amalgama del mercurio con la plata, a los llamados Azogueros. También se recogen las viejas costumbres de los euskaldunes señalándose que “la igualdad debe ser respetada hasta en la muerte”. Ni asiento ni sepultura que diferencie a unos de otros y, más aún, “esto ha de ser de tal manera indispensable” que no hay autoridad alguna que pueda “innovar o dispensar” esta disposición. Igualdad que se extiende hasta el caso de “personas pobres originarias de dichas provincias y descendientes de ellas (fallecidas en la ciudad), las cuales o por descuido o por falta de noticia no hayan sido registradas... se ordena que los tales se hayan de enterrar y se entierren en la capilla a costa de la Hermandad....”. También se sepultaban en la bóveda los hijos de vascos temporalmente en el Perú. (6) En un Inventario del año 1710 se explica cómo la Virgen de Aránzazu - que pre- 136 - sidía el altar mayor de la capilla - estaba vestida con un traje de 180 esmeraldas y el velo tenía 64 diamantes. Las cuotas de los cofrades eran de 25 pesos anuales y su tesorería patrocinó numerosas Obras Pías, aunque no soportaba tener a mendigos y pedigüeños en sus puertas, lo cual le acarreó no pocos problemas con las autoridades eclesiásticas. La Cofradía de Lima tuvo vida ininterrumpida hasta el siglo XIX y en 1857, proclamada ya la independencia peruana y establecida la República, eran 278 sus miembros, cifra significativa en la Lima de ese entonces. Sólo en 1865 entra en disolución y es absorbida por la Beneficencia Pública de la ciudad, en cuyos archivos constan todos sus datos históricos y económicos. (7) 6.2.- Otras Cofradías de Nª. Sª. de Aránzazu en América Puede que nos resulte extraña la gran devoción que la Virgen de Aránzazu suscitaba en América. Esta devoción va ligada a la Orden Franciscana y por extensión no solo a los guipuzcoanos, pues fue nexo de unión y cohesión de oriundos de Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Reino de Navarra. Y además se extendió a todo el territorio donde los vascos desarrollaban sus empresas, minas, haciendas y casas encomendándolas a la virgen. También San Ignacio de Loyola tuvo su predicamento, como se ve en la capital mexicana. (8) Tanto es así que este nombre de Nª.Sª. de Aránzazu, se asocia a las Cofradías mexicanas de Veracruz, Zacatecas, Guadalajara - Jalisco, Puebla y San Luis Potosí . Aunque la más conocida y que aún pervive es la de México capital, llamada Colegio de San Ignacio de Loyola o “Colegio de las Vizcaínas”. Idéntica Cofradía a la estudiada en Lima, se llegó a fundar en la capital mexicana, aunque con diferentes fines, ya que esta instituación se creó para que diese educación y formación a las mujeres. Sus impulsores tenían una elevada posición en los diferentes aspectos de la vida novohispana. Pertenecían a la Real Sociedad Bascongada y procedían del clero, la nobleza, la cultura y la empresa, contando con innumerables nexos en el mundo económico, que los vinculaba a su vez a medianos mercaderes, modestos industriales o simples trabajadores. Pero no hemos conseguido identificar entre ellos a ningún balmasedano. En 1732, cincuenta miembros tomaron el acuerdo de fundar el Real Colegio de San Ignacio de Loyola, para niñas naturales y oriundas de las Vascongadas, y cualesquiera otra de raza española; amparando también a las viudas. Con ello, en Nueva España se abría una renovación pedagógica que lucharía por otorgar a la juventud femenina posibilidades educativas, semejantes a las que los hombres tenían. (9) - 137 - En 1734 comenzaron las obras del Colegio y Asilo y tras diversas vicisitudes, tanto con el Rey Fernando VI como con el Papa Clemente XIII, fue inaugurado por el Arzobispo de México el 3 de Febrero de 1767; como albergue para 500600 niñas pobres, doncellas y viudas sin recursos se le comenzó a llamar “El Colegio de Las Vizcaínas”, institución que aun existe y es sede de la R.S.B.A.P. de México. (10) Colegio de las Vizcaínas en México D.F. Fuente: M X City 6.3.- El Señor de los Milagros. Lima, 1684 Una de las manifestaciones religiosas que más multitudes congrega en todo el Perú y acaso en el mundo entero, es la del Señor de los Milagros. Todos los años por el mes de octubre, hábitos morados, medallas y escapularios comienzan a ser usados por miles y miles de peruanos. Es el mes de penitencia, mes de procesiones, en que la imagen del Cristo de Pachacamilla sale a recorrer las calles de Lima, y de las ciudades y pueblos del Perú. El centro de esta devoción es el templo de las Carmelitas Descalzas Nazarenas en la Avenida Tacna de Lima, y por eso comenzamos este apartado con la historia de este santuario, cuyas raíces nacen de la labor de un balmasedano. (11) Lima fue fundada un 6 de enero de 1535, fiesta de los Reyes Magos y por esta razón se la llamó Ciudad de los Reyes. Situada en la región agrícola conocida por - 138 - los indígenas como Limaq, Lima fue el nombre que adquirió con el tiempo. Fue la capital del Virreinato del Perú y la más grande e importante ciudad de América del Sur durante la época imperial española. Su fundador fue Francisco de Pizarro y creció rápidamente ya que, hacia 1650, la ciudad de Lima contaba con alrededor de 35.000 habitantes. En el siglo XVI Hernán González, encomendero de Pachacámac adquirió algunos terrenos en Lima, entre ellos la llamada Huerta de Pachacamilla. Este nombre vino de que estaba cuidada por indígenas provenientes de Pachacámac, gran centro ceremonial desde la era pre-incaica. Eran indios mal cristianizados que adoraban en secreto una imagen de Pachacámac, el antiguo dios de los terremotos. Este culto perduró con el paso del tiempo y fue transmitido a los negros esclavos del lugar. En el siglo XVII los indios desaparecieron y los negros angolas reemplazaron la imagen de Pachácamac por una de Cristo crucificado. Se sabe que, desde 1650, estos negros formaron una cofradía y se reunían para rendir culto a la imagen y construirle una ermita. No extraña que con el tiempo aquella zona se llegara a conocer como Santa Cruz. (12) Los negros de Perú “cazados” por los portugueses en las costas africanas de Angola, encontraron en esta devoción una válvula de escape para su situación de opresión. Por eso fueron constituyendo Cofradías, con el permiso eclesial; tenían unos 100 miembros y estaban dirigidas por un Mayordomo y a cargo de un retablo o una capilla de una iglesia de Lima. Los locales de la cofradía servían para bautizos, bodas y reuniones y se dice que, incluso, daban préstamos para que sus miembros se hicieran libertos. En 1655 ocurrió un devastador terremoto que estremeció Lima y El Callao, y causó gran pánico entre la población. Derrumbó templos, mansiones y por supuesto las casas más frágiles, originando miles de muertos y damnificados. Toda la ermita se hundió salvo la pared con el Cristo pintado que no se derrumbó ni sufrió daño alguno. Esto fue considerado un auténtico milagro; a esto se añadió “otro milagro”, el del negro Antonio León que sufría un tumor sin curación posible. Pero tras sus visitas y devociones al Santo Cristo de la ermita, el tumor se fue reduciendo y acabó por desaparecer. La noticia del “milagro” se propagó rápidamente y aumentó el número de devotos. Esta es la síntesis de la pequeña historia del nacimiento y devoción por el Cristo de los Milagros de Pachacamilla. - 139 - La noticia de varios hechos milagrosos atribuidos a la imagen mural atrajo el interés del público y la pintura comenzó a ser conocida como el “Señor de los Milagros”. No todas las reuniones celebradas en el lugar eran de naturaleza edificante y, por ello, la autoridad pública mandó borrar la imagen. Pero todos los intentos de suprimir la pintura fueron en vano; la imagen no desaparecía y con ello iba aumentando la fama del Cristo. El mismo Virrey Conde de Lemos se personó en el lugar y ordenó que se le construyera una ermita. Su inauguración fue la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz del año 1671, y en esos mismos días la autoridad arzobispal, a fin de dar continuidad y decencia al culto religioso, nombró como primer mayordomo de la Cofradía del Santo Cristo de los Milagros a don Juan de Quevedo y Zárate. El segundo mayordomo fue Juan Gonzalo de Montoya y Juan López de Saavedra el tercero. Por estas fechas hará su aparición en Lima, un balmasedano peculiar que no solo va a cambiar su propia vida sino también la del Cristo de los Milagros. Veamos su vida y su obra. 6.4.- Sebastián de ANTUÑANO y LAS RIVAS Sebastián de Antuñano y las Rivas era natural de la villa vizcaína de Balmaseda, donde fue bautizado el 20 de enero de 1652, en su parroquia de San Severino. Era hijo legítimo de Miguel de Antuñano y de María San Juan de Rivas, ambos de la misma villa. Sus padrinos de bautizo fueron Valentín de Aréchaga, sargento mayor, y su esposa Casilda de Verástegui. Le confirió el sacramento el bachiller Miguel de la Presa, cura y beneficiado de dicha parroquia. (13) Antuñano, en 1667, a los 14 años de edad se embarcó en Cádiz rumbo al Perú con el fin de hacer fortuna. Después de muchos peligros a causa de la lenta y larga travesía de esos tiempos, y haber sufrido graves quebrantos en su salud, llegó a Lima a comienzos de 1668. El clima de la capital no le fue muy favorable, pues siguió padeciendo trastornos y enfermedades. Ya restablecido y aclimatado, y al poco tiempo de residir en Lima, tuvo la suerte de trabajar para el acaudalado mercader Nicolás de Olabarrieta, Caballero del hábito de Santiago, también balmasedano y protector suyo. Desde allí hizo dos viajes de negocios a las ferias de Portobello y Tierra Firme, consiguiendo una pequeña fortuna. Como era un joven instruido, serio y formal, logró desempeñar el cargo de cajero de su protector, quien, por razones de negocios, a fines de 1669, lo envió nueva- 140 - mente a España. Desembarcó en Cádiz a comienzos de 1670 y desde ese puerto se dirigió a la Corte de Madrid donde permaneció hasta 1671. En la capital española estuvo viviendo en la calle Atocha, frente al convento de la Santísima Trinidad y Redención de Cautivos de la orden de los padres Trinitarios Descalzos. Y con motivo de esta vecindad y sus firmes creencias católicas comenzó a visitar con mucha frecuencia, la cercana iglesia para orar ante la imagen del Cristo de la Fe. (14) Estas repetidas visitas fueron moldeando el misticismo que lo caracterizaría toda su vida y que fue enriquecido por un suceso extraordinario acaecido en Madrid, pero cristalizado en Lima. Este acontecimiento fue el siguiente: una de las muchas veces que estuvo reclinado a los pies de la efigie del Cristo de la Fe, sintió de improviso como un llamado sobrenatural o íntimo convencimiento de estar destinado para “cuidar de una obra de mucha honra y gloria de Dios”, según manifestaría posteriormente en sus “Memorias”. Con la mente puesta en esta revelación y como tenía pensado regresar al Perú, creyó necesario reunir dinero para poder cumplir con su destino, y con este fin salió a los pocos días de la Corte de Madrid, pasó por Sevilla y llegó a Cádiz. De este puerto zarpó con rumbo al Perú. Ya en Lima, el 5 de Julio de 1684, entra a conocer la ermita del Señor de los Milagros y allí vivirá un acontecimiento que le cambiará la vida. Su pensamiento retrocedió al año 1671 cuando estaba en Madrid postrado a los pies de la efigie del Cristo de la Fe y sintió el llamado del Señor. Fue al contemplar el Cristo de Pachacamilla, cuando siente la misma voz interior que le susurra claramente: “Sebastián, ven a hacerme compañía y a cuidar del esplendor de mi culto” (15). Puesto de rodillas ante la imagen, le ofrece un servicio incondicional hasta la muerte. Iba a tener muchas dificultades, luchas, contratiempos y a conocer la humana ingratitud, pero en ese momento se retiró satisfecho, feliz y alborozado por la revelación que definía su destino. Sebastián de Antuñano realizó los trámites necesarios y fue nombrado Cuarto Mayordomo. Era en 1684 y habían transcurrido treinta y tres años desde que el inspirado negro esclavo angoleño plasmara la figura del Redentor Crucificado en la pared del local donde se reunía su cofradía. - 141 - Sebastián de Antuñano y las Rivas. Fuente: José Antonio Benito Sebastián, en cumplimiento de su predestinada misión, inició averiguaciones para conocer al propietario del lugar, pues había observado que la capilla era pequeña y había necesidad de arreglar y mejorar el contorno. Durante dos largos años el buen propietario estaba decidido a vender, se hizo la tasación del lugar la cual fue muy elevada para esa época, pues ascendía a un monto de 6.500 pesos, más otros 500 que pedía para firmar la escritura. Aceptó Antuñano y acordaron que el pago debía de hacerse a censo perpetuo, irredimible y al 4%, exigiendo el vendedor que no figurase el terreno ocupado por la capilla, haciendo constancia en la escritura que era una donación hecha por él. Al verse propietario del lugar, Sebastián de Antuñano decidió realizar sus planes de ampliar la capilla para convertirla en iglesia y eliminar el muladar cercano; así como trasladar un matadero de carneros que estaba adjunto y que despedía unos horribles olores. Pero todo le resultó muy caro y su pequeña fortuna desapareció. Aun así hizo construir una modesta casa para vivir en ella y poder atender mejor al culto y veneración del Cristo de Pachacamilla. Y los devotos le ayudaron con apoyos de todo tipo. - 142 - Multitudinaria Procesión por las calles de Lima llenas de devotos en hábito morado del Santo Cristo. Aun habría de suceder el destructor terremoto de octubre de 1687. Un seísmo que se había hecho notar desde el mes de enero de ese año con ligeros temblores cada mes. Fue el 20 de Octubre y a media noche, fueron cayendo iglesias y mansiones. La gran sacudida final sucedió a las 6 de la mañana. El “gran milagro” fue que la pared con el mural pintado del Santo Cristo en Pachacamilla, se mantuvo intacta. (16) Esa misma tarde Sebastián de Antuñano sacó en procesión un lienzo que era copia del mural. Este hecho, al que se unieron algunas curaciones milagrosas, hicieron del Santo Cristo “el Señor de los Milagros” y así se le conoció desde aquellos momentos, hasta la actualidad. La devoción se extendió como la pólvora y aumentaron las procesiones y también los milagros. Esto fue determinante para que el Cabildo de Lima nombrase al Señor de los Milagros como Patrono de la Ciudad. Sucedió en 1715; ese año la procesión fue muy multitudinaria, tanto como lo son hoy día las varias que se celebran a lo largo del mes de Octubre, siendo la más importante la del día 28, fecha que recuerda la de otro gran terremoto y maremoto ocurrido en 1746. El Santo Cristo fue declarado más tarde, Patrono de todo el país, convirtiendo con el tiempo su festividad, en la principal celebración católica peruana y una de las procesiones más grandes del mundo. Mientras tanto, el lugar comenzó a renacer del seísmo, al tiempo que crecía la Casa y Santuario del Santo Cristo de - 143 - los Milagros. Allí, a su lado, vivió Sebastián y cuidó de la Cofradía como cuarto mayordomo de la misma. Se dice que “andaba vestido de pardo y con una caña en la mano al estilo ermitaño” y con su gran humildad se había conquistado el aprecio de todos. (17) 6.5.- El Monasterio de Madres Nazarenas. Lima, 1702 En aquellas inmediaciones se hallaba también el pequeño convento de las Beatas Nazarenas que pasaban por grandes dificultades. Sebastián de Antuñano les ofreció que se trasladasen al santuario donde fundaron el Monasterio de Madres Nazarenas Carmelitas Descalzas, que allí permanece aún desde el año 1702. En un gesto de identificación con ellas, Sebastián de Antuñano adoptó la vestimenta morada, y desde entonces su ejemplo fue seguido por los devotos del Santo Cristo. De esa manera las procesiones llevan a sus cofrades, vestidos de morado con el hábito nazareno y una soga blanca a la cintura. Cuando Antuñano comenzaba a disfrutar del reconocimiento a sus esfuerzos, una extraña enfermedad debilitó sus fuerzas y sintió cercano su fin. Había hecho testamento el 17 de Diciembre de 1716 y habiendo recibido los Santos Sacramentos, falleció la noche del día 20 de Diciembre en su “beaterio”, a la edad de 64 años. Había ejercido el cargo de Mayordomo del Cristo de los Milagros durante 33 años. (18) - 144 - Sus restos reposan en el Santuario de Las Nazarenas, en la pared del crucero, y junto a su querido Cristo de los Milagros, como lugar de eterna peregrinación. Bajo una placa con la siguiente inscripción: “Aquí yacen los restos del Hermano Sebastián de Antuñano, nuestro cofundador de nación vizcaíno-español, quien desde el año 1684 se consagró a promover el culto y devoción a Nuestro Señor de los Milagros y cooperó eficazmente a la fundación del Beaterio de Nazarenas, actual Monasterio de Carmelitas Descalzas Nazarenas”. Placa mortuoria de Sebastián de Antuñano en Lima. Foto: E. Gómez En la actualidad, la imagen del Señor de los Milagros de las Nazarenas es la más popular del Perú y cuenta con millones de devotos, particularmente en las multitudinarias procesiones de octubre, “mes morado”, en Lima, en todo el Perú y en el mundo. El monasterio sigue regentado por Carmelitas Descalzas en una calle (Avda. Tacna) y en una zona no demasiado alejada del centro histórico de Lima. Es curioso que, en la misma acera y calle, se sitúan correlativamente la casa-Santuario donde falleció Santa Rosa de Lima; la casa natal donde vívió y murió San Martín de Porres “Fray Escoba”; y el Monasterio de las Nazarenas con el Señor de los Milagros. Todo ello constituye un gran conjunto espiritual y religioso de la ciudad de Lima. Epílogo: La Procesión del Señor de los Milagros El lienzo que mando confeccionar Sebastián de Antuñano es el que sale en procesión en nuestros días. Este lienzo fue restaurado el año 1991 por los especialistas del Museo Pedro de Osma. La procesión del Señor de los Milagros se realiza tradicionalmente en el mes de octubre. Sale desde el Monasterio de las Nazarenas el primer Sábado de Octubre y regresa al Santuario en la noche. Posteriormente el Cristo de Pachacamilla recorre la ciudad de Lima los días 1, 18 y 28 de Octubre. Finalmente su último recorrido procesional se realiza el 1 de noviembre en el que la imagen sale del Santuario de las Nazarenas y regresa al Monasterio hasta el próximo año. - 145 - NOTAS (1).- LOHMANN VILLENA, Guillermo. “La ilustre Hermandad de Nª. Sª. de Aránzazu de Lima”. En “Los Vascos y América . Ideas, hechos, hombres”. Madrid. Fundación BBV, 1990. pp. 203-213. (2).- IGARTUA, Francisco. “Diccionario Histórico Biográfico de los Vascos en el Perú…”. Euskal Etxea de Lima. Año 2011. (3).- LOHMAN, op. cit pp. 206-210. (4).- Ibídem. (5).- IGARTUA, Francisco. op.cit. (6).- BASAS FERNÁNDEZ, M. “Relato de un viaje desde el puerto del Callao al de Cádiz en 1721, escrito por un Corregidor bilbaíno a su vuelta del Perú”. En Revista de Indias (Madrid. 1965), XXV, núm. 101-102, pág. 300. (7).- IGARTUA, Francisco, op.cit. (8).- GARRITZ RUIZ, Amaya, “Nª Sª de Aránzazu en Nueva España” U.N.A.M. Inst. Inves. Históricas. México. Ver también “Nuestra Señora de Aránzazu en la Nueva España”, en Óscar Álvarez Gila e Idoia. Arrieta, eds., “Las huellas de Aránzazu en América”, San Sebastián, Guipúzcoa, Eusko Ikaskuntza, 2004, pp. 69-88 (Lankidetzan, 28). (9).- Ibídem. (10).- MURIEL, Josefina. “Los Vascos en México y su Colegio de las Vizcaínas”. U.N.A.M. 1987 (11).- UNZUETA A., “La Orden del Carmen en la evangelización del Perú”. Biblioteca Carmelitano-Teresiana del Perú, Tomo X, Ed. El Carmen Vitoria. 1992 p.221. (12).- BANCHERO CASTELLANO Raúl. “Historia del Mural de Pachacamilla” . Lima 1995. 260 pp. (13).- Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia ( A.H.E.B. ). Libro de bautizos de la parroquia de San Severino de Balmaseda 1640-1658, fol.123 v. (14).- BANCHERO CASTELLANO R. op. cit. pp. 62. (15).- BANCHERO CASTELLANO, R. “La verdadera historia del Señor de los Milagros”. Lima: Inti-Sol, 1976. (16).- VARGAS UGARTE R. “Historia del Santo Cristo de los Milagros”. Lima 1966. (17).- Ibídem. (18).- Archivo General de los Carmelitas Descalzos. Vitoria. Papeles varios. - 146 - Capítulo 7 FUNDACIÓN DE MATANZAS EN CUBA La fundación de una ciudad en Las Indias era, desde luego, un evento muy solemne; sobre todo cuando, como en el caso de Matanzas, era un lugar ya poblado desde los primeros tiempos de la Colonia. Hubo que esperar al balmasedano Severino de Manzaneda, para “situar en los mapas” esa población. 7.1.- El fuerte y la ciudad de Matanzas De entrada, el nombre de Matanzas impresiona; nos inclina a pensar inmediatamente en una probable masacre de los conquistadores sobre los indios, aunque en este caso es todo lo contrario. Es el padre Bartolomé de las Casas quien refiere en sus Crónicas cómo en el año 1509, en la bahía de Guanimar, los aborígenes atacaron a un grupo de españoles que navegaban por esa zona. El cronista Bernal Díaz del Castillo en su obra Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España, hace referencia al origen del topónimo de esta ciudad e incluso los nombres de tres de los supervivientes del ataque. En recuerdo de aquel suceso, en 1513 la ensenada de Guanimar adoptó el nombre de Matanzas y al fundarse la ciudad el 12 de octubre de 1693, se le llamó San Carlos y San Severino de Matanzas. Matanzas está situada en la bahía del mismo nombre, localizada unos 100 Km al este de La Habana y 40 Km al oeste de Varadero; sobre la costa norte de la isla de Cuba y en pleno estrecho de Florida. Tanto la Bahía de La Habana como la de Matanzas forman dos ensenadas abrigadas y seguras, para el sistema de Flotas que se empleaba en el comercio español con América. - 147 - Matanzas, como hemos dicho, había existido como un lugar de población desde principios de la época colonial, pero no fue oficialmente poblada y fortificada hasta 1693. La nueva ciudad, atravesada por dos ríos, pertenece a una segunda oleada de fundaciones urbanas, llevadas a cabo por el notable gobernador colonial, Severino de Manzaneda, hacia el final de la dinastía de los Austrias. La primera fue Santa Clara, situada en la zona central de la isla, al norte de Cienfuegos, y que fue fundada por Manzaneda en el año 1689 con el nombre de Santa Clara del Cayo. Habida cuenta de la seguridad geográfica que ofrecía la Bahía de Matanzas, el gobernador Manzaneda le propuso al rey la creación / fundación de una ciudad en aquel lugar. Veamos quien era Severino de Manzaneda y como llegó hasta allí. 7.2.- Severino de MANZANEDA y SALINAS DE ZUMALABE Don Severino de Manzaneda y Salinas de Zumalabe había nacido en la villa vizcaína de Balmaseda, en el antiguo Señorío de Vizcaya, en el año 1644. Fue bautizado en su magnífica iglesia parroquial y se le dio el nombre del patrono de la villa. Pertenecía a una antigua y distinguida familia, sino muy pudiente, sí de rico linaje, en posesión del patronazgo de la Anteiglesia vizcaína de Galdácano (hoy Galdakao). (1) En su juventud eligió formarse en el Ejército imperial español, desarrollando una destacada trayectoria a lo largo de los 20 años que desempeñó la profesión militar. Así, logró ascender a Capitán de Infantería de Caballos Coraza y a Mariscal de Campo, participando en las campañas de Sicilia, El Rosellón, y Flandes, que por aquel tiempo eran posesiones españolas. En 1689 solicita la obtención de una Licencia del Ejército y ese mismo año es nombrado Gobernador y Capitán - 148 - General de Cuba, cargo que mantiene hasta 1697. El 20 de octubre de 1689 llegaba a La Habana el Maestre de Campo Severino de Manzaneda, remplazando al General de Artillería Diego de Viana al frente del Gobierno de la Isla de Cuba. Se mantendría en ese puesto hasta el 2 de octubre de 1697, cuando fue sustituido por el General de Galeones Diego de Córdova Lasso de la Vega. Manzaneda era además Caballero de la Orden Militar de Santiago. (2) Como nuevo gobernador, Severino de Manzaneda continuó las labores de ampliación de las murallas de La Habana que habían comenzado sus predecesores. También ordenó la construcción de barcos longos, un tipo de pequeñas galeras, para la defensa de las costas. Fue ascendido después de cuatro años de Gobierno a la Presidencia de la Audiencia de Santo Domingo. Leví Marrero, un sutil estudioso de la historia de Cuba, le saluda como “uno de los más inteligentes y más constructivos gobernadores de la época colonial cubana”. No dio nada por sentado y reconoció la idoneidad de la propuesta para la fortaleza de Matanzas. El poblamiento y la fortificación de Matanzas fue una decisión estratégica. Desde mucho antes, sin embargo, la región ya había desempeñado un papel destacado en la economía local del sistema de Flotas. La Habana era esencialmente un depósito de suministros fortificado; Matanzas era parte de su retaguardia productiva. “Quien controlara La Habana podía controlar los accesos al Nuevo Mundo, y quien hacía eso tenía un estrangulamiento en las Indias”. (3) Debido a las flotas, la demanda de alimentos, cueros y sebo -este último producto, esencial para hacer velas- superaron con creces los recursos de la modesta población de La Habana, y Matanzas estimuló pronto la vida económica. La cría de ganado y cerdos, que se reproducían prodigiosamente en la isla después de su introducción inicial, fue una especialización local. La preservación de la carne requiere sal, y la explotación de saladares se hacía por lo menos desde 1587, en que se autorizó la extracción de sal de la Punta de Hicacos, salinas estratégicas situadas cerca de lo que hoy es Varadero. Muy pronto, al poseer Matanzas buen fondo de puerto y abundancia de agua buena, atrajo la atención de bucaneros y filibusteros; buques de pabellón holandés, francés é inglés arribaban para reponer su abastecimiento de agua y realizar el comercio con los lugareños, siempre dispuestos a operar al margen de la ley para obtener suministros muy necesarios, incluyendo esclavos. Los consumidores de Matanzas y sus socios de contrabando figuraban como tales en todos los informes reales de La Habana a la Corona en 1679. - 149 - Los buques de los Países Bajos y otras naciones entraban en el puerto con el pretexto de cargar agua y madera, antes de aventurarse en el Canal de Bahamas, y al tiempo comerciaban con la gente local que se aprovechaba de los precios de telas y mercancías. (4) Como ya hemos mencionado, por aquel entonces, quien controlaba La Habana controlaba los accesos al Nuevo Mundo, y por ello era tan esencial la situación y la condición del puerto de Matanzas. Por eso mismo se había recomendado la fortificación costera del lugar, espoleado bastante a menudo por piratas ingleses y holandeses. Para apoyar un mayor poblamiento se decidió la construcción de un fuerte que protegiera la entrada del puerto y para ello, se tomó como ejemplo el fuerte de San Marcos en la ciudad San Agustín en La Florida. Habría de ser y fue Severino de Manzaneda el encargado de ejecutarlo y por esto precisamente se le recuerda en Cuba, como el constructor del Fuerte de San Severino Matanzas. En esta zona del Océano Atlántico, los vientos alisios y las corrientes marinas impulsaban a los barcos hacia Europa. En ese camino se encontraban con Puerto Rico que era la primera Antilla mayor en proveer de agua, de albergue y de suministros a los barcos que navegaban en la ruta de las Américas desde Europa y desde la costa occidental de África. Además esta isla contaba con una bahía profunda, la actual San Juan, que proporcionaba un puerto excelente y fácil de defender. No es de extrañar por tanto, la construcción de un complejo y masivo sistema de fortificaciones que aún perduran a través del tiempo y siguen asombrando a los visitantes. Este conjunto formado por el Castillo de San Cristóbal en el este y el Castillo de San Felipe -más conocido como el Morro- en el oeste, impedían la entrada al puerto interior donde, -según los ingleses, holandeses y franceses -, España guardaba riquezas incalculables de oro, plata, piedras preciosas y especias de las demás zonas de Centro y Suramérica. Cabe recordar que Puerto Rico fue posesión española desde 1508 a 1898. Este sistema de fortificaciones de San Juan marcó el cenit de la ingeniería militar durante los siglos XVI y XVII, cuando la guerra y el comercio se hacían en barcos de vela. Nos damos cuenta que este bastión era inexpugnable al recorrer el espectacular Paseo del Morro, junto al mar y al exterior del castillo del mismo nombre. Desde allí se observa, al otro lado de la bahía, el Fortín de San Juan de la Cruz, en el Cañuelo, a una media milla de distancia y visible desde el Morro. - 150 - Parece un islote inofensivo, pero desde allí se lanzaba fuego cruzado contra las embarcaciones que osaban virar hacia el sur delante del Morro. Como prueba cabe decir que en 1595, el británico Francis Drake fue derrotado en la bahía de San Juan por los cañones del Morro. Plano actual de la ciudad de Matanzas Algo muy parecido hubo de ocurrir, muchos años después, en Cartagena de Indias, con el intento de invasión del Almirante Vernon en el año 1741, donde el - 151 - famoso y tullido almirante vasco Blas de Lezo, usando las fantásticas fortificaciones de aquel puerto logró derrotar a los ingleses. Quiero agradecer desde aquí al Dr. Miguel Américo BRETOS, el fascinante relato que ha escrito sobre su ciudad natal de Matanzas. El historiador Bretos es “Senior Scholar” ó Profesor Emérito de la Smithsonian Institution de Washington y autor de varios libros y artículos sobre Cuba, Florida y Yucatán. De su último libro “MATANZAS, The Cuba nobody knows” tuvo a bien remitirme, en lengua castellana, el capitulo 3, donde se relata la construcción del Castillo en la ciudad de Matanzas y la historia que le rodea. (5) 7.3.- La fundación de Matanzas, 1693 La ciudad de Matanzas, está sobre la bahía del mismo nombre y en la desembocadura de los ríos de San Juan y Yumurí, que la dividen en tres secciones, comúnmente llamadas Matanzas, Pueblo Nuevo y Versalles. Era el río San Juan el corazón verde de los grandes bosques; su tierra roja pegajosa alimentaba los gigantes arboles que se disparan hacia arriba en busca de la luz en la parte superior del dosel selvático. La calidad de la madera de Cuba se convirtió en legendaria; tanto que el rey Felipe II insistió en utilizar maderas preciosas cubanas para la carpintería de El Escorial y tomó en ello un interés personal. Su mano a menudo aparece en las cuentas del Monasterio reclamando madera cubana, o exigiendo que “sin debate o dificultad de ningún tipo, los patrones carguen los materiales necesarios de Su Majestad”. (6) La madera era un material estratégico para construir buques y Matanzas se convirtió en la base avanzada de la industria de la construcción naval, que floreció en Cuba durante el período colonial (7). Mapas de Matanzas muestran prácticamente toda la región como destinada a “los cortes de madera del Rey” hasta la albores del siglo XIX, con el gran desarrollo de la producción del azúcar. La caña de azúcar llegó temprano, si bien a una escala modesta. En 1598, el gobernador Juan de Maldonado Barnuevo informó a la Corona sobre campos de caña que existían en Matanzas desde hace más de cuarenta años (8). Alrededor de 1620, Francisco Díaz Pimienta, un navegante, soldado, contrabandista y pionero escritor, construyó un Trapiche o molino de azúcar movido por agua en el Río de Cañas, uno de los afluentes del sistema fluvial del río San Juan. En 1690 el rey de España, por real cédula de 25 de septiembre, ordenó poblar la - 152 - bahía y puerto de Matanzas. La Real Orden lo decía expresamente: (9) “… bajo la protección del mencionado castillo se debe plantar un asentamiento en el sitio que se indica en el mapa de (Cuba), una fértil y agradable ubicación adyacente al río de Matanzas, fácil de defender y saludable, con aire limpio y el buen aspecto. (la nueva ciudad) tiene dos puertas en lugar de las dos llaves que esta ciudad (de La Habana) tiene, y que simbolizan los dos reinos (de España y las Indias) y, dado que Matanzas y su castillo se encuentran en el puerto que controla tanto el Antiguo y el Nuevo Bahama Canales, que es la manera a través de la que navegan las flotas, el tesoro y el comercio de viajes a los reinos (de España)...”. (10) Así, el 12 de octubre de 1693 el Mariscal Severino de Manzaneda, Capitán General y Gobernador de Cuba, fundó el asiento con el nombre de San Carlos y San Severino de Matanzas; y dio población a treinta familias oriundas de las Islas Canarias, a las que repartió el terreno que correspondía al lugar, más cuatro caballerías de tierra (unos 8.000 m2), y el corral. Al mismo tiempo se puso la primera piedra del templo el 13 de Octubre de 1694. Es un lugar común de historia de Matanzas que la ciudad se pobló con familias de las Islas Canarias, reclutadas para ese fin según lo autorizado por la Real Orden de 1682. La población desde Canarias era un esquema diseñado y subsidiado por el gobierno español, y formaba parte de un plan más amplio para estimular la migración de las islas Canarias a la isla caribeña. El programa duró varios años y, en consecuencia, (sin duda hubo) muchas más personas que se supone cruzaron a Cuba como Pasajeros a Indias. El primer buque de colonos canarios específicamente para el proyecto de Matanzas fue el “Nuestra Señora del Rosario, San Diego y San José.”. Zarpó de Tenerife al mando del capitán Pascual Ferreira el 15 de julio de 1684, y llegó a La Habana con cuatro familias -treinta y seis personas- con destino a Matanzas (11). En el curso de un poco menos de una década, entre 1684 y 1693, un total de 470 aspirantes a colonos -73 familias en total- pasaron a La Habana, a la espera allí de asignación definitiva, sobreviviendo lo mejor que podían hasta ese momento. Debido al interés de la Corona en no perder la pista de los posibles colonos, cada uno de ellos era descrito minuciosamente. Así, el “Nuestra Señora del Rosario y San Francisco Xavier,” que zarpa de Tenerife el 24 de septiembre de 1689, al mando del capitán Luis Cordero, trajo nueve familias y cincuenta y seis personas a bordo, incluidos aperos, herramientas y animales. - 153 - El importante papel logístico que desempeñaba la comarca matancera estaba fuera de toda duda. En la década de los veinte del siglo XVII, cayó sobre la Corte española un auténtico bombardeo de rumores sobre posibles ataques holandeses con la intención de establecerse y fortificarse en Matanzas, cuya finalidad última sería la de apoderarse de La Habana y, en consecuencia, de toda la isla, mediante un ataque efectuado por el interior. Ya desde 1650, los países europeos fueron clavando aguijones sobre el cuerpo de la Monarquía Católica, en esa especie de zona ventral que para el Imperio Español fue el paisaje antillano, (Barbados, Curazao, San Martín, Nieves, Tortuga, San Cristóbal, Antigua...) hasta el punto que el Gobernador de La Habana hace llegar en 1653 a la corte que “con 500 hombres armados podían conquistar Matanzas, sin que desde La Habana se les pudiera hostigar ni por tierra ni por mar”. Las incursiones de franceses e ingleses en 1681, año en que efectuaron dos entradas a saco en poco tiempo en el ingenio de Matanzas dejándolo arruinado, provocaron que la Corona tomase parte en el asunto. Se pensaron hacer mediciones y planificación de la futura zona poblada. Pero… todo se sigue retrasando al ser La Habana casi el único punto fuerte de la isla. Además la situación europea donde las ambiciones de Luis XIV, rey de Francia, obligan a la exhausta monarquía hispana a mantener un estado de guerra casi continuo y, también, por la congénita debilidad de la persona real, a la sazón Carlos II. Aun pasaron doce años para que las recomendaciones sugeridas por Fernández de Córdoba alcancen el plano de la realidad. No será hasta el sábado 10 de octubre de 1693. cuando den comienzo las operaciones de delineación de la futura población y el fuerte se demorará aún más. Todo irá retardándose hasta el gobierno del ilusionado y activo Severino de Manzaneda, eficaz propulsor de medidas y de cambios en la vida habanera, donde tenía un cargo interino. La Corona, conocedora de sus desvelos, lo premiaría con la presidencia de la Audiencia de Santo Domingo. Otro inconveniente esgrimido es la falta de mano de obra. Para subsanarlo se pide la compra de cien esclavos con destino a la fortificación. Se remite nuevamente dinero que esta vez sí se invertirá en Matanzas y no en reparar las murallas de La Habana, aunque verdaderamente lo necesitaban. Con 30.000 pesos y en las postrimerías de 1692, se allanan todas las dificultades, y en 1693 comienza a caminar con los pregones de la obra, el pase del gobernador Manzaneda y del ingeniero Juan de Herrera y Sotomayor a Matanzas a fin de iniciar la fortificación y los preparativos para que las familias venidas de Canarias - 154 - pasen a habitarla. 7. 4.- La nueva población de Matanzas El 25 de enero de 1693, el ingeniero militar Juan de Herrera y Sotomayor, desplazado a Matanzas en unión del gobernador Manzaneda y el escribano Juan de Uribe Oceta, procedieron a efectuar las primeras mediciones destinadas a enmarcar el casco urbano de la futura ciudad, a orillas del río de San Juan-Matanzas y del canto de la ciénaga que formaba el río Yumuri en su curso bajo La figura delimitada “tenía en su área 235 cordeles de a 48 varas en cuadro cada uno”. Nueve meses después, de nuevo el gobernador, prácticamente con el mismo séquito, más el obispo Compostela, viajó a Matanzas dispuesto a dejar fundada la ciudad e iniciadas las obras de su castillo, como así sucedió efectivamente. En opinión de Severino de Manzaneda, “el lugar de la fundación no pudiera venir mejor ni queriendo con lo marcado en las Leyes de las Indias, respecto a sus aguas, temperamento y terreno, así por lo eminente y defendido que está por todas partes”. A la nueva población le fue adjudicada por Manzaneda una jurisdicción de seis leguas en todo su contorno, pero éste sugirió al rey la concesión de un término municipal mucho mayor. La población se fundó sobre 500 caballerías de tierra, que estaban baldías por el temor que habían generado las continuas invasiones de piratas y que pertenecían al convento de Santa Clara de La Habana. El viernes 9 de octubre de 1693, el escribano Uribe levantó el plano de lo que había de ser la primitiva ciudad y al día siguiente señaló la plaza de armas, cuyo frente miraba hacia el puerto y sus costados daban a los dos ríos (Matanzas y Yumuri), con unas dimensiones de 100 varas en dirección este-oeste y una profundidad de 150 varas en sentido norte-sur. Dejó delineadas además, tres calles de a diez varas de ancho cada una. En la plaza marcó tres solares y medio a distribuir a partes iguales para casas de aduana y del alcalde mayor, que ocuparon todo el frente de dicha plaza de armas. Pasó luego a efectuar la división del terreno en cuadras, a las que dio de superficie un rectángulo de 120 varas de longitud por 80 de anchura, capaces para 8 solares de 30 varas de fachada por 40 de fondo cada uno. Se dedicó toda una cuadra para el edificio de la iglesia que, en líneas generales, se pensó de tres naves con un fondo de 50 varas repartidas así: 8 para el atrio, 36 para el cañón o nave principal y 6 para la sacristía. Las dos naves laterales tendrían una anchura de 6 varas y la iglesia estaría rodeada en todo su perímetro por una calle de 8 varas de ancho. - 155 - El resto de la cuadra sería utilizado para la construcción de las casas del clero. Verificadas todas estas mediciones, el obispo bendijo la primera piedra, la colocó en el lugar donde había de levantarse el Altar Mayor y ofició el Santo Sacrificio con la liturgia correspondiente a San Carlos, a quien invocó por titular y patrono. A continuación, el gobernador en virtud de las facultades que le otorgaban las leyes de Indias, constituyó y tituló la ciudad de San Carlos y San Severino de Matanzas. El primer libro de bautismos de la nueva parroquia de registros indica que el 14 de octubre de 1689, Fray Diego Evelino había bautizado un negro, nativo del Congo, esclavo de don Santiago de Arrate, quien fue llamado José. Unos días más tarde, el prelado unió en matrimonio a dos nativos de San Francisco de la Rambla, en la isla de Tenerife. La original iglesia parroquial, que era una mala choza de techo de paja, estaba lista para los servicios el 8 de septiembre de 1695, cuando el primer párroco, Fr. Sebastián Ruiz Benítez, había instalado el Santísimo Sacramento en la presencia del cabildo y las autoridades. (14) Cuando se hubo completado, el castillo de San Severino era la más oriental de las defensas de La Habana, marcando el perímetro defensivo exterior de la capital en esa dirección. Se le llegaba a comparar con su gemelo el Castillo de San Marcos en San Agustín de la Florida que fue construido entre 1672 y 1695. La principal misión del castillo matancero era vigilar el puerto, prevenir actividades ilegales y poner fin al contrabando. Pero lo cierto es que hizo mucho más que eso, ya que tuvo una importante inversión social en este asentamiento. Con la importancia política y económica del fuerte, Matanzas dejó de ser una población en una precaria frontera y un nido de malhechores fiscales, por lo que se convirtió en una joven y dinámica ciudad nueva, con castillo y todo. Ya a comienzos del siglo XVIII, Matanzas tenía unas bases nuevas, con Cabildo, Alcalde, Párroco, Guarnición y Castillo y sus datos documentales comenzaron a ser registrados por los Notarios. Dejó de ser un grupo de chozas miserables en torno a una pequeña iglesia para convertirse en una ciudad. Era una “urbe condita” (como Toledo y Sevilla) y tiempo después se la llegó a conocer como “la Atenas de Cuba”. (15) 7.5.- El castillo de San Severino de Matanzas Como queda dicho, el Castillo de San Severino fue en sus inicios la Fortaleza de San Carlos de Matanzas. Fue la primera y más importante edificación de la ciudad desde su fundación. Típica construcción militar renacentista, ejemplo de - 156 - asimilación del sistema difundido por franceses e italianos en los siglos XVI y XVII. Conformó el sistema defensivo de la ciudad, y encierra un conjunto de valores históricos, arquitectónicos y funcionales que lo hicieron merecedor de la condición de Monumento Nacional en el año 1978. (16) El Castillo de San Severino de Matanzas comenzó a construirse en mayo de 1693 después de numerosos avatares desde su concepción en 1680 por el ingeniero militar Juan de Císcara, en plano que verificaba además la fundación de la ciudad. La larga demora en los inicios de la edificación se debió a la falta de dinero y mano de obra. Esta se constató finalmente en 1693 después de haberse aprobado la Real Cédula de 1682 que autorizaba la ejecución del citado proyecto de Císcara y el Capitán General Joseph Fernández de Córdoba. Plano del Castillo de San Severino realizado por el ingeniero militar Antonio Arredondo en 1734. Fuente: Progressus Cinco meses antes de los actos fundacionales de San Carlos de Matanzas se encontraban en el paraje de Punta Gorda, Pedro Beltrán de Santa Cruz, asentista habanero, con cuarenta esclavos propios trabajando en la obra; además de una pequeña guarnición y el ingeniero militar Juan de Herrera Sotomayor, quien después de fallecido Císcara se ocupó de dicho proyecto y sería definitivamente el autor de la planta de la fortaleza. - 157 - En 1734 quedaría finalizada la traza fundamental de San Severino y en 1736 la Plataforma de San Juan, su primer frente defensivo. Sin embargo, la construcción del inmueble se concluiría hacia 1745. Esta etapa inicial de ocupación tuvo como colofón la destrucción de la fortaleza permanente abaluartada en 1762, cuando su gobernador, Antonio García Solís, la dinamitara ante lo que él pensó fuera un inminente ataque inglés. Las labores reconstructivas se comenzaron en 1772 con la llegada del ingeniero militar Joaquín de Peramas y se extendieron hasta 1789. Durante toda esta primera centuria de existencia San Severino funcionó como la principal fortaleza de Matanzas, además de Aduana de la ciudad. En el Siglo XIX esta situación variaría y ocurrirían cambios internos para ser usada y acondicionada como prisión militar y después como cárcel en el siglo XX. La arquitectura de la fortaleza El diseño básico proviene del ideal geométrico basado en un cuadrado, siendo símbolo de la ciudad ideal y del castillo medieval. Por tanto la fortaleza sería de cuatro baluartes, y de ahí su denominación de Castillo. San Severino en su traza, cumplía las llamadas tres reglas indispensables: Firmeza, Simetría y Comodidad, lo que aún se puede apreciar. La firmeza estaba dada por la seguridad en la técnica constructiva y perfecto tratamiento de la fábrica. - 158 - Las medidas y condiciones o calidad de materiales debían responder a tal consistencia. Por su parte, la simetría requería que todas las líneas y ángulos de la traza, así como sus magnitudes y proporciones fueran equidistantes, lo que redundaría en una composición regular. Entre el 31 de enero y el 8 de octubre de 1695 se adelantó en los siguientes elementos: el foso en toda su circunferencia con 2000 varas de profundidad en la mayor parte y en otras con dimensiones menores y mayores, es decir, era completamente irregular. Todo lo realizado hasta ese entonces siguió las pautas del arte de construir fortificaciones que actualmente se observan en esta edificación. Se utilizó la técnica del sillar, es decir, sacar de las canteras los sillares perfectamente labrados y a escuadra unas con otras. Esta primera etapa de ocupación que debió comenzar hacia fines del Siglo XVII con el nombramiento de Gobernador del Castillo (1697), se caracterizó por la culminación constructiva del inmueble y la inserción de su comandante y tropa en la vida de la naciente ciudad. En 1762, los ingleses toman La Habana y a partir del abandono de la Isla por parte de las tropas anglosajonas se dio comienzo al cuarto plan defensivo que implicó la construcción de nuevos recintos fortificados y la reedificación de algunos en estado ruinoso como San Severino en Matanzas. (17) El 26 de mayo de 1772 llegó a Matanzas el ingeniero Joaquín de Peramas para dar principio y dirigir la restauración de la fábrica de San Severino. Al parecer la reconstrucción de los deterioros mayores del inmueble, es decir, muros y sillares, se concluyó hacia 1776. Finalmente el 28 de abril de 1780, se daba fin a su composición por el albañil Benito Barrera. Se habían tardado tres años. Después de transcurrida esta etapa reconstructiva (1772-1789) el Castillo de San Severino recuperó su estatus de vigía, protector de la ciudad y su puerto. La prisión El Castillo de San Severino de Matanzas fue una fortaleza militar y como tal, también funcionó como prisión. Este término que se entiende como recinto penal, ocasionó muchas disputas entre el comandante de la fortificación y las autoridades civiles. San Severino fue una prisión en el Siglo XVIII pero con sus características propias, que no le hicieron constar como cárcel. Una polémica en el siglo XVIII fue causada por la inexistencia en Matanzas de una cárcel pública, pues hacía que todo tipo de imputados fueran llevados a la fortaleza. Fue adaptado - 159 - como prisión definitivamente desde 1819 hasta 1898. Con la segunda habilitación del puerto de Matanzas en 1818 y la ampliación de los derechos comerciales de la ciudad, aumentó considerablemente el trasiego de buques y mercancías en la rada yumurina, así como cambió de manera considerable de aspecto la establecida urbe. El Siglo XIX comprenderá los años de esplendor económico de la considerada Atenas de Cuba. Creciendo la ciudad, se engrandeció su arquitectura y su sistema defensivo. Por su parte, San Severino durante el siglo XIX sufrió un largo proceso de transformación en el cual, llegó a cambiar su función. En principio destinado a la defensa del sector marino que lo consagró como vigía del puerto y la ciudad, varió hacia una situación pasiva que lo inutilizó un poco ante la defensa del sector terrestre. San Severino, en la centuria decimonónica, se consolidará como presidio. Las circunstancias históricas y políticas que vivirán Cuba y Matanzas durante el siglo XIX afianzarán este carácter. (18) Orden y uso interno En el período entre 1818 y 1850 la dirección de las fortalezas que comprendieron el sistema defensivo matancero, estuvo en el Castillo de San Severino. En este inmueble se guardaba la pólvora necesaria para las demás fortificaciones y a partir del mismo se verificaba el reconocimiento y arreglos de las municiones y pertrechos de sus dotaciones. Otro aspecto de la vida interna de la fortaleza fue el servicio religioso, aunque establecer cómo se llevaba a cabo durante estos años es difícil, dada la escasez de información. No obstante, se ha podido determinar que contó con un capellán que celebraba misa en la capilla; sin embargo, por la información global analizada y los planos del siglo XIX estudiados, se podría afirmar que esta desapareció en la segunda mitad de la centuria decimonónica. La defensa marítima El castillo-fortaleza de San Severino de Matanzas tuvo un papel protagónico en la defensa marítima del puerto y la ciudad, aunque sea citado pocas veces como construcción defensiva, lo cierto es que formaba parte de ella. La relación entre la comandancia de la fortaleza y las autoridades aduaneras se consolidó con la segunda habilitación portuaria, efectuada en 1818. El castillo fue entonces un - 160 - punto importante en la vigilancia y cuidado del orden en la rada y por extensión de la ciudad. El castillo en la actualidad: El Museo Nacional de la Ruta del Esclavo Después de su declaración como Monumento Nacional en 1979, la responsabilidad del inmueble se vio transferida a la Dirección Provincial de Cultura. Ya en los años 90 dieron comienzo los trabajos de restauración y acondicionamiento del Castillo, a fin de materializar allí el Museo Nacional de la Ruta del Esclavo, proyecto realizado con la participación de la UNESCO. El museo fue inaugurado el 16 de junio de 2009 y su tarea es preservar el legado africano en las tierras cubanas. Cuenta con 4 salas de exposición permanente donde a través de los objetos museísticos se presentan la vida e historia de la fortaleza y el legado de la esclavitud en la provincia de Matanzas. Estas son: la sala de Arqueología, la de la Esclavitud, la de los Orisha y una cuarta sala dedicada a los Combatientes en la etapa revolucionaria. (19) NOTAS (1).- En el Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia AHEB, aparece su acta de bautismo bajo el nombre de Severino García de Mançaneda y (no Salinas de) Çumalave, hijo de Andrés García de Mançaneda y de María de Çumalave. Fecha de Bautismo 19 de octubre de 1644. APB (Archivo Parroquial de Balmaseda). Libro de Bautizados nº 5 fol. 047 r. (2).- “Relación de Servicios del Maestro de Campo de Infantería Española Don Severino de Manzaneda Salinas de Zumalabe”, AGI Indiferente General, 131. También: “Copia de autos hechos de lo que se ha obrado en la nueva población de San Carlos y San Severino de Matanzas, año de 1693”. AGI, Santo Domingo, 457. (3).- MARRERO, Leví. “Historia Económica de Cuba” Año 1984. (4).- MARTÍNEZ CARMENATE Urbano. “Historia de Matanzas” . Año 1999. Pp. 36-37. (5).- BRETOS Miguel Américo “Matanzas: The Cuba nobody knows”. University of Florida Press, Año 2010. El Sr. Bretos me pidió información necesaria sobre Balmaseda, cuna del fundador de Matanzas. Mis aportaciones y algunos grabados sobre la villa vizcaína aparecen en su citado libro. Fue un fructífero intercambio de datos y el nacimiento de una grata amistad. (6).- Real Cédula, Lisboa, 16-9-1582, AGI, Santo Domingo 1122. En general sobre preocupación del rey Felipe II por las maderas de Cuba, véase MARRERO, Leví.: “Cuba: economía y sociedad, tomo II” pp.121-127. (7).- Entre 1700 y 1797 unos 142 buques fueron construidos en La Habana, incluido el mayor buque de la línea, “La Santísima Trinidad”, perdido en Trafalgar en 1805. Ver HARBRON John D. “Trafalgar and the Spanish Navy”, pp. 52-53. Sobre la construcción naval antes de 1700 ver MARRERO, Leví, “Cuba: economía y sociedad”, Tomo IV, pp. 73-96. Para una visión general de árboles productores de madera en Cuba véase FERNÁNDEZ ZEQUEIRA, M.: “Cuba y sus árboles”, Año 1999. pp. 67-84. (8).- Francisco Díaz Pimienta (1594-1652) fue uno de los más notables personajes en los inicios de la historia cubana. Véase MORENO FRAGINALS, M. “Cuba/ España, España/ Cuba. Historia - 161 - Común”. Año 1995 pp.87-91. (9).- Cédula Real, 14-04-1682, AGI, Santo Domingo, 457. (10).- “Manzaneda a la Corona”, 3-11-1694, AGI, Santo Domingo, 457. (11).- AGI, Santo Domingo, 457. El legajo contiene una lista de cada barco, vela, descripción personal y el origen de los colonos, junto a la correspondencia administrativa. Es interesante la obra de CASTILLO MELÉNDEZ. F. “Participación de Canarias en la Fundación de Matanzas” VI Coloquio de Historia Canario-Americana (Aula Canarias-Noroeste de África). Las Palmas de Gran Canaria 1984. (12).- AGI, Indiferente General, 1266. (13).- La Audiencia de Santo Domingo fue el primer tribunal de la Corona española en América; llamada también Audiencia y Cancillería Real. Estaba bajo la jurisdicción del Virreinato de Nueva España, y su Presidente era al mismo tiempo, Gobernador de la Capitanía General de Santo Domingo. Manzaneda fue su Presidente de 1699 a 1702. (14).- LÓPEZ-HERNÁNDEZ, I. J. “Proyectos y procesos para la fundación y defensa de la ciudad cubana de San Carlos de Matanzas. Fortificación y urbanismo entre 1681 y 1693”. Anuario de Estudios Atlánticos, nº 64: 064-002, 2018, pp. 1-15. (15).- BRETOS M.A. op.cit. pp. 61 y ss. (16).- Ibídem. (17).- Ver: https://www.ecured.cu/Castillo_de_San_Severino. (18).- Ver: http://www.cubainformacion.tv/index.php/historia/56159-castillo-de-san-severino-lamas-importante-edificacion-de-la-ciudad-de-matanzas-desde-su-fundación. (19).- HERNÁNDEZ GODOY, Silvia y otros. (2005). “Guión Museológico y Museográfico Sala de Arqueología del Museo de la Ruta del Esclavo”. Castillo de San Severino. Matanzas. Inédito. - 162 - PARTE CUARTA Desde Sevilla y Cádiz hasta América: Comerciantes y Cargos Capítulo 8 COMERCIANTES CON AMÉRICA EN EL SIGLO XVIII Capítulo 9 CARGOS Y FUNCIONARIADO EN AMÉRICA: SIGLOS XVIII Y XIX - 163 - - 164 - Capítulo 8 COMERCIANTES CON AMÉRICA EN EL SIGLO XVIII Cádiz fue la capital comercial de España en el siglo XVIII y la ciudad respiraba por y para América. Después de una historia milenaria en el ámbito mediterráneo, Cádiz resurge para facilitar las travesías atlánticas y se consolida como capital del monopolio comercial con América, en razón a sus condiciones geográficas. Además, América fue el motor que movió a mucha gente a dejar sus tierras de origen, para instalarse en este extremo meridional de España. Una vez considerado que Cádiz vivía en función del comercio con América, sobre todo en este siglo XVIII, nada de lo que suceda en Cádiz será ajeno al Nuevo Mundo, y esto en mayor medida que ninguna otra ciudad española; Cádiz será por tanto americana. (1) Los gestores del comercio formaron el Consulado de Cargadores que, poco a poco, fue creando en esta ciudad andaluza una burguesía comercial no autónoma, formada por al menos los 3.252 individuos registrados como comerciantes o similares, más las colonias de extranjeros que allí se registraron, radicaron y tuvieron descendencia. Se percibe además un deseo palpable de ascender en la escala social, especialmente por parte de las gentes llegadas del interior peninsular, aun siendo una emigración selectiva. Desde 1717, el puerto de Sevilla dejó paso al de Cádiz para el comercio con América. La causa principal fue sin duda, el poco fondo que el río Guadalquivir, y especialmente la Barra de Sanlúcar, presentaba para unos navíos cada vez mayores y más cargados. A esta causa se añade que durante el siglo XVIII, la economía - 165 - española era incapaz de satisfacer la demanda procedente de su imperio americano; y por ello tenía que recurrir a las manufacturas europeas para completar la carga de los navíos de la Carrera de Indias. La salida y llegada de las flotas de Indias a través de la bahía de Cádiz era un verdadero espectáculo que no dejaba indiferente a nadie; estaban los familiares y amigos que viajaban en ellas y las noticias acerca de su suerte; ya sea por los negocios que les estaban vinculados, el empleo que atraían, o la oferta de productos, muchos de ellos exóticos, expuestos más tarde en las tiendas del pequeño comercio. Todo este universo era impulsado por los comerciantes y hombres de negocio que lo manejaban. El llamado Consulado de Cargadores a Indias, establecido en Sevilla en 1543, agrupaba a una parte sustancial de ellos con diferentes procedencias; aquellos que, bajo la protección de la Corona, hacían posible que el comercio entre España y América fuese una realidad y los navíos pudiesen cumplir su cometido. De ahí la importancia de dicha institución para entender uno de los hechos más relevantes de la historia de España, de su Imperio y de la propia Europa: la Carrera de Indias, de la que se derivaba un trasiego permanente de hombres y mercancías a través del Atlántico, así como la llegada al viejo continente de los deseados metales preciosos, que, con su presencia, posibilitaban los intercambios, la formación de fortunas y a la larga, el desarrollo de una importante burguesía mercantil. Cabría distinguir, dos términos precisos que encontramos en este lugar de comercio: el Mercader y el Hombre de Negocios. Mercader se aplicaba tanto al Comerciante que operaba al detalle, al por menor, en el mercado local, como al que regentaba una tienda de géneros de diferentes especies. En cambio el término Hombre de Negocios se reservaba solo para aquellos que negociaban al por mayor, invirtiendo el capital propio o el ajeno, en operaciones especulativas, bien en el comercio con América o en otros lugares europeos y diversas aéreas comerciales. Por su parte, el término Cargador se aplicaba a todos aquellos que registraban mercancías con destino a las Indias. Y estos eran los integrados en la Matrícula del Consulado. Esta variedad de términos demuestra la complejidad del grupo mercantil, y esto se va a revelar en los protocolos notariales de la época. 8.1.- Sevilla y Cadiz en la Carrera de Indias El comercio con América, que monopolizaba Castilla, experimentó un gran desarrolló que se centró en los puertos castellanos del Atlántico, muy especialmente en Sevilla por su situación meridional y su perspectiva hacia las islas Canarias. Y - 166 - fue ante todo una fuente de intercambios comerciales. La bahía de Cádiz. National Geographic. Parece que de América solo se trajera oro y plata. Estos metales llenaban en parte los navíos que regresaban del Nuevo Mundo. Pero esos mismos barcos llegaban a América repletos de animales, productos como ropas, manufacturas, herramientas, etc. Todo lo necesario para poder habitar aquellas tierras y mantenerse allí. Iban llenos de todas las cosas que existían y se usaban en Europa. Se llevaba al Nuevo Mundo lo que allí no existía: las semillas para plantar y las herramientas para sembrar: trigo, cebada, arroz, etc. hortalizas y frutas; animales de carga y trabajo: mulas, asnos, caballos. Los indígenas conocían los pavos y las gallinas, pero no los animales ovinos, bovinos ni porcinos. También se transportaban telas, todo tipo de utensilios, mueblaje para la vivienda, etc. Se comenzaron a traer hacia Europa aquellos productos, especialmente alimentos, que solamente existían en América: patatas, maíz, cacao, yuca, tomate, pimiento, piña, pita; también el tabaco, la madera de palosanto, aves y pájaros exóticos, etc. Pero, sin duda, lo más valioso y atractivo eran los metales preciosos como el oro y la plata. Y esta fue la base de la auténtica “llamada de América”, que atrajo a tantos emigrantes. - 167 - Era Castilla la que suministraba una gran parte de aquellos productos que cruzaban el Océano. El comercio con las Indias fue un monopolio castellano, que por razones obvias fue ubicado en Sevilla, por ser el puerto mejor situado para las rutas atlánticas desde siempre. La flota de Indias estaba compuesta de barcos mercantes escoltados por barcos de guerra, que protegían el convoy de los ataques de los piratas ingleses y holandeses. Pero no debe olvidarse que Sevilla está a orillas de un río y los barcos que lo navegaban iban creciendo en cantidad, en tamaño y en tonelaje. Así poco a poco, la ciudad fue perdiendo la posibilidad de mantener su potencial comercial. Y la causa fue algo tan meramente geográfico, como la Barra de Sanlúcar de Barrameda, que obstaculizaba el acceso marítimo al río desde su desembocadura. Sevilla se hundió porque el río se hundió. Había muchos bajíos, lo que obligaba a navegar solamente con mareas altas, con vientos a favor, exclusivamente durante el día, alijando barcos para aligerar la carga... Aun así, muchos barcos se hundían en esas arenas fluviales o incluso topaban con restos de pilares sumergidos de puentes antiguos. A partir del siglo XVII, los barcos fueron creciendo en tamaño, lo que obligó a dragar el río, aunque no se consiguió mucho. Y los barcos hundidos eran un peligro serio para la navegación. Se tardaba casi tanto en ir desde Sevilla a Sanlúcar como de Sanlúcar a Canarias. Finalmente, los barcos preferían atracar en Cádiz o Sanlúcar, aunque lo cierto es que los grandes galeones casi nunca llegaron a Sevilla. Por tanto la ciudad de Cádiz comenzó a disfrutar del monopolio del comercio con América desde esa fecha de 1717, y eso fue el motivo principal para la atracción de inmigrantes a esta ciudad, donde los vascos, que ya eran significativos en Sevilla, llegaron a ser el segundo colectivo más importante, detrás de los propios andaluces; por antigüedad, número y escala social. Y con los vascos, claro, estaban los balmasedanos. (2) El tráfico naval con América estaba organizado mediante el sistema de flotas y galeones. Tenía sus bases en ordenanzas del siglo XVI, y su origen estaba en la necesidad de proteger a los navíos españoles del ataque de barcos corsarios. En teoría, cada año debían salir dos flotas desde Cádiz, una para Nueva España y otra rumbo a Tierra Firme. La primera estaba integrada por los navíos cuyo destino era Veracruz, Honduras y las Antillas. La segunda la formaban los barcos que iban al istmo de Panamá, Cartagena de Indias, Santa Marta y otros puertos de la costa septentrional de América del Sur. - 168 - La ruta de los galeones Para volver a la Península se reunían en Cuba ambas flotas, y hacían juntos el viaje de regreso. No obstante, en la práctica, estas flotas no salieron todos los años; de hecho, entre 1680 y 1716, las flotas de Nueva España zarparon cada dos años, aproximadamente y los galeones cada cinco rumbo a Tierra Firme. En 1739, la Corona decidió suprimir el sistema de flotas y galeones por el de registros sueltos, para ofrecer mayor seguridad a los barcos, debido a la guerra que sostenía España contra Inglaterra. Esta solución temporal vino a demostrar, tanto los inconvenientes como las ventajas de ambos sistemas. Y en el año 1754 se volvió a establecer el sistema de flotas para Nueva España, quedando los registros sueltos para las rutas a Tierra Firme. (3) 8.2.- Los vascos en Cádiz Desde el punto de vista urbanístico, el crecimiento de la ciudad de Cádiz comenzó en la segunda mitad del siglo XVII, motivado por el aumento de la población a raíz de la llegada de muchos foráneos. La construcción de casas se multiplicó a costa de los terrenos que hasta el momento habían ocupado las viñas y huertas. En esos años se edificaron la mayoría de las iglesias de la ciudad y llegaron nuevas órdenes y congregaciones religiosas que permanecieron desde entonces en Cádiz (como jesuitas, agustinos y franciscanos). Muchas se establecieron en la plaza por ser un lugar de paso hacia América. La calle Nueva era el corazón de la vida económica de Cádiz desde el siglo XVI. En ella se contrataban los negocios, se obtenían los préstamos y se formaban nuevas compañías mercantiles. - 169 - Ya en los siglos anteriores XVI y XVII, había sido Sevilla la receptora de estos comerciantes. Un eje, por tanto, Sevilla - Cádiz al que se unirá más tarde Jerez, porque en cada siglo, hubo un balmasedano que descolló en estas ciudades: Juan de Urrutia en el siglo XVI; Gabriel de la Bárcena y Juan de Trucíos en el siglo XVII; los tres en Sevilla. En el siglo XVIII Felipe de los Heros en Cádiz y finalmente, Francisco de Orrantia, en Jerez de la Frontera, a mediados del XIX. Se puede constatar que, donde había comercio, siempre había algún balmasedano. (4) Julia Gómez Prieto EL EJE: BIZKAIA, SEVILLA/CADIZ Y AMERICA. LOS ENCARTADOS EN LA EMIGRACION Y EL COMERCIO CON AMERICA SIGLOS XVI - XIX Boca “Los Vascos y América” 1.992 www.BalmasedaHistoria.com Incluso en el siglo XIX este eje se extenderá hasta Jerez, donde, al menos tres balmasedanos: Francisco de Orrantia, Joaquín de Menoyo y Mariano Lambarri, comerciaban tanto con hierros como con vinos (5). La mayoría de los citados, detentaron cargos públicos en Concejos y Aduanas, y sirvieron de agentes de casas comerciales del País Vasco. El contingente de balmasedanos afincados en - 170 - Sevilla ejerció un fuerte control en el Consulado de Cargadores, ocupando puestos directivos al tiempo que formaban parte de los Cabildos -tanto el Civil como el Eclesiástico- de la ciudad hispalense. (6) Cádiz, gracias al monopolio comercial con América en el siglo XVIII, experimentó una evolución y transformación única y atípica en el conjunto de las ciudades españolas. Esto la convirtió en una ciudad donde se hablaban las lenguas más diversas, circulaban libros y periódicos de los más diferentes orígenes y se mezclaban mentalidades y costumbres de lo más dispares. Sin duda, todo ello iba a abonar el camino que se plasmó en 1812 con la liberal Constitución de Cádiz. Los vizcaínos, junto con los guipuzcoanos, habían hecho la contribución a la historia de América desde el principio, con importantes marinos y conquistadores. Y no eran extraños al comercio, porque en los siglos anteriores, ya eran conocidos en el comercio de Sevilla, y por tanto llegaron de nuevos a Cádiz, pero con amplia experiencia a sus espaldas. Aunque no todos los comerciantes lo eran por vocación, el País Vasco aportó a este nuevo Consulado 446 personas, entre ellas 22 oriundas de Bilbao y otras 22 de San Sebastián. 8.3.- Las mujeres en el comercio gaditano Aunque dicho comercio con América siempre fue considerado un negocio de “hombres”, en Cádiz la realidad era distinta, puesto que solía ocurrir que el fallecimiento del comerciante obligaba a la mujer a hacerse cargo de la liquidación del negocio del marido difunto. Y esto suponía un proceso largo en el que la viuda se veía obligada a adquirir conocimientos y técnicas legislativas comerciales. Así pues, con el paso del tiempo, a mediados del siglo XVIII era frecuente ver mujeres viudas, casadas y solteras administrando el negocio comercial, adquiriendo técnicas de compra-venta y comerciando con mercancías. En 1771, de los 396 mercaderes en Cádiz, al menos 112 eran mujeres, tal como afirmaba el tratadista Juan de Hevia Bolaños, “las mujeres no podían ejercer legalmente cargo público pero el oficio de mercader no se consideraba un cargo público y por lo tanto el oficio de mercader podía ser llevado perfectamente por una mujer”. Los comerciantes fueron tasados según las utilidades para la única Contribución que comenzó en abril de 1771. Toda esta actividad quedó registrada en la enorme documentación que se guarda en el A.G.I., Archivo General de Indias en Sevilla; si bien los Protocolos Notariales del Comercio se guardaban en los Archivos de Cádiz que son de una gran riqueza. - 171 - Mujeres Mercaderes en Cádiz siglo XVIII. Fuente: CADIZ.3000 historias no contadas BALMASEDANOS MATRICULADOS EN EL CONSULADO DE CÁDIZ Nº Registro 282 283 990 1.405 1.408 1.778 1.937 1.966 3.160 Nombre Andrés de la Azuela Juan de Urrutia José de Urrutia Dionisio de Asúnsolo y la Azuela Pedro de Asúnsolo y La Azuela Nicolás Manuel Fernández del Campo José Antonio de los Heros Juan Bautista de los Heros Juan Antonio de Llano y La Azuela Francisco Marure Diego de la Mella y Marure Jose Antonio de Villar Fuente: RUIZ RIVERA, J.B. (8) - 172 - Año 1730 1732 1737 1775 1786 1771 1776 1756 1753 1754 1766 1758 Los viajeros extranjeros también vieron esa particularidad gaditana con sorpresa, cómo las mujeres participaban en tertulias de carácter político y literario. Por supuesto, esto generaba en Cádiz una especie de matriarcado y la mujer era considerada abiertamente como la cabeza de familia, e incluso existía en determinadas familias una igualdad en el negocio familiar, ya que también se daba el caso de que el marido realizara el viaje a las Américas, mientras la mujer se quedaba en Cádiz llevando las labores administrativas del negocio. (7) 8.4.-. Las Mandas Testamentarias de balmasedanos en Cádiz El hecho de ser comerciante significaba una gran movilidad y por supuesto frecuentes viajes al continente americano. Viajes peligrosos por la distancia al Nuevo Mundo, por e landeses, por los contagios y enfermedades... y muchas otras eventualidades que podían suceder y a menudo sucedían en estos desplazamientos. No es extraño que se hiciera testamento antes de iniciar algunos viajes, sobre todo si la situación familiar o económica del viajero, había cambiado desde la última vez que hizo el desplazamiento. Arduo trabajo tenían los Notarios de aquella época y hoy los investigadores de los protocolos. Raro era el mercader que solo hubiera testado una vez. Veamos cómo lo hicieron los balmasedanos en Cádiz. (9) Lorenzo de la AZUELA Y VELASCO Este balmasedano, cuyos dos apellidos son del padre pues su madre se apellida Santa María, fue bautizado en San Severino el 1 de Octubre de 1705 y era residente en Cádiz. Como comerciante viajando a América, hizo su Primer Testamento el 18 de Mayo de 1748, próximo a salir para la villa de Madrid y en su ausencia nombra tres Albaceas para que cuiden su legado. Como era soltero deja de heredera a su madre. Y en su falta, la herencia pasaría a manos de su hermana -Micaela de la Azuela- en cantidad de un tercio. Otras dos terceras partes serían para Lucia de la Azuela, vecina de Bilbao; Francisca de la Azuela - esposa de Joaquín de Asúnsolo; Ana María e Isabel de la Azuela sus hermanas que eran vecinas de Balmaseda. Su Segundo Testamento lo hizo el 5 de Octubre de 1774, estando ya casado y con tres hijos. Presenta las Capitulaciones que hizo para su Matrimonio en 1757 ante el mismo notario anterior Juan Vicente Mateos. Cita sus propiedades como sus dos casas principales: calle Ancha de la Jara y otra en la del Señor San José. El valor de ellas, los gastos de capital que llevó su esposa al matrimonio, sus débitos y créditos, están reflejados en sus libros y papeles. Con ellos los albaceas harán monto de la herencia para sus hijos. - 173 - Lorenzo era familiar del Santo Oficio de la Inquisición, comerciante matriculado en la Carrera de Indias. Deja estipulado que sus hijos, José Ignacio y María Antonia (el tercero Juan Adrián acaba de fallecer), se dividan la herencia a partes iguales, con traspaso a los demás cuando uno muera antes. Si fallecen los dos que todo pase a Juan Antonio de Llano y Azuela su sobrino y para Lorenzo de Asúnsolo y Azuela, ambos sobrinos y residentes en México. Sus albaceas fueron comerciantes gaditanos. Su Tercer Testamento y al parecer el definitivo, lo realizó el 4 de Marzo de 1776, ante Manuel Ruiz Montero, escribano público de S.M. y del número perpetuo de la villa de Balmaseda. En este testamento se describen las propiedades que mantenía en Sevilla y Cádiz y que dejaba repartidas a su familia. Para entonces ya había fallecido su esposa Juliana Gómez de Cañedo en 1773, y su hijo pequeño Juan Adrián. El escribano Ruiz Montero hizo público el testamento, tras el fallecimiento de Lorenzo de la Azuela y Santa María (10), sucedido en Cádiz donde residía. Lo relatamos aquí precisamente por formar parte de la vida privada de estos balmasedanos gaditanos. Al margen de su trabajo y tarea cotidiana, tenían una vida personal que raras veces se cita. Aquí vamos a asomarnos a ella y entraremos en su familia, parientes, y el aprecio que tenía por todos ellos. Tras un larguísimo recitatorio en los primeros puntos del testamento, en la Cláusula 10ª aparece los siguiente: “… fundar dos Mayorazgos para sus dos hijos, José Ignacio y María Antonia, con 150.000 ducados cada uno, que es el valor de fincas, así como haciendas, tierras, cortijos, dehesas, censos y demás, sobre los principales del Cortijo de Espartinas y las casas de la calle Ancha de la Jara; de forma que el Cortijo sea para mi hijo José Ignacio y las Casas de Cádiz para mi hija María Antonia. Con la advertencia de que la vinculación perteneciente a esta mi hija la dejo a voluntad de mi sobrino Don Lorenzo de Asúnsolo que es su esposo”. Ordena a sus albaceas que... “a la mayor brevedad tras su fallecimiento funden y establezcan los citados dos vínculos o mayorazgos, y que faltando algunos de mis hijos, el otro accederá a la parte con preferencia del mayor sobre el menor y del varón sobre la hembra”. “... y acabando cuantos linajes y descendencias tengo llamadas, estos dos vínculos recaerán en el Hospital de Enfermos que está fundado en Balmaseda, para cura y regalo de los pobres enfermos, decencia y aseo y cuantos menesteres de camas, ropas, sabanas, colchones, almohadas y paños sean precisos y necesarios”. - 174 - “Y la otra mitad de la renta se refundirá y convertirá en Dotes para Casar a Doncellas Pobres de a 200 ducados cada una de la misma villa, prefiriendo a las de mi misma línea y que sean huérfanas; y a falta de naturales a las que lo fueran del Valle de Mena, el Berrón, Bortedo, Antuñano, Arza, Santa Coloma y San Pelayo. Para ello nombro Patrono y Administrador Perpetuo de este legado al Cabildo Eclesiástico de la villa de Valmaseda”. En Valmaseda Señorío de Vizcaya a 4 días del mes de Marzo de 1776. Lo firma el Notario Manuel Ruiz Montero. Francisco de MARURE Y ARENAS Había nacido en Balmaseda en diciembre de 1711. Hizo su Testamento, ante el notario Matías Rodríguez, el día 9 de Diciembre de 1754 y lo realizó para poder viajar a Lima en el Navío “Nuestra Señora del Pilar”. Era soltero y deja el caudal y bienes que constan en sus papeles a sus hermanos Isidora Bonifacia de Marure que era esposa de Gabriel de la Mella, comerciante de Cádiz; y a Joaquín de Marure, presbítero y vecino de Balmaseda. Gabriel de la Mella había nacido en Balmaseda el 12 de Abril de 1712, y acompañó a su cuñado Marure, como criado, a Perú, en donde estaban el año de 1754. (Ver Cuadro 12.7, Balmasedanos en otros países de América). Su segundo Testamento data de 10 de Junio de 1758, año en que seguía soltero y próximo a ausentarse de Cádiz. Deja su herencia, al igual que en 1754 a sus hermanos y cuñado. José del VILLAR Y LA VÍA José del Villar llegó a hacer hasta 3 Testamentos, todos ante Pedro Felipe de Montes, cuyas razones vamos a conocer. El primero, del día 3 de noviembre de 1761, lo hizo siendo Capitán y Maestre del Navío “La Concepción” con el que estaba próximo a partir para Veracruz (México). Ya estaba casado desde 1756 y tenía varios hijos; su mujer no trajo Dote alguna, pero él aportó 6.000 pesos de capital. Designa a su mujer Clara de Arévalo como tutora de sus hijos y nombra a dos Albaceas en las Indias: Pedro Moreno y Gabriel de Arteaga. El segundo documento es de fecha 23 de Enero de 1766; era Maestre de Fragata y estaba próximo a iniciar otro viaje desde Cádiz, en la fragata “Santa Bárbara”, que iba a emprender la travesía al Mar del Sur y el puerto de El Callao de Lima. Ha aumentado considerablemente su capital hasta 16.000 pesos; su esposa está embarazada y tiene más hijos, para los que hace tutores a su mujer y a Lorenzo de La Azuela. - 175 - El tercer testamento, firmado el 17 de Octubre de 1771, como Contramaestre de la fragata “Santa Bárbara” y comerciante de Indias, es el más prolijo de todos. Sigue con su esposa y tiene 3 hijos porque los demás se han ido muriendo de pequeños. Presenta un caudal de casi 30.000 pesos, pero una gran parte la tiene invertida o está pendiente de pago; y cita a sus acreedores, incluidas las ganancias a riesgo en la provincia de Honduras. Lega a su tío Lorenzo del Arco casi la mitad de su fortuna. (11) 8.5.- Las Vizcainías de Balmasedanos en Cádiz e Indias en el siglo XVIII Las Vizcainías han sido uno de los aspectos más estudiados de la mentalidad hispana durante la Edad Moderna, por causa de la búsqueda del ennoblecimiento. No cabe duda que, en efecto, gran parte de la población, deseaba incorporarse al estamento que había adoptado la idea del Honor. Las redes de Paisanaje y de Parentesco eran muy importantes, al igual que lo era el demostrar que el valor de la Hidalguía era natural de los vizcaínos. Esto contrasta con una creencia bastante extendida, según la cual los emigrantes a América eran personas con escasos recursos, que marchaban a las Indias para escapar de la miseria, incluso de la marginalidad y de la delincuencia. Era este un argumento muy mal intencionado, incluso entre los Criollos, que intentaban así destacar sobre los recién llegados, quienes demostraban su dinamismo nada más llegar. (12) Comencemos por tanto por aclarar el concepto de Vizcainía, ya que en Balmaseda como en todo el Señorío de Vizcaya, no existió la nobleza como cuerpo estamental, al estar instaurada la Hidalguía Universal de los Vizcaínos. No era por tanto una sociedad corporativa al estilo de la española, sino que presentaba unos matices propios y definidos, de los que queremos destacar el citado término de Vizcainía. En palabras del profesor Domínguez Ortiz “la Vizcainía era una nobleza realmente democrática” (13). Si bien se trasluce en ella un paralelismo con el problema de la “Limpieza de Sangre”, que tanto preocupaba en Castilla, la mentalidad hidalga vizcaína era distinta de la española. El hidalgo español tenía conciencia de noble y por ello el trabajo manual iba en contra de su concepto del honor. Pero la hidalguía vizcaína era forzosamente compatible con el comercio y también con el trabajo manual. De ahí la expresión de Domínguez Ortiz. Como rasgo importante debemos notar que los vizcaínos eran hidalgos por el mero hecho de nacer en Vizcaya; con lo cual su probanza de la hidalguía se re- 176 - ducía al hecho de demostrar su lugar de nacimiento y el de sus padres. Con ello se superponen dos términos que comportan una correspondencia: Vizcainía era igual a hidalguía y viceversa. Esta hidalguía suponía además que, en relación con otras tierras, el vizcaíno ostentaba el título de Infanzón. Esto podía dar lugar a que un vizcaíno en Castilla fuera siempre un infanzón pero, si se trasladaba a residir allí, su trabajo habitual chocaría con su calidad de hidalgo. Por el contrario los que desde fuera vinieran a residir en Vizcaya, deberían probar su limpieza de sangre, ya que según el Fuero: “en Vizcaya no se avecinden los que fueren de linaje de judíos y moros; y los que vinieren han de dar información de su linaje” (14). En razón a esto la limpieza de sangre de los vizcaínos era absoluta, pues... “es un país que no tuvo contacto con otros pueblos y cuyos matrimonios se verificaban siempre entre sí o con forasteros avecindados”, cuya hidalguía y limpieza estaba siempre debidamente probada. Por tanto, no se admitía a la Vecindad, ni tampoco a la Residencia, a los forasteros que no probaran su nobleza y limpieza de sangre en el país de origen; siendo expulsado del territorio todo aquel que no lo verificase, lo cual se cumplió siempre por sus Justicias ordinarias con extremado rigor. (15) Entre los vascos en Cádiz, los de Balmaseda fueron pocos, pero sin duda poderosos. Todos los citados detentaron cargos Públicos en los Concejos y Aduanas, al tiempo que servían de agentes de casas comerciales del País Vasco. El contingente de balmasedanos afincados en Sevilla ya había ejercido un fuerte control en el Consulado de Cargadores, ocupando puestos directivos, al tiempo que formaban parte de los Cabildos -tanto civil como eclesiástico- de la ciudad hispalense. Lo mismo iba a suceder en el Consulado Cargadores de Cádiz, en donde quiero destacar a algunos de ellos. Lorenzo de ASÚNSOLO Y LA AZUELA Lorenzo de Asúnsolo y la Azuela era natural de Balmaseda, donde fue bautizado el día 7 de Junio de 1740, siendo su padre Joaquín de Asúnsolo nacido el 13 de Diciembre de1701 y su madre Francisca de la Azuela. Era nieto por línea paterna de Mateo de Asúnsolo, bautizado en Zalla el 24 de Setiembre de 1656, y de Manuela de Angulo. Era biznieto de Domingo de Asúnsolo, nacido en Zalla el 8 de Junio de 1625 y Ángela de La Losilla. Y tataranieto de Pedro de Asúnsolo, bautizado en Zalla a 12 Setiembre de 1593, y Catalina de Zoquita. - 177 - Lorenzo presentó su partida de Vizcainía el 1 de Marzo de 1787 cuando ya era Comerciante matriculado en el Consulado de Cádiz. Había en aquella época una Cargadora de Indias de excepción: María Antonia Azuela, cuyo nombre aparece en muchos documentos de notarías y textos legales, así como su importancia en los círculos de jueces, notarios y personalidades públicas de la ciudad de Cádiz, todos ellos relacionados con el comercio colonial. Curiosamente, María Antonia Azuela, obedeciendo a su padre, Lorenzo de la Azuela y Velasco, también comerciante y del Consulado gaditano, fue obligada a contraer matrimonio con su primo el comerciante Lorenzo de Asúnsolo y la Azuela, generando en 1774 un escándalo digno de mención en la prensa de la época. Como era la costumbre, María Antonia, al casarse, tenía que ceder todos sus bienes y negocios para que los dirigiera su marido; pero ella, a pesar de todo, fue bien consciente de sus derechos de propiedad. (16) Un divorcio en el año 1793 Al ver que su marido estaba gastando todo su patrimonio en negocios mercantiles arriesgados e improductivos, intentó evitar que malgastara toda su fortuna, e inició un Pleito de Divorcio en 1793. Como era de esperar, María Antonia afrontó el escándalo público, en una de las pocas demandas de divorcio en la que intervinieron familias de Cargadores de Indias. El proceso judicial se llevó a cabo en la Corte Diocesana, donde se procedía sistemáticamente a llamar a testigos que, de forma pública, relataban la vida íntima de la pareja, y acabaron destruyendo la reputación de ambos profesionales del comercio. No es éste el lugar para exponer detalladamente aquellos relatos, que se pueden consultar no obstante en PARES. (17) Cabe indicar a este efecto, que el elemento femenino radicado en Cádiz fue un sujeto muy activo y dinámico, donde las mujeres tomaban sus propias iniciativas y participaban en un mundo dominado y pensado por hombres, pero que hicieron valer sus derechos de manera pública en igualdad. Esto generaba una paradoja, ya que la discriminación era evidente, pero también muchos hombres reconocían públicamente el valor social de las actividades realizadas por mujeres, mostrando así un discurso de exclusión muy contradictorio. (18) Por cierto que Lorenzo de Asúnsolo y la Azuela era hermano de Joaquín de Asúnsolo y la Azuela, que en 1805 era Gobernador de Chile, y por esta razón fue nombrado Alcalde de Honor por el Consistorio de Balmaseda en ese año. - 178 - Nicolás Manuel FERNÁNDEZ DEL CAMPO Nicolás Manuel Fernández del Campo fue bautizado en Balmaseda el día 5 de Febrero de 1741, y era vecino de Jalapa de la Feria en Nueva España, donde presentó su Vizcainía el 12 de Julio de 1790. Sus padres eran Francisco Fernández del Campo, natural de Balmaseda y Manuela Ruiz Quintano, casados en 1721. Manuel de la PUENTE GALLARZA Manuel de la Puente Gallarza era hijo de Francisco y Josefa, bautizado en Balmaseda el 14 de Diciembre de 1730 y vecino de Santiago de Chile donde presenta su Vizcainía el 13 de Abril de 1775. Se quedó en Santiago, Partido de Santiago, Intendencia de Santiago, Capitanía General de Chile, Imperio Español. Allí se casa con Juana de Urra y Díaz, natural de Santiago y fallecida hacia 1805. (19) Tuvieron 10 hijos de los que fueron varones los tres mayores: José Manuel, José Joaquín y Pedro de la Puente y Urra. Los siete hijos restantes fueron todas mujeres: Magdalena, Antonia, Juana, Teresa, María Francisca, Ana María y Josefa de la Puente y Urra. Todas, salvo Teresa y Ana María estaban casadas y todos en Santiago. Resumiendo, hubo un total de nueve balmasedanos que, entre 1753 y 1786, pertenecieron a este Consulado de Cádiz; entre ellos dos Asúnsolo y Azuela; otros dos Heros (José Antonio y Juan Bautista) y los ya citados Marure, Fernández del Campo y Villar; además de Mella y Llano. 8.6.- Los Bienes de difuntos - Joseph FERNÁNDEZ del CAMPO HERNÁIZ, nacido en Balmaseda un 26 de Enero de 1753. Era Sargento mayor de las Islas Marianas cuando falleció con solo 30 años; fue en Binondo, Islas Filipinas, en el año de 1783. Antes había hecho testamento y por eso en 1787 se hicieron Autos sobre sus bienes siendo los herederos sus padres Juan Fernández del Campo y Teresa Hernaiz. (20) - José Antonio DE LOS HEROS, con fecha 26 de Abril de 1776, presenta Expediente de información y Licencia de Pasajero a Indias, como mercader y vecino de Cádiz donde pertenecía al Consulado de Mercaderes, con el nº 1.405, en el año 1776. Quería partir para Nueva España y aparece en el A.G.I. (21) Suponemos que debió de regresar, aunque desconocemos la fecha. Sí consta que murió en Cádiz en 1787, dejando Testamento (22). Con esta fecha aparece en el - 179 - A.G.I., en la Base de Bienes de Difuntos, el Auto sobre los bienes de José Antonio de los Heros, natural de Balmaseda, hijo de José de los Heros y de María Antonia Manzanal, difunto en Cádiz. NOTAS (1).- CARRASCO GONZÁLEZ, Guadalupe. “Comerciantes y Casas de Negocios en Cádiz (16501700)” Universidad de Cádiz 1997. (2).- RAVINA MARTÍN, Manuel “Vascos en Cádiz. Una nueva fuente para su estudio”. Boletín de la R.S.B.A.P, Tomo 39, número 3-4. Año 1983. pp. 593 - 607. (3).- MARTÍNEZ DEL CERRO GONZÁLEZ, Victoria E. “Una comunidad de comerciantes: navarros y vascos en Cádiz. (Segunda mitad del siglo XVIII)”. Junta de Andalucía. Centro de Estudios Sevillanos. Sevilla 2006. (4).- GARCÍA FUENTES,L. “El Comercio español con América. 1650-1700.” Sevilla. Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1980. p.86. Es sabido que buena parte de la burguesía comercial andaluza de la época es de origen vasco. (5).- Documentos de Archivo Privado. Fondos de la Correspondencia Familiar de los Antuñano de Balmaseda. Cartas de varias fechas del siglo XIX. (6).- BUSTOS RODRÍGUEZ, M. “El Consulado de Cargadores a Indias: 1700-1830”. Universidad de Cádiz, 2017. (7).- SOTO, Fernando de: “Las Cargadoras de Indias hasta 1812”. Cádiz, 2017. ZARZA RONDÓN, Gloria de los Ángeles. “Mujer y Comercio Americano en Cádiz a finales del siglo XVIII”. Universidad de Cádiz, Dep. Historia Moderna, 2012. (8).- RUIZ RIVERA, J.B., “El Consulado de Cádiz. Matrícula de Comerciantes: 1730-1823”. Diputación de Cádiz, 1988. 350 pp. (9).- GÓMEZ PRIETO, J. “El eje Bizkaia - Sevilla / Cádiz - América. El papel de los Encartados en la Emigración y el Comercio con América: SS. XVI al XIX”. Beca “Los Vascos y América”. 1992. Inédito. (10).- Lorenzo de la Azuela y Velasco y Lorenzo de la Azuela y Santa María son en realidad la misma persona. Velasco era el segundo apellido de Bartolomé de la Azuela y Velasco, su padre. Santa María era el primer apellido de su madre, Santiaga de Santa María. Fue bautizado el 1 de octubre de 1705 en San Severino de Balmaseda. (11).- GÓMEZ PRIETO, J. “El eje Bizkaia - Sevilla / Cádiz - América...” op.cit. (12).- PÉREZ LEÓN, Jorge “La fuerza del origen y los mecanismos de integración social de los vascos en el Perú”. XV Congreso Intern. de Americanistas. Bilbao 2012. (13).- DOMÍNGUEZ ORTÍZ, A. “Las clases privilegiadas en la España del Antiguo Régimen”. Prólogo. Madrid 1973. (14).- FUERO VIEJO DE VIZCAYA, Año 1526. Tít. I, Ley XIII. (15).- LAFARGA A. “Vizcaya. Informaciones de Vizcainías, Nobleza y Genealogías”. Diputación de Vizcaya. Bilbao 1975. pp. 13-27. (16).- ZARZA RONDÓN, Gloria de los Angeles “Mujer y Comercio Americano...”.- op.cit. p.69. (17).- Archivo Histórico de Protocolos de Cádiz (A.H.P.C.) Not. 11. Protocolo Notarial 2190. Demanda de Divorcio. 1793. (18).- https://ocultismocadiz3000.blogspot.com.es/2017/03/las-cargadoras-de-indias-hasta-1812.html (19).- A.H.E.B.: Manuel de… y también en “es.geneanet.org”. (20 ).- “Bienes de difuntos: José FERNÁNDEZ del CAMPO HERNAIZ”, en (A.G.I.) Archivo Ge- - 180 - neral de Indias. ES.41091.AGI/10.5.11.692//CONTRATACION,5685,N.2. Año 1783. (21 ).- “Bienes de difuntos: José Antonio DE LOS HEROS” en Archivo General de Indias (A.G.I.) ES.41091.AGI/10.42.3.316/CONTRATACIÓN,5521,N.171 Año 1776. (22).- A.G.I., CONTRATACIÓN, 5702, N. 4 Año 1787. - 181 - - 182 - Capítulo 9 CARGOS Y FUNCIONARIADO EN AMÉRICA: SIGLOS XVIII Y XIX Fueron los vascos quienes fundaron las principales ciudades que conformaron la red urbana del lado noroccidental de la Nueva España, entre ellas Guadalajara, Zacatecas, Sombrerete, Durango, San Luis Potosí y algunas poblaciones de Sinaloa, Chihuahua y Nuevo México. En este amplísimo territorio descubrieron e iniciaron la explotación de las zonas mineras, fundaron mayorazgos, difundieron sus cultos religiosos y emprendieron otros esfuerzos para afianzar la presencia de la Corona de Castilla. En estas primeras empresas destacaron los hermanos Oñate, los Ibarra, los Zaldívar, Rodrigo del Río de Loza y Francisco de Urdiñola, entre otros, quienes, sin lugar a dudas, fueron los pioneros de la colonización en esta región y los fundadores de importantes estirpes. Por haber sido conquistadores y pobladores sobresalientes, los vascos obtuvieron cargos públicos de primer nivel, encomiendas y mercedes reales cercanas a las principales fundaciones. Además de esas regalías que obtuvieron como recompensa, los buenos matrimonios que concertaron desde un principio fueron determinantes para consolidar su situación. Las uniones matrimoniales, la adquisición de la tierra, los privilegios adquiridos y el control que ejercieron los vascos notables, fueron delineando regiones de influencia, las cuales mantuvieron controladas por varias generaciones. - 183 - 9.1.- Los vascos en México Al concluir el siglo XVI, Guadalajara, Zacatecas, Durango y el sur de Sinaloa -en donde se localizaba el complejo minero de Copala/Moloya/El Rosario-, se habían consolidado como núcleos de pobladores de origen vasco. En estas cuatro jurisdicciones, los miembros de origen vascongado ya habían logrado tejer estrechas redes familiares que se prolongaban hasta Nuevo México, y construir grandes latifundios y empresas mineras que fueron la base de su poder. (1) Los vascos que obtuvieron éxito en la Nueva España se afiliaron a la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, poco después de haber sido fundada. Se calcula que entre 1771 y 1793 se inscribieron alrededor de medio millar de socios. De los que radicaban en Guadalajara 21 aparecen matriculados en los registros, 36 residían en Zacatecas, Fresnillo y Sombrerete, 7 en Durango y 1 en Sonora. Cuando menos los de Guadalajara eran, en su mayoría, personajes ilustrados que compartían las preocupaciones, las aspiraciones y las inquietudes del siglo de las luces, en cuyas bibliotecas se encontraba, entre otros libros, la obra de Manuel de Larramendi, “El Arte de la lengua vascongada”, publicada en Salamanca en 1729. Los vascos más poderosos e influyentes de Guadalajara celebraron una junta en el Convento de San Francisco el 3 de julio de 1774, con licencia de la Audiencia y del obispo Antonio Alcalde, para fundar una cofradía dedicada al culto de la virgen de Aránzazu con el propósito de estrechar los lazos de solidaridad, ayudarse mutuamente y fortalecer su identidad. Quien se echó a cuestas la tarea de agrupar y mantener unidos a los nacidos en las provincias vascongadas y a sus descendientes, fue Tomás Basauri, un vasco criollo. El hecho de que haya sido un americano el convocante para construir una capilla dedicada a la Virgen de los vascos, indica que la tradición asociativa de este grupo estaba bien arraigada, aún entre los nacidos en el Nuevo Mundo. (2) En las primeras décadas del siglo XVIII, el vizcaíno Esteban de Arreburu había hecho construir una capilla a Nuestra Señora de Aránzazu, a un lado del templo de Nuestra Señora del Pilar, a la que acudieron los vascos hasta que se edificó la del convento de San Francisco. En 1742, Matías de la Mota Padilla, autor de la obra “Historia del reino de la Nueva Galicia en la América septentrional”, observó que la devoción a las imágenes del Pilar y Aránzazu se había extendido notablemente, y que los vecinos les celebraban novenarios y festividades. Disponemos de otros datos que dan cuenta de que el culto a la Virgen de Aránza- 184 - zu se había difundido, incluso, a los centros mineros: una mina del Real de Mezquital del Oro que se explotaba en la década de los cuarenta, llevaba su nombre; en las jurisdicciones de Tequila y Badiraguato, Sinaloa, encontramos otras minas llamadas Aránzazu. En este último lugar el propietario era Miguel de Irigoyen. También el nombre de la patrona de los vascos fue impuesto a algunas embarcaciones. Como ya se dijo, una de las fragatas que partieron de San Blas a las Californias y Alaska en las postrimerías del siglo XVIII para reconocer los límites entre las posesiones de España e Inglaterra, orgullosamente llevaba el nombre de Nuestra Señora de Aránzazu. (3) Si en el año 1612 se había fundado la Cofradia de Nª. Sª. de Aránzazu en Lima, en 1681 se fundó la del mismo nombre en México. La finalidad de esta Cofradía de la Virgen de Aránzazu era muy clara: unir a los originarios de las provincias vascongadas para buscar su bienestar; por consiguiente, los requisitos para ser cofrades eran limitantes: se requería ser nativo o descendiente de los territorios vasco-navarros y tener limpieza de sangre. ¿Pueden interpretarse estas condiciones como una muestra de exclusivismo étnico? El empleo de conceptos como “nación” y “beneficio exclusivo” o reservado exclusivamente para este grupo, apuntan en ese sentido. Sea como sea, esta cofradía es, por otro lado, una manifestación del poder de los vascos y una evidencia de la exclusividad que compartían. (4) Nª Sª de Aránzazu en Lima - 185 - El análisis del comportamiento de estas familias indica que desde que se establecieron en la región noroccidental de lo que hoy es México, buscaron unirse para promover y defender sus intereses frente al poder real, representado por el Virrey; que trataron de conservar y difundir algunos elementos de su cultura, y que procuraron mantenerse ligados con sus lugares de origen, como ya se ha dicho. Muchos vascos que vivieron en las ciudades noroccidentales, por ejemplo, fundaron capellanías en el sitio donde habían nacido y dejaron legados para sus parientes que vivían en las provincias vascas. Su alto grado de cohesión y su espíritu solidario son dos elementos sustantivos que destacan la idea de grupo, del nosotros frente a los otros. En el siglo XIX los empresarios nacionales y extranjeros invirtieron fuertes sumas de dinero en diversas actividades, a pesar de la inestabilidad política. En Guadalajara, por ejemplo, hubo un grupo empresarial que se alió en diferentes momentos con militares y con alguno de los bandos políticos que se disputaban el poder, para facilitar la realización de sus negocios. En este complejo periodo destacó el vizcaíno encartado Francisco Martínez-Negrete, cuya fuerza económica mantuvieron sus descendientes hasta el siglo XX. Además de él, los vascos que residieron en esta ciudad fueron inversionistas destacados y sobresalieron en otras actividades. (5) Según todo lo anterior, se puede decir que la presencia vasca en México hunde sus raíces hasta el siglo XVI. Ejemplos de esa impronta son las ciudades fundadas ya mencionadas, entre ellas, Guadalajara; la construcción de innumerables edificios públicos y privados, laicos y religiosos, que recuerdan el poderío de los vascos; los cultos de la Virgen de Aránzazu y de San Ignacio de Loyola; los numerosos apellidos que provienen de las provincias vascongadas; y, finalmente, la cultura empresarial que difundieron desde esa centuria. (6) En suma, en el noroeste mexicano, como en otras regiones del país, los vascos dejaron una huella imborrable. Los estudios recientes nos revelan que la comunidad vasca tuvo más preferencia por la Nueva España que por otro reino americano, por su enorme riqueza minera y por el lucrativo comercio que se estableció con las Filipinas desde el puerto de Acapulco, y con España a través de Veracruz. A las ciudades con vocación mercantil, a los puertos y a los centros mineros arribaron durante los siglos XVI, XVII, XVIII y parte del XIX, centenares de vascos en busca de la fortuna. Ahí construyeron sus nuevos hogares, afrontaron múltiples adversidades para realizar su sueño y ahí descansan en paz. (7) - 186 - 9.2.- Los Alcaldes “ad Honorem” de Balmaseda Es evidente la gran influencia política que los vascos tenían en América, y entre ellos los vizcaínos, controlando desde cargos de responsabilidad una gran parte de la estructura administrativa española. Por eso no es extraño que el Ayuntamiento de Balmaseda, en reconocimiento a su prestigio -y quizás también en agradecimiento público- se decidiera a conceder el Título de Alcaldes Honorarios de la villa, a los balmasedanos más destacados. (8) AÑO ALCALDE AD HONOREM CARGO 1669 1670 1671 1742 1788 1792 1794 1796 1797 1798 1799 D. Diego Machón de Ahedo D. Bartolomé del Sabugal D. Sebastián de Allende Salazar D. Gregorio del Portillo D. José de Urrutia D. Agustín García D. José de Zumalabe D. Felipe de los Heros Asúnsolo D. Nicolás Fdez. del Campo D. Manuel de los Heros Asúnsolo D. Nicolás de Antuñano - 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1815 1816 1817 1818 1819 1820 Marqués de los Llanos D. Manuel del Villar y Gorosabel D. Nicolás Fdez. y Mallo D. Celestino Ortíz de la Riba D. José R. de Antuñano y Terreros D. Joaquín de Asúnsolo y Azuela D. Juan Elguezabal y Machín D. Francisco de Santiago y S. Pelayo D. Francisco de Retes y Heros D. Ramón de Basualdo y Villa D. F. Javier Telechea y Llona D. Martín de los Heros D. Domingo Regoyos y Achocarro D. Andrés de Villa y Miranda Brigadier Cap. Artillería Tte. Coronel Ejército Real Aduana Gobernador Corte Corte Com. Caballería - LUGAR RESIDENCIA Puebla Perú Indias Caracas Indias La Guayra Madrid Cádiz Jalapa Indias Madrid Vélez-Rubio Puebla Cádiz Puebla Chile Chihuahua México D.F. Lima Madrid Madrid Madrid México Fuente: Archivo Municipal de Balmaseda A.M.B. - Libros de Decretos. Elaboración propia. Ver http://www.balmasedahistoria.com - 187 - Era este un título simbólico, de carácter honorífico, que no llevaba implícito el ejercicio del cargo asignado y por supuesto sin retribución alguna. Su única contrapartida era defender el nombre de la villa y velar por sus intereses materiales o espirituales en la medida de lo posible. El cuadro resume los Alcaldes “Ad Honorem” nombrados por el municipio entre los años 1669 a 1820, que fueron un total de 25. Por Centurias, 3 Alcaldes “ad Honorem” fueron nombrados en el siglo XVII, 8 lo fueron en el XVIII y 14 en el siglo XIX. Geográficamente encontramos que de los 25 designados, 9 residían en España, cinco de ellos en Madrid y 3 en Andalucía. En América residían 11, de los cuales 2 en Perú, 2 en Venezuela (Caracas y La Guayra), y 7 en México. Estos últimos, los más numerosos, residían 3 en Puebla, 2 en México capital, uno en Jalapa y otro en Chihuahua. En cuanto a los Cargos que detentaban, llama la atención que la mitad de los nominados fueran militares de graduación. Si atendemos a las épocas de nombramiento: • Desde 1788 a 1792 se otorgó la distinción 5 años seguidos. • Entre 1796 y 1807 también se concedió todos los años, así como entre 1815 y 1820. • Ninguno más se dio a partir de 1821. Relaciones de méritos y servicios de los vascos en el Archivo General de Indias: A.G.I. Como las mismas palabras “méritos y servicios” expresan, consisten éstas en la exposición de servicios prestados al Rey y a la Corona en los diversos cargos u oficios, en campañas militares, bien de tierra o mar, en títulos adquiridos en las Universidades o en servicio de la Iglesia. Quien conozca la organización y administración social de la vida española del siglo XVI y siguientes y sus instituciones, puede imaginar acertadamente un campo muy vasto y variado. Con estas exposiciones se pretendía acceder a un oficio, a un título, la obtención de un favor, un puesto más elevado, un hábito, etc. así como la ayuda a la resolución de la pobreza y miseria a las que muchos, en sus servicios no recompensados, habían llegado por diversas circunstancias. Estas relaciones se enviaban a la Secretaría del Consejo y Cámara de Indias de - 188 - las diversas Negociaciones de Nueva España o del Perú, Secretaría de Guerra de Indias o Secretaría de Guerra de Parte de Tierra o de la Mar. Muchas eran copias de las Relaciones originales que quedaban en las secretarías mencionadas, constando día, mes y año. (9) El Consejo de Indias nació en 1524. A fines del siglo XVII estaba formado por un Presidente, un Gran Canciller, ocho Consejeros letrados, un Fiscal y dos Secretarios; uno que se encargaba de los negocios del Perú y otro de los de la Nueva España. Los asuntos y problemas militares de América incumbían al Consejo, teniendo así funciones militares, pero éstas pasaron luego a la Junta de Guerra de las Indias, formada por el Presidente del Consejo y cuatro Consejeros de Guerra. Todos los asuntos que trataba el Consejo eran de carácter secreto, y las resoluciones, mediante “consultas”, se elevaban al Rey, que decidía. De estas Relaciones de Méritos y Servicios de los vascos en el Archivo General de Indias, hemos extraído las correspondientes a balmasedanos o incluso hijos o nietos de balmasedanos, que ejercieron cargos relacionados con América, en las diversas facetas de Cargos Públicos, Cargos Eclesiásticos y Cargos Militares. 9.3.- Los Cargos Públicos Con el paso del tiempo, varios balmasedanos llegaron a destacar en Altos Cargos de las Instituciones y la Administración colonial, dando con ello lustre a su tierra natal. Veamos a los más significativos por orden cronológico: • Francisco de BALMASEDA, escribano de cámara de su Majestad en el Consejo Real de las Indias dice “que sirve a más de 32 años en la secretaría del Consejo y 12 años sirviendo los dos oficios de Gobernación y Justicia juntos por ausencia en enfermedad y muerte de Ochoa de Luyando, que se halla pobre y con derecho a una escribanía en las minas de Pachuca en Nueva España”. Fue nombrado para este último cargo en el año 1580. (10) • Francisco de SOPANDO MOLLINEDO, Caballero de la Orden de Calatrava, que en 1598 era el Secretario del Consejo de Indias. (11) - Juan Joseph de SALZEDO fue Gobernador de la Isla de Trinidad, en el Caribe, entre los años 1746 al 1752. La Provincia de Trinidad se había creado en 1525 y en 1596 pasó a formar parte de la Provincia de Guayana, siendo supervisada por la Real Audiencia de Santo Domingo. Desde 1739 formó parte del recién creado Virreinato de Nueva Granada bajo la supervisión de la Audiencia de Bogotá. A partir de 1797 pasó al dominio de la corona británica. (12) - 189 - • Diego de URRUTIA Y DE LOS LLAMOS, hijo de Pedro de Urrutia y de Casilda de Los Llamos, nació en Balmaseda el 12 de Julio de 1562, siendo bautizado en S. Severino. En su Relación de Méritos expone que: “Sirvió en la Armada mas de 40 años, habiendo estado a las órdenes del Marqués de Santa Cruz, en la famosa expedición del año 1583, contra franceses y portugueses que se negaban a reconocer la autoridad de Felipe II, ya rey de Portugal desde el año 1580 sobre las Islas Azores. Sirvió luego a las órdenes de Juan Núñez de Recalde que era General de Galeras. En 1587, preparándose ya la“Armada Invencible”, trabajó en el apresto de la armada que el Adelantado de Castilla trasladó a Lisboa. Desde 1588 sirvió en la flota de Nueva España, primero a las órdenes de D. Sancho Pardo, como capitán y en 1595 con el general Juan de Escalante y Mendoza; muerto el cual en navegación hacia Cartagena de Indias, le sucedió en la plaza de Almirante. Con una constante actividad prestó, en diversos puestos, eminentes servicios durante su larga vida militar. En 1607 seguía como Almirante de la flota de Tierra Firme. En el Juicio de Residencia no se le encontró cargo alguno. A este Juicio de Residencia en el derecho indiano, se sometían obligatoriamente todos los que cesaban en un desempeño público. En 1614 había solicitado un hábito de Caballero de la Orden de Santiago, al tiempo que reclamaba el sueldo que había ganado como Almirante, tras los ya citados mas de 40 años. Murió de avanzada edad, fundó una capellanía y está enterrado en la Capilla del Cristo de la Misericordia de San Severino. (13) • Andrés de BALMASEDA, era miembro del Cabildo de la ciudad de México, donde adquirió el oficio en 1622. Había servido antes en diversas alcaldías mayores y era, probablemente, descendiente de Gabriel de Balmaseda, mercader que pasó al N.E. de Nueva España y que radicaba allí desde 1568. Puede que fuese además allegado de los Balmaseda que hacia aquellos mismos años, actuaban en el comercio sevillano. (14) • Francisco de HERBOSO y LUZA nació en Lima en Marzo de 1679. Era hijo de Francisco de Herboso y Ochoa de Asúnsolo, Caballero de la Orden de Santiago, nacido en Balmaseda y bautizado el 23 de octubre de 1639; y de la dama limeña Antonia de Luza. Francisco sirvió con grado de Capitán en el presidio de Valdivia, Chile. Entró en la carrera burocrática desempeñándose como Contador Real Mayor del Tribunal de Cuentas, Consejero honorario de Hacienda y en 1715, Presidente de la Audiencia de Charcas, Bolivia, Alto Perú. Falleció en Chuquisaca, Bolivia, el 14 de julio de 1733. Era suegro de Matías de Astoraica, Contador Real. - 190 - • Joseph Antonio de ARECHE y ZORNOZA, nacido en Balmaseda en 1728 y bautizado el 5 de Agosto, era hijo de Marcos Areche Puente y de Ángeles de Fuentes Santurce y Zornoza. Se licenció en bachiller en 1751. Desde 1752 fue miembro de la Junta de gobierno del Colegio de Santa Catalina de los Verdes de la Universidad de Alcalá de Henares. Se licenció y doctoró en dicha Universidad en derecho canónico en 1756. Opositó a esa cátedra en 1759 y fue suplente varias veces. (15) Fue designado por Carlos III Oidor de la Audiencia de Manila el 14 de julio de 1765, cargo que no llegó a ocupar aunque partió de Cádiz en 1767 hacia su destino. Pero aún en inicio de camino para Filipinas, fue requerido por el virrey de México para ocupar la vacante de la Fiscalía del Crimen de su Audiencia. El trabajo de Areche ganó su estima rápidamente y un año después los ministros solicitaron al monarca que fuera nombrado de forma permanente (13 de noviembre de 1767). Retrato de Areche y Licencia de Embarque con 2 criados, ropa y libros 1765 Areche ascendió a Fiscal de la Real Audiencia el 17 de enero de 1774 y causó una buena impresión a José de Gálvez durante su visita a la Nueva España, por su laboriosidad y disciplina. Apoyaba el reformismo borbónico, lo cual le acarreó maniobras subterráneas como la denuncia repetida de estar en posesión de libros prohibidos, incluidos la Enciclopedia de Diderot y los “nefandos” libros de Voltaire. - 191 - Fue miembro de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País a la que ofreció diversas donaciones, entre ellas una pepita de platino de tres onzas del Perú. Cuando Gálvez fue designado Secretario de Estado para las Indias (1776), nombró a Areche visitador general del Virreinato del Perú, Chile y Provincias del Río de la Plata, y simultáneamente, miembro del Consejo de Indias. Algo después era admitido en la orden de Carlos III, como caballero pensionista. Areche quiso llevar a cabo las reformas encomendadas por Carlos III para modernizar el gobierno de Indias pero chocó, como era frecuente, con el poder virreinal, en este caso la semi soberanía del navarro Manuel de Guirior, y con la extrema dificultad de la compleja sociedad peruana. Nombrado visitador general por Real Cédula del 11 de marzo de 1776, llegó a Lima el 14 de junio de 1777. Su visita fue áspera y concitó la malquerencia de la burguesía criolla -en especial funcionarios, mercaderes, plateros y hacendados-, que puso como escudo el poder virreinal. Guirior escribió a la Metrópoli en 1779 indicando que “no conviene tener un jefe tan autorizado dentro de unas provincias tan distantes como éstas”. Se enfrentó a una serie de motines, entre los cuales, el más importante fue la sublevación el 4 de noviembre de 1780 del cacique de Tungasuca, en la región de Cuzco, José Gabriel Condorcanqui, conocido como Tupac Amaru, que ayudó a aplastar. Pese a ello, debido a su impopularidad, cayó en la desgracia de Gálvez por lo que fue llamado a la metrópoli en 1781. Volvió a desempeñar su puesto en el Consejo de Indias y el 27 de mayo de 1789, tras la muerte de Gálvez, recibió la jubilación forzosa como ministro, con sólo un tercio de su sueldo y destierro de la Corte. Lleno de amargura, se retiró a la villa de Bilbao. Sólo el 23 de mayo de 1794 fueron atendidos sus amargos memoriales y se levantó el destierro, percibiendo media paga. Falleció en Bilbao el 28 de octubre de 1798. (16) • Andrés Mariano de la QUINTANA, bachiller en Filosofia y en las Facultades de Canones y Leyes. Abogado de la Real Audiencia de las Provincias de la Nueva España. Era hijo de Juan de la Quintana, natural de Balmaseda en las Encartaciones del Señorío de Vizcaya . Vecino y Alcalde ordinario provincial de la Hermandad de Antequera, y de Petronila Ortes de Velasco, natural de Antequera. Nieto por línea paterna de Martín Ortes de Velasco, así mismo natural de la villa de Balmaseda, caballero de Calatrava, Corregidor teniente de Capitán general y Alcalde ordinario que fue de la ciudad de Antequera. Andrés Mariano era por tanto criollo de primera generación. (17) - 192 - 9.4.- Los Cargos Eclesiásticos Son cinco los balmasedanos o criollos balmasedanos, que hemos encontrado en la Relación de Méritos y Servicios, ejerciendo cargos eclesiásticos en América. Uno en Cuba, uno en Perú, uno en Guatemala y dos en Antequera de Oaxaca, en la Nueva España, hoy México. • Julián de BALMASEDA, clérigo-presbítero del obispado de Cuba y tenencia de cura de la iglesia parroquial de la ciudad de La Habana. En 1648 era teniente y estuvo presente en el contagio de la ciudad en 1649 (18). Hijo de Agustín Hurtado de Balmaseda y de Ana de Cartagena y Leiva, natural de la isla de Jamaica. Siendo su padre Alcalde y Procurador General de esta isla. Información hecha en La Habana en 1658. (19) • Miguel de LABARRIETA, licenciado, cura de la Doctrina de Soraya; Vicario y juez eclesiástico; Comisario de la Santa Cruzada de la Provincia de Aymaraes, en el obispado de Cuzco. Criollo, natural de la ciudad de Lima, donde nació en 1668; colegial de aquella ciudad, bachiller y licenciado en cánones. Hijo del capitán Nicolás de Labarrieta y Zumalabe, Caballero de la Orden de Santiago, natural de Balmaseda; su madre fue Sebastiana de Medrano y Salazar. Nieto por línea paterna de Agustín de Labarrieta y de Sebastiana de Zumalabe. • Juan Joseph ORTES DE VELASCO, bachiller, examinador sinodal del obispado de Oaxaca y cura del Sagrario de la Iglesia Catedral de Antequera en Nueva España. Estudió en el Colegio de la Compañía de Jesús de Antequera. Era hijo de Martín Ortes de Velasco -caballero de la Orden de Calatrava, natural de Balmaseda- y María Ruiz de Torres, vecina de Antequera. Año 1749. (20) • Pedro de Alcántara de la QUINTANA, doctor canónigo de merced de la Catedral de Antequera de Oaxaca en la Nueva España. Criollo natural de esta ciudad. Hijo de Juan de la Quintana y Heros -natural de Balmaseda (donde nació en 1676) y Alcalde ordinario que fue de Antequera- y D.ª Petronila Ortes de Velasco, natural de ella; nieto de Juan de la Quintana y María de los Heros y Llanos, vecinos de Balmaseda y por la materna también oriundo de la misma villa. Aporta libro de genealogía. Pedro de Alcántara fue Abogado de la Real Audiencia de la Nueva España, catedrático de Filosofía, examinador sinodal. Relación de Méritos de 1748 y 1749. Era hermano del ya citado Andrés Mariano de la Quintana. (21) • Joaquín de los LLAMOS, que en 1767 era Beneficiado en la ciudad de Guatemala y al mismo tiempo ejercía de Comisario de la Santa Inquisición en Gua- 193 - temala. Tenía una sobrina de 30 años en Balmaseda, Mariana de Villarprego y los Llamos, que profesó como novicia en el Convento de Santa Clara, con una dote de 1.000 pesos de a 20 reales, dados por su citado tío. El envío lo efectuó su hermano Francisco Javier, que desde 1756 vivía y servía en la casa de su tío el Comisario Llamos en Guatemala. (22) 9.5.- Los Cargos Militares A través de las Relaciones de Méritos y Servicios encontramos a tres balmasedanos y un criollo del mismo origen, ejerciendo Cargos Militares en América, algunos de ellos de gran importancia, tanto en el Ejército como en la Marina, así como en los presidios o baluartes fronterizos de defensa, amparo y pacificación territorial. • Joaquín Pablo de VEDIA Y LA QUADRA, nacido en Balmaseda el 30 de Julio de 1731. Fue el Coronel de los Reales Ejércitos, que pasó al Río de la Plata en 1761, como Oficial de la expedición que contra los portugueses comandaba el entonces Gobernador y Capitán General de Buenos Aires, Pedro de Cevallos. No obstante su juventud, se distinguió en la toma de la Colonia del Sacramento y en la reconquista de la Provincia de Río Grande, así como también en la ocupación de los fuertes de Santa Teresa, de San Miguel y de la Villa de San Pedro, en la mencionada Provincia de Río Grande. (23) Se radicó en Montevideo (Uruguay), donde fue Alcalde y Gobernador de Armas en 1766. Falleció en esta ciudad el 19 de Agosto de 1773. Había contraído matrimonio en la capital uruguaya el 12 de Febrero de 1763 con María Teresa Ramallo, natural de Buenos Aires (hija de Vicente Ramallo, natural de Galicia, y de María Antonia García de Orcaxo), siendo padres de Lorenzo Antonio de Vedia y Ramallo. • Lorenzo Antonio de VEDIA Y RAMALLO, nacido en Montevideo el 10 de agosto de 1765, tuvo por profesión la milicia. A comienzos del año 1820 ascendió a Teniente Coronel del Ejército y ese mismo año, el 6 de abril, fue nombrado Jefe Político de Vizcaya, título dado entonces a los Gobernadores Civiles, en sustitución de D. Antonio Leonardo de Letona. Viviendo en Bilbao, atendía los bienes que había heredado del Mayorazgo de los Vedia en Balmaseda. Los Vedia eran una familia grande y numerosa, por lo que la acumulación de propiedades con el paso de los años se efectuó rápidamente. En 1793, el mayorazgo en poder de Lorenzo Antonio tiene por administrador en Balmaseda a Rafael Asúnsolo. Como muestra en 1796, percibió unas rentas por valor de 7.527,20 Reales de vellón, - 194 - provenientes de 9 casas, 3 caserías, 2 pisos, 3 bodegas, 5 huertas y 8 parrales. Era el segundo mayorazgo en rentas y propiedades en la villa detrás del de Ortes de Velasco. (24) Montevideo en el siglo XVIII. Por Carlos Menck Freire Casó en Bilbao el 19 de octubre de 1800, con Magdalena de Goossens y Ponce de León, por lo que emparentó con familias de comerciantes y rentistas de la capital bilbaína. De este enlace nació Enrique de Vedia y Goossens escritor y diplomático, Jefe Político (Gobernador Civil) de diferentes provincias, Secretario de la Gobernación del Reino. Fue también Cónsul de España en Liverpool y Jerusalén, donde le sorprendió la muerte en 1863 cuando preparaba su regreso. (25) • Manuel de la AZUELA Y CORTÁZAR, gobernador interino de las Provincias de Sonora y Sinaloa en la Nueva España, había nacido en Balmaseda en 1732, siendo hijo de Francisco de la Azuela Mollinedo y de Baltasara Cortazar. Muy joven llegó a Nueva España (actual México), pasando en seguida a la región septentrional del virreinato. El 1 de enero de 1763 obtuvo plaza de alférez de la Compañía Presidial de Horcasitas y 16 días después ascendió a teniente con motivo del fallecimiento del teniente Antonio Sánchez, muerto por los apaches en acción de guerra. Este grado le daba el carácter de segundo jefe de la expresada unidad, y a la salida del capitán Tienda de Cuervo quedó con el mando de ella, hasta el 20 de junio siguiente, en que se presentó el teniente coronel Pineda. En 1767 aplacó a los indios mayos que se habían alborotado, acompañó al padre Gil de Bernabé a la fundación de la misión Carrizal, y el gobernador de Sonora y Sinaloa, Coronel Mateo Sastré, lo nombró su teniente. Al ocurrir el deceso de - 195 - éste asumió el mando político y militar de las Provincias el 15 de marzo de 1773, y lo conservó hasta fines de mayo siguiente en que recibió orden del virrey de Nueva España de entregar el gobierno al capitán Bernardo de Urrea. Durante su corta gestión destituyó al teniente general de los Álamos, don Juan Agustín de Iriarte. Presidio dibujado por José de Urrutia hacia 1769. Fuente: ub.edu Posteriormente formó parte de la “Expedición Sonora” que encabezó el coronel Domingo Elizondo, encargado de perseguir y someter a las tribus rebeldes, y se distinguió por su valor en diversas acciones de armas, y por la actividad con que persiguió a los apaches en numerosas expediciones. En 1778 ascendió a capitán y se le dio el mando de la Compañía de Fronteras en lugar del capitán Vildósola y en su hoja de servicios constan las siguientes notas: “Aplicación mucha. Conducta buena. Valor conocido.” En el año 1787 era Capitán de Caballería en el presidio de San Bernardino de Fronteras en Sonora. En 1788 fue comisionado por el comandante general de Provincias Internas para recoger a los apaches prisioneros, que había tomado el teniente coronel Esteban Echegaray, en una expedición que había llevado hasta el río Gila, para conducirlos al presidio de Janos y de allí a la Villa de Chihuahua. (26) - 196 - Desempeñó el mando de la Compañía de Fronteras hasta 1790, año en que fue substituido por el capitán Mata y Viñolas. Cierto es que era casi imprescindible ser oriundo del País Vasco para trabajar en los Presidios, ya que en el siglo XVIII, los presidios de Fronteras fueron dirigidos por capitanes de origen vasco. Es el caso de Manuel de la Azuela, que dirigió el Presidio de San Miguel de Horcasitas, en esta época. Es interesante saber que Presidium es un vocablo latino que significa “protección y defensa” y eran las Fortalezas ubicadas en las zonas de frontera, que permitían combatir a los indios hostiles. En este lugar eran habituales los encuentros con los apaches que Azuela debía de sosegar. Era miembro de la R.S.B.A.P. de Chihuahua desde el año 1779. Falleció en el año 1790 en la frontera de Sonora a los 57 años de edad. • Joaquín de ASÚNSOLO Y LA AZUELA, bautizado en Balmaseda el 5 de enero de 1758. Era hijo de Joaquín Lorenzo de Asúnsolo y de María Antonia de la Azuela que eran primos y cuyo divorcio hemos comentado en el capÍtulo anterior. En 1797 se encontraba en el Puerto de Guayaquil, como Capitán de Fragata. Ante la necesidad de reforzar este puerto sobre el Río Guayas, el 21 de Febrero de 1805, el Virrey Marqués de Avilés, le autorizó el gasto de 1.087 pesos en la fabricación de un bote para la Capitanía, que se fabricó en el Astillero de Guayaquil, especializado en la construcción de los navíos de la Armada Virreinal. Era este el mayor astillero que había en las Indias, según testimonio de Jorge Juan, ingeniero naval y científico español que midió la longitud del meridiano terrestre demostrando que la Tierra está achatada en los polos. (27) Sin duda por su valía fue ascendido a Gobernador de Chile. Precisamente por desempeñar este cargo, en 1805, se le hizo Alcalde ad Honorem de la Villa de Balmaseda. Ver 9.2 de este capítulo. • Vicente Ignacio de ZUMALABE, nació en Balmaseda el 3 de agosto de 1735, siendo bautizado en S. Severino. Fueron sus padres Luis Antonio de Zumalave y María Antonia Jaureguibeitia. Estuvo 11 años en la Armada de guardia marina y llegó a ser Alférez de Navío. Hacia 1770, pide la alcaldía mayor de Mechoacán, Teutíla ó la de S. Felipe y S. Miguel del distrito de la Audiencia de México. También la de Guagotenango y Totonicapa en Guatemala . 9.6.- Dos personajes en América Me quiero referir, antes de terminar este capítulo, a dos personajes nacidos en Balmaseda y muy famosos en su época. Los he tratado sucintamente porque su vida tendrá una mejor exposición en mi próximo libro de “Balmaseda, Cuna de - 197 - Ilustres”. Estuvieron en América un tiempo y por ello he querido citar sus andanzas en aquellos territorios. • José de URRUTIA Y LAS CASAS, nació en La Herrera/Zalla, casi en la linde con Balmaseda (Vizcaya), el 16 de noviembre de 1739. Era el segundo hijo de Feliciano de Urrutia y Zamitiz y de María Agustina de Las Casas y La Cuadra. Su familia era una de las más ilustres del Señorío de Vizcaya; el padre, oficial del Ejército, era el décimo Señor del Mayorazgo de Urrutia; la madre, era sobrinanieta de Sebastián de La Cuadra, marqués de Villarías y Secretario de Estado y del Despacho del rey Felipe V. Realizó los estudios de Latinidad en Balmaseda con mucho aprovechamiento y, con quince años cumplidos, ingresó de cadete (6 de abril de 1755) en el Regimiento de Infantería de Murcia, que estaba de guarnición en Pamplona. Durante al menos tres años se seguía, en la “Academia Regimental”, un programa de estudios muy completo: Educación Militar, Formación Moral, Instrucción Militar, Aritmética, Geometría, Fortificación, Artillería, Ortografía y Geografía e Historia de España. El cadete Urrutia debió de destacar en los estudios porque tres años después (16 de febrero de 1758) alcanzó el grado de subteniente. En el último trimestre de 1759, recién llegado a España su nuevo rey, Carlos III, Urrutia remitió la solicitud de ingreso en la Academia Militar Superior. Un mes antes de iniciarse el primer curso (enero de 1760) se incorporó a la guarnición de Barcelona para realizar los trámites previos a su admisión. Se estudiaban cuatro cursos de nueve meses cada uno, sin solución de continuidad. El 23 de abril de 1763 la dirección de aquel centro le entregó el certificado de aprovechamiento que había obtenido al finalizar los estudios. Al mando del capitán general Juan de Villalba y Angulo la flota española zarpó de esta ciudad el 4 de septiembre de aquel mismo año. Dos meses después Urrutia desembarcó en el puerto de Veracruz. Uno de los generales que habían acompañado a Juan de Villalba, el mariscal de campo Cayetano Pignateli, marqués de Rubí, recibió la orden del Rey (agosto de 1765) de reconocer todos los presidios de la frontera, revistar las compañías de Infantería que las guarnecían y proponer, a la vista de su situación, las medidas más convenientes que mejorasen la defensa de aquél territorio. El virrey, marqués de Croix, que acababa de suceder al marqués de Cruilles, designó al subteniente Urrutia para formar parte de esta comisión, en calidad de “ingeniero delineador”. (28) - 198 - Por su parte, el Rey había nombrado directamente al capitán ingeniero Nicolás Lafora para acompañar al marqués de Rubí como “ingeniero ordinario”. Se trataba de una expedición que debía recorrer casi tres mil leguas. En la primavera de 1766 salieron de Zacatecas con dirección a Durango, Chihuahua, El Paso, etc. Dos años después finalizaron su recorrido. El informe del marqués de Rubí, muy detallado, ocupó casi noventa páginas y cuando lo entregó en la Corte llevaba incluidas las cuatro hojas del “Mapa que comprende la frontera de los dominios del Rey en América Septentrional” y los planos de veintiún presidios, todos ellos delineados por Urrutia, que ya había sido ascendido al empleo de teniente. Por el buen trabajo realizado, Urrutia no regresó a España con su regimiento pues el Virrey le retuvo durante un año para que continuara con sus labores cartográficas. En este tiempo Urrutia confeccionó planos de diversos puntos de la costa occidental y del interior del territorio. En la primavera de 1769 se autorizó su regreso a España. Llegó a La Coruña en agosto y se trasladó a la Corte donde entregó correspondencia del virrey. Como consecuencia de un informe de dicha autoridad sobre el trabajo realizado por Urrutia, el secretario de Indias le encargó la confección de más copias de los planos realizados. En julio de 1770, por sus méritos, fue ascendido a capitán “graduado”. Almirante don José de Urrutia y las Casas. Auñamendi Eusko Ikaskuntza. Jamás regresó a América pues guerreó en Canarias, Menorca y Gibraltar. Recorrió varios países europeos, y ayudó a Rusia, frente a Turquía, en el sitio de - 199 - Crimea. En 1791 ya era coronel. Y en 1795, tras la Guerra de la Convención francesa, llegó a Capitán General. El genial pintor Francisco de Goya, realizó en 1798 un magnifico retrato del General Urrutia que se expone en el Museo del Prado de Madrid. La pintura le representa en actitud de mando, vistiendo el uniforme de campaña de Capitán General. Fue soltero toda su vida y murió el 1 de marzo de 1803 en Madrid, siendo enterrado en La Almudena. (29) • Ramón GIL DE LA CUADRA Y RUBIO, nació en Balmaseda el 8 de Julio de 1774 y llegó a ser político, ministro y diplomático. Era hijo de Joaquín Gil Cuadra, administrador de la Aduana de Valmaseda, y Vicenta Rubio de Berriz Urbina. Su nombre aparece citado de formas muy diversas. En el Bautismo era Gil Rubio; pero él firmaba tanto Ramón de la Quadra, como Ramón Gil de la Quadra o Ramón Gil de la Cuadra. Se tienen noticias de la existencia de al menos dos hermanos; Francisco, nacido en Gijón, que fue canónigo de Solsona (1833) y Burgos (1843); y Severina, nacida en Balmaseda, que contrajo matrimonio con Pedro de Alcántara de Espínola. En su partida de defunción se señala que murió soltero, aunque algunos autores le atribuyen la paternidad de un hijo en América. Ramón Gil de la Cuadra y Rubio Figuraba en el pasaporte (23 de noviembre de 1787) de su tío Pedro José Soriano, teniente letrado y asesor del Corregimiento e Intendencia de la provincia de Guanajuato, casado con una hermana de su madre, quien se dirigía a su destino - 200 - acompañado de su familia y de su sobrino Ramón Gil. Se señala que tras finalizar su formación universitaria viajó por diversas colonias españolas (América y Filipinas) y por la India inglesa. Algunos autores indican que participó en la comisión encargada de estudiar los límites entre las colonias y Estados Unidos. El 8 de agosto de 1810 fue nombrado oficial supernumerario de la Secretaría de Estado de Hacienda de Indias, puesto que un año más tarde (23 de octubre de 1811) recibió en propiedad. En 1812 se le trasladó a la nueva cartera de Gobernación de Ultramar. Murió en Madrid el 11 de Enero de 1860, a los 86 años. Redactó: “La Carta Esférica de una Parte de la Costa Septentrional y Meridional de la Isla de Cuba desde Punta Icacos y Cayo de Piedras hasta el Cabo San Antonio, con la Isla de Pinos y Cayos adyacentes”. La Habana, Dirección Hidrográfica, 1837. (30) NOTAS (1).- OLVEDA LEGASPI, J. “Los vascos en el Noroccidente de México. Siglos XVI- XVIII”. El Colegio de Jalisco, Jalisco, 1998. 197 pp. (2).- OLVEDA LEGASPI, J. “Los vascos en...”. op. cit. Ver ponencia en www.vascosmexico.com (3).- RODRÍGUEZ - SALA M.L. “De San Blas a la Alta California. Los viajes y diarios de Juan Joseph Pérez Hernández”. Editorial UNAM. Año 2006. 300 pp. Fecha en página 37. (4).- OLVEDA LEGASPI, J. “La cofradía de la Virgen de Aránzazu”. Zapopan, El Colegio de Jalisco-Instituto Ignacio Dávila Garibi, 1999. (5).- LIZAMA SILVA,G. “Llamarse Martínez-Negrete. Familia, redes y economías en Guadalajara, México. Siglo XIX”. El Colegio de Michoacán. Año 2014. 394 pp. (6).- En el capítulo 15 hablamos de varios balmasedanos como Cosca en Güimas; Hernández Gorrita, Mendía y Quintana en Mazatlán. (7).- OLVEDA LEGASPI, J. Ver ponencia op.cit. (8).- GÓMEZ PRIETO,J. “Emigrantes, Indianos y Fundadores”. En “Balmaseda, una historia local”. Diputación Foral de Bizkaia. Año 1991. pp. 57 a 72. (9).- GARMENDIA ARRUABARRENA, José. Diccionario biográfico vasco: “Méritos, servicios y bienes de los vascos en el Archivo General de Indias”. http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/ vasconia/vas12/12009332.pdf (10).- A.G.I. Signatura: GUADALAJARA, 230, L.1, F.136R-137R. Comprende dos Cédulas y una Provisión: Real Cédula a los oficiales de la Casa de la Contratación, para que den licencia a Francisco de Balmaseda, para pasar a Indias con un mozo (extracto). 1557-11-30 Valladolid. Real Cédula a la Audiencia de Guadalajara para que, siendo hábil para el oficio, reciba como escribano del juzgado de las minas de Avino a la persona designada por Francisco de Gálvez y Francisco de Balmaseda. Real Provisión a Alonso de Cisneros, nombrándole registrador y canciller de la Audiencia de Guadalajara, por muerte de Francisco Ortiz, por designación de Francisco de Balmaseda, escribano de cámara del Consejo de Indias. (11).- DE LOS HEROS, Martín. “Historia de Valmaseda”. Edición La Gran Enciclopedia Vasca. Bilbao 1978. Tomo II. p. 500. - 201 - (12).- GÓMEZ PRIETO, J. “Emigrantes…” Op. cit. (13).- DE LOS HEROS, M, op. cit., Tomo II, pp 500 y 519. Ver también “Juro a favor de Diego Urrutia”. Archivo: ES.47161.AGS/2.13.2.3//CME,589,24. Primera mitad del siglo XVII. Archivo General de Simancas. Título de la unidad: “Copia de carta de Diego de Urrutia, gobernador de Porto Longone, a Carlos Ardia, secretario de la embajada de España en Génova, sobre las medidas convenientes ante la amenaza de la Armada francesa en Italia: noticias sobre los movimientos de dicha Armada”. Archivo General de Simancas (A.G.S.) Signatura: EST,LEG,3601,52. Ver también ES.28079.AHN/1.1.13.8.4//OM-CABALLEROS_SANTIAGO,Exp.8362 Pruebas para la concesión del Título de Caballero de la Orden de Santiago de Diego de Urrutia de los Llanos, natural de Balmaseda. 1625 Consejo de Órdenes (España). (14).- MARTÍNEZ SALAZAR, A. “Los Vascos en México” pp. 104. Gobierno Vasco. Año 1992 (15).- ES.41091.AGI/10.42.3.303//CONTRATACIÓN,5509,N.3,R.22. 14 – 4 1766. Expediente de información y licencia de pasajero a indias de José Antonio de Areche (y Zornoza), oidor de la Audiencia de Manila, natural de Balmaseda, hijo de Marcos de Areche y de Ángela de las Fuentes, a Nueva España, con los siguientes criados: - Francisco Antonio Vizcaya, natural de Balmaseda, hijo de Severino Vizcaya y de Ana María Quintana. - Miguel de Azaña, natural de Illescas, hijo de Juan de Azaña y de Isabel Madrigal. - “Licencias de pasajeros, criados, ropa y libros a Areche”. ES.41091.AGI/23.6.131//FILIPINAS,343,L.12,F.361R-362R A.G.I. “Nombramiento de oidor de Manila a José Antonio de Areche”. Signatura: FILIPINAS,343,L.12,F.342V-347R. Real Provisión concediendo título de Oidor del Número de la Audiencia de Manila a José Antonio de Areche y Zornoza. 1765-7-14 Madrid. Certificación de méritos del Doctor José Antonio de Areche Zornoza, natural de Valmaseda, colegial huésped de Santa Catalina Mártir de los Verdes y opositor a las cátedras de leyes y cánones de la universidad de Alcalá. (Alcalá, 10 de junio de 1764). Comprende Fol.292-293v. (16).-http://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/eu/areche-zornoza-jose-de/ar-143237/ (17).- A.G.I., Indiferente General 169, 257 y 1508. (18).- Primer contagio de fiebre amarilla en La Habana. 1649. Gran Epidemia. ver LÓPEZ SÁNCHEZ, J. Investigador de la ACC. Universidad Virtual de Salud de Cuba. Año 2011. (19).- Consultar en A.G.I. “MÉRITOS: Julián de Balmaseda”. ES.41091.AGI/23.15.189// INDIFERENTE,195,N.38. 25 de Junio de 1659. (20).- Título de la unidad: “MÉRITOS: Juan José Ortés de Velasco” ES.41091.AGI/23.15.227// INDIFERENTE,233,N.29. 29 de octubre de 1749. Contiene 1748-07-06. Antequera de Oaxaca. Testimonio de diversos títulos y licencias a favor del bachiller Juan José Ortés de Velasco. -1749-10-29. Minuta de relación de méritos y servicios. -S.F. Petición de Diego Luis de Velasco con Relación de méritos y servicios del bachiller Diego Luis de Velasco de 29 de octubre de 1732. (21).- “MÉRITOS: Pedro Alcántara de la Quintana”. ES.41091.AGI/23.15.230// INDIFERENTE,236,N.11. ES.41091.AGI/23.15.226//INDIFERENTE,232,N.39 Contiene: Año 1748-10-05. Antequera. Certificado de partida de bautismo de Pedro Alcántara de Quintana. - Año 1748-10-05. Antequera. Certificación títulos y méritos del doctor Pedro Alcántara de Quintana. Año 1749-08-29. Testimonio de Real Provisión y nombramiento de cura y beneficio de San Matías Xalatlaco. (22).- GÓMEZ PRIETO, J. “Vida y economía del Monasterio de Santa Clara de Balmaseda: 1666- - 202 - 1984”. Letras de Deusto, nº extra 1988, pp.245-255. (23).- http://www.euskalnet.net/laviana/gen_bascas/vedia.htm (24).- GÓMEZ PRIETO, J. “La propiedad en Balmaseda en la segunda mitad del siglo XVIII”. Revista Letras de Deusto, Vol. 16, Nº 36. Sep-Dic. 1986. p.84. U. de Deusto. (25).- A.H.E.B. Balmaseda. Parroquia de San Severino. Libro de Bautizados nº 18. folio 186. Consultar en GÓMEZ PRIETO, J. “Las memorias de Vedia”. Colección Malseda I. Ayto. de Balmaseda 1995. pp. 2-111. (26).- ALMADA, F. R.: “Diccionario de Historia, Geografía y Biografía Sonorenses” (Cuarta Edición). Hermosillo. Gobierno del Estado de Sonora, Instituto Sonorense de Cultura. Año 2010. (27).- SÁNCHEZ BRAVO, Mariano. “La decadencia de nuestros astilleros coloniales”. Ver en https://www.pressreader.com/ecuador/memorias. (28).- http://dbe.rah.es/biografias/26516/jose-de-urrutia-y-las-casas (29).- GARMENDIA ARRUABARRENA, José. “Diccionario .. op.cit.”. Ver en A.G.I., I.G., 171 y 173. (30).- RIVAS SABATER, Natalio. “Apuntes para una Biografía de Ramón Gil de la Cuadra”. Ed. Propia. Mad 2008. 70 pp. - 203 - - 204 - PARTE QUINTA Pioneros de la Técnica y la Industria de México Capítulo 10 JUAN DE LA GRANJA Y LA CREACIÓN DEL TELÉGRAFO EN MÉXICO Capítulo 11 ESTEBAN DE ANTUÑANO Y LA INDUSTRIA TEXTIL MEXICANA - 205 - - 206 - Capítulo 10 JUAN DE LA GRANJA Y LA CREACIÓN DEL TELÉGRAFO EN MÉXICO Juan de la Granja. Retrato al óleo por Pelegrín Clavé - 207 - Entre tantos balmasedanos en América, fundadores, benefactores, funcionarios, religiosos, militares, emprendedores, comerciantes, etc. hay uno que va a destacar en un campo específico y distinto: el de la innovación técnica. Juan de la Granja, fue estudiante de Comercio en Madrid y sin duda había participado en el negocio de sus padres que eran industriales del hierro en la villa. Ante una situación política adversa, decidió exiliarse en América, en la Nueva España, hoy México, y allí conformó una vida nueva, por el camino de lo que hoy podemos llamar la tecnología. Tuvo una vida rica en trabajo, en amigos, en relaciones y en negocios. De la Granja intentó realizar sus planes en varios países, antes de recalar en la República mexicana. Y al final su nombre ha quedado unido indefectiblemente a la historia tecnológica, pero también política, de México. Su vida, sus aventuras y sus cartas comerciales, bien merecen una obra particular que con el tiempo saldrá a la luz. Este personaje, a pesar de haber nacido en España, de donde no salió hasta los 29 años de edad, se convirtió en una de las personalidades más importantes e influyentes que hubo en México durante las décadas de los años 1830 y 1840. Entre las muchísimas empresas que llevó a cabo, Juan de la Granja será reconocido por ser el impulsor e introductor del Telégrafo Magnético en México, un avance que modernizó el país azteca y lo metió de lleno en la nueva era de las telecomunicaciones. La historia del telégrafo en México empieza con Juan de la Granja, que jugó un carácter protagonista a mediados del siglo XIX, y tal como reza el epitafio de su tumba en 1853, fue: “El primero que estableció en la República el telégrafo electromagnético”. 10.1.- Juan de la GRANJA: sus inicios Según su biógrafo Luis Castillo Ledón, Juan de la Granja habría nacido en la villa vizcaína de Balmaseda un 24 de Junio del año 1785 y presumiblemente fue bautizado en su parroquia de San Severino. Estos datos son repetidos una y otra vez por todos sus biógrafos, si bien su ficha de bautismo no aparece en ninguno de los libros parroquiales consultados. (1) Siguiendo a su biógrafo, Castillo Ledón, sus padres eran dueños de una fundición de hierro dulce en Balmaseda y tenían un buen nivel económico, por lo que pudieron darle una buena formación, que habría de comenzar por estudiar Comercio en Madrid. En realidad, de su infancia y vida en sus primeros años en Balmaseda sabemos muy poco, por no decir nada. - 208 - A pesar de contar con los recursos para llevar una buena vida y educación normal, se mudó a Madrid a la edad de quince años, decidido a convertirse en comerciante. Allí permaneció, incluso durante la invasión francesa; pero cuando la situación política en 1814, con el regreso de Fernando VII, se le hizo insostenible, decidió exiliarse a América -a los 29 años- a donde llegó por el puerto mexicano de Veracruz. (2) Ya en la capital azteca se propuso desarrollar su instinto de negociante e instaló un comercio, con tanto éxito que las actividades mercantiles le llevaron por todo el país y por los Estados Unidos. Además, para que sus empresas fueran protegidas por México en sus negociaciones con los Estados Unidos, pidió y recibió la nacionalidad mexicana. En los siguientes años su vida fue un constante ir y venir por la frontera de Río Grande, ya que tampoco eran buenos tiempos en México, con el estallido de la Guerra de Independencia contra España en 1810. Por ello se traslada a EE.UU, desde donde regresará a México capital en 1820. Apenas permaneció un año aquí pues la independencia mexicana de 1821 le obligaría a exiliarse de nuevo en el país vecino del norte. Su excelente don de gentes le ayudó a la hora de relacionarse rápidamente con influyentes personas que le facilitaron las cosas en el momento de instalarse cómodamente en su nueva nación de acogida. Pero la inestabilidad política del país a causa de la Guerra de Independencia propició que no terminasen de salir a flote los negocios puestos en marcha por De la Granja. Además, al negarse España a reconocer la Independencia de México, los súbditos de la Corona que habitaban en suelo mexicano se vieron en una situación difícil. De tal manera que en diciembre de 1827 el Congreso Mexicano decretó la expulsión de los españoles que hubieran llegado al país después de 1821. (3) 10.2.- Juan de la Granja en los Estados Unidos Desde el puerto de Tampico se embarcó para Nueva York, ciudad donde se instaló. Allí, se dio cuenta de la hostilidad que existía por parte de los norteamericanos hacia el colectivo hispano. A mediados de la década de 1820, monta una imprenta y una librería propias en idioma español, en la capital neoyorquina. En agosto de 1838 pone en marcha el primer periódico escrito íntegramente en español que se publicó en Estados Unidos, “El Noticioso de Ambos Mundos”, con el que tratará de defender los intereses tanto españoles como mexicanos. Rápidamente, y gracias a sus mordaces artículos y editoriales, se ganó una enor- 209 - me reputación dentro de la sociedad hispanoparlante, con la que ayudó enormemente a los exiliados españoles que arribaban desde México. Por sus servicios a la nación mexicana fue nombrado Cónsul General de México en los Estados Unidos el año 1842, de donde regresaría nuevamente cuatro años más tarde, debido al deterioro de las relaciones entre ambos países por causa de la cuestión de Texas. El motivo no fue otro que la invasión por parte del vecino del norte, del territorio mexicano de Texas y la consiguiente ruptura de relaciones diplomáticas en 1846. De la Granja, entonces, se ve obligado a abandonar los Estados Unidos en noviembre de ése año, regresando de nuevo a México en enero de 1847. El Presidente en funciones, Valentín Gómez Farias, pide a De la Granja que publique un manifiesto sobre la guerra contra Estados Unidos, para concienciar a la población, el cual esboza, pero nunca publica como tal, ante su descontento por la situación en México, que describe así en su epistolario: ... “nadie puede concebir un desconcierto tan espantoso de ideas como el que reina en éste país. Aquí ni hay gobierno, ni quien sepa gobernar, ni quién entienda, ni quiera entender los verdaderos intereses nacionales, ni hay más que caos. El que quiere manda y el que quiere obedece. Es una anarquía mansa...”. (4) Su importante influencia en las esferas más destacadas de la sociedad hispana en Norteamérica le abrió multitud de puertas, recibiendo un gran número de propuestas de negocios en los que participar. Pero uno de los proyectos que más le tentó fue introducirse en política, viajando hasta el Estado de Jalisco y siendo elegido diputado por esta circunscripción, tras adquirir la nacionalidad mexicana. Juan de la Granja, ya como diputado en 1848 y 1849, mantenía amistad con varios conservadores como José María Gutiérrez Estrada, quien, como Lucas Alamán, sostenía que el país necesitaba una monarquía para eliminar las continuas guerras internas y así poder gobernar en paz a un país de enorme potencial. Debido a su cargo, a Juan de la Granja le tocó vivir muy de cerca el conflicto entre Estados Unidos y México, que por su gran interés, vamos a explicar someramente a continuación. El conflicto territorial entre México y Estados Unidos 1846-1848 Lo cierto es que México estaba profundamente arruinado, empobrecido por los 11 años de guerra que desembocaron en su Independencia (1810 - 1821). Con el objetivo de mejorar su economía, el gobierno impulsó la colonización de los vastos territorios del norte; entre ellos las Californias (Baja y Alta), Nuevo México y Texas. - 210 - Para ello, permitiría vender cantidades de terreno a bajo precio, a crédito y con exención de impuestos y de aduanas por cinco años, a todo extranjero que quisiera convertirse en ciudadano mexicano y se comprometiera a acatar las leyes del país. Como consecuencia de ello, un gran número de colonos procedentes de otros países, se asentaron en las fértiles planicies de Texas y se convirtieron en ciudadanos legales; entre ellos, lógicamente, una multitud de estadounidenses. Así, por cada mexicano llegó a haber por aquél entonces ocho angloparlantes. El conflicto armado se inició por las pretensiones expansionistas de los Estados Unidos, cuyo primer paso fue la creación de la República de Texas -a la que el gobierno mexicano consideraba un territorio rebelde que podía reconquistar-, sobre una parte del espacio de Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua y Nuevo México. A este hecho, se sumaba la demanda de las indemnizaciones al gobierno mexicano, por los daños causados en Texas durante la guerra de independencia, de ese antiguo territorio coahuilense. (5) - 211 - Todo ello, añadiendo los intereses estadounidenses en adquirir los territorios de Alta California y Nuevo México, en gran parte por el descubrimiento de considerables yacimientos de oro, provocó la invasión del territorio mexicano por parte del ejército de EE.UU. y la consiguiente conflagración entre ambos países. La Guerra no terminó con la victoria de Estados Unidos y la firma del Tratado de Guadalupe-Hidalgo, oficialmente llamado “Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América”. El refrendo del Tratado tuvo lugar el 2 de febrero de 1848, y con él, lo que hoy son California, Nevada, Utah, Nuevo México y Texas -todos ellos actuales estados de los Estados Unidos de Norteamérica- dejaron de ser territorio mexicano. Y también lo fueron partes de Arizona, Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. El resultado final: México perdió más de la mitad de su territorio, que pasó a manos de los Estados Unidos. Además, se estableció el río Bravo o río Grande como la línea divisoria entre Texas y México y este río formó la definitiva frontera entre México y los Estados Unidos de América. (6) Birreinato de Nueva España en 1800 - 212 - Así era México antes de la guerra y así quedó tras la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo 10.3.- El telégrafo en México: instalación y evolución Al regreso de Nueva York, Juan de la Granja se instala en Querétaro, nueva capital de la nación, y sigue dedicándose al comercio, en tanto que es nombrado Diputado por Jalisco en el Congreso Nacional de 1848. Allí conoció a Lucas Alamán, y también fue allí donde vio la oportunidad de poner en marcha su proyecto tecnológico. Por decreto del 10 de mayo de 1849, se le otorgó a Juan de la Granja la primera concesión en exclusiva para que, con una subvención de 2.500 pesos (fijada extraoficialmente), estableciera los primeros telégrafos, con el plan de unir en una primera línea México D.F. con el puerto de Veracruz en el Golfo de México y ambos con Acapulco, en la costa del Pacífico. (7) Fue en Nueva York donde Juan de la Granja, había presenciado la puesta en operación de la primera línea telegráfica en el mundo, lo que despertó en él un enorme interés por llevar tan novedoso y útil medio de comunicación a México. Y como buen comerciante, enseguida advirtió los beneficios que tal servicio habría de dar a México y la posibilidad, para él, de realizar un buen negocio. Comenzó a abrir pequeños comercios de librerías e imprentas, para los que consiguió que se le adjudicara la concesión en exclusiva para la explotación del telégrafo cuya instalación de líneas impulsó e invirtió todo su capital. Antes de la aparición del telégrafo, las diligencias y el ferrocarril permitieron concebir el territorio de una manera distinta, ya que con cada uno de ellos era - 213 - posible lograr comunicaciones más rápidas, así como transportar personas o mercancías a sitios más lejanos en menos tiempo. No obstante, la verdadera velocidad de transmisión de la información se alcanzó con la llegada del telégrafo a mediados del siglo XIX. El telégrafo es la primera tecnología que se implementó de manera intensa, económica y políticamente, en el territorio nacional y es un claro ejemplo de cómo con ello, el país cambió a un nuevo orden espacial y abandonó otro. Con la aparición del telégrafo se aceleró no solo la transmisión de información sino también la vida social de los mexicanos de esa época. Asimismo, permitió una modernización del Estado, hubo un incremento de la actividad económica y política, además de que revolucionó las telecomunicaciones y la manera de concebir el territorio y cómo trabajar en él. A su llegada a México, Juan de la Granja ya sabía quiénes eran los proveedores de los aparatos y quiénes los estaban construyendo, lo que le decidió definitivamente a traer la red telegráfica. Aunque su interés principal era lograr comunicaciones desde México con los puertos de Europa y Asia, en un inicio sólo se pudo colocar la red telegráfica del puerto de Veracruz hasta la Ciudad de México. Así, se hizo una demostración pública enviando un telegrama entre el Palacio Nacional y el Colegio de Minería como queda constatado en el epitafio del mausoleo de Juan de la Granja: “El primero que estableció en la república el telégrafo electromagnético”. Fue casi un año después, cuando se inaugura por el presidente - 214 - Mariano Arista la primera línea telegráfica que comunicaba la Ciudad de México con el poblado de Nopalucan, hoy bautizado como Nopalucan de la Granja, en el Estado de Puebla. (8) El 5 de noviembre de 1851 se instaló el primer tendido de telégrafo en México en un tramo de 180 kilómetros. Y el 10 de noviembre se estableció la primera conexión. Tras comprobarse su perfecto y efectivo funcionamiento, el presidente del país, José Joaquín de Herrera, dio luz verde para la implantación de este nuevo medio de comunicación, siendo Mariano Arista, sucesor de Herrera en el cargo presidencial, quien un año después impulsaría férreamente la instalación de líneas telegráficas por las principales poblaciones del país. Juan de la Granja fue nombrado para el cargo de Gerente General de Telégrafos y su reputación en el país cada vez era mayor, siendo considerado como uno de los grandes impulsores hacia la modernidad que estaba teniendo México. La primera oficina de telégrafos en la capital mexicana, se instaló en la casa que hacía esquina de las calles de las Damas y San Felipe Neri, hoy de República de El Salvador y Bolívar respectivamente. Las personas se agolpaban a las puertas de la oficina para poder ver la magia de comunicarse a distancia por medio del extraño artefacto. Un empresario, Hermenegildo Villa Cosío, invirtió ciento cincuenta mil pesos para avanzar en las comunicaciones. Muy pronto, el 19 de mayo de 1852, quedaron unidas las ciudades de México y Veracruz, y después Orizaba, Córdoba, Puebla, Guanajuato y Morelia. En poco tiempo, todo el país se había enlazado por la red telegráfica y México entraba en una nueva era de magia y comunicación. Paulatinamente empezaron a cubrirse los puntos más importantes a lo largo del territorio nacional, hacia el noreste y noroeste; el primer contacto con la frontera de Estados Unidos ocurrió en 1873. Cabe destacar que en esos momentos también empezaba a tomar auge la comunicación de Nueva York y Boston con la capital Washington, a través de esta tecnología. En una primera etapa, el telégrafo fue reservado y controlado para empresas particulares; sin embargo para 1867 el gobierno liberal obtuvo el control de esta tecnología. Con esto llegó un crecimiento de la red, pero también un bajo rendimiento de la misma, que no fue reorganizada hasta 1891, con la creación de la Dirección General de Telégrafos y la Escuela de Telegrafía, ambos con el fin de mejorar este servicio. - 215 - Durante el llamado Porfiriato -el período histórico mexicano comprendido entre 1876 y 1911, durante el gobierno autoritario del general Porfirio Díaz-, las líneas telegráficas alcanzaron más de 40.000 kilómetros de longitud y contaba con más de 400 oficinas en todo el país, debido a la fuerte inversión extranjera por la que abogaba el mandatario. El telégrafo formó parte de las piezas clave durante el período revolucionario (1910-1917), e incluso para la organización del derrocamiento de Porfirio Díaz. El desarrollo del telégrafo en México fue impulsado por el presidente Porfirio Díaz para modernizar la nación. Permitió la inversión extranjera para desarrollar la industria minera, la petrolera, los ferrocarriles y también la telegrafía. El telégrafo fue el inicio del desarrollo de las telecomunicaciones, que habrían de traer la radio y el teléfono y muchos años después la televisión. - 216 - Además, conforme fue creciendo su red se definieron los espacios económicos más importantes y se reafirmó la centralidad de la Ciudad de México, ya que en ésta se concentró y consolidó el poder político y económico, lo que coincidió con un crecimiento demográfico y un auge urbano. De acuerdo con el historiador Héctor Mendoza Vargas, el telégrafo fue importante para que Porfirio Díaz permaneciera tantos años como presidente, pues fue el primer gobernante que ejerció el poder con base en la inmediatez de saber lo que ocurría en todo el país. De esta manera, a través de telegramas, era informado rápidamente de los problemas en las distintas regiones y, en consecuencia, podía tener mayor control. Como nunca antes en otra época, esta tecnología fue utilizada con fines de control y vigilancia social, pues para finales del siglo XIX ya existía una red que cubría regiones recónditas del país, desde donde se informaba a la Ciudad de México. En México, además, el telégrafo se inició al mismo tiempo que en Estados Unidos, España e Inglaterra. Esto permitió crear un nuevo orden espacial en el mundo y cambió la relación entre sociedades. Por tecnologías como el ferrocarril y el telégrafo la Ciudad de México se convirtió en el centro del país, ya que así la capital se comunicaba a todo el territorio nacional. A la muerte de Juan de la Granja en 1853, los accionistas de la empresa telegráfica nombran en 1854, como Director a Hermenegildo Villa Cosío, que además de ser el principal accionista fue el albacea de De la Granja, quien no dejó familia. Después los directores de la empresa serían Cayetano Rubio, Manuel J. de Llano y José de la Vega. La segunda línea telegráfica, nombrada “del interior”, que enlazaría la Ciudad de México con la de León, Guanajuato, se inicia a finales de 1853, que celebran las autoridades locales con el Gobernador Octaviano Muñoz-Ledo. Por su parte, William G. Stewart, compadre y socio de Juan de la Granja se vuelve contratista de líneas hacia El Bajío y el Norte. (9) Hacia 1867, después de la restauración de la República, el gobierno federal volvió a otorgar concesiones para el tendido y funcionamiento de líneas telegráficas a diversas empresas particulares y a los gobiernos de los estados. Para 1885 ya existían 15.570 km de líneas tendidas. - 217 - El 8 de diciembre de 1880 los telégrafos quedaron sujetos a la autoridad federal, con lo cual creció considerablemente la longitud de las líneas. En 1885 se creó la Dirección de Telégrafos Federales que regularizó el servicio en el país. En 1887 se inició el servicio internacional con Guatemala y en 1897 con Estados Unidos. A fines del siglo XIX se realizó la primera conferencia internacional entre México y Estados Unidos por medios telegráficos. El 28 de octubre de 1879 el Congreso de la Unión aprobó un contrato entre la compañía estadounidense Western Union y el gobierno mexicano, para tender un cable submarino de Veracruz a Estados Unidos, pasando por Tampico. El 10 de marzo de 1881 quedó inaugurada la línea telegráfica entre Veracruz, Tampico y Brownsville. En julio de 1882 se inició la comunicación por cable subterráneo entre Salina Cruz, en el estado de Oaxaca, y las repúblicas centro y sudamericanas. En 1898 la extensión de este tipo de líneas era aproximadamente de 2.200 kilómetros. 10.4.- En Memoria de Juan de la Granja El gran y decisivo paso de la instalación y evolución del telégrafo, en el que tan involucrado estuvo Juan de la Granja no pudo ser disfrutado durante demasiado tiempo por éste, pues falleció el 6 de marzo de 1853 aquejado de una pulmonía. El nombre de Juan de la Granja se ganó un lugar destacado en la Historia de México. Tras su fallecimiento, la población de Nopalucan pasó a llamarse Nopalucan de la Granja, en honor a tan insigne hombre. (10) EN ESTA CASA DE TACUBA 51 Y 53 ESQUINA CON ISABEL LA CATÓLICA VIVIÓ JUAN DE LA GRANJA (1785-1853), DIPLOMÁTICO Y EMPRESARIO, INTRODUCTOR DEL TELÉGRAFO EN MÉXICO. Se puede decir que Juan de la Granja fue uno de los cuatro vascos que más contribuyó a cambiar la historia del México contemporáneo. Y es cierto que se le ha recordado mucho y de distintas maneras, por ejemplo se ha conservado la Casa donde vivió el diplomático y empresario mucho tiempo. (11) Sus restos mortales se encuentran en el Panteón de San Fernando de la Ciudad de México, que es el cementerio dedicado a los héroes y personalidades del siglo XIX. Allí están también sepultados otros personajes ilustres como Benito Juárez García e Ignacio Zaragoza Seguín. - 218 - No abundan en el panteón esculturas de los difuntos, sino más bien obeliscos, lápidas y templos. Entre las excepciones, además de las de la tumba del citado presidente Benito Juárez, tal vez la mejor es la de Juan de la Granja. La escultura, de bella factura, le sitúa en actitud sedente y relajada. (12) Tumba de Juan de la Granja en el Museo - Cementerio Panteón de San Fernando de México. Foto de Gustavo Thomas En México es recordado por el desarrollo del telégrafo y en su epitafio se dice: “El primero que estableció en la República el telégrafo electromagnético”. En el frontal de la tumba hay un placa conmemorativa donde se puede leer lo siguiente: “El personal de Telégrafos Nacionales a la memoria del insigne Don Juan de la Granja México D.F. 5 nov. 1967” Sello Conmemorativo. Año 2000. Correos de México Con ocasión de cumplirse 150 años de la instalación telegráfica en México (1850 - 2000) el Estado mexicano editó un sello de Correos conmemorativo, con un valor de 150 pesos. El sello lleva la eifigie de Juan de la Granja junto a un aparato telegráfico, y en el fondo se percibe la cara de Thomas A. Edison. (13) - 219 - Museo de Telecomunicaciones de Nopalucan de la Granja. Recordemos que el lugar que recibió el primer mensaje de telégrafo en la nacion, fue Nopalucan, llamado a partir de entonces Nopalucan de la Granja en su honor; y en ella se encuentra el Museo Regional de Telecomunicaciones, ubicado precisamente en el edificio a donde llegó esta primera comunicación. Además en un parque municipal, se levanta una estatua erigida en honor de Juan de la Granja.(14) - 220 - El Museo Regional de Telecomunicaciones cuenta con dos salas de exhibición en la que se muestran aparatos de comunicación, radio y televisión que datan desde el año 1929 hasta la actualidad. Alberga los materiales, elementos, información y equipo necesario para descubrir el desarrollo de la telefonía, radiocomunicación, radiotelefonía, televisión y comunicación vía satélite en México, además de la galería de honor la cual muestra biografías de importantes científicos de los medios de comunicación, tales como Samuel Morse, André Marie Ampère, Thomas Alba Edison y Juan de la Granja. En 1991, pasados 140 años del citado acontecimiento, una Placa recuerda semejante evento en Nopalucan. (15) NOTAS (1).- CASTILLO LEDÓN, Luis. “Epistolario de Juan de la Granja”. México.1937. pp V .Tampoco aporta ningún vecino con este nombre en las Fogueraciones del siglo XVIII. (2).- GÓMEZ PRIETO, J. “Hijos ilustres de Balmaseda”. En “Balmaseda, una historia local” D.F.B. Dep. Cultura.1991. pp 85 - 96. (3).- http://www.elem.mx/obra/datos/206780. La Expulsión de los Españoles de México: 1821 1828. (4).- CASTILLO LEDÓN, Luis. op.cit. (5).http://tiempo.com.mx/noticia/85033Mexico_pierde_mitad_de_su_territorio_en_tratado_guadalupe_ocampo_30_de_mayo_1848_hoy_historia/1 (6).- https://muyeducativo.com/historia/tratado-de-guadalupe-hidalgo/ (7).- RUELAS, Ana Luz. “México y Estados Unidos en la revolución mundial de las Telecomunicaciones”. Univ. Nacional de México. Año 1990. (8).- “Semblanza histórica del Telégrafo al Satélite“ Secretaría de Comunicaciones y Transportes. México (9).- Ibidem. (10).- ROSAIN, Gorka: “Pioneros vascos del periodismo en el continente americano”. Euskonews y Media, nº 239. Enero 2004. (11).- https://www.cultura.gob.mx/turismocultural/destino_mes/cd_mexico/museos.html. http://turismoenpuebla.com/portal/art282/MuseoRegionaldeTelecomunicaciones.html (12).- https://jorgalbrtotranseunte.wordpress.com/tag/panteon-de-san-fernando/ (13).- Sello de Correos conmemorativo de Juan de la Granja. Fuente: Filostamps-wordpress (14).- Museo Telecomunicaciones Puebla. Foto: Placesmap.n (15).-https://www.gob.mx/telecomm/acciones-y-programas/museo-del-telegrafo-117516. El Panteón formó parte de un convento edificado en el siglo XVIII fundado por religiosos franciscanos que originalmente se establecieron en Querétaro. Al trasladarse a la Ciudad de México fundaron un Colegio de Propaganda Fide en el hospicio de San Fernando. Con las Leyes de Reforma una parte del convento fue derribado en 1860, aunque se conservaron la iglesia y el panteón donde descansan los restos de hombres ilustres como Benito Juárez, el último personaje inhumado ahí. En el 2006 el Gobierno de la Ciudad publicó un acuerdo en la Gaceta Oficial del Distrito Federal para crear el Museo Panteón de San Fernando, adscrito a la Secretaría de Cultura a cargo de su administración y del impulso de su programa cultural. - 221 - - 222 - Capítulo 11 ESTEBAN DE ANTUÑANO Y LA INDUSTRIA TEXTIL MEXICANA ESTEBAN DE ANTUÑANO.- Una figura relevante en los inicios de la industrialización de México. - 223 - Estevan de Antuñano (él siempre lo escribía con V) fue un industrial de Puebla de Zaragoza, o simplemente Puebla, en el Estado méxicano de Puebla, que establece en el decenio de 1830 importantes fábricas de hilados y tejidos de algodón en México, con telares automáticos tipo Arkwright, fabricados en los Estados Unidos. Antuñano transforma con ello la antigua manufactura textil colonial. Es un personaje visionario de la economía manufacturera en México, que además propone que se construyan en el país las principales herramientas y se realicen las reparaciones de máquinas necesarias. Publica, por otra parte, diversas obras de pensamiento sobre la industria en México y propuestas varias sobre la economía y la política. La monumental ciudad de Puebla tiene dedicados un bulevar y una estatua a este preclaro hijo suyo. 11.1.- Esteban de ANTUÑANO, retazos de su vida Esteban Domingo Inocencio Antuñano Rodríguez nació en Veracruz, Estado de Veracruz, el 26 de Diciembre de 1792, siendo bautizado en la iglesia de la Asunción. Era el cuarto hijo de un acaudalado emigrante vizcaíno, José Anselmo Antonio de Antuñano Fernández del Campo, bautizado en Balmaseda el 10 de enero de 1751, pulpero o comerciante al por menor, y de su esposa Juana Josefa Rodríguez, de origen criollo, con la que se casa en 1787. Tuvo Esteban tres hermanos: José Francisco (1787), Agustín (1788) y Teodoro (1791) siendo él, el más pequeño de los cuatro. (1) Su padre, que no pertenecía a la rama acaudalada de los Antuñano, emigró a América, y se instaló en Veracruz, donde en poco tiempo llegó a poseer varias casas. Su pulpería estaba ubicada en las afueras de la ciudad, en un terreno que era del Ayuntamiento. Con un tamaño considerable, le permitió comenzar una actividad comercial, y al mismo tiempo operar como comisario de barrio encargándose del cobro de las rentas para el Ayuntamiento. José Anselmo pudo acceder así a una movilidad social mayor que la existente en España en aquellos momentos. (2) El hijo primogénito de José Anselmo, y hermano mayor de Esteban, José Francisco, se hizo sacerdote y pasó a cumplir sus funciones en Puebla, donde falleció en 1850. Era hombre discreto que nunca quiso cargos eclesiásticos, pero que había conseguido entrar en el círculo de amistades importantes del patriciado poblano. Tras la muerte del segundo hijo de José Anselmo, Agustín, el tercer hijo, Teodoro, fue destinado por su padre, a sucederle en la dirección de la pulpería. - 224 - Con la sucesión en el negocio asegurada con Teodoro, y con un miembro en la iglesia, José Francisco, el último hijo, Esteban, podía alejarse de sus padres sin quebrantar el equilibrio familiar. Según Miguel Ángel Quintana, biógrafo de Esteban, fue enviado a Balmaseda con solo diez años, para recibir formación con un tío suyo, Miguel de Antuñano, con el que convivió durante 10 años. En la villa encartada sin duda conoció la industria vascongada, y es muy posible que Esteban se entusiasmase con los martinetes y molinos que en aquella época funcionaban en Balmaseda, entre ellos los de su familia. Desde 1795, Martín de Antuñano ferrero de profesión por tradición familiar, era el gerente del Martinete de la Carnicería, así como del Molino del Campo. El primero lo compartía con su hermano Joaquín y con Mª Josefa de Orrantia. (3) Al cabo de un tiempo, nuestro personaje se traslada a Inglaterra con el objeto de completar su educación, y allí entra en contacto con la naciente industria de las máquinas, que le dejará impresionado de por vida. Sin duda alguna, las fundiciones de hierro, el carbón mineral, las industrias laneras y algodoneras, la ganadería y otras agroindustrias dejaron en el joven una huella imborrable. Es también lógico pensar que en Inglaterra leyera los tratados de economía de François Quesnay y tomara contacto con las doctrinas de Adam Smith, que más tarde, trataría de poner en práctica en México. Allí también aprendió inglés y los usos del comercio internacional. En 1812 regresó a Veracruz donde comenzó a dedicarse al comercio, quizás influido por su padre y su suegro, que ya lo ejercían. Y para ello se asoció con Andrés Vallarino. Cuatro años después mudó su residencia a la ciudad de Puebla, encargándose de los negocios de su primo Antonio Pasalagua y de Lorenzo Carrera. El día 19 de Diciembre de 1818 contrajo matrimonio en Puebla, con Bárbara Ávalos y Varela, cuyo abuelo era un rico hacendado, dueño de numerosas propiedades en la región de Atlixco, Estado de Puebla. De hecho su abuelo, antiguo emigrante de La Coruña (España), al igual que su hijo Carlos, tío de Bárbara, eran almaceneros y consiguieron tener propiedades en aquella región. Esteban y Bárbara tuvieron diez hijos entre los años 1819 y 1840. Y ella tenía 6 hermanos. Desde luego fueron una familia numerosa. (4) Esteban fue contemporáneo de la “Casa de los Muñecos” de Puebla. Más adelante en dicha casa, tendría su “Almacén de Hilados” y fue precisamente allí donde falleció Antuñano en 1847. El conjunto es un extraordinario ejemplo de fachada ba- 225 - rroca poblana: en la base, lambrín de cantera gris; sobre éste, un tapetillo formado por ladrillos de arcilla roja y azulejos. Y lo más llamativo: formados con mosaico de azulejo, son las dieciséis figuras antropomorfas presentadas en un momento que detiene sus movimientos. Actualmente es la sede del Museo Universitario de la BUAP, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, siendo Patrimonio de la Humanidad al igual que el resto del casco antiguo de esta ciudad. (5) Puebla. La Casa de los Muñecos. Foto de Angulo 7 Para la década de 1820 encontramos a Antuñano plenamente integrado a la actividad económica y política de la ciudad de Puebla. En un manifiesto dirigido al Emperador Agustín de Iturbide, el 21 de agosto de 1821, informándole acerca de la instalación del nuevo Tribunal del Consulado de Puebla, aparece la firma del teniente Antuñano. El 11 de abril del año siguiente Antuñano figura entre los firmantes de un documento expedido por el ayuntamiento, exhortando a la población a cooperar en el avituallamiento de la Milicia Nacional. El 22 de diciembre de 1823 se signa el Acta de Federación del Estado Libre de la Puebla de los Ángeles y al pie aparece la rúbrica de Antuñano. (6) Prestó servicios militares en el Regimiento del Príncipe y, después de la Independencia, en la Milicia Republicana. Organizó en 1829 el Batallón del Comercio de Puebla, que comandó como jefe honorario, y en el que alcanzó el grado de coronel del Batallón 21 de la Milicia Nacional local. Al fin se retiró de la milicia. (7) Pero la actividad pública de Antuñano no se redujo a brindar apoyo al gobierno. Hacia 1830 se fundó en la ciudad de Puebla la Sociedad Patriótica para el Fo- 226 - mento de las Artes, ocupando nuestro personaje el cargo de tesorero dentro de la junta directiva. La nueva entidad era una sociedad por acciones, constituida con el fin de apoyar a los artesanos locales, mediante la introducción de herramientas y máquinas que sirvieran para incrementar la productividad, y reducir los costos de producción. Tres años después, Antuñano llegó a publicar algunas reflexiones sobre la necesidad de favorecer el desarrollo de las artes, las cuales podrían dar razón de su interés por participar en la Sociedad Patriótica. (8) En 1831 Antuñano adquirió por 1.000 pesos, 20 acciones de la Sociedad Patriótica, cediendo por dos años sus utilidades al hospicio de la capital poblana. Para entonces, estando en paz con el gobierno y con sus conciudadanos, Antuñano se entregó en cuerpo y alma a la edificación de su primera fábrica de hilados de algodón: “La Constancia Mexicana”. Para Antuñano resultaba imprescindible ocupar en actividades productivas a la gente ociosa y generar riqueza; por ello la asociación entre capital y trabajo era necesaria. El empleo alejaría a sectores amplios de la población de las revueltas políticas y desterraría del país “el pernicioso espíritu de partido”. Armado con estas convicciones Antuñano emprendió su labor industrial. 11.2.- “La Constancia Mexicana”: creación y desarrollo En su casa, tiempo antes de iniciar la construcción de su primera fábrica, el industrial en ciernes acondicionó un pequeño laboratorio experimental, con el objeto de analizar fibras, tinturas, materiales y artificios similares a los que conoció en España e Inglaterra. A mediados de 1831 Antuñano -en sociedad con Gumersindo Saviñón- comenzó la construcción de “La Constancia Mexicana”. También ese mismo año se creó una junta para promover la industrialización de las principales ciudades del país, pero las ideas eran tan utópicas, que parecían un sueño. …Esto hizo que sus iniciadores, con desaliento, terminaran abandonando la idea. En 1832 sufrió un atentado atribuible a sus ideas respecto a la relación obrero-patronal. Desplazó a los artesanos y difundió las ideas burguesas. Propuso medidas como crear Juntas Directivas de la industria; colonizar las costas; introducir nuevas especies animales y vegetales; recompensar a inventores; ampliar la infraestructura de comunicaciones; elaborar estadísticas y cartas geográficas; impedir el atesoramiento y la usura; combatir al contrabando; reducir días feriados; mejorar el sistema fiscal; impedir el consumo de alcohol; establecer la industria de bienes de producción; proteger la industria. Escribió peticiones, artículos y folletos. Pero Antuñano, resolvió emprender por sí solo el reto de establecer una Fábrica - 227 - dedicada a confeccionar hilados y tejidos de algodón; cortó sus relaciones comerciales de importación con Norteamérica y Europa y destinó todo su capital a la consecución del objetivo pensado. Para tal fin, ambos socios adquirieron una hacienda próxima a la ciudad y su condición de pioneros les permitió ubicarse en el lugar más propicio para aprovechar las aguas del río Atoyac, indispensables para el funcionamiento de las máquinas que proyectaban instalar. (9) Compró el Molino de Santo Domingo y comenzó a construir el edificio. Se vio entonces en la necesidad de recurrir al “Banco de Avío”, establecido por el ministro Lucas Alamán (10) y creado con el fin de estimular la industria. Con el nuevo financiamiento Antuñano mandó comprar a Estados Unidos la maquinaria de Arkwrigt de 3.840 husos. Cuenta como aún siendo considerado su proyecto absurdo e irrealizable, no abandonó la empresa y llegó a sufrir en unión de su numerosa familia, al grado de no contar a veces con lo indispensable para la subsistencia diaria. Intentó acelerar la remisión de la maquinaria, enviando a un empleado con la comisión de contratar operarios para las mismas. Se embarcó la maquinaria en Filadelfia en junio de 1833 y en agosto llegó a Veracruz, en donde la recibió su amigo Del Paso y Troncoso quien le facilitó el envío de la maquinaria a Puebla, que no obstante tardó mas de un año en llegar. Después de algunos problemas con los operarios y la calidad del algodón, para 1835 la fábrica comenzó a hilar de manera constante haciendo honor a su nombre “La Constancia Mexicana”. Antuñano envió otra misión de compras de maquinaria y después de no pocas demoras y dificultades fue embarcada en Nueva York en febrero de 1837. Sin embargo el navío naufragó en las costas de Florida, cerca de Cayo Hueso. La fracción de la maquinaria rescatada por el bergantín “Argos”, corrió la misma suerte, pues éste también se hundió. El encargado de la gestión se dirigió entonces a Filadelfia para la adquisición de mas maquinaria, y por increíble que parezca, esta misión de compras también fracasó por el nuevo hundimiento del navío también en las costas de Cayo Hueso - Alcatraces. Antuñano insistió y mandó construir mas maquinaria, la cual sufrió esta vez una demora por el bloqueo francés a los puertos mexicanos; esta perseverancia hizo exclamar a uno de sus contemporáneos que…. “el ejemplo del Señor Antuñano ha proporcionado a la industria en Puebla un impulso decisivo, además de ofrecer el más extraordinario ejemplo en la lucha en contra de lo que llaman los hombres “mala suerte”, que aniquila a los débiles pero sirve de acicate a los fuertes”. - 228 - En 1838, Antuñano entró en otros ramos de la industria como fue la fabricación de vidrio plano, loza fina y papel. Además de ser el principal industrial de su época, también difundió sus ideas acerca de la naciente industria algodonera, con panfletos dedicados a promoverla, que tenían la finalidad de convencer de que el progreso estaba en el desarrollo industrial, pues la industria, apoyada con modernos métodos tecnológicos, era el único medio de asegurar el progreso económico. Hablaba de la necesidad de desarrollar en el país “un espíritu de empresa”, lamentando que los mexicanos no lo tuvieran por haberlo despreciado por tanto tiempo los españoles. Propuso y presionó al gobierno para la prohibición de importar textiles extranjeros, como un medio para alcanzar el éxito de la industria algodonera, al mismo tiempo que ejerció una campaña para disminuir las barreras arancelarias del algodón procedente de Nueva Orleans. Don Esteban de Antuñano. Litografía. Circa 1847 El proceso de montar la fábrica duró cerca de tres años y medio, y resultó complicado en extremo. Las fortunas personales de Antuñano y Saviñón se agotaron pronto y la instalación de la fábrica irritó a ciertos segmentos de la población. - 229 - Antes hemos citado que, según narra Miguel A. Quintana, en el año de 1832 hubo tentativas de asesinar al propio Antuñano; y a finales de año, “cuando Santa Anna entró triunfante a Puebla en una de tantas revoluciones, Antuñano fue llevado preso ante él, bajo la acusación de pretender la ruina de las hilanderas y los tejedores”. (11) A estos problemas y conflictos hicieron alusión Antuñano y Saviñón en un folleto publicado en 1835 donde cita que “La ayuda del gobierno fue fundamental para sacar a flote la empresa industrial”. En diciembre de 1832, la junta directiva del Banco de Avío decidió asignar a “La Constancia Mexicana”, la maquinaria que estaba destinada a la Compañía Industrial de Puebla. Hacia finales de 1833 Antuñano recibió un préstamo por 36.000 pesos, con el cual pudo rescatar la maquinaria que tiempo atrás había adquirido en Estados Unidos y que, por falta de pago, no había podido recoger aún. En 1834 fue aprobado un préstamo por 60.000 pesos y, al año siguiente, se le otorgó otro por 30.000. No fue sino hasta 1838, ya aplicada la prohibición de importar hilo e hilaza de algodón, cuando Antuñano pudo terminar de finiquitar su adeudo con el Banco de Avío. Primera fachada exterior. Zona donde se inició la construcción de la Fábrica y el puente dando de frente al Río Atoyac. Fuente: Yo soy Puebla.com. Foto de Sergio Flores López Pero volvamos al relato de los obstáculos que dificultaron la instalación de la fábrica. El principal problema fueron los excesivos gastos y los imprevistos. Los técnicos extranjeros que vinieron a instalar las máquinas y capacitar a los opera- 230 - rios mexicanos, cobraron salarios muy altos y, por lo general, no representaron una ayuda significativa para los propietarios de la fábrica. Por último, el cólera hizo estragos entre los lugareños, generando a los dueños del establecimiento fabril gastos extraordinarios. A pesar de las dificultades y obstáculos, el 7 de enero de 1835 “La Constancia Mexicana” abrió sus puertas. Puebla resultaba un buen lugar para el establecimiento de fábricas textiles cuando menos por dos razones: su ubicación estratégica al encontrarse situada entre Veracruz y la ciudad de México, y por la amplia tradición textil que poseían los artesanos de la región. Un cálculo conservador indica que hacia 1830 la capital tenía aproximadamente 40.000 habitantes (12). La población ocupada era del orden de 14.000 personas y cerca del diez por ciento de ésta la conformaban tejedores e hilanderos. Por cada tres tejedores había un hilandero en la ciudad. Cuando comenzó a funcionar, “La Constancia Mexicana” tenía en operación 2.500 husos, contaba con dos máquinas despepitadoras ubicadas en Veracruz, y daba trabajo a 120 operarios que hilaban 350 libras de algodón al día. En un principio la factoría sólo estaba equipada con maquinaria para hilar, pero para 1843 ya se fabricaban también tejidos. No obstante haber sido un escritor prolijo, Antuñano dejó sólo escasas referencias al funcionamiento interno de su fábrica. En un opúsculo publicado en 1843, el industrial afirmaba que en “La Constancia Mexicana” la jornada laboral duraba 16 horas, teniendo los operarios hora y media para comer y descansar (13). También sabemos con certeza que Antuñano empleaba fuerza de trabajo infantil y femenina en su factoría. En un folleto redactado en 1837, el industrial residente en Puebla esgrimió las ventajas económicas y morales que conllevaba el trabajo de mujeres y niños. Brevemente las podemos resumir así: 1) Se fortalecía el ingreso familiar; 2) se elevaba el nivel moral de la familia y se incrementaba su cohesión; 3) se podía acceder a mejores viviendas, con el consecuente reforzamiento de las condiciones de higiene y salud familiares. Es posible que el empleo de mano de obra infantil y femenina haya permitido a Antuñano pagar salarios bajos. En otro lugar del escrito que acabamos de citar, el industrial incluye algunos datos sobre las familias que trabajaban. en “La Constancia Mexicana”, en donde queda constatado que laboraban en ésta, niños de seis y siete años de edad. No se aclara en el texto si vivían o no los trabajadores en las inmediaciones de la fábrica (situada a legua y media de la ciudad de Puebla), hecho que se volvió común en las factorías de las décadas posteriores.” - 231 - El terreno que ocupaba la fábrica tenía una superficie de 69.600 metros cuadrados, era de forma elíptica, con un diámetro mayor de 360 metros de norte a sur y la transversal de 320 metros de este a oeste. El conjunto fabril estaba integrado por tres secciones. La primera sección se localizaba en la parte exterior. Aquí se construyeron las viviendas de los trabajadores, de una sola planta y alrededor de un amplio patio; en esta sección se edificó una capilla en la que se veneraba a la Virgen de Guadalupe, patrona de la factoría. Antiguo telar abandonado. Fuente: Puebla Dos222 Por el centro de la factoría cruzaba el río San Jerónimo. Para acceder a la segunda sección fabril se construyeron varios puentes que permitieron el paso del jardín al área administrativa y espacios productivos. La fachada original, que construyó Antuñano, que accede a la tercera sección ya habiendo cruzado el río, tiene en el centro un medallón sobre el dintel de lo que fue un balcón, que registra la fecha de fundación y el nombre de sus fundadores. La construcción original, que es la obra gruesa, maciza, con edificios muy antiguos y altos, sufrió más tarde modificaciones. Fue el establecimiento fabril de mayores dimensiones en el siglo XIX. “La Constancia Mexicana”, ex fábrica de hilados y tejidos, es uno de los ejemplos más valiosos de patrimonio industrial del país. Tuvo una vida útil de 156 años. Al principio los trabajadores no estaban de acuerdo con el establecimiento de la industria. Antuñano estuvo a punto de ser linchado por los artesanos, quienes se sintieron desplazados por la creación de la fábrica. A pesar de esto, continuó industrializando el algodón, convirtiéndolo en hilo y después en tela. En el desarrollo económico regional, cumplió un papel relevante en la formación del prole- - 232 - tariado industrial, ya que un gran número de campesinos dejaron sus actividades agrícolas para incorporarse a la vida fabril. (14) A partir de la década de 1830 se dio una experiencia pionera en el ámbito internacional en la mecanización industrial, con la edificación de docenas de fábricas textiles, la mayoría de ellas dotadas de grandes espacios arquitectónicos, una compleja infraestructura hidráulica y equipo productivo moderno para su tiempo. Entre ellas en México se encontraba “La Constancia Mexicana” (segunda textilera artesanal y primera textilera a vapor y diesel) y “El Mayorazgo” (primera textilera de manera artesanal), y “La Covadonga”, estas tres, de gran arraigo en el Estado de Puebla; “El Hércules” en Querétaro, “La Experiencia” y “Río Grande” en Jalisco, entre muchos otros centros famosos en Nayarit, Durango, Veracruz, Oaxaca, etc. 11.3.- Antuñano, economista y escritor Esteban de Antuñano fue militar, economista, industrial y también escritor. El 4 de noviembre de 1838, publica en la ciudad de Puebla una obra titulada “Economía política de México”, que comprende “Las ideas vagas para un nuevo plan de hacienda pública”. En esta obra, Antuñano muestra de forma por demás amplia, el conocimiento de las ideas económicas de la época y especialmente las de Adam Smith. Fuente: Biblioteca La Fragua - 233 - Como escritor, Antuñano fue bastante prolífico, y publicó, además de la ya citada, las siguientes obras, en orden cronológico: • Manifiesto sobre el Algodón (Puebla, 1833). • Teoría fundamental de la industria algodonera en México (1840). • Doce cartas para la historia de la industria moderna de algodones (Puebla, 1843). • Economía política en México (1844). • Documentos para la historia de la industria moderna en México (1845). • Embrión político de regeneración social (Puebla, 1846). Sin duda la mejor biografía de E. Antuñano es la realizada por Miguel Ángel Quintana en 1957. Las publicaciones sobre este prócer son muy abundantes, más en forma de artículos que como libros. También existen varias Tesis sobre este tema; quiero mencionar especialmente la de Evelyne Sánchez, que trabaja con la metodología de la “Escuela Histórica Francesa de los Annales”; la misma con la que elaboré mi Tesis Doctoral entre los años 1974 a 1985. Y precisamente agradezco a esta historiadora las varias citas que realiza de mis trabajos. 11.4.- Antuñano, prócer de la ciudad de Puebla El 9 de febrero de 1847, el Honorable Congreso del Estado de Puebla declaró “Ilustre fundador de la industria fabril de la República y benemérito del Estado al ciudadano coronel Estevan de Antuñano”. De esta manera, el poder público hacía un reconocimiento a la labor económica y política desarrollada a lo largo de más de 30 años, en la ciudad de Puebla, por el empresario nacido en el puerto de Veracruz. El documento legislativo, breve y escueto, fundamentaba con el siguiente argumento la distinción otorgada al prominente industrial: “…V.S. fue el primero que lanzándose en medio de la incertidumbre, arriesgó su fortuna y porvenir para proporcionar a su país la prosperidad y el adelanto en un ramo de tanta importancia, como lo es la industria, y es un deber de los pueblos reconocer los sacrificios de aquellos hombres que, llevados de ideas verdaderamente filantrópicas, mejoran su posición y procuran su bienestar...”. (15) Al fin, después de construir una segunda fábrica de hilados y tejidos, a la que le dio el nombre de “La Economía”, los tres elementos que una vez se opusieron a sus planes: gobierno, obreros e industria le hicieron justicia de forma casi póstuma. El gobernador del Estado de Puebla, Domingo Ibarra Ramos, emitió el decreto arriba mencionado, a menos de un mes de su fallecimiento. - 234 - Estatua de Antuñano en Puebla Pocas semanas después del reconocimiento otorgado por el Congreso, a los 55 años de edad, murió el benemérito industrial y fue enterrado en la ciudad de Puebla. El fallecimiento de Antuñano, tuvo lugar el 7 de marzo de 1847, a escasos dos meses de la toma de Puebla por el ejército norteamericano; y es quizá debido a este hecho que no exista ningún periódico poblano que lo consigne. Hugo Leicht asevera en su libro que sus restos fueron depositados en la Iglesia del Carmen, en la cripta de la Capilla de la Virgen, pero al haber tenido remodelaciones posteriores sus restos desaparecieron definitivamente. (16) 11.5.- “La Constancia Mexicana” en la actualidad Esteban de Antuñano fue dueño del establecimiento hasta su muerte. En 1860 pasó a ser propiedad del industrial Pedro Bergés de Zúñiga, algunos meses antes del fallecimiento de la viuda de aquel, Bárbara de Avalos quien, en su testamento, reconoce tener solamente “… una casa en el Barrio alto de San Francisco”, lo que, tras toda la vida y trabajo de su esposo, era como estar en la ruina. (17) Después de Esteban, ningún Antuñano fue miembro de las instituciones locales, y ningún contrato comercial relativo a sus actividades se encuentra en los Archivos - 235 - Notariales de Puebla, hasta 1870 por lo menos. El industrial estaba lejos de haber creado la dinastía que hubiera deseado, y no legaba más que una herencia inmaterial mantenida y ampliada gracias a las necesidades del Estado de Puebla. (18) Alrededor de 1934 la familia Barbaroux adquirió la factoría, en la que se mantuvo hasta 1960. Miguel Barbaroux fue el último propietario de la fábrica y la cedió a los obreros como saldo finiquito del pasivo laboral que contrajo con ellos. Los trabajadores siguieron administrando la factoría hasta 1976. En 1991 cerró definitivamente sus operaciones. Fue expropiada por el gobierno del estado de Puebla en 2001, y se anunció la construcción de un Centro Nacional de las Artes y un proyecto para rescatar el inmueble, debido a su daño estructural. Por otro lado, las fábricas que han cerrado dejan un vacío casi fantasmal, son los llamados Baldíos Industriales. No cabe olvidarse de lo que fue la industrialización y por ello este patrimonio industrial pasa a formar parte del patrimonio histórico nacional. De ahí nació un proyecto de Eco-museo y de convertir este monumento histórico en un centro cultural de interés internacional. El 24 de febrero de 2012 se inauguró en “La Constancia Mexicana”, la Sede Nacional de las Orquestas Sinfónicas y Coros de la Fundación Esperanza Azteca en Puebla el edificio se recuperó y remodeló con el apoyo del Gobierno de Puebla y de la Fundación Azteca del Grupo Salinas. (19) Centro cultural La Constancia en la actualidad Progresivamente se ha extendido este complejo cultural que ahora tiene un alto interés turístico para Puebla, con la instalación de dos museos más de los tres ya - 236 - existentes. Se trata de la Casa de la Música Mexicana y el Museo del Automóvil, que se suman a la Casa de Viena en Puebla, el Museo del Títere y el Museo Infantil. En la misma zona se encuentran el Parque de La Constancia, la Fonoteca en el edificio que correspondía a la Agencia del Ministerio Público Norte, el Parque Lineal Hermanos Serdán y un hotel de cadena Hilton Garden. En la actualidad la antigua fábrica “La Constancia Mexicana”, se ha convertido en el gran Centro Cultural que una ciudad como Puebla, Patrimonio de la Humanidad desde el año 1987, se merecía tener. (20) NOTAS (1).- SANCHIZ J. “Familias novohispánicas. Un sistema de redes”. Investigaciones históricas. Universidad Nacional Autónoma de México UNAM. año 2013. (2).- SÁNCHEZ Evelyne. “Las élites empresariales y la independencia mexicana”. Ed. Plaza y Valdés. México 2013. pp. 63-68. Quizás el mejor de todos los libros sobre Esteban de Antuñano. 245 pp. (3).- GÓMEZ PRIETO, J. “Balmaseda, ss. XVI al XIX. Una villa vizcaína en el Antiguo Régimen” D.F.B. Bilbao 1991. pp. 338. (4).- QUINTANA, M.A. “Estevan de Antuñano. Fundador de la industria textil en Puebla”. México 1957. Vol. I (5).- JUÁREZ BURGOS, A. “La Casa de los Muñecos “. Univ. Autónoma de Puebla. Col. V Centenario. 1991. (6).- AGUSTÍN DE ITURBIDE “fundó” el Primer Imperio Mexicano y “reinó como Agustín I” entre 1821 y 23 en que abdicó el 19 de marzo y se embarcó hacia Europa. Finalizada esta etapa de Agustín I, Centroamérica se independizó de México e Iturbide fue acusado como traidor por el Congreso. En el marco de la Segunda Invasión Francesa en México, la siguiente etapa del Imperio estuvo a cargo de Maximiliano de Habsburgo, denominado como Maximiliano I y cuyo mandato se extendió desde 1864 a 1867. (7).- “Manifiesto del nuevo Consulado de Puebla”. Imprenta Moreno. Puebla 1821. 4 pp. (8).- “El Patriota” 9 setiembre 1829. P 2. Condumex. (9).- ANTUÑANO, E. “Industria fabril, el algodón, pan de los pobres y origen de las virtudes de los mexicanos”. Puebla. 1833. 55 pp. (10).- TENENBAUM, Bárbara A. “México en la época de los Agiotistas, 1821 - 1857” y “Los Agiotistas en México hacia 1840”. Colegio de México UNAM. Agiotista, se dice de una persona que vive del préstamo y la especulación. Agiotismo es la especulación abusiva y sin riesgo para obtener un lucro inmoderado, con perjuicio de terceros. Antuñano por poco cae en manos de los agiotistas. (11).-.CRUZ HERNÁNDEZ Graciela: Un mexicano excepcional: Esteban de Antuñano. Por IDIHPES 2017. (12).- Revista Miomed, año 1994, vol 5, nº 4 , pp 221 (13).- SÁNCHEZ E. , op. cit. (14).- Fuente: Tecnológico de Monterrey. (15).- Documentos para la historia de la industrialización de México (1833-1846). Secretaría de - 237 - Hacienda de México. Año 1979. 641 pp. Y en PEREDO, Roberto. Diccionario Enciclopédico Veracruzano. U.V. (16).- LEICHT Hugo, “Las Calles de Puebla”. Original de 1936, facsímil de 2015. p. 28. (17).- SÁNCHEZ , E. op. cit. p. 201. (18).- Ibídem p. 207. (19).- Ver: www.fundacionazteca.org) y http://www.esperanzaazteca.org/. (20).- Este tema de “La Constancia Mexicana” nos trae a la memoria el caso de la “Fábrica de Boinas La Encartada”, que un indiano de Balmaseda, Marcos Arena Bermejillo, fundó en 1892 en su villa natal. Un siglo más tarde, en 1992, dejó de funcionar y tras varios años cerrada y diez años más de restauración integral, nació en 2006 la Fundación Boinas La Encartada - Kultur Ingurunea, con el objetivo de conservar, difundir y gestionar el enclave de la antigua Fábrica. Por fin el 10 de enero de 2007 se abrió al público con el nombre de Museo Textil de la Industria Vasca. De ella hablamos en el capítulo 16 de este libro, titulado “El Regreso de los Indianos Emprendedores”. - 238 - PARTE SEXTA Mirando hacia América en el siglo XIX: México, Cuba, Perú y el Cono Sur Capítulo 12 LA EMIGRACIÓN HACIA AMÉRICA EN EL SIGLO XIX Capítulo 13 LA EMIGRACIÓN A CUBA EN EL SIGLO XIX - 239 - - 240 - Capítulo 12 LA EMIGRACIÓN HACIA AMÉRICA EN EL SIGLO XIX El principal motivo para ir a “hacer las Américas” en el siglo XIX, es más una huida que otra cosa. Cierto es que antes se rehuía la pobreza (cosa no del todo exacta en el caso de Balmaseda), pero ahora se huye de una falta de futuro en el caserío, de las Guerras Carlistas y sobre todo del Servicio Militar obligatorio desde 1876. Si a esto se une el espíritu emprendedor del vasco y -muy a menudo- la llamada de otro familiar emigrante, la cuestión ya no tiene vuelta de hoja. Los emigrantes tratan siempre de volver a su tierra originaria, pero no todos lo consiguen. Sin embargo, aunque este sueño de su vida no puedan hacerlo realidad, jamás pierden del todo los lazos de unión con su villa natal. Es este un sentimiento recíproco constatado entre Balmaseda y sus hijos instalados en América. 12.1.- Hacer las Américas en el siglo XIX. Emigrantes y Comerciantes La política emigratoria española según la Real Orden de 1853, establecía que solamente podían emigrar aquéllos que tenían pasaporte, y lo hacían con destino a las colonias españolas o a las nuevas Repúblicas de América Central y del Sur y México, donde existía representación española que podía prestar protección al emigrante. Los requisitos para obtener un pasaporte no estaban al alcance de la mayoría: era necesario tener el permiso de padres, tutores o esposos según el sexo, edad y estado civil; no tener impedimento legal ni estar encausado criminalmente; y sobre todo haber depositado 6.000 reales, u otorgado escritura de una - 241 - fianza suficiente, en caso de estar en edad de servicio militar, es decir entre 18 y 23 años. Parece fuera de toda duda que el perfil medio de los emigrantes era el siguiente: varón, joven y soltero en búsqueda de nuevas oportunidades de trabajo. A pesar del carácter masivo y prolongado del proceso migratorio en términos generales, este no fue un fenómeno extendido, sino que migraba aquel que podía y tenía con qué lograrlo. Y esto porque el proceso migratorio implicaba un costo relativamente alto, y los más pobres no podían realizarlo a menos que alguien los financiara o pudieran ahorrar para ello. De esta manera lo que se observa es que la migración se hacía a partir de un sistema denominado “en cadena”, es decir, primero llegaban unos, se establecían; una vez establecidos hacían traer a sus parientes o amigos cercanos, y de esta forma el flujo fue continuo a lo largo del siglo XIX. Los migrantes eran principalmente jóvenes solteros de entre 20 y 30 años, que cuando menos sabían leer y escribir, lo cual los dotaba con los elementos necesarios para conseguir un empleo e iniciarse en actividades comerciales en su lugar de destino. Los jóvenes salían de estos pueblos del norte de España con la convicción de que en América lograrían un mejor futuro, y con ello hacerse ricos y ascender en la escala social. Y después de haber logrado cierto éxito, poder volver a su terruño español a gozar del capital acumulado y disfrutar de una excelente posición económica. No obstante, la principal razón de la emigración vasca a América durante el siglo XIX fue la precariedad económica de esta región. Por tanto, lo que queda claro es que su capital y su fortuna se los iba creando cada uno durante su vida productiva. Aunque bien es cierto que algunos poseían un gran tesón e inteligencia, llegando a alcanzar fortunas inmensas en pocos años. Al establecerse al otro lado del Atlántico, la vida de estos emigrantes estaba llena de privaciones, sacrificios y ahorro con objeto de poder regresar cuanto antes a España. Los que lo consiguieron lo hicieron normalmente a edad madura y con la intención de llevar una vida plácida los últimos años de su vida, disfrutando de lo que habían atesorado durante su juventud. Con frecuencia esto se tradujo en la construcción de una casa, que fuera representativa de su estatus, al tiempo que tendieron a convertirse en benefactores de las localidades en las que habían nacido, promoviendo la construcción de escuelas, hospitales, iglesias, etc. o dejando legados testamentarios a tal efecto. (1) En primer lugar, la típica figura del mundo de los negocios en América, era el comerciante individual, y más tarde las sociedades, con la práctica de organizar - 242 - empresas con varios socios, que allí era casi desconocida. La nueva América no poseía ninguna de las grandes instituciones corporativas comerciales y financieras que se habían desarrollado en Europa. El comerciante comenzaba su carrera detrás de un mostrador, y la mayor parte de ellos manejaban una tienda durante toda su vida. La habilidad mercantil era esencialmente individual, y el éxito de una persona dependía principalmente del grado de confianza que era capaz de inspirar a los demás comerciantes. Se acumulaban fortunas con la inteligencia y perseverancia de toda una vida, y el capital de operación se aumentaba reinvirtiendo las utilidades y procurándose crédito externo y depósitos. Ciertas instituciones eclesiásticas y algunas viudas o funcionarios ricos confiaban sus fondos a algún comerciante, generalmente a un interés del 6 por 100. Es muy natural que estos depósitos solo se hicieran en casas mercantiles bien establecidas, y casi nunca a comerciantes jóvenes y principiantes. Además, tenemos la impresión de que dichos depósitos eran menos importantes que los créditos a corto plazo, concedidos por otros negociantes. El porcentaje de utilidad que se obtenía en el comercio no era suficientemente alto, como para permitir que dependiera de depósitos que costaban un interés del 5 por 100. (2) Si bien el ahorro y el talento mercantil podían crear juntos una fortuna, la muerte o una esposa muy fértil podían destruirla. En la Nueva España tenían vigencia las leyes castellanas sobre herencias, las cuales establecían que todo el capital adquirido durante el matrimonio, pertenecía por partes iguales a los cónyuges, de manera que a la muerte de uno de ellos, el que sobrevivía tenía derecho únicamente a la mitad de los bienes. La parte correspondiente al difunto se dividía entonces entre sus hijos en partes iguales, tanto hombres como mujeres. La misma suerte aguardaba a la otra mitad correspondiente al superviviente. Esta igualitaria distribución entre los herederos estaba modificada por dos excepciones. Una tercera parte de los bienes de una persona, llamada la mejora, podía ser segregada del resto para dejársela al hijo predilecto, y del mismo modo, una quinta parte, llamada precisamente quinta, podía ser legada libremente a otras personas o para obras caritativas. Es claro que estas leyes favorecían la disolución continua del capital acumulado. Así pues, el comerciante próspero tenía una gran probabilidad de que su negocio desapareciera a su muerte, de que se subastaran las mercancías en existencia, y de - 243 - que lo así obtenido, fuera dividido entre su viuda e hijos. No podía convertir su empresa en una sociedad con acciones, ni satisfacer a sus herederos con la compra de bonos y acciones que produjeran un interés, porque no existían. ¿Cómo entonces podía evitar la disolución de su fortuna? El modo mejor era retirarse completamente del comercio e invertir todo su capital en tierras. Entonces podía establecer un vínculo, llamado mayorazgo, sobre sus haciendas, el cual, una vez otorgado a alguno de los herederos, se convertía en exención del proceso divisorio acostumbrado. Tal arreglo generalmente era paralelo a la ambición tan común en los mercaderes ricos, de fundar una familia noble. Ni en la Península ni en el Nuevo Mundo fomentaron los comerciantes españoles que sus hijos continuaran sus actividades, sino que por el contrario, si tenían éxito, querían siempre “dar carrera a los hijos”, educándoles para las profesiones y para el servicio del gobierno, en una palabra, para hacerlos señores. Por otra parte, en muchos casos era provechoso conservar la firma de la familia, porque la suspensión súbita de las operaciones mercantiles o una rápida subasta de las existencias, generalmente comportaban pérdidas económicas. Por ello muchos comerciantes se las arreglaban para casar a sus hijas con los jóvenes ayudantes a quienes empleaban para hacerse cargo de sus establecimientos. Estos jóvenes ya eran prácticamente socios porque en general ganaban, como comisión, una cuarta o una tercera parte de las ganancias; a menudo vivían en la casa de su patrón, y en muchos casos eran parientes, más comúnmente sobrinos, del comerciante. Sello de 40 maravedies del año 1831 ¿Qué mejor método de perpetuar el negocio de la familia que traerse a un sobrino pobre, darle preparación, hacerle socio y luego casarlo con una hija? En cualquier forma, este fue el sistema mediante el cual muchas casas mercantiles de la ciudad de México sobrevivieron a la muerte de su fundador. La verdad es que varias de - 244 - las firmas más grandes llegaron a serlo gracias a la inteligencia y a la reinversión de, por lo menos, dos generaciones de comerciantes. El comercio colonial no puede ser comprendido totalmente sin la exposición de la extraña sociología de que dependía gran parte de su estructura. Todas las pruebas de que disponemos indican que generación tras generación, desde la Conquista hasta la Independencia, los inmigrantes españoles dominaron el comercio colonial. La mayoría de los almaceneros de la ciudad de México, muchos comerciantes ricos de las ciudades de provincia y una gran parte de los comerciantes menores, eran todos originarios de la Península. Y donde, sin duda, lo desarrollaron mejor fue en la Nueva España o sea en México. Hemos podido reunir una lista de los balmasedanos encontrados en México durante el siglo XIX. Los más famosos y mejores empresarios, comerciantes y más tarde banqueros, se han estudiado en los capítulos catorce y quince, habiendo dejado el capítulo trece exclusivamente para la isla de Cuba. 12.2.- La Emigración Vasca Las causas de la emigración vasca contemporánea son distintas entre sí, pero unidas en una maraña casuística que configuran un todo homogéneo, que explica por qué los vascos emigraron a América, en la etapa contemporánea (siglos XIX y XX). No es un fenómeno aislado sino que tiene que ver con otras migraciones españolas, sobre todo de la Cornisa Cantábrica y Cataluña, y por supuesto con las europeas. Para que haya emigraciones masivas de un país a otro, tienen que darse condiciones aptas de acogida en el país de destino, a la vez que condiciones de salida migratoria en el país de origen. (3) De esta forma, en el País Vasco, a lo largo del siglo XIX, se está produciendo la más radical de sus transformaciones socioeconómicas, con el paso de una sociedad agrícola-pastoril a una sociedad industrializada. Este fenómeno se da a partir de 1850, y sobre todo de 1875, con lo que ello conlleva. Comienza así una pérdida de la identidad social vasca por la merma del valor económico del sector primario, con una paulatina transformación del paisaje agrícola, y un aumento del paisaje urbano, debido a la inmigración masiva de gentes de fuera, llegadas al calor de la industrialización. Este cambio se articuló en base al mineral de hierro vasco (sobre todo vizcaíno), de buena calidad (el mejor, junto al sueco) y explotable a rás de suelo. Hay que - 245 - imaginarse el cambio social brusco de este proceso en el campesinado vasco. Esto trajo consigo, en buena medida, las dos Guerras Carlistas que asolaron el País Vasco, entre 1833-1839 y 1872-1876, así como la defensa de la tradición socioeconómica vasca frente al liberalismo que venía de la mano de la industrialización. Esta ideología proponía la Desamortización con la pérdida del poder de la Iglesia; la modificación foral, el cambio de mentalidades y la igualdad ante la Ley. Todo ello unido a la primacía de los sectores secundarios y terciarios frente al primario, y el traslado de las Aduanas vascas del interior a las costas. Por último, algo de lo que ya hemos hablado y de la máxima importancia: el servicio militar obligatorio. Las guerras civiles carlistas fueron ganadas por los liberales que provenían, fundamentalmente, del ámbito urbano, por lo que la vieja rivalidad vasca entre campo (tierra llana) y ciudad, volvió a aflorar, y los agricultores vascos se vieron perdedores. Prefirieron muchos de ellos pasar a América, como de costumbre a México y más tarde a Uruguay y Argentina, donde podían ser campesinos poseedores de tierras, y no tener que trabajar en fábricas, cuyos dueños eran generalmente liberales, a los que rechazaban profundamente. Además, los propios desastres de la guerra impulsaron a muchos vascos a emigrar desde tempranas fechas. Muchos de ellos acabarían ingresando en las filas de los contendientes en las guerras civiles, que asolaron la América contemporánea. Además de estas guerras, más sus desastres, hay que contar con que en el siglo XIX y primer tercio del siglo XX, se sucedieron importantes crisis cíclicas en el agro vasco, que también contribuyen a explicar estas salidas migratorias. Como consecuencia de la firma del Acuerdo Proclama de Somorrostro, Cánovas del Castillo, Jefe de Gobierno, firmó la Ley de 21 de julio de 1876 por la que, en adelante, los jóvenes vascos acudirían al servicio militar obligatorio, en igualdad de condiciones que el resto de los españoles. (4) Como resultado, aparecen prófugos y desertores de un servicio militar que duraba tres años, y que llevaba a los jóvenes vascos a las guerras coloniales de Marruecos, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Aparece la figura del sustituto por la que los burgueses pagaban a terceras personas y evitaban así que sus hijos fuesen al ejército. Hubo otras dos causas que explican la emigración vasca hacia América contemporánea. Por una parte el aumento de la población en el País Vasco como conse- - 246 - cuencia de las mejoras sanitarias y natalicias al calor de la Revolución Industrial, que hicieron pasar la población del País Vasco de 535.539 personas en 1787 a 986.023 en 1910. (5) Este hecho a su vez, provocó -y más aún si cabe- problemas en la repartición del caserío. A nadie se le escapa pensar que el País Vasco no es precisamente una llanura, y que su accidentado territorio impide la fragmentación del mismo. Fuente: El Matriarcalismo Vasco por Andrés Ortiz – Osés. Por ello, el Fuero de 1526 permitía la herencia del caserío y sus pertenencias a un descendiente directo o tronquero, que normalmente era el hijo mayor aunque no obligatoriamente; podía ser una hija a la que se casaba con un “indiano”, como sucedía en Navarra, por ejemplo. El heredero tenía que hacerse cargo, junto a su esposa, del mantenimiento de sus padres, y el resto de hermanos eran apartados de la herencia, con una teja o con el árbol más alejado del caserío, aunque podían seguir conviviendo en la misma casa, sin cobrar y trabajando en las actividades agropecuarias y ferronas. Este panorama, lejos de ser idílico, como ha demostrado Julio Caro Baroja, provocaba enormes fricciones familiares por lo que los no herederos optaban por - 247 - la emigración a América, la carrera en la Administración española o el servicio religioso. Si concebimos la emigración como un negocio lucrativo, hay que hablar de los ganchos y las agencias de emigración como factor muy importante. El emigrante hipotecaba su economía a cambio de trabajar en el país de destino, para saldar su deuda, en ocasiones para otro vasco. En 1880 el cónsul general de Uruguay en el País Vasco (Vitoria), ofrecía en los periódicos vitorianos maravillosas condiciones para aquellos vascos que quisieran emigrar a su país, y en 1873, este mismo cónsul, enviaba un informe al Ministro de Relaciones Exteriores de su nación, en el que mostraba su interés por los vascos como… “hombres trabajadores y fuertes para el trabajo físico. Además son católicos fervientes...” y conocían por otra parte, el idioma español pues en las escuelas de primeras letras, por aquellas fechas, ya era obligatorio su aprendizaje. Todos estos factores se unirían, pues, para hacer de la emigración un negocio, en el que participaron también armadores y capitanes, además de ganchos y agentes, con la complacencia de las autoridades rioplatenses. Claro está que ninguno de estos procesos hubiese tenido lugar, si no hubiese habido una predisposición por parte de las repúblicas americanas para acoger inmigrantes. Esto se explica por dos razones. La primera se debe a que tras la independencia de la metrópoli, muchos de los nuevos países sólo tenían pobladas las capitales y las costas. Algo indispensable para el desarrollo era el progreso económico del campo, y para ello había que poblarlo. Ya desde comienzos del siglo XIX se identificaba el progreso económico con población (la utopía agraria). El presidente argentino Alberdi lo dejó claro: “gobernar es poblar”. Y la segunda se basaba en la idea de que había que mezclar la sangre latina hispana, con anglosajona para mejorar la raza y prosperar. Y los vascos encajaban en este esquema, por las razones que ya se han apuntado: eran trabajadores, católicos y conocedores del idioma español. Por ello, se conjugaron esta simbiosis de factores de ambos lados del Atlántico, que explican la abultada emigración vasca contemporánea, emigración que empieza desde los años veinte del siglo XIX, continúa creciendo hasta los cincuenta, y luego decae para remontar a partir de 1875, y hasta la Guerra Civil española (1936-1939). Y no cabe olvidar el sistema de llamadas de aquellos emigrantes que ya se habían instalado al otro lado del Atlántico. (6) - 248 - Como hemos venido constatando a través de los capítulos anteriores de esta obra, los vascos comenzaron a emigrar a México desde el siglo XVI. Se establecieron en Zacatecas y conquistaron la zona desde allí hacia el norte, como lo atestigua el hecho de que Durango, en tiempos coloniales, llevara el nombre de Nueva Vizcaya. Desde los primeros tiempos de la conquista los comerciantes vascos se hallaban ya en la Nueva España (ver el caso de los hermanos Urrutia de Balmaseda en el capítulo 2). Ejemplo de Caserío antiguo Además el Nuevo Mundo era un mercado importante para el hierro que Vizcaya producía. Precisamente a los vascos, famosos por su espíritu industrioso e independiente, ha sido atribuida la raíz del carácter nacional chileno, por una parte, y los éxitos económicos de la región de Antioquia en Colombia, por la otra. Durante tres siglos los vascos tuvieron un papel igualmente preponderante en la formación del carácter y las actividades de la comunidad española en México. En el siglo XVIII aparecen los montañeses como nuevo grupo dominante en Nueva España, de manera que en 1712, el puerto de Santander, con la construcción del Camino de Castilla al mar Cantábrico, (de ahí su incorporación sorprendente a la antigua región de Castilla la Vieja), comienza a rivalizar con el de Bilbao y ambos se benefician del nuevo Reglamento de Comercio Libre de Indias que se establece en 1778. (7) El tema de la Vizcainía ya ha sido tratado en el capítulo 6, y ciertamente pasaba que una vez en América, todos los españoles eran considerados hidalgos y por - 249 - ello añadían el “Don” a su nombre, algo que siempre ha sido peculiarmente español. Ya en aquellos tiempos se decía en las colonias que a todos los “gachupines” se les daba el “Don” y se les trataba con gran respeto, teniéndose todos por nobles, de la clase que fuera, pues solo con ser europeo bastaba. (8) 12.3.- La estrategia de la emigración y la preparación del emigrante La inmigración española durante la segunda mitad del siglo XIX disfrutó el perfil de una inmigración privilegiada: se caracterizó por ser cuantitativamente insignificante, pero con un desmedido peso en la política, la vida profesional y el empleo. (9) La migración se presentó bajo el sistema comanditario y en cadena, tanto para las ciudades principales como para la provincia. Una vez establecido el tío, hermano u otro pariente que lo trajo, y con una buena posición económica, le permitía traer sobrinos, a los cuales mantenía en posiciones misérrimas, supuestamente para enseñarles a trabajar bien, mientras que él, “ahorrando” el sueldo de empleado, reinvertía y aumentaba su capital. El nuevo residente llegaba a emplearse en el comercio del pariente, barriendo o atendiendo tras el mostrador. Así se mantenía el sistema jerárquico bien delimitado que permitía al empleador enriquecerse a costa del trabajo. Si el pariente no tenía hijos el empleado se convertía en heredero. De lo contrario, éste buscaba su independencia. Bajo esta situación la oferta era mayor a la demanda, pues había muchos sobrinos que querían convertirse en Indianos. (10) Esta característica prevaleció sobre todo en el centro del país: Veracruz, Puebla y la Ciudad de México. Debe destacarse en este punto el rol que desempeñó el español en el norte de México como agente socioeconómico, pues desarrolló un papel estratégico en la acumulación de importantes capitales. Esto le permitió prestar los servicios de agentes crediticios y adquirir experiencia empresarial, y con ello la diversificación en la industria fabril, bancos, agricultura especializada, ganadería, explotación forestal, minería, transportes y servicios. En el noroeste, la proporción de inversionistas españoles no tuvo la misma magnitud cuantitativa de inversiones que en el centro y norte, pero sí causó un impacto en el desarrollo económico regional. Cabe citar la ciudad y puerto de Mazatlán a la que, por la presencia de balmasedanos, hemos dedicado el capítulo 15. No en vano fue la “sede central” de las empresas y negocios de Martín Mendía y sus socios. (11) - 250 - Para establecerse como comerciantes se requería de un pequeño capital, característica que identificaba a algunos españoles que llegaban a México muy jóvenes y disponían de pocos recursos. El mayor problema era que el ciclo formativo de capitales y de experiencia empresarial requería de varios años. Sin embargo tenían a su favor la manera de desempeñarse en el ámbito mercantil, de forma similar a sus colegas de origen mexicano. La emigración significa siempre una ruptura que además avoca a una aventura incierta y no deseada, porque padece del mayor desamparo. Por ello era a menudo una estrategia familiar, para elegir al más fuerte, tanto de cuerpo como de espíritu, y organizar su ida y su establecimiento en el destino. Para los vascos era un fenómeno habitual en sus vidas, que se trasmitía de padres a hijos, en varios siglos y sucesivas generaciones. Además no era una emigración general sino muy focalizada, en núcleos locales muy ubicados. Casi se establecía por coordenadas grupales más que individuales, y lo cierto es que el grueso de esta corriente emigratoria encartada se dirigió hacia Nueva España, lo que se refleja, entre otras cosas, en el propio patrimonio artístico que atesora esta región -Las Encartaciones-, procedente de donativos americanos. (12) Uno de los obstáculos más firmes que se oponen a la idea de que la emigración a América era consecuencia directa de la pobreza es, precisamente, el alto costo que suponían los viajes ultramarinos, en aquella época previa a la navegación a vapor. En general la historiografía que ha alentado esta corriente interpretativa, ha olvidado el hecho capital de que no emigraba quien quería sino quien podía. Los elevados gastos que suponía el traslado a América exigían, generalmente, una implicación del grupo familiar en su financiación. A excepción de unos pocos casos, en los que se reflejan auténticas emigraciones “a la ventura”, la norma general es la del grupo familiar amparando con sus bienes, a sus miembros emigrantes. Una vía expeditiva sería primeramente, la propia enajenación y venta de algunos bienes inmuebles, como casas o fincas, para la subvención del pasaje. Sin embargo, y significativamente, no se ha encontrado ningún caso en el País Vasco, donde fueron otros los sistemas elegidos. (13) Una de estas opciones, fue el endeudamiento, mediante censos u otros medios similares, a fin de obtener el capital necesario para “financiar la emigración”. En muchos casos, estas “ayudas” se entendían como préstamos a cuenta de las correspondientes legítimas paterna y materna, que les corresponderían a los emi- 251 - grantes, por herencia, tras el fallecimiento de sus padres. Este hecho tendría su reflejo, lógicamente, en la redacción de las cláusulas testamentarias. También es frecuente que los parientes ya afincados en América, en el otro extremo de la red familiar, con mayores posibilidades económicas, costeen pasaje y licencia. Los trasvases de dinero o “remesas” eran un medio habitual de relación entre los emigrados en Indias y sus familias, constituyendo además un importante factor de capitalización de la economía de la sociedad originaria. Pero más interesante aún, por lo que tienen de ejemplo del carácter planificado y no coyuntural de la emigración, son los casos en los que la financiación del viaje -y su misma realización-, ya está determinada y resuelta mucho antes de que el posible emigrante haya pensado en marchar, o incluso antes de que haya llegado a la edad propia para ello. La lógica familiar llevaba a prever y promover el surgimiento de futuros emigrantes no vocacionales en su seno, independientemente de la influencia de las cambiantes condiciones económicas, sociales o políticas. Junto con la financiación, otro elemento preparatorio incide, nuevamente, en el carácter organizado y premeditado de la emigración: el establecimiento de un plan para la “formación y educación del futuro emigrante”. La posibilidad de hacer carrera en América, ya fuera en el comercio o al servicio de algún poderoso funcionario de la alta administración indiana, que eran los dos destinos más frecuentes de los encartados en este periodo de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, quedaba condicionada al grado de preparación intelectual del emigrante. Hallarse “instruido en la escuela”, es decir, haber acreditado el dominio de lectura y escritura, y de las cuatro reglas de cálculo y contabilidad, eran generalmente el paso previo y necesario para que el joven tuviera posibilidades reales de prosperar en su nuevo destino. De este modo, el aporte pecuniario familiar también se dirigía, durante los años previos a su partida, a surtirle de este bagaje de conocimientos. En muchas ocasiones, esta capacitación intelectual era la condición expresa bajo la que los emigrantes eran aceptados por quienes iban a ejercer de patrones y mentores suyos en América. Veamos el caso concreto de las Escuelas de Balmaseda: (14) “Según nos informa el Excmo. Sr D. Antonio García Alix, existe en España, en Valmaseda (Vizcaya), una Escuela de Comercio en la que se procura que los alumnos adquieran con la mayor extensión posible, los conocimientos geográ- 252 - ficos referentes a los países americanos, en que suelen establecerse muchos de los jóvenes de aquella provincia. Es la Escuela fundada en 1892 por D. Martín Mendía y Conde, indiano natural y vecino de Valmaseda. El Sr. D. Pio Garagorri, Alcalde de dicha villa, a quien me dirigí en demanda de antecedentes precisos, se ha servido enviarme nota detallada de la organización y plan de enseñanza de la Escuela”. “En efecto se concede en ella tal importancia a la Geografía, que esta signatura se cursa en los 6 semestres en que se dividen los estudios. Varios de los alumnos que los han terminado, desempeñan cargos más o menos importantes, en Casas de Comercio de México, Orizaba, Guaymas, Buenos Aires, Junín, Villa Constitución, Ramos, Montevideo, Santiago de Chile, La Habana, Cárdenas, Matanzas y otras poblaciones de América”. Enrique de Hurtebise con sus alumnos en la Escuela de Comercio 12. 4.- Los Mecanismos de la Emigración La persistencia de la emigración hacia América a lo largo del tiempo, tuvo como resultado que numerosas familias encartadas contaran con algunos de sus miembros ya instalados, generalmente en puestos administrativos o en la carrera co- 253 - mercial, en las principales plazas peninsulares como Madrid o Cádiz, y ultramarinas como Lima, Buenos Aires, y muy especialmente México. Los reclamos a través de cartas para que sus parientes los acompañaran en sus negocios -generalmente sobrinos- son así, una pieza documental presente en una buena parte de las licencias obtenidas por estos emigrantes para pasar a Indias. (15) Son los mismos emigrantes los que citan su preparación profesional en el momento de solicitar su licencia. Entre los encartados, hay una categoría que presenta una proporción realmente notable: los que se declaran como “criados”. Bajo este concepto, sin embargo, se esconde una gran ambigüedad, ya que englobaría desde los ayudantes y miembros del servicio doméstico, hasta otros cargos como los hombres de confianza o administradores de los bienes de la persona a la que sirven. No obstante, dos son los grupos en los que principalmente vamos a poder integrar a los criados encartados, grupos que hemos venido a denominar, respectivamente, “criados de comercio” y “criados de pluma”. Los “criados de comercio” representan el grupo más numeroso, ya que una gran mayoría de los emigrantes mencionan en su petición de licencia, su dedicación al comercio; sin embargo algunos por su corta edad, todavía no pasarían de la categoría de aprendices. Otra característica digna de reseña en la mayoría de los emigrantes “del comercio”, cuya partida queda reflejada, de una u otra manera, en los registros notariales, es que su destino preferente eran las casas de comercio propiedad de sus tíos maternos. Resulta difícil discernir si esto responde a la mera casualidad, o es reflejo de alguna peculiaridad propia de la sociedad vasca, y más concretamente de la encartada. La peculiar forma de financiación del viaje del emigrante mediante el adelantamiento de las legítimas paterna y materna, se entendía que podía repercutir en el capital que iba destinado a las dotes de sus hermanas, quienes generalmente no emigraban, y para las cuales su salida más favorable pasaba por un buen casamiento. El emigrante contraía, de este modo, una sutil deuda inmaterial, que le obligaba para con sus hermanas y su descendencia, por la cual el emigrante se vería comprometido a auxiliarlas o “aliviarlas” en sus cargas, tanto por medio de las mandas de dinero en efectivo, como reclamando a sus sobrinos, los hijos de aquellas, para ayudarle en el negocio y continuar la cadena de la empresa familiar. Hemos denominado, por otra parte, “criados de pluma” a aquellos emigrantes - 254 - que, con esta denominación, actuaban como escribientes, administradores o ayudas de cámara, por lo general acompañando a altos funcionarios destinados en América. Se trata de una tipología en algunos aspectos similar a la de “criados de comercio”, pues también solían ser personas jóvenes, varones y con una preparación intelectual previa. Sin embargo el mecanismo de vinculación de estos criados con sus señores era diferente. Barco transatlántico María Cristina Así, por ejemplo, en una primera impresión no se observa que tuviera ninguna importancia el criterio familiar o de paisanaje; pero pudiera ser que nos encontremos ante un caso de “reemigración”, es decir, de personas que primeramente han emigrado a la Corte, donde han iniciado su carrera instalándose al servicio de la persona que, posteriormente, ha obtenido el correspondiente nombramiento para pasar a Indias. Esta emigración “de pluma”, en todo caso, parece ser que ofrecía unas mayores garantías de éxito y ascenso social, en el que tenían tanta importancia la fidelidad como la competencia profesional, a lo que habría que añadir, indudablemente, la categoría del cargo al que había sido promovido su señor. 12.5.- Las Licencias de Embarque y de Trabajo Así como en los siglos anteriores se hacían los “Catálogos de Pasajeros a Indias” que hemos citado y utilizado en el capítulo 2 de este trabajo, en el siglo - 255 - XVIII se establecen las series de “Expedientes sobre Licencias de Embarque”, que comprenden la concesión de licencias para pasar a la Isla de Cuba (hay algunos también hacia Puerto Rico y Santo Domingo), y tiene como tipo documental fundamental el expediente, siendo los más completos en información los correspondientes al Consejo de Indias. Lo componen un total de 3.677 expedientes. Las solicitudes de embarque se elevan en su mayor parte, a través de los Jueces de Arribadas o Comandantes de Marina del Tercio Naval del puerto por donde el pasajero desea salir, y que no siempre son informadas positivamente. El solicitante manifiesta su oficio o empleo, si lo tiene, y su naturaleza y/o vecindad, y expone los motivos por los que desea marchar a América. La obligatoriedad de dar razón de la naturaleza, filiación y destino estaba establecida ya en las Ordenanzas de la Casa de Contratación, para que si el pasajero moría en las Indias, constara donde vivían sus herederos y sucesores. (16) Los motivos de viaje que exponen los solicitantes suelen ser el de emigrar para trabajar o reunirse con parientes o personas ya establecidas; el de ir a gestionar asuntos personales o intereses comerciales en la isla; o el de regresar a su patria, en el caso de los criollos que han venido a España por cualquier causa. Dicho motivo debía justificarse fehacientemente con una carta original del pariente o persona que reclama al que emigra, o cualquier otro tipo de documento, como el pasaporte con el que vinieron, en el caso de los que desean regresar, o una información hecha ante autoridad competente. También suelen aportar un traslado de la partida de Bautismo o cualquier otro documento alusivo a la filiación, y de Matrimonio, para el caso de mujeres casadas reclamadas por sus maridos, así como el Permiso legalizado ante notario del padre o tutor, si el pasajero es menor, y de la esposa o la madre si es casado o hijo de viuda. Finalmente el solicitante presenta un certificado de buena conducta, suscrito en principio por el párroco y posteriormente, a partir de 1804, por el alcalde del pueblo de su naturaleza o vecindad, y en los expedientes más completos, certificación de no estar matriculado en la marina, alistado en el servicio al Rey, ni tener deudas con la Real Hacienda, pleito pendiente o cualquier otro impedimento para salir de la península. El trámite administrativo de los expedientes es sencillo: un resumen o extracto de la instancia y circunstancias del solicitante, al dorso de la misma o en hoja aparte; anotación de la fecha del “Visto” para el caso del Consejo de Indias; y resolución, - 256 - que se anota simplemente al final del extracto o al margen de la instancia, o se materializa por minuta de Real Cédula en el caso del Consejo, y en forma de Real Orden o minuta de pasaporte impreso, en el caso de los demás organismos productores, dirigido en todos los casos a los Jueces de Arribadas correspondientes. La Licencia de Trabajo para Comerciante: Juan de YANDIOLA - 257 - La preparación del Cajero (y futuro comerciante) era estricta y severa, y su juventud se consumía en la asfixiante monotonía de la existencia tras un mostrador. Así la perseverancia y la sobriedad eran las características distintivas de aquellos hombres, y el resultado fue la creación de una “casta” y no de una clase social. Se constituyó una “élite” colonial diferente, tanto por sus concepciones como por su preparación, de la de peninsulares y criollos con quienes convivían. En gran medida, el éxito económico de este “emigrante” puede explicarse porque era amo y señor de los dos caminos que con mayor seguridad conducían a la riqueza en el México colonial: el Comercio y el Matrimonio. Y nos recuerda la manida expresión de “al Patrimonio por el Matrimonio”, tan utilizada en estas ocasiones; o sencillamente “un matrimonio de conveniencia”. El vizcaíno, en este caso balmasedano, se incorporaba a un gran grupo fraternal de parientes y compatriotas que se dedicaban todos al comercio, y los primeros años que pasaba como cajero, le permitían no solo aprender los elementos del oficio, sino también establecer un número de contactos útiles para su futuro. Una vez acabado su entrenamiento, su patrón, que a menudo era su pariente o su paisano, le convertía en socio ó bien, si establecía su propio negocio, le proporcionaba capital y mercancías a crédito. El siguiente texto del líder liberal mexicano y tejano, Lorenzo de Zavala es suficientemente ilustrativo de la vida semi monástica que muchos jóvenes emigrantes padecieron: “Iban consignados a algún pariente que había hecho allí negocio, y entraban en su noviciado. Por la mañana temprano se vestían para ir a la iglesia a oír la misa diaria. Después volvían a casa a desayunar con el chocolate; abrían el almacén y se sentaban a leer algún libro de devoción después de arreglar las cuentas. Almorzaban a las nueve y a las doce cerraban sus tiendas para comer y dormir la siesta. A las tres se rezaba el rosario y se abría después de este rezo la tienda hasta las siete de la noche en que se volvía a rezar el rosario y se cantaban algunas alabanzas a la Virgen… Los dependientes seguían por lo regular a sus amos, y muy pocas veces se separaban de ellos. Las conversaciones se reducían al precio de los efectos que no ofrecía muchas variaciones… No había papeles públicos, no había teatro, no había sociedad, no había bailes, ni ninguna de esas reuniones en que los hombres se ilustran por las discusiones, o de las que los dos sexos procurando agradarse mutuamente, refinan el gusto, endulzan sus costumbres y perfeccionan la naturaleza”. (17) Además los emigrantes tenían preferencia en el “mercado del matrimonio” de - 258 - manera que, muchos peninsulares (vizcaínos) que ya habían triunfado, hacían venir a sus sobrinos con la esperanza de que se casaran con sus primas, y heredaran y continuaran el negocio familiar, del mismo modo que algunas viudas se casaban con el cajero de su difunto marido. También las hijas criollas empujadas por el consejo y el ejemplo de sus madres, además del cariño que sentían por el padre, tendían a escoger por esposo a hombres de su misma casta. De esa tal endogamia muchas casas mercantiles mantuvieron su supervivencia y los vascos no iban a ser menos. (18) Cabe mencionar aquí un clarísimo ejemplo de encartado, (previo al de otro: Martínez- Negrete cuya trayectoria comentaremos en el capítulo 14), que aclara absolutamente el entramado parental de todos estos asuntos. Juan Antonio de Yermo y Larrazábal, encartado natural de Gueñes - Sodupe en Bizkaia, había emigrado a México, Nueva España, donde el año 1780 ya era rico mercader. Entonces invitó a unos sobrinos, entre ellos Gabriel Joaquín (n.1757) y Juan Antonio (1760) de Yermo Bárcena, a que se le unieran en el Nuevo Mundo. El primero, Gabriel, se casó con su prima y así accedió a las propiedades de su tío, haciéndose cargo de la administración de la hacienda que éste tenía en Cuernavaca. Posteriormente, con un costo de 200.000 pesos, la transformó en un ingenio capaz de producir un millón de libras de azúcar al año. Un recorrido parecido siguieron los demás sobrinos, con lo que se gestaron tres generaciones de Yermo en Nueva España. (19) Generación tras generación, nuevas oleadas de inmigrantes mantenían el control europeo de la economía en la Nueva España. Y normalmente, al prestigio social le seguía el poder financiero y/o viceversa. Algo que veremos más adelante y con más detalle en el Capítulo 14 sobre la Familia Bermejillo de Balmaseda en Guadalajara y en México D.F. Con el Reglamento de Comercio Libre de Indias que se establece en 1778, llega la liberalización comercial -cuya repercusión en México no vamos a relatar ahoray con ello trajo la prohibición de que los Alcaldes mayores pudieran emprender operaciones comerciales. Como consecuencia, varios comerciantes-capitalistas, para intentar reducir sus pérdidas por estos cambios, decidieron abandonar el comercio. Y al mismo tiempo decidieron invertir sus capitales en la agricultura, la minería y las finanzas. Así fue su apoyo a la minería de extracción de plata de Zacatecas, o el caso explícito del ya mencionado Gabriel de Yermo, que convirtió la hacienda de su tío en Cuernavaca en un gran ingenio azucarero. - 259 - 12. 5.- La Emigración desde Balmaseda a México. El marco socio-histórico AÑO MÉXICO BALMASEDA 1795 Guerra de la Convención 1802 Deudas y hambre. Venta plata Iglesias 1808 1810 Invasión francesa. Quema Balmaseda 8 nov Grito de Dolores. Sublevación de Miguel Hidalgo 1811 Derrota y ejecución del Cura Hidalgo 1812 Levantamiento de José María Morelos en Oaxaca 1814 1815 Deuda y pobreza. Emigran muchos vecinos Constitución de Cádiz Regreso de Fernando VII. Absolutismo Derrota y ajusticiamiento de Morelos 1820 Levantamiento de Riego. Trienio liberal 1821 Plan de Iguala. Declaración de Independencia 1822 Agustín de Iturbide, emperador de México 1823 Destronamiento de Agustín de Iturbide 1824 Proclamación de la República Federal de México 1833 Gobierno de Antonio López de Santa Ana Comienza la I Guerra Carlista 1836 Independencia de Texas y Anexión a la Unión norteamericana Los Carlistas entran en Balmaseda 1839 100.000 hijos de San Luis. Década ominosa Derrota Carlista. Abrazo de Bergara 1846 Guerra entre México y Estados Unidos 1848 Derrota de México. Tratado de Guadalupe Hidalgo. Estados Unidos se anexiona a los Territorios del Norte 1854 Revolución liberal de Ayutla 1855 Destitución y exilio de Antonio López de Santa Anna Rebrote guerrillero. Hostilidades 1856 Leyes de Reforma. Desamortización de bienes eclesiásticos 1857 Constitución liberal moderada España rompe relaciones con México 1858 Benito Juárez Presidente de la República Guerra con Marruecos. Emigración 1861 Bancarrota y suspensión de pagos de la deuda externa 1862 Intervención francesa en México 1864 Maximiliano de Habsburgo Emperador de México Invasión de flotas en Veracruz 1865 1867 Guerra con Perú Derrota y fin de la intervención francesa. Fusilamiento de Maximiliano en Querétaro 1868 1872 Revolución Gloriosa. Exilio de Isabel II Muerte de Benito Juárez Comienza la II Guerra Carlista 1876 Porfirio Díaz Presidente. Comienzo del Porfiriato Carlistas y realistas ocupan Balmaseda 1893 Plan de Desarrollo Económico de José Yves Limantour 1898 1910 España pierde Cuba, Puerto Rico y Filipinas Francisco I. Madero, Plan de San Luis. Inicio de la Revolución mexicana. Fin del Porfiriato. Cuadro de elaboración propia. Julia Gómez Prieto - 260 - La primera mitad del siglo XIX fue un período que se caracterizó por una marcada inestabilidad política, crisis económica y agitación social, tanto en México como en España. En el primero, después de consumada la Independencia, en un ambiente de constantes levantamientos militares y golpes de estado, los diferentes gobernantes mexicanos se dieron a la tarea de construir un nuevo proyecto de nación y de reconstruir la economía. Sin embargo, también se enfrentaron a situaciones exógenas como fue la defensa de la soberanía ante los diferentes ataques militares de otros países. Por su parte, en España, una vez superada la invasión napoleónica y bajo el nuevo contexto de haber perdido la Corona española la mayoría de sus colonias americanas, el pueblo español tuvo que enfrentar diversos pronunciamientos políticos y una crítica situación económica. Es bajo este entorno histórico-económico que vamos a encontrar una serie de migraciones de España a México que, en nuestro caso de estudio, dio como resultado la formación de un grupo de comerciantes - banqueros que se destacó por su activa participación económica tanto en México como en España. Todo lo señalado en el punto 12.3 de este presente capítulo, “La emigración vasca del siglo XIX”, guarda su correlación con los acontecimientos socio políticos que hemos incluido en el cuadro anterior. Esto permite comprender mucho mejor la difícil situación que se vivió, a lo largo del siglo XIX, tanto en España como en las nuevas repúblicas americanas. Aunque en el cuadro se reflejan únicamente los acontecimientos sucedidos en México durante esa época, esto no quita para que toda Latinoamérica haya vivido un proceso complejo y difícil en la misma centuria, dado que fueron consecutivas y sucesivas las independencias de cada uno de estos nuevos países. Estas terminaron definitivamente en 1898 con la emancipación de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. - 261 - 12.7.- Balmasedanos en México durante el siglo XIX NOMBRE NAC. PADRES AÑO LUGAR PROFESIÓN Acebal Iñarritu Castor del 1834 Martín / Benita 1856 C. México Artista Allende Victor - - 1856 Cuernavaca Hacendado Antuñano Terreros José Ramón 1769 Juan / María 1804 Puebla No consta Banquero Arena Bermejillo Benito 1841 Alejandro / Melchora 1885 C. México Arana Echevarría Pedro Ángel 1814 - - Durango - Arena Bermejillo Marcos 1850 Alejandro/Melchora 1889 C. México Banquero Azpitarte Damborena Ángel 1871 Eusebio / Elena C. México Comerciante Azpitarte Damborena Baldomero 1873 Eusebio / Elena 1887 Veracruz Comerciante Bermejillo Ybarra José María 1839 Cosme / Bonifacia 1840 Cuernavaca Hacendado Bermejillo Eustaquio * - - 1870 Toluca No consta Bermejillo Ibarra Pío 1820 Cosme / Bonifacia 1854 C. México Banquero Bermejillo Luis * - - 1855 Cuernavaca Hacendado Bermejillo Ybarra Eugenio 1815 Cosme / Bonifacia 1838 Cuernavaca Hacendado Berrmejillo Ybarra Nicolás 1830 Cosme / Bonifacia 1848 Cuernavaca Hacendado Careaga Quintana Martín 1838 Bernardo / Teresa 1838 Mazatlán Comerciante Carrera Antuñano Lorenzo 1795 Pedro / Antonia 1842 C. México Comerciante Castañeda Francisco * - - 1829 Zacatecas Mercero Cosca Cariaga Pedro 1850 Juan / Dolores h.1870 Guaymas Comerciante Escudero Careaga Isaac 1862 Cayetano / Vicenta 1862 - Comerciante Fernández Fuentes Juan 1852 Antonio / Juliana 1852 Mazatlán no consta Fernández Vivanco Eduardo 1881 Domingo / Emilia 1929 C. México Comerciante Hernández Gorrita Juan Bautista 1832 José / Mª. Josefa h.1850 Mazatlán Comerciante Hernández Moneta Antonio 1881 Antonio / Paula 1894 Orizaba Comerciante Ibañez Marcos Arturo * 1874 - 1906 Ciudad Madero (Tamaulipas) Tenedor de libros Ibargüen Sota, María 1886 Gabriel / María Ana 1887 C. México Su hogar Ibargüen Zamanillo Leoncio 1887 Celestino / Faustina 1903 Gómez Palacio (Durango) Empleado Izaguirre Arizqueta Baltazar 1854 Marcelo / Celedonia 1854 Mazatlán Comerciante López Bolívar Fabian 1870 Valentín / Vicenta 1871 C. México Empleado López Bolívar Pío 1867 Valentín / Vicenta 1871 C. México Empleado Manzanedo Goya Nicolás 1873 Salustiano / Ciriaca 1873 C. México Comerciante Mendía Conde Julián 1845 León / Vicenta h.1865 Mazatlán Comerciante Mendía Conde Martín 1841 León / Vicenta h.1860 Mazatlán Comerciante Osante Segura Pedro 1858 Pablo / Bonifacia 1858 Mazatlán Comerciante Patrón Hernández Victor 1869 Juan Bautista / Anselma h.1890 Mazatlán Aprendices Patrón Hernández Alfredo 1863 Juan Bautista / Anselma h.1890 Mazatlán Aprendices - 262 - NOMBRE NAC. PADRES AÑO LUGAR PROFESIÓN Patrón Hernández Gustavo 1873 Juan Bautista / Anselma h.1890 Mazatlán Aprendices Querejeta Urrutia Paulino 1871 Rufino / Máxima - Ixtlán de Juárez (Oaxaca) Empleado Quintana Echevarría José María 1826 José María / Hermenegilda - Mazatlán Rivas Travesedo Silvestre 1741 Miguel / María 1795 México Ruibal Cosca Delfín 1893 Enrique / Faustina 1907 Hermosillo Empleado Ruibal Cosca Ana 1896 Enrique / Faustina 1908 Heroica Nogales Ama de casa Ruibal Cosca Luis 1882 Enrique / Faustina 1896 La Paz (B. California) Contable Ruibal Cosca Teófilo 1884 Enrique / Faustina 1927 C. México Comerciante Sarriegui Ibarra Pablo 1825 Juan Ygnacio / Vitoria 1860 C. México No consta Sota Larrús Agustín 1877 Luis / Dolores - - Empleado comercio Tramarría Gil Romualdo (*) 1777 Nicolás / Alfonsa 1795 Nueva España Empleado comercio Trucíos San Vicente Eladio 1868 Juan Cruz / Catalina 1868 Mazatlán No consta Ureta Sollano Nicolás 1880 Aquilino / Mercedes 1894 Córdoba Empleado comercio Ureta Sota Rufino (**) 1860 - 1877 - Propietario Ureta Sota Tomás 1848 - 1864 Orizaba Agricultor / Campesino Urquijo Santibañez José 1873 Patricio / Lorenza 1873 C. México Comerciante Valle Abásolo Juan 1880 Domingo / María Cruz 1881 Mazatlán Comerciante Villa Villa Dámaso 1887 Dámaso / Regina 1899 C. México Comerciante Yandiola y Olabarrieta Juan de 1794 Juan J. / M. Bentura 1821 Durango No consta Comerciante * Romualdo Tramarría Gil pide licencia de embarque para trabajar en el comercio de Silvestre Rivas Travesedo en Nueva España. ** No hay partida de bautismo en Balmaseda Fuentes: A.G.A. Archivo General de la Administración. Asuntos Exteriores. Sección C1 ES 41091 A.G.I. Archivo General de Indias. Sección Ultramar PARES. Movimientos Migratorios Iberoamericanos 12.8.- Balmasedanos en otros países de América y Filipinas A lo largo de esta investigación han aparecido balmasedanos presentes en muchas partes de América, desde los Estados Unidos hasta Argentina y Chile. El Virreinato de Nueva España, en época colonial y más tarde el México independiente fueron, junto con Cuba, los principales destinos de la diáspora balmasedana hasta - 263 - la primera parte del siglo XIX. Ya en la segunda mitad de esa centuria comenzó también una corriente migratoria más modesta hacia los países del Cono Sur y principalmente el Río de la Plata. El antiguo Reino de Nueva Granada, hoy Venezuela, Ecuador y Colombia, junto con Perú, fueron zonas de menor emigración balmasedana. A continuación presentamos un pequeño cuadro que hemos elaborado, necesariamente incompleto, con las informaciones que tenemos sobre los establecidos en Argentina, Chile, Guatemala, Perú, Venezuela y Uruguay, principalmente de los siglos XVIII y XIX. (20) BALMASEDANOS EN OTROS PAISES DE AMÉRICA Y FILIPINAS NACIMIENTO PADRES FECHA LUGAR Julián Joaquín de Riva y del Corte 1758 Manuel / Teresa 1818 Río de la Plata Martín Mazón Pérez * - - 1858 Buenos Aires Claudio Rufrancos Dúo 1842 Ceferino / Bibiana 1862 Buenos Aires Ángel Bermejillo Palacio 1887 Francisco / Agustina 1907 Buenos Aires 1758 Joaquín / Francisca 1805 Chile 1730 Francisco / Josepha 1775 Santiago 1687 Santiago 1756 Guatemala - 1756 Guatemala 1769 Juan Luis / M. Cornelia 1835 Guatemala 1853 Felipe / Faustina 1880 Guatemala 1840 Cusumalguapa ARGENTINA CHILE Joaquín de Asúnsolo y Azuela Gobernador de Chile. Ver Cap. 9.4 Manuel de la Puente Gallarza Alcalde del Cabildo de San Felipe (El Real), Corregidor de Aconcagua Francisco de Herboso Asúnsolo 1639 Joaquín / Francisca Caballero de Santiago, General de la Mar del Sur y Presidio del Callao GUATEMALA Francisco Javier de Villarprego y Los Llamos 1734 Benito / Teresa Hermano de Mariana de Villarprego. Monja Clarisa en Balmaseda Joaquín de los Llamos* - Tío de Francisco y de Mariana. Comisario del Santo Oficio José Ramón Antuñano Terreros Antiguo residente en Puebla, México Hermenegildo Ureta Sota Creó la Finca Cafetera. “La Bola de Oro” en Chimaltenango José de Antuñano y Tellitu* - - - 264 - BALMASEDANOS EN OTROS PAISES DE AMÉRICA Y FILIPINAS NACIMIENTO PADRES FECHA LUGAR 1711 Juan / María 1754 Lima 1712 Francisco / Teresa 1754 Lima PERU Francisco Marure Mercader y factor en Cádiz Gabriel de la Mella Beranga Se fue al Mar del Sur con Francisco Marure Hilario de Taramona Cacho 1749 Joseph / Ana 1802 Lima Manuel de los Heros y Asúnsolo 1763 Andrés / María 1798 Lima Francisco de Retes y Heros 1736 Lorenzo / María Santos 1815 Lima Manuel Felipe de Antuñano * Cónyuge María Concha de Tordesillas - - 1832 Lima Josefa de las Bárcenas de Llano. Viuda de Llano 1772 Francisco / Clara 1834 Lima Isidro Lámbarri Roldán 1857 José María / María Cruz 1894 Arequipa 1698 Gaspar / Matías 1742 Caracas 1759 Ignacio / María 1792 La Guayra 1731 Andrés / Isabel 1766 Montevideo 1819 Montevideo Alcalde ad Honorem Era Viceconsul de España en Arequipa y Cuzco VENEZUELA Gregorio del Portillo Loyba Notario. Alcalde ad honorem Agustín García Lambarri ** Capitán de Artillería. Alcalde ad honorem URUGUAY Joaquín Pablo de Vedia y la Quadra Coronel de los RR. Ejércitos. Alcalde y Gobernador de Armas Lorenzo Antonio de Vedia y Ramallo 1765 Joaquín P. / M. Teresa Mayorazgo de los Vedia en Balmaseda. Padre de Enrique de Vedia Pedro de Acasuso Ostolaza 1835 Manuel / Micaela 1861 Montevideo 1753 Juan / Teresa 1783 Binondo I.F. Comerciante ISLAS FILIPINAS Joseph Fernández del Campo Hernáiz Hizo testamento y murio en Binondo. Sargento Mayor de Islas Marianas (*).- No se encuentra partida de bautismo (**).- Nacido en Gordexola - 265 - NOTAS (1).- PÉREZ FUENTES, Pilar “La emigración española a América en los siglos XIX y XX”. Madrid. Editorial Entre 2 orillas. (2).- BRADING D.A. “Mineros y Comerciantes en el México borbónico (1763-1810)”. México F.C.E. 1976. p. 145. (3).- AZCONA, José Manuel. “Causas de la emigración vasca contemporánea”. Euskonews & Media. 24-31 Marzo 2000. https://es.wikipedia.org/wiki/Inmigraci%C3%B3n_en_M%C3%A9xico (4).- AZCONA PASTOR J.M. “Los paraísos posibles. Historia de la emigración vasca a Argentina y Uruguay en el siglo XIX”. Universidad de Deusto Bilbao 1992. p.73. (5).- GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, A. “La evolución demográfica vasca en el siglo XIX (17871930)”. Actas II Congreso Mundial Vasco. Año 1987. Vol.IV. Ed.Txertoa. San Sebastián 1988. (6).- AZCONA PASTOR. J. M. “Causas de la Emigración...”. op. cit. (7).- PALACIO ATARD. V. “El Comercio de Castilla y el Puerto de Santander en el siglo XVIII”. C.S.I.C. - Escuela de Historia Moderna. Madrid 1960. pp. 51-70. (8).- Durante los siglos XVI y XVII el término “gachupín”, más tarde de carácter despectivo, se extendió con éxito en toda Hispanoamérica, para designar al español peninsular advenedizo, en contraposición al criollo establecido. Era una palabra muy usada entre los comerciantes en la Carrera de Indias, y cuya etimología es dudosa y aún discutida. (Ver este término y sus variantes en el Diccionario de la R.A.E.). (9).- GRIJALVA DÍAZ, Ana Isabel. (10). - CERUTTI Mario. “El empresariado de origen español en el norte de México (1850-1920)”. Incluido en la Revista de Historia Económica, año XVII, número especial, 1999. (11).- Ibídem. (12).- GONZÁLEZ CEMBELLÍN, J.M. “América en el País Vasco. Inventario de elementos patrimoniales de origen americano en la Comunidad Autónoma Vasca”. EJ-GV. Vitoria1993 pp.107152 (Bizkaia). (13).- ÁLVAREZ GILA, O. y RUIZ DE GORDEJUELA, J. “La emigración como estrategia familiar: encartados y ayaleses en México y América, siglos XVIII y XIX”. En “Los vascos en las regiones de México, siglos XVI - XX” Tomo VI p. 105. U.N.A.M. México 2002. (14).- Boletín de la Real Sociedad Geográfica año L, p. 368, Julio de 1908. Así aparece en la obra “Las Memorias de Enrique Hurtebise. Una vida intensa entre Madrid, Balmaseda y México. 18671943”. Ed. Julia Gómez Prieto. Balmaseda 2017. p. 55. (15).- ÁLVAREZ GILA, O. y RUIZ DE GORDEJUELA, J. “La emigración…” op. cit. (16).- “Recopilación de Leyes de Indias”. Libro Noveno, Título II, Ley XLVII (1680). (17).- ZAVALA, Lorenzo de “Albores de la República”. México Empresas Editoriales 1949. Citado por RUIZ DE GORDEJUELA, J. en “Los Vascos en el México decimonónico: 1810-1910” (18).- BRADING. D.A. op. cit. p. 154. CRIOLLO: persona que es descendiente de europeos y ha nacido en un país hispanoamericano. De hecho, “la independencia de muchas repúblicas americanas fue decisión de los criollos”. Así Bolívar, San Martín, etc. eran criollos. (19).- https://es.wikipedia.org/wiki/Gabriel_de_Yermo. BRADING. D.A, op. cit. p. 162. (20).- http://pares.mcu.es/MovimientosMigratorios. - 266 - Capítulo 13 LA EMIGRACIÓN A CUBA EN EL SIGLO XIX Las independencias americanas se sucedieron a lo largo de principios del siglo XIX y fueron como una cadena de acontecimientos que ya hemos desgranado. Todas fueron importantes pero, sin duda, la independencia de México habría de ser vital para la isla de Cuba. El 20 de diciembre de 1827 el Congreso de los Diputados de México decretó la expulsión de los españoles. La medida aprobada en la noche del 6 de diciembre disponía que fueran expulsados los “desafectos”, los capitulados, los llegados después de 1821, el clero regular y los españoles solteros que no hubieran tenido domicilio conocido durante los dos años anteriores. Se otorgarían exenciones a los peninsulares de más de 60 años de edad o que estuvieran incapacitados físicamente para viajar, y a los que a juicio del Presidente y del Gabinete hubieran proporcionado servicios distinguidos a la causa de la independencia, y acreditado su afección a las instituciones. El exilio de los peninsulares deportados duraría hasta que España reconociese la independencia de México, y los españoles exceptuados de la expulsión tenían que jurar fidelidad a la República, lo cual comprendía la renuncia de su lealtad al rey Fernando VII. El debate sobre la indeseable presencia de los españoles trascendió del Congreso a la prensa, y de las reuniones secretas de las logias a los movimientos populares armados, en franca manifestación de hostilidad contra los intrusos. - 267 - El decreto de expulsión se justificó, en gran parte, por la situación de anarquía imperante y por el temor de que el descontento llegase a poner en peligro la estabilidad del gobierno. Pero lejos de ser el punto final, la ley no fue más que otro episodio en los enfrentamientos, mientras el ambiente político se convertía en escenario idóneo para intrigas y conspiraciones. Comenzó entonces un exilio voluntario cuyo principal destino fue la Isla de Cuba. Desde diciembre de 1827 a febrero de 1829, según Sims, salieron de México 1.711 españoles; de ellos al menos la cuarta parte llegaron al puerto de La Habana. Allí piensan establecerse para recuperar sus pérdidas en el comercio y los gastos del obligado viaje. (1) 13.1.- La isla de Cuba y el Puerto de la Habana MAPA DE CUBA e Islas Vecinas La isla de Cuba fue desde siempre destino favorito de la emigración española y más especialmente a partir de la primera década del siglo XIX; en este siglo, de cada dos españoles que emigran desde España, uno lo hace a la Isla. En realidad hubo una política de atracción de mano de obra blanca barata para solucionar la desaparición de la trata de negros. Gran Bretaña y España, en 1817, llegaron a adquirir el compromiso de perseguir y concluir este tráfico, pero la medida nunca - 268 - se cumplió porque la producción de azúcar necesitaba de mano de obra económica y la trata continuó. La Bahía de La Habana era considerada una de las más seguras del Caribe y de América. Tiene forma de bolsa, con un canal de entrada estrecho y profundo. Posee una ubicación estratégica, tanto geográfica como económicamente, debido a su confluencia con el Estrecho de la Florida, el Golfo de México y el Canal Viejo de Bahama. Los constantes ataques de corsarios y piratas durante los primeros años del siglo XVI, así como los permanentes asedios expansionistas de Francia, Inglaterra y Holanda, obligaron a la Corona española a establecer un sistema defensivo para proteger el acceso de la bahía y su puerto. Fue a partir de 1561, con la decisión de concentrar la Flota de Indias en el puerto de La Habana antes de su viaje a España, cuando la ciudad comenzó un floreciente desarrollo, y con ello el establecimiento de los primeros núcleos residenciales y edificios públicos a lo largo del litoral del puerto. El puerto de La Habana. Los muelles en primer término. La Habana queda enfrente. El Puerto de La Habana surgió con el Puerto de Carenas, fondeadero de naves en los primeros tiempos del descubrimiento y donde la villa de San Cristóbal de La Habana fue fundada en 1514. Con el tiempo se convirtió en el punto de concentración de las flotas que se dirigían a España, y más tarde en el mejor astillero de la Armada Española, El Arsenal. - 269 - Esto trajo como consecuencia el aumento del comercio y de las riquezas de la clase dominante de la villa. Y para su protección se creó un sistema defensivo de fortalezas y murallas que la bordeaban, y se rellenaron playas y manglares para construir muelles y atraques que facilitaran el arribo de los buques. Todo lo cual desarrolló las construcciones civiles que desbordaron los limites de esas murallas. Sobre la isla de Cuba y su capital, Antonio de las Barras Prado nos relata aspectos muy concretos de las mismas. (2) “La isla de Cuba, por su situación geográfica debajo del trópico de Cáncer, está expuesta a los rigores de un sol abrasador, pero como todos los países de la zona tórrida, goza del beneficio de los vientos alisios (…) modificando notablemente la temperatura y haciéndola muy soportable. Las costas en general son muy bajas y poco saludables por efecto de las emanaciones de los manglares que abundan en ellas. Estos manglares forman bosques de arbustos que nacen a orillas del agua, en un fondo cenagoso cargado de materia orgánica y en ellos se cría una verdadera plaga de mosquitos de varias especies que llaman jenjenes, zancudos… El Puerto de La Habana en 1898. Foto: Paul Fearn / Alamy / Aci Y su capital, La Habana, tiene una mínima altitud sobre el nivel del mar lo que hace que los efectos del calor y la humedad se sientan mucho y la fiebre amarilla se cebe aquí más que en otros puntos de la Isla. Esta enfermedad, -continúa diciendo el mismo autor-, según la opinión más admitida, proviene de las ema- 270 - naciones deletéreas de los manglares y los pantanos que hay en puntos no muy distantes, las cuales son transportadas por las brisas”. El primer brote de fiebre amarilla que se produjo en la Isla fue en 1620 y no se repitió hasta 1649, teniendo en esta ocasión un carácter más permanente. El 13 de julio de 1804 se estableció en La Habana la Junta Central de Vacunación, a propuesta de la Real Sociedad Patriótica de Amigos del País, creada en 1793. Esta institución acometió entre sus muchas funciones, la de luchar contra dos de los problemas sanitarios principales del país: la fiebre amarilla y la viruela. Por lo general los centros asistenciales cubanos eran muy buenos, sobre todo el Centro Vasco. (3) Bastante se ha escrito sobre la emigración a Cuba y sobre sus emigrantes, del viaje a la isla y el comienzo de una nueva vida, sobre todo para los que se exiliaron desde México. Tras estas peripecias y su posterior asentamiento, los llegados solían referirse a los temas principales con bastante insistencia. Estos eran: el comercio, el clima y las enfermedades, el tabaco y la belleza de la isla. Cuesta mucho habituarse a las nuevas costumbres, al clima y al carácter. “Y cuesta menos habituarse a las mulatas maravillosas, simpáticas y sensuales que, además quieren mejorar la especie teniendo hijos con españoles ó europeos en general. Así los niños son más blancos ya que cuando tienen un hijo negro se da un “saltoatrás”. Ciertamente prefieren ser queridas de un blanco que esposas de un negro”. (4) 13.2.- El Comercio, el tabaco y el alcohol Desde el siglo XIX puede decirse que Cuba, llamada “La Perla de Las Antillas”, como colonia era más poderosa que la propia metrópoli, desde el punto de vista económico. Había una vigorosa élite en La Habana y además la isla era una vieja amalgama de familias de hacendados: productores de azúcar, propietarios de esclavos, militares y funcionarios llegados de la metrópoli, así como una amplia gama de comerciantes y empresarios hispano - cubanos. Era una base del sistema y del comercio azucarero con mano de obra esclava, traficada por los ingleses. (5) En las últimas décadas del siglo XVIII, Cuba emprendió una profunda transformación que la habría de convertir en el mayor exportador de azúcar, el principal producto del comercio mundial durante ese período. Y así continuó durante las primeras décadas del siglo XIX, siendo Cuba la principal productora y exportadora de azúcar. Pero en los dos temas, azúcar y esclavos, aparecen cada vez mas entrelazados Cuba, Estados Unidos, Gran Bretaña y España. - 271 - A partir de 1860 hay una pérdida paulatina de los mercados europeos para el azúcar cubano. Gran Bretaña se interfiere cada vez más en las relaciones entre Cuba y España. Cabe recordar que los ingleses tenían muy cerca su gran colonia, Jamaica, colmada de azúcar y de esclavos negros. Pero, además el tráfico marítimo entre Cuba y Europa estaba, en un 50 % al menos, en manos de barcos ingleses. De manera que los fletes directos La Habana - Londres, se centraban en exportar el azúcar de sus colonias en detrimento del cubano. También se observa esa implicación en las corredurías de buques y en el comercio de otro gran producto de Cuba, el tabaco. En todo este engranaje, es incuestionable la importancia que tuvo el comercio en el crecimiento económico de la Isla a lo largo del siglo XIX. Este capital comercial ocupó desde finales del XVIII y comienzos del XIX, la función central del capital social, dominando prácticamente todas las esferas de la vida económica de la Isla. (6) El Comercio controló y desarrolló el transporte marítimo y terrestre, con objeto de mover toda la producción del país hacia los principales puertos para su exportación; de la misma forma estos comerciantes, mediante la inversión de grandes capitales, controlaron los sistemas de almacenaje y embarque y realizaron inversiones que permitieron controlar la fabricación de envases, con vistas a la exportación de los productos del país, especialmente bocoyes (barriles), toneles y cajas. Pero la principal función del capital comercial fue la de servir de vínculo entre el productor y el mercado para el cambio y venta de mercancías. Este sector estuvo formado por dos grandes estamentos: a) los grandes Comerciantes Mayoristas, generalmente especuladores de azúcar y otros productos agrarios, que en las primeras décadas del siglo XIX comenzaron a asociarse para afrontar negocios de mayor monta, y b) los Comerciantes Minoristas, que dependían de los primeros para el abastecimiento de sus tiendas, almacenes y casas de comercio, que al margen de los norteamericanos, estuvo controlado por emigrantes provenientes de la metrópoli. (7) Este número fue aumentando a lo largo del siglo, de tal forma que entre 1765 y 1824, el numero de comerciantes españoles inscritos en las licencias de embarque sumaba 625, mientras que entre 1825 y 1835, es decir en solo diez años, la cifra ascendió a 1.556. Los parientes en América suelen aconsejar a sus familiares que quieren emigrar, - 272 - como lo dice esta carta:... “el que viene a América, tiene que sufrir muchísimo el espíritu, trabajar incesantemente y tardar mucho tiempo en tener dinero… la casa donde debes dirigirte cuando desembarques es el almacén de loza y cristal de los Sres. Melget y Hermanos, en la calle del Obispo número 14”. Los emigrantes no llegaban a millonarios pero trabajando vivían con dignidad e iban incrementando su patrimonio. Algunos de ellos, sin embargo, hicieron notables fortunas creando grandes negocios. (8) El Tabaco era el segundo gran producto de Cuba que sustentaba tanto su fabricación como su exportación. Hacia 1865 existían en la isla más de 1.700 Fábricas de Tabaco, en su mayoría en manos de españoles que allí no eran extranjeros. Para trabajar el tabaco los mejores lugares eran Cifuentes o Pinar del Río que, se decía, cultivaban el mejor tabaco del mundo. Como ejemplo estaba la empresa tabaquera “La Madama”, propiedad de los alemanes hermanos Upmann desde 1844. La Flor de Tabacos de Partagás apareció en 1827 y se hizo grande 20 años después con la llegada de gran capital. Desde entonces ha sido una marca fetiche de Cuba. Desde el año 1865 las fábricas de tabaco contaban con un curioso empleado: el Lector. Leía éste, en voz alta, novelas de la literatura universal, prensa y hasta recetas de cocina, para hacer más llevaderas las horas de monótono trabajo de los torcedores de hojas, y de paso ayudar culturalmente a los empleados. De estas lecturas salieron los curiosos nombres de las Vitolas de los puros: Montecristo, Romeo y Julieta, etc. No han aparecido en nuestras investigaciones, hasta ahora, balmasedanos implicados en la industria tabaquera cubana. Por cierto otro nexo entre Cuba e Inglaterra eran los comerciantes andaluces con intereses en puertos británicos: el Grupo Anglo liberal de Españoles en Londres (GAEL). Los comerciantes gaditanos habían tenido ya un gran papel a través de la comercialización del Sherry, el vino de Jerez. Aquí debo de citar a dos balmasedanos que no estando en América sí hacían negocios con los vinos andaluces desde Cádiz, como Francisco de Orrantia, establecido en Jerez como cosechero en 1837, y su sobrino Agustín Antuñano Orrantia, que también se asentó allí años más tarde. (9) La relación anglo cubana fue ampliando sus operaciones de correduría de buques y el comercio de los productos cubanos, y se implican en la distribución de estos productos -azúcar y tabaco sobre todo- en el mercado interior británico y en otros mercados europeos y del imperio inglés. - 273 - Es muy probable que el primer balmasedano en pisar suelo cubano, Pedro de Terreros, maestresala de Cristóbal Colón (ver capítulo II), pudiera probar el “ron de Cuba”, pues consta que ya en 1493, de regreso de su segundo viaje a América, el Almirante Colón trajo los primeros plantones de la caña de azúcar. Los indígenas habían descubierto sus virtudes de elixir, al exprimir los tallos para tomar el dulce jugo, y obsequiaban con él a los recién llegados. Después, el trapiche, las refinerías y los ingenios azucareros trabajados por esclavos africanos, se encargaron de multiplicar la producción; y a finales del siglo XVI Cuba era considerada la reserva azucarera del mundo. (10) Aduana de La Habana-Isla de Cuba Pintoresca-1839- Frédéric Mialhe- University of Miami Libraries Digital Collections Las fincas azucareras recibían el nombre de ingenio; junto a la superficie agrícola dedicada al cultivo, se edificaron las casas que albergaban los molinos o trapiches, y los demás artefactos destinados a extraer el jugo de la caña y obtener la sacarosa cristalizada. Fue Canarias la que recibió los primeros plantones de caña de azúcar llegados del Nuevo Mundo. (11) De esta manera, al lado del armador inglés surge la figura del comerciante y sobre ambos reposa el grueso de las relaciones Cuba - Gran Bretaña. Ahora los créditos otorgados desde Londres a individuos de la élite cubana giran en torno a los fletes. Se les une una corriente financiera que trasciende los ámbitos portuarios para recalar en el sector servicios de las ciudades, en el negocio azucarero y tabaquero. - 274 - Pero también se invirtió en los primeros proyectos ferroviarios, pues es sabido que la Cuba colonial tuvo el primer ferrocarril español, antes que en la metrópoli (12); y en el sector de la minería del cobre que hizo llegar al mundo de los negocios cubanos al gran banquero y a los prestamistas ingleses. Este es el caso del santurzano Cristóbal de Murrieta. (13) 13. 3.- La belleza de La Habana Frente a todo lo anterior, Cuba, y sobre todo La Habana, tenían una poderosa atracción para el emigrante. Cuba siempre fue “La Perla de Las Antillas”, el primer puerto al que se arribaba desde España y el lugar de concentración de la Flota Española, fuera de la Armada o del comercio. Pero lo cierto es que desde la segunda mitad del siglo XVI, el Puerto de Carenas, como lo denominaron los españoles, fue el más importante entre las dos Américas y entre éstas y el Viejo Continente. Su poderosa fuerza de atracción como ciudad se explica por la excepcional importancia geoestratégica de su puerto, que la hizo, junto con Cartagena de Indias, pieza clave de todo el sistema defensivo español en el Nuevo Mundo. (14) La Habana colonial fue un importante enclave comercial, junto con México y Lima. Era también una de las ciudades más populosas de América y la más poblada de Cuba. Contaba en 1691 con una población intramuros de 12.000 habitantes, de los cuales aproximadamente el 70% eran individuos libres y blancos, mientras que el 30% restante lo constituía una población mestiza de indios, negros y mulatos libres, junto a un amplio segmento de negros esclavos, generalmente dedicado a las tareas productivas, de servicios o a las obras de construcciones militares. A pesar de la preocupación concejil por el mejoramiento de las calles, aún en 1770, estas se encontraban en pésimo estado. El imprescindible ir y venir de carretas cargadas de azúcar y otros productos hacia el muelle de embarque, las tenían destrozadas; esto sumado al movimiento de calesas de particulares, dificultaba el tránsito por las principales calles del recinto amurallado. A esto había que agregar que la mayoría de las calles se inundaban cuando llovía o se desbordaba la Zanja Real. Las calles habaneras, en el siglo XVIII, tenían, además, otro problema no menos importante: la suciedad, pues casi todos los vecinos, al faltar el alcantarillado, lanzaban las aguas sucias y los desperdicios a la vía pública, contribuyendo a que los malos olores y los insectos inundaran desagradablemente el ambiente. (15) - 275 - La ciudad se asentaba a orillas de una inmensa rada natural que conformaba un gran puerto al abrigo de las olas. Estas chocaban contra el Malecón y a él se asomaba la bocana del puerto, protegido por dos Castillos (la Punta y el Morro). Todo el Casco Antiguo (hoy llamado Habana Vieja) estuvo rodeado de Murallas y sus calles eran estrechas para protegerse mejor del sol tropical; pero con un gran tráfico de carruajes, calesas y carretas como ya se ha dicho. No fue hasta el mandato del Gobernador y Capitán General, D. Luis de las Casas, en la década de 1790, cuando se comenzó un plan de higienización, pues se concluyó el empedrado de las calles y plazas y se realizaron trabajos de alcantarillado; además se depuró y encañó el agua de la Zanja Real y comenzó la recogida de basura. Fueron muy buenos tiempos para La Habana porque por las mismas fechas, el citado capitán general fundó la Sociedad Económica de Amigos del País. TEATRO DE TACON Habana-Isla de Cuba Pintoresca-1839- Frédéric MialheUniversity of MCollections Aún hoy se conservan los edificios antiguos del puerto, la Aduana donde atracaban los navíos (y valga el detalle, hoy atracan los barcos de Cruceros). Asomada a la Plaza de San Francisco con su convento, allí convergían las más importantes arterias de la época. La calle Obispo, la más antigua que data del siglo XVI, nace sobre el año 1519, después de la fundación de San Cristóbal de La Habana. Allí estaban hacia 1870 los mejores comercios de la ciudad (Almacenes como - 276 - “El Encanto” o “El Nuevo Amanecer”) donde compraban sus galas las damas elegantes. Es el corazón de “La Habana Vieja”, declarada por la Unesco, Patrimonio de la Humanidad en 1982. Otras calles importantes eran Mercaderes o la calle Oficios que unía San Francisco con la Plaza de Armas. Era esta plaza el núcleo de la ciudad antigua ya en 1584 y en ella se hallaba el Palacio de los Capitanes Generales, que era el centro administrativo de la colonia. La calle O´Relly repleta de escaparates. etc. Qué se encontraban estos emigrantes que llegaban a Cuba y La Habana, nos lo cuenta el citado Antonio de las Barras, en el libro que escribió hacia mediados del siglo XIX, de gran valor documental y hasta medio ambiental para la época. “Llegue a esta capital preocupado, con la idea que vamos todos los españoles de que este país está por civilizar, y no fue poca mi sorpresa cuando me encontré con una hermosa ciudad que nos llevaba cincuenta años de ventaja en toda clase de adelantos” (…) y añadía, “En general el ornato público está muy bien atendido en La Habana, sus principales calles y vías de comunicación se han adoquinado y los paseos y jardines se conservan con esmero. Las calles de tierra que se estropean con las lluvias torrenciales y el gran paso de los carruajes, van siendo cada vez en menor número”. (16) Y continúa Antonio de las Barras; “El extranjero encuentra en esta ciudad todo lo que tiene un pueblo civilizado. Tiene un buen teatro, el de Tacón de 1838, tal vez el mejor de América, buenos cafés como el de la Dominica, Escauriza y el Louvre, restaurants, circos lujosos y elegantes como el Chiarini y el de Nixon en los que mucha parte del año hay espectáculos, bailes, exhibiciones diversas de fieras, fenómenos de la naturaleza, panoramas gigantescos y en fin, diversiones y distracciones se encuentran en La Habana con profusión, todo lo que puede exigir un pueblo adelantado en cuanto a esplendidez y grandeza, y con mas abundancia en los cuatro meses frescos del año, es decir de noviembre a febrero”. En el Apéndice Documental está la toma de La Habana por los norteamericanos, tras la explosión del acorazado “Maine”, el 15 de febrero de 1898 en puerto , capital de la isla. 13.4.- Las Licencias de balmasedanos hacia Cuba Todos los que llegaban a Cuba, fuesen de México, de España o de otros lugares necesitaban una licencia para el viaje y la entrada en la Isla. - 277 - La Licencia era pues el documento necesario e imprescindible que emitía la Casa de la Contratación de Sevilla, y que permitía el paso legal de los futuros emigrantes al continente americano, a lo largo de todo el periodo colonial. Este documento constaba de las siguientes partes: • La petición del emigrante donde hace constar sus datos personales y manifiesta su deseo de viajar a América. • Copia de la Real Cédula que otorgaba la posibilidad de emigrar. • Información sobre limpieza de sangre, que incluía la declaración de tres testigos y debía de ir acompañado de una certificación de bautismo. • Si el solicitante era casado y no iba acompañado de su esposa, debía presentar la conformidad de ésta con una declaración expresa. • Y por último y en ocasiones, con la idea de facilitar la concesión de la licencia, los futuros emigrantes adjuntaban cartas privadas de familiares ya asentados en América. (17) Las series denominadas “Expedientes sobre licencias de embarque” que se encuentran en la Sección de Ultramar, fueron remitidas al Archivo General de Indias por el Ministerio de Ultramar, con nota de entrega firmada en Madrid el 10 de noviembre de 1887, junto con el resto de la documentación que integra la Sección X: Ultramar del A.G.I. (Archivo General de Indias). La serie de “Licencias de embarque a la Isla de Cuba” que por clasificación geográfica están en los fondos de la Sección de Ultramar (18). Tras la revisión y ordenación del Inventario de la Sección de Ultramar, en el año 2000, se volcó en la Base de Datos local de ARCHIDOC. Dicha información fue transferida a partir de 2003 a los portales del sistema de información de los archivos estatales AER y PARES. Y desde 2008 se han ordenado y descrito en éste último cada uno de los expedientes que comprende la serie. Por último en 2011 se inicia su incorporación al Portal de Movimientos Migratorios Iberoamericanos en la página web http://pares.mcu.es/MovimientosMigratorios Entre los años 1820 y 1879 constan oficialmente 17 balmasedanos con Licencia de Embarque a Cuba, todos ellos con destino a La Habana. La gran mayoría declaran ser comerciantes. También que han sido llamados para ejercer como asistentes de Comercio de otros familiares ya establecidos. Veamos cuatro ejemplos: • Solicitud de Licencia de Embarque de Juan de Haro. Año 1825 • Licencia de Embarque para Valentín de Cariaga. Octubre 1820 • Licencia de Embarque de Blas de Osante. Año 1832 • Licencia de Embarque de José María de Azpiri. Octubre 1820 - 278 - Juan de HARO. AÑO 1825. Licencia de Embarque Juan Bautista de Haro y Sainz había nacido en Balmaseda en 1805. Era el segundo hijo varón de Isidoro de Haro y Tramarría (Balmaseda 1774) y de María Sainz Gómez casados en San Severino de Balmaseda en 1801. En 1826 Juan Bautista marchó a Cuba llamado por Dionisio de Tellechea y Orrantia (Balmaseda 1798) que hacia 1820 había llegado a La Habana para integrarse en el comercio de la capital. A partir de ahí se pierde su pista pero es seguro que no regresó a Balmaseda ya que no le encontramos en partidas de defunción o matrimonio posteriores a su marcha. (19) Licencia de Embarque de Juan de HARO. Año 1825. PARES Transcripción .- Juan de Haro, natural de la Villa de Balmaseda, Encartaciones de Vizcaya, soltero de 20 años de edad. Solicita Licencia de Embarque para Puerto Rico o La Habana a casa de unos paisanos con objeto a emplearse en el comercio y sostener a su anciana madre viuda y desvalida. - 279 - Presenta la partida de bautismo y una información de 4 testigos recibida a instancia de su madre Dª. María Sainz con citación y conformidad del síndico de Balmaseda, que acredita su nobleza, estado de soltero, y buena conducta, sin haber tomado la más leve parte en el abolido sistema constitucional. Añadiendo tres de los testigos que su padre falleció pocos meses hace. Y el Alcalde, al interponer su autoridad y decreto judicial, dice le consta lo mismo como notorio. En el Consejo de 26 de septiembre de 1825, le piden que justifique el punto a donde se dirige y sujeto que lo llama. Valentín de CARIAGA. AÑO 1820. Licencia de Embarque Valentín de Cariaga y Mazón fue bautizado en San Severino de Balmaseda un 14 de febrero de 1802. Era el tercer hijo del matrimonio formado por Severino Cariaga Villa (Balmaseda 1771) y María Ángela Mazón Ursueguía, que se habían casado en San Severino de Balmaseda en 1797. En 1820 aparece en una solicitud de licencia de embarque para La Habana, llamado por su primo Manuel de Careaga y Larena, del comercio de la capital cubana, y que el mismo año reclama a José María de Azpiri Pereda, del que dice ser pariente. No consta que regresase a Balmaseda. (20). A.H.E.B. Nº 291. 13 Octubre 1820 Licencia concedida a D. Valentín de Cariaga, natural y residente en Balmaseda, de estado soltero, para pasar a La Habana con el objeto de que ayude a su primo D. Manuel de Cariaga de aquel comercio. Por el puerto de Santander. En el borde izquierdo: que el Juez de Arribadas le expida el Pasaporte si no hubiere impedimento legal. Señor: Valentín de Cariaga, natural y residente en la villa de Balmaseda, provincia de Vizcaya, a V.U. respetuosamente expone que su primo D. Manuel de Cariaga, vecino y del comercio de la ciudad de La Habana desea llevarlo a su compañía para auxiliarle en su trabajo y apareciendo por los documentos adjuntos que el exponente se halla soltero y con permiso de su padre para emprender el viaje y sin estar ligado a obligación alguna. A.V.U. suplica se sirva dar su permiso para que en el puerto de Santander y por el Juez de Arribadas o Comandante en él, no se le ponga dificultad al embarcarse en el primer buque que se ofrezca. Favor que espera de la bondad de V.U. al que Dios guarde muchos años. Valmaseda, 3 de octubre de 1820. Firmado: Valentín de Cariaga Fuente: Movimientos Migratorios Iberoamericanos, A.G.I. Ultramar, 339 N.116. - 280 - Blas de OSANTE. AÑO 1832. Licencia de Embarque Blas de Osante y Bolíbar había nacido en Balmaseda en 1816. Era hijo de Antonio de Osante (Dosante en P.B.) y Palacio (Zalla Otxaran 1791) y de Josefa Bolíbar Palacio (Zalla 1801). Antonio y Josefa se habían casado en San Severino de Balmaseda en 1808. Tuvieron seis hijos, cinco varones y una hembra, tres nacidos en Zalla - Otxaran y tres en Balmaseda. Blas era el cuarto de los hijos y también de los varones. Tenía Blas familiares en Cuba. Entre otros, su tío paterno Celestino de Osante y Palacio (Zalla - Otxaran 1794) que marchó a la isla antillana hacia 1820, estableciéndose en el comercio de La Habana. En 1832, con 16 años, Blas también marchará a Cuba reclamado por su tío Celestino para integrarle en el negocio. Nunca regresará. (21) José María de AZPIRI. AÑO 1820. Licencia de Embarque José María de Azpiri y Pereda había nacido en Balmaseda en 1800. Era el sexto hijo y único varón del matrimonio formado por Juan Agustín de Azpiri e Yrazabal (n. Marquina - Xemein 1758) y Magdalena Pereda Velasco, casados en San Severino de Balmaseda en 1784. José María Azpiri aparece en 1820 en Expediente de Licencia de Embarque hacia Cuba llamado por su pariente (desconocemos el parentesco) Manuel de Cariaga y Larena, (Balmaseda 1788), que estaba en Cuba desde principios del siglo XIX y que ese mismo año reclama también a su sobrino Valentín de Cariaga y Mazón para ayudarle en el comercio. A partir de 1820 perdemos su pista, aunque nos consta que no regresó por lo menos a Balmaseda o Bizkaia, ya que no aparece en los registros de partidas de defunción o matrimonio. (22) Con la lectura de esta Licencias de Embarque se comienza a comprender el entramado familiar y/o de amistad que había entre bastantes “emigrantes “ a Cuba. Veamos ahora el caso de Francisco de Arteche y su esposa Benita de Osante y Cariaga. Francisco de ARTECHE y YARTO había nacido en Güeñes, en las Encartaciones de Bizkaia, en 1816. En 1848 contrajo matrimonio en la iglesia de San Severino, con la balmasedana Benita de Osante y Cariaga. De esa unión nacieron cuatro varones: José María, que llegaría a ser un eminente empresario, y político, presidente de la Diputación de Bizkaia; Segundo, Francisco y Rafael. Benita de Osante tenía familiares en Cuba, desde años atrás. Por línea paterna, Celestino de Osante y Palacio, hermano de su padre Juan, nacido en Otxaran - Zalla en 1794, se había instalado en La Habana desde 1820, donde ejercía labores de comercio. El hijo de su tío Antonio, primo de Benita, Blas de Osante y Bolíbar, nacido en Balmaseda en 1816, había sido reclamado en 1832 por su tío Celestino, para ayudarle en el comercio de La Habana. - 281 - Por línea materna, el hermano mayor de su madre Facunda, su tío Manuel de Cariaga y Larena, nacido en Balmaseda en 1788, estaba en Cuba desde principios del siglo XIX. Los Larena tenían intereses en Cuba desde el siglo anterior. También trabajaba Manuel en el comercio de La Habana, y de hecho, en 1820, había llamado a su lado a su joven primo Valentín de Cariaga y Mazón y, junto con él, a su también pariente José María de Azpiri y Pereda. A mediados del siglo XIX Francisco de Arteche administraba desde Balmaseda una serie de propiedades inmobiliarias en La Habana, a través de intermediarios locales que desde Cuba le suministraban mensualmente información del estado de las propiedades y las rentas correspondientes. (23) Es de suponer que estos bienes inmobiliarios de La Habana, gestionados por Francisco de Arteche, estaban ligados de alguna manera, a la presencia de la familia de su esposa, de los Osante y los Cariaga, en la isla caribeña desde principios de siglo. Las llamadas de los parientes en Cuba se pueden percibir y comparar en el siguiente cuadro 13.5. 13.5.- Balmasedanos en La Habana, siglo XIX ALGUNOS BALMASEDANOS EN LA HABANA SIGLO XIX NOMBRE NAC PADRES EN CUBA NOTAS Juan Zulueta Zornoza 1795 Francisco / Ángela 1815 Le llama Domingo de Aldana Valentín Careaga Mazón 1802 Severino / María Ángela 1820 Le llama su primo Manuel de Careaga José María de Azpiri Pereda 1800 Agustín / Magdalena 1820 Le llama su pariente Manuel Careaga Alejo Zulueta Zornoza 1803 Francisco / Ángela 1820 Le llama su hermano Juan Zulueta Juan de Haro Sainz 1805 Isidoro / María 1826 Le llama Dionisio Tellechea Blas Osante Bolíbar 1816 Antonio / Josefa 1832 Le llama su tío Celestino Osante Manuel Careaga Arena 1789 Manuel / María Antonia 1848 Le llama Juan Manuel de Larena Leonardo Fernández Gauna 1819 Josef / Rosa 1848 En licencia pone Bernardo José Fernández Yarte 1827 Rafael / Antonia 1852 ¿José Cruz Fernández Ugarte? Francisco de la Tejera y Jangui 1822 Cándido / María Carmen 1855 ¿Francisco de la Tejera Jaúregui? En 1863 estaba en México Castor Acebal Inarritu 1834 Martín / Benita 1863 Miguel Tellechea Machín 1833 Eustaquio / María 1867 Ignacio Iglesias Arteaga 1842 Cándido / Francisca 1877 Mariano Orrieta Ibarra - - 1879 ¿Gorrita Ibarra? Pablo Ibarra Ibarra - - 1879 No hay partida de bautismo En la licencia de Juan de Haro Dionisio Tellechea Orrantia 1798 Francisco / María ca.1820 Celestino (D) Osante Palacio 1794 Juan Manuel / Teresa ca.1820 (n.Zalla) Tío de Blas de Osante Juan Manuel Larena Bárcena 1777 Joseph / María Antonia - En la licencia de Manuel de Careaga Fuentes: ES 41091 A.G.I. Archivo General de Indias. Sección Ultramar. A.G.A. Archivo Gral. de la Administración. Asuntos Exteriores. Sección C1. PARES, Movimientos Migratorios Iberoamericanos - 282 - 13.6.- Un Rentista de la Habana: Francisco de Arteche Hace algún tiempo llegaron a mis manos, por pura casualidad, seis cartas personales y comerciales de la correspondencia de un balmasedano, Francisco de Arteche, propietario inmobiliario en La Habana, a mediados del siglo XIX. A través del análisis de su contenido, se pueden conocer algunos aspectos interesantes de la vida comercial y económica de la isla en aquella época, relacionados con la villa encartada (24). Aparecen temas económicos de diversa índole: • Bancarios y diversos efectivos. • Alquileres de las Casas en La Habana; hipotecas, etc. • Relaciones comerciales con entidades de Londres y París. Los Alquileres El Sr. Francisco de Arteche, residente en Balmaseda, era propietario de las siguientes fincas urbanas, en el centro de La Habana: • C/ Bernaza, una céntrica calle situada entre O´Reilly y la calle Sol. • C/ Obispo, vía perpendicular a la calle anterior que llega desde la Plaza de Armas. • C/ San Ignacio, cerca de la Plaza Vieja y la Catedral. El Remitente de las cartas, Manuel de la Ayuela, administrador en Cuba del Sr. Arteche, le envía las rentas de los alquileres y de sus gastos, correspondientes a diversos meses entre Junio de 1859 y Octubre de 1868. Rentas de los Alquileres más los Gastos (en Pesos). RENTAS DE LOS ALQUILERES MÁS LOS GASTOS (EN PESOS) FECHA ALQUILER GASTOS NOTAS Junio 1859 670,50 200,00 Junio 1865 890,28 162,20 Mayo 1866 881,28 83,30 Agosto 1866 872,28 1.700,44 Letra Octubre 1868 982,60 307,37 Las Relaciones Comerciales En cuanto a las Relaciones Comerciales, las citadas cartas no son muy explícitas, pero permiten extraer algunas informaciones de cierto interés. - 283 - Asocian Santander, La Coruña y Cádiz como los puertos españoles que tienen fletes directos entre La Habana y Londres. Así es como llegan las especias de Ceilán al puerto cántabro y el vino de Jerez a la capital inglesa. Se citan Letras recibidas de Londres y de Paris (ver foto). Y se habla de una crisis bancaria en agosto de 1857 que se salva con 6 millones de pesos para el Banco Español. Es una época convulsa pues menciona que en 1865 se desata una crisis que genera pánico en el sector financiero, al tiempo que sube el valor del oro en Estados Unidos. El Sr. Ayuela informa de su viaje a Londres, vía Santander, así como del desplazamiento del Sr. Cristóbal de Murrieta a Nueva York en setiembre de 1866. Señala también que en la Aduana de La Habana se comienza a pagar la Redención de Censos. (25) Los créditos que se otorgan a los fletes y al comercio, muchos llegados de Londres, hacen surgir la figura del Comerciante que, desde el Puerto de La Habana, pasará al sector servicios de las ciudades, en donde aparecerán el gran banquero y los prestamistas. Eran representantes de armadores, banqueros e industriales británicos en la isla. Este es el caso de Santiago Drake y los banqueros Kleinwort y Cohen, navieros de Londres y de Liverpool que parecen mantener contactos comerciales con el balmasedano Francisco de Arteche, lo mismo que A. Seillien y Cía. de Paris. Cheque de pago para Francisco de Arteche. Año 1857. Fuente Particular NOTAS (1).- SIMS, H.D: “La expulsión de los españoles de México (1821-1828)”. Madrid 1975. (2).- DE LAS BARRAS PRADO, A. “La Habana a mediados del siglo XIX. Memorias” Madrid 1926. pp. 66. De las Barras escribió entre 1852 y 1865, sobre su estancia en La Habana como de- - 284 - pendiente general en la casa comercial Noriega, Olmo y Cía. En 1926 su hijo Francisco editó estas Memorias, con el título de “La Habana a mediados del siglo XIX”. Este trabajo es una pequeña joya para entender cómo era la vida en esta ciudad colonial. (3).- Ibídem. (4).- ÁLVAREZ, M. T. “La Indiana”. Novela histórica. Editorial La Esfera de los Libros. 2014 pp. 177. (5).- Márquez Macías, R: “Comercio e inmigración: los comerciantes españoles en La Habana 1833-40”. Colaboración en “El sistema atlántico español (siglos XVII-XIX)” / Carlos Martínez Shaw (ed. lit.), José María Oliva Melgar (ed. lit.), Año 2005. (6).- Ibídem. (7).- MÁRQUEZ MACÍAS, R. op. cit. pp. 3. La correspondencia sobre el particular la hemos encontrado en los fondos del Archivo de las Encartaciones, en el Museo de Avellaneda, a donde han llegado procedentes de la Familia de las Rivas. Agradecemos a su director Javier Barrio y al equipo del Archivo, las facilidades que nos han dado para poder investigar estos fondos. (8).- ORTIZ, Pedro. “Cartas privadas de Francisco de Arteche de Balmaseda”. Años 1859- 1868. Agradezco expresamente al Sr. D. Pedro Ortiz residente en Las Vegas y en Madrid, coleccionista filatélico, su gentileza al enviarme copia de algunas cartas. (9).- GÓMEZ PRIETO, J. “Correspondencia privada de los hermanos Antuñano, años 18241851”. Inédita. (10).- https://www.ecured.cu/Historia_del_ron_en_Cuba (11).- https://www.revistadelibros.com/articulos/los-ingenios-de-azucar-de-cuba (12).- En 1837 se construyó, con capital inglés, la línea La Habana- Güines, al servicio de los ingenios azucareros. El 12 de octubre de 1834, la Reina de España Isabel II, autoriza la construcción de la primera línea de Tren entre La Habana - Güines. Sería el primer ferrocarril en América Latina y el primero también de España. El desarrollo de los ferrocarriles en Cuba tuvo como motor a la industria azucarera, la cual necesitaba un medio de transporte eficaz para el traslado del azúcar y las mieles hacia los puertos para su exportación. (13).- Cristóbal de Murrieta y Mello, era nacido en Santurce y emigró al Perú donde comenzó con negocios mineros y llegó a abrir casa mercantil en Arequipa, con su hermano Francisco. Tras la independencia de Perú, se trasladó a Londres y se convirtió en banquero. http://dbe.rah.es/biografias/65688/cristobal-de-murrieta-y-mello. Falleció en Londres en 1869. (14).- RODRÍGUEZ GARCÍA, M. “Vida y ambientes en La Habana intramuros del siglo XVIII”. pp. 24 (15).- DE LAS BARRAS PRADO, Antonio. op.cit. (16).- Ibídem. (17).- MÁRQUEZ MACÍAS, Rosario “La Habana en el siglo XIX. Una visión a través de la emigración”. Ubi Sunt?: Revista de historia, ISSN 1139-4250, Nº. 23, 2008. pp. Me he permitido citar todo este “discurso” por su gran utilidad tanto para búsquedas personales como familiares, respecto de los antepasados habidos en América. También como un nuevo conocimiento de lugares de búsqueda y acceso para los investigadores en general. (18).- Referencia: ES 41091. AGI/ 36.768. “Ultramar. Licencias para Cuba”. Ver. BAHAMONDE, Ángel y CAYUELA, José, “Hacer las Américas. Las élites coloniales españolas en el siglo XIX”. Madrid. Alianza Ed/Quinto Centenario, 1992, pp. 306-312 (19).- Todos los datos y relaciones de las 5 personas que viene a continuación han sido encontrados en dos fuentes imprescindibles: A.H.E.B., Partidas Sacramentales y PARES: Movimientos Migratorios Iberoamericanos. - 285 - (20).- PARES, Movimientos Migratorios Iberoamericanos. (21).- A.H.E.B. (22).- Ibidem (23).- Ibidem. Francisco de Arteche. (24).- Carta de F. de Arteche (25).- Ibidem. - 286 - PARTE SÉPTIMA Comerciantes y Familias de Balmaseda en México Capítulo 14 REDES FAMILIARES EN GUADALAJARA: LOS BERMEJILLO Capítulo 15 COMERCIANTES EN LA COSTA DEL PACÍFICO MEXICANO - 287 - - 288 - Capítulo 14 REDES FAMILIARES EN GUADALAJARA: LOS BERMEJILLO Los movimientos de población y la industrialización van juntos, pues el desarrollo económico moderno a lo largo del mundo, requirió trasvases sustanciales de poblaciones, facilitando técnicamente el proceso y abaratándolo, mediante nuevas y cada vez mejores comunicaciones, y por supuesto, capacitó al mundo para mantener una población mucho mayor. La primera mitad del siglo XIX fue un período que se caracterizó por una marcada inestabilidad política, crisis económica y agitación social tanto en México como en España. En el primero, después de consumada la Independencia, en un ambiente de constantes levantamientos militares y golpes de estado, los diferentes gobernantes mexicanos se dieron a la tarea de construir un nuevo proyecto de nación y de reconstruir la economía. Sin embargo, también se enfrentaron a situaciones exógenas como fue la defensa de la soberanía ante los diferentes ataques militares de otros países. Por su parte, en España, una vez superada la invasión napoleónica y bajo el nuevo contexto de haber perdido la Corona española la mayoría de sus colonias americanas, el pueblo español tuvo que enfrentar diversos pronunciamientos políticos y una crítica situación económica. Es bajo este ámbito histórico-económico que vamos a encontrar una serie de migraciones de España a México que, en nuestro - 289 - caso de estudio, dio como resultado la formación de un grupo de comerciantesbanqueros, que se destacó por su activa participación económica tanto en México como en España. (1) En este capítulo vamos a conocer a los principales miembros de la colonia española que, debido a su labor de comerciantes-banqueros, se convirtieron en verdaderos agentes promotores del desarrollo capitalista. Gracias a su capital creado y acumulado en México, conocido en la historiografía hispanoamericana como capital indiano, algunos de ellos también promovieron la formación de sociedades bancarias en diferentes ciudades de España, entre las que destacó Madrid. Como veremos a lo largo de este trabajo, ciertos nombres tendrán un papel predominante en la economía mexicana durante la década de los cincuenta y sesenta del siglo XIX, pero se fueron desdibujando del mercado nacional a partir del triunfo del liberalismo republicano. Y otros más, que también sobresalieron en la época del agiotismo, de la pura especulación comercial, en México (1821-1857) y que gracias a sus estrategias empresariales lograron perdurar en la economía mexicana hasta entrado el siglo XX. Una vez identificados estos emigrantes españoles, que con el paso del tiempo se convirtieron en comerciantes - banqueros en México, veremos por qué salieron de sus lugares de origen y por qué la República Mexicana, sobre todo la capital del país, fue un espacio de atracción para ellos, a fin de resaltar las diferencias y similitudes en la formación y modernización del sistema bancario español y mexicano. (2) El comercio desempeñó una función crucial en los imperios de la temprana época moderna. Los comerciantes se convirtieron en los agentes principales de su expansión y de su mantenimiento. Hilaron redes que rebasaban y transgredían fronteras políticas y límites de clase, de parentesco o de etnicidad. Una de las características que interesa resaltar en su proceso de migración, son las redes sociales que desarrollaron probablemente desde antes de llegar a México. La historiadora mexicana Clara Lida (3), señala que el uso de las redes familiares fue una de las características principales de las inmigraciones españolas, durante la segunda mitad del siglo XIX en México, y esto vamos a verlo reflejado en la familia de los Bermejillo, llegados a México desde Balmaseda. Llama la atención que los vascos destacaron por su activa participación en los diferentes sectores de la economía mexicana. - 290 - A lo largo de este libro hemos encontrado oriundos de Balmaseda en distintas regiones de México, si bien han sobresalido ciudades como Puebla y México capital, por la importancia de Esteban de Antuñano y de Juan de la Granja respectivamente. Pero en el siglo XIX, con los grandes cambios en la historia del país, se dio una mayor dispersión de balmasedanos en territorio mexicano. Así hemos ubicado las dos zonas más importantes: la Costa del Pacífico noroeste y el Estado de Jalisco. En el primer caso destacaron sobre todo los puertos de Mazatlán y Guaymas. En el segundo, la capital, Guadalajara. 14.1.- La Familia como centro de poder En la costa la actividad principal fue el comercio marítimo y en Guadalajara el comercio de una gran ciudad, que potenció paulatinamente la aparición de la Banca. En ambos lugares y en ambas actividades destacaron balmasedanos, no solo a nivel personal, sino fundamentalmente en la creación de redes comerciales, industriales y de poder, utilizando algo bastante común que es la familia. - 291 - Como vamos a ver en el caso de algunas familias de la época, parece cumplirse el famoso dicho satírico de “al patrimonio por el matrimonio” (4), ya que es habitual que bajo las redes comerciales, industriales, etc. haya relaciones de amistad y familiares. De hecho no se puede comprender cabalmente el éxito de la familia Bermejillo, mejor dicho de los hermanos Bermejillo, sin tener en cuenta su implicación con un importante encartado, previamente emigrado a México, que les recibió en Guadalajara y les integró dentro de su red familiar a través de casamientos: Francisco Martínez-Negrete, de quien hablaremos más adelante. La Familia como estructura de larga duración, ocupa un lugar decisivo en el análisis del conjunto de la estructura social y sobre todo como élite de poder. Una Red Familiar no es sino el conjunto de familias que suelen estar vinculadas por tres factores que le confieren una unidad y homogeneidad, que le permiten constituirse como estructura de larga duración y de poder: a) Las alianzas a través del matrimonio. b) Las alianzas a través de los negocios. c) La participación en asociaciones políticas o socio-culturales. Una parte de la estructura del poder político tras la independencia, estará compuesta por familias primarias, entendiendo por primarias aquellas familias principales que Balmori denomina “notables”, que por su acumulación económica, por su estrategia de establecer ventajosas alianzas matrimoniales y de negocios, por el manejo y establecimiento de redes regionales de largo alcance, han podido vertebrar la estructura social y política logrando sobrevivir a los avatares de la historia (independencia, intervenciones extranjeras, porfiriato y revolución), siendo las continuidades más comunes que las rupturas. Tras la independencia estas familias empiezan a configurarse en torno al poder sobre las principales fuentes de riqueza en la región: el agua y la tierra. El principal factor de excedente económico de estas familias va a estar vinculado a la tierra, mientras que el de acumulación de poder político va a estar determinado por el control de los cargos locales o, en su defecto, por el establecimiento de lazos con quienes detenten el poder. A través de la combinación de estos dos factores mencionados, pero sobre todo a través de los casamientos y estrategias matrimoniales, y obviamente de la repro- - 292 - ducción de sus miembros, se establecen relaciones de amistad y consanguinidad que se extienden verticalmente a través de lazos sanguíneos, como mecanismo de acaparamiento o acercamiento del poder político y el económico. Así pues, la familia se muestra como empresa básica, grupo de amistades y como una estructura de poder; porque a través de las relaciones entre las personas que esta establece dentro de su mismo grupo y con el resto de la sociedad, va actuando como principal fuente de acumulación y concentración de poder. (5) Según esta autora, Balmori, la familia es una combinación de tipos de dominio y de diferentes formas de legitimación y en ello radica su estrategia de dominación; las redes familiares ejercen un tipo de dominio tradicional carismático que se traduce en relaciones clientelares y de subordinación basadas en la lealtad, la confianza y la afinidad de grupos. Por ello, los vínculos familiares y de amistad encontraron en la administración estatal, un campo propicio para su desarrollo. Los dos fueron fruto de relaciones solidarias, en un caso sellado por la sangre y en otro establecido espiritualmente por conveniencia mutua entre las partes. En la integración de una élite política en el Estado, destacan casi siempre los vínculos de parentesco y de amistad. En los vínculos de parentesco integramos: a) Los grados de consanguinidad (hermanos, tíos, primos, sobrinos) b) Afinidad (cuñados) c) Espirituales (padrinos) d) Religiosos (matrimonios) En general, parte de la élite local mantuvo un grado de parentesco con algunas de las principales figuras del ámbito de familias. 14.2.- Una red familiar y económica: los Martínez - Negrete En el siglo XIX los empresarios nacionales y extranjeros invirtieron fuertes sumas de dinero en diversas actividades, a pesar de la inestabilidad política. En Guadalajara, por ejemplo, hubo un grupo empresarial que se alió en diferentes momentos con militares y con alguno de los bandos políticos que se disputaban el poder para facilitar la realización de sus negocios. En este complejo período destacó el vasco Francisco Martínez-Negrete, cuya fuerza económica la mantuvieron sus descendientes hasta el siglo XX. - 293 - Francisco Martínez-Negrete y Ortiz de Rozas había nacido en Lanestosa, pequeña villa de la orilla occidental de las Encartaciones de Vizcaya, en la linde con Castilla, hoy Cantabria, un 18 de Febrero de 1796, del matrimonio formado por Matías Martínez-Negrete (1755-1823) y María Joaquina Ortiz de Rozas Cano (1766-1834). Lanestosa era, según el magnífico “Diccionario” de Pascual Madoz, (6), en los años 1845-1850, una villa de 83 casas con tan solo 54 Vecinos (233 almas), con una industria de 3 molinos harineros y un comercio consistente en 9 tiendas de lienzos y comestibles (7). Realmente había poco futuro en aquel pequeño lugar. Así lo debió de entender el joven Francisco que salió de su tierra natal con solo 20 años, hacia 1815-16. Y prácticamente sin nada. Estuvo residiendo en Francia al menos 2 años, luego pasó a Inglaterra varios meses y se trasladó a los Estados Unidos. Desde allí cruzó a Nueva España donde Francisco tenía ya familia, pues varios parientes por parte de su madre, los Ortiz de Rozas, se habían establecido hacía un tiempo en Guadalajara, Jalisco. Sin embargo, en principio se instala en Mazatlán (Sinaloa) donde sin duda se inicia en la actividad comercial, pues ya había establecida allí una “colonia” de encartados, y entre ellos varios balmasedanos. Pero sin duda, su mayor apoyo fue Juan Manuel Caballero, también de Lanestosa (n.1769), quien le apadrinó en los negocios, junto con su socio comercial José Palomar y Rueda (Magdalena, Jalisco, 1807), criollo de familia oriunda de Aragón. Caballero ya llevaba algunos años en México y era comerciante. Se había implicado también en la política local, como Prior del Gran Consulado de Guadalajara. Era un personaje destacado que al morir dejó toda su fortuna a obras benéficas de la capital tapatía e hizo albaceas testamentarios a Francisco Martínez-Negrete y a José Palomar. En Mazatlán, Francisco contrajo sus primeras nupcias en 1823 con María Trinidad Roncal Bátiz (1804-1830), de 19 años y originaria de la ciudad minera de Cosalá en Sinaloa, criolla nacida en México, pero de ascendencia vasca por ambas líneas familiares. Trinidad no aportó capital alguno al matrimonio, pero le dio a Francisco 5 hijos, que nacieron entre 1824 y 1830. Tan solo sobrevivió el primogénito, Jose María, y con los últimos dos hijos gemelos, nacidos en Lanestosa, falleció la esposa. Años antes, en 1822 Francisco se había trasladado a Guadalajara, como Vice-cónsul de España, dejando Mazatlán, pero no las buenas relaciones adquiridas. - 294 - A la muerte de su primera esposa, Martínez-Negrete volvió a casarse el 30 de agosto de 1835 con una sobrina suya en segundo grado, de 18 años: María Josefa Alba Ortiz de Rozas (1817-1879), en la parroquia del Sagrario Metropolitano de Guadalajara, siendo su testigo Juan Manuel Caballero (8). La familia materna de María Josefa era criolla, oriunda de Lanestosa por su abuelo Juan Francisco. Ambos esposos fueron comerciantes, empresarios, prestamistas que supieron vincularse al poder político y a la sociedad local, con lo que amasaron una gran fortuna, que luego heredaron sus hijos. Tuvieron 8 hijos entre los años 1836 y 1848. Solo 2 fueron varones, Eustaquio que murió con 7 años y Francisco, el último en nacer y sin embargo, el mayor heredero de sus padres. Pero el gran tesoro de Martínez - Negrete fueron sus 6 hijas. También su mejor inversión, pues por medio de sus matrimonios, supo crear una extensa red de relaciones familiares, de intereses económicos y de poder. Lo podemos ver en detalle, en el siguiente cuadro: - 295 - REDES FAMILIARES DE LA FAMILIA MARTÍNEZ-NEGRETE PADRE FRANCISCO MARTÍNEZ-NEGRETE MATRIMONIO DESCENDENCIA Francisco Martínez-Negrete y Ortiz de Rozas (1796-1874) 1823 - María Trinidad Roncal Batiz (1804-1830) 5 Hijos entre 1824-1830 Francisco Martínez-Negrete y Ortíz de Rozas (1796-1874)** 1835 - Josefa Alba Ortiz de Rozas (1817-1879) 8 Hijos entre 1836-1848 HIJOS DE MARTÍNEZNEGRETE ALBA MATRIMONIO DESCENDENCIA Ignacia Martínez-Negrete Alba (1836-1899) 1853 - Pío Bermejillo Ybarra (1820-1882) 11 Hijos entre 1853-1872 Dolores Martínez-Negrete Alba (1840-1929) 1861 - José María Bermejillo Ybarra (1839-1904) 15 Hijos entre 1862-1886 Josefa Martínez-Negrete Alba (1841-?) 1865 - Justo Fernández del Valle Álvarez (1841-?) 13 Hijos entre 1866-1884 Rosalia Martínez-Negrete Alba (1844-?) 1860 - Manuel Fernández del Valle Álvarez (1835-?) 8 Hijos entre 1869-1884 Lorenza Martínez-Negrete Alba (1837-1863) 1862 - Agapito Fernández Somellera (1826-1881) Sin hijos Francisca Martínez-Negrete Alba (1846-1904) 1866 - Agapito Fernández Somellera (1826-1881) 10 Hijos entre 1867-1881 Francisco Martínez-Negrete Alba (1848-1912) 1868 - María del Refugio Cortina Santana (1849-?) 8 Hijos entre 1869-1884 Francisco Martínez-Negrete Alba (1848-1912) 1898 - Rosario Morfín Miramontes (1865-1955) Sin hijos * Enviudó en 1 año ** Segundas nupcias GÓMEZ PRIETO, J. Elaboración propia a partir de Geneanet.org A sus 6 hijas las casó con comerciantes españoles de Guadalajara, de forma que dio origen a una red de parentesco y clientela familiar con al menos 3 de las mejores familias del lugar. María Ignacia Martínez-Negrete Alba, la mayor, casó en 1853, a los 17 años con el balmasedano Pío Bermejillo Ybarra que tenía a la sazón 23 años. Tuvieron 11 hijos en 23 años. María Dolores Martínez-Negrete Alba, casó a los 21 años con José María Bermejillo Ybarra, de 22 años y hermano de Pío y también de Balmaseda. Tuvieron 15 hijos en 24 años. Lorenza Martínez - Negrete Alba, casó a los 25 años con Agapito Fernández Somellera, (Limpias, Cantabria, 1826), que tenía 36 años. Murió Lorenza prematuramente sin hijos. - 296 - Francisca Martínez-Negrete Alba, de 20 años, casó con su cuñado viudo Agapito Fernández Somellera. Tuvieron 10 hijos en 14 años María Josefa Martínez-Negrete Alba, casó a los 24 años, con Justo Fernández del Valle Álvarez, (Grases, Villaviciosa, Asturias, 1841) de 24 años. Tuvieron 13 hijos en 18 años. Rosalía Martínez-Negrete Alba, casó a los 16 años con Manuel Fernández del Valle (Grases, Villaviciosa, Asturias, 1835), su cuñado, de 25 años. Tuvieron 15 hijos en 24 años. Eustaquio Martínez-Negrete Alba. Murió con 7 años. Francisco Martínez-Negrete Alba, casó a los 20 años con María del Refugio Cortina Santana, de 19 años, de familia criolla originaria de Cantabria. Tuvieron 8 hijos en 15 años. Francisco enviudó después de 1884, y volvió a casarse ya con 50 años, con María del Rosario Morfín Miramontes, de 33 años y no tuvieron hijos. (10) Ver en Apéndice Documental Capítulo 14. Cuadro Geneanet de Francisco MartínezNegrete y Ortiz de Rozas. Por tanto, las cuatro familias (Martínez - Negrete, Bermejillo, Fernández del Valle y Fernández Somellera), crearon poderosos lazos de sangre: todos eran cuñados y sus hijos eran primos. En nuestra opinión, es de todo punto impresionante el hecho de que Francisco Martínez - Negrete, en el espacio de 32 años, llegase a tener a su alrededor, 13 hijos y 72 nietos. También el poder familiar y la influencia económica que pudo llegar a alcanzar, con su política matrimonial dentro de la élite comercial española en la ciudad tapatía. También cabe preguntarse qué hubiera conseguido en su vida Martínez - Negrete, si hubiera permanecido en su villa natal de Lanestosa. El patrimonio de la familia Martínez - Negrete Francisco Martínez - Negrete y Ortiz de Rozas fue socio de José Palomar y Rueda para la fundación de la fábrica de Atemajac llamada también “La Prosperidad Jalisciense” y de la fábrica de papel de El Batán. Creó asimismo la compañía de tranvías de tracción animal de la ciudad de Guadalajara y fue tesorero en la construcción de la Penitenciaría de Escobedo, en donde hoy se encuentra el Parque de la Revolución. - 297 - Martínez - Negrete era propietario además de varias Haciendas, entre ellas “La Labor” de Tepic, Estado de Nayarit, “El Castillo” en Juanacatlán, Jalisco, y la “Hacienda de Buenavista”, actualmente Vista Hermosa de Negrete, Estado de Michoacán. La Hacienda de “El Castillo” contaba con 12.349 hectáreas de terreno. Francisco trasladó peones a un área llamada “Los Capulines”, a unos cuantos metros del margen izquierdo del río Grande de Santiago, cerca de la caída de agua de El Salto de Juanacatlán (11), los cuáles construyeron casas de adobe y madera de tule, además de corrales de adobe y ladrillos para almacenar la cosecha y sus instrumentos de labranza. En canoas cruzaban el río para llegar al pueblo de Juanacatlán que era jurisdicción de Zapotlanejo, para hacer sus compras y recibir los servicios espirituales. Al margen izquierdo del río Grande de Santiago, cerca de la caída de agua se instaló un molino o trapiche movido por fuerza animal y se canalizó el agua para regar los surcos de caña. Ya terminado el producto se transportaba a Guadalajara en carretas tiradas por yuntas de bueyes. Se sembraba caña, garbanzo y alfalfa; a dicho lugar se le empezó a llamar la Hacienda “El Molino”. Las Haciendas de “El Castillo”, “La Azucena” y “El Molino”, en lo que hoy es el municipio de El Salto, Jalisco, formaban un solo latifundio del que era propietario Francisco Martínez - Negrete. Tanto el padre Francisco Martínez-Negrete Ortiz de Rozas, como el hijo, Francisco Martínez-Negrete Alba, fueron empresarios de éxito; pero si el éxito se mide por la acumulación de capital, el padre, partiendo de casi nada, hizo una fortuna que llegó a sumar 586.000 pesos, una cantidad muy importante si se compara con las fortunas que otros miembros de la élite tapatía llegaron a acumular. El éxito de su hijo Francisco Martínez-Negrete Alba fue mayor, pues de un capital inicial de 710.000 pesos que heredó de su padre, llegó a acumular una fortuna de 1.582.814 pesos, es decir, duplicó su caudal. Pero -siempre existe un pero- casi todo lo debía. Según sus inventarios en 1901, su pasivo ascendía a 1.309.593 pesos, lo cual se tradujo finalmente en una catastrófica quiebra para la familia Martínez-Negrete. (12) Como hemos visto, los vínculos inter familiares entre los Martínez-Negrete, los Fernández del Valle, los Fernández Somellera y los Bermejillo constituyeron el sólido capital de dichas familias. Mediante aquellos se intercambiaban favores, lealtades y bienes materiales e inmateriales, que redundaban en beneficios para - 298 - todas las familias e individuos involucrados en la red. 14.3.- La familia Bermejillo en México Los Bermejillo habían nacido todos en la villa de Balmaseda, en las Encartaciones de Vizcaya. Es esta una zona de transición entre el País Vasco y Cantabria por el lado occidental; y entre la depresión vasca y la subida a la submeseta norte por el lado meridional. Como ya vimos en el capítulo 1, la villa se ubica en el límite entre Vizcaya y las tierras de Burgos, habiendo sido durante varios siglos una villa-mercado con una economía saneada y constante movilidad de gentes. (13) La idea tan manida, de que el siglo XIX fue una centuria que marcó el retraso español frente a Europa, se convierte en una realidad palpable para Balmaseda, y así las curvas demográficas reflejan una situación que semejará a las crisis del siglo XVII. Desde el punto de vista poblacional, el siglo XIX fue un siglo de muerte y desolación, siendo especialmente crítico el período comprendido entre 1793 y 1890; y sobre todo las cinco etapas bélicas -con sus difíciles postguerras- que entre 1794 (Guerra de la Convención) y 1874 (Tercera Guerra Carlista), asolaron la villa. El suceso más severo de esta época fue el incendio que provocaron las tropas francesas: en noviembre de 1808, Balmaseda ardió por los cuatro costados durante la Guerra de la Independencia. (14) Ver también el Capitulo 1 de este libro. Con esta situación secular no era nada extraño el fenómeno de la emigración de los balmasedanos hacia América. Según expresión frecuente de la época, “poco futuro se percibía”. Por todo ello el número de emigrantes de la villa fue muy importante, como se puede observar en la lista, forzosamente incompleta, que aparece en el apéndice final de este libro. Y ahora volvamos con la familia Bermejillo Ibarra, cuyos 4 hijos partieron hacia el Nuevo Mundo, en tanto que sus padres y hermanas se quedaban en Balmaseda. Ya hemos visto cómo dos de ellos, Pío y José María, entran en el entorno familiar y económico de Francisco Martínez-Negrete padre. Poco a poco, los yernos se incorporan a los negocios de la familia; tanto que, en 1862, Manuel Fernández del Valle y José María Bermejillo pasan a formar parte como socios de la Casa Comercial Martínez-Negrete y Cía. Entre todos fueron adquiriendo propiedades rústicas y urbanas, que les servían de aval para la petición de créditos. Además de comerciantes, se convirtieron en industriales textiles mediante la compra de fábricas en apuros o provenientes de herencias. También de fábricas de jabón, harina, aceite y hasta refrescos. (15) - 299 - Con los ingresos formaron grandes capitales, en base a los cuales se fueron convirtiendo en prestamistas, de tal manera que ayudaban a instituciones y altos cargos del Gobierno cuando lo necesitaban. Y por ello eran protegidos por las altas esferas. Los préstamos también se hacían a los particulares, con preferencia a los pequeños comerciantes; y no puede hablarse de usura, puesto que aún no existían los Bancos oficiales y ellos ejercían esa labor. Cierto es que con los morosos irrecuperables, se fueron haciendo con propiedades de todo tipo que asentaron aún más su fortuna y poder. LOS CUATRO HERMANOS BERMEJILLO IBARRA EN MEXICO NOMBRE NAC EN MÉXICO CASAMIENTO FALLECIMIENTO 1.- Eugenio Bermejillo Ibarra 1815 1838 1845 1858 2.- Pio Bermejillo Ibarra 1820 1848 1853 1882 3.- Nicolas Bermejillo Ibarra 1830 1848 -- 1856 4.- Jose María Bermejillo Ibarra 1839 1858 1861 1904 GÓMEZ PRIETO J. Elaboración propia. Fuente: Geneanet.org El apellido Bermejillo tuvo su casa solar en el barrio homónimo de Güeñes, en las Encartaciones de Bizkaia. De allí pasó a Balmaseda, donde aparece ya en Partidas de Bautismo, en la iglesia de San Severino desde principios del Siglo XVII. Si bien utilizando distintas grafías según las partidas: Bermejillo, Bermegillo, Vermegillo, Vermejillo. En cuanto a los ascendientes de los Bermejillo Ibarra en Balmaseda, aparece José de Bermejillo y las Rivas como nacido en esta villa en 1733, y su hijo mayor Rafael Bermejillo y Zubiaga en 1765 (16). Su primogénito fue Cosme Antonio de Bermejillo y Machín que, aunque nacido en Balmaseda, bautizado en San Severino un 28 de septiembre de 1796, era residente en Burgos, por lo que llegó a presentar su Información Genealógica ante el Teniente Corregidor de Balmaseda en el año 1815. Y lo hizo porque un año antes -3 de octubre de 1814- se había casado en San Severino, con María Bonifacia de Ibarra y Gorrita, natural de la villa, bautizada en la misma parroquia un 14 de mayo de 1795, siendo ambos contrayentes de 18 años de edad. Cosme y Bonifacia venían los dos de familias pródigamente numerosas y por ello, parece casi lógico que tuvieran 11 hijos nacidos entre 1815 y 1839, es decir en un período de 24 años. De ellos 6 fueron varones, tal y como vemos en el apéndice documental, aunque Pedro y José murieron muy jóvenes. Ver en Apéndice Documental Capítulo 14. Cuadro Geneanet - 300 - Con Eugenio Bermejillo Ibarra comienza la saga de esta familia en tierras mexicanas. Este primogénito fue el primero en emigrar en el año de 1838 con 23 años y a él le siguieron Pío y Nicolás en 1848, siendo el último José María en 1858. Todos ellos se casaron en México con jóvenes criollas. Las demás hermanas, Melchora Antonia, Estefanía, Catalina, Paula e Hipólita, se habían quedado en Balmaseda con sus padres, Cosme y Bonifacia. Más tarde la hermana mayor Melchora Antonia, se casó en 1840 en Balmaseda con Alejandro Arena Ribas; de los 10 hijos que tuvieron, los varones Benito, Marcos y Pío Arena Bermejillo, emigraron también a México, probablemente llamados por sus tíos maternos los Bermejillo. Es muy posible además que el primero de ellos, Benito, que en 1858 tenía 17 años, se marchase ese año con su tío José María. Es probable que Eugenio estuviera relacionado con la minería de cobre, ya que le encontramos casado el 3 de febrero 1845, en la localidad minera de Santa Clara del Cobre, en la región del Lago Pátzcuaro en el Estado de Michoacán, con María de Jesús Menocal Solórzano, nacida en la villa de Pátzcuaro, con antepasados cubanos llegados de la isla caribeña a Nueva España en el siglo XVIII. Eugenio, fue por tanto, el pionero de esta saga cuyos descendientes, en la segunda generación ya no nacieron en Balmaseda, sino en México, Madrid e incluso San Sebastián; pero, a los que citaremos, pues realizaron excelentes matrimonios y consiguieron buenos patrimonios. A través de las actas notariales mexicanas sabemos que Eugenio y Pío Bermejillo Ibarra trabajaron juntos entre 1850 y 1854, en el negocio familiar que luego veremos. Al parecer por problemas de salud, Eugenio regresó a España en 1854, radicándose en Bilbao, donde nació su última hija, y posteriormente en Madrid, donde falleció, cuatro años más tarde, en 1858, a los 43 años. Pío quedó al frente de todos los negocios en suelo mexicano (17), con la ayuda de su hermano Nicolás, que estaba en México desde 1848. La tragedia de la hacienda de San Vicente Zacualpan De las vivencias que Pío Bermejillo tuvo en tierras mexicanas, seguramente ninguna tuvo el dramatismo de la tragedia que afectó a la familia por los sucesos acaecidos a finales de 1856. Por esos años la explotación y administración de haciendas y ranchos por los españoles, muchos de ellos de origen vasco navarro, generó tensiones en su contra, por parte de pobladores locales tradicionales. Cada propietario pedía ayuda a dueños de Haciendas próximas, como era normal en las relaciones entre ellos. - 301 - Pero en enero de 1855, se produjeron distintos robos y saqueos que estaban relacionados con la orden del líder mexicano del sur, Juan Álvarez, de “fusilar a todos los españoles”, en el contexto de los violentos levantamientos militares contra el dictador Antonio López de Santa Anna, que protegía a los colonos españoles. Algunos hacendados fueron asesinados y los campesinos incendiaban los campos de caña, las tiendas, etc. Llegó a crearse un ejército privado de los hacendados, para su defensa, que incluso perpetró alguna matanza. Para los campesinos, estos agravios fueron generando una especie de “odio racial”, que podía explotar en cualquier momento. En 1856, Pío Bermejillo era dueño de las fincas de San Vicente Zacualpán, Dolores y Chinconcuac que había comprado 3 años antes, para la plantación de caña y producción de azúcar. De las tres, la más importante era la Hacienda San Vicente Zacualpán, ubicada en lo que hoy es el municipio de Emiliano Zapata, muy cerca de Cuernavaca, capital del Estado de Morelos. Su hermano Nicolás, que la administraba, tuvo diferencias con un arrendatario suyo, llamado Trinidad Carrillo, que criaba ganado vacuno en fincas próximas. Este ganado invadió la Hacienda San Vicente, y produjo daños en la plantación de caña. Los Bermejillo, en consecuencia, le suspendieron el contrato de arrendamiento, de lo cual Trinidad juró vengarse uniéndose para ello a unas partidas de 30 malhechores que había por la zona. Las tres Haciendas fueron asaltadas pero los sucesos más graves ocurrieron en la de San Vicente. Con engaños y traiciones los asaltantes entraron en la Hacienda y en la mañana del 18 de diciembre de 1856, asesinaron a sangre fría, tanto a Nicolás, que entonces tenía 26 años, como al joven de 15 años Juan Bermejillo y otros tres españoles empleados en la finca, acribillándolos a balazos y robando además mucho dinero de la Hacienda. Afortunadamente Pío no estaba esa noche en San Vicente, y gracias a ello pudo salvar la vida. El mismo Pío trasladó los cadáveres de sus familiares y empleados a Cuernavaca, donde fueron enterrados. El suceso conmocionó a toda la nación, e incluso tuvo repercusiones políticas importantes. Como consecuencia de este acontecimiento luctuoso, el gobierno español rompió relaciones diplomáticas con México, por entender que el nuevo gobierno liberal alentaba el odio contra los hacendados españoles. A los 20 años del suceso, en 1876, Pío Bermejillo hizo levantar un monumento conmemorativo en los jardines del atrio de la Catedral de Cuernavaca, donde figuran los nombres de Nicolás y Juan Bermejillo, Ignacio Tejera, Víctor Allende y León Aguirre y la fecha 18 de diciembre 1856. R.I.P. (18). - 302 - Monumento a los asesinados en la Hacienda de San Vicente. En Cuernavaca Acto de ejecución de los asesinos de la Hacienda de San Vicente 14.4. - La casa comercial “Bermejillo y Cía” Entre los años de 1840 a 1854 Eugenio estaba al frente de la dirección y administración de la empresa “Bermejillo y Cía.”. En 1854, como ya hemos visto, Eugenio regresa a España y Pío pasa a desempeñar el mando de la empresa familiar; posteriormente, cuando Pío regresa a Madrid, José María se incorpora a la dirección general. - 303 - Pío Bermejillo Ibarra había nacido en Balmaseda en Julio de 1820. Era una persona de arranque y con carácter que, sin duda, estaba dispuesta a hacer fortuna en América; y mucho más en una sociedad como la que se ha descrito en el capítulo 12. Había llegado a México hacia 1848 y estuvo a cargo de la empresa hasta finales de la década de los setenta; durante el Porfiriato, fue uno de los accionistas implicados en la creación del Banco Nacional Mexicano y más tarde del Banco Mercantil Mexicano. A su regreso a España aún pudo desarrollar una breve carrera política como Diputado (19). También invirtió una parte de su capital mexicano en acciones del Banco de España donde llegó a ser Consejero. Pío murió en 1882. Sus restos mortales reposan en la Sacramental de San Isidro, donde se erigió el panteón familiar, proyectado por el arquitecto Isaac Rodríguez Avial. (20) Por su parte, su hermano José María se hizo cargo de la dirección de la empresa desde 1880 hasta la fecha de su muerte en Ciudad de México, en el año 1904. Ver en Apéndice Documental Capítulo 14. Cuadro Geneanet Los Bermejillo empezaron sus actividades hacia 1838, con la llegada del hermano mayor, Eugenio, cuando la firma mercantil estaba ubicada en la Ciudad de México. Se dedicaba a la compraventa de productos de abarrotes (jamones, vino tinto, chiles, etc.), tanto mexicanos como españoles, a la exportación de azúcar y a la importación de azogue, o mercurio que se usaba en las minas de plata. Con los beneficios del negocio, fueron obteniendo los recursos que proporcionaban una liquidez suficiente para comenzar con la compra y venta de bienes raíces, que les fue permitiendo a su vez otorgar préstamos a los particulares e incluso al gobierno mexicano. Con las ganancias, resultado de esa actividad de prestamistas, pudieron invertir en otros sectores de la economía. Por eso no es de extrañar su participación en la industria, la minería, la agricultura, los transportes, etc. Las casas comerciales de ese momento, generalmente, actuaban bajo las mismas reglas del mercado, es decir, otorgaban créditos comerciales con una tasa de interés que oscilaba entre el 6% y el 24% anual. Las sumas prestadas a los particulares se garantizaban a través de la hipoteca de activos como eran casas habitacionales, casas para uso comercial, haciendas, fábricas, acciones, valores o bienes producidos. Si el deudor no lograba pagar la deuda total, capital más inte- 304 - reses, en el plazo de tiempo previamente determinado, el prestamista tenía todo el derecho de apropiarse del bien hipotecado. Los bienes obtenidos a partir de las hipotecas, eran arrendados o vendidos, por encima de su valor de adquisición, lo que generaba ganancias al prestador. En el caso de los créditos otorgados al gobierno, éstos se registraban con una tasa de interés anual del 24% a través del uso de los instrumentos de la deuda pública. Es la historiadora Bárbara Tenenbaum quien señala que los comerciantes-prestamistas, no sólo le otorgaron recursos al gobierno para los gastos de la administración pública, sino que también se dedicaron a construir caminos, medios de transporte y a invertir en las actividades estratégicas de la economía mexicana, como fueron la industria, la minería y la agricultura. “En general, prefirieron reinvertir en México a pesar de las invasiones, de la constante inestabilidad política, de la inseguridad general, de una infraestructura en deterioro y anticuada, y de los sucesivos gobiernos inestables”. (21) La firma mercantil “Bermejillo y Compañía” fue una de las más activas durante el período de estudio. Por cuestiones de espacio, sólo mencionamos algunos ejemplos en los que se ilustra perfectamente su labor de prestamistas. Así el 31 de julio de 1851 se concedió un crédito por 600.000 pesos a los hermanos Cayetano y Francisco Rubio y a Fernando Collado, para que estos pudieran continuar sus labores comerciales. El préstamo se otorgó con una tasa de interés del 6% anual, con hipoteca de una casa ubicada en Querétaro. El plazo del mismo fue de un año y cuatro meses. En el caso de los recursos dirigidos al gobierno, vemos cómo en el período de 1854 y 1855, ante la necesidad de fondos monetarios y a fin de hacer frente al ejército liberal de Juan Álvarez, el gobierno conservador de Antonio López de Santa Anna solicitó un empréstito a los principales comerciantes de la ciudad de México. La Casa “Bermejillo y Compañía” le prestó 45.000 pesos. Podemos observar la manera en que la firma Bermejillo actuaba como prestamista. Las sumas de capital más altas eran dirigidas a los particulares, mientras que al gobierno en turno le concedía menores cantidades. Es posible que esto se debiera a que prefería arriesgar mayores montos de capital, con aquellos deudores que podían garantizar el pago, a través de la hipoteca de bienes urbanos, rurales, acciones, bienes de producción o diversos valores. Con ellos siempre podían cobrar pero, en cambio, con un gobierno que estaba tan endeudado, a los hermanos Bermejillo les parecía mucho más difícil poder cobrarle la deuda. - 305 - Por su parte, durante once años (1862 a 1873), otro de los hermanos Bermejillo, el más joven, José María, había trabajado al lado de su suegro en la firma “Francisco Martínez-Negrete y Compañía”. Recordemos que Martínez-Negrete era uno de los empresarios más ricos de la región del occidente de México y una vez que José María contrajo nupcias con María Dolores Martínez-Negrete Alba, su hija, el comenzó a trabajar con dicha familia. El objetivo principal de la casa eran las actividades financieras, por lo que lograron extender sus redes económicas desde el Bajío, la región geográfica, histórica y económica del Centro Norte-Occidental de México, hasta el Noroeste en el Estado de Sinaloa. De esta forma, las familias Bermejillo Ibarra y Martínez-Negrete tenían una participación significativa en el mercado financiero mexicano, destacando las regiones del centro y occidente de la República. Por lo que podemos comprobar que su unión familiar fue la base para la construcción de una gran red económica, como ya hemos comentado en el punto 14.2. Otro de los negocios que llamaron la atención de la “Casa Bermejillo”, fue el de las Compañías de Seguros. El 8 de enero de 1865, Pío Bermejillo junto con los empresarios y financieros Cayetano Rubio, Vicente Escandón, Germán Landa, R. Rincón Gallardo y Rosendo Prada formaron “La Previsora” y “La Bienhechora”, dos compañías de seguros mutuos contra incendios y de vida. Esto muestra su interés por diversificar sus inversiones, dentro de las actividades financieras que ya venían emprendiendo desde tiempo atrás. Además si el gobierno les solicitaba préstamos, para solventar los gastos de guerra, esto indica sin ninguna duda, el importante papel que jugaron comerciantes-prestamistas como los Bermejillo, en la economía mexicana. (22) Hacendados azucareros e industriales textiles Como muchos otros comerciantes-prestamistas, la familia Bermejillo e Ibarra no sólo se limitó a las actividades mercantiles y financieras, sino que participaron en otros sectores de la economía mexicana, como fueron la agricultura y la industria. Esto pudieron realizarlo como ya hemos visto gracias a las ganancias que obtuvieron con su labor de comerciantes y prestamistas, lo que les permitió tener una capacidad de liquidez tan necesaria en esos momentos. Primeramente, Pío Bermejillo tuvo la oportunidad de invertir en Haciendas azucareras. En abril de 1853 compró a Anacleto Polidura, hacendado oriundo de Santander (1822), las fincas de San Vicente, Dolores y Chinconcuac, ubicadas en las proximidades de Cuernavaca, capital del Estado de Morelos. Anacleto las - 306 - vendía en representación de su esposa Josefina Eguía Yoanni; los padres de esta última, por cierto, Agustín Eguía y Justa Yoanni, se habían casado en Balmaseda en 1825. Las propiedades adquiridas constaban de edificios, ganado, tierras, derechos de agua, aperos, maquinaria para moler azúcar y demás existencias necesarias para realizar la producción. La transacción se realizó por importe 340.359 pesos, de los cuales 275.349 había que entregar para cubrir una serie de gravámenes y el resto se pagarían al señor Polidura y a su esposa en partes iguales, con una tasa de interés del 6%. Eugenio Bermejillo actuó como fiador para garantizar el pago restante. (23) Así, Pío Bermejillo se convirtió en uno de los hacendados azucareros más importantes de la región de Morelos y formó parte de una nueva generación de empresarios agrícolas, que buscaban la reactivación del campo. Esto era a través de la implementación de medidas modernas, como fueron la disminución de costos a través de la concentración de la tierra, centralización de los ingenios azucareros, cambios en la forma de producción, control de la mano de obra e introducción de tecnología. Según la historiografía mexicana, en las décadas de los sesenta y setenta, las Haciendas azucareras de Pío Bermejillo, junto con las de Isidoro de la Torre y la familia Ycazbalceta, fueron de las más productivas. Éstas se insertaron en una fuerte competencia por el mercado, contra otros productores azucareros de Puebla, Veracruz y Michoacán. Pío Bermejillo también dirigió sus inversiones al sector industrial, en particular a la rama textil. En 1864 compró al empresario vasco Tomás Carrera la fábrica “La Magdalena Contreras”, ubicada a lo largo del río Magdalena, en los pueblos de Contreras, San Jacinto, Puente Sierra y Tizapán, en el valle de México. Su producción principal eran los hilados y tejidos, y sus orígenes databan del siglo XVI, cuando se iniciaron las primeras tareas artesanales para la confección de telas. (24) La manera en cómo Bermejillo adquirió la fábrica nos muestra el modo de operación de este comerciante-prestamista, ya que la obtuvo por debajo de su valor real. Al momento de la venta la propiedad estaba valorada en 300.00.00 pesos. Sin embargo, la adquirió por 266.000 pesos, y con muchas facilidades, pues los pagos que realizó fueron muy cómodos, siendo una pequeña cantidad inicial al contado y el resto en tres plazos, entre 1864-1867, al 6 % de rédito. - 307 - Estas facilidades se dieron porque sus antiguos propietarios se encontraban arruinados y la fábrica presentaba graves problemas financieros, que le impedían seguir trabajando. Sus dueños anteriores, Tomás Carreras y Pedro Pasalagua, habían contraído varias deudas con la casa comercial “Barrón, Forbes y Compañía”, con el “Banco de Londres, México y Sudamérica” así como con otros prestamistas, para poder comprar maquinaria y echar a andar la producción. Sin embargo, los costos eran mayores que las ganancias y prácticamente tuvieron que rematar la fábrica. Esta fue una excelente oportunidad de inversión para Bermejillo, pues de esta manera pudo acceder a una nueva actividad y convertirse así en empresario industrial. (25) “La Magdalena Contreras” registró importantes niveles de producción durante el tiempo que estuvo bajo la administración de Pío Bermejillo. Esto sin duda fue posible gracias al respaldo financiero que tenía su dueño, como comerciante y prestamista. Por ejemplo, en 1879 la fábrica ocupó el segundo lugar nacional de producción de tejidos de lana y algodón. El primer lugar lo tenía la compañía “Hércules”, ubicada en Querétaro. 14.5.- Pío y José María Bermejillo: el éxito empresarial Poco a poco, y gracias a las utilidades obtenidas en el comercio y el préstamo, los Bermejillo invirtieron en otros sectores de la economía tales como la industria, la agricultura, la minería, la banca y los servicios. A pesar de su éxito económico, Pío Bermejillo conoció también el fracaso en algunos negocios. Así sucedió por ejemplo, cuando aprovechando la Ley de Desamortización de Lerdo de Tejada en 1856, compró bienes urbanos que pertenecían a la Iglesia, pero poco después se vio obligado a devolverlas al Estado, con la ley de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos, promulgada por el Gobierno de Benito Juárez de 1859, perdiendo con ello importantes cantidades de dinero. Como ya hemos mencionado, mientras Pío Bermejillo se encargaba de la dirección y administración del negocio familiar, su hermano, José María, trabajaba al lado de su suegro Francisco en la casa comercial de éste en Guadalajara, la “Compañía Martínez-Negrete”. Durante los 11 años que trabajaron juntos José María pudo adquirir la experiencia y los recursos económicos necesarios para el buen desarrollo de sus propios negocios. Alrededor de 1880, Pío Bermejillo decidió regresar a España. En Madrid desarrolló una breve carrera política, como diputado, bajo el reinado de Alfonso XII - 308 - (ver Nota 19). También invirtió parte de su capital, hecho en México, en acciones del Banco de España. Pío Bermejillo puede ser definido como un empresario dinámico y versátil, que diversificó su capital en diferentes sectores de la economía mexicana y española, como fueron el comercio, el préstamo, la industria, la banca, los servicios y la agricultura. El mayor éxito económico de Pío Bermejillo en México fue su labor de prestamista, ya que gracias a los créditos que concedió, su casa mercantil se convirtió en una de las principales proveedoras de recursos financieros al gobierno mexicano y a la economía en su conjunto. Pío murió en 1882, recién cumplidos los 62 años. (26) Ver en Apéndice Documental Capítulo 14. Cuadro Geneanet La Hacienda “El Castillo” en El Salto de Juanacatlán En 1875 Dolores Martínez-Negrete Alba, esposa de José María Bermejillo e Ibarra, adquiere de su padre Francisco Martínez-Negrete Ortiz de Rozas y de Valente Quevedo por herencia y venta respectivamente, la Hacienda “El Castillo”, ubicada en el Salto de Juanacatlán, en Tonalá, Jalisco, no lejos entonces y hoy integrado dentro del Área Metropolitana de Guadalajara, capital del Estado. En la Hacienda “El Castillo”, Dolores Martínez-Negrete, instaló una fábrica de tequila, pues en aquellos tiempos la mayoría de las Haciendas se dedicaban a esta actividad. Pocos años después, José María Bermejillo decidió cultivar trigo y le encargó a Eduardo Collignón la construcción en el margen izquierdo del río Grande de Santiago, un edificio en el cuál instaló un molino de harina llamado del “Sagrado Corazón”, además de levantar casas para sus trabajadores. Era tal su entusiasmo por el molino, que decidió construir una Hacienda cerca de éste, de dos niveles y con vista a la preciosa cascada de El Salto, y a la que llamó “Jesús María”. Dentro de la Hacienda estaba la casa grande, edificio de dos pisos, construido a unos 60 metros después de la caída de agua, y que era la residencia de la familia Bermejillo Martínez-Negrete. Contaba con amplios corredores, espaciosas y confortables habitaciones, y un estratégico mirador protegido y enverjado para admirar la cascada; también fue construida una capilla, dedicada al Sagrado Corazón de Jesús y cuyo primer capellán fue Timoteo Martín del Campo. Al poniente sobre la calle se encontraba un jardín y la residencia para visitas, la casa del administrador y las casas de los peones. - 309 - La Fábrica de Hilados y Tejidos “Río Grande”. El 15 de mayo de 1888 el tren había llegado a Guadalajara, y poco después de haberse construido la estación en el “El Castillo”, el molino quedó comunicado con la estación por tranvías de mulas, aunque posteriormente José María Bermejillo compró una locomotora. Francisco de Jesús Martínez-Negrete Alba le compró a su hermana María Dolores unas hectáreas cercanas a la nueva Hacienda “Jesús María”, con el objeto de construir la Fábrica de Hilados y Tejidos “Río Grande”, que comenzó a edificarse en 1889. El 17 de mayo de 1896 comienza a trabajar la Fábrica de hilados y tejidos “Río Grande”, con la razón social de “Compañía Industrial Manufacturera”. Este es uno de los últimos proyectos industriales del siglo XIX en Jalisco, llegando gente de muchas partes de la República Mexicana. La colonia industrial formaba un sistema cerrado aislado del exterior por murallas y cercas donde convergían y se fusionaban: la fábrica, el lugar de trabajo con todas sus instalaciones y la colonia con todos sus servicios, donde coexistían obreros, empleados y patrones con sus respectivas familias. En 1904 se declara en quiebra la fábrica textil “Río Grande”. La deuda contraída con el Banco de Jalisco para la construcción empezó a ser una carga, y para 1905 es rematada a los franceses Cuzin, Fortuol Bec, Lebré y Brun dueños de casas comerciales que impulsarían la industria textilera en El Salto. La Compañía de Luz y Fuerza Motriz de Guadalajara El 18 de julio de 1892, ante el notario Emeterio Robles Gil, los Sres. José María Bermejillo y cuatro socios más, se integran en una sociedad con el nombre de “Compañía de Luz y Fuerza Motriz de Guadalajara, S.A”. La Compañía haciendo uso de la concesión otorgada por la Secretaría de Fomento para el agua, edifica a corta distancia de la caída de agua de El Salto de Juanacatlán, una casa de máquinas para instalar tres turbinas “Loffer”, las cuales movían cuatro generadores de corriente directa cada una de las cuales alimentaban lámparas de arco en serie para el alumbrado público de Guadalajara. Se puso en marcha el 24 de junio de 1893. Este hecho convierte a la “Compañía de Luz y Fuerza Motriz, S.A” y a su planta de El Salto, en la primera Hidroeléctrica para el servicio público de la República Mexicana y la primera de este tipo en América, pues la instalada en las Cataratas del Niágara en el Estado de Nueva York, se puso en marcha dos semanas después. - 310 - Y la segunda en el mundo, puesto que en Inglaterra existía otra que la superaba en potencia. (27) José María Bermejillo Ibarra, por tanto, se convirtió en el nuevo líder de la familia Bermejillo cuando dejó el puesto su hermano. De 1884 a 1904 se hizo cargo de la gerencia de la firma Bermejillo, la cual representaba también, los intereses de sus sobrinos, los hijos de Pío. La labor empresarial de José María se caracterizó por su marcado interés en la minería mexicana. Durante su administración, la Casa Bermejillo otorgó diversos créditos a diferentes compañías mineras. Su participación en dicho sector lo convirtió en uno de sus representantes en la Comisión Monetaria de 1903, la cual tenía el objetivo de estudiar las posibles consecuencias de la adopción del patrón oro sobre la economía mexicana. José María Bermejillo puede ser considerado como un empresario innovador, debido a que accedió a un nuevo mercado, el de la industria eléctrica de Guadalajara, gracias al buen uso que le dio a los recursos naturales que se encontraban en su Hacienda, de la cual era propietario junto con su esposa. También fue miembro de diferentes asociaciones españolas en México, como El Casino Español y la Cámara de Comercio Española. Estos eran espacios idóneos donde se podía acceder a la información del mercado, entablar nuevas relaciones económicas y diseñar nuevos proyectos de inversión, en el Casino Español no sólo se congregaban los miembros más distinguidos de la colonia española, sino también los miembros de la elite económica de la ciudad de México. Esta institución tenía una estrecha relación con el presidente Porfirio Diaz y su gobierno. De hecho, familias como la de los Braniff, los Scherer, los Pimentel y Fagoaga, los Escandón, además de personajes notorios como Pablo Macedo y Luis Barroso Arias, que se encontraban muy cercanos al Presidente Porfirio Díaz y a José Yves Limantour, Secretario de Hacienda y Crédito Público, formaban parte de la red de negocios de José María Bermejillo. Con Thomas Braniff por ejemplo, compartió labores en la Junta Calificadora para el pago de impuestos de la industria textil. Más adelante los Braniff unieron lazos familiares con los Bermejillo, cuando Lorenza Braniff, hija de Thomas, se casó en 1909 con Luis Bermejillo Martínez-Negrete, marqués de Mohernando, hijo de Pío Bermejillo Ybarra. (28) Por todo ello se puede concluir que la creación y consolidación de las redes familiares y económicas de los Bermejillo en México, muestran la buena integración de esta familia en tierra mexicana. - 311 - José María Bermejillo perteneció a la primera generación de banqueros de la ciudad de México. No es difícil reconocer que muchos de los prestamistas de la segunda mitad del siglo XIX, se convirtieron en los principales promotores de la fundación de bancos a lo largo de todo el país. José María fue socio accionista de los Bancos Nacional Mexicano y Mercantil Mexicano y del Banco Nacional de México (29). También formó parte del consejo de administración de dichas instituciones. De tal forma que se puede concluir que los hermanos Bermejillo estuvieron en el centro del mercado financiero mexicano, ya sea como prestamistas o bien como banqueros. Además no es casual que al mismo tiempo que José María canalizaba sus inversiones a la banca mexicana, su hermano Pío hacía lo mismo en la banca española. José María Bermejillo Ybarra murió en Ciudad de México en 1904, dejando una cuantiosa fortuna de más de 3 millones de pesos a su esposa Dolores MartínezNegrete Alba, que le sobrevivió 25 años hasta 1929. Su hijo Andrés Bermejillo Martínez-Negrete, quien trabajó a su lado desde muy joven, tomó las riendas del negocio familiar, convirtiéndose así en el nuevo líder de la familia Bermejillo en México. 14.6.- La segunda generación de los Bermejillo La segunda generación de la familia Bermejillo no sólo heredó la fortuna económica, sino también las redes de parentesco y de negocios de la primera. Esta nueva generación estaba conformada por: 1.- Los hijos de Pío Bermejillo: Destacaron los tres últimos, Luis, Francisco Javier y María Emilia, básicamente por sus relaciones familiares y de títulos. Pero fue Luis el que con su primo Andrés, hijo de José María, tomó las riendas de la nueva casa. Veamos sus familias. • Luis Bermejillo Martínez-Negrete, Marqués de Mohernando (Ciudad de México 1868-1928). Casado el 16 de diciembre 1909 con Lorenza Braniff Ricard (1882-1975). • Francisco Javier Bermejillo Martínez-Negrete, Marqués de Bermejillo del Rey (San Sebastián 1870 - Ciudad de México1949). Casado el 11 de enero 1894 en Sagrario - Ciudad de México, Distrito Federal con Julia Schmidtlein García-Teruel (Ciudad de México 1873-1912). - 312 - • María Emilia Bermejillo Martínez-Negrete (Ciudad de México 1872 Tánger 1944). Casada el 19 de septiembre 1891 en Madrid con Rodrigo Figueroa Torres, Duque de Tovar (Madrid 1866-1929). 2.- Los hijos de José María Bermejillo: sobresalió en especial • Andrés Bermejillo Martínez-Negrete (Tlaquepaque, Guadalajara, Jalisco 1867). Casado el 4 de Julio 1891, en Sagrario - Ciudad de México con Guadalupe Cortina Cuevas (Ciudad de México 1869). 3.- Los hijos de Agapito Fernández Somellera, en especial Gabriel Fernández Somellera Martínez-Negrete. (Guadalajara, Jalisco 1870), Casado el 25 de Abril de 1894, en Sagrario - Ciudad de México con Dolores Bermejillo Martínez-Negrete (Guadalajara, Jal. 1870). Especialmente, estos cinco citados, tenían el compromiso de conservar el estatuto de poder y riqueza que les habían legado sus padres, sino también el de mantener y consolidar las redes empresariales y de parentesco en las que crecieron. De esta forma, los Bermejillo entablaron vínculos de parentesco con miembros de la élite española. Tenemos el caso de María Emilia Bermejillo, hija de Pío, quien contrajo nupcias con el duque de Tovar. Por su parte, una de las hermanas de Andrés, Virginia, celebró un enlace matrimonial con el hijo del marqués de Valtierra. Mientras que los hermanos Luis y Francisco Javier Bermejillo, hijos de Pío, recibieron los títulos nobiliarios de marqués de Mohernando y marqués de Bermejillo del Rey, respectivamente, por parte del rey Alfonso XIII. Además Luis contrajo nupcias con Lorenza Braniff hija del destacado empresario Thomas Braniff. - 313 - Por su parte, Andrés Bermejillo, hijo de José María, se unió en matrimonio con Guadalupe Cortina Cuevas, quien era hija de Francisco Cortina Icaza, miembro de la elite económica y política de la Ciudad de México. También consolidó su relación de parentesco con la familia Fernández Somellera. Esto se debió al enlace nupcial de Dolores Bermejillo, hermana de Andrés, con su primo Gabriel Fernández Somellera, hijo de Agapito y de Francisca Martínez-Negrete. Por todo ello, Gabriel y Andrés reforzaron su relación: eran primos, pasaron a ser cuñados y además ambos eran socios en las empresas que habían sido de su abuelo Francisco Martínez-Negrete. (30) Andrés se convirtió en el administrador de los bienes de su primo Luis Bermejillo, pues recordemos que éste radicaba en España. También fue el administrador de las propiedades de su primo Fernando Fernández Somellera y el albacea testamentario de la madre de éste, Francisca Martínez-Negrete Alba. En 1906, Luis y Andrés decidieron reorganizar el negocio familiar; Luis aportó el 75% del capital mientras que Andrés el 25% restante. Los primos Bermejillo decidieron que Andrés estaría al frente de la dirección y administración de la empresa. Él sería el único responsable de las decisiones de inversión, de la organización de los recursos (humanos, naturales y financieros) y en general, del buen desarrollo de la empresa. Durante la administración de Andrés Bermejillo, la casa comercial continuó otorgando créditos a los sectores productivos, en especial a la minería. Bajo la coyuntura de la crisis monetaria de 1907-1909, la firma Bermejillo, nuevamente se convirtió en la proveedora de recursos financieros para impulsar la actividad económica de México. Andrés, al igual que su padre y su tío, se caracterizó por diversificar su capital, por lo que podemos considerarlo también como un empresario dinámico y versátil. Mostró interés en la industria eléctrica (Jalisco), la minería (en el centro y norte del país), la especulación con bienes urbanos (en la Ciudad de México), el comercio y el préstamo. Además de participar como socio accionista de dos empresas de tipo social: una escuela y un asilo. A pesar del éxito económico que habían registrado los primos Bermejillo, en 1911 decidieron liquidar la casa comercial. Y esto coincidió con el fin del Porfiriato y el comienzo de la Revolución mexicana que generó una situación de incertidumbre política, económica y social que impactó negativamente sobre todos los negocios. - 314 - Finalmente se puede concluir que pese a los vaivenes políticos y económicos, el mayor éxito de la Familia Bermejillo fue la permanencia de su Casa Comercial, “Bermejillo y Compañía” como una de las principales firmas de la Ciudad de México, durante por lo menos 60 años. NOTAS (1).- TENENBAUM, Bárbara.“Banqueros sin bancos: el papel de los Agiotistas en México (18261854)”. F.C.E. México. Año 1985, p.24. (2).- LIDA, Clara E. “Una inmigración privilegiada. Comerciantes, empresarios y profesionales españoles en México en los siglos XIX y XX”, México, Alianza, 1994, pp. 16-41. (3).- Ibídem. (4).- Denominada como “Tercera ley de Parkinson” que dictó en plan satírico, el historiador naval inglés Cyril N. Parkinson. Él aplicaba esta ley a la burocracia, la administración pública, las grandes empresas y las grandes familias. (5).- BALMORI Diana, “Las alianzas de familia y la formación del Estado en América Latina”. México F.C.E. Año 1990. (6).- MADOZ, Pascual. “Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar”. Tipografía de Madoz y Sagasti. Madrid 1845, 16 tomos. Tomo Vizcaya-Bizkaia. p.126. (7).- Ibídem. Aunque muy pequeña, Lanestosa era una villa de 2 calles alargadas y empedradas y una plaza cuadrada con soportales, con Ayuntamiento, la parroquia de San Pedro y una fuente pública, así como escuela de ambos sexos con 51 alumnos. Tenía voto en las Juntas de Guernica y marcaba 24 Fogueras. (8).- LIZAMA SILVA, Gladys. “Llamarse Martínez-Negrete. Familia, redes y economía en Guadalajara, México, siglo XIX”. Zamora. El Colegio de Michoacán. 2013, 394 pp. (9).-https://gw.geneanet.org/sanchiz?lang=es&n=martinez+negrete+ortiz+de+rozas &oc=0&p=francisco. (10).- LIZAMA, óp. cit. (11).- Las Cataratas de Juanacatlán están situadas sobre el río Grande de Santiago, en el Estado de Jalisco, en las cercanías de la ciudad de Guadalajara y a unos 15 km aguas abajo del importante lago de Chapala. Se ubican entre los municipios metropolitanos de Juanacatlán y El Salto. El salto de agua posee un desnivel de 20 m. y abarca unos 160 m en forma de herradura. Históricamente denominadas el “Niágara de México”, desde comienzos de la década de 1980 la zona ha sufrido una severa degradación medioambiental. (12).- GONZÁLEZ OREA, Taira.“Redes empresariales y familiares en México: el caso de la Familia Bermejillo. 1850-1911”. U.N.A.M. Fac. de Historia. Año 2008. (13).- GÓMEZ PRIETO, Julia. “Balmaseda siglos XVI al XIX, una villa vizcaína en el Antiguo Régimen”. D. F. B. Año 1991. 405 pp. Cap I pp. 27-43. (14).- GÓMEZ PRIETO, Julia. “Paz y Guerras” en “Balmaseda, una historia local / tokiko historia”. pp.74-83. D.F.B. Año 1991. (15).- GONZÁLEZ OREA, Tayra. “Los hermanos Bermejillo e Ibarra: una historia de éxito empresarial en el México decimonónico”. U.N.A.M. México Año 2008. (16).- http://www.euskalnet.net/laviana/gen_bascas/bermejillo.htm (17).- GONZÁLEZ OREA, T, op. cit (18).- RUIZ DE GORDEJUELA URQUIJO, Jesús “Vivir y morir en México, 1750 – 1900”. Ed. - 315 - Nuevos Aires, Madrid, 176 pp. Varios historiadores mencionan que el joven Juan Bermejillo era sobrino o incluso hijo de Pío Bermejillo, dato que no hemos podido corroborar en fuentes documentales. (19).- CONGRESO DE LOS DIPUTADOS - HISTÓRICO DE DIPUTADOS 1810-1977: Pío Bermejillo Ibarra: Elecciones: 21.8.1881. Legislatura: 1881-1882/1882-1883. Circunscripción: Madrid. (20).- El Cementerio está situado en el distrito de Carabanchel y se fundó en 1811. Tiene muchas tumbas de personajes célebres y se le describe como el jardín romántico de Madrid para descubrir la Historia y el Arte (21).- TENENBAUM, B. op. cit. (22).- GONZÁLEZ OREA, Tayra. “Los hermanos…” op.cit. pp.51. (23).- Ibídem. (24).- TRUJILLO BOLIO Mario, “La fábrica La Magdalena Contreras (1836-1910). Una empresa textil precursora en el valle de México”, en Carlos Marichal y Mario Cerruti (coord.). “Historia de las grandes empresas en México, 1850-1930”. México, FCE, 1997, pp. 245-248. (25).- GONZÁLEZ OREA Tayra. “Los hermanos…” op.cit. (26).- Ibídem. (27).- GONZÁLEZ OREA, Tayra “Redes empresariales…” op.cit. Lo publica “El Mercurio de Guadalajara en 1893”. (28).- https://geneanet. org / Familia Braniff. (29).- GONZÁLEZ OREA Tayra. “Los hermanos…” op.cit. pp.68. (30).- https://geneanet.org / Familia Fernández Somellera. - 316 - Capítulo 15 COMERCIANTES EN LA COSTA DEL PACÍFICO MEXICANO En la segunda mitad del siglo XIX se desarrolló una intensa actividad comercial entre México y Estados Unidos, tanto por vías terrestres, con California y Arizona, como marítimas, entre los puertos de Guaymas, Estado de Sonora y San Francisco de California. En esta actividad participaban inmigrantes de diferentes nacionalidades, y en el caso de España, llegados fundamentalmente del norte, entre los años 1800 y 1900, gentes muy avezadas y con una larga trayectoria de actividad comercial. Comenzó el florecimiento de Guaymas por las características de su puerto, por el intercambio marítimo con la ciudad portuaria de Mazatlán en el Estado de Sinaloa, y también con el apoyo del ferrocarril con EE.UU. Y así, el extremo sur de Sinaloa había contado desde 1830 con este importante centro de desarrollo empresarial: la ciudad-puerto de Mazatlán, a la que dedicamos en buena parte este capítulo. 15.1.- La Costa Noroeste de México La costa noroeste de México viene marcada por dos hitos geográficos interconectados: la Península de Baja California y el Golfo de California. El Golfo, también llamado Mar de Cortés o Mar Bermejo, es una extensión del océano Pacífico que - 317 - se adentra más de 1.000 km, y se ubica entre la Península de Baja California y los estados de Sonora y Sinaloa, al noroeste de México. En este entorno geográfico destacan dos puertos comerciales: Guaymas y Mazatlán. El puerto de Guaymas se encuentra a unos 700 km al interior del Golfo, en las costas continentales del Estado de Sonora. Por otra parte, Mazatlán, Estado de Sinaloa, se ubica a la entrada del Golfo, frente al Cabo San Lucas, que marca el extremo meridional de la Península de Baja California, y alberga un puerto más abierto y próximo al Océano Pacífico. Alrededor del Mar de Cortés se abrieron estos dos puertos al libre comercio con el exterior. Esta actividad se añadía a la minería y a la pesca que eran las tradicionales de esta región, La situación geográfica de Mazatlán convirtió a este puerto en el más importante del occidente mexicano, por donde entraban los grandes buques de cabotaje desde principios del siglo XIX. Fue por tanto el gran puerto comercial sobre el Océano Pacífico y solamente el auge de San Francisco en la California de Estados Unidos consiguió hacerle sombra. A partir de 1840 comenzó el asentamiento de comerciantes extranjeros: ingleses, franceses y alemanes principalmente. Y también españoles, entre ellos los Fernández Somellera que giraban en la órbita de los Martínez-Negrete de Guadalajara. (1) Mapa de México con sus ciudades - 318 - En el N.O. la proporción de financieros españoles no tuvo la misma magnitud cuantitativa de inversiones que en el centro y norte, pero si causó un impacto en el desarrollo económico regional. Se puede medir el enfoque capitalista que los peninsulares desarrollaron bajo la diversificación empresarial. Aunque la tendencia de dichos inmigrantes es el comercio, ello no impidió su paulatina incursión en la minería, la industria, la agricultura, la ganadería y la prestación de servicios. Para establecerse como comerciantes se requería de un pequeño capital, aunque en su mayoría los españoles que llegaban a México eran muy jóvenes y disponían de pocos recursos. El mayor problema era que el ciclo formativo de capitales y de experiencia empresarial requería de varios años. Sin embargo tenían a su favor la manera de desempeñarse en el ámbito mercantil, de forma similar a sus colegas de origen mexicano. (2) El Estado de Sonora, a finales del siglo XIX, no estaba desarrollado, pero participó en la mecanización de los sistemas productivos en la minería, con nuevas técnicas de extracción. También en las industrias de transformación, sobre todo en telas y en la producción de harina de trigo. 15.2.- Pedro COSCA y CAREAGA en Guaymas, Sonora La Heróica Guaymas de Zaragoza -conocida como “La Perla del Mar de Cortés”- es una ciudad y un puerto importante del estado mexicano de Sonora. En 1539, los barcos exploradores Santa Águeda y Trinidad, enviados por Hernán Cortés al mando del capitán Francisco de Ulloa, llegaron a la bahía de Guaymas. El capitán decidió darle el nombre de “puerto de puertos”, debido a la grata impresión que dio a los conquistadores el lugar. Se bajó a tierra a tomar posesión en nombre del Rey de España, dándole el nombre de “Bahía de la Posesión”, a lo que hoy es la Bahía de Guaymas. El 31 de agosto de 1769 se fundó el pueblo de San José de Guaymas por decreto emitido por el Marqués José de Gálvez desde la ciudad de Álamos. Toma la ciudad su nombre de la tribu Guaimas - nombrados por diversos historiadores también como Guaymas, Uayemas, Gueimas, Baymas o Guaymi. Era un pueblo perteneciente a la etnia seri, que habitó junto con los Upanguaymas, en dicho territorio. Situada a 135 kilómetros al sur de la capital estatal, Hermosillo, Guaymas es uno de los puertos denominados “de Altura”, en la costa del Pacífico mexicano. Es una de las principales ciudades productoras de camarón en el norte del país y anteriormente también fue destacada por su captura de ostras. - 319 - Pedro de Cosca y Cariaga, nacido en Balmaseda, era hijo de Juan de Cosca Vizcaya y de Dolores de Cariaga Yturbe. Fue bautizado en la iglesia parroquial de San Severino el 18 de Enero de 1850. Había llegado de joven a Guaymas y allí se casó con Enedina Vázquez, con la que tuvo una única hija llamada Dolores. Desde 1850 ya estaban los Echeguren de Arcentales establecidos allí, y en 1880 llegó Gaspar Zaragoza, vizcaíno de Elantxobe, que años después formó la Compañía Minera Zaragoza S.A. en 1894. Y en ella integró a su coterráneo Pedro Cosca, junto con 6 españoles más y un alemán. Al igual que los comerciantes que florecieron en Sonora, específicamente en Guaymas durante el Porfiriato, Cosca debió de iniciar sus propias actividades mercantiles sobre 1880. Desde esos años, compaginaba negocios con José G. García y Gaspar Zaragoza, obteniendo jugosas ganancias a través del comercio de artículos extranjeros y nacionales. Pedro Cosca inicialmente formó parte de la casa comercial “Velarde y Cosca” establecida en Guaymas, y las mercancías europeas para dicho comercio las recibían vía marítima en el puerto de Mazatlán. (3) - 320 - Años después, Cosca integró a Zaragoza en la compañía comanditaria de su nombre, “Casa Comercial de Pedro Cosca”, donde tenía como asociada a la más importante sociedad mercantil establecida en Mazatlán: “Wöhler, Barting y Sucesores” integrada por tres ingleses y un español, que aportaron cada uno 10.000 pesos y con los que formaron más tarde una Cía. Comanditaria. En 1898 Cosca y García decidieron separar sus capitales de la casa comercial para formar cada uno su propia empresa; y continuar explotando el mercado que ya habían cubierto a través del comercio con productos nacionales y extranjeros. El 14 de Mayo de 1889 Pedro Cosca instituyó el “Canaco” o Cámara Nacional de Comercio local de Guaymas, que fue la segunda en el país, después de la ya establecida en Ciudad de México. La Cámara contaba con la siguiente directiva: Presidente: Pedro Cosca; Vice-Presidente: Cayetano L. Íñigo; Tesorero: Rafael Escoboza; Vocales: Francisco Von Borstel, Francisco Seldner. Juan Pedro Cammou y Guillermo Robinson. (4) CANACO: Primera Cámara de Comercio de Sonora en Guaymas. Fuente: Jorge Murillo Chisem. 10/08/2015 Al cubrir el mercado local también otorgaron créditos en especie, y varios de ellos tuvieron que ser cobrados a través de juicios mercantiles. Pedro formó entonces la casa comercial “Cosca y Cía.”, en tanto que García fundó la casa comercial “García Brancas y Cía.”, ambas con sede en Guaymas. Los dos recurrieron - 321 - al cobro de los créditos por la vía legal y estas cantidades fueron invertidas mas tarde en tierras de cultivo. (5) Pedro Cosca y Cía. Sucs. Almacenes en Guaymas https://es.slideshare.net/octaviovalle/fotos-antiguas-de-guaymas Los socios eran laboriosos, trabajadores y hábiles comerciantes, que dieron gran prestigio al estado de Sonora. Serían unos 15 los personajes que conformaban la oligarquía de Sonora y fueron los eslabones importantes de las empresas de la región. Con la idea de formar nuevas empresas y de fortalecer las ya existentes, en 1897 se constituyó también el Banco de Sonora con 28 accionistas fundadores. El Testamento de Pedro Cosca y Careaga Cosca había hecho Testamento en 1883 y en él aparece como comerciante de nivel económico alto. Dejaba como Albacea testamentario a su esposa y, en caso de fallecimiento de esta, a su padre Juan Cosca; así como a Martín y Julián Mendía Conde, ambos naturales de Balmaseda y a la sazón residentes en Mazatlán, lo que nos índica la relación entre ellos. Y dice así en la trasmisión de su herencia: “…Mi legítima esposa, Enedina Vázquez, había aportado al matrimonio 20.000 pesos (veinte mil pesos), de los cuales están 12.000 pesos, (doce mil pesos) a intereses en la casa de “Velarde y Cosca” de la cual soy socio, y los restantes 8.000 pesos (ocho mil pesos) me los prestó en varias épocas para meter como - 322 - capital en la referida casa. Dicha casa arrojó el Balance practicado el último del mes pasado un saldo á mi favor de 13.900 (trece mil novecientos pesos), de los cuales deseo que una vez pagado todo a mi referida esposa y hecha la liquidación del negocio, el resto sea mi única heredera mi hija legítima Dolores; así también dejo a la misma lo que pagué a la compañía de seguros de vida “Equitable”, en la cual estoy asegurado por la cantidad de 5.000 pesos (cinco mil pesos). Deseo también que de los intereses del capital y valor de póliza se le entregue a mi padre mientras viva, la mitad mensualmente, siendo la otra mitad para manutención y educación de mi referida hija”. (6) Foto http://www.colson.edu.mx:8080/testamentos/principal.aspx El testamento consta de una hoja en papel común y el sobre lacrado respectivo, en buen estado de conservación. Fue el propio Notario quien en 1883, realizó el acta del testamento, en la casa del testador. Pedro Cosca falleció el 5 de octubre de 1900, en la ciudad de San Francisco de California. El día 15 de Octubre se publicó que el funeral de Pedro Cosca tuvo una de las concurrencias más grandes que se habían visto en Guaymas. “…tras el féretro iban 200 caballeros de luto riguroso, trescientas damas, los niños de las escuelas, y más de 3.000 vecinos de Guaymas… puede calcularse en unos 2 km el espacio que ocupó el cortejo fúnebre”. (7) Como estaba previsto, a su fallecimiento, en la empresa se quedó su mujer Enedina, pero solo como socio capitalista y habiendo aportado 25.000 pesos en la sociedad; con ello, el valor total de ésta, ascendió a 75.000 pesos en moneda fuerte de plata del cuño mexicano. La “Compañía Cosca” se prorrogó en 1905 y cerró definitivamente en 1911, pasando a manos de Gaspar Zaragoza, su antiguo socio. Por su profesión y por su filantropía en Guaymas, el CANACO de la ciudad levantó una escultura en busto de alabastro a Pedro Cosca, su fundador, de unos 70 cmts., que presidió la sede de esta institución, hasta que en el año 2009 el huracán “Jímena” dañó fuertemente la construcción. Está previsto que en breve se proceda a su restauración y el edificio vuelva a honrar a su fundador que de nuevo presidirá su hall de entrada. (8) - 323 - En el Cementerio de Guaymas, con una superficie de seis hectáreas, se encuentra, desde mediados del siglo XIX, el viejo panteón del puerto. A menos de 100 m. del mar, en la llamada “Costa Azul” de la cabecera municipal, es sin duda uno de los destacados monumentos históricos de la ciudad, que refleja la identidad, la historia y la cultura de la región. A la izquierda y en la orilla se ubican algunas tumbas que recuerdan a comerciantes de la época, como es el caso del balmasedano Pedro Cosca y Careaga, que descansa eternamente en suelo mexicano. (9) 15.3.- Balmasedanos emprendedores en Mazatlan, Sinaloa En la amplia bibliografía consultada, es muy recurrente que entre los vascos asentados en Mazatlán, aparezcan bastantes balmasedanos. Para el conocimiento de una parte de estos emprendedores, hemos contado con la inestimable contribución que, desde Mazatlán, nos ha enviado doña Teresa Patrón de Letamendi. A los datos básicos que ella ha aportado, se han añadido las investigaciones pertinentes. Se refieren a tres familiares ascendientes suyos, abuelo, bisabuelo y tío bisabuelo, que fueron emprendedores en Mazatlán. Juan Bautista Atanasio HERNÁNDEZ y GORRITA Juan Bautista Atanasio Hernández y Gorrita había nacido en Balmaseda. Fue bautizado en San Severino el 3 de mayo de 1832. Era hijo de José Hernández de Ondazarros, natural de Villaverde de Trucíos, y de la balmasedana María Josefa de Gorrita y Chávarri, que tuvieron 7 hijos. Los abuelos paternos eran Mariano Hernández y Martina de Ondazarros San Cristóbal y los maternos, ambos de Balmaseda, Roque Manuel de Gorrita Cortázar y María Hipólita de Chávarri y Heros. (10) Procedía Juan Bautista de una familia acomodada y debió emigrar a México en torno a los años 1850/52; no es improbable que lo hiciera en compañía de su futuro socio y compañero en Mazatlán, el también balmasedano Martín Careaga de la Quintana, del que luego hablaremos. Será también Hernández Gorrita, la “cabeza de puente” de familiares que emigrarán más tarde, como sus tres sobrinos Alfredo, Víctor y Gustavo Patrón Hernández, hijos de su hermana menor Anselma. - 324 - Regresó a la península en torno a los años 1885/86, aunque aún hizo algún viaje a México más tarde. Fijará su residencia en Madrid, donde hizo lo mismo su socio Martín Mendía, y ambos se construyeron en torno a 1890, sendas casas de recreo, casi gemelas, en su villa natal, en el “Paseo de la Banqueta”, dirección Castro Urdiales, de las que sólo sobrevive una. Hernández Gorrita se casó en México con María Soledad Torres, con quien tuvo dos hijas. La mayor, Antonia, nacida en 1855, aparece casada en Balmaseda el 7 de Junio de 1886 con Saturnino Felipe Urrutia Ybarra (1855-1921), que actuará como representante legal de su suegro en diversos negocios y como albacea testamentario del mismo. La segunda hija, María Dolores, nacida en 1860, también se casó en Balmaseda el 24 septiembre de 1892 con Bernardino Melgar Álvarez de Abreu, Marqués de San Juan de Piedras Albas (1863-1942), nacido en Mondragón, y a quien debió de conocer en San Sebastián o en Madrid. Juan Bautista tuvo además con Laura Acuña Osuna, hija de Tomás y María Engracia, otra descendiente, Laura Hernández Acuña, nacida en 1871 y que casó en Balmaseda el 14 de junio de 1894 con Félix de la Torre Eguía (1867-1911), reconocido arquitecto, editor y político balmasedano. Laura falleció en 1966 con 95 años. La hermana de Juan Bautista, Anselma Leonarda Hernández y Gorrita, nació en Balmaseda el 21 de Abril de 1834 y contrajo matrimonio en San Severino el 2 de octubre de 1862 con Juan Bautista Patrón Landesa originario de Bilbao, hijo de Francisco Javier Patrón Solar y de Antonia de Landesa Zabala. Este Francisco Javier, suegro de Anselma, era santanderino; aparece ya registrado en el comercio de Bilbao en 1813, con tienda de géneros en el Portal de Zamudio. Más adelante, en 1827, tenía en la calle de La Cruz una tienda de quincalla; en 1836, tenía otra casa en la calle Ascao nº 33 y en 1847 era dueño de una casa en la calle Sombrerería. En 1859 solicita permiso para edificar una manzana de casas entre la Plazuela de la Cruz y las calles Sombrerería y Princesa (hoy calle Libertad). Juan Bautista y Anselma tuvieron cuatro hijos: Alfredo (n. 1863), Julia (n.1867), Víctor (n.1869) y Gustavo (n. 1873). A sus tres hijos varones, como veremos, los encontramos en Mazatlán, llamados por su tío Juan Bautista Hernández Gorrita. Julia se hizo monja y murió en Madrid en 1894, en el Convento del Sagrado Corazón de Jesús en Chamartín de la Rosa. (11) - 325 - Víctor José Francisco PATRÓN HERNÁNDEZ Había nacido Víctor en Bilbao el 17 de Octubre de 1869 y fue bautizado al día siguiente en la iglesia de San Nicolás de Bari. Era el tercer hijo de la balmasedana Anselma Leonarda Hernández y Gorrita y Juan Bautista Patrón Landesa, y por ende sobrino de Juan Bautista Hernández y Gorrita, quien lo trae a Mazatlán hacia 1890-92 junto con sus hermanos Alfredo y Gustavo. El primero, Alfredo, fallecería en Mazatlán muy joven, sin descendencia, y el segundo pasó a residir en Hermosillo, Sonora. Víctor llegó a Mazatlán con poco más de 20 años, para trabajar en la Casa “Hernández, Mendía Sucesores”. Con el tiempo, como socio de dicha firma, llegó a ser consejero de varias empresas de la ciudad y Presidente de la Cámara de Comercio de Mazatlán en el año de 1904. Posteriormente residió en Estados Unidos por espacio de casi veinte años, de donde regresó a Mazatlán en 1934. Por motivos de salud duró escasos tres años en la presidencia del Banco Occidental. Fallecería en Mazatlán en 1962 con 93 años. Víctor Patrón Hernández contrajo matrimonio en 1897 en Mazatlán con Teresa Careaga Acuña, nacida en 1872, hija de Martín Careaga de la Quintana, balmasedano y socio en Mazatlán con Hernández Gorrita. Víctor y Teresa tuvieron cinco hijos: Víctor, Martín, Alfonso, Teresa Julia y María del Carmen Lucía. (12) Martín CAREAGA DE LA QUINTANA Martín era nacido en Balmaseda. Aparece en su partida de bautismo con el nombre de Martín Ygnacio Cariaga (sic) Quintana. Hijo de Benancio Cariaga Yturbe y de Teresa de la Quintana Osante. Fue bautizado en San Severino el 2 de Febrero de 1838. Como ya hemos dicho, probablemente llegó a Mazatlán con su paisano Juan Bautista Hernández Gorrita hacia 1850. Se casó en 1866 con Laura Acuña Osuna, (13) con quien procreó a Laura, José Carlos, José Ricardo, Teresa de Jesús (esposa de Víctor Patrón Hernández), María Engracia y María Manuela. Los hermanos Mendía y Conde A continuación vamos a conocer a los hermanos Martín y Julián Mendía y Conde, - 326 - que también hicieron fortuna, tuvieron negocios y fueron destacados emprendedores en Mazatlán. Martín fue, sin duda, el más grande de los indianos que tuvo Balmaseda, a donde regresó a finales de siglo y ayudó en importantes obras sociales. De estas obras hablaremos en el capítulo 16. Ahora nos centraremos en sus someras biografías y sus actividades en México. Martín José MENDÍA Y CONDE Era el hijo primogénito del matrimonio compuesto por León Mendía Garrastazu, natural de Balmaseda y de Vicenta Conde Sojo, natural de Villasana de Mena, que tuvieron otros 5 hijos: Federico (1843), Julián Clemente (1845), Francisca Juana (1848), Aniceto Manuel (1852) y Aurora (1855). Martín fue bautizado en la iglesia parroquial de San Severino el 5 de febrero de 1841. Falleció en Balmaseda el sábado 6 de septiembre de 1924, soltero y sin descendencia. (14) Martín Mendía y Conde había emigrado a América muy joven, a pesar de que sus orígenes no eran especialmente modestos, puesto que sus progenitores tenían diversas propiedades. Partió en primera instancia a Chile, y más tarde a México, donde hizo una gran fortuna, gracias a actividades comerciales, así como explotaciones agropecuarias y mineras, radicadas en la localidad de Piaxtla en el Estado de Sinaloa. Por fin se instaló en la ciudad de Mazatlán con su hermano Julián, cuatro años más joven. En Mazatlán constituyó diversas sociedades comerciales con otros socios, como la Casa “Hernández y Mendía y Cía.” en 1877, y posteriormente la Casa “Hernández, Mendía y Sucesores” en 1894. Julián Clemente MENDÍA Y CONDE Julián Clemente había sido bautizado en San Severino el 24 noviembre de 1845. Emigró a México después de su hermano mayor Martín. En junio de 1905 falleció en la ciudad balneario de Vichy, en Francia. En Mazatlán dejaba a Soledad Iribarren y sus hijos menores María Aurora, José María, Rafael y Soledad, y como comanditado a su hijo mayor Martín Mendía Iribarren. Fue un activo socio de su hermano en empresas y sociedades comunes. (15) Según nos cuenta Teresa Patrón de Letamendi la fortuna de los Mendía y su relevancia en la villa de Mazatlán, obedece, por un lado, a la meteórica carrera profesional de los hermanos Martín y Julián, y también a la vinculación empresarial - 327 - con su paisano Hernández Gorrita. Ambos hermanos emigraron a México en la década de 1860 y, algunos años después, también viajará a ese país su hermana menor, Aurora. 15. 4 .- Martín Mendía y Conde, un emprendedor en Mazatlán Martín Mendía y Conde. Por Juan de Barrueta 1892 La ciudad de Mazatlán, en el Estado de Sinaloa, fue fundada como ya hemos dicho, en 1531 por los soldados de Hernán Cortés; existió primero como un presidio ó fortaleza militar de frontera y se abrió como puerto en 1822 alcanzando, con la Aduana, el primer puesto de la costa como puerto de altura. Desde entonces no paró de crecer la población de comerciantes, casi todos extranjeros. Tenía relación con los puertos de Asia y sobre todo con San Francisco, el gran puerto de California desde 1776, hasta que los yanquis se hicieron con todo el Norte de México en la Guerra de 1846- 1848, como ya vimos en el capítulo 10 sobre Juan de la Granja. (16) En Mazatlán, el papel de los comerciantes extranjeros durante el siglo XIX fue muy relevante, porque la actividad comercial sería el punto de penetración para - 328 - el desarrollo de otras actividades económicas. Ellos no sólo serían los representantes del capital comercial, sino que debido al desarrollo de su misma actividad, invierten sus ganancias en actividades productivas que les traen múltiples beneficios y les permiten el control de la economía local. La situación geográfica favorable del puerto de Mazatlán fue el principal factor que influyó para que los pobladores de los centros mineros del sur de Sinaloa -Cosalá, San Ignacio, San Sebastián (Concordia) y El Rosario- , descargaran por estas playas buques de cabotaje a principios del siglo XIX. (17) Mazatlán se abrió al comercio internacional a partir del decreto de las Cortes Españolas en 1820. En sus inicios el punto de desembarque se ubicaba en San Félix (Puerto Viejo-Playa Norte). Posteriormente el fondeadero se cambió a la Ensenada sur, denominada en sus primeros años Puerto Ortigosa, en homenaje al comerciante de San Sebastián, Concordia, que solicitó la petición. En 1827 se estableció en Mazatlán la primera oficina de gobierno, subalterna de la aduana del presidio de Villa Unión. Sin embargo, Mazatlán logró ser el puerto mexicano más importante de la costa del Pacífico gracias a su intenso tráfico comercial, y los puertos de Guaymas, San Blas y Manzanillo, en sus inicios, estuvieron en su esfera de influencia, pues en el puerto se asentaron las principales casas comerciales de importación y exportación que monopolizaban el comercio del occidente de México. El área de predominio del comercio de Mazatlán se restringió con el auge de San Francisco de California, pero surgió a su vez un sistema costero regional, que integraba todos los puertos del Pacífico mexicano, El auge del comercio en Mazatlán se produjo a partir de 1840 con el asentamiento de comerciantes extranjeros -europeos y norteamericanos-, que encontraron en este puerto, una región integrada por núcleos mineros con suficiente población a la que había que abastecer. (18) En 1846 había en Mazatlán 51 casas comerciales en manos de extranjeros, de las cuales once eran las más importantes, entre ellas una francesa, dos norteamericanas, dos españolas y seis alemanas, con capitales que oscilaban entre 50.000 y 600.000 pesos cada una. Para 1874 el número se redujo a 34 casas comerciales de las cuáles once eran consideradas de primera clase y entre ellas siempre estuvo la de “Hernández , Mendía y Sucesores”. En cuanto a la nacionalidad de las embarcaciones que realizaban el comercio - 329 - exterior en Mazatlán, predominaba la inglesa, cuya supremacía fue disputada a partir de mediados del siglo XIX por los navíos con pabellón de Estados Unidos, lo cual se explica por el intenso tráfico que había con San Francisco. Se estima que anualmente llegaban al puerto de Mazatlán entre treinta y cuarenta barcos extranjeros. Joaquín Redo y Balmaceda y la sociedad “Hernández, Mendía y Cía.” Joaquín Redo y Balmaceda, nacido en Victoria de Durango, México, en 1833, era un prominente empresario y político de Sinaloa. Siendo muy joven se había trasladado a la ciudad de Culiacán, donde conoció a Alejandra de la Vega, su futura esposa, hija única de la familia de la Vega, muy poderosa política y empresarialmente. Gracias a su familia política y amistades, Joaquín se había abierto con gran éxito un camino en los negocios; además de sus intereses en la industria de transformación y en el comercio, se había adentrado en la minería, los transportes marítimos -llegó a tener su propia línea de barcos mercantes- y se convirtió también en propietario de fincas rústicas y urbanas. (19) Era uno de los hombres más ricos e influyentes del Estado de Sinaloa. Gran amigo del general y presidente Porfirio Díaz, fue designado Senador por Sinaloa, cargo que ostentó durante más de 30 años. En 1866, los balmasedanos Juan Bautista Hernández y Gorrita, Martín y Julián Mendía y Conde, se unieron con Joaquín Redo y Balmaceda, para formar una sociedad conjunta, “Redo, Hernández y Cía.” Durante la segunda mitad del siglo XIX Mazatlán se había convertido en la sede de muchos almacenes comerciales de inversionistas extranjeros; uno de los más emblemáticos sería el que fundaría precisamente esta Sociedad citada, y al que pusieron por nombre “La Torre de Babel”. La elección que hicieron para la situación de su finca no podía ser más acertada, pues adquirieron un edificio en el centro de la Calle Principal, en el que establecieron casi de nuevo y completo, el que sería el más importante y más lujoso de de los grandes almacenes comerciales, existentes en ese momento en Mazatlán. Para hacernos una idea de su categoría, veamos la descripción, seguramente publicitaria, en transcripción literal, que treinta años después de su fundación, hace de este Comercio, una revista en el año 1898. (20) - 330 - “La finca es de dos pisos con un mirador que domina todo el puerto y permite descubrir en lontananza los pueblos inmediatos. El piso bajo está destinado al escritorio, a la tienda y a los salones de muestras. Estos tres departamentos son muy amplios, divididos entre sí por grandes portadas con artísticos cristales, con los cielos y paredes estucadas, con los aparadores y muebles de madera fina del país. El piso es de lozas blancas y negras. Almacenes “La Torre de Babel” en Mazatlán El aspecto general es en extremo agradable. En los patios interiores están los almacenes, con sus techos elevados, sus puertas macizas, su suelo de cemento romano. Cuatro son estos depósitos de mercancías y los efectos de ropa, los abarrotes, los del país y los granos tienen su respectivo lugar. Veinte empleados atienden las respectivas labores. El segundo piso está reservado para las habitaciones del personal. Sólo en una variada sección especial de avisos se podrían enumerar las variadas clases de telas de algodón, lana, lino, seda, que están de venta en este establecimiento y la infinidad de artículos de lujo y corrientes. Son especialidades de la casa los Madapolanes Imperiales e ingleses, y los linos de Irlanda. Las esteras, las cortinas, los muebles de Viena, la loza y cristalería para mesa, cuanto se puede desear para surtir un elegante hogar se encuentra allí reunido y a precios muy módicos. Importan directamente efectos japoneses de todas clases - 331 - y especialmente sedas, abanicos y esteras. El principal género de esta casa es la Lencería, de la que compra fuertes cantidades en Manchester, Hamburgo, Paris, Nueva York y Barcelona; que se reciben por todos los vapores, y anualmente embarcan por buques de vela que parten de Hamburgo, vía el Estrecho de Magallanes con destino a Mazatlán. Cada mes los principales manufactureros de tabacos de Veracruz hacen remesa de sus productos más escogidos y los fumadores en busca de puros y cigarros de primera calidad, están seguros de satisfacer sus más extravagantes exigencias. Se añadió un almacén, construido exclusivamente, para depositar en él las remesas de café que sus propios agentes en los lugares cosecheros les hacen; son dueños de los cafetales situados en la mejor zona cafetera del Estado de Oaxaca -Camila, Bismarck, Palo de Arco, Copalita, Llano Oscuro, Pacífico, El Paraíso y El Retiro- y exportan sus productos a todos los mejores mercados de Europa. Se han invertido en esta obra 6.000 pesos. En el ramo comercial de la Harina, estos señores tienen la agencia exclusiva del acreditado Molino El Hermosillense, de Hermosillo, y constantemente tienen existencia de harina nueva de la citada marca. Para hacerse una idea de la importancia de los negocios de esta firma diremos que importan sus cargamentos en buques europeos y en los vapores de La Mala, añadiremos que las cantidades de abarrotes, artículos de mercería, implementos para la agricultura y la minería, y sobre todo, artículos del país que diariamente reciben o mandan a algún puerto de la costa, no pueden justamente estimarse, pero las existencias a la vista y valorizadas con prudencia pasan en su totalidad de la respetable suma de 500,000 pesos”. (21) A lo largo de más de 30 años - 1866/ 1897- la evolución de la sociedad fue enorme, abarcando casi todas las ramas comerciales, no solo de géneros propios del comercio, sino además, los relacionados con transporte, seguridad, riesgos y pagos. Fueron importadores, exportadores, agentes marítimos, agentes de seguros y banqueros. Eran, en efecto, Importadores operando sobre todas las principales plazas de la República Mexicana, Nueva York, San Francisco. Londres, París. Hamburgo, Madrid, Barcelona, Bilbao, Santander, Balmaseda, etc. Eran también agentes de los vapores de las compañías marítimas “Royal Mail - 332 - Steam Packet Co” conocida como la “La Mala Real Inglesa del Pacífico”, de “La Veloce Navigazione Italiana a Vapore” y de la “Trasatlántica de Hamburgo”. Llevaban asimismo la representación de la Compañía de Seguros contra riesgo marítimo “British and Foreing Marine Insurance Company” y de la “Compañía Magdeburguesa” de Seguros contra incendio. Fueron también Banqueros de la “California Powder Works”, empresa suministradora de pólvora para las minas. Y Agentes de Venta para los estados de Sonora, Sinaloa y Baja California de los productos de las fábricas “Toledo Steel Works”, de Sheffield Inglaterra; de “Ropeways Syndicate”, de Londres, así como de las máquinas de coser “Domestic”. (22) Los socios que siempre residían en Mazatlán, en el año 1898, eran Genaro García Chávarri, Presidente de la Compañía Minera de Pánuco, los señores Maximino Rivero, Víctor Patrón Hernández y Eduardo P. Villanueva. (23) El socio principal era Julián Mendía, que desde 1897 residía en Barcelona, para atender mejor todas las transacciones que hacía la casa con Europa, ya fueran de compra o de venta, ya de carácter bancario. El negocio de “La Torre de Babel” prosperaría hasta 1912, cuando la revolución obligaría a sus dueños a cerrar. El edificio fue demolido en 1964, en cuyo solar actualmente se levanta el Hotel Central. 15.5.- La casa comercial “Hernández, Mendía y Cía” y su evolución La firma “Hernández Mendía y Cía.” según consta en apuntes de historia, siempre tuvo la buena disposición de apoyar económicamente al Ayuntamiento de turno, cuando se requería la participación de particulares, para llevar a cabo obras en beneficio de la ciudad. En el período anterior a 1880, debido a la mala situación de las finanzas públicas, los comerciantes de Mazatlán fueron una de las principales fuentes de financiación de los gobiernos federal y local, lo cual les permitió convertirse en grupos de presión política, y obtener grandes concesiones, como la recaudación de la renta del tabaco y de las aduanas; esta última facilitó la introducción de cuantiosos contrabandos en complicidad con las mismas autoridades. Después de 1880, con la estabilidad política, el reordenamiento de las finanzas públicas y la aparición de los bancos, la situación anterior cambió, y sólo se otorgaron préstamos a los ayuntamientos para la construcción de obras públicas, - 333 - como la de los mercados de Mazatlán y El Rosario. Además de los créditos estatales, estos “comerciantes-prestamistas” concedieron créditos de tipo comercial y personal, a corto y medio plazo, con un interés del 9% anual, menor al que regía antes de 1880 (del 12% al 15%), y con garantía hipotecaria de bienes raíces urbanos, rurales y unidades de producción. De este modo, comerciantes extranjeros de Mazatlán se apropiaron de numerosos terrenos, casas, empresas mineras, haciendas, fábricas, etc. a cuenta de créditos no liquidados. El Teatro Rubio En este contexto la firma “Hernández, Mendía y Cía.”, apoyó al Ayuntamiento de Mazatlán para la construcción del futuro Gran Teatro, el Teatro Rubio, hoy Teatro Ángela Peralta. Los registros históricos mencionan que en Mazatlán, en el siglo XIX, funcionaban cinco teatros, siendo el de más fama y renombre el Teatro Rubio. El terreno en el que se levantaría era propiedad de Manuel Rubio. En 1869 tramitó ante las autoridades municipales los permisos necesarios para la edificación de un teatro. La construcción empezó bajo la dirección de Andrés L. Tapia, pero la inesperada muerte de Rubio, ocurrida en 1870, por el naufragio de un vapor en el que viajaba rumbo a San Francisco, hizo que se paralizaran los trabajos durante un tiempo. La viuda de Rubio, Vicenta Unzueta, prosiguió la construcción, lo que permitió que el teatro pudiera ser inaugurado en febrero de 1874. Sin embargo la edificación se vio encarecida mucho más de lo planeado, y tanto Rubio como después su viuda, adquirieron importantes deudas con varias casas comerciales locales. La señora Unzueta se vio imposibilitada para liquidar las sumas que adeudaba y el teatro fue sacado a remate y adjudicado a Martín Mendía en 1875. De acuerdo al documento inscrito en el Registro Público de la Propiedad, el 20 de noviembre de 1875 se realizó la venta judicial del teatro: “…Fincas número ocho y altos y bajos denominados “Teatro Rubio y Hotel Iturbide” que forman un ángulo al noroeste de la Manzana 14, cuartel quinto. Los altos del teatro Rubio se componen de catorce piezas y la casa de altos y bajos - 334 - que sigue, llamada “Hotel Iturbide” y que forma el expresado ángulo noroeste, tiene en los bajos dos piezas chicas, con almacén pequeño y otro de tres naves con arcos de mampostería, una tienda, caballeriza, aljibe común, recámaras, corredor cubierto de persianas, una cocina y un cuarto de madera”. Dichas fincas fueron vendidas por la suma de treinta mil pesos. Para garantizar una buena remodelación los Mendía contrataron a los constructores de moda, al ingeniero Andrés Tapia y a Santiago León. Así, de ser un teatro popular, el Rubio se convirtió en un fastuoso recinto teatral, con el segundo piso de pórtico y un tercer nivel de balcones. Contaba con 1.366 localidades y los mejores adelantos técnicos de la época, comenzando así su período de gran esplendor, de manera que se convirtió en el centro de reunión de la crema y nata de la burguesía mazatleca del siglo XIX. (24) En 1880 Mendía vendió el teatro a su compatriota y socio comercial Juan Bautista Hernández Gorrita, quien lo terminó y reinauguró en febrero de 1881. A partir de entonces y por más de 50 años el Teatro Rubio fue una de las mejores salas de espectáculos de la costa del Pacífico mexicano. Juan Bautista Hernández regresó a España antes de finales del siglo XIX y el teatro fue administrado por terceros. La ausencia del propietario trajo consigo que al inmueble no se le diera el mantenimiento que hubiera sido deseable, y fue viniendo a menos con el paso de los años. Cambios en las Sociedades “Redo, Hernández y Cía.” y “Hernández, Mendía y Cía.” Fue al hilo de la existencia de tan numerosas sociedades comerciales, cuando en el año 1884, los comerciantes de Mazatlán determinaron la creación de la Cámara de Comercio, después de la de México D.F. y Monterrey, en razón del gran tráfico de barcos en el puerto. (25) A lo largo de estos años (1866-1912), la Sociedad única “Redo, Hernández y Cía.” cambió de nombre y de socios varias veces. En 1876, cuando Joaquín Redo fue designado senador, abandonó la sociedad y poco tiempo después, a principios de 1878, entraron como nuevos socios, Gerardo Garamendi y José Abásolo que, estuvieron poco tiempo. El nuevo nombre fue “Hernández, Mendía y Sucesores”. En 1892 eran socios capitalistas Julián y Martín Mendía, Juan Bautista Hernández Gorrita, y Genaro García Chávarri, contando la sociedad con un capital de - 335 - 50.000 pesos. En 1894, aparecen corno socios Julián y Martín Mendía, Genaro García Chávarri, Víctor Patrón Hernández, y como industriales, Maximino Rivero y Eduardo P. Villanueva. Como ya hemos visto Julián Mendía, desde 1897 residía en Barcelona, y allí atendía todos los negocios. Su hermano Martín regresó a España en 1885, instalándose en Madrid, pasando los veranos en Balmaseda -donde se construyó una bella casa- y viajando de vez en cuando a San Sebastián y París. La administración y dirección de la sociedad quedó a cargo de todos los socios, si bien a los Mendía se les reconocieron algunos privilegios especiales. Se les permitía disponer de la suma de 250 pesos mensuales, con cargo a sus cuentas y sin intereses. Se convino también que Mendía y García podrían residir donde les conviniere, mientras que los demás socios quedaban obligados a residir en Mazatlán. (26) Únicamente Mendía y García podrían vender o hipotecar los bienes inmuebles de la misma sociedad. Esta conservaba las mismas obligaciones establecidas en el contrato anterior para los negocios particulares de Julián y Martín Mendía. Las demás cláusulas permanecieron sin cambio, especificándose que Patrón, Rivero y Pérez Villanueva no podrían por su cuenta emprender negocios de ninguna clase. Además se daba libertad a Mendía y a García para que pudiera realizar negocios particulares, siempre y cuando no fueran de la misma índole de la sociedad. Por su parte, la sociedad quedaba obligada a “cuidar y atender como propios, sin cobrar comisión, ni más gastos que los que indispensablemente se hicieran”, los negocios particulares de Juan B. Hernández, Martín y Julián Mendía. En junio de 1905, fallecería -en el balneario de Vichy, Francia- Julián Mendía. Con ello se volvió a constituir una nueva Sociedad bajo la razón social “Hernández, Mendía, Sucesores, S. en C.”, en la que participaron como socios comanditarios Soledad Iribarren, Vda. de Julián Mendía y sus hijos menores María Aurora, José María, Rafael y Soledad; y como comanditados Martín Mendía Iribarren, Genaro García, Maximino Rivero, Víctor Patrón y Eduardo Pérez Villanueva. (27) La nueva sociedad, que tuvo una duración hasta el 30 de junio de 1909, continuó con los negocios de la anterior y se hizo cargo de su activo y pasivo. Igualmente se encargó de la continuación de la sociedad en comandita que habían establecido en Hermosillo bajo la razón social de “Roldán y Honrado, S. en C.” El capital - 336 - social asignado fue la suma de 450.000 pesos que generaría intereses a favor de los socios a razón del 6% anual. Sabemos que Martín Mendía tuvo intereses en otros medios no comerciales. Así la Sociedad “Hernández, Mendía y Sucesores (HM y S)” tenía intereses en las Minas de San José de las Bocas (1885) en Cosalá; Cuatro Reales (1891) en Concordia; y El Yauco (1886) en El Rosario. Pero, a nivel particular Martín Mendía invirtió personalmente 20.000 pesos en Mina La Hortensia de Mazatlán y 100.000 pesos en la Minera de Pánuco. En cuanto a empresas Industriales, los socios lo hicieron también de manera individual, en la constitución de la “Compañía Jabonera La Unión”, en el año 1900. Hay también aportaciones en el sector de la agricultura. Así la casa “HM y S” y sus socios, fueron propietarios de los siguientes terrenos: El Quilele y La Savia (1888) en Villa Unión; Barras de Piastra (1892) y Potrero de Manjaneses (1894) en San Ignacio y de las fincas cafetaleras El Porvenir, Copalita, Pacifico, Retiro y Paraíso (1892) en Pochutla, Oaxaca. Martín Mendía y Conde hizo Testamento en Madrid el 16 de Junio de 1924 ante el notario Dimas Adánez y Horcajuelo. En él fue enormemente generoso con su villa natal, tal y como se refleja en el capítulo 16 de este libro. Pero no solo con Balmaseda, sino que legó partidas a Villasana de Mena, tierra natal de su madre; a Madrid capital; a lugares de Andalucía, a instituciones de Bilbao, etc... (28) No se olvidó de Mazatlán, lugar donde vivió un cuarto de siglo y donde hizo su gran fortuna. Dejó una buena cantidad para construir un pabellón nuevo en el hospital civil de Puerto de Mazatlán. NOTAS (1).- GUILLÉN VICENTE, A. “El triángulo de oro del Golfo de California. Mazatlán, Guaymas y La Paz en la conformación de un mercado regional (1848-1910)”. Revista Región y Sociedad vol.13 nº.22. Hermosillo jul./dic. 2001. (2).- CERUTTI, Mario. “Empresarios españoles en el norte de México (siglos XIX y XX)”. Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey. 1997. (3).- GRIJALVA DÍAZ, A. I. “Comerciantes españoles en Guaymas, 1880-1910” * agrijalva@ posgrado.colson.edu.mx (4).- MURILLO CHISEM, J. Revista RECIENTES 10/08/2015. (5).- GRIJALVA DÍAZ. A. I. “Banca, crédito y redes empresariales en Sonora, 1897-1976.” El Colegio de Sonora. 2016. (6).- “Testamentos de Sonora, 1786-1910”. Nº 872. Año 1883”. Texto original. (7).- Texto de Claudia Alejandri en www.expreso.com.mx., 8 octubre 2018. - 337 - (8).- Ibidem. (9).- PACHECO MORENO, B. “Guaymas, el viejo panteón” 4-1-2016 (10).- http://internet.aheb-beha.org/bautismos (11).- http://internet.aheb-beha.org/casamientos (12).- Ibidem para las dos Actas. (13).- Según la ficha de Geneanet: “Laura Acuña Osuna: Relación en Mazatlán, Sinaloa, México, con Juan Bautista Hernández Gorrita (1832-1901). Y Laura Acuña Osuna Casada el 8 Enero de 1866, Mazatlán, Sinaloa, México, con Martín Careaga Quintana”. (14).- http://dbe.rah.es/ (15).- Los hermanos Mendía y Conde habían estado -no sabemos si trabajando o como pequeños asociados- en la Casa Comercial “La Voz del Pueblo” que abandonaron hacia 1865 para formar “La Torre de Babel”. Ver: “Sinaloa Ilustrado”. Año 1898 pp.139-141. Ver datos de Teresa Patrón de Letamendi. (16).- https://muyeducativo.com/historia/tratado-de-guadalupe-hidalgo/ (17).- ROMÁN ALARCÓN, R. A. “Auge y decadencia de la minería en Sinaloa 1910-1950” Facultad de Historia. Universidad Autónoma de Sinaloa. (18).- ROMÁN ALARCÓN. A. “Comerciantes extranjeros de Mazatlán y sus relaciones en otras actividades, 1880-1910”. Revista de la Facultad de Historia. Universidad Autónoma de Sinaloa. Vol. I, nº 5. Abril 1992. pp. 44-51. (19).- https://es.wikipedia.org/wiki/Joaqu%C3%ADn_Redo_y_Balmaceda (20).- RUIZ DE GORDEJUELA J. “Los vascos en el México decimonónico, 1810-1910”. R.S.B.A.P., año 2008, pp. 443. (21).- file:///C:/Users/uno/Downloads/158257043-Southworth-J-R-Sinaloa-Ilustrado.pdf. pp 125 y ss. (22 ).- Ibidem. (23).- Fuente imprescindible sobre el siglo XIX en Mazatlán es “Sinaloa Ilustrado”. J.R. Southworth, publicada en Noviembre de 1898, bajo el auspicio del Gobierno del Estado de Sinaloa. Reeditada en facsímil en 1980. (24).- MENDIETA VEGA, R. A., “El Puerto de Babel: Extranjeros y hegemonía cultural en el Mazatlán decimonónico”. Un. Aut. de Sinaloa año 2010. (25).- ROMÁN ALARCÓN, R.A. “El transporte marítimo en Mazatlán en el siglo XIX” U.A.S. 47 pp. (26).- RUIZ DE GORDEJUELA (27).- Datos de Teresa Patrón de Letamendi. (28).- Testamento de Martín Mendía. En Madrid a 16 de Junio de 1924. Solo cinco meses antes de morir, el 6 de Setiembre del mismo año. - 338 - PARTE OCTAVA Los Indianos inversores en Balmaseda: la Herencia Material Capítulo 16 EL REGRESO DE LOS INDIANOS EMPRENDEDORES Capítulo 17 LA HERENCIA MATERIAL DE LOS INDIANOS - 339 - - 340 - Capítulo 16 EL REGRESO DE LOS INDIANOS EMPRENDEDORES El término Indiano, utilizado en sentido estricto, hace referencia al emigrante que regresó de América con una inmensa fortuna. No obstante, esta acepción es empleada de forma más amplia para designar a los que consiguieron volver al país de origen con independencia de su fortuna. Con mucha frecuencia emigraron dentro de lo que se ha dado en llamar cadenas migratorias, según las cuales, una vez que algún individuo conseguía afianzarse y reunir cierto capital, reclamaba la presencia de otros familiares y allegados. Al establecerse al otro lado del Atlántico la vida de estos emigrantes estuvo llena de privaciones, sacrificios y ahorro con objeto de poder regresar cuanto antes a España. Los que lo consiguieron lo hicieron normalmente a edad madura y con la intención de llevar una vida plácida los últimos años de su vida, disfrutando de lo que habían atesorado durante su juventud. Con frecuencia esto se tradujo en la construcción de una casa que fuera representativa de su estatus, al tiempo que tendieron a convertirse en benefactores de las localidades en las que habían nacido, promoviendo la construcción de escuelas, hospitales, iglesias, etc., o dejando legados testamentarios a tal efecto. Esta faceta filantrópica propició que en muchos casos recibieran distintos homenajes a cargo de sus convecinos, como la creación de un monumento conmemorativo, el encargo de un retrato -en ocasiones póstumo- con objeto de instalarlo en un edificio público, la imposición de su nombre a una calle o plaza, etc. (1) - 341 - Los indianos se convirtieron, a menudo, en líderes locales en la época del caciquismo (finales del XIX y comienzos del XX), período en el que grandes contingentes de jóvenes, especialmente de regiones con fácil salida al mar, como Galicia, Asturias, Cantabria, el País Vasco, Cataluña y Canarias, se vieron obligados en esa época, a lo que se denominaba “hacer las Américas”, a emigrar en busca de una mejor fortuna en países iberoamericanos como eran Brasil, Cuba, Argentina, Uruguay, Chile, Venezuela o México. En algunos casos acudían reclamados por sus familiares ya establecidos en esos lugares, formándose negocios de notable éxito. Sin embargo, una buena parte no tuvieron tanta suerte, y no encontraron un mejor destino en América que el que aquí tenían. Los que lograron amasar verdaderas fortunas y decidieron volver años más tarde a sus lugares de origen, procuraban prestigiarse adquiriendo algún título de nobleza, comprando y restaurando antiguas casonas o pazos, o construyendo palacios de nueva planta, en un estilo colonial o ecléctico muy vistoso, que pasaron a llamarse “casonas” o “casas de indianos” que en algunas zonas, como en Asturias, son particularmente abundantes. A menudo incorporaban en sus jardines unas palmeras como símbolo de su aventura en tierras tropicales. También establecían su mecenazgo en instituciones de beneficencia o culturales, subvencionando la construcción de escuelas, iglesias y casas consistoriales, construyendo y arreglando carreteras, hospitales, asilos, traídas de agua y de luz eléctrica, etc. La literatura y el arte hicieron referencia muchas veces a la historia de la emigración a América y al retorno de los indianos. La emigración de vascos del entorno rural hacia América fue históricamente muy importante, y se mantuvo e incrementó incluso, protagonizada por las zonas rurales, en el período de industrialización de finales del XIX y comienzos del XX, a pesar de que simultáneamente, se producía una inmigración interior del campo a la ciudad y de otras regiones españolas hacia las zonas urbanas e industriales vascas. 16.1.- La Memoria y el Regreso Los emigrantes tratan siempre de volver a su tierra originaria, pero no todos lo consiguen. Sin embargo, aunque este sueño de su vida no puedan hacerlo realidad, jamás pierden del todo los lazos de unión con su villa natal. Es este un sentimiento recíproco constatado, entre Balmaseda y sus hijos instalados en América. Con el regreso definitivo a su tierra, aparece la figura peculiar del Indiano, persona generalmente enriquecida y con ganas de utilizar su fortuna. En pleno siglo - 342 - XIX, estos capitales americanos hubieran supuesto una aportación vital a la economía balmasedana, si se hubieran invertido o destinado a proyectos y empresas que modernizasen las obsoletas estructuras industriales de la villa. Pero estos emigrantes, que en América fueron dinámicos comerciantes, empresarios o avispados funcionarios, al regresar no lo son en absoluto. No invierten en hechos productivos, sino que levantan palacetes, arreglan iglesias y hacen regalos a su Virgen, como símbolo de riqueza ante sus convecinos. Con ello solamente inmovilizan capitales en bienes suntuarios. Pero la idea del regreso puede adquirir, según fuentes documentales, otras connotaciones mas sentimentales que la mera presencia física. Algunos emigrantes “retornaban” de manera simbólica, por medio de las donaciones a la Villa, las fundaciones y hasta con sus cargos y honorabilidad. Era un recuerdo en la distancia, mantenido con la materialidad de sus legados. La mayoría de los emigrantes no regresan a Balmaseda, siendo muchos los que se quedan en América y, si llegaron solteros, se casan allí, formando una familia criolla americana (2). Detallemos a continuación, las diferentes “formas de regreso” que los emigrados americanos de Balmaseda, ejercieron a lo largo de los siglos. Formas de Regreso: 1.- No regresan físicamente pero reciben honores: Alcaldes Ad Honorem: Ver los Cargos y los Lugares de residencia en el capítulo 9.2. 2.- Fundaciones con capitales enviados desde América Ver los Caps. 4 y 5 A.- Fundaciones Religiosas; • Convento de Clarisas: Comunidad monástica y Preceptoría • Capillas: Santo Cristo de Juan de Urrutia en San Severino • Capellanías: la de Trucíos y la de Sabugal, entre otras • Obras Pías: Terno de Plata y otras B.- Fundaciones Sociales: • Pósito de Trigo • Dotes para Casar doncellas pobres • Arca de la Misericordia - 343 - 3.- Regreso en Vida, siglo XIX. Fundaciones Sociales. • Pío Bermejillo, padre e hijo y las Escuelas de Niños/as • Martín Mendía, la Academia de Comercio y Dibujo y Las Escuelas • Marcos Arena y la Fábrica de “Boinas La Encartada” Veamos a continuación, con más detalle, la biografía de estos cuatro últimos retornados, que regresaron en vida, si bien a uno de ellos, podemos calificarlo como criollo, es decir hijo de balmasedano, pero nacido ya en tierras americanas. Los cuatro personajes tienen en común su procedencia americana: México. 16.2.- Pío BERMEJILLO E IBARRA. Indiano y Benefactor Recordemos brevemente los datos biográficos de Pío Bermejillo Ibarra mencionados en el Capítulo 14. Indiano y benefactor, nació en Balmaseda en 1820 en el seno de una familia humilde. Emigró a México, al igual que otros parientes, dentro de una típica cadena migratoria. En América reunió una importante fortuna gracias incialmente a la explotación de yacimientos de plata, para seguir después con otros negocios de comercio y financieros. Regresó a España en edad ya avanzada y falleció en 1882. (3) Había contraído matrimonio en México con Ignacia Martínez-Negrete Alba, con quien tuvo once hijos. Regresó definitivamente a España en 1880, instalándose en Madrid, donde gozó de una posición preeminente, llegando a ser Diputado. El ascenso social alcanzado por este linaje queda ratificado por el hecho de que los tres hijos menores de la pareja recibieron títulos nobiliarios, ya que a Luis Bermejillo Martínez-Negrete se le concedió la merced de Marqués de Mohernando, mientras que Francisco Javier Bermejillo Martínez-Negrete, el único nacido en España (San Sebastián 1870), recibió el Marquesado de Bermejillo del Rey. Por su parte, Emilia Bermejillo Martínez- Negrete se casó con el Duque de Tovar. (4) Su residencia en la capital de España no fue obstáculo para que mantuvieran el contacto con la localidad natal del patriarca, donde vivían algunos parientes. En sus últimas voluntades, Pío Bermejillo Ibarra legó ciento veinticinco mil pesetas con objeto de que se realizaran obras de beneficencia en su villa natal. Una de sus hijas, Ángela Bermejillo Martínez-Negrete, casada con su primo balmasedano Serafín Salcedo Bermejillo (n.1852), y albacea testamentaria de su padre, decidió invertirlas en la construcción de una Escuela Pública. Este edificio fue erigido en un solar de propiedad municipal, que previamente había estado ocupado por un inmueble destinado a lo que se conocía entonces como - 344 - Cátedra de Latinidad. Las obras de edificación de este centro escolar, proyectado por el arquitecto Severiano Sainz de la Lastra, concluyeron en 1888. (5) Antiguas Escuelas Públicas Pío Bermejillo de Balmaseda Además, en 1892, los ediles decidieron bautizar una de las calles del centro de la villa con el nombre del indiano. Por este decreto municipal, la calle del Medio pasó a llamarse calle de Pío Bermejillo Ibarra. (6) Según consta en los archivos de la sacramental de San Isidro de Madrid, Pío Bermejillo Ibarra falleció en agosto de 1882 y fue inhumado en el cementerio de Mallona, donde reposaron hasta el 28 de octubre de 1885, en que fueron trasladados al Panteón familiar del citado San Isidro de Madrid. Su condición de benefactor de Balmaseda fue seguida y perpetuada por su hijo Pío como veremos a continuación. - 345 - 16.3.- Pío BERMEJILLO Y MARTÍNEZ-NEGRETE Benefactor Criollo Pío Bermejillo y Martínez-Negrete. Ciudad de México. 1860 - París 1899 Su padre, Pío Bermejillo e Ibarra, del que acabamos de hablar, emigró al país azteca, donde hizo una gran fortuna. Su madre, natural de Guadalajara, Jalisco, Ignacia Martínez-Negrete Alba, era hija de Francisco Martínez-Negrete y Ortiz de Rozas, natural de Lanestosa, y cabeza de una gran red familiar. Ver capítulo 14.2. (7) Pío Bermejillo y Martínez-Negrete vivió como rentista gracias a la privilegiada situación económica de su familia. Los últimos años de su vida transcurrieron en París. Un mes antes de fallecer, a los 39 años y soltero, había otorgado testamento en la capital francesa, con fecha 13 de Marzo de 1899. En el mismo ordenaba la inversión de 70.000 pesetas, en la adquisición de Deuda Pública española, con objeto de emplear los dividendos derivados, en la instrucción primaria de niños y niñas católicos de Balmaseda, a partes iguales. Una cantidad similar fue legada para el Hospital de la Villa. Posteriormente, se creó una fundación para administrar las rentas derivadas de aquel capital. Por otra parte, también destinó cuatro mil pesos mexicanos para el arzobispado de México El resto de su fortuna lo legaba a su familia, nodriza y sirvientes. (8) - 346 - Testamento de Pío Bermejillo Martínez-Negrete. París 1899. Seguidamente la corporación municipal balmasedana encargó la realización de un retrato póstumo del benefactor para que, a modo de homenaje, colgara de las paredes del salón principal. Este lienzo, que hoy forma parte de los fondos del Museo de Historia de Balmaseda, fue pintado por Francisco Díaz Carreño, quien lo firmó en Madrid en 1889. (9) Asimismo, en sus últimas voluntades Pío Bermejillo Martínez-Negrete mostró su deseo de ser enterrado en una iglesia, preferentemente en alguna de San Sebastián, aunque dejaba la elección definitiva de este pormenor en manos de su hermano Luis. Tras recibir los legados correspondientes, la corporación municipal balmasedana ofreció a la familia la posibilidad de que el bienhechor fuera inhumado en la - 347 - iglesia de San Severino, en uno de los arcosolios del templo, que hasta entonces acogía una antigua sepultura. Así, finalmente: “trajeron a Valmaseda los restos de este desprendido hijo suyo el 11 de Abril de 1904, dándoles sepultura donde queda dicho, el mismo día, entre las 4 y 6 de la tarde. Salieron hasta la estación de esta Villa a recibirlos el clero con manga alzada, escuelas públicas, de Comercio, de las Hijas de la Cruz, PP. Misioneros, Ayuntamiento, etc. acompañados de casi todo el pueblo”. (10) Posteriormente, en 1906, el escultor Agustín Querol diseñó para esta tumba un tímpano, presidido por El Ángel de la Caridad, que es de estilo modernista y que fue costeado por el citado Luis Bermejillo Martínez-Negrete. A comienzos del siglo XX, el boceto de esta obra apareció reproducido en algunas revistas y libros. (11) 16.4.- Martín MENDÍA Y CONDE, Indiano y Benefactor Posiblemente, Martín Mendía y Conde sea el Indiano más conocido y querido por todos los balmasedanos. No es de extrañar, por tanto, que su estatua sedente presida la Plaza de San Severino, frente a la monumental iglesia parroquial. Cabe preguntarse por qué fue tan querido. Vamos a verlo. Martín Mendía y Conde. Lienzo de Juan de Barroeta. Año 1892 Hijo primogénito del matrimonio formado por León Mendía Garrastazu y Vicen- 348 - ta Conde Sojo, nació en Balmaseda, bautizado el 5 de Febrero de 1841, en una familia de seis hermanos. Emigró a Chile y México, pese a que, a diferencia de la mayoría de los indianos, sus orígenes no eran especialmente modestos, puesto que sus progenitores tenían diversas propiedades. En América comenzó a hacer fortuna, sobre todo en el país azteca, gracias a explotaciones agropecuarias y mineras, radicadas en la localidad de Piaxtla en el estado de Sinaloa (12). Toda su trayectoria americana ha sido tratada en el capítulo 15 al que remitimos a nuestros lectores. En el año de 1885, con unos socios fuertes en México, su hermano Julián en Europa (Barcelona) y un comercio viento en popa, Martín Mendía regresa a España. Había hecho una carrera meteórica y una gran fortuna en poco más de 40 años. Tras su retorno a España se instaló en Madrid y se mandó construir una “casa de indiano” en Balmaseda para pasar los veranos, entre junio y octubre, de manera que estaba temporadas en cada sitio; al tiempo que viajaba a París, sur de Francia y a San Sebastián de forma esporádica. Es curioso ver su interés por los aeroplanos franceses de la época y que llegó a probar en París. Martín siempre estaba al día de lo último en tecnología que se presentaba en Francia y allí, precisamente en 1911, llegó a probar un avión Deperdussin -que había comprado- y con el que fue uno de los primeros “mexicanos” en volar en aeroplano cuando tenía 70 años. (13) En su ausencia, su cuñado Isidro de Asúa San Millán, actúa como representante legal de sus intereses en Balmaseda y Bizkaia. Estaba casado Isidro con Francisca Mendía, y era el padre de Pedro de Asúa y Mendía, arquitecto y sacerdote asesinado en la Guerra Civil, y de Marcela y Luis, solteros, que residieron en el chalet familiar de los Asúa, junto a las “Escuelas Mendía” hasta su muerte. También participó Martín Mendía en el gobierno municipal como Concejal, nombrado en 1 de Julio de 1897 -siendo Alcalde don Alejandro de Pisón- y en cuyo grupo detentó la Comisión de Hacienda. (14) A su villa natal dedicó muchos de sus afanes y una gran parte de sus recursos económicos. Se dice que llegó a prestar dinero en varias ocasiones al Ayuntamiento de turno, con lo que ayudó a solventar momentos difíciles para Balmaseda. De acuerdo con una actitud frecuente entre los indianos, acometió diversas obras e hizo numerosas donaciones en las que demostró una especial preocupación por las cuestiones de la enseñanza. Martín Mendía y Conde hizo Testamento el 16 de Junio de 1924, solamente 5 me- 349 - ses antes de morir, ante el Notario de Madrid Don Dimas Adánez y Horcajuelo. Allí compareció…. “Don Martín Mendía Conde, mayor de edad, soltero, propietario, vecino de Valmaseda, con capacidad legal para atestar y en consecuencia redacta este instrumento en los siguientes términos”: (15). - Profesa la religión católica, apostólica, romana en la que ha vivido, vive y quiere seguir y morir. - Que es natural de Valmaseda e hijo de D. León y Doña Vicenta, ya difuntos; hallarse soltero y carecer de descendientes y ascendientes. - Ordena que su cadáver sea amortajado con el hábito de San Francisco y trasladado al Panteón familiar en el camposanto de Valmaseda. Y mnda que se digan por su alma las Misas llamadas de San Gregorio.” Tras este preámbulo pasa a desarrollar los mandados que lega, bien en metálico como en terrenos, fincas, etc, tanto de España como de México. Hizo una distribución de sus bienes que alcanzó para unas 30 disposiciones. De ellas 27 fueron donaciones en metálico para diferentes asociaciones, hospitales, colegios, etc.; tanto de Balmaseda como de Villasana de Mena (localidad natal de su madre), Madrid, Andalucía y Mazatlán (México). Con anterioridad al testamento, Martín Mendía ya había hecho cuantiosas donaciones a su villa natal. En sus últimas voluntades, siguió apoyando algunas de ellas. De todas hacemos a continuación un breve resumen: • En 1890, con 175.000 ptas., fundó una Escuela de Comercio y Academia de Dibujo, donde tuvo especial cuidado de formar a los alumnos en la asignatura de Geografía, sobre todo como ayuda a la emigración de balmasedanos a tierras americanas. (16) • Esta Escuela de Comercio quedó inicialmente instalada en el inmueble que acogía las Escuelas públicas (ya citadas) erigidas en 1888 gracias al legado de otro indiano balmasedano, Pío Bermejillo Ibarra. Y años después, en 1905 Mendía donó unos terrenos, anejos al citado centro escolar, con objeto de que sirvieran de lugar de recreo para los estudiantes. Este solar posibilitó la configuración de la plazuela de las Escuelas, nombre con el que aún hoy es conocido este espacio público. - 350 - • En 1892 pagó 35.000 pts. por el Órgano Cavaillé y Coll de San Severino, aparte de aportar una cantidad anual para el mantenimiento de una plaza de organista en el templo. (17) • En 1892 también, donó 50.000 pts. para configurar un Paseo público entre los dos puentes más antiguos de la villa, a lo largo de la margen derecha del río Cadagua, desde el puente de la Muza hasta la estación del ferrocarril. Es el paseo que lleva actualmente su nombre. • Al tiempo contribuyó con 10.000 ptas. a la terminación de las Obras de Saneamiento de la villa, especialmente las de los Barrios de la Magdalena y el Cubo; con la condición de que desapareciera antes de 4 años, la servidumbre municipal sobre los terrenos que él había adquirido a doña Amalia Gorrita. • En 1919 entregó al municipio otro inmueble con el objeto de acoger el Cuartel de la Guardia Civil, en la salida hacia Burgos. Para Obras Benéficas destinó lo siguiente : • Dio 60.000 ptas. para el Hospital y casa de Beneficencia de Balmaseda, “… con la condición de mantener en todo tiempo un capellán que celebre misa diaria en la capilla del asilo; así como cuidar de la parte moral de los asilados”. • Donó 50.000 ptas. al Colegio de las Hijas de la Cruz para que con esta renta se mantuviera y educara…” a 4 niñas pobres de Balmaseda, huérfanas de padre y madre, ó en su defecto, de uno de ellos”. Las condiciones eran “... ingresar entre los 6 y los 10 años de edad, recibiendo además de la enseñanza elemental y doctrina cristiana, clases de coser, repasar, algo de cocina y quehaceres de la casa.” Dejarían de estudiar… “cuando cumplan 16 años y ya puedan dedicarse al servicio doméstico o a su propio hogar”. • Dio otras 50.000 ptas. a la Asociación de Damas de San Vicente de Paul para socorrer a viudas necesitadas con hijos, o bien para enfermos pobres. La cantidad debía ser invertida en obligaciones de la Sociedad Hidroeléctrica Española. • Hasta 20.000 ptas. dispuso para los Claretianos de Balmaseda, con el fin de contribuir a las obras de la Capilla que estaban en proyecto de construcción, y que habían de ser solo para ese fin, ya que no se entregarían si no se hiciera la obra. Pero finalmente sí se realizó, y gracias a este mismo prócer, se levantó en 1925 la Iglesia de la Comunidad que, de estilo neogótico y dedicada al Corazón de María, aún pervive en la Villa, como teatro y centro cultural Klaret Antzokia. - 351 - En distintas ocasiones aportó cantidades para la dotación de maestros y la adquisición de material escolar, así como para distintas obras de infraestructura urbana y mejoras en el cementerio municipal. En el Testamento, y del resto de su capital, aún quedó bastante para distribuir entre su familia y servidores. Las Escuelas Mendía En 1920 puso en marcha su gran obra, las Escuelas Mendía, que levantó, extramuros, y que pagó con una Fundación de 570.000 ptas. (18). En realidad con ese dinero mandó comprar acciones del Banco de España para, con sus intereses, mantener la Fundación de sus Escuelas a lo largo del tiempo. Un vecino de Balmaseda -Joseba Andoni de la Serna- aporta unos Apuntes curiosos sobre la construcción del edificio de estas Escuelas, según lo que en su tiempo, le había transmitido su progenitor. “Se construyó el complejo educativo entre 1914 y 1919/20 y en Enero de este último año, comenzó su andadura como escuela de enseñanza; fue arquitecto del proyecto, el sobrino del señor Mendía, D. Pedro de Asúa y Mendía, el cual dirigió todo el proceso de construcción y la instalación de la maquinaria y demás elementos. Las vigas principales y parte del maderamen del tejado, procedían de la zona de Somocurcio y la piedra que compone su zócalo y los remates esquinales, procede de una cantera que se preparó en la Baluga, en la carretera que sube a la finca del monte Sabugal. Trabajaron en su construcción innumerables personas y de diferentes gremios, entre los que se cuentan como carpinteros a los señores Bueno, Martínez y De la Serna (mi abuelo); que luego formaron uno de los primeros talleres de ebanistería que se instalaron en Balmaseda, junto al vallado de esta obra y justamente donde está el acceso a los garajes del complejo hotelero que hay cerca del citado colegio. Comenzó su andadura este colegio, sin haber concluido la obra y durante el primero y segundo curso, los citados carpinteros, continuaron con su remate, siendo recuerdo de mi padre de como, él y mi abuelo, trabajaba durante las horas de clase en la colocación de puertas interiores y demás detalles”. (19) Esta gran obra de Martín Mendía se levantó por tanto, en terrenos propios extramuros pero cercanos al Convento de Santa Clara. Todo lo dejó perfectamente - 352 - acordado en su testamento, en la “sección quinta” de la que hemos hecho un resumen de lo estipulado. (Ver Apéndice Documental Cap. 16). Edificio de las Escuelas Mendía, llevadas por los Maristas desde 1920 Reconocimientos a Martín Mendía y Conde En 1892, como prueba de reconocimiento por su generosidad, fue nombrado hijo predilecto de la localidad natal y además se bautizó una calle -la Bajera- con su nombre (20). Asimismo, la corporación municipal balmasedana encargó un retrato del indiano al pintor Juan de Barroeta, con objeto de que colgara en una de las aulas del centro escolar que había fundado. Actualmente este lienzo forma parte de los fondos del Museo de Historia de Balmaseda. (21) Mendía recibió la Gran Cruz de Beneficencia en 1921. En ese momento se abrió una suscripción popular en Balmaseda con objeto de costear aquella condecoración. Martín Mendía, gran benefactor de la villa, falleció soltero, en su residencia de Balmaseda, el sábado 6 de Septiembre de 1924. Su entierro fue una impresionante manifestación de duelo de toda la población, que hizo una recaudación pública para encargar la citada estatua sedente. - 353 - Tal y como había ordenado en su testamento, su cadáver fue amortajado con el hábito de San Francisco y trasladado al Panteón familiar en el camposanto de Balmaseda, y por su alma se dijeron las Misas llamadas de San Gregorio. (22) Placa en la Casa Natal de Martín Mendía. Calle Correría nº 10 Aunque no mencionaremos aquí las demás Donaciones que Martín Mendía dejó en su Testamento ya a nivel familiar, es lógico pensar que sus hermanos y sobrinos fueron los beneficiados del monetario. Y a su hermana Anselma le dejó la Casa chalet de Balmaseda. Pero si cabe decir que, a pesar de los casi 2 millones de pesetas que legó a Balmaseda, hizo otras muchas donaciones en Madrid, Bilbao y Villasana de Mena que fuera la tierra natal de su madre. Y tampoco se olvidó de dejar 40.000 ptas. pagaderas en moneda mejicana con sujeción al cambio, para contribuir a la construcción de un nuevo pabellón en el Hospital civil del puerto de Mazatlán; a la realización de otras obras “que convenga llevar a cabo en dicho establecimiento”. El importe de este legado se habría de entregar en la ciudad mexicana, a Don Jenaro García o a Don Víctor Patrón, para que a su vez, lo transmitieran a quien correspondiese. La villa le preparó un homenaje del que se hizo eco el diario El Sol. (23) - 354 - Retrato de Martín Mendía en edad avanzada 16.5.- Marcos ARENA BERMEJILLO, Indiano e Inversor Natural de Balmaseda en cuya parroquia de San Severino fue bautizado el 26 de Abril de 1850, Marcos era sobrino carnal de Pío Bermejillo e Ybarra. Hijo de su hermana mayor Melchora Bermejillo Ybarra que, nacida en 1818 en Balmaseda, se casó el 4 de Junio de 1840 - a la edad de 22 años - con Alejandro Arena Ribas, natural de Santecilla, en el Valle de Mena. Apendice Documental cap 16 Cuadro de Genealogía Marcos Arena Bermejillo, casó a los 32 años con Elena Canesi Vallarino de 24 años y nacida en Veracruz. La boda se celebró en la parroquia de San Miguel Arcángel de la ciudad de México. Quiere esto decir que aunque nacido en España, estaba ya instalado en tierras mexicanas. Eran 10 los hermanos Arena Bermejillo, de los que cinco se casaron en México y solo dos hermanas - Cristina y Lucía - lo hicieron en Balmaseda, con vecinos de esta villa. (24) - 355 - Marcos Arena saldría de Balmaseda con sus hermanos, Benito y Pío, hacia 1868, para trabajar en los negocios de sus tíos Bermejillo Ybarra. Benito tenía 27 años, Marcos 18 y el pequeño Pío solo 15 años. Iban por tanto en familia para aprender y trabajar en los negocios de sus familiares ya instalados en México. Presumiblemente los dos mayores habían recibido estudios especializados, orientados a su futura dedicación: de comercio en Balmaseda y Bayona, y en esta última ciudad, también idiomas: francés y algo de inglés. Los tres se casaron en México y los tres hicieron viajes a la Península a fines de siglo: Benito casó con Soledad Toriello Vallarino en México en 1876, con la que tuvo 4 hijos. Marcos, como se ha dicho, casó con Elena Canesi Vallarino, prima de Soledad, en México en 1882 y tuvieron 4 hijos. Por último Pío casó en México en 1890 con la balmasedana María Dolores Sota Larrus (n.1865), y criaron a 3 hijos. Luis Sota Larrus, (n. en Balmaseda 1863), hermano de María Dolores, también estaba en México y era cuñado de Benito Arena, pues estaba casado con María Luz Toriello Vallarino, hermana de Soledad. (25) Por medio de un artículo publicado en una revista de la época - “El Tiempo Ilustrado”,1908 - podemos descubrir aspectos curiosos en la vida de estos balmasedanos emigrados a México, lo cual ha resultado de gran interés. Veamos lo que nos cuenta esta revista en el Apéndice Documental. (26) Alejandro Arena Toriello era el primogénito de Benito Arena Bermejillo, quien había tenido otros tres hijos: María Concepción, Rosario y Andrés. - 356 - Las hermanas de Marcos, Encarna (n.1855) y Amalia (n.1858) Arena Bermejillo también emigraron a México más tarde. La primera regresó después de casarse con Casto de la Mora Obregón (Santa Olaya de Iguña, Cantabria, 1851), que entre otros negocios, impulsará la Vidriera de Arija, Burgos en la que el propio Marcos fue accionista y de la que salieron los “vidrios” para las ventanas de la fábrica “La Encartada” en 1892. Marcos fija su residencia en Bilbao (zona de Abando) hacia 1888 (sus últimos 3 hijos nacen aquí), pero hasta 1907/10 no se instala de forma permanente. Mantiene casa en Bilbao, pero “viaja por el mundo”. (27) En México tuvo a sus dos hijos mayores José y Luis Arena Canesi, y siendo éstos pequeños regresó a su tierra natal, con una ya considerable fortuna que tenía intención de invertir en la creación de un negocio textil en Balmaseda. No en vano había visto nacer este tipo de industria en México y, pensando en su tierra, no lo dudó ni un momento. Entró en contacto con otros vecinos y compañeros y en 1892 se puso manos a la obra. La Encartada S.A. Un “negocio indiano” El negocio no fue solamente suyo, porque participaron también Martín Mendía y Conde y Juan Bautista Hernández Gorrita, entre otros; pero Marcos llevó siempre la voz cantante y pareciera casi únicamente obra suya. El primer Consejo estuvo presidido por Martín Mendía, siendo Marcos Arena el Director Gerente. La Fábrica de Boinas La Encartada se situó en el Barrio del Peñueco, en Balmaseda, en la salida hacia el Valle de Mena, aprovechando la base de una ferrería que el Concejo de Balmaseda había instalado allí a fines del siglo XV. Luego fue vendida a particulares y a mediados del XIX fue remodelada y convertida en molino de cuatro pares de muelas. Su concesión y salto de agua sería aprovechado después por la nueva fábrica. (28) Los tejidos fabricados inicialmente fueron exclusivamente Boinas, cuya producción se vendía en mercados no cercanos. Más tarde se confeccionaron mantas y - con la Guerra Civil - material de abrigo para las tropas. La maquinaria procedía íntegramente de Inglaterra y los obreros llegaron en parte del Valle de Mena y en parte de la propia villa. Se fundó la Sociedad con un Capital inicial de 500.000 pesetas y una duración de 50 años. Al edificio fabril de gran tamaño, se añadieron las viviendas de obreros, una capilla que a veces hacía las veces de escuela, y espacios para el esparcimiento. - 357 - Los cambios de la moda en el vestir y otras vicisitudes económicas abocaron al cierre de la fábrica en 1992. Por tanto había cumplido un siglo exacto de vida. Las instalaciones aunque necesitadas de una restauración, mantenían sobre todo la maquinaria inicial en excelente estado. (29) Se pensó en darle un uso no industrial a la que fuera magnifica fundación indiana. Tras varios años cerrada y diez años más de restauración integral, nació en 2006 la Fundación Boinas La Encartada - Kultur Ingurunea, con el objetivo de conservar, difundir y gestionar el enclave de la antigua Fábrica. Por fin el 10 de enero de 2007 se abrió al público con el nombre de Museo Textil de la Industria Vasca. La visita a este Museo, antigua Fábrica de origen indiano, es muy recomendable y cumple con varios objetivos de máximo interés: 1.- Con ella nos informarán de la procedencia del capital, las cantidades que se invirtieron, y una breve semblanza de los inversores. 2.- La tecnología que incorpora y cómo se diseña esta obra por personajes que no actúan como “rentistas”, sino que supervisan directamente la marcha de la empresa. Que se implican personalmente en la elección y compra de los equipa- - 358 - mientos, porque su aspiración es crear una empresa de proyección internacional. Por eso mismo, no sólo se informan en los centros más importantes de Europa en ese aspecto, sino que el propio Marcos Arena realiza varios viajes para visitar y conocer in situ lo que se les ofrece, y supervisa directamente el montaje de la maquinaria. Por ello la fábrica alberga un 80% de tecnología foránea. 3.- El tipo y orientación del negocio dada la experiencia de todos los socios en el sector, y en concreto del textil, que ocupa un importante capítulo en sus casas comerciales; así como la experiencia de algunos en la industria directamente, como el propio Arena como consignatario y representante de su tío en los negocios textiles de éste, etc. 4.- Se explica la creación de una factoría especializada, no dedicada al suministro directo de la industria vasca (cordeles, sacos, toldos, etc. que son más habituales), y su orientación al gran mercado trasatlántico porque “tiran” de sus propios conocidos en América para abrir el mercado en México y Argentina, mandando muestras y nombrando representantes en plazas de estos países. (30). NOTAS (1).- PALIZA MONDUATE, Maite. “La imagen del indiano como símbolo de estatus: retratos de indianos vascos de la edad contemporánea”. Congreso Internacional Imagen Apariencia. Universidad de Murcia , 2009 (2).- GÓMEZ PRIETO, Julia “La emigración vizcaína hacia América. los indianos de Balmaseda: siglos XVI-XIX”. De la misma autora: “Emigrantes, indianos y fundadores”, en “Balmaseda. Una historia local “. Bilbao, Diputación Foral de Bizkaia, 1991, págs. 57-72. (3).- “ Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia”. En adelante: DBERAH Biografías. Pío Bermejillo e Ybarra. Texto de Paliza Monduate, Maite (4).- Ibídem (5).- El proyecto es del arquitecto Severiano Sainz de la Lastra, año 1887. Ver: Escuelas Bermejillo. Escritura fundacional de 13 Marzo 1899. Archivo del Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz. (6).- Por Decreto Municipal del año1892, Libro de Registros nº 81, la calle del Medio pasó a llamarse calle de Pío Bermejillo. (7).- DBE-RAH Biografías. Pío Bermejillo e Ibarra. (8).- Testamento de Pío Bermejillo y Martínez- Negrete, en Registro de Fundaciones del País Vasco. Reg – Biz- 51 Caja 1. Archivo del Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz. (9).- Francisco Díaz Carreño (n. en 1840), discípulo de Federico de Madrazo (1815-1894) y especialista en retrato y pintura de historia lo firmó en 1889. Ver PALIZA MONDUATE, Maite, “La imagen del indiano como símbolo de status. Retratos de indianos vascos en la edad contemporánea “. Univ. de Salamanca. ( 10).- GÓMEZ PRIETO, Julia. “Memorias de Enrique Hurtebise. 1867 – 1943”. Edición 2017, pp. 115. (Nota del Autor) (11).- PALIZA M. “El sepulcro de Pío Bermejillo. Una obra perdida de Agustín Querol”, en Revista Goya n.º 315 (2006), págs. 345-354. (12).- DBE-RAH “Biografías...”. Martín Mendía y Conde. Al parecer también debió estar en las - 359 - minas de Chile pero no se ha encontrado la referencia. (13).- Datos facilitados por Alfonso Flores de la Sociedad Mexicana de Estudios Aeronáuticos (14).- A.M.B. Libro de Actas Registro nº 83. 1 de Julio de 1897. Elecciones Municipales. (15).- Registro de Fundaciones del País Vasco. Reg – Biz - 27 Caja 1. Fundación Mendía Conde. Escritura fundacional de 16 de Junio de 1924 que incluye Testamento. Archivo del Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz. (16).-. Ver Boletín de la REAL SOCIEDAD GEOGRÁFICA año L, pp. 368, Julio de 1908. Así aparece en la obra “ Las Memorias de Enrique Hurtebise Una vida intensa entre Madrid, Balmaseda y México. 1867 – 1943. “. Ed. Julia Gómez Prieto. Balmaseda 2017. Pág. 55. (17).- GÓMEZ PRIETO, J. Ver: “Los Órganos de las Iglesias de Balmaseda” en http://balmasedahistoria.blogspot.com/2016/. (18).- Registro de Fundaciones del País Vasco. Reg – Biz- 29, Caja 1. Escuelas Mendía Conde Escritura fundacional de 16 de Junio de 1924. Archivo del Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz. (19).- Ver en: josebandoni-s.iespana.es/mendia_conde.htm (20).- La Calle Bajera, paralela al río Cadagua, pasó a llamarse Calle de Martín Mendía. (21).- Juan de Barroeta y Anguisolea (Bilbao, 1835 - 1906) fue una de las figuras más representativas del retrato en el País Vasco. Varias de su obras se pueden ver en el Museo de BB.AA. de Bilbao. (22).- LASUEN, B. “ Monumentos a vizcaínos ilustres “. Bilbao, Bilbao Bizkaia Kutxa, 1995, págs. 28- 30. (23).- El diario madrileño EL SOL, del miércoles 12 de Octubre de 1921. Ver apéndice documental. (24).- Ver: https://www.myheritage.es/names/marcos_arena%20bermejillo (25).- https://gw.geneanet.org/sanchiz?lang=es&n=arena+bermejillo&oc=0&p= (26).- Revista : El Tiempo Ilustrado, de fecha 13 Set. de 1908 (27).- La Encartada es “ un almacén histórico de Indianos” que a menudo es visitado por sus descendientes. Todos ellos provienen de México: María José TORRECILLA. Técnico e historiadora del Museo (28).- GóMEZ PRIETO J. “Balmaseda, siglos XVI-XIX. Una villa vizcaína en el Antiguo Régimen” Capítulo 19: el Sector Ferrero. pp. 327-344 (29).- Una excelente publicación es “La Encartada S.A. Fábrica de Boinas” Dip. F. Bizkaia. Cultura. Bilbao. 1991. 35 pp. (30).- Visita explicada por María José TORRECILLA. Historiadora y Técnico del Museo - 360 - Capítulo 17 LA HERENCIA MATERIAL DE LOS INDIANOS Como final de este libro, nos ha parecido importante fijarnos en las huellas auténticas que los indianos, desde el siglo XVI al XX, han dejado en el acervo monumental de su villa natal. Al margen de sus Fundaciones y ayudas que ya hemos visto y que en su tiempo fueron de un enorme impacto en la sociedad balmasedana, hemos querido subrayar varios elementos patrimoniales que aún perduran y que podemos disfrutar durante nuestra visita a la villa. Quizás para entender la transformación de una región por las obras civiles y privadas que produjeron los indianos enriquecidos regresados a su terruño, habría que imaginar cómo fueron estos lugares, antes de los legados de sus benefactores. Ellos siempre estuvieron pendientes de las necesidades de sus lugares de origen, destinando a su desarrollo cuantiosas sumas. Fruto de ello son las transformaciones parciales y a veces más completas que experimentaron esas localidades. Edificaciones de todo tipo: escuelas, iglesias, mansiones y sobre todo obras de infraestructura como carreteras, puentes, redes de agua corriente, etc. Aunque de manera discreta los balmasedanos de otras épocas también ayudaron a Balmaseda. El Ayuntamiento sabía quiénes estaban en América y, de vez en cuando, les hacía peticiones para las Mejoras de la Villa. Con fecha 19 de Marzo de 1797, se decreta pedir dinero a los balmasedanos residentes en América para efectuar reparaciones en la iglesia de San Severino. Los primeros en contestar fueron la Marquesa de Legarda, D. José Antonio de - 361 - Areche y D. José de Arnaiz que donaron importantes cantidades cada uno. (1) En el año 1852 se pidió de nuevo ayuda para instalar Fuentes Públicas en la Villa y en 1880 para urbanizar las calles y reformar la Plaza de San Severino: “todo ello se hizo con fondos remesados desde América por algunos buenos hijos del pueblo, en quienes la distancia no ha amortiguado el amor y el cariño al suelo natal”. (2) Según un autor de la época:…“En este municipio (el autor se refiere a Balmaseda), a lo largo del siglo XIX, dentro de las carencias habituales en aquella época, la enseñanza se había impartido en locales, que estaban en un estado penoso... las escuelas estaban en una situación tan deplorable...”. En diez años, comenta el autor, las donaciones de dos familias indianas dedicadas a la educación transformaron totalmente esta condición. La foto que nos presenta la Escuela de Martín Mendía en Balmaseda es más que elocuente al respecto. Este estudio está centrado en el aporte de familias indianas que lograron una gran respetabilidad y honores debido a sus donaciones. Por todo ello, este trasvase de España a América y de América a España no deja de causar asombro. (3) Quizás cabe preguntarse cómo era Balmaseda antes de las aportaciones de los Indianos durante los siglos XIX y XX. No hay más que ver cuántos edificios, enteros o participados, supusieron sus legados. Por ello invitamos al lector curioso a realizar “La Ruta de los Indianos” por Balmaseda. Consta de los siguientes puntos de visita: Edificios Religiosos: Capilla de Juan de Urrutia en San Severino Convento de Santa Clara extramuros de Juan de la Piedra Edificios Residenciales: Casas de Indianos: Villa Lola y Chalet Mendía Edificios Educativos: Escuelas Bermejillo y Escuela de Comercio Mendía Edificios Industriales: Fábrica de Boinas la Encartada de Arena Bermejillo Artes Decorativas diversas: Retratos: Pío Bermejillo Martínez-Negrete; Martín Mendía en el Museo de Historia Estatua: Martín Mendía en la Plaza San Severino Tumbas: Pío Bermejillo y M. Negrete; Benito Arena Bermejillo en San Severino 17.1.- Edificios Religiosos: Capilla y Convento Capilla Urrutia en la Parroquia de San Severino En el lado norte de la Iglesia de San Severino, ocupando un espacio por donde hasta entonces se situaba la muralla, se levantan dos capillas, siendo la más im- 362 - portante la del Santo Cristo o de Urrutia, que es una de las más bellas del Renacimiento regional. El suyo es un planteamiento codificado, dentro de lo que se conoce en la historia de la arquitectura como “capillas ochavadas burgalesas”, que se caracterizan por una manera de pasar de la planta cuadrada a la ochavada, mediante trompas y por el sistema decorativo cairelado de la bóveda estrellada de ocho puntas. Se debe esta joya arquitectónica a un solvente cantero montañés, Juan de Rasines, maestro de amplia trayectoria en Castilla, La Rioja y Bizkaia y así lo recuerda una inscripción en la pared. Estaba ocupado en ella en torno a los años 1541- 42 y por iniciativa del comerciante balmasedano Juan de Urrutia, radicado en Sevilla. Placa en la Capilla Urrutia Tiene esta capilla un Retablo del Santo Cristo que excede con su fama a Bizkaia. Es uno de los más importantes retablos peninsulares, no por su tamaño sino por sus valiosas figuras con magnífica composición y gran vigor expresivo dentro de una opción del Renacimiento. La imaginería se centra en el tema de la Pasión. En el zócalo Camino del Calvario, Resurrección y Quinta Angustia, todos de relieves policromados. En los plintos de la columnas San Sebastián y San Francisco. En el cuerpo, imagen del - 363 - Crucificado, entre María y San Juan y a su lado, en las jambas y a menor tamaño, San Pedro y San Andrés, todas policromadas. En el arco el Padre Eterno, surgiendo entre nubes. Capilla Urrutia La representación del Calvario se acompaña de escenografía pincelada ( la ciudad de Jerusalén ), es de un solo cuerpo sobre banco y de una sola calle, siendo un gran escenario para el Calvario. Caben en él las figuras de Cristo, más la de San Juan y la Virgen Dolorosa, al pie de la cruz; además de San Pedro y San Andrés, a diferente escala, figuras movidas y expresivas. Esta opción y expresión la acuña en Bizkaia el Taller de Guiot de Beaugrant, escultor franco - flamenco que se afinca en Bilbao en 1533, cuando contrata el desaparecido retablo de la iglesia de Santiago. A él se atribuye, fundamentalmente, este mueble de la Capilla de Juan de Urrutia en Balmaseda, que lo debió de hacer en la década de 1540. (4) - 364 - El Órgano de la iglesia de San Severino El órgano de San Severino fue una Donación de D. Martín Mendía y Conde, indiano balmasedano que aportó, como ya hemos visto, 35.000 pesetas para su construcción en el año de 1892. Es un órgano de Sistema Mecánico, con una disposición en forma de dos Manuales de 56 notas, y un Pedaleo de 30 notas. Con elegante exterior llena el trascoro, sobre la puerta principal de la iglesia. Trascoro con órgano y vidriera detrás Su constructor fue Arístides Cavaillé-Coll, el creador de órganos francés y más importante fabricante del siglo XIX; había nacido en 1811 en el seno de una familia del sur de Francia, fabricantes de órganos, cuyo padre le inculcó el amor por este instrumento. Al fin se radicaron de forma definitiva en Toulouse en 1827. El actual órgano de la parroquia de San Severino en Balmaseda fue trabajado por esta empresa cuando ya estaba asociada con Charles Mutin, que mantuvo la producción hasta la II Guerra Mundial. Fué por tanto, un Cavaillé - Coll montado por Mutin. (5) - 365 - El convento e iglesia de Santa Clara El convento de Santa Clara está situado extramuros de la villa, nada más cruzar el Arroyo del Abedular, y es una masa con los volúmenes muy bien marcados el que proyecta un templo de una nave con crucero señalado en planta más cabecera y nave de tres tramos, el central de estos reservado para el acceso. Esta distribución en planta tiene al exterior reflejo en una cruz dominada por un potente prisma cúbico debajo del que se esconde la cúpula, por encima de la que aparece la linternilla. Como en todos los conventos, el tramo de los pies sirve de comulgatorio abajo y de coro arriba. El edificio se aboveda con sistema de albañilería, cañones penetrados por lunetas para ventanas adinteladas y cúpula rebajada al centro, decorada con placas lisas radiales y lo demás con elementos geométricos abstractos . El tramo segundo es el que acoge el acceso; no se enluce sino que muestra una esmerada sillería. Se abre al “Campo de las Monjas” y desde hace muchísimos años sirve de marco a algunas de las escenas de la Pasión Viviente que se representa en Balmaseda cada Semana Santa. Tiene dos niveles; el bajo ofrece un paso en medio punto entre pilastras y el otro es un moderado ático con hornacina para la imagen de Santa Clara más los escudos del fundador a sus lados, todo muy severo. Además, al centro, bajo la hornacina, está la piedra fundacional. La iglesia posee espadaña en el muro de cierre a los pies sobre la residencia. Es de dos pisos y un vano para las campanas. De perfil agudo, por tanto, va cargada de pináculos piramidales. (6) En 1675 se terminaba ésta en lo esencial, siendo entonces el maestro responsable Francisco Martínez de Arce, que doce años después, en 1687, estaba aún en Santa Clara terminado la sacristía y la espadaña. El convento de Santa Clara de Balmaseda es uno de los edificios conventuales femeninos mejor caracterizados de Bizkaia. Posee una estructura de dos plantas, gran patio central de tipo claustro con columnas y un pozo en el medio. En la gran reforma que lo transformaría en un Hotel, hacia 1992, se acristaló el Patio y a él se asoma el piso superior donde están distribuidas las habitaciones, en las antiguas celdas conventuales. En la planta baja se sitúan el Refectorio (que hoy es comedor), los establos (que hoy son salones de eventos) y la sala de visitas que hoy conforma el bar. Esta fórmula estructural la pone de moda la orden carmelitana y luego es imitada - 366 - con pocas variantes por otras en todas partes, en Gordexola por ejemplo, cuyo convento de Santa Isabel, también de Clarisas, es casi intercambiable con el de Balmaseda, y como él una versión simplificada del barroco. El interior de la Iglesia esta ornado por 5 bellos Retablos, a veces difíciles de contemplar por el entramado de luces dispuesto por el Centro de Interpretación de la Pasión de Balmaseda, al que está dedicado este espacio eclesial. Del siglo XVII son los dedicados a San José y San Francisco y del siglo XVIII son los dos retablos de Nuestra Señora y de la Dolorosa. El Retablo Central está dedicado a Santa Clara, y rematado por un Calvario. Es barroco con decoración vegetal y tres calles formadas por cuatro columnas salomónicas. Tiene cuatro relieves y varias imágenes, siendo todo el conjunto del siglo XVII. Escudos de la iglesia del Convento 17.2.- Edificios Residenciales: Casas de Indianos En la actualidad la villa todavía conserva algunos elementos de notable interés a pesar de los edificios que han desaparecido, demolidos en el tiempo. También llamadas Casonas de Indianos, son casas unifamiliares al estilo de hoteles ajardinados con muros enverjados que, en este caso, fueron financiados por Indianos y sus capitales americanos; con ello demostraban su riqueza sobradamente en su lugar natal. Comenzamos por los Palacetes de La Magdalena: ubicados en el barrio de este nombre, en la salida de Balmaseda hacia Arcentales, Sopuerta y Castro Urdiales y que formaron un conjunto de gran valor patrimonial y estético. - 367 - Chalet Mendia El edificio responde a los modelos eclécticos europeos de fin del siglo XIX y recoge el estilo clásico de la arquitectura italiana. Está situado en el paseo de La Magdalena junto a Villa Lola. (7) Se construyó para D. Martín Mendía y Conde nacido el día 5 de Febrero del año de 1841 en la calle Correría n.10 de Balmaseda, donde se le recuerda con una sencilla placa de mármol blanco. El arquitecto del proyecto fue su sobrino Pedro de Asúa y Mendía. (6). Don Martín murió el 6 de setiembre de 1924 a los 83 años dejando en su testamento una gran suma de dinero para distintos proyectos y obras benéficas, tanto en Balmaseda como para Villasana de Mena, localidad natal de su madre. Como reconocimiento a su labor y costeado por todos los balmasedanos se erigió un monumento en su memoria realizado en mármol blanco por el escultor Higinio de Basterra en 1927. (8) - 368 - Villa Lola El palacete es de principios del siglo pasado. El industrial Crisanto Julián Calvo Ulacia, aunque nacido en Otxaran- Zalla, mandó construir esta casa en Balmaseda como residencia estival en el entonces paseo de “La Banqueta”, hoy conocido como La Magdalena. El indiano, que provenía de La Habana, ordenó levantar un palacete exento de estilo ecléctico de tres plantas, con cubierta de pizarra al estilo inglés y formas del neomedievalismo belga. A la casa se le denominó “Villa Lola” en honor a su esposa, María Dolores Marcela Alegría San Vicente, con la que se casó en 1889. La casa pasó a sus tres nietas, tras el fallecimiento de su único descendiente varón. Posteriormente éstas la vendieron, estando años abandonada hasta que el ayuntamiento, ante el elevado coste de su rehabilitación la sacó a subasta, siendo adquirida para la construcción de doce viviendas en su interior manteniéndose la fachada original. (9) - 369 - 17.3.- Edificios Educativos: Las Escuelas La Preceptoria Este edificio, anexo a la iglesia de Santa Clara se construyó en el año 1653, y lo hizo el cantero Pedro Ozeja. Se consideró como el primer centro docente de la villa. Está adosado al cuerpo de la Iglesia y es un edificio de tres plantas con soberbios escudos del fundador. Actualmente son viviendas particulares. Las Escuelas Pío Bermejillo Son más que centenarias pues datan del año 1887 y se construyeron gracias a un legado de Pío Bermejillo e Ibarra. Es edificio apaisado con dos pabellones unidos a otro central, el de acceso, asomado a una amplia plaza, la de las Escuelas. Ofrece al exterior su fachada de sillería de caliza gris perforada por las ventanas de las aulas orientadas a Poniente. Al centro se enfatiza algo el acceso respecto de los otros dos bloques, rematándose en un frontón de pendientes rectas bajo el cual aparecía la inscripción “Escuelas Públicas” con caracteres metálicos, hoy desaparecido. El estilo de un post neoclasicismo deslavado, es el que propone el proyecto del arquitecto de origen balmasedano residente en Madrid, Severiano Sainz de la - 370 - Lastra, año 1887. (10). Actualmente es la sede de la Kultur Etxea Municipal que es uno de los focos culturales más importantes de Balmaseda. El edificio cuenta con dos plantas, disponiendo de más de 1.600 m2 de superficie construida. Junto con el Klaret-Antzokia al frente y el Museo de Historia de la Villa, ubicado en la iglesia de San Juan a un lado, constituyen un espacio que lleva el nombre de Pío Bermejillo e Ibarra. Además en el mismo edificio de las antiguas escuelas se ubican ahora la Biblioteca y el Archivo Histórico Municipal. Las Escuelas de Martín Mendía Sin salir del entorno del benefactor Martín Mendía se dedica el edificio de las Escuelas Públicas de Balmaseda, emplazado a la salida hacia Castilla. Es un grupo escolar considerable dispuesto en tres bloques soldados unos a otros, dos con frente torreado de tres pisos perpendiculares a la calle, más otro apaisado, más bajo que aquellos, de dos pisos y un poco retranqueado uniéndolos - 371 - El eje de la fachada lo recalca un pintoresco y estrecho acceso doble en arco apuntado que se cobija luego dentro de otro más grande de medio punto. Una “peineta” rompe la línea del tejado para letrero con la inscripción: “Escuelas Mendía” escritas en caracteres góticos, bajo una pequeña espadaña para el reloj y la cruz. (11) Las Escuelas de Martín Mendía es un edificio muy querido en Balmaseda. Data del año 1920 y es obra del arquitecto Pedro de Asúa, que aplica un lenguaje ecléctico., con recurrencia a lo clásico y a lo medieval, y hasta a la arquitectura regionalista. Es, en definitiva, un centro escolar de objetiva calidad arquitectónica. 17.4.- Edificios Industriales: La Encartada La Fábrica de Boinas La Encartada, se encuentra situada a las afueras del núcleo urbano de Balmaseda, en el Barrio de El Peñueco. Su fundación obedece a la iniciativa de un indiano de la villa, Marcos Arena Bermejillo, que había hecho fortuna en México. En 1892, junto a los industriales Santos López de Letona y Domingo de Otaola de Bilbao, y los balmasedanos Martín Mendía y Conde, con Juan Bautista Hernández Gorrita, levantará en este lugar de su villa natal una fábrica dedicada al ramo textil de la lana y, preferentemente, a la confección de boinas de este género. Con un capital inicial de 500.000 pts., se eligió el emplazamiento de un antiguo molino harinero, y se construyó el conjunto industrial que básicamente ha llegado intacto hasta nuestros días. Mantuvo hasta su cierre una línea de producción integral, que adquiría la materia prima en crudo y procedía al hilado de la misma, para después dedicarse a la confección, tanto de boinas (su principal producto), como de mantas, línea que tuvo escasa vida productiva, inaugurándose en las primeras décadas de siglo XX y que se abandonó al final de la Guerra Civil, al igual que otros artículos como bufandas o pasamontañas. Una vez cerrada la fábrica y dado su alto interés patrimonial, se procede, por parte de la Diputación y el Ayuntamiento de Balmaseda, a la restauración del conjunto para destinarlo a museo vivo del ramo textil de la Industria vasca. La Fábrica El conjunto lo forman en la actualidad varios edificios, entre los que se encuentran, además de la fábrica propiamente dicha, las casas que fueron levantadas para alojar a sus operarios: una casa con pisos inmediata a la fábrica (1892-94), y otro grupo alineado junto a la carretera BI-636, formado por un bloque de seis viviendas (principios siglo XX) y adosado a él un segundo elemento que corres- 372 - ponde a la capilla, que compartió esta dedicación con la de escuela de barriada hasta mediados del siglo. Contó además con una vivienda exenta para el alojamiento del encargado. Los Pabellones Fabriles Forman un grupo compacto, compuesto por un bloque rectangular de cuatro plantas, al que se adosan lateralmente seis crujías dispuestas en sentido transversal y de menor altura. Sus paramentos externos se rasgan con amplios ventanales de iluminación. Internamente la disposición básica destinaba la planta inferior a las secciones de almacenaje, taller mecánico, tratamientos iniciales de la lana (lavado, desengrasado...) y algunas otras tareas “sucias” (tinte, batanado), mientras que en la primera planta se localizaban las secciones relacionadas con la confección y las oficinas. La planta superior recibe diferentes usos: en la zona frontal de acceso se encuentra la que fuera casa del director gerente, que habitualmente era un miembro de la familia Arena, y una pequeña terraza cubierta, mientras que en el resto de la planta se encontraban las secciones de acabado, empaquetado, embalajes y expedición del producto. Para la circulación interna se contaba con un montacargas que ponía en comunicación las tres plantas. - 373 - La Maquinaria Mecánicamente La Encartada reúne un conjunto de maquinaria de gran valor, en gran parte original (es decir, de fines del siglo XIX) y de época. Todo el accionamiento se ha venido haciendo con el concurso de una turbina hidráulica alimentada con un canal de derivación desde el río Cadagua. Actualmente la turbina es una “ francis” de la casa Volth (1910), que sustituyó a la primera horizontal de 1892. Gracias a ella, no sólo se suministraba un remanente eléctrico para la iluminación, sino que se hacían girar los embarrados que, con sus correspondientes poleas y correas, movían cada una de las máquinas de fabricación. En general el conjunto mecánico se encuentra muy bien conservado, destacando sin duda elementos singulares como la mula selfactina, una máquina de hilado que data de 1892 y procede de la casa Platt Brothers de Inglaterra, como buena parte del resto de los ingenios originales (desmotadora, batuar, cardas, canilleros, etc.), aunque también existen algunos de tecnología francesa (dinamo, algunas cardas). En la sección de mantas, creada algunos años después de la fundación, destacan dos grandes telares jacquard (uno alemán y otro catalán) y el resto de la maquinaria procede fundamentalmente de Bélgica. La Encartada constituye sin duda un ejemplo singular dentro del panorama industrial de Bizkaia. Por un lado, recoge un sector industrial poco representado en el territorio, el textil lanero, que fue motor de implantación de los avances técnicos de la nueva era fabril. Por otro, aún más interesante, se ha mantenido casi inalterado desde su fundación y tanto su enclave, su colonia obrera, su sistema de embarrados como su maquinaria, generan un ambiente de gran capacidad evocadora, trasladándonos a los inicios de la revolución industrial como museo vivo de esa etapa. (12) 17.5.- Artes Decorativas: Retratos, Estatua y Tumbas Retratos de los indianos de Balmaseda, siglo XIX De cara a comprender y conocer la idiosincrasia y el aspecto de este colectivo, el género del retrato tuvo una gran importancia. Por lo que respecta a la imagen, cabe decir que con frecuencia fue especialmente distinguida y por sí sola evidencia la transformación experimentada por estos hombres tras su agitada peripecia vital. Habitualmente, estas obras tienden al ennoblecimiento de las figuras a través de la pose, los ademanes, la indumentaria, los complementos o el mobiliario que las rodea, algo que es perceptible en casi todos los ejemplos, tanto en los encargados - 374 - por los propios representados, como en los costeados por los poderes públicos de las localidades que se habían visto beneficiadas por las donaciones de algunos de ellos. Por lo demás, la retratística de los indianos coincide a grandes rasgos con la de la burguesía y la nobleza de la época, clases sociales con las que estos emigrantes trataron de relacionarse e identificarse, y sobre todo de la imagen de sí mismos a la que aspiraban, tendente en gran medida a su ennoblecimiento. Así, a menudo aparecen en estas obras con un porte elegante y distinguido, con ropas y joyas lujosas y en medio de una ambientación igualmente efectista e incluso ostentosa, recursos con los que se trataba de abrumar al espectador, que rápidamente captaba la condición y la posición de los retratados. Durante muchos años, los principales Retratos de los Indianos de Balmaseda han estado instalados en el Salón del Ayuntamiento, donde lucían de manera espléndida. Pero a raíz de la apertura del Museo de Historia de la Villa, en la antigua iglesia de San Juan, fueron trasladados a su nuevo lugar ya definitivo. Nadie mejor que Maite Paliza Monduate, Profesora de la Universidad de Salamanca y de ascendencia encartada, nos puede describir estos cuadros. (13) Retrato de Pío Bermejillo Martinez - Negrete Ejemplo representativo de este tipo de retratos de aparato es el de Pío Bermejillo Martinez - Negrete (1860-1899) (es un óleo sobre lienzo; 2’20 m. x 1’30 m.). En realidad se trata de una copia de otro retrato en paradero desconocido. La ejecución de esta obra recayó en el sevillano Francisco Díaz Carreño (n. en Sevilla 1836), discípulo de Federico de Madrazo (1815-1894) y especialista en retrato y pintura de historia, quien lo firmó en 1889. En la obra en cuestión aparece representado de cuerpo entero, sentado de lado en un sillón tapizado en tonos oro y rosa con acabado de flecos en la parte de las patas, sobre cuyo respaldo la figura apoya el brazo izquierdo. Viste camisa blanca de cuello rígido, lazo negro y pantalón, levita y chaleco del mismo color. Del último cuelga la cadena del reloj. Con porte elegante y distinguido que parece innato y natural, posa frontalmente con las piernas cruzadas, sobre las que descansa su mano derecha. La figura se recorta sobre un cortinaje rosáceo, recogido por un cordón dorado, detrás del cual se vislumbra una chimenea de mármol, sobre la que se aprecia un - 375 - candelabro, mientras que a la izquierda del efigiado se ve parte de un mueble, probablemente un aparador. El modelado blando, la expresividad de la mirada clara, la elegancia, etc. apuntan hacia las recetas propias del retrato romántico que habían sido difundidas en nuestro país años atrás por el citado Federico de Madrazo, aunque para nuestros intereses en este estudio puede resultar muy significativo que, por el contrario, el tratamiento del fondo es más ostentoso de lo habitual en este estilo, por lo que cabría preguntarse si en el cuadro original fue una concesión al propio Bermejillo. (14) El hecho de que esta copia fuera costeada por el consistorio balmasedano y la finalidad de la misma nos sitúa ante un caso relativamente frecuente en el retrato indiano. De los casos conocidos cabe concluir que estos comitentes también debieron considerar la imagen elegante y atildada de los indianos adecuada para su cometido. - 376 - Retrato de Martín Mendía y Conde También el indiano balmasedano Martín Mendía y Conde (1841-1924), fue inmortalizado de tres cuartos en un retrato que lleva la rúbrica de Juan de Barroeta y Anguisolea (1835-1906), el retratista por antonomasia de la sociedad bilbaína del siglo XIX y discípulo de Federico de Madrazo. Esta obra (óleo sobre lienzo; 2’25 m. x 1’50 m.), que actualmente se conserva en el Museo de Historia de Balmaseda, data de 1892 y fue encargada por los miembros de la corporación municipal para colocarla en la Academia de Dibujo y Comercio fundada por el indiano. En esta ocasión, el benefactor posó ante Barroeta, dispuesto de pie de tres cuartos de frente, recortado sobre un fondo neutro fuertemente iluminado en la parte derecha y con un sencillo cortinaje recogido a la izquierda. Hombre de largas y pobladas patillas, bigote y mosca, viste camisa blanca de cuello rígido, corbata de lazo negra y levita y chaleco de este mismo color. De su figura emana serenidad y naturalidad, aspecto este último reforzado por la disposición adoptada, con el brazo izquierdo apoyado en el respaldo de una silla y dejando caer el brazo derecho. Mucho menos ostentoso que el ya comentado de Pío Bermejillo, sin embargo el ennoblecimiento y la elegancia de la figura de Martín Mendía son innegables. Todo ello es propio del estilo de Barroeta, pintor especialmente ascético, que apenas hizo concesiones al abarrocamiento a la hora de tratar los fondos de los cuadros; a su vez fue muy sobrio en la propia representación de las figuras. (15) Todo ello es característico del retrato romántico español que estaba en su apogeo en la época de formación del artista en Madrid y que sin duda pudo conocer de primea mano, gracias a su relación con el citado Federico de Madrazo. No obstante, el modelado del bilbaíno es menos blando de lo usual en este estilo. Estatua de Martín Mendía y Conde La obra fue realizada en 1927 y tiene una superficie pulida. La figura es sedente y de proporciones naturales. El asiento está constituido por un bloque geométrico que tiene una textura uniforme. El cuerpo se inclina levemente a la izquierda y apoya sus manos en un largo paraguas. El rostro es pensativo, severo y realista. Vigilante, observa el paso del tiempo desde la altura. Una captación estática cuya pulida plasmación tiene algo de neoclásica. - 377 - Su autor Higinio de Basterra, nacido en Bilbao el 11 de enero de 1876, donde falleció el 18 de febrero de 1957, estudió profundamente la cultura clásica y se incorporó a la Asociación de Artistas Vascos y Artes Plásticas en 1913. Según decía Basterra, su pasión por Rodin estaba en Bilbao y es indiscutible que la estatua de Martín Mendía nos puede recordar al gran escultor francés. Estatua de Martín Mendía en Plaza de San Severino de Balmaseda. Obra de Higinio de Basterra de 1927 Fue un escultor de lápidas y las obras de sus tumbas se encuentran en los cementerios de Bizkaia: en Derio, Begoña, Deusto, Gernika, Santurtzi y Plentzia. Basterra fue un escultor influyente y fructífero, trabajando en las estatuas de más alto nivel, teniendo en cuenta algunos de los nuevos caminos impresionistas que venían de Rodin. (16) Tumbas en el interior de San Severino De las 5 tumbas que hay en los muros de la iglesia, las dos más cercanas a la cabecera en el muro sur y nave de la epístola, son dos tumbas tardo góticas que fueron reaprovechadas a principios del siglo XX para alojar los restos de dos miembros de la familia Bermejillo. Se trata como podemos leer en las cartelas de bronce que hay al pie de las tumbas, de unos estilos modernistas. 1/ La tumba de Pío Bermejillo y Martínez-Negrete (1860-1899) Relieve de Agustín Querol - 1906. Pío Bermejillo Martínez-Negrete fue un criollo balmasedano hijo de Pío Bermejillo Ibarra. El hijo aquí enterrado murió en París, y donó 70.000 pesetas para - 378 - que se continuara la labor educativa que había empezado el padre. En agradecimiento se ofreció a sus hermanos enterrarlo en la iglesia de San Severino aprovechando una de las tumbas tardo góticas vacías que había. (17) Los familiares aceptaron y encargaron decorar la tumba a un afamado escultor español de la época, Agustín Querol, ( n. Tortosa 1860 ). Éste decoró el tímpano con un relieve en mármol blanco en estilo modernista, en el que utilizó la temática del Ángel de la Caridad dando limosna a un grupo de menesterosos, aludiendo así a la cualidad de benefactor del difunto. 2/ La tumba de Benito Arena Bermejillo (1841-1895) Relieve de José Quintana - 1910. Benito Arena Bermejillo era hermano de Marcos Arena Bermejillo, fundador de la fábrica de Boinas La Encartada y sobrino de Pío Bermejillo e Ibarra. Fue enterrado aquí unos años más tarde que su primo lo fuera en la otra tumba, y en esta ocasión la familia encargó a un escultor de menos renombre decorar el tímpano con un relieve que no desentonara con el anterior. Así se utilizó el mismo material y en éste caso la iconografía es la del Ángel Custodio, que acompaña al difunto en su paso al más allá. En cuanto al estilo escultórico éste es clasicista y mucho más académico en su ejecución que el realizado por Querol. (18) Su autor es José Quintana, un escultor cántabro con taller en Santander, donde trabajó el palentino Victorio Macho. La obra es de 1910 y tiene componentes modernistas. Una influencia que se manifiesta tanto en el adelgazamiento sensitivo de las figuras como en las componentes curvilíneas de los contornos que dan a la escena una clara sensación de ligereza y limpieza. El “art nouveau” también se observa en los signos ornamentales y los entrelazados motivos florales de las oscuras cartelas. (19) - 379 - Los dos sepulcros ajustan su formato a sendos arcos apuntados. La temática de cada uno es diferente pero tienen el similar hilo conductor de la presencia de un ángel custodio. Un ser andrógino que protege el lugar con el vuelo de sus alas asimétricas u ofrece una corona en señal de reconocimiento dando consuelo a la familia del fallecido. 17.6.- Ruta de los indianos Al margen de las Fundaciones y ayudas que en su tiempo fueron de un enorme impacto en la sociedad balmasedana, hemos querido subrayar varios elementos patrimoniales que aún perduran y que podemos disfrutar durante nuestra visita a la villa. Quizás para entender la transformación de una región por las obras civiles y privadas que produjeron los indianos enriquecidos regresados a su terruño, habría que suponer cómo fueron estos lugares, antes de los legados de sus benefactores. Ellos, siempre estuvieron pendientes de las necesidades de sus aldeas y pueblos, destinando a su desarrollo cuantiosas sumas. Fruto de ello son las transformaciones parciales y a veces más completas que esos pueblos experimentaron. Edificaciones de todo tipo, escuelas, iglesias, mansiones y sin olvidar obras de infraestructura como carreteras, puentes, redes de agua, etc. Este estudio está centrado en el aporte de familias indianas que lograron una gran respetabilidad y honores debido a sus donaciones. Por todo ello, este trasvase de España a América y de América a España no deja de asombrar. Creaciones indianas SS. XVI-XVII Edificios Religiosos: San Severino, Capilla de Juan de Urrutia, Órgano Cavaillé y Coll. Dos sepulturas y el Convento de Santa Clara por Juan de la Piedra. SIGLO XIX Edificios Educativos: Escuelas Bermejillo y Escuela de Comercio Mendía Edificios Residenciales: Casas de Indianos: Villa Lola y Chalet Mendía Edificios Industriales: Fábrica de Boinas la Encartada de Arena Bermejillo. SIGLO XX Artes Decorativas diversas: Retratos: Pío Bermejillo e Ybarra; Martín Mendía en el Museo de Historia Estatua: Martín Mendia en Plaza San Severino Tumbas: Pío Bermejillo M-Negrete; Benito Arena Bermejillo en San Severino Casas de Indianos: Chalet Mendía, Villa Lola. - 380 - PLANO DE BALMASEDA (1) Capilla de los Urrutia en San Severino. (2).- Órgano. (3).- Dos tumbas: Pío Bermejillo M. Negrete, Benito Arena Bermejillo. (4).- Estatua de Martín Mendía. (5).- Edificios: Escuelas Bermejillo. (6).- Escuela de Comercio. (7).- Convento de Santa Clara extramuros: La Iglesia y el Hotel. (8).- Casas de indianos: Villa Lola, Chalet Mendía. (9).- Casa natal de Martín Mendía. (10).- Museo de Historia: Retratos de Pío Bermejillo Martínez-Negrete, Martín Mendía y Conde. (11).- Fábrica de Boinas la Encartada. - 381 - NOTAS (1) .- A.M.B.- Libro de Acuerdos, reg 21, f. 97. 19 Marzo 1797 (2) .- A. M. B. Libro de Acuerdos , reg 64, f. 8. Decreto de 5 Mayo de 1852 (3).- PALIZA MONDUATE, Maite . “ El mecenazgo de los Indianos en el País Vasco. Personajes, sagas y su vinculación con el arte y la filantropía (siglos XIX-XX) “. Universidad de Salamanca En “Arte y Mecenazgo Indiano del Cantábrico al Caribe” Luis Sazatornil Ruiz (Editor) Universidad de Cantabria. Año 2007 (4). BARRIO LOZA, Jose Ángel. “ Ocho siglos de arte, patrimonio y monumentos en Balmaseda” . Conferencia en el VIII Centenario de la Villa, año 1999. También en “ Monumentos nacionales de Euskadi: Vizcaya.”. Año 1985. Gob. Vasco. Cultura . 340 pp. Página 18. (5).- GÓMEZ PRIETO, J. “ Los Órganos de las Iglesias de Balmaseda “ en http://balmasedahistoria.blogspot.com 18/12/2016. Ver también SALABERRIA, Miguel. “ Órganos de Bizkaia “ D. F. B. Cultura, 1992. pp. 21. (6).- BARRIO LOZA, Óp. Cit. año 1999. (7).- Balmaseda y tu. Álbum 4 de agosto de 2016. Casonas de Indianos. (8).- http://dbe.rah.es/biografias/35265/pedro-asua-y-mendia (9).- http://casonasdeindianos2.blogspot.com.es/2010/11/9-villa-lola-balmaseda.html (10).- BARRIO LOZA, Jose Ángel. Óp. Cit. año 1999. (11).- Ibídem. (12).- TORRECILLA M. Jose. Técnica - Historiadora en el Museo de Boinas La Encartada. (13).- PALIZA MONDUATE, Maite. “La imagen del indiano como símbolo de status. Retratos de indianos vascos en la edad contemporánea. U. de Murcia 2008-2009 (14).- Ibídem. Pio Bermejillo Martinez – Negrete (15).- Ibídem. Martín Mendía y Conde (16).- Esta escultura estuvo muchos años delante de las Escuelas Mendía, como homenaje a su fundador. Con ocasión del VIII Centenario de la Fundación de Balmaseda, fue trasladada al centro de la villa, frente a la iglesia de San Severino. Allí todos los balmasedanos le pueden saludar a diario. (17).- PALIZA MONDUATE, Maite . “ El sepulcro de Pío Bermejillo Martínez-Negrete, una obra “perdida” de Agustín Querol”. Revista Goya nº 315. Año 2006, pp. 345 – 354 (18).- José Quintana. Año 1910 www.Bizkaia.net (19).- Fuente : Balmaseda y Tú. 8 de Agosto del 2016 - 382 - APÉNDICE DOCUMENTAL Capítulo 2: Cédula para Sancho de Urrutia. Marzo de 1508 Capítulo 3: Una carta de Lima para Balmaseda. Agosto de 1558 Capítulo 5: Censos y Juros del Convento de Santa Clara de Balmaseda. Fundación del Convento y Viajes de las Fundadoras Capítulo 13: La guerra y la pérdida de Cuba Capítulo 14: Cuadro Geneanet de Cosme Bermejillo y Machín. Cuadro Geneanet de Pío Bermejillo Ibarra Cuadro Geneanet de José María Bermejillo Ibarra Capítulo 16: Homenaje de la villa de Balmaseda a Martín Mendía y Conde. Escritura de “Fundación Escuelas Mendía”, año 1924. La Finca de los Arena Bermejillo en México. Cuadro de Genealogía de Marcos Arena Bermejillo - 383 - Capítulo 2 CÉDULA DE VECINDAD PARA SANCHO ORTIZ DE URRUTIA, DADA POR EL REY FERNANDO EL CATÓLICO. Archivo General de Indias. A.G.I. Sevilla. Indiferente General, Leg. 418. 18 Marzo 1.508 EL REY DON FREY NICOLÁS DE OVANDO COMENZADOR MAYOR DE LA HORDEN DE ALCANTARA MI GOVERNADOR DE LAS YSLAS E TIERRA FIRME DEL MAR 0CEANO POR QUE (SANCHO ORTIZ DE URRUTIA) NOS HA MUCHO SERVIDO E AGORA SE QUIERE YR A BIVIR A ESA YSLA ESPAÑOLA, YO VOS ENCARGO E MANDO QUE LES DEYS EN ELLA UNA VEZINDAD CON LAS CAVALLERIAS DE TIERRAS E OTRAS COSAS QUE A LAS PERSONAS DE SU MANERA SE ACOSTUMBRAN DAR CON TANTO QUE LA RESYDA E GOZE SEGUND E POR LA FORMA E MANERA QUE LOS OTROS A QUIEN SE AN DADO VEZINDADES SE HAZE SEGUND QUE POR MI ESTA MANDADO Y ANSYMISMO LE ENCOMENDEYS LOS YNDIOS QUE VOS PARESCIEREN QUE PUEDEN BIEN ESTAR A SU ENCOMIENDA E ADMINISTRACION PARA EL SE SYRVA DELLOS Y ELLOS SE APROVECHEN DEL EN LAS COSAS DE LA FEE E VESTUARIO Y OTRAS COSAS QUE ALLA SE ACOSTUMBRAN_ FECHA EN BURGOS A (XVII) DE MARÇO DE QUINIENTOS E OCHO AÑOS_ YO EL REY. SEÑALADA DEL LICENCIADO ÇAPATA. SEÑALADA DEL SECRETARIO CONCHILLOS. DEM URRUTIA. EN XVII DE MARO SE DIO OTRA VEZINDAD A URRUTIA - 384 - Capítulo 3 UNA CARTA DE LIMA PARA BALMASEDA en Agosto de 1558. El historiador hispano alemán Enrique Otte, gran especialista en la investigación de los fondos del Archivo General de Indias, publicó en 1988, el libro “Cartas privadas de Emigrantes a Indias.1540 -1616”, donde sacó a la luz 650 cartas, escritas por emigrantes en Indias, a sus familiares en España, en las que se reflejan los sentimientos, dificultades, las ilusiones, las frustraciones, alegrías, necesidades de aquellos que habían cruzado el océano para buscar una nueva vida en el Nuevo Mundo. Estas cartas se encontraban en los Expedientes de Licencias de Embarque que Enrique Otte había ido manejando en el A.G.I. Las misivas mostraban una sorprendente faceta humana y emotiva, más allá de los fríos documentos oficiales y burocráticos, que sacaba a la luz el aspecto más humano de la emigración Tenemos la fortuna de que una de las cartas seleccionadas por Otte, la clasificada con el número 424, es la de un balmasedano, Ortuño de Vergara, que remite la misiva a su hermano Francisco de Vergara residente en Balmaseda. La carta está fechada en la Ciudad de los Reyes, hoy Lima, capital del Perú, en Agosto de 1558. La carta, escrita en un elegante castellano de la época, hace ya más de 450 años, nos transmite la emoción de un expatriado en América, que cuenta sus cuitas y preocupaciones con la intimidad de una carta a sus deudos más cercanos a los que no ve desde hace mucho. Pero también nos transmite una información rica en detalles, que atravesando los siglos nos acerca hacia aquella realidad histórica. Archivo General de Indias ( Sevilla ); Indiferente General 2078; Carta 424. Ortuño de Vergara en Lima, a su hermano Francisco de Vergara, en Balmaseda. Los Reyes, 28.VIII.1558 Señor hermano: Porque sin ésta tengo escritas a v.m. dos o tres veces, y a la señora mi madre lo mismo, y muy largo, en ésta seré breve. Yo vine del pueblo donde soy vecino a esta ciudad de Lima, que hay ciento y cincuenta leguas, y donde yo estoy se llama Moyobamba, que es hacia la provincia de los Chachapoyas. Vine aquí a tratar ciertos negocios con el señor visorey de parte del pueblo y mía, el cual - 385 - me ha hecho muchas mercedes, así para el pueblo como para mí, en que me ha confirmado los indios que tenía, y me dio otros trescientos indios más, los cuales de presente no sirven, porque están de guerra, y todo lo uno y lo otro podrá ser hasta seiscientos indios, y no dan de presente más de la sustentación. Andando el tiempo podrá ser que den algún provecho. Y cierto en este tiempo no es poco en esta tierra tener segura la comida y una casa en que hombre se albergue, porque prometo a v.m. que hay en ella hartos más perdidos que en España. Yo he sido en esta tierra muy mohíno, y muchas cosas que me han sucedido, las cuales por ser prolijas y no dar pena a vs. mds. no las escribo, aunque con todo esto, bendito Nuestro Señor, jamás he dejado de servir a su majestad en todo lo que se ha ofrecido con mi vara (?) y caballo, y a mi costa como hijodalgo, y siempre me eché como tal en todos mis negocios, y por estar pobre jamás he habido lugar de enviar alguna cosa a la señora mi madre, sí quiero hacerlo y hombre es obligado, y si fuere viva, se lo diga v.m., y viendo letra suya proveeré de la miseria que tuviere para ayuda de pasar vejez. Y ahora no lo envío, porque lo toma todo el rey. No me dejen de escribir largo de todo lo de por allá, porque lo tengo gran deseo, y si me hallara conque honestamente poder ir a esa tierra, cierto lo deseo, y si me escribiere v.m., venga la carta de tal manera que, aunque se abra, porque pasa por muchas manos, se pueda bien ver sin pesadumbres. Y v.m. me la haga de me enviar mucho recaudo. El traslado de la probanza que v.m. hizo de nuestra hidalguía, y. que diga cómo está en el Perú un hermano suyo de padre y madre, que se llama Ortuño de Vergara, vecino de la ciudad de Santiago de los Valles de (?), porque yo me holgaré mucho con ella, y venga bien autorizado, que no me hará ningún daño a Pedro de Mollinedo, que la encamine a Pedro de la Cruz o a Iñigo Cortes, que están aquí en Lima, donde me parto a la fecha de ésta para mi casa. A todos mis hermanos y hermanas dé v.m. -mis besamanos, y a la señora mi madre, si fuere viva, que haya ésta por suya, y le beso las manos, y que me escriba largo, si alguna necesidad hay, que yo la proveeré de lo que tuviere. A todos esos señores amigos míos, a Juan López de la Puente y Hernando de Salinas y todos los demás a cada uno por sí dé v.m. mis besamanos, y que, pues Dios los ha guardado en su natural y no andar siempre en guerra y trabajos como yo, que Dios les ha hecho muchas mercedes, y al cabo desterrado de mi natural, que cierto les tengo más envidia que mancilla, aunque yo digo a v.m. que, si la renta de aquí la tuviere en esa tierra, y aún la mitad, que no les tuviera envidia, pero acá vale todo caro y todo se gasta, y más que hubiese, y, bendito Dios, que lo pobre jamás falta para andar como hombre de bien. V.m. me la haga de no se descuidar en me escribir con toda brevedad, y si ser pudiese, v.m me negocie con el cuñado de v.m., el fraile, que se dice Pedro Hurtado de la Puente, que por su parte y por parte del señor Lope Hurtado se me envíen cartas para este visorey - 386 - y de los caballeros que v.m. le pareciere por allá que se negocie, que, pues yo Io he servido en esta tierra, se me dé bien de comer_ Y si v.m. me hace la merced de lo negociar, tendrá v.m. tanto descanso que nadie de allá lo tenga más, porque este visorey es deudo de estos señores, que es el marqués de Cañete, y se llama don Hurtado de Mendoza, y si v.m. negociare algo, me envíe un hijo suyo con ello, y a mucho recaudo, porque en esta tierra hace mucho al caso favor, y si ser pudiere haber una carta del señor condestable, hará mucho al caso que Pedro de Velasco, el de Ungo, lo puede alcanzar a don Hernando de Velasco. No deje v.m. de poner toda diligencia en ello, pues le cabrá su parte y, como digo, enviarlo a mucho recaudo, aunque sepa venir a la corte a negociarlo, y si algo me quedó de mi padre, se venda para ello, que yo lo daré por bien por ésta firmada de mi nombre_ Y porque ésta no es para más, Nuestro Señor dé a v.m. la salud y prosperidad que yo para mí deseo. Escribo ésta para que sepan que Dios ha sido servido de me guardar de tantos peligros, y que soy vivo, aunque ya estoy todo cano de trabajos y sin edad. De esta gran ciudad de Los Reyes de Lima, y de agosto 28 de mil y quinientos y cincuenta y ocho años. A todos esos señores amigos míos y mis cuñados y hermanas que me escriban, si mis hijos fueren vivos y alguno viene por acá, holgarme con él. Muy espantado estoy que después que de esa tierra salí jamás he visto letra de por allá ni de v.m. ni de la señora nuestra madre, no sé qué sea la causa. Besa las manos de v.m. su verdadero hermano, que más que a sí le ama Ortuño de Vergara (A mi señor hermano Francisco de Vergara, en la villa de Balmaseda). COMENTARIOS A ESTA CARTA DE ORTUÑO DE VERGARA Quien era Ortuño de Vergara Esta curiosa carta la escribe Ortuño de Bergara natural de Balmaseda, a su hermano Francisco de Vergara residente en la villa. Está fechada en la Ciudad de los Reyes, actual Lima, capital del Perú un 28 de agosto de 1558. No podemos confirmar con total certeza si Ortuño era nacido en Balmaseda ya que en la fecha en que escribe la carta tiene desde luego más de 22 años, y los primeros registros de bautismo en Balmaseda comenzaron en septiembre de 1536. Desde luego el apellido Bergara y Vergara, también con la grafía Bergaray y Vergaray aparece ya en registros de bautizados en Balmaseda en los años 1542 y 1545. - 387 - Donde se encontraba Ortuño de Vergara Afirma Ortuño que….”desde Lima hay ciento y cincuenta leguas, y donde yo estoy se llama Moyobamba, que es hacia la provincia de los Chachapoyas.” En efecto la ciudad de Moyobamba, es una ciudad del norte del Perú, capital de la provincia homónima y del departamento de San Martín, en la vertiente occidental de la cordillera de los Andes, en el valle de Alto Mayo, ya en la Amazonía. Fue la primera ciudad fundada por españoles en la selva peruana y de Moyobamba partían misioneros, soldados y comerciantes, fundando poblaciones en la Amazonía peruana. La ciudad había sido fundada con el nombre de Santiago de los Ocho Valles de Moyobamba, el día de Santiago, 25 de julio de 1540, por Juan Pérez de Guevara, conquistador, descubridor y fundador de la región de los Chachapoyas. Fue el propio Francisco Pizarro quien le había encomendado la fundación de la ciudad y el poblamiento de toda aquella región. Es probable que Ortuño de Vergara hubiese ido a América como soldado de fortuna, y acaso participó en algún momento, en las guerras de conquista del Perú, que habían comenzado en 1533 y que no finalizarían totalmente hasta 1572. La propia capital, Lima, fundada como Ciudad de los Reyes en 1535 tenía poco más de 20 años cuando Ortuño escribe esta carta en agosto de 1558. Ortuño de Vergara Encomendero Otro aspecto interesante que nos transmite la carta, es por medio de la siguiente frase: “…. que Vine aquí a tratar ciertos negocios con el señor visorey (sic por virrey) de parte del pueblo y mía ……..en que me ha confirmado los indios que tenía, y me dio otros trescientos indios más…,” Esto quiere decir que Ortuño de Vergara era Encomendero, es decir que tenía una Encomienda. Era ésta una institución que permitía consolidar la dominación del espacio que se conquistaba, puesto que organizaba a la población indígena como mano de obra forzada de manera tal que beneficiaran a la corona española. Mediante la encomienda se recompensaba a aquellos españoles que se habían distinguido por sus servicios y de asegurar el establecimiento de una población española en las tierras recién descubiertas y conquistadas. La encomienda también servía como centro de culturización y de evangelización obligatoria. Los indígenas eran reagrupados por los encomenderos en pueblos llamados “Doctri- 388 - nas”, donde debían trabajar y recibir la enseñanza de la doctrina cristiana a cargo generalmente de religiosos pertenecientes a las Órdenes regulares. Los indígenas debían encargarse también de la manutención de los religiosos. Ortuño de Vergara, hidalgo vizcaíno Ortuño, oriundo de Vizcaya, tenía la consideración de hidalgo, y así en esta carta dirigida a su hermano, solicita a éste la merced de hacerle llegar la carta de hidalguía que Francisco habría solicitado... “traslado de la probanza que v.m. hizo de nuestra hidalguía”. Con tal motivo menciona a dos personas residentes en Lima en aquellos momentos, Pedro de la Cruz e Iñigo Cortes, que por sus apellidos, y por entenderlos como conocidos de su hermano Francisco, y de un tal Pedro de Mollinedo, podemos suponer que eran oriundos o en todo caso habitantes de la villa de Valmaseda. La familia balmasedana de Ortuño de Vergara Sobre la familia de Ortuño podemos deducir algunos datos a partir de su carta. Al igual que con aquel, tampoco contamos con la partida de bautismo de su hermano Francisco. No obstante es probable que sea quien aparece en la partida de bautismo de quien sería su hijo Francisco Vergara Puente, bautizado el 15 de agosto de 1545 en San Severino. Y esto lo deducimos porque Ortuño hace referencia a la familia política de su hermano Francisco “y si ser pudiese, v.m me negocie con el cuñado de v.m., el fraile, que se dice Pedro Hurtado de la Puente, que por su parte y por parte del señor Lope Hurtado……..” Es decir que Francisco estaría casado con la hermana del Fray Pedro Hurtado de la Puente, En partidas de bautismo posteriores a 1536, solamente aparece un Francisco de Vergara (Vergaray o Bergaray), casado con una María de la Puente como padres de Francisco de Vergaray Puente (15 Agosto 1545), María de Bergaray Puente ( 5 Agosto 1548) y de Casilda Bergaray Puente (23 Diciembre 1554), Teniendo en cuenta que Hurtado es nombre o apellido patronímico, que los párrocos usaban a su discreción en las partidas y que la grafía de la época era insegura y poco normativa, podríamos aventurarnos a conjeturar que este Francisco de Vergaray sería el hermano de Ortuño. Por cierto, un Francisco de Vergaray aparece en 1542 casado con María Presa y padres de un Sebastián Vergaray Puente (17 mayo 1542) - 389 - .- “A todos esos señores amigos míos y mis cuñados y hermanas que me escriban, si mis hijos fueren vivos y alguno viene por acá, holgarme con él….” Sabemos que en ese mismo año de 1558 su hijo Francisco de Vergara solicita licencia para pasar a Indias a vivir con su padre. Adjuntamos la carta de solicitud y los documentos que Francisco añade a su solicitud Capítulo 5 CONVENTO DE SANTA CLARA Censos y Juros: Ingresos totales en Reales SIGLO XVIII AÑOS INGRESOS 1742/45 1745/48 1748/51 1751/52 1752/55 1755/58 1758/61 1761/64 1764/67 1767/70 1770/73 1773/76 1776/79 1779/82 1782/85 1785/88 1789/92 1792/95 1795/98 1798/01 Rs. 15.364 Rs. 14.943 Rs. 13.661 Rs. 4.356 Rs. 14.268 Rs. 14.021 Rs. 13.284 Rs. 14.243 Rs. 15.185 Rs. 17.176 Rs. 17.256 Rs. 16.224 Rs. 19.115 Rs. 21.259 Rs. 29.213 Rs. 29.875 Rs. 29.435 Rs. 16.374 Rs. 17.250 Rs. 18.852 SIGLO XIX AÑOS INGRESOS 1801/04 1804/07 1807/10 1810/13 1813/14 1814/17 1817/20 1820/23 1823/26 1826/29 1829/32 1832/35 1835/38 1838/41 1841/44 1844/46 1846/49 1849/52 Rs. 19.209 Rs. 23.066 Rs. 18.311 Rs. 7.637 Rs. 6.848 Rs. 22.765 Rs. 16.568 Rs. 13.974 Rs. 26.139 Rs. 27.064 Rs. 24.504 Rs. 19.620 Rs. 5.441 Rs. 12.915 Rs. 25.893 Rs. 10.273 Rs. 15.908 Rs. 13.898 Fuente: A.C.C.B. Libro de Censos Antiguos. Censos y Juros: Ingresos totales por Censuarios en Reales - 390 - CENSUARIOS 1764-69 1832-35 1849-52 Principal Renta % Principal Renta % Principal Renta % 11.000 37625 3,5 11.000 37625 3,5 - - - Concejo de Güeñes 11.000 207-2 2 11.000 207-2 2 11.000 207-2 2 Ciudad de Orduña 22.000 990 1,5 22.000 990 1,5 22.000 990 1,5 Madrid Cinco Gremios 12.100 59132 5 Bilbao-Abacerías 66.000 3.960* 6 66.000 3.960* 6 66.000 5.280* 8 Concejo de Galdames Bilbao-Prebostad 44.000 2.640* 6 44.000 2.640* 6 44.000 2.640* 6 Bilbao-Tres Comunidades 41.800 2.508* 6 10.500 210* 2 10.500 1.050* 10 Concejo de Gordejuela 23.650 640 2,7 Villa de Elgoibar 33.500 1.005 3 33.500 1.050* 3 Villa de Valmaseda 12.000 360 3 12.000 360 3 Correos de Santander 26.000 1.170 4,5 Camino de Castro 40.000 2.000 5 Vereda Durango-Bermeo 2.804 62-17 3 Fuente: A.C.C.B. Libro de Censos Antiguos y Libro de Censos * Rentas de tres años FUNDACIÓN DEL CONVENTO DE SANTA CLARA EN LA VILLA DE BALMASEDA ARCHIVO DEL CONVENTO DE SANTA CLARA DE BALMASEDA. Libro de Visitas y Elecciones. F. 5. Balmaseda. 26 de Octubre de 1.666. Don Enrique de Peralta y Cardenas por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Burgos del Consejo de su Majestad por cuanto Juan de la Piedra natural que fue de esta villa por el testamento debajo de cuya disposición murió, otorgado en la ciudad de Panamá en los veinte y ocho de Marzo y año pasado de mil seiscientos cuarenta y tres ante Agustín de Recalde escribano de su Majestad mando que pagadas sus deudas mandas y legados que hizo se fundase un convento de monjas de la Orden de Santa Clara con renta suficiente para el sustento de las religiosas y conservación de él; y que en ejecución del dicho testamento las personas quienes llamó por patronos en virtud de las licencias de su Majestad y señores Arzobispos nuestros antecesores han hecho y edificado en esta villa con la renta que está impuesta, una casa convento con iglesia, en el interim que se fabrica otra más capaz, y las oficinas necesarias; y nos, deseando - 391 - que con toda brevedad se cumpla y ejecute la voluntad y santo celo del fundador habiendo llegado a esta dicha villa y constándonos por vista de ojos que hicimos de la mayor comodidad decencia y seguridad de dicha casa convento donde las religiosas que hubieren de entrar pueden vivir y permanecer a mayor gloria de Dios Nuestro Señor y ejemplo público en práctico encerramiento y clausura, y asimismo de la iglesia en él por ahora dispuesta para ser colocado en ella el Santísimo Sacramento y ofrecerle con los santos sacrificios de la Misa; y porque las que entrasen por religiosas novicias y para mayor perfección de vida acabado el año de noviciado profesaren en la religión tengan otras, que como experimentadas y capaces en las cosas de ella las instruyan en sus reglas y estatutos, perfección de vida, gobierno espiritual y temporal del convento, teniendo noticias bastantes de la mucha virtud, religión, capacidad y experiencia de las Madres Doña María Jacinta de la Puente Abadesa actual del muy religioso convento de San Miguel del lugar de San Martín de Don, Orden de Santa Clara y nuestra obediencia doña Ana María de la Puente y Agorreta, doña Ana María Miguel del Río, doña María Samaniego, doña Manuela Fernández de Manzanos, doña Juana María de Langarica, religiosas de coro y velo, y Clara de Valderrama donada en él, hemos acordado de traerlas por fundadoras de dicho nuestro convento y poniéndolo en ejecución permitimos y damos licencia a las dichas religiosas para que sin incurrir en pena ni censura alguna puedan salir de la clausura del dicho convento, y mandamos que la Madre Presidenta y demás religiosas de él, no se lo prohiban, y que las acompañadas y asistidas de los Licenciados don Juan de Verastegui, don Mateo de Salazar, Vicente de Trambarria, Juan de las Cerrajerías, beneficiados y capellán de esta dicha villa a quienes nombramos, puedan ser traidas vía recta, con toda decencia y autoridad, echados los velos sobre los rostros a ellas, a la casa y sitio que por nos se disputare, donde estén hasta que entren a poblar y vivir dicho convento, y porque en la distancia de catorce leguas de camino que hay, es preciso hayan de hacer noches y mansiones a los medios días para descansar y tomar algún sustento que el día que salieron de dicho convento de San Martín de Don, vayan a sipear y hacer medio día al de religiosas de Santa Clara de Nuestra Señora de Rivas y encargamos a la Madre Abadesa y religiosas de él, que para el efecto las admitan dentro de su clausura, y hacer noche al de San Pedro de la villa de Medina de Pomar, orden de San Agustín y nuestra obediencia y desde allí al de Santa Ana de Villasana, de la misma orden y obediencia, donde harán noche y mandamos a las Madres Abadesa y Presidenta y religiosas de los dichos dos conventos las admitan dentro de sus clausuras para hacer noche, y que los días siguientes a ellas, las entreguen a las dichas personas nombradas, para que se prosigan sus jornadas sin hacer mansión en otra ninguna parte hasta esta dicha villa, y como así se ejecutare se pondrá por fe a continuación de este despacho, y - 392 - un traslado de él se entregará a la Madre Presidenta del dicho convento de donde siempre conste y este original con lo en su virtud ejecutado, se pondrá en el libro que se ha de formar para la recepción de religiosas del dicho nuevo convento. Dado en la dicha villa de Balmaseda a veintiseis del mes de octubre de mil seiscientos sesenta y seis años. Firmado : Enrique Arzobispo de Burgos. Tabla de las fundadoras que vinieron a este convento desde el de San Miguel de San Martín de Don, orden de nuestra madre Santa Clara. • doña María Jacinta de la Puente, Abadesa • doña Ana María de la Puente y Agorreta • doña Ana María Miguel del Río • doña Juana Manuela Langarica todas religiosas de coro y velo negro • Clara de Valderrama, donada Tabla y memoria de las Novicias que en el día tres de noviembre de mil seiscientos sesenta y seis entraron dentro de la clausura del convento de nuestra madre Santa Clara extramuros de esta villa de Balmaseda; a quienes en el mismo día por la mañana dió los hábitos de bendición en la parroquia de San Severino, el ilustrísimo señor Don Enrique de Peralta y Cárdenas. Arzobispo de Burgos del Consejo de su Majestad. 1 - doña Catalina de la Piedra, deuda del fundador 2 - doña Francisca Victoria, con 800 ducados de dote 3 - doña María de Arroyos, deuda del fundador 4 - doña Ana de Urrutia, con 800 ducados de dote 5 - doña Bernarda de Orrantia, deuda 6 - doña Angela de Verastegui, deuda 7 - doña María Zumalabe, con 700 ducados de dote 8 - doña María Verastegui, deuda 9 - doña Antonia del Solar, deuda 10 - doña María de Entrambasaguas, deuda Han de pagar cada una 40 ducados de alimentos en cada un año, de los que estuvieren sin profesar; propinar, derechos de sacristía; se tomaron en escrituras en testimonio de Tomás de Cueto, escrivano de número de esta villa. Firmado Juan Antonio García. - 393 - VIAJE DE LAS FUNDADORAS DEL CONVENTO DE SANTA CLARA DE BALMASEDA DESDE SAN MARTIN DE DON, A ESTA VILLA ARCHIVO DEL CONVENTO DE SANTA CLARA DE BALMASEDA. Libro de Elección de Abadesas. F. 6 V. Balmaseda. 28 /30 octubre de 1.666. El dicho Juan de Verastegui certifica como salieron sobre las 10 horas del día del Convento de San Martín de Don (donde la Madre doña María Jacinta de la Puente era abadesa), echándose los velos sobre el rostro y habiendo llegado dicho día después de medio día en vía recta a un lugar del valle de Tobalina llamado Quintana de Martín Galindez fue necesario hiciesen un alto y bajasen de la litera. Dicha Madre abadesa y sus religiosas se entrasen en una casa y sala de ella a descansar por cuento a su merced y a doña María de Samaniego les sobrevino achaque y se recobraron y sosegaron cosa de una hora y se partió de dicho lugar en continente. Se llegó al Convento de Nuestra Señora de Rivas de la Orden de Santa Clara dicho día jueves 28 de octubre de este presente año por la tarde a cosa de una hora antes del anochecer y se hizo notorio el exhorto y orden de su ilustrísima el señor Arzobispo a doña Isabel de los Ríos abadesa de dicho convento quien obedeciendo abrió su puerta reglar y recibió dichas religiosas a donde hicieron noche. Partieron del dicho convento de Rivas el viernes por la mañana a cosa de las 10 horas del día que se contaron dos y nueve del presente mes de octubre y vía recta se caminó a la villa de Medina de Pumar y fuera de los muros y puerta de San Francisco se entró en dicha villa y se llegó al Convento de San Pedro de religiosas de San Agustín sujetas a la jurisdicción de su ilustrísima el Arzobispo Nuestro Señor y se apearon las dichas religiosas y fueron recibidas por la abadesa y demás monjas del dicho convento en su clausura y para que así consta lo firma en Medina de Pumar dicho día por la tarde a cosa de las 4 horas. Sábado que se contaron treinta de octubre de 1.666 por la mañana a cosa de las 9 horas salieron de la dicha clausura dichas fundadoras y vía recta se caminó para la villa de Villasana en la forma que manda su ilustrísima el Arzobispo Nuestro Señor y se llegó a cosa de las 2 de la tarde a la venta de la Aya y allí se apearon y estuvieron dichas religiosas en el portal de dicha venta a un lado del descansando en el interim que se dio secado a las cabalgaduras e un continente dentro de 1 hora se partió siguiendo en la vía recta y llegó dicho día por la tarde a media ora antes del anochecer al convento de Santa Ana de Villasana de religiosas de la Concepción franciscanas sujetas a la jurisdicción del Arzobispo Nuestro Señor en donde - 394 - y su clausura fueron recibidas por la Presidenta y monjas del dicho convento y quedaron en él dicha noche. Domingo postrero día del dicho mes a cosa de las 10 horas de la mañana salieron de la clausura de dicho convento de Santa Ana de Villasana las dichas fundadoras y se partieron en vía recta en la forma que se ordena por el mandato de su ilustrísima para la villa de Balmaseda acompañados por diputados, por su ilustrísima y por otros caballeros y sacerdotes que se agregaron en el valle de Mena y salían de la dicha villa de Balmaseda otros muchos caballeros e hijosdalgos al lugar del Berrón y prosiguieron su viaje y en entrando en la jurisdicción de este muy noble y muy leal Señorío de Vizcaya llegó en forma la villa, es a saber su alcalde y juez ordinario en ella y su procurador general con coatro regidores y disponiéndose el acompañamiento se entró en la villa donde fueron recibidas con grandes festejos danzas, juegos tiros y arcabucería y otras muestras de monstraciones todo dedicado al servicio de Dios y al de su ilustrísima el Arzobispo Nuestro Señor y por el vicario de su iglesia el Licenciado Juan de Verástegui y demás diputados fueron entrados y recibidos en las casas del Licenciado Don Andrés de Manzaneda que están inmediatas y contíguas a las que su ilustrísima habita en dicha villa y para que así conste lo firmo. Juan de Verástegui. Capítulo 13 LA GUERRA Y LA PERDIDA DE CUBA Este texto se corresponde a la Toma de La Habana por las tropas de Estados Unidos, tras la explosión del acorazado “Maine” que estaba atracado en los muelles de la ciudad. Fuente : es.wikipedia.org / guerra hispano – estadounidense La Guerra de Cuba (o Guerra de 1895) es el nombre con el que se conoce a la última guerra por la independencia de los cubanos contra el dominio de los españoles y se trata de una de las últimas guerras americanas contra el Reino de España. En esta Guerra Hispano-Estadounidense de 1898, España perdió los territorios de Cuba, Puerto Rico, las Filipinas y Guam, que pasaron a ser dependencias coloniales de Estados Unidos, y que, sobre todo, supuso la desaparición definitiva del Imperio Español en América. El resto de posesiones españolas de Extremo Oriente fueron vendidas al Imperio alemán mediante el tratado hispano-alemán del 12 de febrero de 1899, por el cual - 395 - España cedió a este Imperio sus últimos archipiélagos: las Marianas (excepto Guam), las Palaos y las Carolinas, a cambio de 25 millones de marcos. Económicamente la guerra cambió el transcurso de la economía en España, ya que después de la guerra grandes cantidades de capital en poder de los españoles en Cuba y los Estados Unidos fueron devueltos a la península e invertidos en España. Este flujo masivo de capital (equivalente al 25% del producto interno bruto de un año) ayudó a desarrollar las grandes empresas modernas en España en las industrias del acero, química, financiera, mecánica, textil, astillero y energía eléctrica. De hecho, la pérdida de las últimas posesiones coloniales en América y en Oceanía fue un factor que sin duda alguna, ayudó a España a mantener la neutralidad en las dos guerras mundiales del siguiente siglo. En el caso de Cuba, su fuerte valor económico, agrícola y estratégico ya había provocado numerosas ofertas de compra de la isla por parte de varios presidentes estadounidenses (John Quincy Adams, James Polk, James Buchanan y Ulysses S. Grant), que el gobierno español siempre rechazó. Cuba no solo era una cuestión de prestigio para España, sino que se trataba de uno de sus territorios más ricos y el tráfico comercial de su capital, La Habana, era comparable al que registraba en la misma época Barcelona. Todo terminó con la explosión del “Maine”, el 15 de febrero de 1898, en el puerto de La Habana, donde estaba atracado el yate del magnate de la prensa norteamericana Randolph Hearst que dio la noticia de forma inmediata y culpó a España del “ atentado “ Capítulo 14 CUADRO GENEANET DE COSME BERMEJILLO MACHÍN CUADRO GENEANET DE PÍO BERMEJILLO IBARRA CUADRO GENEANET DE JOSÉ MARÍA BERMEJILLO IBARRA - 396 - Ficha Genealógica de Cosme Bermejillo Machín Cosme Bermejillo Machín Nombre alias: Cosme Antonio Nacido en 1796 en Balmaseda, Vizcaya, País Vasco, España Bautizado el 27 de septiembre 1796 Fallecido el 30 de noviembre 1861 a la edad de 65 años Padres Padre: Rafael Sebastián Bermejillo Zubiaga (31 años) Madre: María Ventura Machín Heros Hermanos y hermanas Apellido Fecha Cónyuge Hijo(s) Trinidad María Micaela Bermejillo Machín 07/06/1789 - 30/12/1808 Antonio Bermejillo Machín 11/01/1792 - Josefa Bermejillo Machín 04/02/1794 - 11/04/1869 Domingo Ybarra Acebal 5 Cosme Bermejillo Machín 1796 - 30/11/1861 Bonifacia Ybarra Gorrita 11 Manuel Ubaldo Bermejillo Machín 16/05/1799 - 09/04/1810 Mauricio Gregorio Bermejillo Machín 22/09/1801 - María Asunción Manuela Bermejillo Machín 12/05/1804 - Dorotea Bermejillo Machín José María Errasti 06/02/1808 - 12/10/1892 Veresigartu Felipe Leonardo Bermejillo Machín 06/02/1808 - María Teresa Bermejillo Machín 14/10/1811 - Antonio Zabalveytia Saracho 9 4 Casamiento(s) e hijo(s) Bonifacia Ybarra Gorrita 1795-1850 Casados el 3 de octubre 1814 en Balmaseda, Vizcaya, País Vasco, España. Esposo: 18 años - Esposa: 19 años Hijo(s) Eugenio Bermejillo Ybarra Fecha Lugar de nacimiento 06/09/1815 - 22/10/1858 Balmaseda, Vizcaya, País Vasco, España Melchora Antonia Bermejillo Ybarra 1818 - 21/04/1871 Balmaseda, Vizcaya, País Vasco, España Pío Bermejillo Ybarra 1820 - 13/08/1912 Balmaseda, Vizcaya, País Vasco, España Pedro Bermejillo Ybarra 1822 - Estefanía Bermejillo Ybarra 1824 - 03/03/1902 Balmaseda, Vizcaya, País Vasco, España Balmaseda, Vizcaya, País Vasco, España Catalina Bermejillo Ybarra 1827 - 11/06/1880 Balmaseda, Vizcaya, País Vasco, España José Bermejillo Ybarra 1829 - Nicolás Bermejillo Ybarra 1830 - 18/12/1856 Balmaseda, Vizcaya, País Vasco, España Balmaseda, Vizcaya, País Vasco, España Paula María Bermejillo Ybarra 1833 - 30/07/1877 Balmaseda, Vizcaya, País Vasco, España Hipólita Bermejillo Ybarra 1836 - 07/05/1919 Balmaseda, Vizcaya, País Vasco, España José María Bermejillo Ybarra 1839 - 01/09/1904 Balmaseda, Vizcaya, País Vasco, España Exportación propuesta por Geneanet - Árbol genealógico: Seminario de Genealogía Mexicana - https://gw.geneanet.org/sanchiz - 397 - 1/1 Ficha Genealógica de Pío Bermejillo Ybarra Pío Bermejillo Ybarra Nacido en 1820 en Balmaseda, Vizcaya, País Vasco, España Bautizado el 11 de julio 1820 en San Severino Abad Fallecido el 13 de agosto 1912 a la edad de 92 años Padres Padre: Cosme Bermejillo Machín (24 años) Madre: Bonifacia Ybarra Gorrita (25 años) Hermanos y hermanas Apellido Fecha Eugenio Bermejillo Ybarra Cónyuge 06/09/1815 - 22/10/1858 María de Jesús Menocal Solórzano Hijo(s) 4 Melchora Antonia Bermejillo Ybarra 1818 - 21/04/1871 Alejandro Arena Ribas 10 Pío Bermejillo Ybarra 1820 - 13/08/1912 María Ignacia Martínez-Negrete Alba 11 Pedro Bermejillo Ybarra 1822 - Estefanía Bermejillo Ybarra 1824 - 03/03/1902 Felipe Salcedo Alexandre 10 Catalina Bermejillo Ybarra 1827 - 11/06/1880 Domingo Borruel Ceresuela 3 José Bermejillo Ybarra 1829 - Nicolás Bermejillo Ybarra 1830 - 18/12/1856 Paula María Bermejillo Ybarra 1833 - 30/07/1877 Ángel Palacio Palacio 7 Hipólita Bermejillo Ybarra 1836 - 07/05/1919 Pablo Galíndez Landaluce 8 José María Bermejillo Ybarra 1839 - 01/09/1904 María Dolores Martínez-Negrete Alba 15 Casamiento(s) e hijo(s) María Ignacia Martínez-Negrete Alba 1836-1883 Casados el 23 de octubre 1853 en Guadalajara, Jalisco, México. Esposo: 33 años - Esposa: 17 años Hijo(s) Fecha María de los Ángeles Bermejillo MartínezNegrete 02/08/1854 - 22/05/1897 Ciudad de México, Distrito Federal, México Josefa Bermejillo Martínez-Negrete Lugar de nacimiento 1856 - 09/01/1893 Ciudad de México, Distrito Federal, México Pío Cosme Bermejillo Martínez-Negrete 1857 - María Dolores Bermejillo Martínez-Negrete 1858 - 09/09/1899 Ciudad de México, Distrito Federal, México Ciudad de México, Distrito Federal, México Pío Bermejillo Martínez-Negrete 1860 - 09/04/1899 Ciudad de México, Distrito Federal, México Manuela Bermejillo Martínez-Negrete 1861 - Lorenza Bermejillo Martínez-Negrete 28/10/1863 - Ciudad de México, Distrito Federal, México María Elena Bermejillo Martínez-Negrete 14/09/1864 - Ciudad de México, Distrito Federal, México Luis Bermejillo Martínez-Negrete 23/01/1868 - 23/11/1928 Ciudad de México, Distrito Federal, México Francisco Javier Bermejillo MartínezNegrete María Emilia Bermejillo Martínez-Negrete Guadalajara, Jalisco, México San Sebastián-Donostia, Guipúzcoa, País Vasco, 24/11/1870 - 31/12/1949 España 02/03/1872 - 31/12/1944 Ciudad de México, Distrito Federal, México Exportación propuesta por Geneanet - Árbol genealógico: Seminario de Genealogía Mexicana - https://gw.geneanet.org/sanchiz - 398 - 1/1 Ficha Genealógica de José María Bermejillo Ybarra José María Bermejillo Ybarra Nacido en 1839 en Balmaseda, Vizcaya, País Vasco, España Bautizado el 9 de febrero 1839 en San Severino Abad Fallecido el 1 de septiembre 1904 a la edad de 65 años en Ciudad de México, Distrito Federal, México Padres Padre: Cosme Bermejillo Machín (43 años) Madre: Bonifacia Ybarra Gorrita (44 años) Hermanos y hermanas Apellido Fecha Eugenio Bermejillo Ybarra Cónyuge Hijo(s) 06/09/1815 - 22/10/1858 María de Jesús Menocal Solórzano 4 Melchora Antonia Bermejillo Ybarra 1818 - 21/04/1871 Alejandro Arena Ribas 10 Pío Bermejillo Ybarra 1820 - 13/08/1912 María Ignacia Martínez-Negrete Alba 11 Pedro Bermejillo Ybarra 1822 - Estefanía Bermejillo Ybarra 1824 - 03/03/1902 Felipe Salcedo Alexandre 10 Catalina Bermejillo Ybarra 1827 - 11/06/1880 Domingo Borruel Ceresuela 3 José Bermejillo Ybarra 1829 - Nicolás Bermejillo Ybarra 1830 - 18/12/1856 Paula María Bermejillo Ybarra 1833 - 30/07/1877 Ángel Palacio Palacio 7 Hipólita Bermejillo Ybarra 1836 - 07/05/1919 Pablo Galíndez Landaluce 8 José María Bermejillo Ybarra 1839 - 01/09/1904 María Dolores Martínez-Negrete Alba 15 Casamiento(s) e hijo(s) María Dolores Martínez-Negrete Alba 1840-1929 Casados el 4 de septiembre 1861 en Sagrario - Guadalajara, Jalisco, México. Esposo: 22 años - Esposa: 21 años Hijo(s) Fecha Lugar de nacimiento Francisco de Paula Bermejillo Martínez-Negrete 1862 - Tlaquepaque, Jalisco José María Bermejillo Martínez-Negrete 1863 - Guadalajara, Jalisco, México Lorenza Bermejillo Martínez-Negrete 1864 - Guadalajara, Jalisco, México Dolores Bermejillo Martínez-Negrete 1866 - Guadalajara, Jalisco, México Andrés Bermejillo Martínez-Negrete 1867 - San Pedro Tlaquepaque, Guadalajara Rosa Bermejillo Martínez-Negrete 1869 - 17/06/1905 Guadalajara, Jalisco, México Dolores Bermejillo Martínez-Negrete 1870 - José María Bermejillo Martínez-Negrete 1872 - Guadalajara, Jalisco, México Bilbao, Vizcaya, País Vasco, España Salvador Bermejillo Martínez-Negrete 24/01/1875 - Ciudad de México, Distrito Federal, México Carlos Bermejillo Martínez-Negrete 24/01/1875 - Ciudad de México, Distrito Federal, México Lorenza Bermejillo Martínez-Negrete 26/09/1877 - 26/12/1951 Guadalajara, Jalisco, México Concepción Bermejillo Martínez-Negrete 24/02/1881 - Ciudad de México, Distrito Federal, México 1883 - Ciudad de México, Distrito Federal, México María Bermejillo Martínez-Negrete Virginia Bermejillo Martínez-Negrete 26/01/1886 - 21/12/1954 Ciudad de México, Distrito Federal, México Margarita Bermejillo Martínez-Negrete Exportación propuesta por Geneanet - Árbol genealógico: Seminario de Genealogía Mexicana - https://gw.geneanet.org/sanchiz - 399 - 1/1 Capítulo 16 Transcripción literal de la Escritura de Creación de la “FUNDACIÓN ESCUELAS MENDÍA”, el 16 de Junio de 1924 FUENTE : Registro de Fundaciones benéfico – docentes. Gobierno Vasco/ Eusko Jaurlaritza . Nº Registro BIZ – 27. Mendia Conde . Balmaseda. Testamento 16 – 06 – 1924. Reconocimiento 20 – 01 – 1931. “En terreno propio se ha levantado a mis expensas, con la denominación de Escuelas Mendía,, un edificio destinado a la enseñanza, de la cual están encargados los hermanos Maristas desde el mes de octubre de mil novecientos veinte, por el sistema de Escuelas graduadas. Actualmente está dividida en cinco grupos, cuatro dedicados a la enseñanza elemental, ampliada ésta en el otro grupo y además, en éste, dan sus clases de comercio, mecanografía, dibujo y nociones de francés y desde hace dos meses ha dado comienzo la enseñanza relacionada con las clases de la Escuela de Artes y Oficios, la cual tomará el necesario incremento a poder ser a principios del año próximo, contando para ello con la ayuda de la Excma. Diputación de la Provincia de Vizcaya; por lo tanto en lo concerniente al régimen y administración de todo lo que se relacione con la Escuela de Artes y Oficios, tendrá intervención la referida corporación provincial. Faltando hacer algunas obras relacionadas con las “Escuelas Mendía”, verbigracia la terminación del frontón, etc. etc. así como la adquisición de maquinaria para la Escuela de Artes y Oficios, material para la clase de dibujo, e igualmente un reloj para el frontispicio, es su voluntad que, de no haberlo llevado a cabo durante sus días, se gaste en ello lo que sea necesario, a su muerte, hasta la cantidad de cuarenta mil pesetas. Como capital para levantar las cargas de la fundación de las Escuelas Mendía, señala el otorgante la cantidad de quinientas setenta mil pesetas o la que sea precisa para completar la adquisición de doscientas acciones del Banco de España, las que habrán de ponerse á nombre de la referida fundación, ateniéndose con sus productos al pago de los sueldos y gastos que exigiere el entretenimiento de la institución, reposición de material escolar y premios a los alumnos más aplicados y que observen mejor conducta: de modo que las rentas todas se inviertan en pro de la enseñanza en la institución creada. Si, como es de esperar, durante varios años las rentas superaran a los gastos, ordena que los sobrantes se empleen en la compra de acciones del Banco de España, en previsión de que, con el tiempo, haya necesidad de emplear mayor can- 400 - tidad en el sostenimiento de la institución o que se juzgue conveniente dar mayor amplitud a la enseñanza; prohibiendo en absoluto que bajo cualquier pretexto y por personas extrañas a la junta de patronos se distraigan aquellas en subvenir a necesidades distintas, aunque fueren similares, pues, para tal caso, quiere y es voluntad del testador que el capital de la institución, con edificios y demás accesorios pase a ser propiedad de sus parientes más próximos, quienes disfrutarán de sus beneficios. Siendo esta institución de carácter particular, no tendrá el protectorado del Gobierno mas intervención que la puramente precisa de velar por la moral pública y por el cumplimiento de las leyes en cuanto con la fundación se relacionen, pues releva el testador a los patronos, de la obligación de rendir cuentas, formación de presupuestos periódicos de gastos y cuanto pudiera significar injerencia extraña alguna en el régimen y administración de la fundación por parte de los organismos del Gobierno, de la Provincia y del Municipio facultando por el contrario a los patronos para el nombramiento de maestros y profesores, separación de los mismos, reglamentación de las escuelas, extensión de la enseñanza con instituciones post-escolares y cuanto estimaren conveniente a la voluntad del otorgante que no es otra cosa que instruir y educar al pueblo, en el santo temor de Dios, para que lleguen a ser, especialmente los pobres, honrados padres de familia y ciudadanos útiles a la patria. La edad para el ingreso en las escuelas elementales no excederá de la de ocho años y en la de comercio de doce, teniendo derecho a ésta los niños de la escuela municipal, siempre que hubiese plaza vacante, pues disfrutarán de preferencia los alumnos del propio colegio. El ingreso en la clase de dibujo y Escuela de Artes y Oficios, podrán hacerlo los jóvenes hasta la edad de catorce años, teniendo derecho preferente los que hayan cursado en la institución, así como los hijos de empleados y obreros de la Compañía del Ferrocarril de la Robla, e igual los naturales de Valmaseda, procedentes de la escuela municipal, pero bien entendido que, todos habrán de sujetarse a las reglas y disciplina del colegio. De considerarse necesario podría establecerse una clase de dibujo para adultos, caso que lo creyere conveniente la junta de patronos. Para la administración y régimen de la fundación, se constituirá a perpetuidad una junta compuesta de siete patronos. Serán los primeros en concepto de propietarios Don Prudencio Ortiz del Conde, Don Isidro Luis de Asúa, Don Martin y Don Pedro de Asúa y Mendía y Don Martin Mendía Iribarren y los Señores Alcalde y cura párroco de Valmaseda y como suplentes de los cinco primeros, para que los sustituyan por ausencia o enferme- 401 - dad, a Don Julián y Don Luis de Asúa y Mendía, Don Rafael Mendía, Don Julio Manuel y Don Braulio Ortiz Novales. A medida que vayan falleciendo los cinco primeros deberán ser sustituidos por estos últimos en el orden citado y los supervivientes en unión de los señores Alcalde y cura párroco y los suplentes deberán nombrar a quienes hayan de completar los cinco suplentes, debiendo recaer el nombramiento de preferencia en alguno de los parientes más cercanos al testador. La junta elegirá a uno de los patronos de sangre para el cargo de presidente y al designado le sustituirá en caso de ausencia, enfermedad u otra imposibilidad accidental, el patrono de más edad. La misma junta de patronos de la institución se encargará también, con excepción de los Sres. alcalde y cura párroco de todo lo relacionado con los legados establecidos en clausula anterior, de cincuenta mil pesetas en favor del Colegio de las Hijas de la Cruz, de Valmaseda Señoras de San Vicente de Paul, de dicha Villa. Si por cualquier causa no pudiesen dar las clases en la institución de los hermanos maristas se encomendará este servicio a profesores que procedan de los Hermanos de la Doctrina Cristiana o Salesianos, o de las Escuela del Ave María, de las del Sr. Siurot, de Huelva, u otras análogas. Homenaje de la Villa de Balmaseda a Martín Mendía y Conde (Extracto literal de la noticia que publicaba el diario madrileño “ EL SOL “, el miércoles 12 de Octubre de 1921.) “La villa de Valmaseda (Vizcaya) comenzó a preparar un homenaje a su bienhechor don Martín Mendia y Conde. La manifestación popular se ha iniciado con motivo de haberle sido concedida la Gran Cruz de la Orden Civil de Beneficencia al señor Mendía, quien con su esfuerzo y su fortuna personal ha dotado a la Villa de Valmaseda de escuelas, costeando paseos, lugares de esparcimiento para los escolares, reforma de la iglesia de San Severino y otras mejoras locales que alcanzaron a establecimientos benéficos etc. etc. En diferentes ocasiones acudió en auxilio del municipio, falto de recursos para hacer frente a atenciones perentorias. Donación suya al Ayuntamiento es la antigua casa cuartel de la Guardia Civil y en años de escasez de trabajo alivió con dinero y especies distribuidas a menesterosos y enfermos por causa de las terribles crisis por las que atravesó la villa de Valmaseda. Esta le nombró su hijo predilecto y rotuló una calle con su nombre. Además de la Gran Cruz de Beneficencia, otorgada ahora, el gobierno a petición del pue- 402 - blo había premiado anteriormente los filantrópicos rasgos del Sr. Mendía y Conde nombrándole Caballero de la Orden de Carlos III. La generosidad, el cariño que derramó sobre Valmaseda su modesto benefactor, van a ser ahora compensados por el anhelo popular de la villa, que no permite al Ayuntamiento sufragar los gastos que supone el regalarle las insignias y pide que se abra una suscripción con cuota máxima reducida, a fin de que todos puedan contribuir a ellos.” La Finca de los Arena Bermejillo en México Revista “ El Tiempo “ . Año 1908 . México “Muy cerca de la pintoresca villa de Tlalpán y a 1 km de la estación de Huipulco, se encuentra una hermosísima finca de campo que lleva por nombre “ San Juan de Dios “ y de la cual es propietaria la honorable dama, Sra. Soledad Sorriello (sic. por Toriello), Vda. de Benito Arena Bermejillo. Esta finca es una bella residencia veraniega que legó a su esposa el Sr D. Benito Arena Bermejillo, caballero español que a fuerza de una trabajo activo, constante y laborioso, logró hacer en México una envidiable fortuna. La Hacienda mide 29 caballerías y posee magníficos terrenos, casi todos de regadío, para la siembra de cereales y hortalizas. Pero lo que constituye su mayor riqueza, es la cría de ganado vacuno de raza suiza y holandesa, de la más fina clase y cuyos magníficos ejemplares han figurado año tras año en los certámenes de ganadería de Coyoacán, habiendo obtenido las más altas recompensas. Hay actualmente en San Juan de Dios, mas de 600 ejemplares, todos finísimos, siendo unos importados y otros nacidos en la hacienda bajo excelentes condiciones. La ordeña produce más de 200 litros diarios de leche Es el representante de tan importante casa D. Alejandro Arena Toriello, joven activo, inteligente y con gran espíritu de empresa, al que secunda su hermano Andrés. Se había construido una calzada desde la Estación hasta la hacienda que fue ampliada más tarde con un tranvía.” - 403 - Ficha Genealógica de Marcos Arena Bermejillo Marcos Arena Bermejillo Nacido en 1850 en Balmaseda, Vizcaya, País Vasco, España Bautizado el 26 de abril 1850 en San Severino Abad Padres Padre: Alejandro Arena Ribas Madre: Melchora Antonia Bermejillo Ybarra (32 años) Hermanos y hermanas Apellido Fecha Cónyuge 1841 - Isabel Arena Bermejillo 1843 - Cristina Arena Bermejillo 1844 - José Cecilio Arena Angulo Lucía María Arena Bermejillo 1846 - Gumersindo Pedro Angoitia Arruza Marta Arena Bermejillo 1848 - Marcos Arena Bermejillo 1850 - Elena Canesi Vallarino 6 Pío Arena Bermejillo 1853 - María Dolores Rita Sota Larrus 7 Encarnación Paula Arena Bermejillo 1855 - Casto Mora Obregón 6 Amalia Arena Bermejillo 1858 - Claudio Gutiérrez-Solana Barquín 5 Severiano Arena Bermejillo Soledad Toriello Vallarino Hijo(s) Benito Arena Bermejillo 09/01/1861 - 03/06/1904 Rita Arena Velázquez 4 4 3 Casamiento(s) e hijo(s) Elena Canesi Vallarino 1858Casados el 23 de enero 1882 en San Miguel Arcángel - Ciudad de México, Distrito Federal, México. Esposo: 32 años - Esposa: 24 años Hijo(s) Fecha Lugar de nacimiento José Arena Canesi 17/07/1883 - Ciudad de México, Distrito Federal, México Luis Arena Canesi 19/06/1885 - Ciudad de México, Distrito Federal, México María Concepción Arena Canesi 26/08/1888 - Bilbao, Vizcaya, País Vasco, España Ángel Arena Canesi 25/06/1892 - Bilbao, Vizcaya, País Vasco, España Alejandro María Luis Arena Canesi 13/12/1893 - Bilbao, Vizcaya, País Vasco, España Dolores Arena Canesi Exportación propuesta por Geneanet - Árbol genealógico: Seminario de Genealogía Mexicana - https://gw.geneanet.org/sanchiz - 404 - 1/1 BIBLIOGRAFÍA ACASUSO, Ignacio “La Aljama Judía de Balmaseda “ pp. 33 – 41, en “Balmaseda, una historia local “. D.F.B. Bilbao 1991 AGUILAR AGUILAR, Gustavo. “Sinaloa, la industria del azúcar: los casos de La Primavera y Eldorado, 1890 – 1910 “ Revista Clío. vol. 5. Abril 1992. 10 pp. ÁLVAREZ, M. Teresa. “La Indiana “. La Esfera de los Libros. Madrid 2014. 470 pp ÁLVAREZ GILA, O. y RUIZ DE GORDEJUELA, J. “La emigración como estrategia familiar” pp. 99 – 111. En GARRITZ Amaya. “Los Vascos en las Regiones de México, siglos XVI al XX ” U.N.A.M. y E.J. – G.V. año 2002. 6 tomos ANTUÑANO, Esteban de. “Industria fabril, el algodón, pan de los pobres y origen de las virtudes de los mexicanos”. Puebla, 1833. 55 pp. ATIENZA LÓPEZ, A. “Tiempos de Convento: Una historia social de las fundaciones en la España Moderna “. Universidad de La Rioja. Año 2008. 590 pp AZCONA PASTOR, J. Manuel. “Causas de la Emigración Vasca contemporánea”. Euskonews & Media. 24 – 31 de Marzo del 2000. AZCONA PASTOR J. M. “Los paraísos posibles, historia de la emigración vasca a Argentina y Uruguay en el siglo XIX “ Universidad. de Deusto. Bilbao 2013. 333 pp. BACHE GOULD, Alice (1984). “Nueva lista documentada de los tripulantes de Colón en 1492”. Madrid: Real Academia de la Historia. Año 1942. BAHAMONDE, Ángel y CAYUELA, José. “Hacer las Américas. Las élites coloniales españolas en el siglo XIS”. Madrid, Alianza Quinto Centenario, 1992, 390 pp BAKEWELL, P.J. “Minería y sociedad en el México colonial, Zacatecas (1546 –1700)” F.C.E. México, 1976. 388 pp. BALMORI, Diana, “Las alianzas de familia y la formación del Estado en la América Latina”., Fondo de Cultura Económica, México 1990. 335 pp. BANCHERO CASTELLANO, Raúl. “Historia del Mural de Pachacamilla”. Consejo Directivo del Monasterio de las Nazarenas Carmelitas Descalzas, Lima 1995. 260 pp. BARRIO LOZA, J.A. “Ocho siglos de arte, patrimonio y monumentos en Balmaseda “. Conferencia en el VIII Centenario de Balmaseda. Año 1999. BARRIO LOZA, J.A. “Monumentos nacionales de Euskadi: Vizcaya”, EJ – GV. Vitoria 1985. 340 pp. BARTOLOMÉ DE LAS CASAS F. “Brevísima relación de la destrucción de Las Indias“. Editorial EDAF Año 2005. 208 pp. BASAS FERNÁNDEZ, Manuel. “Importancia de las Villas en la estructura histórica del Señorío de Vizcaya“. Diputación Foral de Vizcaya. Bilbao 1973. BASAS FERNÁNDEZ, Manuel. “Relato de un viaje desde el puerto del Callao al de Cádiz en 1721, escrito por un Corregidor bilbaíno a su vuelta del Perú”, En Revista de Indias (Madrid. 1965), XXV, núm. 101-102, pág. 300. - 405 - BENNASSAR, B., “Valladolid au siècle d’Or. Une ville…”; Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales. París 1999. 634 pp. BRADING, D.A. “Comerciantes y mineros en el México borbónico (1763 – 1810)”. F.C.E. México, 1975, 500 pp. BRETOS, M. A.”Matanzas: The Cuba Nobody Knows”. University Press of Florida, 2010. 336 pp. BUSTOS RODRÍGUEZ, Manuel. “Cádiz en el sistema atlántico. La ciudad, sus comerciantes y la actividad mercantil (1650 – 1830)”. Universidad de Cádiz 2005. 575 pp. CANTERA BURGOS. F., “Las Juderías medievales en el País Vasco”. Revista Sefarad. T. 31, C.S.I.C. Instituto Arias Montano Madrid 1971, 53 pp. CANUDAS SANDOVAL, E. “Las venas de plata en la Historia de México”. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 3 vols. Año 2005 CARRASCO GONZÁLEZ, M.G. “Comerciantes y Casas de Negocios en Cádiz (1650 – 1700)”. Univ. de Cádiz. 1997. 144 pp. CASTILLO LEDÓN, Luis. “Epistolario de Juan de la Granja”. México 1937. 422 pp. CASTILLO MELÉNDEZ, F. “Participación de Canarias en la Fundación de Matanzas “ VI Coloquio de Historia Canario-Americana . Enero 1984. 27 pp. CERUTTI, Mario. “Empresarios españoles en el norte de México (1850 – 1912)” U. A. de Nuevo León. Monterrey. 1999. 47 pp. CERUTTI ,Mario. “El empresariado de origen español en el norte de México (1850-1920)”. Incluido en la Revista de Historia Económica, año XVII, número especial, 1999. CRUZ HERNÁNDEZ, Graciela, “Un mexicano excepcional: Estevan de Antuñano” Artículo en la Revista del Instituto de investigaciones Históricas, Políticas Económicas y Sociales. IDIHPES, México Junio 2017. DE LAS BARRAS PRADO, Antonio. “La Habana a mediados del siglo XIX “. Impr. Ciudad Lineal. Madrid 1926.297 pp. DE LA GRANJA, Juan. “Epistolario “. Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía. México 1927. 423 pp DICCIONARIO BIOGRÁFICO DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA. 50 vols. Madrid. Año 2009 DOMÍNGUEZ ORTIZ A. “Orto y ocaso de Sevilla….. “. Dip.. Prov. de Sevilla Año 1946 101 pp. FUCHS BOBADILLA, Margarita. “Don Estevan de Antuñano:Ideas vagas para un nuevo plan de Hacienda Pública, 1838“. Revista en el Acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual. México, Volumen X. 6 pp. GALBIS, Carmen y otros autores. “Catálogos de Pasajeros a Indias”. Son 7 tomos en 8 libros para el siglo XVI. GÁLVEZ RUIZ. M. Angeles. “Mujeres y “maridos ausentes “ en Indias “. Congreso Internacional AEA. Las Palmas 2000. 12 pp. GARCÍA FUENTES, L. “El Comercio español con América: 1650-1700”. Sevilla, 1980, Excma. Diputación Provincial de Sevilla / Escuela de Estudios Hispanoamericanos, CSIC, 574 pp. GARCÍA LÓPEZ, Mª Belén.- “Los Autos de Bienes de Difuntos en Indias” en Revista Nuevo Mundo-Mundos Nuevos. Publicado el 30 -05-2010 GARCÍA – SANZ MARCOTEGUI, A. “La evolución demográfica vasca en el siglo XIX (17871930)”. Actas II Congreso Mundial Vasco. Año 1987. Vol. IV. Ed.Txertoa. San Sebastián 1988 GARCÍA – SOLARES, Israel. “Nación de algodón. De élites e imaginarios en México. Estevan de Antuñano, 1833-1847.” SciencesPo Rennes 2010 132pp. GARMENDIA ARRUABARRENA, José. “Cádiz, los vascos y la carrera de Indias”. Eusko Ikas- - 406 - kuntza, D. L, San Sebastián, 1989. GARMENDIA ARRUABARRENA, J. “Diccionario Biográfico Vasco. méritos, servicios y bienes de los vascos en el Archivo General de Indias” A.G.I., Indiferente General nº 1230; 1263; 139; 5685. Vasconia: Cuadernos de historia - geografía, Nº 12, 1989 GARMENDIA ARRUABARRENA, José. Guía de vascos en el Archivo General de Indias de Sevilla. RSBAP, Delegación en Corte, Madrid, 1998.628 pp. GARRITZ RUIZ, Amaya “Los Vascos en las regiones de México. Siglos XVI - XX” Coordinadora general. México. U.N.A.M. 1996 6 tomos GARRITZ RUIZ, Amaya “Nª Sª de Aránzazu en Nueva España” U.N.A.M. Inst. Invest. Históricas. México También en Óscar Álvarez Gila e Idoia Arrieta, eds., Las huellas de Aránzazu en América, San Sebastián, Guipúzcoa, Eusko Ikaskuntza, 2004, p. 69-88 (Lankidetzan, 28). GEMELLI CARERI “Viaje a la Nueva España”. Libro- Mex Editores. Mexico 1955. 2 vols. 302 pags GONZÁLEZ CEMBELLÍN, Juan Manuel, “América en el País Vasco “. Colección Los Vascos y América. Gobierno Vasco. 1992. 232 pp GONZÁLEZ CEMBELLÍN, J.M. “Los Privilegios Reales y Señoriales obtenidos por Balmaseda durante la Edad Media “ en “Balmaseda, una historia local”. D. F. B. Bilbao 1991. pp. 13 – 22. América y los Vascos. 1993. Gob. Vasco.. GONZÁLEZ OREA, Tayra B. “Redes empresariales y familiares en México: el caso de la Familia Bermejillo, 1850 – 1911”. U.N.A.M. 1995. GONZÁLEZ OREA, Tayra. “ Pio Bermejillo e Ybarra: una historia de éxito empresarial en México, 1850 – 1872 “. UNAM. Facultad de F. y Letras GONZALEA OREA, Tayra. “ Los Hermanos Bermejillo Ibarra: una historia de éxito empresarial en el México decimonónico”. U.N.A.M., México, Año 2008. GONZÁLEZ OREA, T.B., “Formación y modernización del sistema bancario en la Ciudad de México, 1854 – 1900 “.UNAM. México 2015, 224 pp. GRIJALVA DÍAZ, A,I, “Comerciantes Españoles en Guaymas. 1880 – 1910 “Boletín de El Colegio de Sonora, año 3, n.º 126, junio 2005, GRIJALVA DÍAZ, A.I., “Banca, crédito y redes empresariales en Sonora, 1897 – 1976” El Colegio de Sonora, Año 2016. 311 pp. GRIJALVA DÍAZ, A.I. “La inmigración española durante la segunda mitad del siglo XIX” GUARROTXENA, Jon K “Diccionario Histórico Biográfico de los Vascos en el Perú…”. Euskal Etxea Lima. Año 2011, 408 pp. GUILLÉN VICENTE. Alfonso. “El triángulo de oro del Golfo de California. Mazatlán, Guaymas y La Paz en la conformación de un mercado regional (1848-1910)” AUBCS. Región y Sociedad / Vol.XIII / N.22. 200. 17 pp. GUTIÉRREZ ÁLVAREZ, Coralia. “La industria textil en Puebla y Tlaxcala durante el Porfiriato”. Revista de Estudios Históricos UNAM México. 1995. GUTIÉRREZ ALVIZ, F. “Los bienes de difuntos en el Derecho Indiano” Sevilla 1942. pp 11-12 HADLEY... L. “Minería y sociedad en el centro minero de Santa Eulalia, Chihuahua”. F.C.E. México, 1979, 243 pp. HEROS, Martín de los.”Historia de Valmaseda”. Diputación Provincial de Vizcaya. Bilbao Año 1926, 2 tomos. 525 pp. ILLADES, C. “La empresa industrial de Estevan de Antuñano” en Revista Secuencia nº 15. México 1989. 29. pp. ITURRIZA Juan Ramón de. “Historia de Vizcaya “. Ed. Manuscrita, año 1867. T. 3, Cap 20 - 407 - JUÁREZ BURGOS, A. “La Casa de los Muñecos “. Univ. Autónoma de Puebla. Comisión Puebla V Centenario. México Año 1991. LABANDEIRA, Amancio. “Indios y españoles en el Camino Real de California “. Fundación Universitaria. Madrid 2018. 338 pp. LEICHT, Hugo. “Las Calles de Puebla”. Original de 1936, facsímil de 2015. 28 pp. LIDA, Clara, E. “Una Inmigración privilegiada. Comerciantes, empresarios y profesionales españoles en México, siglos XIX y XX”. México. Alianza. Año 1994 LIZAMA SILVA, G. “Familia, individuos y redes sociales en la región de Guadalajara (México). Los Martínez –Negrete en el siglo XIX”. El Colegio de Michoacán Zamora. México año 2007. pp. 75 – 117 LIZAMA SILVA, G. “Llamarse Martínez-Negrete. Familia, redes y economía en Guadalajara, México, siglo XIX “ El Colegio de Michoacán, año 2013. 394 pp. LOHMANN VILLENA, Guillermo. “La ilustre Hermandad de Nª Sª de Aránzazu de Lima“. En “Los Vascos y América. Ideas, hechos, hombres”. Madrid. Fundación BBV, 1990. pp 203-213. LÓPEZ – HERNÁNDEZ, Ignacio J. “Proyectos y procesos para la fundación y defensa de la ciudad cubana de San Carlos de Matanzas. Fortificación y urbanismo entre 1681 y 1693”. Anuario de Estudios Atlánticos, nº 64: 064-002, 2018, pp. 1-15. LUQUE ALCAIDE, Elisa. “La Cofradía de Aránzazu de México (1681 – 1799)”. Ed. Eunate. Pamplona 1995. 405 pp. MADOZ Pascual. “Diccionario Geográfico – Estadístico- Histórico de España y sus posesiones de Ultramar”. Madrid. 1845. Tomo Vizcaya-Bizkaia, facsímil 1991. MALLON, F.E. “Los campesinos y la formación del Estado en el México del siglo XIX: Morelos, 1848-1858 “Revista Secuencia, nº 15, 1989, pp. 47 – 96 MÁRQUEZ MACÍAS, R. “Comercio e Inmigración: los comerciantes españoles de La Habana (1833 – 1840)” dentro de “El sistema atlántico español siglos XVII al XIX”. Año 2005. pp. 351372 MARQUEZ MACIAS, R. “La Habana en el siglo XIX. Una visión a través de la Emigración”. Univ. de Huelva. Revista de Historia nº 23, año 2008. pp. 13-21 MARTÍNEZ CARMENATE, Urbano. “Historia de Matanzas (siglos XVI-XVIII)” Ediciones Matanzas, 1999. 158 pp. MARTÍNEZ DEL CERRO, V. E. “Una comunidad de comerciantes: navarros y vascos en Cádiz. Segunda mitad del siglo XVIII”. Junta de Andalucía. CES, Sevilla 2006.592 pp. MARTÍNEZ, J.L. “Pasajeros de Indias. Viajes transatlánticos en el siglo XVI “. Alianza Editorial, Madrid, 1983, pp. 186-188 MENDIETA VEGA, R.A. “El puerto de Babel: extranjeros y hegemonía cultural en el Mazatlán decimonónico “ Univ. de Sinaloa, año 2010 MOLINIÉ – BERTRAND, A. “Diccionario de Fuentes para la Historia de la Familia: Capellanía“ Univ. de Murcia. EDITUM Año 2000. 188 pp. MURIEL, Josefina. “Los Vascos en México y su Colegio de las Vizcaínas”. U.N.A.M.P1987. 273 pp. MURILLO CHISEM, J., Revista Recientes, 10 / 08 / 2015 ORTIZ, Pedro. “Cartas privadas de Francisco de Arteche de Balmaseda,1859 – 1868“. OTTE, E. “Los mercaderes vizcaínos Sancho Ortiz de Urrutia y Juan de Urrutia”, Caracas. Italgráfica 1964. 32 pp. OTTE, E. “Los portugueses en la trata de esclavos negros de las postrimerías del siglo XVI”: Rev. Moneda y Crédito. Madrid. Junio 1963. 46 pp. - 408 - OTTE, E. “Cartas privadas de emigrantes a América “. Junta de Andalucía. Cultura. Sevilla 1988. 612 pp. PACHECO MORENO B. “Guaymas, el viejo panteón “. 4 de enero de 2016 PALACIO ATARD. V. “El Comercio de Castilla y el Puerto de Santander en el siglo XVIII”. Madrid. Escuela de Historia Moderna, 1960. 206 pp. PALIZA MONDUATE, Maite. “El Mecenazgo de los Indianos en el País Vasco. Personajes, sagas y su vinculación con el arte y la filantropía (siglos XIX y XX)” en “Arte y Mecenazgo indiano” U. de Cantabria. Año 2007 pp. 435-462 PALIZA MONDUATE, M. “La Imagen del Indiano como símbolo de status. Retratos de indianos vascos en la edad contemporánea”. U. de Murcia 2008 – 2009. 17 pp. PALIZA MONDUATE, M. “El sepulcro de Pio Bermejillo Martínez-Negrete. Una obra perdida de Agustín Querol”. Revista Goya nº 315. Año 2006, pp. 345 – 354. PÉREZ FUENTES, Pilar. La emigración española a América en los siglos XIX y XX “ Madrid. Ed. Entre 2 Orillas. PRO RUIZ, J. “Las Capellanías: familia, iglesia y propiedad en el Antiguo Régimen.” Hispania Sacra Tomo 41 nº 84. 1989. pp. 585-602 QUINTANA, M.A. “Esteban de Antuñano. Fundador de la Industria Textil en Puebla” México, 1957, Vol I RAVINA MARTIN, Manuel “Vascos en Cádiz. Una nueva fuente para su estudio.” Boletín de la R.S.B.A.P Tomo 39, número 3-4. Año 1983. pp. 593 – 607 RECOPILACION DE LAS LEYES DE INDIAS. Libro Noveno, Título II, Ley XLVII (1680)]. RIVAS SABATER, Natalio,”Apuntes para una Biografía de Ramón Gil de la Cuadra”. Madrid, año 2008. 70 pp. ROCA BAREA María Elvira “Imperiofobia y Leyenda Negra “. Ed. Siruela. Madrid 2016, 482 pp RODRÍGUEZ GARCÍA, M. “Vida y ambientes en la Habana intramuros del siglo XVIII”. En “Habana - Veracruz, Veracruz-Habana. Las dos orillas”. (coord) García,B y Guerra, S. México 2002 RODRÍGUEZ HERRERO, Ángel, “Valmaseda en el siglo XV y la aljama de los Judíos“ Diputación Provincial de Vizcaya Junta de Cultura. Bilbao 1947. RODRÍGUEZ P. “Cartas de Libertad “ en “Diccionario de fuentes para la historia de la familia”. Univ. de Murcia. EDITUM Año 2000. 188 pp. ROMÁN ALARCÓN, R. ”Comerciantes extranjeros de Mazatlán y sus relaciones en otras actividades 1880-1910”. Revista de la Fac. de Historia. Universidad Autónoma de Sinaloa. Vol. I, nº 5, Abril 1992. ROMÁN ALARCÓN, R. “El comercio en Sinaloa siglo XIX”, Ed. CNCA Culiacán 1998. 212 pp. ROMÁN ALARCÓN, R., “El transporte marítimo en Mazatlán en el siglo XIX “. Universidad. Autónoma de Sinaloa. ROMÁN ALARCÓN, R, “Auge y decadencia de la minería en Sinaloa, 1910 – 1950 “ Facultad de Historia. Universidad Autónoma de Sinaloa RONQUILLO RUBIO, Manuela, “Los Vascos en Sevilla y su tierra durante los siglos XIII, XIV y XV. Fundamentos de su éxito y permanencia”. D.F.B. 2004. 415 pp. ROSAIN, Gorka. “Pioneros vascos del periodismo en el continente americano” Euskonews y Media nº 239. Enero 2004. RUELAS, Ana Luz. “México y Estados Unidos en la revolución mundial de las Telecomunicaciones”. Univ. Nacional de México. Año 1990. 226 pp. RUIZ DE GORDEJUELA URQUIJO,Jesús.“Los vascos en el México decimonónico “. R.S.B.A.P. Donosti. 2007 pp. 437-454 - 409 - RUIZ DE GORDEJUELA URQUIJO, Jesús. “Vivir y morir en México, 1750 – 1900 “. Ed. Nuevos Aires. Madrid, Año 2012. 279 pp. RUIZ DE GORDEJUELA URQUIJO,Jesús. “La mujer vasca y la emigración a América “.Conferencia en la Euskal Etxea de Balmaseda. Octubre 2017. RUIZ RIVERA, Julián. “El Consulado de Cádiz. Matricula de Comerciantes, 1730 – 1823 “.Universidad de Cádiz. Año 1988. 354 pp. SALABERRIA, Miguel. “Órganos de Vizcaya “. D.F.B. Cultura. 1992. 21 pp. SÁNCHEZ, Evelyne. “Las elites empresariales y la independencia mexicana”. Ed. Plaza y Valdés. México 2013. pp. 63-68. 245 pp. SÁNCHEZ BRAVO, Mariano.- “La decadencia de nuestros astilleros coloniales” https://www.pressreader.com/ecuador/memorias-porteñas//20161127. SANCHIZ, J. “Familias novohispánicas. Un sistema de redes” Investigaciones históricas. U.N.A.M.. Año 2013 SESMERO PÉREZ F. “El Arte del Renacimiento en Vizcaya “. Ed. Bilbao. Año 1954. 259 pp. SESMERO CUTANDA E. “Clases populares y carlismo en Bizkaia, 1850 –1872” Universidad de Deusto. Año 2000. 253 pp. SIMS, H.D: “La expulsión de los españoles de México (1821-1828)”. Fondo de Cultura Económica. México 1974. 300 pp. SINALOA ILUSTRADO, Edición de 1898, facsímil de 1980. Gobierno de Sinaloa. TENENBAUM, Bárbara. “México en la época de los Agiotistas”, 1821 –1857“. Fondo de Cultura Económica, México 1985, 234 pp. TENENBAUM, Bárbara. “Los Agiotistas en México hacia 1840”. Colegio de México. U.N.A.M. TESTAMENTOS DE SONORA, 1786 – 1910. Nº 872. Año 1883. TRUJILLO BOLIO, Mario. “El empresariado textil de la ciudad de México y sus alrededores, 1880 – 1910” U.N.A.M. México 1997. UNZUETA A. “La Orden del Carmen en la evangelización del Perú “. Biblioteca CarmelitanoTeresiana del Perú. Tomo X, Ed. El Carmen Vitoria, 1992 221 pp. URRUTIA Y LLANO, J. Mª. “La Casa Urrutia de Avellaneda y…. “. Bilbao 1968. 674 pp. VARGAS UGARTE, R. “Historia del Santo Cristo de los Milagros”. Lima 1984. VEGA FRANCO, Marisa. “El tráfico de esclavos con América “ Revista de Indias; Madrid Tomo 45, 1985. 175 pp. VILA, Enriqueta, “Los asientos portugueses y el contrabando de negros”. Anuario de Estudios Americanos; Sevilla Tomo 30, 1973. 557 pp. ZABALA URIARTE, A. “Emigrar a América, una opción para los vizcaínos del siglo XVII “ en “Los Vascos en las regiones de México”. Tomo VI. Año 2002 pp. 177- 198 ZABALA, Lorenzo. “Albores de la República”. México 1949. Citado por Ruiz de Gordejuela, Jesús en “Los Vascos en el México decimonónico: 1810-1910” ZARZO RONDÓN, Gloria de los Ángeles, “Mujer y Comercio americano en Cádiz a finales del siglo XVIII“. Universidad de Cádiz. Dep. Hª Moderna. Revista “Dos Puntas” Año IV, nº 6, año 2012. pp. 185-198. - 410 - OBRAS DE LA AUTORA JULIA GÓMEZ PRIETO ARTÍCULOS EN REVISTAS DE HISTORIA “Fuentes para la Historia de la Primera Guerra Carlista. Fondos de la correspondencia familiar de los Antuñano de Balmaseda” Letras de Deusto, vol. 14. N° 29. Universidad de Deusto. Bilbao Año 1984, pp. 135-150 “Confirmación de los Fueros, Usos y Buenas Costumbres de la Villa de Balmaseda por la Reina Doña Juana” Hecha en Sevilla el 18 de Junio de 1511” Estudios de Deusto, vol. 3 Universidad de Deusto. Bilbao 3. Junio 1985, pp.29 - 38. “La Propiedad en Balmaseda en la 2ª mitad del siglo XVIII” Letras de Deusto, vol. 6, n° 36. Universidad de Deusto. Bilbao Dic. 1986, pp. 77 - 90 “Vida y economía del Monasterio de Santa Clara de Balmaseda: 1666-1984” Letras de Deusto, n° extra 1988, Universidad de Deusto. Bilbao pp.245 – 255 “La Emigración Vizcaína hacia América: Los Indianos de Balmaseda. Ss. XVI al XIX” en “La Emigración española a Ultramar, 1492-1914” A.E.H.M. Madrid 1991. pp. 157-166 “Una familia vizcaína en los inicios de la Trata de Negros en el siglo XVI: los hermanos Urrutia” Asociación Española de Americanistas. Vitoria-Gasteiz. 1994. Publicada en “Comerciantes, Hacendistas y Nautas” U.P.V. Bilbao, 1996. pp. 191 – 202 “La villa de Balmaseda en los siglos XVII y XVIII”. Tesina de Licenciatura. Año 1974.Facultad de Historia. Universidad de Deusto. Bilbao. 345 pp “La Historia de Balmaseda en Comic para niños” VIII Centenario 1999. Colabora J.M. González Cembellín, Año 1999. 68 pp. “Balmaseda. Guía de Visita” Ed. Everest. Año 1999. 62 pp. “Memorias de Enrique Hurtebise. Una vida intensa entre Madrid, Balmaseda y México”. Autoedición. Año 2017. 150 pp. Comprende las “ Narraciones histórico-descriptivas de la Capital de las Encartaciones” . de Enrique Hurtebise. Año 1905. Autoedición. pp. 81-151 - 411 - II Congreso Mundial Vasco: Sección Historia. Bilbao. - “Organización y Gobierno Municipal de la villa vizcaína de Balmaseda en el Antiguo Régimen”. - “El Montazgo en la villa de Balmaseda: siglos XVI-XIX” - “La población de Balmaseda: siglos XVI- XIX” Actas del Congreso: Tomo III, pp. 71-84 y 209-224; Tomo IV, pp. 47-64. Año 1987 “Balmaseda cumple 800 años” Revista Euskal-Etxea de Promoción Exterior. Gobierno Vasco. Nº 40, Octubre 1998. “Balmaseda Jacobea” Peregrino, Revista del Camino de Santiago. Nº. 62, Diciembre. 1998 “Balmaseda, tierra de Indianos” Revista Euskal-Etxea de Promoción Exterior. Gobierno Vasco. Nº 42, Febrero 1.999. “La gestión cultural de un Centenario: Balmaseda 1.199 – 1.999” Congreso Internacional de Ciudades Monumentales e Históricas. Granada, Febrero 2.002 LIBROS “Balmaseda, siglos XVI-XIX, Una villa vizcaína en el Antiguo Régimen. Población, Sociedad y Economía. Siglos XVI al XIX”. Diputación Foral de Bizkaia. Departamento de Cultura. Bilbao 1991. 412 pp. Tesis Doctoral. Facultad de Historia. Universidad de Deusto. Bilbao Estudia la etapa desde 1500 al 1900 según los siguientes temarios: - Balmaseda en su marco histórico- geográfico (Tesis doctoral) pp. 27 – 43 - Historia y evolución de su Población: 1525 – 1875. pp. 47 – 107 ) - Los Grupos de Poder y las Relaciones Sociales: pp. 11 -176 - El Ámbito Económico Público y Privado: pp. 179 – 250 - Elementos dinamizadores de la Economía: Mercado. Abastos, Txakoli, Montes y Ferrerías: pp. 251 – 345 “Balmaseda. Tokiko historia. Una historia local” Diputación Foral de Bizkaia. (D.F.B.) Dep. Cultura. Bilbao 1991. 124 pp. Con los siguientes contenidos: - Páginas de la Vida Cotidiana: pp. 43 – 56 - Emigrantes, Indianos y fundadores: pp. 57 – 72 - Paz y Guerras en el siglo XIX. pp. 72 – 84 - Hijos Ilustres de la villa: pp. 85 – 96 “Fuentes Historiográficas de Balmaseda” Colección Malseda Tomo I. Ayto de Balmaseda, año 1995, 263 pp. Contenidos: - Vida y obra de Enrique de Vedia: pp. 2-33 - Memorias de la Villa de Balmaseda: pp. 34 – 112 - Balmaseda a través de los Historiadores: pp. 113 – 212 - Ordenanzas Municipales del año 1792: pp. 213 - 263 - 412 - “Fuentes Documentales, Públicas y Privadas: de 1522 a 1899” Colección Malseda tomo II. Ayto de Balmaseda, año 1995, 273 pp. Contenidos: - Las Fogueras de Balmaseda, siglo XVIII, pp. 4 – 70 - Fuentes Documentales Municipales, 1522 – 1890: La Villa, Relaciones Exteriores, Comunicaciones, Beneficencia, Pósito , Hospital. Abastos, Txakoli, Montazgo, Ferrerías, Aduana y Guerras, pp. 74 – 179 - Fuentes Documentales Eclesiásticas , 1561 – 1868 : Cabildo y Órdenes Religiosas : pp. 180 – 220 - Fuentes Documentales Notariales , 1541 – 1899 : Familia, Contratos, Pagos y Arrendamientos. “El eje Bizkaia - Sevilla / Cádiz - América. El papel de los Encartados en la Emigración y el Comercio con América: SS. XVI al XIX” Beca “Los Vascos y América”, Gobierno Vasco , 1992. Inédito. 244 pp. Comprende : - El siglo XVI : Los Urrutia. Pasajeros a Indias. - El siglo XVII : Encartados Pasajeros a Indias. Genealogías. Órdenes Militares - El siglo XVIII: Encartados en Cádiz. Vizcainías de Encartados - El siglo XIX : La Emigración de los pobres y el regreso de los Indianos . Fuentes. “Correspondencia privada de los hermanos Antuñano, años 1824 - 1851” Trabajo inédito PUBLICACIONES DIGITALES WEB : BalmasedaHistoria.com - Cronología Histórica de Balmaseda - Archivos, Fuentes y Bibliografía - Población, Sociedad y Economía : 1500 –1900 - Obra histórica varia - El VIII Centenario de Balmaseda:1199 - 1999 BLOG: balmasedahistoria.blogspot.com “La Invencible Compañía Farisaica”, en la Semana Santa Balmasedana de 1865 Las Funciones y el Articulado de creación de esta curiosa Sociedad. Ed. 2014 Balmaseda en la Primera Guerra Carlista La Correspondencia de los hermanos Antuñano. Ed. 2016 Paisaje vegetal y fauna en Balmaseda desde el siglo XVI. Ed. 2016 Un interesante apunte histórico: las Fogueraciones de Balmaseda Cómo conocer los vecinos de Balmaseda y sus propiedades en los siglos XVII y XVIII. Ed. 2016 “Los Órganos de las Iglesias de Balmaseda” en 18/12/2016 Nace la Cofradía de la Putxera y Olla Ferroviaria en Octubre 2017 - 413 - EXPOSICIONES “Balmaseda una Historia Local”: Dirección Científica. Documentación y textos. Oct.-Dic. 1991. Bilbao. Diputación Foral de Bizkaia. Sala de Exposiciones. “Balmaseda en su Historia”: Dirección Científica. Textos y Guión del video. Enero – Marzo 1992. Balmaseda. Iglesia del Convento de Santa Clara. CONFERENCIAS “Enrique de Vedia y Goossens: Político, Diplomático y Escritor” Ateneo de Balmaseda. 24 de Enero de 1995 “La Mujer a través de la Historia de Balmaseda” Asociación Zoko-Maitea de Balmaseda. 8 de Marzo 1995 “La vida cotidiana en una Villa Vizcaína, en siglos pasados” Ateneo de Balmaseda. 24 de enero de 1996 “La familia como elemento demográfico y social en Balmaseda, a través de su Historia” Asociación Zoko-Maitea de Balmaseda, 8 de Marzo de 1996. “Las Obras Públicas en la Historia de Balmaseda” Ateneo de Balmaseda. 22 de enero de 1.998 “ Balmaseda una villa de conventos” . Hotel San Roque. Mayo 2016 “Fundación e Historia del Convento de Santa Clara de Balmaseda” 350 Aniversario de la Fundación del Convento de Santa Clara Hotel San Roque. Balmaseda. Noviembre 2016 Balmasedanos en América entre 1507 y 1923. Lección de Ingreso como Socia de Número en la R.S.B.A.P. Bilbao. Mayo de 2017 DE PRÓXIMA PUBLICACIÓN - “La Mujer en Balmaseda” - “Balmaseda, una villa de Ilustres” - “Los Encartados en América” - 414 - INDICE ONOMÁSTICO POR APELLIDO Abásolo José 335 Acebal Iñarritu Castor: 262, 282 Acuña Osuna Laura: 325, 326, 338 Adánez y Horcajuelo Notario Dimas: 337, 350 Aguirre León: 302 Alamán Lucas: 210, 213, 228 Alba Ortiz de Rozas María Josefa: 295, 296 Albuquerque Rodrigo de: 74 Alcalde Antonio Obispo: 184 Alcibar Jacinto S.J.: 108 Aldana Domingo: de 282 Alegría San Vicente María Dolores: 369 Algarve Alonso del: 65 Algava Alonso de: 74 Allende Juan de: 112 Allende Salazar Sebastián de: 187 Allende Sebastián de: 135 Allende Víctor: 262, 302, Álvarez Juan: 302, 305 Ana (Capira) hija de Lucía esclava: 73 Antuñano Agustín de: 224, 273 Antuñano Alejandro de: 105 Antuñano Esteban o Estevan de: 9, 10, 21, 26, 29, 205, 223-237 Antuñano Joaquín de: 225 Antuñano José Anselmo Antonio de: 224 Antuñano José Francisco de: 224 Antuñano Manuel Felipe de: 264 Antuñano Martín de: 225 Antuñano Miguel de: 140, 225 Antuñano Nicolás de: 187 Antuñano Teodoro de: 224 Antuñano y la Rivas Sebastián de: 9, 29, 36, 140-145 Antuñano y Terreros José Ramón de: 187, 262 Arana Pedro de: 58, 262 Araudo Pedro del: 69 Ardia Carlos: 202 Aréchaga Valentín de: 140 Areche Puente Marcos: 191 Areche y Zornoza Joseph Antonio de: 191, 192, 202, 361 Arena Bermejillo Amalia: 356, 404 Arena Bermejillo Benito: 262, 301, 356, 362, 379, 380, 381, 404 Arena Bermejillo Cristina: 355, 404 Arena Bermejillo Encarna: 356, 404 Arena Bermejillo Lucía: 355, 404 Arena Bermejillo Marcos: 238, 262, 301, 355-359, 362, 372, 379, 380, 383, 404 Arena Bermejillo Pío: 301, 356, 404 Arena Canesi José: 356, 404 Arena Canesi Luis: 356, 404 Arena Ribas Alejandro: 301, 355, 393, 404 Arena Toriello Alejandro: 356, 403 Arena Toriello Andrés: 403 Arena Toriello María Concepción: 356 Arena Toriello Rosario: 356 Arista María no: 215 Arnaiz José de: 362 Arrate Santiago de: 156 Arreburu Esteban de: 184 Arroyos Juan de: 126 Arroyos María de: 120, 393 Arteche Osante José María: 281 Arteche Yarto Francisco: 36, 281-285 Astoraica Matías de: 190 Asúa San Millán Isidro de: 349, 396 Asúa y Mendía Julián de: 402 Asúa y Mendía Luis de: 402 Asúa y Mendía Martín de: 396 Asúa y Mendía Pedro de: 349, 352, 368, 372, 402 Asúnsolo Angulo Joaquín de: 177 Asúnsolo Dionisio de: 172 Asúnsolo Martín de: 105 Asúnsolo Mateo de: 177 Asúnsolo Pedro de: 172 Asúnsolo Rafael de: 194 Asúnsolo y la Azuela Joaquín de: 29, 163, 179, 187, 197, 264 Asúnsolo y la Azuela Lorenzo de: 92, 174, 177- 179, 197 Ávalos y Varela Bárbara: 225, 235 Avilés Virrey Marques de: 197 Ayllón Licenciado: 64, 74 Ayuela Manuel de la: 283 Azaña Juan de: 202 Azaña Miguel de: 202 Azcuénaga Domingo: 92 Azpiri Pereda José María de: 278, 280, 282 Azpitarte Damborena Ángel: 262 Azpitarte Damborena Baldomero: 262 Azuela Ana María de la: 173 Azuela Andrés de la: 172 Azuela Bartolomé de la: 180 Azuela Francisca de la: 173, 177 Azuela Isabel de la: 173 Azuela Lucía de la: 173 Azuela Manuel de la: 195, 197 Azuela María Antonia de la: 178 Azuela Micaela de la: 173 Azuela Mollinedo Francisco de la: 195 - 415 - Azuela y Santa María Lorenzo de la: 174, 176,180 Azuela y Velasco Lorenzo de la 173, 176,178, 180 Balmaseda Andrés de: 190 Balmaseda Francisco de: 111 Balmaseda Gabriel de: 190 Balmaseda Juan de: 72 Balmaseda Julián de: 193, 202 Balparda Gregorio de: 105 Barbaroux Miguel: 236 Bárcena Gabriel de la: 111, 170 Bárcenas de Llano Josefa de las: 264 Barclay Pentland Joseph: 103 Barrera Benito: 159 Barroeta Juan de: 348, 353, 360, 377 Barroso Arias Luis: 311 Basauri Tomás: 184 Basterra Higinio de: 355, 368, 378 Basualdo y Villa Ramón de: 187 Bayzabal María Santiago de: 90 Beaugrant Guiot de: 72, 110, 364 Bedia Francisco de: 135 Bedia Juan de: 135 Belasco Joaquín S.J.: 90, 91 Beltrán de Santa Cruz Pedro: 157 Bergaray Francisco de: 89, 386, Bergaray Puente Casilda de: 386 Bergaray Puente Francisco de: 386 Bergaray Puente María de: 386 Bergés de Zúñiga Pedro: 235 Bermegillo Palacio Ángel: 264 Bermejillo Ángela: 344 Bermejillo del Rey Marqués de: 312 Bermejillo Eustaquio: 262 Bermejillo Ibarra Catalina: 397, 398, 399 Bermejillo Ibarra Estefanía: 397, 398, 399 Bermejillo Ibarra Hipólita: 397, 398, 399 Bermejillo Ibarra José María: 262, 296, 299-301, 306, 308- 312, 383, 396, 397, 398, 399 Bermejillo Ibarra Melchora Antonia: 355, 397, 398, 399, 404 Bermejillo Ibarra Nicolás: 262, 300, 302, 397, 398, 399 Bermejillo Ibarra Paula: 397, 398, 399 Bermejillo Ibarra Pío: 262, 296, 300- 302, 304, 306-309, 344-346, 350, 355, 359, 370, 371, 378, 379, 383, 397, 398, 399 Bermejillo Ibarra Eugenio: 262, 300, 301, 307, 397, 398, 399 Bermejillo Juan: 302 Bermejillo Luis: 262, 313 Bermejillo Martínez-Negrete Andrés: 312314, 399 Bermejillo Martínez-Negrete Ángela: 344, 398 Bermejillo Martínez-Negrete Dolores: 313, 314, 398 Bermejillo Martínez-Negrete José María: 313, 399 Bermejillo Martínez-Negrete Luis: 262, 311, 312, 314, 344, 348, 398 Bermejillo Martínez-Negrete María Emilia: 313, 344, 398 Bermejillo Martínez-Negrete Pío: 346, 347, 359, 362, 375, 377, 378, 380, 381, 382, 398 Bermejillo Martínez-Negrete, Francisco Javier: 312, 344, 398 Bermejillo y las Rivas José: 300 Bermejillo y Machín, Cosme Antonio de: 300, 383, 397, 398, 399 Bermejillo y Zubiaga Rafael: 300, 397 Bermúdez Cristóbal: 86, Bernabé Gil de: 196 Bolinar Pedro de: 89 Braniff Familia: 311 Braniff Ricard Lorenza: 312, 313 Braniff Thomas: 311, 313 Bretos Dr. Miguel Américo: 36, 152, 161,162 Bringas Domingo de: 92 Bringas Paliza: 92, Bruceña Bernal de: 96 Bruceña Juan de: 96 Bruceña Lope de: 89, 96 Bruceña María de: 96 Caballero Juan Manuel: 294, 295 Calvo Ulacia Crisanto Julián: 369 Canesi Vallarino Elena: 355, 356, 399 Cañete, Marqués de: 387 Capira Ana: 73 Capira Juan: 73 Capira Juana: 73 Capira María: 73 Careaga Larena Manuel de: 280, 281 282 Careaga Acuña Teresa: 326 Careaga de la Quintana Martín: 262, 324, 326, 338 Cariaga Dolores de: 262, 320 Cariaga Mazón Valentín de: 278, 280, 282 Cariaga Villa Severino: 280 Cariaga Yturbe Benancio: 326 Carlos I: 64-66 Carlos II: 154 Carlos III: 84, 191, 192, 198 Carlos V: 70, 72 Caro Cristóbal: 58 Carranza Diego de: 89 - 416 - Carrera Antuñano Lorenzo: 262 Carrera Lorenzo: 225 Carrera Tomás: 307 Cartagena y Leiva Ana de: 193 Carvajal Guevara Isabel: 89 Casas Bartolomé de las: 74, 147, Casas María Agustina de las: 198 Castañeda Francisco: 262 Cavaillé-Coll Arístides: 365, 380 Centurión Esteban: 69 Cerrajerías Juan de las: 392 Cevallos Pedro de: 194 Chaves Baltasar de: 69 Císcara luan de: 157 Cisneros Alonso de: 201 Collado Fernando: 305 Collignón Eduardo: 309 Colón Cristóbal: 41, 42, 56- 60 Colón Diego: 64 Conde Sojo Vicenta: 327, 349 Condorcanqui José Gabriel (Tupac Amaru II): 192 Cordero Capitán Luis: 153 Córdova Lasso de la Vega Diego de : 149 Corral Andrés del: 59 Cortés Hernán: 319, 328 Cortés Iñigo: 386, 389 Cortina Cuevas Guadalupe: 313 Cortina Icaza Francisco: 313 Cortina Santana María del Refugio: 296, 297 Cosa Juan de la: 58, 59, 73 Cosca Vizcaya Juan de: 320, 322 Cosca y Careaga Pedro de: 262, 319- 324 Cruz Beatriz de la: 90 Cruz Francisca de la: 90 Cruz Francisco de la: 89, 90 Cruz Hurtado Miguel de la: 89, 90 Cruz Isabel de la: 90 Cruz Juan Antonio de la: 89, 90 Cruz María Sainz de la: 90 Cruz Pedro de la: 386, 389 Cuadra Sebastián de la: 198 Cueto Severino de: 135 Cueto Tomás de: 120, 393 Çumalave María de: 161 Del Paso y Troncoso: 228 Díaz Carreño Francisco: 347, 359, 375 Díaz del Castillo Bernal: 147 Díaz Pimienta Francisco: 152, 161 Díaz Porfirio: 216, 217, 260, 311, 330 Drake Francis: 151 Drake Santiago: 284 Echegaray Coronel Esteban: 186 Echeguren Familia: 320 Elguezabal y Machín Juan: 187 Elizondo Coronel Domingo: 196 Endrino Lucas: 67, 70 Entrambasaguas María de: 120, 393 Escandón Familia: 311 Escandón Vicente: 306 Escudero Careaga Isaac: 262 Esperanza (esclava blanca): 73 Espínola Pedro de Alcántara de: 200 Evelino Fray Diego: 156 Felipe IV: 123 Fernández de Córdoba José Capitán General: 154, 157 Fernández de Manzanos Manuela: 392 Fernández del Campo Francisco: 179 Fernández del Campo Hernaiz Joseph: 179, 264 Fernández del Campo Nicolás: 152, 172, 179 Fernández del Valle Alvarez Justo: 296, 297 Fernández del Valle Manuel: 296, 297 Fernández Fuentes Juan: 262 Fernández Gauna Leonardo: 282 Fernández Somellera Agapito: 296, 297, 313 Fernández Somellera Fernando: 314 Fernández Somellera Martínez-Negrete Gabriel: 313, 314 Fernández Ugarte José: 282 Fernández Vivanco Eduardo: 262 Fernández y Mallo Nicolás Fernando el Católico: 62, 383 Ferreira Pascual Capitán: 153 Figueroa Torres Rodrigo, Duque de Tovar: 313 Flores Alfonso: 360 Fuentes Santurce y Zornoza Ángeles de: 191 Galibar Diego de: 89 Gallego Pedro: 67 Gálvez José de: 191, 192, 319 Gaona Juan de: 89 Garagorri Pío: 253 García Jenaro: 333, 335, 336 García Chivarra Genaro: 333 García de Mançaneda Andrés: 161 García de Orcas María Antonia: 194 García José G.: 320 García Juan Antonio: 393 García Lambarri Agustín: 187, 264 García Solís Antonio: 158 Garmendia Gerardo: 335 Gil de la Cuadra Joaquín: 200 Gil de la Cuadra Ramón: 200, 201, 203, - 417 - 405 Gil de la Cuadra Severino: 200 Gómez Farías Valentín: 210 González Hernán: 139 Goossens y Ponce de León Magdalena de: 195 Gorrita Cortázar Manuel de: 324 Gorrita y Chivarra. Mª. Josefa de: 324 Granja Juan de la: 21, 29, 207-210, 213215, 217-221 Guarir Manuel de: 192 Guijarro Juan: 69 Gutiérrez Caifate Diego: 113 Gutiérrez e Céspedes Francisco: 69 Gutiérrez Estrada José María: 210 Haro Isidoro de: 279 Haro Juan Bautista de: 278, 279, 282 Hearst William Randolph: 396 Herboso y Luza Francisco de: 190 Herboso y Ochoa de Asúnsolo Francisco de: 101, 190 Heredia Pedro de: 67 Hernán Cortés: 319, 328 Hernández Acuña Laura: 325 Hernández de Ondazarros José: 324 Hernández de Salinas y Terreros Catalina: 90 Hernández Mariano: 324 Hernández Moneta Antonio: 262 Hernández y Gorrita Anselma Leonarda: 325, 326, 328 Hernández y Gorrita Juan Bautista: 27, 262, 324, 325, 330, 335, 338, 357, 372 Heros Asúnsolo Felipe de los: 170, 187 Heros Asúnsolo Manuel de los: 187, 264 Heros José Antonio de los: 92, 172, 179 Heros José de los: 180 Heros Juan Bautista de los: 172 Heros Martín de los: 36, 37, 51, 105, 187 Heros y Llanos María de los: 193 Herrera Camacho María: 56 Herrera José Joaquín de: 215 Herrera y Sotomayor Juan de: 154, 155, 157 Hevia Bolaños Juan de: 171 Hidalgo y Costilla Miguel: 260 Hoyos Hortuño de los: 72 Hurtado de Balmaseda Agustín: 193 Hurtado de la Puente Fray Pedro: 386, 389 Hurtado Lope: 386 Hurtebise Enrique: 265, 359, 360 Ibáñez Marcos Arturo: 262 Ibargüen Sota María: 262 Ibargüen Zamanillo Leoncio: 262 Ibarra Ibarra Pablo: 282 Ibarra Ramos Domingo: 234 Ibarra y Gorrita María Bonifacia de: 300, 397, 398, 399 Iglesias Arteaga Ignacio: 282 Iriarte Juan Agustín de: 196 Iribarren Soledad, Vda. de Julián Mendía: 327, 336 Irigoyen Miguel de: 185 Iturbide Agustín de: 226, 237, 260, 334 Iturriza Juan Ramón de: 37, 51 Izaguirre Arizqueta Baltazar: 262 Jerez Juan de: 58 Jorge Juan: 197 José I: 124 Labarrieta Miguel de: 193 Labarrieta y Zumalabe Nicolás de: 193 Lambarri Isidro: 264 Lambarri Mariano: 170 Landa Germán: 306 Langarica Juana Manuela de: 119, 392, 393 Lantadilla Andrés de: 72 Larena Bárcena Juan Manuel: 282 Larramendi Manuel de: 184 Larrazábal (Layrazabal) Joseph de:101, 107 Larrazábal Mateo de: 107 Lazcano Salazar, Severino de: 92 Lazcano, Antonia de: 92 Leal Diego: 58 Legarda Marquesa de: 361 Lemos Virrey Conde de: 140 León Antonio: 139 León Santiago: 335 Letona Antonio Leonardo de: 194 Leví Marrero: 149 Lezo Blas de: 152 Limantour José Yves: 260, 311 Llamos Casilda de los: 190 Llamos Francisco de los: 90 Llamos Hernando de los: 90 Llamos Joaquín de los: 129, 193, 264 Llamos Juan de los: 129 Llano Manuel J. de: 217 Llano y La Azuela Juan Antonio de: 92, 172, 174 Llanos Marqués de los: 187 López Antón: 67, 70 López Bolívar Fabián: 262 López Bolívar Pío: 262 López de la Puente Juan: 386 López de Letona Santos: 372 López de Pantaleón Simón: 92 López de Saavedra Juan: 140 López de Santa Anna Antonio: 260, 302 Lucía (esclava negra): 73 - 418 - Luis XIV: 154 Luza Antonia de: 190 Macedo Pablo: 311 Machín Heros María Ventura: 397 Machín y Arteaga Joseph de: 264 Machón de Ahedo Diego: 187 Machón Juan de: 72, 111 Madoz Pascual: 127, 294, 315 Madrazo Federico de: 375, 376, 377 Madrigal Isabel: 202 Maldonado Barnuevo Juan de: 152 Maldonado Francisco: 96 Mancilla y Villavicencio: 92 Manzaneda Andrés de: 395 Manzaneda y Salinas de Zumalabe Severino de: 29, 147-150, 152-155, 161 Manzanedo Goya Nicolás: 264 Martín del Campo Timoteo: 309 Martínez de Arce Francisco: 366 Martínez Diego: 72 Martínez Montañés: 72, 111 Martínez Negrete Matías: 294 Martínez-Negrete Alba Eustaquio: 296, Martínez-Negrete Alba Francisca: 296, 314 Martínez-Negrete Alba Francisco: 296, 298, 310 Martínez-Negrete Alba Lorenza: 296 Martínez-Negrete Alba María Dolores: 296, 306, 309, 310, 312, 399 Martínez-Negrete Alba María Ignacia: 296, 344, 346, 398 Martínez-Negrete Alba María Josefa: 296 Martínez-Negrete Alba Rosalía: 296, Martinez-Negrete Familia: 296, 298, 306 Martínez-Negrete y Ortiz de Rozas Francisco: 292-294, 296-298, 306, 309, 346 Marure Francisco de: 92, 172, 175 Marure Isidora Bonifacia de: 175 Marure Joaquín de: 175 Matienço Diego de: 89 Matienzo Dr. Sancho de: 62 Mazón Pérez Martín: 264 Medrano y Salazar Sebastiana de: 193 Mella Antonio de la: 96 Mella Gabriel de la: 92, 175 Mella Marure Diego de la: 172 Méndez Diego: 60 Mendía Garrastazu León: 327, 348 Mendía Iribarren José María: 327, 336 Mendía Iribarren María Aurora: 327, 336 Mendía Iribarren Martín: 327, 336 Mendía Iribarren Rafael: 327, 336 Mendía Iribarren Soledad: 327, 336 Mendía y Conde Francisca: 349, Mendía y Conde Julián: 29, 262, 322, 326- 328, 330, 333, 335, 336, 338 Mendía y Conde Martín: 29, 251, 253, 262, 322, 325- 327, 330, 334- 338, 344, 348350, 352-354, 355, 357, 360, 362, 365, 368, 371, 372, 375, 377, 378, 380- 383, 400-403 Mendizábal Juan A.: 123 Mendoza Hurtado de: 387 Mendoza y Ribera Luis de: 134 Menoyo Joaquín de: 170 Mercedes Abadesa Madre: 118 Miguel del Río Ana María: 119, 392, 393 Moguer Juan de: 58 Mohernando Marqués de: 311, 312, 313, 344 Mollinedo Pedro de: 72, 386, 389 Monasterio Sancho de: 67, 73 Monesterio Bartolomé de: 90 Montoya Juan Gonzalo de: 140 Mora Obregón Casto de la: 357, 404 Morelos y Pavón José María: 260 Moreno Pedro: 175 Morfín Miramontes María del Rosario: 296, 297 Morse Samuel: 221 Mota Padilla Matías de la: 184 Muñoz Ledo Octaviano: 217 Murrieta Cristóbal de: 284 Mutin Charles: 365 Ochandiano Clemente de: 66 Ochandiano Domingo de: 65, 66 Ochandiano Martín de: 66 Ojeda Alonso de: 59 Olabarrieta Nicolás de: 140, 193 Olavarrieta Agustín de: 193 Oñate Hermanos: 183 Ordoñez Flores Dr. Pedro: 89 Orozco Juan de: 90, 91 Orrantia Bernarda de: 120, 393 Orrantia Francisco de: 170 Orrantia María Josefa de: 225 Orrieta Ibarra Mariano: 282 Ortes de Velasco: 43, 195 Ortes de Velasco Francisco: 95, 97, 101, 105 Ortes de Velasco Juan Joseph: 193, 202 Ortes de Velasco Martín: 192, 193 Ortes de Velasco Petronila: 192,193 Ortiz Ana: 89 Ortiz de la Riba Celestino: 187 Ortiz de Matienzo Diego: 74 Ortiz de Matienzo Juan: 62, 64,65 Ortiz de Matienzo Pedro: 62, 70, 74 Ortiz de Matienzo Sancho: 62 Ortiz de Rozas Cano María Joaquina : 294 Ortiz de Rozas Juan Francisco: 295 - 419 - Ortiz de Urrutia Juan: 62, 67, 69, 74 Ortiz de Urrutia Sancho: 61, 62, 64, 66, 67, 74, 88, 381, 384 Ortiz del Conde Prudencio: 396 Ortiz Novales Braulio: 397 Ortiz Novales Julio Manuel: 397 Osante Bolíbar Blas: 278, 281, 282 Osante Cariaga Benita: 281 Osante Palacio Celestino: 281, 282 Osante Segura Pedro: 264 Otaola Domingo de: 372 Ovando Frey Nicolás de: 59, 384 Ozeja Pedro: 369 Pacheco Hernando: 59 Pagasaortuondo Catalina de: 107 Paliza Lorenza: 92 Palomar y Rueda José: 294, 297 Papa Clemente XIII: 138 Parkinson Cyril N.: 315 Pasalagua Antonio: 225 Pasalagua Pedro: 308 Patrón de Letamendi Teresa: 36, 324, 327 Patrón Hernández Alfredo: 262, 324 Patrón Hernández Gustavo: 263, 324 Patrón Hernández Víctor: 262, 324, 326, 333, 336 Patrón Landesa Juan Bautista: 325, 326 Peralta y Cárdenas Enrique de: 119, 391, 393 Peramas Joaquín de: 158, 159 Pérez de Guevara Juan: 388 Piedra Campos Juan de la: 117 Piedra Carranza Pedro de la: 126 Piedra Catalina de la: 119, 393 Piedra Diego de la: 108 Piedra Verástegui Francisco de la: 117 Piedra Verástegui Juan de la: 43,101, 112, 117,118, 125, 362, 380, 391 Pimentel y Fagoaga Fernando: 311 Pizarro Francisco de: 139, 388 Polidura Anacleto: 306, 307 Porres San Martín: 145 Portillo Gregorio del: 187, 264 Prada Rosendo: 306 Presa María: 390 Puente Altamira Diego de la: 96 Puente Gallarza, Manuel de la: 92, 179 Puente José de la: 92 Puente Juan de la: 89, 101, 102 Puente María de la: 389 Puente María Jacinta de la: 118, 392, 393, 394 Puente Verástegui Francisco de la: 90, 91,101, 105 Puente y Agorreta Ana María de la: 118, 392, 393 Querejeta Urrutia Paulino: 263 Querol Agustín: 348, 359, 378, 379, 382 Quevedo Valente: 309 Quevedo y Zárate Juan de: 140 Quexo Pedro de: 64, 74 Quintana Ana María: 202 Quintana Andrés Mariano de la: 192 Quintana José: 379, 382 Quintana José María de la: 263 Quintana Juan de la: 192, 193 Quintana Miguel Ángel: 225, 230, 234 Quintana Osante Teresa de la: 326 Quintana Pedro de Alcántara de la: 193 Quintero de Algruta Juan: 57 Quintero Juan: 59 Rado y Vedia Agustín de: 101, 106, 107 Rado y Vedia Juan de: 135 Ramallo María Teresa: 194 Ramallo Vicente: 194 Rasines Juan de: 71, 110, 363 Recalde Agustín de: 391 Recalde Antonio de: 65 Redo y Balmaceda Joaquín: 330, 335 Regoyos y Achocarro Domingo: 187 Reina Juana I: 41 Retes y Heros Francisco de: 187, 264 Rey Fernando VI: 138 Reyes Católicos: 40, 41, 60 Rincón Gallardo R.: 306 Río de Loza Rodrigo del: 183 Ríos Isabel de los: 394 Riva Corte Julián Joaquín de: 264, 345 Rivas María San Juan de: 140 Rivero Maximino 333, 336 Robles Gil Emeterio: 310 Rodríguez Avial Isaac arquitecto: 304 Rodríguez Juana Josefa: 224 Rodríguez Matías: 175 Rojas Dionisio: 89 Roldan Christoval: 69 Roncal Bátiz María Trinidad: 294, 296 Rubio Cayetano: 217, 306 Rubio de Bérriz Urbina Vicenta: 200 Rubio Francisco: 305 Rubio Manuel: 334,335 Rufrancos Dúo Claudio: 264 Ruibal Cosca Ana: 263 Ruibal Cosca Delfín: 263 Ruibal Cosca Teófilo: 263 Ruiz Benítez Fr. Sebastián: 156 Ruiz de Torres María: 193 Ruiz Montero Manuel: 174 Ruiz Quintano Manuela: 179 Sabugal Bartolomé del: 187 - 420 - Sabugal de la Puente Juan: 96, 101, 113 Sainz de la Lastra Arquitecto Severiano 345, 359, 370 Salazar Mateo de 392 Salcedo Alexandre Felipe 394 Salcedo Bermejillo Serafín 344 Salcedo de la Puente 89 Salinas Hernando de 386 Salzedo Juan Joseph de 189 Samaniego María de 392, 394 Sánchez Antonio 195 Sánchez de Mena Lope 37 Sánchez Diego 73 Santa Rosa de Lima 145 Santiago y San Pelayo Francisco de 187 Sarriegui Ibarra Pablo 263 Sastré Mateo Coronel 196 Saviñón Gumersindo 227, 229-230 Scherer Hugo 311 Schmidtlein García-Teruel Julia 312 Serna Joseba Andoni de la 352 Smith Adam 225 Soberado Manuel de 90, 91 Soberrón Antonio de 92 Sobrado Puente María Cruz de 96 Solar Antonia del 120, 393 Somorrostro y Zumalabe Juan de 89 Sopando Mollinedo Francisco de 189 Soriano Pedro José 201 Sota Larrús Agustín 263 Sota Larrús Luis 356 Sota Larrús María Dolores Rita 356 Stewart William G. 217 Tapia Andrés L. 334, 335 Taramona Hilario de 101, 108, 264 Tejera Francisco de la 282 Tejera Ignacio 302 Telechea y Llona F.Javier 187 Tellechea Machín Miguel 282 Tellechea Orrantia Dionisio 279, 282 Terreros Pedro de 25, 42, 55-60 Tienda de Cuervo Capitán 195 Toledo Virrey Francisco de 91 Tordesillas María Concha de 264 Toriello Vallarino María Luz 356 Toriello Vallarino Soledad 356, 403 Torre Félix de la 325 Torre Isidoro de la 307 Torres Bartolomé 58 Torres María Soledad 325 Tovar Duque de, Figueroa Torres Rodrigo 313, 344 Trambarría Vicente de 392 Travesedo Lazcano, Severino de 92 Travesedo Sebastián de 92 Tristán Diego 60 Trucíos Antonio de 101, 112 Trucíos Juan de 43, 112, 170 Trucíos León de 105 Trucíos San Vicente Eladio 263 Trucíos Vicente de 112 Túpac Amaru II (Condorcanqui José Gabriel) 192 Ugarte Gonzalo de 70 Ulloa Francisco de 319 Unzueta Vicenta 334 Urdiñola Francisco de 183 Ureta Sollano Nicolás 263 Ureta Sota Hermenegildo 263, 264 Ureta Sota Rufino 263 Ureta Sota Tomás 263 Uribarri Santiago de 89 Uribe Oceta Juan de 155 Urista Francisco de 66, 69 Urquijo Santibáñez José 263 Urrea Capitán Bernardo de 196 Urrutia y de los Llamos Almirante Diego de 29, 190, 202 Urrutia Alonso de 73 Urrutia Ana de 120, 393 Urrutia José de 172, 187 Urrutia Juan de 25, 42, 60 - 78, 89, 110, 111, 114, 172, 343, 362-364, 380 Urrutia Pedro de 190 Urrutia Sancho de 25, 42, 50, 60 - 78, 383 Urrutia y las Casas José de 196, 198- 200 Urrutia Ybarra Saturnino Felipe 325 Urrutia, Feliciano de 198, 199 Valderrama Clara de 119, 392,393 Vallarino Andrés 225 Valle Abásolo Juan 263 Valmaseda Juan de 90 Vara Christoval 69 Vázquez de Ayllón Lucas 64 Vázquez Enedina 320,322, 323 Vedia y Goossens Enrique de 36, 195, 264 Vedia y la Quadra Joaquín Pablo de 194, 264 Vedia y Ramallo Lorenzo Antonio de 194, 264 Vega Alejandra de la 330 Vega José de la 217 Veitia y Linage José de 97 Velasco Carranza Juan de 89 Velasco Diego Luis de 202 Velasco García de 111 Velasco Hernando de 387 Velasco Juan de 89 Velasco Pedro de 89, 387 Velázquez Francisco 89 - 421 - Ventades María de 90 Verástegui Ángela de: 120, 393 Verástegui Casilda de: 140 Verástegui Juan de: 119, 392, 394, 395 Verástegui María: 120, 393 Vergara de la Puente Francisco: 389 Vergara Francisco de: 96, 385, 387, 390 Vergara Ortuño de: 96, 385, 386, 387, 388, 389 Vergaray de la Puente Casilda de: 389 Vergaray de la Puente Francisco de: 389 Vergaray de la Puente María de: 389 Vergaray de la Puente Sebastián: 390 Vernon Almirante: 151 Vespucio Américo: 59 Vestes, Mauricio de: 92 Viana Diego de: 149 Victoria Francisca: 120, 393 Villa Cosío Hermenegildo: 215, 217 Villa Miguel de: 101, 106 Villa Villa Dámaso: 263 Villa y Miranda Andrés de: 187 Villanueva Eduardo P.: 333, 336. Villanueva Pedro de: 90 Villar José Antonio del: 172,175 Villar Pablo del: 92 Villar Pedro del: 90 Villar San Juan del: 90 Villar y Gorosabel Manuel del: 187 Villarprego y los Llamos F. Javier de: 129, 264 Villarprego y los Llamos Mariana de: 129, 193, 264 Vizcaya Francisco Antonio: 202 Vizcaya Severino: 202 Vizcayno Juan: 69 Waldseemüller Martín: 59, 73 Yandiola Olabarrieta Juan de: 257, 263 Ycazbalceta Familia: 307 Yermo Gabriel Joaquín de: 259 Yermo Juan Antonio de: 259 Ylumbe Juan de: 63 Zaldívar Hermanos: 183 Zaragoza Gaspar: 320, 323 Zavala Lorenzo de: 258,265 Zulueta Zornoza Alejo: 282 Zulueta Zornoza Juan: 282 Zumalabe José de: 187 Zumalabe Luis Antonio de: 197 Zumalabe Marcos de: 43 Zumalabe María de: 120, 393 Zumalabe Sebastiana de: 193 Zumalabe Vicente Ignacio de: 197 Zumalabe y Ortiz de Haedo Juan de: 90 Zumalaver Marcos de: 89, 90 - 422 - Se acabó de imprimir este libro el 12 de Octubre de 2019, en el 527 aniversario de la llegada de Colón y Terreros a América L.D. - 423 - - 424 -