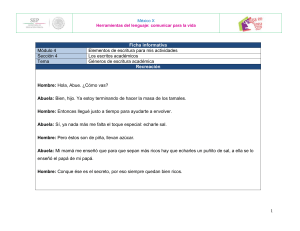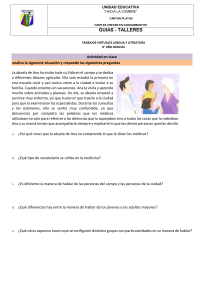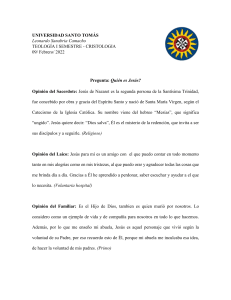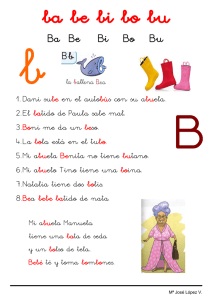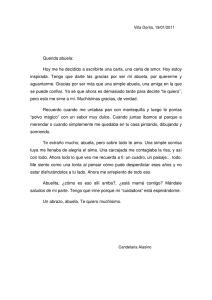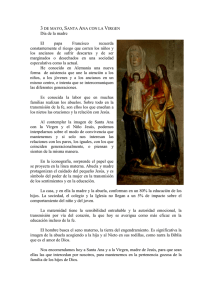Cuento de terror: La del once jota, de Elsa Bonerman Cuesta creer que la abuela no ame a sus nietos, pero existió la viuda de R., mujer perversa, bruja siglo veinte que sólo se alegraba cuando hacía daño. La viuda de R. nunca había querido a ninguno de los tres hijos de su única hija. Y mucho menos los quiso cuando a los pobrecitos les tocó en desgracia ir a vivir con ella, después del accidente que los dejó huérfanos y sin ningún otro pariente en océanos a la redonda. Durante los años que vivieron con ella, la viuda de R. trató a los chicos como si no lo hubieran sido. ¡Ah… si los había mortificado! Castigos y humillaciones a granel. Sobre todo a Lilibeth –la más pequeña de los hermanos-, acaso porque era tan dulce y bonita, idéntica a la mamá muerta, a quien la viuda de R. tampoco había querido –por supuesto- porque por algo era perversa. Luis y Leandro no lo habían pasado mejor con su abuela, pero –al menos- sus caritas los habían salvado de padecer una que otra crueldad: no se parecían a la de Lilibeth y –por tanto- a la vieja no se le habían transformado en odiados retratos de carne y hueso. El caso fue que tanto sufrimiento soportaron los tres hermanos por culpa de la abuela que –no bien crecieron y pudieron trabajar- alquilaron un apartamento chiquito y allí se fueron a vivir juntos. Pasaron algunos años más. Luis y Leandro se casaron y así fue como Lilibeth se quedó solita en aquel once ”J”, dos ambientes, teléfono, cocina y baño completos, más balconcito enfrentado al jardín trasero del edificio. Lili era vendedora en una tienda y –a partir del atardecer- estudiaba en una escuela nocturna. Un viernes a la medianoche -no bien acababa de caer rendida en su cama- se despertó sobresaltada. Una pesadilla que no lograba recordar, acaso. Lo cierto fue que la muchacha empezó a sentir que algo le aspiraba las fuerzas, el aire, la vida. Esa sensación le duró alrededor de cinco minutos inacabables. Cuando concluyó, Lilibeth oyó –fugazmente- la voz de la abuela. Y la voz aullaba desde lejos. -Lilibeeeeeth… Pronto nos veremos… Liiiiilibeeeth… Liliii… Liiiiii… Ag. La jovencita encendió el velador, la radio y abandonó el lecho. Indudablemente, una ducha tibia y un tazón de leche iban a hacerle muy bien, después de esos momentos de angustia. Y así fue. Pero –a la mañana siguiente- lo que ella había supuesto una pesadilla más comenzó a prolongarse, aunque ni la misma Lili pudiera sospecharlo todavía. Las voces de Luis y Leandro – a través del teléfono- le anunciaron: -Esta madrugada falleció la abuela… Nos avisó el encargado del edificio… sí… te entendemos… Nosotros tampoco, Lili…pero…claro… alguien tiene que hacerse cargo de… Quédate tranquila, nena… Después te vamos a ver… Sí…Bien…Besos, querida. Luis y Leandro visitaron el once “J” la noche del domingo. Lilibeth los aguardaba ansiosa. Si bien ninguno de los tres podía sentir dolor por la muerte de la malvada abuela, una emoción rara –mezcla de pena e inquietud a la par- unía a los hermanos con la misma potencia del amor que se profesaban. -Si estás de acuerdo, nena, Leandro y yo nos vamos a ocupar de vender los muebles y las demás cosas, ¿eh? Ah, pensamos que no te vendrían mal algunos artefactos. Esta semana te los vamos a traer. La abuela se había comprado televisión en color, licuadora, nevera, aspiradora y lavadora ultra modernos, ¿qué te parece? Lilibeth los escuchaba como atontada. Y como atontada recibió –el sábado siguiente- los cinco aparatos domésticos que habían pertenecido a la viuda de R., que en paz descanse. Su herencia visible y tangible. (La otra Lili acababa de recibirla también, aunque… ¿cómo podía darse cuenta?… ¿Quién hubiera sido capaz de darse cuenta?) Más de dos meses transcurrieron en los almanaques hasta que la jovencita se decidió a usar esos artefactos que promocionaban en múltiples publicidades, tan novedosos y sofisticados eran. Un día superó la desagradable impresión que le causaban al recordarle a la desalmada abuela y –finalmente- empezó con la licuadora. Aquella mañana de domingo, tanto Lilibeth como su gato se hartaron de bananas con leche. A partir de entonces comenzó a usar –tambiénla aspiradora…enchufó la lujosa nevera con congelador…hizo instalar el televisor con control remoto y puso en marcha la enorme lavadora. Este aparato era verdaderamente enorme: la chica tuvo que acumular varios quilos de ropa sucia para poder utilizarlo. ¿Para qué habría comprado la abuela semejante armatoste, solitaria como habitaba en su casa? A lo largo de algunos días, Llibeth se fue acostumbrando a manejar todos los electrodomésticos heredados, tal como si hubieran sido suyos desde siempre. El que más le atraía era el televisor en color, claro. Apenas regresaba al apartamento –después de su jornada de trabajo y estudiolo encendía y miraba programas nocturnos. Habitualmente, se quedaba dormida sin ver los finales. Era entonces el molesto zumbido de las horas sin transmisión el que hacía las veces de despertador a destiempo. En más de una ocasión, Lili se despertaba antes del amanecer a causa del “schschsch” que emitía el televisor, encendido inútilmente. Una de esas veces –cerca de la madrugada de un sábado como otros- la jovencita tanteó el cubrecama, medio dormida, tratando de ubicar la cajita del mando a distancia que le permitía apagar la televisión sin tener que levantarse. Al no encontrarlo se despabiló a medias. La luz platinosa que proyectaba el aparato más su chirriante sonido terminaron por despertarla totalmente. Entonces la vio y un estremecimiento le recorrió el cuerpo: la imagen del rostro de la abuela le sonreía –sin sus dientes- desde la pantalla. Aparecía y desaparecía en una serie de flashes que se apagaron –de pronto- tal como el televisor, sin que Lilibeth hubiera –siquiera- rozado el control remoto. A partir de aquel sábado, el espanto se instaló en el once “J” como un huésped favorito. La pobre chica no se atrevía a contarle a nadie lo que estaba ocurriendo. -¿Me estaré volviendo loca? –se preguntaba, aterrorizada. Le costaba convencerse de que todos y cada uno de los sucesos que le tocaba padecer estaban formando parte de su realidad cotidiana. Para aliviar un poquito su callado pánico, Lilibeth decidió anotar en un cuaderno esos hechos que solamente ella conocía, tal como se habían desarrollado desde un principio. Y anotó, entonces, entre otras muchas cosas que… “La aspiradora no me obedece; es inútil que intente guiarla sobre los pisos en la dirección que deseo… (…) El aparato pone en acción ‘sus propios planes’, moviéndose donde se le antoja… (…) Antes de ayer, la licuadora se puso en marcha ‘por su cuenta’, mientras que yo colocaba en el vaso unos trozos de zanahoria. Resultado: dos dedos heridos. (…) La nevera me depara horrendas sorpresas. (…) Encuentro largos pelos canosos enrollados en los alimentos, aunque lo peor fue abrir la congeladora y hallar una dentadura postiza. La arrojé a la basura…(…) La desdentada imagen de la abuela continúa apareciendo y desapareciendo –de pronto- en la pantalla del televisor durante los programas nocturnos…(…) Mi gato Zambri parece percibir todo (…) se desplaza por el apartamento casi siempre erizado(…) Fija su mirada redondita aquí y allá, como si logara ver algo que yo no. (…) El único artefacto que funciona normalmente es la lavadora… (…) Voy a deshacerme de todos los demás malditos aparatos, a venderlos, a regalarlos mañana mismo… (…) Durante esta siesta dominguera, mientras me dispongo a lavar una montaña de ropa…” (AQUÍ CONCLUYEN LAS ANOTACIONES DE LILIBETH. ABRUPTAMENTE, Y UN TRAZO DE BOLÍGRAFO AZUL SALE COMO UNA SERPENTINA DESDE EL FINAL DE ESA “A” HASTA LLEGAR AL EXTREMO INFERIOR DE LA HOJA.) Tras un día y medio sin noticias de Lili, los hermanos se preocuparon mucho y se dirigieron a su apartamento. Era el mediodía del martes siguiente a esa “siesta dominguera”. Apenas arribados, Luis y Leandro se sobresaltaron: algunas vecinas cuchicheaban en el descansillo de la escalera, otra golpeaba la puerta del once “J”, mientras que el portero pasaba la mopa una y otra vez. -No sabemos qué está pasando adentro. La señorita no atiende al teléfono, no responde al timbre ni a los gritos de llamada… Desde ayer que… Agua jabonosa seguía fluyendo por debajo de la puerta hacia el corredor general, como un río casero. Dieron parte a la policía. Forzaron la puerta, que estaba bien cerrada desde adentro. Luis y Leandro llamaron a Lili con desesperación. La buscaron con desesperación. Y –con desesperación- comprobaron que la muchacha no estaba allí. El televisor en funcionamiento –pero extrañamente sin transmisión a pesar de la hora- enervaba con su zumbido. En la cocina, “la montaña” de ropa sucia junto a la lavadora, en marcha y con la tapa levantada. Medio enroscado a la paleta del tambor giratorio y medio colgando hacia afuera, un camisón de Lilibeth; única prenda que encontraron allí, además de una pantufla casi deshecha en el fondo del tambor. El agua jabonosa seguía derramándose y empapando los pisos. Más tarde, Luis ubicó a Zambri, detrás de un cajón de soda y semi-oculto por una pila de diarios viejos. El animal estaba como petrificado y con la mirada fija en un invisible punto de horror del que nadie logró despegarlo todavía. (Se lo llevó Leandro.) El gato, único testigo. Pero los gatos no hablan. Y la policía, las anotaciones del cuaderno de Lilibeth la parecieron las memorias de una loca que “vaya a saberse cómo se las ingenió para desaparecer sin dejar rastro”… “una loca suelta más”… “La loca del once J”… como la apodaron sus vecinos, cuando la revista para la que yo trabajo me envió a hacer esta nota. Cuento fantástico: “El desentierro de la Angelita” A mi abuela no le gustaba la lluvia y antes de que cayeran las primeras gotas, cuando el cielo se oscurecía, salía al patio del fondo con botellas y las enterraba hasta la mitad, todo el pico bajo tierra. Yo la seguía y le preguntaba abuela por qué no te gusta la lluvia por qué no te gusta. Pero ella, nada, evasiva, con la palita en la mano, frunciendo la nariz para oler la humedad en el aire. Si finalmente llovía, fuera garúa o tormenta, cerraba puertas y ventanas y subía el volumen del televisor hasta tapar el ruido de las gotas y el viento –el techo de su casa era de chapa–, y si el aguacero coincidía con su serie favorita, Combate, no había quien pudiera sacarle una palabra porque estaba perdidamente enamorada de Vic Morrow. Yo adoraba la lluvia porque ablandaba la tierra seca y permitía que se desatara mi manía excavatoria. ¡Qué de pozos! Usaba la misma pala que la abuela, una muy chica, del tamaño que usaría un niño para jugar en la playa, pero de metal y madera, no de plástico. La tierra del fondo albergaba pedacitos de botellas de vidrio color verde, con los bordes tan lisos que ya no cortaban; piedras suaves que parecían cantos rodados o pequeñas rocas de playa, ¿por qué estarían en el fondo de mi casa? Alguien debía haberlas sepultado. Una vez encontré una piedra ovalada, del tamaño y color de una cucaracha pero sin patas ni antenas. De un lado era lisa, del otro unas muescas formaban los claros rasgos de una cara sonriente. Se la mostré a mi papá, enloquecida porque creía encontrarme ante una reliquia, y me dijo que las marcas formaban un rostro de casualidad. Mi papá nunca se entusiasmaba. También encontré dados negros, con los puntos blancos ya casi invisibles. Encontré restos de vidrios esmerilados verde manzana y turquesa. Mi abuela se acordó de que habían sido parte de una puerta vieja. También jugaba con lombrices y las cortaba en pedacitos bien chiquitos. No me divertía ver el cuerpo dividido retorciéndose un poco para al final seguir adelante. Me parecía que si picaba bien a la lombriz, como a una cebolla, sin dejar contacto alguno entre los anillos, no iba a poder reconstruirse. Nunca me gustaron los bichos. Encontré los huesos después de una tormenta que convirtió al cuadrado de tierra del fondo en una piscina de barro. Los guardé en el balde que usaba para llevar los tesoros hasta la pileta del patio, donde los lavaba. Se los mostré a papá. Dijo que eran huesos de pollo, o a lo mejor de bifes de lomo, o de alguna mascota muerta que debían haber enterrado hacía mucho. Perros o gatos. Insistía con lo de los pollos porque antes, en el fondo, cuando él era chico, mi abuela tenía un gallinero. Parecía una explicación posible hasta que mi abuela se enteró de los huesitos y empezó a arrancarse los pelos y a gritar; la angelita la angelita. Pero el escándalo no duró mucho bajo la mirada de papá: él admitía las “supersticiones” (así las llamaba) de la abuela siempre y cuando no se desbordara. Ella le conocía el gesto de desaprobación y se tranquilizó a la fuerza. Me pidió los huesitos y se los di. Después me pidió que me fuera a la habitación a dormir. Yo me enojé un poco porque no entendía la causa de la penitencia. Pero más tarde, esa misma noche, me llamó y me contó todo. Era la hermana número diez u once, mi abuela no estaba demasiado segura, en aquel entonces no se les prestaba tanta atención a los chicos. Se había muerto a los pocos meses de nacida, entre fiebres y diarrea. Como era angelita, la sentaron sobre una mesa adornada con flores, envuelta en un trapo rosa, apoyada en un almohadón. Le hicieron alitas de cartón para que subiera al cielo más rápido, y no le llenaron la boca de pétalos de flores rojas porque a la mamá, mi bisabuela, le impresionaba, le parecía sangre. Hubo baile y canto toda la noche, y hasta hubo que echar a un tío borracho y reanimar a mi bisabuela, que se desmayó por el llanto y el calor. Una rezadora india cantó trisagios, y lo único que les cobró fue unas empanadas. –¿Eso fue acá, abuela? –No, en Salavina, en Santiago. ¡Hacía un calor! –Entonces no son los huesos de la nena, si se murió allá. –Sí que son. Yo me los traje cuando vinimos para acá. No la quise dejar porque lloraba todas las noches, pobrecita. Si lloraba con nosotros cerquita, en la casa, ¡lo que iba a llorar sola, abandonada! Así que me la traje. Ya era huesitos nomás, la puse en una bolsa y la enterré acá en los fondos. Ni tu abuelo sabía. Ni tu bisabuela, nadie. Es que nomás yo la escuchaba llorar. Tu bisabuelo también, pero se hacía el tonto. –¿Y acá llora la nena? –Cuando llueve, nomás. Después le pregunté a mi papá si la historia de la nena angelita era cierta, y él dijo que la abuela ya estaba muy grande y desvariaba. Muy convencido no parecía, o a lo mejor le resultaba incómoda la conversación. Después la abuela se murió, la casa se vendió, yo me fui a vivir sola sin marido ni hijos; mi papá se quedó con un departamento de Balvanera, y me olvidé de la angelita. Hasta que apareció al lado de la cama, en mi departamento, diez años después, llorando, una noche de tormenta. La angelita no parece un fantasma. Ni flota ni está pálida ni lleva vestido blanco. Está a medio pudrir y no habla. La primera vez que apareció creí que soñaba y traté de despertarme de la pesadilla; cuando no pude y empecé a entender que era real grité y lloré y me tapé con las sábanas, los ojos cerrados fuerte y las manos tapando los oídos para no escucharla –porque en ese momento no sabía que era muda–. Pero cuando salí de ahí abajo, unas cuantas horas después, la angelita seguía ahí con los restos de una manta vieja puesta sobre los hombros como un poncho. Señalaba con el dedo hacia afuera, hacia la ventana y la calle, y así me di cuenta de que era de día. Es raro ver un muerto de día. Le pregunté qué quería, pero como respuesta siguió señalando como en una película de terror. Me levanté y salí corriendo hacia la cocina, a buscar los guantes que usaba para lavar los platos. La angelita me siguió. Apenas una primera muestra de su personalidad demandante. No me amedrentó. Con los guantes puestos la agarré del cogotito y apreté. No es muy coherente intentar ahorcar a un muerto, pero no se puede estar desesperado y ser razonable al mismo tiempo. No le provoqué ni una tos, nada más yo quedé con restos de carne en descomposición entre los dedos enguantados y a ella le quedó la tráquea a la vista. Hasta ese momento no sabía que se trataba de Angelita, la hermana de mi abuela. Seguía cerrando los ojos bien fuerte a ver si ella desaparecía o yo me despertaba. Como no funcionaba le caminé alrededor y vi, en la espalda, colgando de los restos amarillentos de lo que ahora sé era la mortaja rosa, dos rudimentarias alitas de cartón con plumas de gallina pegoteadas. En tantos años tendrían que haber desaparecido, pensé y después me reí un poco histérica y me dije que tenía un bebé muerto en la cocina, que era mi tía abuela y que caminaba, aunque por el tamaño debía haber vivido apenas unos tres meses. Tenía que dejar definitivamente de pensar en términos de qué era posible y qué no. Le pregunté si era mi tía abuela Angelita –como no habían hecho tiempo de anotarla con un nombre legal, eran otros tiempos, la llamaron siempre por ese nombre genérico–; así descubrí que no hablaba pero contestaba moviendo la cabeza. Entonces mi abuela decía la verdad, pensé, no eran del gallinero, eran los huesitos de su hermana los que desenterré cuando era chica. Lo que quería Angelita era un misterio, porque más que mover la cabeza afirmativa o negativamente no hacía. Pero algo quería con suma urgencia, porque no solo seguía señalando, sino que no me dejaba en paz. Me seguía por toda la casa. Me esperaba atrás de la cortina del baño cuando tomaba una ducha; se sentaba en el bidet cuando yo hacía pis o caca; se paraba al lado de la heladera cuando lavaba los platos y se sentaba al lado de la silla cuando yo trabajaba con la computadora. Seguí haciendo mi vida normal durante la primera semana. Creía que a lo mejor se trataba de un pico de estrés con alucinación, y que se iría. Me pedí unos días en el trabajo, tomé pastillas para dormir. La angelita seguía ahí, esperando al lado de la cama a que me despertara. Algunos amigos me visitaron. Al principio no quise atender los mensajes ni abrirles la puerta pero, para no preocuparlos más, accedí a verlos aduciendo agotamiento mental. Ellos comprendieron, estuviste trabajando como una negra, me decían. Ninguno vio a la angelita. La primera vez que me visitó mi amiga Marina metí a la angelita en el placar, pero para mi terror y disgusto, se escapó y se sentó en el brazo del sillón, con esa fea cara podrida verdegrís. Marina ni se dio cuenta. Poco después saqué a la angelita a la calle. Nada. Salvo ese señor que la miró de pasada y después se dio vuelta y la volvió a mirar y se le descompuso la cara, le debe haber bajado la presión; o la señora que directamente salió corriendo y casi la atropella el 45 en la calle Chacabuco. Alguna gente tenía que verla, eso me lo imaginaba, seguramente no mucha. Para evitarles el mal momento, cuando salíamos juntas –mejor dicho, cuando ella me seguía y a mí no me quedaba otra que dejarme acompañar– lo hacía con una especie de mochila para cargarla (es feo verla caminar, es tan chiquita, es antinatural). También le compré una venda tipo máscara para la cara, de las que se usan para tapar cicatrices de quemaduras. La gente ahora cuando la ve siente asco, pero también conmoción y pena. Ven a un bebé muy enfermo o muy lastimado, ya no a un bebé muerto. Si me viera mi papá, pensaba, él que siempre se quejó de que iba a morirse sin nietos (y se murió sin nietos, yo lo decepcioné en esa y muchas otras cosas). Le compré juguetes para que se entretuviera, muñecas y dados de plástico y chupetes para que mordiera, pero nada parecía gustarle demasiado, y seguía con el dichoso dedo apuntando para el Sur –de eso me di cuenta, era siempre para el Sur– mañana, tarde y noche. Yo le hablaba y le preguntaba, pero ella no se podía comunicar bien. Hasta que una mañana se apareció con una foto de mi casa de la infancia, la casa donde yo había encontrado sus huesitos en el patio del fondo. La sacó de la caja donde guardo las fotografías: un asco, dejó todas las otras manchadas de su piel podrida que se desprendía, húmedas y pringosas. Ahora señalaba la casa con el dedo, bien insistente. Querés ir ahí, le pregunté, y me dijo que sí. Le expliqué que la casa ya no era nuestra, que la habíamos vendido, y me dijo que sí otra vez. La cargué en la mochila con su máscara puesta y nos tomamos el 15 hasta Avellaneda. Ella no mira por la ventana en los viajes, tampoco mira a la gente ni se entretiene con nada, le da a lo exterior la misma importancia que a los juguetes. La llevé sentada a upa para que estuviera cómoda, aunque no sé si es posible que esté incómoda o si eso significa algo para ella; ni siquiera sé qué siente. Solamente sé que no es mala, y que le tuve miedo al principio, pero hace rato que no. Llegamos a la que fue mi casa a eso de las cuatro de la tarde. Como siempre en verano, había un olor pesado a Riachuelo y nafta sobre la avenida Mitre, mezclado con tufos de basura; en las esquinas, helados caídos de cucuruchos que dejaban el suelo pegoteado. Hay muchas heladerías sobre la avenida y mucha gente torpe. Cruzamos la plaza caminando, después pasamos por el Sanatorio Itoiz, donde se murió mi abuela, y finalmente rodeamos la cancha de Racing. Atrás estaba mi casa vieja, a dos cuadras de distancia del estadio. Pero ahora que estaba en la puerta, ¿qué hacer? ¿Pedirles a los dueños nuevos que me dejaran pasar? ¿Con qué pretexto? Ni lo había pensado. Claramente me estaba afectando la mente andar para todos lados con una niña muerta. Angelita fue la que se encargó de la situación. No hacía falta entrar. Era posible asomarse al fondo por la medianera, eso era lo único que ella quería, ver el fondo. Espiamos las dos, ella en mis brazos –la medianera era más bien baja, debía estar mal hecha–. Ahí, donde solía estar el cuadrado de tierra, había una pileta de natación de plástico azul, empotrada en un hueco del suelo. Evidentemente habían levantado toda la tierra para hacer el hoyo, y con esa acción habían tirado los huesos de la angelita vaya a saber dónde, los habían revoleado, se habían perdido. Me dio lástima, pobrecita, y le dije que lo sentía mucho, que no podía solucionárselo; hasta le dije que lamentaba no haberlos desenterrado otra vez cuando la casa se vendió, para sepultarlos en algún lugar pacífico, o cerca de la familia si a ella le gustaba así. ¡Pero si tranquilamente podría haberlos puesto adentro de una caja o un florero, y llevarlos a casa! Estuve mal con ella y le pedí disculpas. Angelita dijo que sí. Entendí que las aceptaba. Le pregunté si ahora estaba tranquila y se iba a ir, si me iba a dejar sola. Me dijo que no. Bueno, contesté, y como la respuesta no me cayó muy bien, salí caminando rápido hasta la parada del 15 y la obligué a corretear atrás mío con sus pies descalzos que, de tan podridos, estaban dejando asomar los huesitos blancos. “Las mentiras del fuego” de Liliana Bodoc Algunas veces no hablaba mi papá sino su mandíbula. —Mirá esta mocosa parada frente a los autos cuando tendría que estar estudiando... Sus palabras salían apretadas y con rigor de hueso. —Me gustaría saber dónde están los padres de esta piba. La chica del semáforo me parecía, en ese entonces, la persona más distinta a mí que habitaba el planeta. Y también la más feliz. Ella era tan flaca que sus pantalones parecían polleras. Jugaba; siempre estaba jugando. Y como tenía el pelo muy largo y desordenado, yo la bauticé Rapunzel. Veíamos a Rapunzel casi a diario, cuando volvíamos del colegio. —¿Cómo te fue en el examen de inglés? —Bien. Cuando nos acercábamos a la esquina, yo cruzaba los dedos para que el semáforo nos detuviera en el sitio indicado, justo para ver a Rapunzel haciendo malabares con clavas encendidas. Jugar con fuego, sonreír en mitad de una calle dispuesta a arrancar en amarillo a cualquier precio. Yo con el cinturón debidamente puesto, el uniforme debidamente planchado. Yo con un pelo tan lacio que era imposible despeinarlo. Claro que no siempre el semáforo nos detenía porque no siempre es roja la buena suerte. En esas ocasiones veía a Rapunzel parada junto al semáforo. No sonreía. Solo esperaba el momento de entrar a escena. A veces tomaba agua de una botella. Nunca me miraba. Y eso me daba un poco de rabia... A fin de cuentas, éramos casi de la misma edad. Pero no. Rapunzel me ignoraba como si yo fuera un adulto más. Ella tenía ropa de todos colores y el fuego le obedecía. —Debe ser difícil hacer eso —me atreví a comentar un día. —¡Por favor! —saltó mi viejo—. Difícil es recibirse, difícil es salir a trabajar a las seis de la mañana todos los días. Y puso la radio. Algunas veces no hablaba mi papá sino su bolsillo. —Mirá si le voy a dar plata por la pavada que hace. La plata se gana trabajando —y me miraba de reojo—, ¡rompiéndose el lomo! Y no haciendo piruetas en una esquina. A mí me daba vergüenza. Sobre todo cuando Rapunzel se acercaba a la ventanilla, sonriendo, y mi viejo le decía que no con el dedo índice. Ella iba al auto de atrás y mi papá seguía hablando del asunto por un par de cuadras. La cosa cambiaba cuando, por alguna razón, mi mamá viajaba con nosotros. Ella buscaba unas monedas, se estiraba sobre el malhumor de mi padre y se las daba. —Gracias —decía Rapunzel. —Por lo menos sabe decir gracias —comentaba mi viejo. Como entonces yo iba en el asiento trasero, tenía la posibilidad de darme vuelta para ver a esa chica, tan distinta a mí, con un puñado de clavas encendidas en la mano, recibiendo monedas y jugando. Algunas veces no hablaba mi viejo sino su licencia de conducir. —¿A vos te parece esta piba? Se pone a joder justo a la hora pico... Te juro que cambiaría de camino con tal de no verla más. Pero estos —decía «estos»— están en todas partes. Rapunzel sonreía aunque no le diéramos monedas. Andaba con un manojo de fuego entre los autos, de aquí para allá, con los segundos contados. ¡Cómo si se hubiese escapado del Cirque du Soleil! Era día lunes y había estado lloviendo toda la mañana. Al mediodía, cuando salí del colegio, apareció el sol. Pero no le puso ganas, y el lunes no mejoró nada. Lunes de lo peor, lunes pegajoso. La ciudad teñida de lunes. Y mi viejo con un humor de perro. A lo mejor eso ayudó a que sucediera lo que sucedió. A lo mejor iba a suceder de todos modos, aunque el sol tocara la batería. Rojo en la esquina. Señor conductor, deténgase aunque sea lunes y tenga ganas de atravesar la esquina como un insulto. Mi papá se detuvo. Y a pesar de que las huellas de la llovizna estaban cerca, Rapunzel apareció frente a nosotros. Mi viejo bufó con ganas. Es verdad que todo se veía raro. El fuego en las clavas estaba deslucido, húmedo. Y Rapunzel no sonreía en presente. Eso, el lunes y la fatalidad. Rapunzel se distrajo, se demoró alcanzando una moneda. Mi viejo recibió las bocinas histéricas de los autos que estaban atrás y no entendían qué pasaba. Ahí fue que decidió arrancar para sacarse el problema de encima. Y ahí, justo ahí, Rapunzel corrió en dirección a la vereda. El auto la golpeó y la tiró al asfalto. Miré asustada a mi papá. Algunos automovilistas se detuvieron para ayudar a Rapunzel. Mi viejo se sacó el cinturón de seguridad, temblaba. —Quedate acá —me dijo antes de bajar. Vi a Rapunzel intentando ponerse de pie. Pero no la dejaron. Vi las clavas desparramadas en la calle. Conté: una, dos, tres continuaban encendidas. También vi a mi viejo, asustado y tímido como nunca antes. De vez en cuando me miraba. Yo quería decirle que no tenía la culpa, aunque no lo sabía del todo. Después llegó la policía, los datos, el seguro... Venía en camino la ambulancia, porque de ninguna manera Rapunzel podía irse como si nada hubiese pasado. Era necesario que la viera un médico y le hicieran radiografías. Cuando llegó la ambulancia, las tres clavas que se habían esforzado en mantener el fuego estaban muertas. Algunas veces no hablaba mi papá sino esa remera mamarracho que se ponía los días feriados. Era domingo y él dijo algo inesperado. —Voy a ir a la casa de la piba del fuego. —Así la llamaba desde el accidente—. Quiero ver cómo sigue. La lesión, según el informe médico, era menor. Un golpe en la parte superior de la pierna derecha, sin daño grave ni permanente. Pero al parecer, mi papá también estaba golpeado. —¿Puedo acompañarte? —pregunté. —Vamos. La dirección, que mi papá había obtenido en alguna de las instancias del trámite, correspondía a una pensión. La que parecía dueña del hotel familiar explicó que los inquilinos no podían recibir visitas. Mi viejo le explicó la situación con sus mejores modos y logró convencerla. —Por el pasillo. Es al final, la número once. Yo llamé a la puerta. Rapunzel se asombró mucho y dijo que no hacía falta, que estaba bien. Pero ¡pasen, por favor! La casa era una habitación, apenas cabían la cama, una mesa plegable puesta contra la pared y una cajonera, y tenía una ventana que daba a un patio interno. Había solamente dos sillas, una de plástico blanco y otra de madera. Tal vez por eso mi papá ofreció ir a comprar facturas. De nuevo vi las clavas. Pero ahora estaban apagadas y puestas en una botella, como un ramo de flores secas. —Tenés tonada de otra parte —dije. —De Misiones. —El año pasado fuimos a las cataratas. —Son lindas —se acordó. Sabía que mi papá no iba a demorar demasiado, así que me animé a decirle lo que me desvelaba. —Es lindo hacer malabares con fuego, ¿no? Rapunzel sonrió. Era un par de años mayor que yo. —Era lindo —dijo—. Antes, cuando jugaba en el patio de tierra de mi casa y mi abuela me aplaudía sentada a la sombra de la higuera. Ahí sí que era lindo... —¿Y ahora no? —Saco unas monedas para mantenerme. Mi mamá me ayuda un poco; pero tanto no puede. —Ah. Y esa expresión intentó disimular mi decepción. Lo que yo creía que era el sol, resultó ser una moneda. —Apenas me reciba, vuelvo a Misiones —dijo Rapunzel. —¿Qué estudiás? Antes de que pudiera contestarme, se abrió la puerta. —¡De pastelera y dulce de leche! —Mi viejo entró con un paquete exagerado. Hablamos un rato. Mi papá dijo que se alegraba de verla bien, le pidió que se cuidara. Y después carraspeó para indicar que era hora de irnos. Rapunzel quiso darnos las facturas que quedaban. —Ni se te ocurra —dijo mi viejo. Después, los dos se abrazaron. Y juro que parecía que se daban las gracias. A partir de ese día, mi viejo tomó otro camino para ir desde el colegio a casa. Habrá sido vergüenza, o no saber qué hacer cuando volviéramos a verla. Por mi parte, fingí no darme cuenta del cambio. De vez en cuando pienso en Rapunzel y en las mentiras del fuego. Fuego que brilla y miente, que baila y miente. Y hace que, a la distancia, todo parezca un juego.