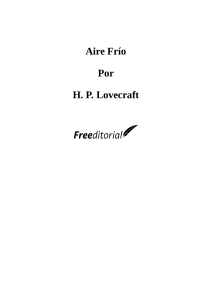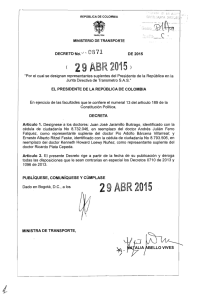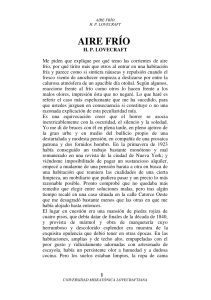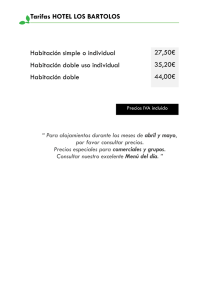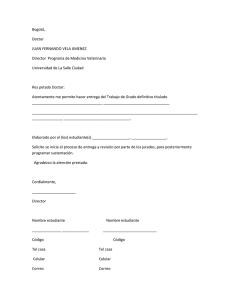Aire Frío Por H. P. Lovecraft Me piden que explique por qué temo las corrientes de aire frío, por qué tirito más que otros al entrar en una habitación fría y parece como si sintiera náuseas y repulsión cuando el fresco viento de anochecer empieza a deslizarse por entre la calurosa atmósfera de un apacible día otoñal. Según algunos, reacciono frente al frío como otros lo hacen frente a los malos olores, impresión esta que no negaré. Lo que haré es referir el caso más espeluznante que me ha sucedido, para que ustedes juzguen en consecuencia si constituye o no una razonada explicación de esta peculiaridad mía. Es una equivocación creer que el horror se asocia inextricablemente con la oscuridad, el silencio y la soledad. Yo me di de bruces con él en plena tarde, en pleno ajetreo de la gran urbe y en medio del bullicio propio de una destartalada y modesta pensión, en compañía de una prosaica patrona y dos fornidos hombres. En la primavera de 1923 había conseguido un trabajo bastante monótono y mal remunerado en una revista de la ciudad de Nueva York; y viéndome imposibilitado de pagar un sustancioso alquiler, empecé a mudarme de una pensión barata a otra en busca de una habitación que reuniera las cualidades de una cierta limpieza, un mobiliario que pudiera pasar y un precio lo más razonable posible. Pronto comprobé que no quedaba más remedio que elegir entre soluciones malas, pero tras algún tiempo recalé en una casa situada en la calle Catorce Oeste que me desagradó bastante menos que las otras en que me había alojado hasta entonces. El lugar en cuestión era una mansión de piedra rojiza de cuatro pisos, que debía datar de finales de la década de 1840, y provista de mármol y obra de marquetería cuyo herrumbroso y descolorido esplendor era muestra de la exquisita opulencia que debió tener en otras épocas. En las habitaciones, amplias y de techo alto, empapeladas con el peor gusto y ridículamente adornadas con artesonado de escayola, había un persistente olor a humedad y a dudosa cocina. Pero los suelos estaban limpios, la ropa de cama podía pasar y el agua caliente apenas se cortaba o enfriaba, de forma que llegué a considerarlo como un lugar cuando menos soportable para hibernar hasta el día en que pudiera volver realmente a vivir. La patrona, una desaliñada y casi barbuda mujer española apellidada Herrero, no me importunaba con habladurías ni se quejaba cuando dejaba encendida la luz hasta altas horas en el vestíbulo de mi tercer piso; y mis compañeros de pensión eran tan pacíficos y poco comunicativos como desearía, tipos toscos, españoles en su mayoría, apenas con el menor grado de educación. Sólo el estrépito de los coches que circulaban por la calle constituía una auténtica molestia. Llevaría allí unas tres semanas cuando se produjo el primer extraño incidente. Una noche, a eso de las ocho, oí como si cayeran gotas en el suelo y de repente advertí que llevaba un rato respirando el acre olor característico del amoníaco. Tras echar una mirada a mi alrededor, vi que el techo estaba húmedo y goteaba; la humedad procedía, al parecer, de un ángulo de la fachada que daba a la calle. Deseoso de cortarla en su origen, me dirigí apresuradamente a la planta baja para decírselo a la patrona, quien me aseguró que el problema se solucionaría de inmediato. —El doctor Muñoz —dijo en voz alta mientras corría escaleras arriba delante de mí—, ha debido derramar algún producto químico. Está demasiado enfermo para cuidar de sí mismo —cada día que pasa está más enfermo—, pero no quiere que nadie le atienda. Tiene una enfermedad muy extraña. Todo el día se lo pasa tomando baños de un olor la mar de raro y no puede excitarse ni acalorarse. Él mismo se hace la limpieza; su pequeña habitación está llena de botellas y de máquinas, y no ejerce de médico. Pero en otros tiempos fue famoso —mi padre oyó hablar de él en Barcelona—, y no hace mucho le curó al fontanero un brazo que se había herido en un accidente. Jamás sale. Todo lo más se le ve de vez en cuando en la terraza, y mi hijo Esteban le lleva a la habitación la comida, la ropa limpia, las medicinas y los preparados químicos. ¡Dios mío, hay que ver la sal de amoníaco que gasta ese hombre para estar siempre fresco! Mrs. Herrero desapareció por el hueco de la escalera en dirección al cuarto piso, y yo volví a mi habitación. El amoníaco dejó de gotear y, mientras recogía el que se había vertido y abría la ventana para que entrase aire, oí arriba los macilentos pasos de la patrona. Nunca había oído hablar al doctor Muñoz, a excepción de ciertos sonidos que parecían más bien propios de un motor de gasolina. Su andar era calmo y apenas perceptible. Por unos instantes me inquirí qué extraña dolencia podía tener aquel hombre, y si su obstinada negativa a cualquier auxilio proveniente del exterior no sería sino el resultado de una extravagancia sin fundamento aparente. Hay, se me ocurrió pensar, un tremendo pathos en el estado de aquellas personas que en algún momento de su vida han ocupado una posición alta y posteriormente la han perdido. Tal vez no hubiera nunca conocido nunca al doctor Muñoz, de no haber sido por el ataque al corazón que de repente sufrí una mañana mientras escribía en mi habitación. Los médicos me habían advertido del peligro que corría si me sobrevenían tales accesos, y sabía que no había tiempo que perder. Así pues, recordando lo que la patrona había dicho acerca de los cuidados prestados por aquel enfermo al obrero herido, me arrastré como pude hasta el piso superior y llamé débilmente a la puerta justo encima de la mía. Mis golpes fueron contestados en buen inglés por una extraña voz, situada a cierta distancia a la derecha de la puerta, que preguntó cuál era mi nombre y el objeto de mi visita; aclarados ambos putos, se abrió la puerta contigua a la que yo había llamado. Un soplo de aire frío salió a recibirme a manera de saludo, y aunque era uno de esos días calurosos de finales de junio, me puse a tiritar al traspasar el umbral de una amplia estancia, cuya elegante y suntuosa decoración me sorprendió en tan destartalado y mugriento nido. Una cama plegable desempeñaba ahora su diurno papel de sofá, y los muebles de caoba, lujosas cortinas, antiguos cuadros y añejas estanterías hacían pensar más en el estudio de un señor de buena crianza que en la habitación de una casa de huéspedes. Pude ver que el vestíbulo que había encima del mío —la «pequeña habitación» llena de botellas y máquinas a la que se había referido Mrs. Herrero— no era sino el laboratorio del doctor, y que la principal habitación era la espaciosa pieza contigua a este cuyos confortables nichos y amplio cuarto de baño le permitían ocultar todos los aparadores y engorrosos ingenios utilitarios. El doctor Muñoz, no cabía duda, era todo un caballero culto y refinado. La figura que tenía ante mí era de estatura baja pero extraordinariamente bien proporcionada, y llevaba un traje un tanto formal de excelente corte. Una cara de nobles facciones, de expresión firme aunque no arrogante, adornada por una recortada barba de color gris metálico, y unos anticuados quevedos que protegían unos oscuros y grandes ojos coronando una nariz aguileña, conferían un toque moruno a una fisonomía por lo demás predominante celtibérica. El abundante y bien cortado pelo, que era prueba de puntuales visitas al barbero, estaba partido con gracia por una raya encima de su respetable frente. Su aspecto general sugería una inteligencia fuera de lo corriente y una crianza y educación excelente. No obstante, al ver al doctor Muñoz en medio de aquel chorro de aire frío, experimenté una repugnancia que nada en su aspecto parecía justificar. Sólo la palidez de su tez y la extrema frialdad de su tacto podrían haber proporcionado un fundamento físico para semejante sensación, e incluso ambos defectos eran excusables habida cuenta de la enfermedad que padecía aquel hombre. Mi desagradable impresión pudo también deberse a aquel extraño frío, pues no tenía nada de normal en tan caluroso día, y lo anormal suscita siempre aversión, desconfianza y miedo. Pero la repugnancia cedió pronto paso a la admiración, pues las extraordinarias dotes de aquel singular médico se pusieron al punto de manifiesto a pesar de aquellas heladas y temblorosas manos por las que parecía no circular sangre. Le bastó una mirada para saber lo que me pasaba, siendo sus auxilios de una destreza magistral. Al tiempo, me tranquilizaba con una voz finamente modulada, aunque extrañamente hueca y carente de todo timbre, diciéndome que él era el más implacable enemigo de la muerte, y que había gastado su fortuna personal y perdido a todos sus amigos por dedicarse toda su vida a extraños experimentos para hallar la forma de detener y extirpar la muerte. Algo de benevolente fanatismo parecía advertirse en aquel hombre, mientras seguía hablando en un tono casi locuaz al tiempo que me auscultaba el pecho y mezclaba las drogas que había cogido de la pequeña habitación destinada a laboratorio hasta conseguir la dosis debida. Evidentemente, la compañía de un hombre educado debió parecerle una rara novedad en aquel miserable antro, de ahí que se lanzara a hablar más de lo acostumbrado a medida que rememoraba tiempos mejores. Su voz, aunque algo rara, tenía al menos un efecto sedante; y ni siquiera pude percibir su respiración mientras las fluidas frases salían con exquisito esmero de su boca. Trató de distraerme de mis preocupaciones hablándome de sus teorías y experimentos, y recuerdo con qué tacto me consoló acerca de mi frágil corazón insistiendo en que la voluntad y la conciencia son más fuertes que la vida orgánica misma. Decía que si lograba mantenerse saludable y en buen estado el cuerpo, se podía, mediante el esforzamiento científico de la voluntad y la conciencia, conservar una especie de vida nerviosa, cualesquiera que fuesen los graves defectos, disminuciones o incluso ausencias de órganos específicos que se sufrieran. Algún día, me dijo medio en broma, me enseñaría cómo vivir, —o, al menos, llevar una cierta existencia consciente— ¡sin corazón! Por su parte, sufría de una serie dolencias que le obligaban a seguir un régimen muy estricto, que incluía la necesidad de estar expuesto constantemente al frío. Cualquier aumento apreciable de la temperatura podía, caso de prolongarse, afectarle fatalmente; y había logrado mantener el frío que reinaba en su estancia —de unos 11 a 12 grados— gracias a un sistema absorbente de enfriamiento por amoníaco, cuyas bombas eran accionadas por el motor de gasolina que con tanta frecuencia oía desde mi habitación situada justo debajo. Recuperado del ataque en un tiempo extraordinariamente breve, salí de aquel lugar helado convertido en ferviente discípulo y devoto del genial recluso. A partir de ese día, le hice frecuentes visitas siempre con el abrigo puesto. Le escuchaba atentamente mientras hablaba de secretas investigaciones y resultados casi escalofriantes, y un estremecimiento se apoderó de mí al examinar los singulares y sorprendentes volúmenes antiguos que se alineaban en las estanterías de su biblioteca. Debo añadir que me encontraba ya casi completamente curado de mi dolencia, gracias a sus acertados remedios. Al parecer, el doctor Muñoz no desdeñaba los conjuros de los medievalistas, pues creía que aquellas fórmulas crípticas contenían raros estímulos psicológicos que bien podrían tener efectos indecibles sobre la sustancia de un sistema nervioso en el que ya no se dieran pulsaciones orgánicas. Me impresionó grandemente lo que me contó del anciano doctor Torres, de Valencia, con quien realizó sus primeros experimentos y que le atendió a él en el curso de la grave enfermedad que padeció 18 años atrás, y de la que procedían sus actuales trastornos, al poco tiempo de salvar a su colega, el anciano médico sucumbió víctima de la gran tensión nerviosa a que se vio sometido, pues el doctor Muñoz me susurró claramente al oído —aunque no con detalle— que los métodos de curación empleados habían sido de todo punto excepcionales, con terapéuticas que no serían seguramente del agrado de los galenos de cuño tradicional y conservador. A medida que transcurrían las semanas, observé con dolor que el aspecto físico de mi amigo iba desmejorándose, lenta pero irreversiblemente, tal como me había dicho Mrs. Herrero. Se intensificó el lívido aspecto de su semblante, su voz se hizo más hueca e indistinta, sus movimientos musculares perdían coordinación de día en día y su cerebro y voluntad desplegaban menos flexibilidad e iniciativa. El doctor Muñoz parecía darse perfecta cuenta de tan lamentable empeoramiento, y poco a poco su expresión y conversación fueron adquiriendo un matiz de horrible ironía que me hizo recobrar algo de la indefinida repugnancia que experimenté al conocerle. El doctor Muñoz adquirió con el tiempo extraños caprichos, aficionándose a las especias exóticas y al incienso egipcio, hasta el punto de que su habitación se impregnó de un olor semejante al de la tumba de un faraón enterrado en el Valle de los Reyes. Al mismo tiempo, su necesidad de aire frío fue en aumento, y, con mi ayuda, amplió los conductos de amoníaco de su habitación y transformó las bombas y sistemas de alimentación de la máquina de refrigeración hasta lograr que la temperatura descendiera a un punto entre uno y cuatro grados, y, finalmente, incluso a dos bajo cero; el cuarto de baño y el laboratorio conservaban una temperatura algo más alta, a fin de que el agua no se helara y pudieran darse los procesos químicos. El huésped que habitaba en la habitación contigua se quejó del aire glacial que se filtraba a través de la puerta de comunicación, así que tuve que ayudar al doctor a poner unos tupidos cortinajes para solucionar el problema. Una especie de creciente horror, desmedido y morboso, pareció apoderarse de él. No cesaba de hablar de la muerte, pero estallaba en sordas risas cuando, en el curso de la conversación, se aludía con suma delicadeza a cosas como los preparativos para el entierro o los funerales. Con el tiempo, el doctor acabó convirtiéndose en una desconcertante y hasta desagradable compañía. Pero, en mi gratitud por haberme curado, no podía abandonarle en manos de los extraños que le rodeaban, así que tuve buen cuidado de limpiar su habitación y atenderle en sus necesidades cotidianas, embutido en un grueso gabán que me compré especialmente para tal fin. Asimismo, le hacía el grueso de sus compras, aunque no salía de mi estupor ante algunos de los artículos que me encargaba comprar en las farmacias y almacenes de productos químicos. Una creciente e indefinible atmósfera de pánico parecía desprenderse de su estancia. La casa entera, como ya he dicho, despedía un olor a humedad; pero el olor de las habitaciones del doctor Muñoz era aún peor, y, no obstante las especias, el incienso y el acre, perfume de los productos químicos de los ahora incesantes baños —que insistía en tomar sin ayuda alguna—, comprendí que aquel olor debía guardar relación con su enfermedad, y me estremecí al pensar cual podría ser. Mrs. Herrero se santiguaba cada vez que se cruzaba con él, y finalmente lo abandonó por entero en mis manos, no dejando siquiera que su hijo Esteban siguiese haciéndole los recados. Cuando yo le sugería la conveniencia de avisar a otro médico, el paciente montaba en el máximo estado de cólera que parecía atreverse a alcanzar. Temía sin duda el efecto físico de una violenta emoción, pero su voluntad y coraje crecían en lugar de menguar, negándose a meterse en la cama. La lasitud de los primeros días de su enfermedad dio paso a un retorno de su vehemente ánimo, hasta el punto de que parecía desafiar a gritos al demonio de la muerte aun cuando corriese el riesgo de que el tradicional enemigo se apoderase de él. Dejó prácticamente de comer, algo que curiosamente siempre dio la impresión de ser una formalidad en él, y sólo la energía mental que le restaba parecía librarle del colapso definitivo. Adquirió la costumbre de escribir largos documentos, que sellaba con cuidado y llenaba de instrucciones para que a su muerte los remitiera yo a sus destinatarios. Estos eran en su mayoría de las Indias Occidentales, pero entre ellos se encontraba un médico francés famoso en otro tiempo y al que ahora se daba por muerto, y del que se decían las cosas más increíbles. Pero lo que hice en realidad, fue quemar todos los documentos antes de enviarlos o abrirlos. El aspecto y la voz del doctor Muñoz se volvieron absolutamente espantosos y su presencia casi insoportable. Un día de septiembre, una inesperada mirada suscitó una crisis epiléptica en un hombre que había venido a reparar la lámpara eléctrica de su mesa de trabajo, ataque este del que se recuperó gracias a las indicaciones del doctor mientras se mantenía lejos de su vista. Aquel hombre, harto sorprendentemente, había vivido los horrores de la gran guerra sin sufrir tamaña sensación de terror. Un día, a mediados de octubre, sobrevino el horror de los horrores de forma pasmosamente repentina. Una noche, a eso de las once, se rompió la bomba de la máquina de refrigeración, por lo que pasadas tres horas resultó imposible mantener el proceso de enfriamiento del amoníaco. El doctor Muñoz me avisó dando golpes en el suelo, y yo hice lo imposible por reparar la avería, mientras mi vecino no cesaba de lanzar imprecaciones en una voz tan exánime y espeluznantemente hueca que excede toda posible descripción. Mis esfuerzos de aficionado, empero, resultaron inútiles; y cuando al cabo de un rato me presenté con un mecánico de un garaje nocturno cercano, comprobamos que nada podía hacerse hasta la mañana siguiente, pues hacía falta un nuevo pistón. La rabia y el pánico del moribundo ermitaño adquirieron proporciones grotescas, dando la impresión de que fuera a quebrarse lo que quedaba de su debilitado físico, hasta que en un momento dado un espasmo le obligó a llevarse las manos a los ojos y precipitarse hacia el cuarto de baño. Salió de allí a tientas con el rostro fuertemente vendado y ya no volví a ver sus ojos. El frío reinante en la estancia empezó a disminuir de forma harto apreciable y a eso de las cinco de la mañana el doctor se retiró al cuarto de baño, al tiempo que me encargaba le procurase todo el hielo que pudiera conseguir en las tiendas y cafeterías abiertas durante la noche. Cada vez que regresaba da alguna de mis desalentadoras correrías y dejaba el botín delante de la puerta cerrada del baño, podía oír un incansable chapoteo dentro y una voz ronca que gritaba «¡Más! ¡Más!». Finalmente, amaneció un caluroso día, y las tiendas fueron abriendo una tras otra. Le pedí a Esteban que me ayudara en la búsqueda del hielo mientras yo me encargaba de conseguir el pistón. Pero, siguiendo las órdenes de su madre, el muchacho se negó en redondo. En última instancia, contraté los servicios de un haragán de aspecto zarrapastroso a quien encontré en la esquina de la Octava Avenida, a fin de que le subiera al paciente hielo de una pequeña tienda en que le presenté, mientras yo me entregaba con la mayor diligencia a la tarea de encontrar un pistón para la bomba y conseguir los servicios de unos obreros competentes que lo instalaran. La tarea parecía interminable, y casi llegué a montar tan en cólera como mi ermitaño vecino al ver cómo transcurrían las horas yendo de acá para allá sin aliento y sin ingerir alimento alguno, tras mucho telefonear en vano e ir de un lado a otro en metro y automóvil. Serían las doce cuando muy lejos del centro encontré un almacén de repuestos donde tenían lo que buscaba, y aproximadamente hora y media después llegaba a la pensión con el instrumental necesario y dos fornidos y avezados mecánicos. Había hecho todo lo que estaba en mi mano, y sólo me quedaba esperar que llegase a tiempo. Sin embargo, un indecible terror me había precedido. La casa estaba totalmente alborotada, y por encima del incesante parloteo de las atemorizadas voces pude oír a un hombre que rezaba con profunda voz de bajo. Algo diabólico flotaba en el ambiente, y los huéspedes pasaban las cuentas de sus rosarios al llegar hasta ellos el olor que salía por debajo de la atrancada puerta del doctor. Al parecer, el tipo que había contratado salió precipitadamente dando histéricos alaridos al poco de regresar de su segundo viaje en busca de hielo: quizá se debiera todo a un exceso de curiosidad. En la precipitada huida no pudo, desde luego, cerrar la puerta tras de sí; pero lo cierto es que estaba cerrada y, a lo que parecía, desde el interior. Dentro no se oía el menor ruido, salvo un indefinible goteo lento y espeso. Tras consultar brevemente con Mrs. Herrero y los obreros, no obstante el miedo que me tenía atenazado, opiné que lo mejor sería forzar la puerta; pero la patrona halló el modo de hacer girar la llave desde el exterior sirviéndose de un artilugio de alambre. Con anterioridad, habíamos abierto las puertas del resto de las habitaciones de aquel ala del edificio, y otro tanto hicimos con todas las ventanas. A continuación, y protegidas las narices con pañuelos, penetramos temblando de miedo en la hedionda habitación del doctor que, orientada al mediodía, abrasaba con el caluroso sol de primeras horas de la tarde. Una especie de rastro oscuro y viscoso llevaba desde la puerta abierta del cuarto de baño a la puerta de vestíbulo, y desde aquí al escritorio, donde se había formado un horrible charco. Encima de la mesa había un trozo de papel, garrapateado a lápiz por una repulsiva y ciega mano, terriblemente manchado, también, al parecer, por las mismas garras que trazaron apresuradamente las últimas palabras. El rastro llevaba hasta el sofá en donde finalizaba inexplicablemente. Lo que había, o hubo, en el sofá es algo que no puedo ni me atrevo a decir aquí. Pero esto es lo que, en medio de un estremecimiento general, descifré del pringoso y embadurnado papel, antes de sacar una cerilla y prenderla fuego hasta quedar sólo una pavesa, lo que conseguí descifrar aterrorizado mientras la patrona y los dos mecánicos salían disparados de aquel infernal lugar hacia la comisaría más próxima para balbucear sus incoherentes historias. Las nauseabundas palabras resultaban poco menos que increíbles en aquella amarillenta luz solar, con el estruendo de los coches y camiones que subían tumultuosamente de la abigarrada Calle Catorce…, pero debo confesar que en aquel momento creí lo que decían. Si las creo ahora es algo que sinceramente ignoro. Hay cosas acerca de las cuales es mejor no especular, y todo lo que puedo decir es que no soporto lo más mínimo el olor a amoníaco y que me siento desfallecer ante una corriente de aire excesivamente frío. Ha llegado el final —rezaban aquellos hediondos garrapatos—. No queda hielo… El hombre ha lanzado una mirada y ha salido corriendo. El calor aumenta por momentos, y los tejidos no pueden resistir. Me imagino que lo sabe… lo que dije sobre la voluntad, los nervios y la conservación del cuerpo una vez que han dejado de funcionar los órganos. Como teoría era buena, pero no podía mantenerse indefinidamente. No conté con el deterioro gradual. El doctor Torres lo sabía, pero murió de la impresión. No fue capaz de soportar lo que hubo de hacer: tuvo que introducirme en un lugar extraño y oscuro, cuando hizo caso a lo que le pedía en mi carta, y logró curarme. Los órganos no volvieron a funcionar. Tenía que hacerse a mi manera —conservación artificial— pues, ¿comprende?, yo fallecí en aquel entonces, hace ya dieciocho años. ¿Te gustó este libro? Para más e-Books GRATUITOS visita freeditorial.com/es