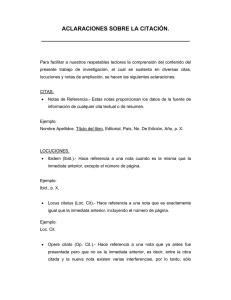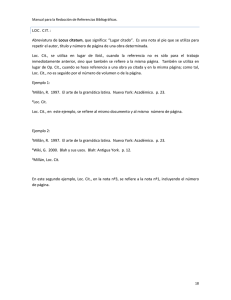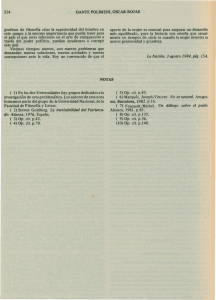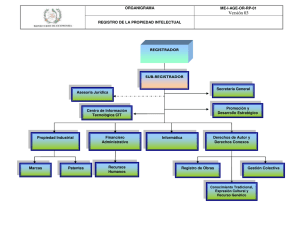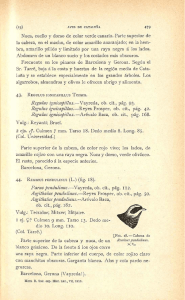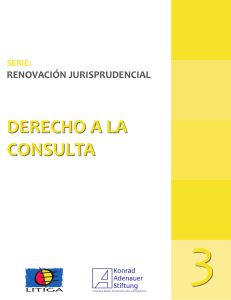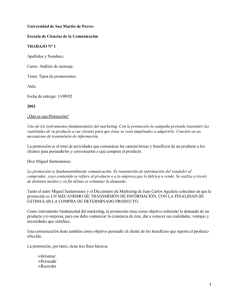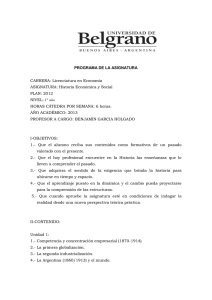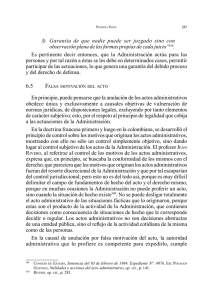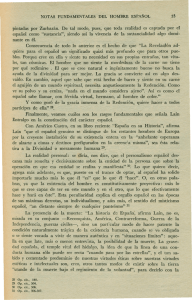Akal / Básica de Bolsillo / 73 Th. W. Adorno NOTAS SOBRE LA LITERATURA Obra completa, 11 Edición de Rolf Tiedemann con la colaboración de Gretel Adorno, Susan Buck-Morss y Klaus Schultz Traducción: Alfredo Brotons Muñoz Maqueta de portada Sergio Ramírez Diseño interior y cubierta RAG Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte. Nota editorial: Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original. Nota a la edición digital: Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original. © Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1974 © Ediciones Akal, S. A., 2003 para lengua española Sector Foresta, 1 28760 Tres Cantos Madrid - España Tel.: 918 061 996 Fax: 918 044 028 www.akal.com ISBN: 978-84-460-4662-2 Notas sobre literatura I Dedicado a Jutta Burger El ensayo como forma Destinada a ver lo iluminado, no la luz Goethe, Pandora[1] Que el ensayo en Alemania está desacreditado como producto mestizo; que carece de una tradición formal convincente; que sólo intermitentemente se han satisfecho sus enfáticas demandas: todo eso se ha constatado y censurado bastante a menudo. «La forma del ensayo sigue hasta ahora sin haber todavía cubierto el camino de autonomización que su hermana, la poesía, hace ya tiempo que ha recorrido: el de la evolución a partir de una unidad primitiva e indiferenciada con la ciencia, la moral y el arte»[2]. Pero ni lo fastidioso de esta situación ni de la mentalidad que reacciona a ella acotando el arte como reserva de irracionalidad, igualando el conocimiento con la ciencia organizada y eliminando por impuro lo que no encaja con esa antítesis, ha alterado en nada el prejuicio nacional. Aun hoy en día, el elogio del écrivain es suficiente para marginar académicamente al destinatario. A pesar de toda la grávida comprensión que Simmel[3] y el joven Lukács, Kassner[4] y Benjamin han confiado al ensayo, a la especulación sobre objetos específicos, culturalmente ya preformados[5], el gremio sólo tolera como filosofía lo que se reviste con la dignidad de lo universal, de lo permanente, hoy en día si es posible de lo originario, y no se ocupa de una obra espiritual particular más que en la medida en que en ella se ejemplifiquen las categorías universales; en que al menos lo particular se haga transparente en ella. La tenacidad con que este esquema pervive sería tan enigmática como su componente afectiva si no lo alimentaran motivos que son más fuertes que el penoso recuerdo de lo que de cultivo falta en una cultura que históricamente apenas conoce al homme de lettres. En Alemania el ensayo provoca rechazo porque exhorta a la libertad del espíritu, la cual, desde el fracaso de una ilustración no más que tibia desde los días de Leibniz, hasta hoy tampoco se ha desarrollado verdaderamente bajo las condiciones de una libertad formal, sino que siempre ha estado pronta a proclamar como su aspiración más propia el sometimiento a cualesquiera instancias. Pero el ensayo no permite que se le prescriba su jurisdicción. En lugar de producir algo científicamente o de crear algo artísticamente, su esfuerzo aún refleja el ocio de lo infantil, que sin ningún escrúpulo se inflama con lo que ya han hecho otros. Refleja lo amado y lo odiado en lugar de presentar el espíritu, según el modelo de una ilimitada moral de trabajo, como creación a partir de la nada. La dicha y el juego le son esenciales. No empieza por Adán y Eva, sino con aquello de lo que quiere hablar; dice lo que a propósito de esto se le ocurre, se interrumpe allí donde él mismo se siente al final y no donde ya no queda nada que decir: por eso se lo considera una memez. Sus conceptos ni se construyen a partir de algo primero ni se redondean en algo último. Sus interpretaciones no son filológicamente definitivas y concienzudas, sino por principio sobreinterpretaciones, según el automatizado veredicto de ese vigilante entendimiento que se contrata como alguacil de la estupidez contra el espíritu. El esfuerzo del sujeto por penetrar lo que como objetividad se oculta tras la fachada es estigmatizado como ocioso: por miedo a la negatividad en general. Todo sería mucho más sencillo. A quien, en lugar de aceptar y ordenar, interpreta se le cuelga la estrella amarilla de quien, desvigorizado, con inteligencia mal encaminada, sutiliza y mete cosas allí de donde nada hay que sacar. Hombre con los pies en el suelo u hombre con la cabeza en las nubes, ésa es la alternativa. Pero una vez se ha dejado aterrorizar por la prohibición de ir más allá de lo que se quiso decir en su momento y lugar, ya está uno condescendiendo con la falsa intención que hombres y cosas albergan en relación consigo mismos. Entender no es entonces sino mondar lo que el autor ha querido decir cada vez o, en todo caso, las emociones psicológicas individuales que el fenómeno indica. Pero como resulta difícil detectar lo que alguien pensó, qué sintió en tal punto y hora, nada esencial se obtendría de tales intuiciones. Las emociones de los autores se extinguen en el contenido objetivo que aprehenden. Sin embargo, para desvelarse la plétora objetiva de significados que se encuentran encapsulados en cualquier fenómeno espiritual, exige del receptor precisamente aquella espontaneidad de la fantasía subjetiva que en nombre de la disciplina objetiva se condena. La interpretación no puede extraer nada que la interpretación no haya al mismo tiempo introducido. Los criterios para ello son la compatibilidad de la interpretación con el texto y consigo misma, y su capacidad para hacer hablar a todos los elementos del objeto juntos. Ésta asemeja el ensayo a una autonomía estética a la que fácilmente se acusa de ser un mero préstamo del arte, por más que se distingue de éste por su medio, los conceptos, y por su aspiración a la verdad despojada de apariencia estética. Esto es lo que Lukács no comprendió cuando en la carta a Leo Popper[6] que introduce El alma y las formas llamó al ensayo una forma artística[7]. Pero no es mejor la máxima positivista de que lo que se escriba sobre arte no debe ello mismo aspirar de ningún modo a la exposición artística, esto es, a la autonomía de la forma. La tendencia positivista general, que contrapone rígidamente al sujeto todo objeto posible en cuanto objeto de investigación, se queda, en este como en todos los demás momentos, en la mera separación de forma y contenido: tal, pues, como en general difícilmente puede hablarse de algo estético de una manera no estética, despojada de toda semejanza con el asunto, sin caer en la trivialidad ni perder a priori contacto con el asunto. El contenido, una vez fijado según el arquetipo de la proposición protocolaria, en la práctica positivista debería ser indiferente a su exposición y ésta convencional, no exigida por el asunto, y para el instinto del purismo científico todo prurito expresivo en la exposición pone en peligro una objetividad que saltaría a la vista tras la supresión del sujeto y, por tanto, la consistencia del asunto, el cual se afirmaría tanto mejor cuanto menos recibiera el apoyo de la forma, por más que la norma misma de ésta consista precisamente en presentar el asunto puro y sin añadidos. En la alergia a las formas como meros accidentes se acerca el espíritu científico al tercamente dogmático. La palabra irresponsablemente chapucera se imagina que la responsabilidad reside en el asunto, y la reflexión sobre lo espiritual se convierte en el privilegio del carente de espíritu. Todos estos abortos del rencor no son sólo la no verdad. Si el ensayo declina deducir primero las producciones culturales de algo subyacente a ellas, se embrolla con exceso de aplicación en la promoción cultural de la prominencia, el éxito y el prestigio de engendros destinados al mercado. Las biografías noveladas y la afín escritura de premisas enganchada a ellas no son una mera degeneración, sino la tentación permanente de una forma cuya sospecha de falsa profundidad para nada protege de la conversión en hábil superficialidad. Esto se detecta ya en Sainte-Beuve[8], de quien sin duda desciende el género del ensayo moderno, y con productos que van desde los perfiles de Herbert Eulenberg[9], el prototipo alemán de una inundación de cultura literaria de pacotilla, hasta las películas sobre Rembrandt, ToulouseLautrec y las Sagradas Escrituras, ha seguido favoreciendo la neutralización de obras espirituales como mercancías que asimismo, en la historia moderna del espíritu, hace irresistiblemente presa de lo que en el bloque del Este recibe el ignominioso nombre de la herencia. Donde más obvio resulta el proceso quizá sea en Stefan Zweig[10], que en su juventud consiguió algunos notables ensayos y en su libro sobre Balzac acabó cayendo en la psicología del hombre creador. Esta literatura no critica los conceptos abstractos fundamentales, los datos sin concepto, los clichés gastados, sino que presupone todo esto implícitamente, pero tanto más aprobatoriamente. La escoria de la psicología comprensiva se fusiona con categorías corrientes extraídas de la concepción del mundo del filisteo de la cultura, como la personalidad y lo irracional. Tales ensayos se confunden ellos mismos con aquel folletín con que confunden la forma los enemigos de ésta. Exonerada de la disciplina de la servidumbre académica, la libertad intelectual misma se hace servil, acepta gustosa la necesidad socialmente preformada de la clientela. Lo irresponsable, en sí momento de toda verdad que no se agote en la responsabilidad por lo existente, responde entonces ante las necesidades de la consciencia establecida; los malos ensayos no son menos conformistas que las tesis doctorales malas. Pero la responsabilidad no sólo respeta a autoridades y gremios, sino también el asunto. Del hecho de que el mal ensayo narre de personas en lugar de elucidar el asunto la forma, sin embargo, no es inocente. La separación de ciencia y arte es irreversible. De ella únicamente no se apercibe la ingenuidad del fabricante de literatura, el cual se tiene por al menos un genio de la organización y hace con las obras buenas quincalla para malas. Con la objetualización del mundo en el curso de la progresiva desmitologización, la ciencia y el arte se han escindido; no se puede restaurar con un pase de magia una consciencia para la que intuición y concepto, imagen y signo, fueran lo mismo, si es que tal cosa existió alguna vez, y su restitución sería una regresión a lo caótico. Sólo como consumación del proceso de mediación cabría pensar tal consciencia, como utopía, tal como los filósofos idealistas desde Kant la concibieron con el nombre de intuición intelectual, la cual ha fracasado siempre que ha apelado a ella un conocimiento actual. Cada vez que la filosofía cree que, mediante un préstamo de la poesía, puede abolir el pensamiento objetualizador y su historia, según la terminología habitual la antítesis de sujeto y objeto, y espera que hable el ser mismo en una poesía montada a partir de Parménides y Jungnickel[11], con ello no hace precisamente sino aproximarse a la más lixiviada cháchara cultural. Con listeza de campesino disfrazada de primordialidad, se niega a cumplir las obligaciones del pensamiento conceptual, las cuales sin embargo ha suscrito en cuanto ha utilizado conceptos en la proposición y el juicio, mientras que su elemento estético no pasa de ser una aguada reminiscencia de segunda mano de Hölderlin o del expresionismo, o incluso del Jugendstil[12], pues ningún pensamiento puede confiarse tan ilimitada y ciegamente al lenguaje como finge hacer la idea del decir primordial. La violencia que en esto ejercen recíprocamente la imagen y el concepto surge de la jerga de la peculiaridad[13], en la cual tiemblan conmovidas palabras que al mismo tiempo callan sobre lo que las conmueve. La ambiciosa trascendencia del lenguaje al sentido desemboca en una oquedad de sentido fácilmente taponable por un positivismo al que uno se siente superior y del que sin embargo es marioneta precisamente por esa oquedad de sentido que el positivismo critica y que uno comparte con las cartas del juego de éste. Bajo el hechizo de estas evoluciones, el lenguaje, cuando todavía se atreve a moverse entre las ciencias en general, se aproxima a la artesanía, y el investigador científico es el que, negativamente, más fidelidad estética demuestra al rebelarse contra el lenguaje en general y, en lugar de rebajar la palabra a mera paráfrasis de sus números, preferir la tabla, la cual reconoce sin reservas la reificación de la consciencia y con ello encuentra por sí misma algo así como una forma sin préstamo apologético del arte. Cierto que éste ha estado de siempre tan entrelazado con la tendencia dominante de la Ilustración que desde la antigüedad se ha aprovechado de los hallazgos científicos en su técnica. Pero la cantidad se transmuta en calidad. Si la técnica se absolutiza en la obra de arte; si la construcción se hace total y elimina lo que la motiva y se le contrapone, la expresión; si el arte, por tanto, pretende ser ciencia inmediatamente, correcto según la norma de ésta, entonces está sancionando la manipulación preartística del material, tan privada de sentido como el ser de los seminarios de filosofía, y hermanándose con la reificación la protesta contra la cual, por más silenciosa y reificadamente que se haya formulado, ha sido hasta el día de hoy la función de lo carente de función, del arte. Pero no porque el arte y la ciencia se escindieran en la historia ha de hipostasiarse su oposición. La aversión a la mezcla anacrónica no santifica una cultura organizada por compartimentos. Pese a toda su necesidad, esos compartimentos acreditan institucionalmente también la renuncia a la verdad entera. Los ideales de lo puro e inmaculado, que son comunes al ejercicio de una verdadera filosofía, orientada a valores de eternidad, a una ciencia a prueba de golpes y de la corrosión, herméticamente organizada toda ella, y a un arte de intuiciones sin conceptos, portan la huella de un orden represivo. Al espíritu se le exige un certificado de competencia, a fin de que no sobrepase, además de los límites culturalmente confirmados, la cultura oficial misma. Lo cual presupone que todo conocimiento puede potencialmente convertirse en ciencia. Las teorías del conocimiento que distinguen entre consciencia precientífica y científica también han concebido, pues, esta diferencia simplemente como una diferencia de grado. Pero el hecho de que no se haya ido más allá de la mera afirmación de esa convertibilidad, sin que jamás ninguna consciencia viva se haya transformado en serio en científica, indica lo precario de la misma transición, una diferencia cualitativa. La más simple reflexión sobre la vida de la consciencia bastaría para ilustrar sobre en qué escasa medida le es posible a la red científica capturar todos los conocimientos que no son en absoluto barruntos gratuitos. La obra de Marcel Proust, que está tan poco falta como Bergson del elemento científicopositivista, es un intento único de expresar conocimientos necesarios e irrefutables sobre el hombre y las relaciones sociales que no pueden ser recogidos sin más por la ciencia, mientras que su pretensión de objetividad no sería ni disminuida ni abandonada a una vaga plausibilidad. La medida de tal objetividad no es la verificación de tesis asentadas mediante su repetida comprobación, sino la coherente experiencia humana que el individuo tiene de la esperanza y la desilusión. Esta experiencia es la que, confirmándolas o refutándolas en el recuerdo, confiere relieve a sus observaciones. Pero su unidad individualmente cerrada, en la cual sin embargo aparece el todo, no podría repartirse o reordenarse en las personas separadas y los aparatos de, por ejemplo, la psicología y la sociología. Bajo la presión del espíritu cientificista y de sus desiderata también latentemente omnipresentes en el artista, Proust, con una técnica ella misma imitativa de las ciencias, una especie de método experimental, intentó bien salvar, bien restablecer lo que en los días del individualismo burgués, cuando la consciencia individual aún confiaba en sí misma y no se achantaba de antemano ante la censura organizadora, pasaba por los conocimientos de un hombre experimentado del tipo de aquel extinto homme de lettres al que Proust resucita como caso supremo de diletante. A nadie, sin embargo, se le habría ocurrido rechazar como irrelevantes, contingentes e irracionales las comunicaciones de alguien experimentado por ser sólo las suyas y no susceptibles de generalización científica sin más. Pero a la ciencia, con toda certeza, le pasa desapercibido lo que de sus hallazgos se escurre por entre las mallas científicas. En cuanto ciencia del espíritu, incumple lo que promete al espíritu: abrir desde dentro la obra de éste. El joven escritor que quiere aprender en las escuelas superiores lo que es una obra de arte, la forma lingüística, la cualidad estética e incluso la técnica estética, la mayoría de las veces oirá decir algo de ello esporádicamente, en todo caso recibirá informaciones extraídas tal cual de la filosofía que en ese momento se encuentre en circulación y adheridas más o menos arbitrariamente al contenido de las obras de que se esté hablando. Pero si se dirige a la estética filosófica, se le endilgarán frases de un nivel tal de abstracción que ni guardan relación con las obras que él quiere entender ni son en verdad unas con el contenido que él busca a tientas. Pero de todo ello no solamente es responsable la división del trabajo del kosmos noetikos en arte y ciencia; sus líneas de demarcación no las pueden eliminar la buena voluntad y la planificación comprehensiva. Sino que el espíritu inapelablemente modelado según el patrón del dominio de la naturaleza y la producción material se entrega al recuerdo de ese estadio superado que es promesa de uno futuro, a la trascendencia de las endurecidas relaciones de producción, y eso paraliza su enfoque de especialista precisamente de sus objetos específicos. En relación con el procedimiento científico y su fundamentación filosófica como método, el ensayo, según su idea, extrae la plena consecuencia de la crítica al sistema. Incluso las doctrinas empiristas, que conceden a la experiencia inconcluible e inanticipable la prioridad sobre el orden conceptual fijo, siguen siendo sistemáticas en la medida en que se ocupan de condiciones del conocimiento concebidas como más o menos constantes y las desarrollan con la máxima consistencia. El empirismo no menos que el racionalismo ha sido desde Bacon –ensayista él mismo– «método». La duda sobre el derecho incondicionado de éste casi no la ha realizado, dentro del mismo procedimiento del pensamiento, más que el ensayo. Éste tiene en cuenta la consciencia de la no identidad, aun sin expresarla siquiera; es radical en el no radicalismo, en la abstención de toda reducción a un principio, en la acentuación de lo parcial frente a lo total, en fragmentario. «Quizá el gran señor de Montaigne sintiera algo parecido al dar a sus escritos la denominación maravillosamente hermosa y acertada de “Essais”. Pues la simple modestia de esta palabra es una cortesía orgullosa. El ensayista rechaza sus propias orgullosas esperanzas que sospechan haber llegado alguna vez cerca de lo último: las que él puede ofrecer no son más que explicaciones de poemas de otros y, en el mejor de los casos, de explicaciones de sus propios conceptos; eso es todo lo que él puede ofrecer. Pero él se sume irónicamente en esa pequeñez, en la eterna pequeñez del más profundo trabajo mental frente a la vida, y aun la subraya con irónica modestia»[14]. El ensayo no obedece la regla del juego de la ciencia y la teoría organizadas, según la cual, como dice la proposición de Spinoza, el orden de las cosas es el mismo que el de las ideas. Puesto que el orden sin fisuras de los conceptos no coincide con el de lo que es, no apunta a una estructura cerrada, deductiva o inductiva. Se revuelve sobre todo contra la doctrina, arraigada desde Platón, de que lo cambiante, lo efímero, es indigno de la filosofía; contra esa vieja injusticia hecha a lo pasajero por la cual se lo vuelve a condenar en el concepto. Se arredra ante la violencia del dogma de que lo merecedor de dignidad ontológica es el resultado de la abstracción, el concepto invariable en el tiempo frente al individuo aprehendido por él. La falacia de que el ordo idearum es el ordo rerum estriba en la suposición de algo mediado como inmediato. Del mismo modo que algo meramente fáctico no puede pensarse sin concepto, pues pensarlo siempre significa ya concebirlo, así tampoco se puede pensar el más puro concepto sin ninguna referencia a la facticidad. Incluso los productos de la fantasía presuntamente liberados del espacio y el tiempo remiten, por más que de manera derivada, a la existencia individual. Por eso el ensayo no se deja intimidar por la depravada profundidad de que verdad e historia se oponen irreconciliables. Si la verdad tiene en efecto un núcleo temporal, todo el contenido histórico se convierte en momento integrante de ella; lo a posteriori se convierte concretamente en lo a priori, como exigían Fichte y sus seguidores sólo en general. La referencia a la experiencia –y el ensayo le confiere tanta sustancia como la teoría tradicional a las meras categorías– es la referencia a toda la historia; la experiencia meramente individual, con la que la consciencia comienza como con lo que le es más próximo, está ella misma mediada por la comprehensiva de la humanidad histórica; que en cambio ésta sea mediata y la de cada cual lo inmediato es mero autoengaño de la sociedad y la ideología individualistas. Por eso el ensayo revisa el menosprecio de lo producido históricamente en cuanto un objeto de la teoría. La distinción entre una filosofía primera y una mera filosofía de la cultura que presupone a aquélla y construye sobre ella, distinción con la que se racionaliza teóricamente el tabú que pesa sobre el ensayo, resulta insostenible. Pierde su autoridad un procedimiento del espíritu que venere como un canon la escisión entre lo temporal y lo atemporal. Niveles superiores de abstracción no invisten al pensamiento ni de mayor unción ni de contenido metafísico; por el contrario, éste se volatiliza con el progreso de la abstracción, y en algo quiere el ensayo compensar de eso. La misma objeción habitual contra él de que es fragmentario y contingente postula el carácter dado de la totalidad, pero con ello la identidad de sujeto y objeto, y se comporta como si se estuviera en poder de todo. Pero el ensayo no quiere buscar lo eterno en lo pasajero y destilarlo de esto, sino más bien eternizar lo pasajero. Su debilidad atestigua la misma no identidad que tiene que expresar; el exceso de intención más allá del asunto y, por tanto, aquella utopía rechazada en la desmembración del mundo en lo eterno y lo pasajero. En el ensayo enfático el pensamiento se desembaraza de la idea tradicional de verdad. Con ello suspende al mismo tiempo el concepto tradicional de método. La profundidad del pensamiento se mide por la profundidad con que penetra en el asunto, no por la profundidad con que lo reduce a otro. Esto el ensayo lo aplica polémicamente, ya que trata lo que según las reglas del juego se considera derivado sin recorrer él mismo su definitiva derivación. Piensa en libertad y junto lo que junto se encuentra en el objeto libremente elegido. No se encapricha con un más allá de las mediaciones –y eso son las mediaciones históricas en las que está sedimentada toda la sociedad–, sino que busca los contenidos de la verdad en cuanto ellos mismos históricos. No pregunta por ningún protodato, en perjuicio de la sociedad socializada, la cual, precisamente porque no tolera nada no acuñado por ella, lo que menos puede tolerar es lo que recuerde a su propia omnipresencia y necesariamente cita como complemento ideológico esa naturaleza de la que su praxis no deja nada. El ensayo denuncia sin palabras la ilusión de que el pensamiento puede escapar de lo que es thesei, cultura, a lo que es physei, por naturaleza. Proscrito por lo fijo, por lo reconocidamente derivado, por los artefactos, honra a la naturaleza al confirmar que ésta ya no es para los hombres. Su alejandrinismo responde al hecho de que la lila y el ruiseñor, allí donde la red universal les permite aún sobrevivir, hacen aún creer por su mera existencia, que la vida sigue viviendo. Abandona el camino real a los orígenes, el cual meramente lleva a lo más derivado, al ser, a la ideología duplicadora de lo que es sin más, sin que por ello desaparezca completamente la idea de inmediatez, postulada por el sentido mismo de mediación. Todos los grados de lo mediado son inmediatos para el ensayo antes de que éste se ponga a reflexionar. De la misma manera que niega los protodatos, niega la definición de sus conceptos. La filosofía ha alcanzado la plena crítica de éstos desde los más divergentes aspectos; en Kant, en Hegel, en Nieztsche. Pero la ciencia no ha hecho nunca suya tal crítica. Mientras que el movimiento que comienza con Kant, en cuanto dirigido contra los residuos escolásticos en el pensamiento moderno, sustituye las definiciones verbales por la conceptuación de los conceptos a partir del proceso en que se producen, las ciencias particulares, por mor de la seguridad de su operación, persisten en su precrítica obligación de definir; en esto los neopositivistas, que al método científico lo llaman filosofía, coinciden con la escolástica. El ensayo, en cambio, asume el impulso antisistemático en su propio proceder e introduce los conceptos sin ceremonias, «inmediatamente», tal como los recibe. A éstos no los precisa más que su relación mutua. Pero para ello encuentra un apoyo en los conceptos mismos. Pues es mera superstición de la ciencia preparatoria que los conceptos serían en sí indeterminados, que no los determinaría sino su definición. La ciencia ha menester de la idea del concepto como una tabula rasa para consolidar su ambición de dominio; como el único poder en vigor. En verdad, todos los conceptos los concreta ya implícitamente el lenguaje en que se encuentran. El ensayo parte de estos significados y, siendo ellos mismos lenguaje, los hace avanzar; querría ayudar a éste en su relación con los conceptos, tomarlos reflexivamente tal como son ya inconscientemente nombrados en el lenguaje. Esto es lo que barrunta el procedimiento del análisis semántico, sólo que convirtiendo en fetiche la relación de los conceptos con el lenguaje. El ensayo es tan escéptico con respecto a esto como a su definición. Arrostra sin apología la objeción de que uno no sabe fuera de toda duda qué ha de representarse bajo los conceptos. Pues detecta que la exigencia de definiciones estrictas contribuye desde hace tiempo a eliminar, mediante manipulaciones que fijan los significados de los conceptos, lo irritante y peligroso de las cosas que viven en los conceptos. Pero, por eso mismo, ni puede pasarse sin conceptos generales –tampoco el lenguaje que no fetichiza al concepto puede prescindir de ellos–, ni procede con ellos arbitrariamente. Por eso se toma la exposición más en serio que los procedimientos que separan método y asunto y son indiferentes a la exposición de su contenido objetualizado. El cómo de la expresión tiene que salvar lo que de precisión se sacrifica cuando se renuncia a la circunscripción, pero sin entregar el asunto tratado al arbitrio de los significados conceptuales decretados de una vez por todas. En eso Benjamin ha sido el maestro insuperado. Tal precisión, sin embargo, no puede resultar en atomista. No menos sino más que el procedimiento definitorio impulsa el ensayo la interacción entre sus conceptos en el proceso de la experiencia espiritual. En ésta aquéllos no constituyen un continuo de operaciones, el pensamiento no avanza en un solo sentido, sino que los momentos se entretejen como los hilos de un tapiz. La fecundidad de los pensamientos depende de la densidad de esa trama. Propiamente hablando, el pensador no piensa en absoluto, sino que se hace escenario de la experiencia espiritual, sin desenmarañarla. También el pensamiento tradicional recibe de ésta sus impulsos, pero eliminando su recuerdo en cuanto a la forma. El ensayo, en cambio, la escoge como modelo sin, en cuanto forma refleja, simplemente imitarla; la mediatiza con su propia organización conceptual; procede, por así decir, de una manera metódicamente ametódica. Con lo que mejor se podría comparar la manera en que el ensayo se apropia de los conceptos sería con el comportamiento de quien en un país extranjero se ve obligado a hablar la lengua de éste en lugar de ir acumulando sus elementos como se enseña en la escuela. Leerá sin diccionario. Si ha visto la misma palabra treinta veces, cada vez en un contexto diferente, se ha asegurado de su sentido mejor que si hubiera consultado la lista de significados, normalmente demasiado estrechos en relación con el cambio constante de contexto y demasiado vagos en relación con los inconfundibles matices que el contexto aporta en cada caso. Por supuesto, el ensayo en cuanto forma se expone al error lo mismo que tal aprendizaje; su afinidad con la experiencia espiritual abierta tiene que pagarla con la falta de esa seguridad, a la que la norma del pensamiento establecido teme como a la muerte. El ensayo no tanto desdeña la certeza libre de dudas como denuncia su ideal. Se hace verdadero en su progreso, que lo lleva más allá de sí, no en la obsesión de buscador de tesoros por los fundamentos. Sus conceptos reciben la luz de un terminus ad quem oculto a él mismo, no de un terminus a quo evidente, y con esto expresa su método mismo la intención utópica. Todos sus conceptos han de exponerse de tal modo que se presten apoyo mutuo, que cada uno se articule según las configuraciones con otros. En él se reúnen en un todo legible elementos discretamente contrapuestos entre sí; él no levanta ningún andamiaje ni construcción. Pero los elementos cristalizan como configuración a través de su movimiento. Ésta es un campo de fuerzas, tal como bajo la mirada del ensayo toda obra espiritual tiene que convertirse en un campo de fuerzas. El ensayo desafía amablemente al ideal de la clara et distincta perceptio y de la certeza libre de dudas. En conjunto cabría interpretarlo como protesta contra las cuatro reglas que el Discours de la méthode de Descartes erige al comienzo de la ciencia occidental moderna y su teoría. La segunda de esas reglas, la división del objeto en «tantas partes… como sea posible y requiera su mejor solución»[15], delinea aquel análisis de elementos bajo cuyo signo la teoría tradicional hace equivalentes los esquemas de ordenación conceptuales y la estructura del ser. Pero el objeto del ensayo, los artefactos, se resisten al análisis de elementos, y únicamente pueden construirse partiendo de su idea específica; no en vano trató a este respecto Kant análogamente las obras de arte y los organismos, aunque al mismo tiempo distinguiéndolos insobornablemente contra todo oscurantismo romántico. Como lo primero no se debe hipostasiar la totalidad, ni tampoco el producto del análisis, los elementos. Frente a lo uno y lo otro, el ensayo se orienta a la idea de aquella reciprocidad que tolera tan poco la pregunta por los elementos como por lo elemental. Los momentos no pueden desarrollarse puramente a partir del todo ni a la inversa. Éste es y no es mónada; sus momentos, como tales de índole conceptual, apuntan más allá del objeto específico en el que se juntan. Pero el ensayo no los persigue hasta allí donde, más allá del objeto específico, se legitimarían: de hacerlo, caería en la mala infinitud. En lugar de eso, se acerca al hic et nunc del objeto hasta que éste se disocia en los momentos en los que tiene su vida en lugar de ser meramente objeto. La tercera regla cartesiana, «conducir ordenadamente mis pensamientos, empezando por los objetos más simples y más fáciles de conocer, para ir ascendiendo poco a poco, gradualmente, hasta el conocimiento de los más compuestos», contradice flagrantemente a la forma ensayo, pues ésta parte de lo más complejo, no de lo más simple y de siempre habitual. Mantiene la actitud de quien se pone a estudiar filosofía teniendo ya de algún modo a la vista la idea de ella. Difícilmente empezará por los escritores más simples, cuyo common sense suele resbalar por los sitios en los que habría que demorarse, sino que más bien recurrirá a los supuestamente más difíciles, que entonces proyectan retrospectivamente su luz sobre lo sencillo y lo iluminan como una «posición del pensamiento respecto a la objetividad»[16]. La ingenuidad del estudiante que se contenta precisamente con lo difícil y formidable es más sabia que la pedantería adulta que con dedo amenazante exhorta al pensamiento a comprender lo sencillo antes de atreverse con eso complejo que, sin embargo, es lo único que le atrae. Tal aplazamiento del conocimiento meramente lo impide. Frente al convenu de la inteligibilidad, de la representación de la verdad como un conjunto coherente de efectos, el ensayo obliga a pensar desde el primer paso el asunto con tantos estratos como éste tiene, con lo cual funciona como correctivo de aquel terco primitivismo que siempre se asocia a la ratio corriente. Si, falsificando según su costumbre lo difícil y complejo de una realidad antagonística y escindida en mónadas, lo reduce a modelos simplificadores y luego diferencia éstos a posteriori mediante presunto material, el ensayo se sacude la ilusión de un mundo sencillo, lógico él mismo en el fondo, que tan bien se adapta a la defensa de lo que meramente es. Su carácter diferenciador no es un añadido, sino su medio. El pensamiento establecido se complace en atribuirlo a la mera psicología de quienes conocen, creyendo así despachar lo que ella tiene de vinculante. Las altisonantes protestas científicas contra el exceso de agudeza no atañen en verdad al método poco fiable por petulante, sino a lo que de extraño hay en el asunto la manifestación de lo cual permite. La cuarta regla cartesiana, «hacer en todo recuentos tan completos y revisiones tan generales» que se «esté seguro de no omitir nada», el principio propiamente hablando sistemático, reaparece inalterado en la polémica de Kant contra el pensamiento «rapsódico» de Aristóteles. Corresponde al reproche que se hace al ensayo de no ser, como diría un maestro de escuela, exhaustivo, cuando todo objeto, y por supuesto el espiritual, encierra en sí infinitos aspectos sobre cuya elección no decide sino la intención del que conoce. La «revisión general» sólo sería posible si se estableciese de antemano que los conceptos de su tratamiento absorben el objeto tratado; que no queda nada no anticipado por ellos. Pero la regla de la integridad de los miembros individuales pretende, como consecuencia de esa primera hipótesis, que el objeto se puede exponer en una cadena ininterrumpida de deducciones: una suposición propia de las filosofías de la identidad. Lo mismo que sucedía con el requisito de definición, la regla cartesiana, en cuanto guía para la práctica del pensamiento, ha sobrevivido al teorema racionalista en que estribaba; también de la ciencia empíricamente abierta se exige revisión comprehensiva y continuidad en la exposición. Así, lo que en Descartes había de ser una conciencia intelectual que velara por la necesidad del conocimiento se transforma en arbitrariedad, la de una «frame of reference», de una axiomática que hay que colocar al principio para satisfacer la necesidad metódica y por mor de la plausibilidad del conjunto, sin que ella misma pueda demostrar ya su validez o evidencia, o, en la versión alemana, de un «proyecto» que, con el pathos de dirigirse al ser mismo, meramente escamotea sus condiciones subjetivas. El requisito de continuidad en la conducción del pensamiento tiende ya a prejuzgar la concordancia en el objeto, la propia armonía de éste. Una exposición continua contradiría un asunto antagonístico, a no ser que definiera la continuidad al mismo tiempo como discontinuidad. Inconscientemente y sin teoría, en el ensayo como forma se deja sentir la necesidad de anular también en el procedimiento del espíritu las pretensiones de integridad y continuidad teóricamente superadas. Si se resiste estéticamente al mezquino método que lo único que quiere es no omitir nada, está obedeciendo a un motivo crítico-gnoseológico. La concepción romántica del fragmento como obra no completa sino que procede al infinito mediante la autorreflexión defiende este motivo antiidealista en el seno mismo del idealismo. Ni siquiera en el modo de presentación puede el ensayo actuar como si hubiera deducido el objeto y no quedara nada más que decir. A su forma le es inmanente su propia relativización: tiene que estructurarse como si pudiera interrumpirse en cualquier momento. Piensa en fragmentos lo mismo que la realidad es fragmentaria, y encuentra su unidad a través de los fragmentos, no pegándolos. La sintonía del orden lógico engaña sobre la esencia antagonística de aquello a lo que se le ha impuesto. La discontinuidad es esencial al ensayo, su asunto es siempre un conflicto detenido. Mientras armoniza los conceptos entre sí gracias a su función en el paralelogramo de fuerzas de las cosas, retrocede con espanto ante el superconcepto al que habría que subordinarlos a todos; lo que éste meramente finge conseguir su método sabe que es irresoluble, y sin embargo trata de conseguirlo. La palabra intento, en la que la utopía del pensamiento de dar en el blanco se empareja con la consciencia de la propia falibilidad y provisionalidad, participa, como la mayoría de las terminologías sobrevivientes, una información sobre la forma que se ha de tomar tanto más en cuenta en tanto que no lo hace programáticamente sino como característica de la intención que avanza a tientas. El ensayo tiene que lograr que en un rasgo parcial escogido o hallado brille la totalidad, sin que ésta se afirme como presente. Corrige lo casual y aislado de sus intuiciones haciendo que éstas se multipliquen, confirmen o limiten bien en su propio avance, bien en su relación de mosaico con otros ensayos; no por abstracción en unidades típicas extraídas de ellas. «En esto, pues, se diferencia un ensayo de un tratado. Escribe ensayísticamente quien redacta experimentando, quien vuelve y revuelve, interroga, palpa, examina, penetra en su objeto con la reflexión, quien lo aborda desde diferentes lados, y reúne en su mirada espiritual lo que ve y traduce en palabras lo que el objeto permite ver bajo las condiciones creadas en la escritura»[17]. La desazón que produce este procedimiento, la sensación de que se lo puede prolongar a capricho, tiene su verdad y su falsedad. Su verdad porque, en efecto, el ensayo no concluye y pone al descubierto la incapacidad para hacerlo como parodia de su propio apriori; se le imputa entonces como culpa aquello de lo que en realidad son culpables aquellas formas que borran las huellas del capricho. Pero esa desazón es falsa porque la constelación del ensayo no es tan caprichosa como se la imagina el subjetivismo filosófico que transfiere la constricción del asunto al del orden conceptual. Lo que lo determina es la unidad de su objeto junto con la de la teoría y la experiencia que se han introducido en el objeto. La suya no es la vaga apertura del sentimiento y el estado de ánimo, sino la que debe el contorno a su contenido. Se rebela contra la idea de obra capital, ella misma reflejo de la de creación y totalidad. Su forma acata el pensamiento crítico según el cual el hombre no es creador, nada humano es creación. El ensayo mismo, siempre referido a algo ya creado, ni se presenta como tal ni aspira a nada que lo abarcara todo, cuya totalidad equivaliera a la de la creación. Su totalidad, la unidad de una forma construida en y a partir de sí, es la de lo no total, una totalidad que ni siquiera en cuanto forma afirma la tesis de la identidad de pensamiento y asunto que rechaza como contenido. La liberación de la constricción de la identidad concede a veces al ensayo lo que escapa al pensamiento oficial, el momento de lo indeleble, del color imborrable. Ciertos términos extranjeros empleados por Simmel –cachet[18], attitude– revelan esta intención sin que ella misma se trate teóricamente. Es a la vez más abierto y más cerrado de lo que le gustaría al pensamiento tradicional. Más abierto en la medida en que, por su estructura, niega toda sistematicidad y se basta tanto mejor a sí mismo cuanto más estrechamente se atiene a esa negación; los residuos sistemáticos en los ensayos, por ejemplo la infiltración en estudios literarios de filosofemas aportados tal cual y ampliamente difundidos, no tienen más valor que las trivialidades psicológicas. Pero el ensayo es más cerrado porque trabaja enfáticamente en la forma de exposición. La consciencia de la no identidad de exposición y asunto le impone a la primera un esfuerzo ilimitado. Esto es lo único que el ensayo tiene de parecido con el arte; por lo demás, debido a los conceptos que en él aparecen, los cuales traen de fuera no sólo su significado sino también su referencia teórica, está necesariamente emparentado a la teoría. Por supuesto, con ésta se comporta tan cautelosamente como con el concepto. Ni se deduce rigurosamente de ella –el error cardinal de todos los trabajos ensayísticos tardíos de Lukács–, ni es un pago a cuenta de futuras síntesis. La experiencia espiritual se ve tanto más amenazada de desastre cuanto más se esfuerza por consolidarse como teoría y adoptar los gestos de ésta, como si tuviera en sus manos la piedra filosofal. Sin embargo, por su propio sentido la misma experiencia espiritual tiende a tal objetivación. El ensayo refleja esta antinomia. Igual que absorbe conceptos y experiencias de fuera, también teorías. Sólo que su relación con ellas no es la del punto de vista. Cuando la falta de punto de vista del ensayo no es ya ingenua y obediente a la prominencia de sus objetos; cuando más bien aprovecha la relación con sus objetos como medio contra el hechizo del comienzo, de manera por así decir paródica realiza efectivamente la polémica, de lo contrario impotente, del pensamiento contra la mera filosofía del punto de vista. Devora las teorías que le son próximas; tiende siempre a la liquidación de la opinión, incluso de aquella de la cual parte. Es lo que ha sido desde el principio, la forma crítica par excellence; y ciertamente, en cuanto crítica inmanente de las obras espirituales, en cuanto confrontación de lo que son con su concepto, crítica de la ideología. «El ensayo es la forma de la categoría crítica de nuestro espíritu. Pues quien critica tiene necesariamente que experimentar, tiene que crear condiciones bajo las cuales un objeto se haga de nuevo visible, de manera diversa que en un autor dado, y ante todo tiene ahora que poner a prueba, ensayar la fragilidad del objeto, y precisamente en esto consiste el sentido de la ligera variación que el objeto experimenta en manos de su crítico»[19]. Cuando, puesto que no reconoce ningún punto de vista externo a sí mismo, se reprocha al ensayo su falta de punto de vista y relativismo, entra en juego precisamente aquella noción de la verdad como algo «fijo», una jerarquía de conceptos que Hegel, tan poco amigo del punto de vista, destruyó: ahí es donde el ensayo se toca con su extremo, la filosofía del saber absoluto. Querría salvar al pensamiento de su arbitrariedad asumiéndola reflexivamente en su propio proceder, en lugar de enmascararla como inmediatez. Por supuesto, esa filosofía ha seguido adoleciendo de la inconsecuencia de al mismo tiempo criticar el superconcepto abstracto, el mero «resultado», en nombre de un proceso en sí discontinuo, y sin embargo hablar, por costumbre idealista, de método dialéctico. Por eso el ensayo es más dialéctico que la dialéctica cuando ésta se presenta a sí misma. Toma la lógica hegeliana al pie de la letra: ni se puede blandir inmediatamente la verdad de la totalidad contra los juicios individuales, ni se puede hacer finita la verdad convirtiéndola en un juicio individual, sino que la aspiración de la singularidad a la verdad se toma literalmente hasta la evidencia de su no verdad. Lo audaz, anticipatorio, no completamente saldado de todo detalle ensayístico arrastra a otros tantos como negación; la no verdad en que a sabiendas se enreda el ensayo es el elemento de su verdad. Sin duda, hay también algo de no verdadero en su mera forma, en la referencia a algo culturalmente preformado, derivado, como si esto fuera en sí. Pero cuanto más enérgicamente suspende el concepto de algo primero y se niega a desdevanar la cultura de la naturaleza, tanto más profundamente reconoce la esencia de crecimiento natural de la cultura misma. Hasta el día de hoy se perpetúa en ésta el ciego sistema natural, el mito, y eso precisamente es lo que refleja el ensayo: su tema propiamente dicho es la relación entre la naturaleza y la cultura. No en vano se sumerge, en vez de «reducirlos», en los fenómenos culturales como en una segunda naturaleza, una segunda inmediatez, a fin de superar la ilusión de ésta a fuerza de tesón. Se engaña tan poco como la filosofía del origen acerca de la diferencia entre cultura y lo que subyace a ésta. Pero para él la cultura no es un epifenómeno por encima del ser que haya que destruir, sino que lo subyacente a ella mismo es thesei, la falsa sociedad. Por eso para él el origen no vale más que la superestructura. Su libertad en la elección de los objetos, su soberanía frente a todas las priorities del hecho o de la teoría, las debe a que para él todos los objetos están en cierto sentido a la misma distancia del centro: del principio que embruja a todos. No glorifica la ocupación con lo originario como más originaria, pues, que la ocupación con lo mediado, porque para él la misma originariedad es objeto de reflexión, algo negativo. Esto corresponde a una situación en la que la originariedad, en cuanto punto de vista del espíritu en medio del mundo socializado, se ha convertido en una mentira. Ésta se extiende desde la elevación a protopalabras de conceptos históricos extraídos de las lenguas históricas hasta la formación académica en «creative writing» y el primitivismo cultivado profesionalmente, las flautas de pico y el finger painting, en los que la inopia pedagógica se hace pasar por virtud metafísica. El pensamiento no queda al margen de la rebelión baudeleriana de la poesía contra la naturaleza como reserva social. Tampoco los paraísos del pensamiento son ya sino los artificiales, y por ellos deambula el ensayo. Como, según el dicho de Hegel, no hay nada entre el cielo y la tierra que no esté mediado, el pensamiento se mantiene fiel a la idea de inmediatez a través de lo mediado, mientras que se convierte en presa de esto en cuanto aprehende inmediadamente lo inmediado. El pensamiento se aferra astutamente a los textos, como si éstos estuvieran ahí sin más y tuvieran autoridad. Así consigue, sin el engaño de algo primero, un suelo, por más que dudoso, bajo sus pies, de un modo comparable a la antigua exégesis teológica de las Escrituras. La tendencia, sin embargo, es la opuesta, la crítica: mediante la confrontación de los textos con su propio enfático concepto, con la verdad de la que cada uno habla aunque no quiera hablar de ella, minar la aspiración de la cultura y moverla a parar mientes en su no verdad, precisamente en aquella apariencia ideológica en la cual la cultura se revela a merced de la naturaleza. Bajo la mirada del ensayo, la segunda naturaleza se interioriza a sí misma como primera. Si la verdad del ensayo se mueve por su no verdad, no ha de buscarse en la mera oposición a lo que en él haya de deshonesto y reprobable, sino en esto mismo, en su movilidad, su carencia de aquella solidez cuya exigencia la ciencia transfirió de las relaciones de propiedad al espíritu. Quienes creen que tienen que defender al espíritu contra la falta de solidez son sus enemigos: el espíritu mismo, una vez emancipado, es móvil. En cuanto quiere más que meramente la repetición y el adobo administrativos de lo ya existente cada vez, tiene algún flanco sin cubrir; abandonada por el juego, la verdad ya no sería más que tautología. Históricamente, pues, el ensayo está emparentado con la retórica, a la que la mentalidad científica desde Descartes y Bacon quiso dar el golpe de gracia, hasta que, muy consecuentemente, en la era científica ha sido degradada a ciencia sui generis, la de las comunicaciones. Probablemente, la retórica nunca ha sido más que el pensamiento en su adaptación al lenguaje comunicativo. Ha apuntado al lenguaje inmediato: a la satisfacción sucedánea de los oyentes. Ahora bien, precisamente en la autonomía de la exposición que lo distingue de la comunicación científica conserva el ensayo huellas de lo comunicativo de las que ésta carece. Las satisfacciones que la retórica quiere proporcionar al oyente se subliman en el ensayo como idea de la felicidad de una libertad frente al objeto que da a éste más de lo suyo que si se lo integrase despiadadamente en el orden de las ideas. La consciencia cientificista, orientada contra toda representación antropomórfica, ha sido siempre aliada del principio de realidad y tan enemiga de la felicidad como éste. Mientras que el fin de todo dominio de la naturaleza ha de ser la felicidad, al mismo tiempo siempre se presenta como regresión a la mera naturaleza. Esto resulta evidente hasta en las filosofías supremas, hasta en Kant y Hegel. Pese a que tienen su pathos en la idea absoluta de la razón, a ésta la denigran al mismo tiempo como impertinente e irrespetuosa en cuanto relativiza algo válido. Contra esta propensión, el ensayo salva un momento de sofística. La hostilidad del pensamiento crítico oficial a la felicidad es rastreable especialmente en la dialéctica trascendental de Kant, la cual querría eternizar la frontera entre entendimiento y especulación e impedir, según la característica metáfora, el «vagabundeo por los mundos inteligibles». Mientras que la razón que se critica a sí misma pretende estar en Kant con los dos pies firmemente asentados en el suelo, fundamentarse a sí misma, según su más íntimo principio está impermeabilizándose a cualquier novedad y a la curiosidad, el principio de placer del pensamiento, tan denostado también por la ontología existencialista. Lo que por lo que al contenido se refiere ve Kant como finalidad de la razón, la instauración de la humanidad, la utopía, lo impide la forma, la teoría del conocimiento, que no permite a la razón ir más allá del ámbito de la experiencia, el cual, en el mecanismo del mero material y las categorías inalterables, se reduce a lo que de siempre ha sido ya. Sin embargo, el objeto del ensayo es lo nuevo en cuanto nuevo, no retraducible a lo viejo de las formas existentes. Al reflejar el objeto por así decir sin violencia, se queja en silencio de que la verdad haya traicionado a la felicidad y con ello también a sí misma; y esta queja provoca la ira contra el ensayo. En éste a lo que de persuasivo hay en la comunicación se le priva de su finalidad originaria, en analogía con el cambio de función de muchos rasgos en la música autónoma, y se lo convierte en pura determinación de la exposición en sí, en lo constrictivo de su construcción, la cual no querría copiar la cosa sino reconstituirla a partir de sus membra disiecta conceptuales. Pero las chocantes transiciones de la retórica, en las que la asociación, la multivocidad de las palabras, la omisión de la síntesis lógica le hacían las cosas más fáciles al oyente y lo sometían, una vez debilitado, a la voluntad del orador, en el ensayo se funden con el contenido de verdad. Sus transiciones repudian la derivación rigurosa en aras de conexiones oblicuas entre los elementos que no caben en la lógica discursiva. Utiliza los equívocos no por negligencia, ni por desconocimiento de la prohibición cientificista que sobre ellos pesa, sino para llevar a donde la crítica del equívoco, la mera separación de los significados, rara vez llega: al hecho de que siempre que una palabra cubre una diversidad, lo diverso no es completamente diverso, sino que la de la palabra alude a una unidad, por más recóndita que sea, en la cosa, sin que, por supuesto, se la pueda confundir, según suelen hacer las actuales filosofías restauracionistas, con parentescos lingüísticos. También en esto raya el ensayo con la lógica musical, el estrictísimo y sin embargo aconceptual arte de la transición, a fin de obsequiar al lenguaje oral algo que perdió bajo el dominio de la lógica discursiva, a la cual sin embargo no se la puede pasar por alto, sino meramente burlar en sus propias formas gracias a la penetrante expresión subjetiva. Pues el ensayo no se encuentra en simple oposición al procedimiento discursivo. No es ilógico; él mismo obedece a criterios lógicos en la medida en que el conjunto de sus proposiciones tiene que ajustarse consistentemente. No pueden quedar en meras contradicciones, a menos que se fundamenten como pertenecientes al asunto. Sólo que el ensayo desarrolla los pensamientos de modo distinto a como hace la lógica discursiva. Ni los deduce de un principio ni los infiere de observaciones individuales coherentes. Coordina los elementos en lugar de subordinarlos; y lo único conmensurable con los criterios lógicos es la quintaesencia de su contenido, no el modo de su exposición. Si por comparación con las formas en que de modo indiferente se comunica un contenido preparado el ensayo, debido a la tensión entre la exposición y lo expuesto, es más dinámico que el pensamiento tradicional, como yuxtaposición construida es al mismo tiempo más estático. En esto solamente estriba su afinidad con la imagen, salvo que esa misma es una estaticidad en la que las relaciones de tensión se encuentran en cierta medida detenidas. La fácil flexibilidad del curso de los pensamientos del ensayista le obliga a una mayor intensidad que la del pensamiento discursivo, pues el ensayo no procede, como éste, ciega y automáticamente, sino que a cada instante tiene que reflexionar sobre sí mismo. Por supuesto, esta reflexión no se extiende solamente a su relación con el pensamiento establecido, sino en la misma medida también a la relación con la retórica y la comunicación. De otro modo, lo que se imagina supracientífico resulta ser vanamente precientífico. La actualidad del ensayo es la de lo anacrónico. El momento le es más desfavorable que nunca. Se ve triturado entre una ciencia organizada en la que todos pretenden controlar todo y a todos y que excluye con el hipócrita elogio de intuitivo o estimulante lo que no está cortado por el patrón del consenso; y una filosofía que se conforma con el vacío y abstracto resto de lo todavía no ocupado por la actividad científica y que, por eso mismo, es para ella objeto de una actividad de segundo grado. Pero el ensayo se ocupa de lo que hay de ciego en sus objetos. Le gustaría descerrajar con conceptos lo que no entra en conceptos o que, por las contradicciones en que éstos se enredan, revela que la red de su objetividad es un dispositivo meramente subjetivo. Le gustaría polarizar lo opaco, desatar las fuerzas latentes en ello. Se esfuerza por la concreción del contenido determinado en el espacio y el tiempo; construye la imbricación de los conceptos tal como éstos se imaginan imbricados en el mismo objeto. Se sustrae al dictado de los atributos que se adscriben a las ideas desde la definición del Banquete, «eternas en su ser, ni engendradas ni perecederas, ni sujetas a cambio ni a disminución»; «un ser por y para sí mismo eternamente uniforme»[20]; y, sin embargo, sigue siendo idea, pues no capitula ante el peso de lo que es, no se inclina ante lo que meramente es. Pero esto no lo mide por algo eterno, sino por un entusiasta fragmento del período tardío de Nietzsche: «Supuesto que digamos sí a un único instante, con ello hemos dicho sí no sólo a nosotros mismos, sino a toda la existencia. Pues nada es autosuficiente, ni en nosotros mismos ni en las cosas: y si nuestra alma no ha vibrado y resonado de felicidad como una cuerda más que una sola vez, para condicionar ese único suceso fueron necesarias todas las eternidades, y toda la eternidad fue aceptada, redimida, justificada y afirmada en ese único instante de nuestro sí»[21]. Sólo que el ensayo desconfía aun de tal justificación y afirmación. Para la felicidad que Nietzsche consideraba sagrada no conoce otro nombre que el negativo. Incluso las manifestaciones supremas del espíritu que la expresa no dejan de estar envueltas en la culpa de obstaculizarla en la medida en que siguen siendo mero espíritu. Por eso la ley formal más íntima del ensayo es la herejía. La contravención de la ortodoxia del pensamiento hace visible aquello, el mantenimiento de cuya invisibilidad constituye la secreta y objetiva finalidad de esa ortodoxia. [1] Ed. esp.: La vuelta de Pandora, en Obras completas, Madrid, Aguilar, 1973, vol. III, p. 919. [N. del T.] [2] Georg von Lukács, Die Seele und die Formen, Berlín, 1911, p. 29 [ed. esp.: «Sobre la esencia y forma del ensayo (Carta a Leo Popper)», en El alma y las formas, Barcelona, Grijalbo, 1975, p. 32]. [3] Georg Simmel (1858-1918): filósofo y sociólogo alemán, representante del neokantismo relativista. Sólo admitía la objetividad de las normas lógicas y de los principios morales. [N. del T.] [4] Rudolf Kassner (1873-1959): escritor y filósofo de las culturas. Alguien lo ha definido como una especie de Jorge Luis Borges pero en alemán y sin el genio literario de éste. [N. del T.] [5] Cfr. Lukács, loc. cit., p. 23 [ed. esp. cit., p. 28]: «El ensayo habla siempre de algo ya formado o, en el mejor de los casos, de algo que ya ha existido en otra ocasión; es, pues, por su esencia por lo que no extrae cosas nuevas de una nada vacía, sino que meramente ordena de nuevo las que ya en algún momento estuvieron vivas. Y como sólo las ordena de nuevo, como no forma algo nuevo a partir de lo informe, está también vinculado a ellas, debe decir siempre “la verdad” sobre ellas, hallar expresión para su esencia». [6] Leo Popper (1886-1911): ensayista húngaro, teórico y crítico del arte en lengua húngara y alemana, prematuramente muerto de tuberculosis. Fue uno de los más íntimos colaboradores de Lukács antes de la Segunda Guerra Mundial. [N. del T.] [7] Cfr. Lukács, loc. cit., p. 5 [ed. esp. cit., p. 16] y passim. [8] Charles-Augustin Sainte-Beuve (1804-1869): escritor francés, autor de numerosos ensayos biográficos sostenidos por una sólida documentación. [N. del T.] [9] Herbert Eulenberg (1876-1949): poeta, dramaturgo y novelista neorromántico alemán, autor de títulos tan elocuentes como Schubert y las mujeres. [N. del T.] [10] Stefan Zweig (1881-1942): novelista, poeta, dramaturgo, ensayista y traductor austríaco, especialmente preocupado por la decadencia moral del mundo contemporáneo. Huido de Alemania en 1935, en 1942, no pudiendo resistir intelectualmente las victorias del nazismo, se suicidó junto con su segunda esposa. [N. del T.] [11] Max Jungnickel (1890-1945): poeta alemán de profundas creencias nacionalsocialistas. [N. del T.] [12] Jugendstil: nombre alemán (junto con Wiener Sezession) para designar lo que en inglés se llama Modern Style, en francés Art Nouveau, en italiano Floreale y en español modernismo. [N. del T.] [13] La jerga de la autenticidad [Jargon der Eigentlichkeit] es el título original de un libro escrito por Adorno entre 1962 y 1964 y publicado en 1967, pero que en la traducción española (Madrid, Taurus, 1982) queda relegado a subtítulo de La ideología como lenguaje. Por no romper con los usos ya tradicionales de los traductores españoles de Heidegger (que es, junto con Jaspers, el autor con el que Adorno está ajustando cuentas en esa obra), para «Eigentlichkeit», que en otros contextos vertemos por «peculiaridad» o «propiedad», mantenemos aquí el término «autenticidad», que normalmente debería corresponder a «Echtheit» o a «Authentizität» (cfr. infra «Extranjerismos», nota de traductor de la p. 222). [N. del T.] [14] Lukács, loc. cit., p. 21 [ed. esp. cit., p. 27]. [15] Descartes, Philosophische Werke, ed. Buchenau, Leipzig 1922, vol. 1, p. 15 [ed. esp.: Discurso del método, Madrid, Espasa-Calpe, 1970, p. 40]. [16] La primera parte de la Enciclopedia de las ciencias filosóficas de Hegel, titulada «La ciencia de la lógica», comienza con un «Concepto previo» en el que se tratan los tres primeros «posicionamientos del pensamiento respecto de la objetividad» (ed. esp.: Madrid, Alianza, 1997, pp. 125-185). [N. del T.] [17] Max Bense*, «Über den Essay und seine Prosa», en Merkur I (1947), p. 418. * Max Bense (1910-1990): filósofo, escritor y promotor de la llamada «poesía concreta». Sus trabajos abarcan campos tan diversos como la historia de la filosofía, la teoría de la ciencia, la lógica, la cibernética, la estética, la semiótica, la crítica cultural y la política. Su filosofía neopositivista intentó establecer los fundamentos de la civilización técnica como culminación del proceso civilizador. [N. del T.] [18] La palabra francesa «cachet», además del de «remuneración» u «honorarios», también tiene el sentido, que es en el que Simmel la suele emplear, de «sello» (tal como, por ejemplo, aparece en la expresión «sello de elegancia»), «impronta», «carácter». [N. del T.] [19] Bense, loc. cit., p. 410. [20] Cfr. Platón, El banquete o Del amor, en Obras completas, Madrid, Aguilar, 1969, p. 589. [N. del T.] [21] Friedrich Nietzsche, Werke, vol. 10, Leipzig 1910, p. 206 (Der Wille zur Macht II, § 1032). Sobre la ingenuidad épica «Tan grato como avistar tierra para los náufragos / a los que Poseidón hundió en medio de la mar / la bien construida nave dejándola a merced de las olas y el viento, / y unos pocos que consiguieron salir del espumoso mar a nado / … con júbilo pisan la tierra ya a salvo, / así fue para ella ver a su esposo, / y no le quitaba del cuello los níveos brazos»[1]. Si se la mide por estos versos, por la metáfora de la felicidad de los esposos reunidos, no como si se tratara de una metáfora meramente interpolada sino como el contenido que aparece nudo hacia el final del relato, la Odisea no sería nada más que el intento de prestar oído al rompimiento del mar una y otra vez contra los acantilados, de reproducir pacientemente cómo el agua sumerge los escollos para retirarse bramando de ellos y hacer que lo firme brille con color más profundo. Tal bramar es el sonido del discurso épico, en el que lo unívoco y firme se junta con lo multívoco y fluyente para al punto separarse de ello. La informe marea del mito es lo perenne, mientras que el telos del relato lo diverso, y la identidad implacablemente rigurosa en que se sujeta al objeto épico sirve precisamente para consumar la no identidad de éste con lo falsamente idéntico, la monotonía inarticulada, para consumar su misma diversidad. La epopeya quiere contar algo digno de ser contado, algo que no sea igual que cualquier cosa, que no sea intercambiable y que merezca a título propio ser transmitido. Sin embargo, como el narrador se dedica al mundo del mito en cuanto su material, su empresa, hoy tocada de imposibilidad, ha sido ya de siempre contradictoria. Pues el mito por el que en cuanto lo concreto, se deja llevar el discurso racional y comunicativo del narrador con su lógica de la subsunción que equipara todo lo narrado, lo cual sería aún diverso del orden nivelador del sistema conceptual – tal mito es precisamente del tipo esencial de lo perenne que en la ratio despertó a la consciencia de sí mismo. El narrador ha sido de siempre aquel que se opone a la fungibilidad universal, pero lo que en la historia, hasta el día de hoy, ha tenido que contar ha sido siempre lo fungible. Por eso a toda épica le es inherente un elemento anacrónico: al arcaísmo homérico de aquella apelación a la musa que debe ayudar a dar noticia de lo extraordinario tanto como a los desesperados esfuerzos del Goethe tardío y de Stifter[2] por fingir situaciones burguesas como si fueran realidad primordial, abierta a la palabra introcable lo mismo que a un nombre. Pero desde que existe la gran épica, esta contradicción se ha sedimentado en el comportamiento del narrador como el elemento de la poesía épica que se suele destacar como objetualidad. En comparación con el estado de consciencia ilustrado al que pertenece el discurso narrativo, con la esencia de los conceptos generales, este elemento objetual aparece siempre como un elemento de estulticia, como un no entender, como un no saber a qué atenerse, un obstinado mantenerse en lo particular cuando al mismo tiempo éste está ya determinado como disuelto en lo general. El epos imita el hechizo del mito para suavizarlo. K. Th. Preuss[3] ha llamado a este comportamiento «protoestulticia», y así ha caracterizado precisamente Gilbert Murray[4] la primera fase de la religión griega, la inmediatamente precedente a la olímpico-homérica[5]. En la rígida fijación con ese término del relato épico a su objeto, que debe romper el poder del temor a aquello a lo que la palabra identificadora mira cara a cara, el narrador se apodera por así decir del gesto de temor. La ingenuidad es el precio que paga por ello, y la opinión tradicional lo computa como ganancia. El elogio tradicional de esta estulticia narrativa que no ha surgido sino en la dialéctica de la forma ha hecho de ella una ideología restauradora, hostil a la consciencia, una ideología con cuyas últimas partidas se trapichea en las antropologías filosóficas falsamente concretas de nuestros días. Pero la ingenuidad épica no es sólo mentira destinada a mantener a la reflexión general apartada de la ciega intuición de lo particular. Dado que, en cuanto esfuerzo antimitológico, surge del afán ilustrado, por así decir positivista, de conservar fielmente y sin distorsión lo que una vez fue y tal como fue, y con ello a romper el encanto que ejerce lo sido, de romper el mito en sentido estricto, en la limitación a lo ocurrido una sola vez le queda un rasgo peculiar que trasciende a la limitación. Pues lo ocurrido una sola vez no es meramente el desafiante residuo que se opone a la comprehensiva universalidad del pensamiento, sino también el más íntimo anhelo de éste, la forma lógica de algo real que ya no sufriera el abrazo del dominio social y del pensamiento clasificatorio que toma a éste por modelo; el concepto que se reconcilia con su asunto. En la ingenuidad épica vive la crítica de la razón burguesa. Ésta se aferra a aquella posibilidad de experiencia destruida por la razón burguesa que precisamente pretende fundamentarla. La limitación a la descripción de un objeto es el correctivo de la limitación que afecta a todo pensamiento cuando, merced a su operación conceptual, se olvida del objeto único, lo recubre con su hilar en lugar de propiamente hablando conocerlo. Del mismo modo que es fácil burlarse de la simplicidad homérica, la cual al mismo tiempo era ya ella misma lo contrario de la simplicidad, o bien sacarla taimadamente al campo de batalla contra el espíritu analítico, así sería fácil demostrar la parcialidad de la última novela de Gottfried Keller y reprochar a la concepción del Martin Salander[6] que el triunfante «qué malos son hoy los hombres» delate ignorancia pequeñoburguesa de los fundamentos económicos de la crisis, de los presupuestos sociales de los Gründerjahre[7], y pase por alto lo esencial. Pero, por otra parte, únicamente tal ingenuidad permite contar de los funestos inicios de la era del capitalismo tardío e imputárselos a la anamnesis, en lugar de meramente informar de ellos y, en virtud del protocolo que únicamente sabe del tiempo como de un índice, arrojarlos con engañosa presencialidad a la nada de aquello a lo que ya no puede adherirse ningún recuerdo. En tal recuerdo de lo que propiamente hablando ya no se puede recordar en absoluto, la descripción de Keller de los dos deshonestos abogados, que son gemelos, duplicados, expresa entonces tanto de la verdad, es decir, de la fungibilidad hostil al recuerdo, como sólo volvería a ser posible para una teoría que todavía determinara con clarividencia la pérdida de la experiencia a partir de la experiencia de la sociedad. Gracias a la ingenuidad épica, la palabra narrativa, cuya actitud hacia el pasado tiene siempre algo de apologético, la justificación de lo sucedido como digno de atención, se corrige a sí misma. La exactitud de la palabra descriptiva trata de compensar la falsedad de todo discurso. El impulso de Homero a describir un escudo como un paisaje y a elaborar una metáfora en una acción hasta que ésta, devenida independiente, desgarra el tejido de la narración, este impulso es el mismo que llevó una y otra vez a los más grandes narradores del siglo XIX, al menos en Alemania a Goethe, Sitfter y Keller, a dibujar y pintar en lugar de escribir, y el mismo impulso puede haber inspirado los estudios arqueológicos de Flaubert. El intento de emancipar a la exposición de la razón reflexiva es el siempre desesperado intento del lenguaje de llevar al extremo su intención determinante, curar lo negativo de su intencionalidad, la manipulación conceptual de los objetos, y dejar que lo real emerja puro, no perturbado por los órdenes violentamente impuestos. La estulticia y ceguera del narrador –no es casual que la tradición haya querido ciego a Homero– expresan ya la imposibilidad y carácter desesperado de tal empresa. Precisamente el elemento objetual del epos, radicalmente opuesto a toda especulación y fantasía, conduce a la narración, por su imposibilidad apriorística, al borde de la locura. Los últimos cuentos de Stifter dan la más clara noticia de la transición de la fidelidad objetual a la obsesión maníaca, y jamás ha participado de la verdad ningún relato que no se haya asomado al abismo en que se precipita el lenguaje que quiera superarse a sí mismo en el nombre y en la imagen. La prudencia homérica no constituye una excepción. Cuando en el último canto de la Odisea, en la segunda nekyia[8], el alma del pretendiente Anfimedonte cuenta a la de Agamenón en el Hades la venganza de Odiseo y del hijo de éste, aparecen los siguientes versos: «Los dos, concertada la atroz muerte de los pretendientes, / entraron en la ínclita ciudad de Ítaca; en efecto, Odiseo / iba detrás, delante de él venía Telémaco»[9]. El «en efecto»[10][11] mantiene, en atención al contexto, la forma lógica de explicación o de afirmación, mientras que el contenido de la frase, en cuanto enunciado puramente expositivo, no está en absoluto en tal conexión con lo que la precede. En el contrasentido mínimo de la partícula, el espíritu del lenguaje narrativo, lógico en la intención, choca con el espíritu de la exposición sin palabras que añora, y precisamente la forma lógica de la ilación amenaza al pensamiento que no hilvana, que propiamente hablando ha dejado de ser pensamiento, con arrojarlo allí donde se pierden la sintaxis y el tema y el tema refuerza su superioridad desmintiendo a la forma sintáctica que trata de abarcarlo. Pero ése es el elemento épico, propiamente hablando antiguo, de la locura de Hölderlin. En el poema «A la esperanza» se lee: «En el verde valle, allí donde la fresca fuente / mana rumorosa día a día de la montaña y la amable / siempreviva me florece en otoño, / allí, en el silencio, tú benigna, quiero yo / buscarte, o cuando a medianoche / la vida invisible bulle en la floresta / y sobre mí las siempre alegres / flores, las ardientes estrellas, brillan»[12]. El «o», y a menudo algunas partículas en Trakl[13] también, equivale a aquel «en efecto» homérico. Mientras que el lenguaje, para seguir siendo lenguaje en general, aún pretende ser, a juzgar por tales giros, síntesis de la conexión de las cosas, renuncia al juicio en las palabras cuya utilización disuelve precisamente la conexión. El encadenamiento épico, en el que la conducción del pensamiento acaba por relajarse, se convierte en gracia que en el lenguaje pasa antes que el derecho de juicio, juicio que a pesar de ello el lenguaje sigue siendo inevitablemente. La fuga del pensamiento, imagen del sacrificio del discurso, es la fuga del lenguaje de su prisión. Cuando en Homero, como sobre todo ha destacado Thomson, las metáforas cobran autonomía con respecto a lo significado, la acción[14], en ello se acuña la misma hostilidad contra la atadura del lenguaje en el contexto de las intenciones. La imagen lingüísticamente plasmada pierde el significado propio para arrastrar al lenguaje mismo a la imagen en lugar de hacer a la imagen transparente en el sentido lógico del contexto. En el gran relato la relación entre imagen y acción tiende a invertirse. De ello ha dado testimonio la técnica de Goethe en Las afinidades electivas y en Los años de peregrinaje, donde intermitentes novelas miniatura reflejan la esencia de lo representado, y lo mismo han pretendido alegoresis homéricas del tipo de la célebre fórmula schellingiana de la odisea del espíritu[15]. No es que los epos fueran dictados por una intención alegórica. Pero en ellas la violencia de la tendencia histórica en el lenguaje y en el contenido material es tan grande que en el curso del proceso entre subjetividad y mitología, hombres y cosas, debido a la ceguera con que el epos se entrega a su representación, se transforman en meros escenarios sobre los cuales se hace visible aquella tendencia, precisamente allí donde la coherencia pragmática y lingüística aparece quebrada. «No luchan individuos, sino ideas entre sí», se lee en un fragmento de Nietzsche acerca de El certamen de Homero[16]. La conversión objetiva de la pura exposición alejada del significado en la alegoría de la historia es lo que se hace visible en la descomposición lógica del lenguaje épico lo mismo que en el desgajamiento de la metáfora de la marcha de la acción literal. Sólo mediante el abandono del sentido se asemeja el discurso épico a la imagen, a una figura de sentido objetivo que emerge de la negación de un sentido subjetivamente racional. [1] Homero, Odysee, XXIII, 210 ss. (Voss) [ed. esp.: Odisea, Barcelona, Planeta, 1980, p. 374]. [2] Adalbert Stifter (1805-1868): escritor austríaco. Sus relatos, que según Nietzsche contienen parte de la mejor prosa alemana del siglo XIX, atestiguan un sentido poético, casi aristocrático, de la belleza, pero tras el cual se adivina el desconcierto por el triunfo histórico de la brutalidad y el egoísmo. En la colección de relatos publicada en 1853 bajo el título de Bunte Steine [Piedras de colores] define su programa narrativo como la inmersión en las pequeñas cosas que dominan a los hombres y la naturaleza. [N. del T.] [3] Konrad Theodor Preuss (1869-1938): etnólogo alemán, que trabajó principalmente en el estudio de las culturas precolombinas. Acuñó el término «Urdummheit» [«protoestulticia»] para caracterizar a las religiones prehoméricas. [N. del T.] [4] George Gilbert Aimé Murray (1866-1957): helenista británico. En sus traducciones, especialmente de obras teatrales, trató de remedar los ritmos originales con rimas de tono heroico. Además de desarrollar una intensa actividad académica desde su cátedra en Oxford, fue un pacifista comprometido, presidente de la Liga de la Unión de Naciones (1923-1938) y autor de varios libros sobre política internacional. [N. del T.] [5] Cfr. G. Murray, Five Stages of Greek Religion [Las cinco etapas de la religión griega], Nueva York, 1925, p. 16; cfr. U. v. Wilamowitz-Möllendorf*, Der Glaube der Hellenen [La creencia de los helenos], I, p. 9. * Ulrich von Wilamowitz-Moellendorf (1848-1931): lingüista alemán. Se especializó en la cultura griega, de cuya literatura y filosofía realizó numerosas traducciones y estudios. Mantuvo una agria polémica con Nietzsche a propósito de la publicación por éste, en 1872, de El nacimiento de la tragedia, que Wilamowitz criticó por inexacto en sus datos y arbitrario en su conclusiones. [N. del T.] [6] Gottfried Keller (1819-1890): poeta y novelista de expresión alemana. En la transición entre el romanticismo y el realismo, su obra, fuertemente marcada por el humanismo de Feuerbach, tiene un marcado carácter sarcástico y aun pesimista en la contemplación de la realidad social y política en que se inspira. Su novela Martin Salander data de 1886. [N. del T.] [7] Por Gründerjahre («años de fundación») se conoce en Alemania la crisis de crecimiento industrial producida en el último tercio del siglo XIX. [N. del T.] [8] «Nekyia»: en griego, «evocación de los muertos». [N. del T.] [9] Odysee, XXIV, 153 ss. [ed. esp. cit., p. 383]. [10] «En efecto»: «nähmlich» en alemán. [N. del T.] [11] Schröder*** traduce: «y en verdad que Odiseo se quedó atrás». La traducción literal de «ἦ como partícula de refuerzo y no explicativa no altera en nada el enigmático carácter del pasaje. *** Rudolf Alexander Schröder (1878-1962): arquitecto, ensayista y, movido por un espíritu precursoramente paneuropeísta, traductor al alemán de innumerables textos griegos (la Odisea en 1910), latinos, franceses, ingleses y holandeses. Su obra de creación evolucionó desde el nacionalismo a propósito de la Primera Guerra Mundial, al ideal de reconciliación entre el humanismo antiguo y el cristianismo. La balada del viajero, escrita en 1937, supuso su ruptura con la Alemania nazi. Debido a la ambigüedad de las dos primeras, sólo la tercera de las estrofas que compuso para el nuevo himno alemán de la República Federal Alemana fue oficialmente aceptada. [N. del T.] [12] Friedrich Hölderlin, An die Hoffnung, en Obras completas [Texto según Zinkernagel] (InselVerlag, Leipzig, s. a.), p. 139. Entre Voss* y Hölderlin hay conexiones histórico-literarias. * Johann Heinrich Voss (1751-1825): erudito y poeta alemán. Suyas son sendas traducciones en alejandrinos de La Ilíada y La Odisea, así como idilios que, a pesar de un cierto sentimentalismo, constituyen una buena descripción de la pequeña burguesía del norte de Alemania en su tiempo. [N. del T.] [13] Georg Trakl (1887-1914): poeta lírico austríaco. Marcado por las relaciones incestuosas con su hermana, por la guerra, por el alcohol y la droga, su exigua obra, de estilo muy próximo al de los expresionistas, resulta fundamental para la comprensión de la literatura alemana del cambio de siglo que vivió. [N. del T.] [14] «No, no one would deny that... true similes have been in constant use from the beginnings of human speech... But, besides these, there are others which, as we have seen, are formally similes, but in reality are disguised identifications of transformations» [«No, nadie negará que... desde los comienzos del habla humana se han usado constantemente verdaderos símiles... Pero, aparte de éstos, hay otros que, como hemos visto, son símiles formalmente, pero en realidad identificaciones disfrazadas de transformaciones»] (J. A. K. Thomson, Studies in the Odyssey [Estudios sobre la Odisea], Oxford, 1934, p. 7). Según esto, las metáforas son huellas del proceso histórico. [15] Cfr. Schelling, Werke [Obras], vol. 2, Leipzig 1907, p. 302 [System des transzendentalen Idealismus] (ed. esp.: Sistema del idealismo trascendental, Madrid, Anthropos, 1988, p. 427). Por lo demás, la interpretación alegórica de Homero Schelling la rechazó expresamente más tarde, en la Philosophie der Kunst (cfr. loc. cit.: vol. 3, p. 57 [ed . esp.: Filosofía del arte, Madrid, Tecnos, 1999, p. 73]). [16] Nietzsche, Werke [Obras], vol. IX, p. 287. La posición del narrador en la novela contemporánea La tarea de comprimir en unos pocos minutos algo acerca de la situación actual de la novela en cuanto forma obliga a entresacar de ella, aunque sea violentándola, un momento. Éste será la posición del narrador. Hoy se la caracteriza por medio de una paradoja: ya no se puede narrar, mientras que la forma de la novela exige narración. La novela ha sido la forma literaria específica de la época burguesa. En su comienzo está la experiencia del mundo desencantado en el Don Quijote, y su elemento sigue siendo el dominio artístico de la mera existencia. El realismo le era inmanente; incluso las novelas de temática fantástica han intentado presentar su contenido de tal modo que de él emanara la sugestión de lo real. A lo largo de una evolución que se remonta hasta el siglo XIX y que hoy se ha acelerado al máximo, este modo de proceder se ha hecho cuestionable. Desde el punto de vista del narrador, por el subjetivismo, que no tolera ya nada material sin transformación y precisamente con ello socava el precepto épico de objetualidad. Quien aún hoy se sumergiera, como Stifter por ejemplo, en el mundo de los objetos y produjera un efecto a partir de la abundancia y la plasticidad de lo contemplado con humilde aceptación, se vería forzado al gesto de la imitación artesanal. Se haría culpable de la mentira que consiste en entregarse al mundo con un amor que presupone que el mundo tiene sentido, y acabaría por incurrir en el insoportable kitsch del arte folklórico. No menores son las dificultades por lo que al asunto respecta. Del mismo modo que la fotografía relevó a la pintura de muchas de sus tareas tradicionales, así han hecho con la novela el reportaje y los medios de la industria cultural, especialmente el cine. La novela debería concentrarse en lo que la crónica no puede proveer. Sólo que, a diferencia de la pintura, en la emancipación del objeto el lenguaje le impone unos límites y la obliga a fingir ser una crónica: de manera consecuente, Joyce ligó la rebelión de la novela contra el realismo con la rebelión contra el lenguaje discursivo. Rechazar su intento como arbitrariedad individualista de un excéntrico sería miserable. La identidad de la experiencia, la vida en sí continua y articulada que es la única que permite la actitud del narrador, se ha desintegrado. Sólo se necesita constatar la imposibilidad de que cualquiera que haya participado en la guerra cuente de ella como antes uno podía contar de sus aventuras. Con razón el relato que se presenta como si el narrador fuera dueño de tal experiencia produce impaciencia y escepticismo en el receptor. Estampas como la de uno que se sienta a «leer un buen libro» son arcaicas. Lo cual no se debe meramente a la falta de concentración de los lectores, sino a lo comunicado mismo y a su forma. Contar algo significa en efecto tener algo especial que decir, y precisamente eso es lo que impiden el mundo administrado, la estandarización y la perennidad. Antes de cualquier pronunciamiento de contenido ideológico, ya la pretensión del narrador de que el del mundo sigue siendo esencialmente un curso de la individuación, de que con sus impulsos y sentimientos el individuo puede aún equipararse al destino, de que el interior del individuo es aún inmediatamente capaz de algo, es ideológica: la literatura biográfica de pacotilla que uno se encuentra por doquier es un producto de la descomposición de la forma novelística misma. De la crisis de la objetualidad literaria no está excluida la esfera de la psicología, en la que, aunque con poca fortuna, se refugiaron precisamente esos productos. También a la novela psicológica le son birlados sus objetos en sus propias narices: con razón se ha observado que en una época en la que los periodistas no dejaban de embriagarse con las conquistas psicológicas de Dostoyevski, la ciencia, especialmente el psicoanálisis de Freud, ya hacía mucho que había dejado atrás esos hallazgos del novelista. Por lo demás, probablemente se ha errado con tan fraseológico elogio de Dostoyevski; si es que en él la hay, es una psicología del carácter inteligible, de la esencia, y no del carácter empírico, de las personas que uno se encuentra por ahí. Y precisamente en eso es él avanzado. No sólo el hecho de que las informaciones y la ciencia se hayan incautado de todo lo positivo, aprehensible, incluso de la facticidad de lo íntimo, obliga a la novela a romper con esto y a asumir la representación de la esencia y de su antítesis, sino también el de que cuanto más densa e ininterrumpidamente se estructura la superficie del proceso vital social, tanto más herméticamente recubre ésta como un velo la esencia. Si la novela quiere seguir siendo fiel a su herencia realista y decir cómo son realmente las cosas, debe renunciar a un realismo que al reproducir la fachada no hace sino ponerse al servicio de lo que de engañoso tiene ésta. La reificación de todas las relaciones entre los individuos, que transforma todas las cualidades humanas de éstos en aceite lubricante para el suave funcionamiento de la maquinaria, la universal enajenación y autoenajenación, exige que se la llame por su nombre, y para esto la novela está cualificada como pocas otras formas artísticas. Desde siempre, y por supuesto desde el Tom Jones de Fielding[1], tuvo su verdadero objeto en el conflicto entre los hombres vivos y las petrificadas relaciones. La misma enajenación se le convierte por tanto en medio estético. Pues cuanto más extraños se han hecho entre sí los hombres, los individuos y los colectivos, tanto más enigmáticos se hacen al mismo tiempo los unos a los otros, y el intento de descifrar el enigma de la vida exterior, el impulso propiamente dicho de la novela, se transmuta en la preocupación por la esencia, la cual aparece por su parte sobrecogedora y doblemente extraña precisamente en la sólita extrañeza impuesta por las convenciones. El momento antirrealista de la nueva novela, su dimensión metafísica, es él mismo producto de su objeto real, una sociedad en la que los hombres son separados los unos de los otros y de sí mismos. En la trascendencia estética se refleja el desencantamiento del mundo. Todo esto apenas halla cabida en la consideración consciente del novelista, y hay motivo para suponer que cuando lo halla, como por ejemplo en las novelas tan cargadas de intención de Hermann Broch, ello no reporta el máximo beneficio para la forma. Por el contrario, los cambios históricos de la forma se convierten en sensibilidades idiosincrásicas de los autores, y lo que esencialmente decide sobre su calidad es hasta qué punto funcionan como instrumentos de medición de lo exigido y de lo prohibido. Nadie ha superado a Marcel Proust en sensibilidad contra la forma de la crónica. Su obra pertenece a la tradición de la novela realista y psicológica, en la línea de su extrema disolución subjetivista, la cual, sin ninguna continuidad histórica con el escritor francés, pasa por productos como el Niels Lyhne de Jacobsen[2] o el Malte Laurids Brigge[3] de Rilke. Cuanto más estrictamente se aferra al realismo de lo externo, al gesto del «así fue», tanto más se convierte cada palabra en un como si y más crece la contradicción entre su pretensión y el hecho de que no fue así. Justamente esa pretensión inmanente que el autor plantea como inalienable, la de que él sabe exactamente lo que pasó, es lo que se ha de probar, y la precisión hasta lo quimérico de Proust, la técnica micrológica por la que la unidad de lo vivo acaba escindiéndose en átomos, es un esfuerzo sin par del sensorio estético por producir esa prueba sin transgredir los límites que impone la forma. Él no se habría empeñado en la narración de algo irreal como si hubiera sido real. Por eso su obra cíclica empieza con el recuerdo de cómo se duerme un niño y todo el primer libro no es más que un despliegue de las dificultades que tiene el niño para dormirse cuando su bella madre no le ha dado el beso de buenas noches. El narrador instaura por así decir un espacio interior que le ahorra la salida en falso al mundo ajeno que descubriría la falsedad del tono de quien se finge familiarizado con ese mundo. El mundo es arrastrado imperceptiblemente a ese espacio interior –a esta técnica se le ha dado el nombre de monologue interieur–, y lo que ocurre en el exterior se presenta del mismo modo en que en la primera página se dice del instante del dormirse: como un trozo de interioridad, un momento de la corriente de la consciencia, protegido contra la refutación por el orden espacio-temporal objetivo cuya suspensión persigue la obra proustiana. Desde presupuestos completamente diferentes y con un espíritu completamente diferente, la novela del expresionismo alemán, el Estudiante vagabundo de Gustav Sack[4], apuntaba a algo parecido. El afán épico por no representar nada objetivo sino lo que se pueda llenar completa y totalmente acaba por superar la categoría épica fundamental de la objetualidad. La novela tradicional, cuya idea se encarna quizá de la manera más auténtica en Flaubert, cabe compararla con el escenario de tres paredes en el teatro burgués. Esta era una técnica de la ilusión. El narrador levanta un telón: el lector ha de participar en lo que sucede como si estuviera físicamente presente. La subjetividad del narrador se acredita en la capacidad de producir esta ilusión y –en Flaubert– en una pureza de lenguaje que, al mismo tiempo, mediante la espiritualización, la sustrae al ámbito empírico en que se vuelca. Sobre la reflexión pesa un grave tabú: se convierte en el pecado cardinal contra la pureza del asunto. Junto con el carácter ilusorio de lo expuesto, también este tabú está perdiendo hoy en día su fuerza. Con frecuencia se ha resaltado que en la nueva novela, no sólo en Proust sino igualmente en el Gide de los Faux-Monnayeurs, en el último Thomas Mann, en El hombre sin atributos de Musil, la reflexión rompe la pura inmanencia de la forma. Pero tal reflexión apenas tiene ya más que el nombre en común con la preflaubertiana. Ésta era moral: una toma de partido pro o contra los personajes de la novela. La nueva es una toma de partido contra la mentira de la representación, propiamente hablando contra el narrador mismo, el cual, en cuanto comentarista supervisor de los acontecimientos, trata de corregir su inevitable apreciación. Atentar contra la forma se halla en el propio sentido de ésta. Únicamente hoy en día puede comprenderse completamente el medio de Thomas Mann, la enigmática ironía irreductible a ninguna burla sobre contenido, a partir de su función en la construcción de la forma: con el gesto irónico, que recoge la propia elocución, el autor se desprende de la pretensión de estar creando algo real, a la cual sin embargo ninguna palabra, incluidas las suyas, puede escapar; del modo más evidente quizá en la fase tardía, en El elegido o en La engañada, donde el escritor, jugando con un motivo romántico, reconoce, mediante el uso del lenguaje, el carácter de espionaje que tiene el relato, la irrealidad de la ilusión, y precisamente así devuelve, según sus palabras, a la obra de arte aquel carácter de chanza superior que poseyó antes de que, con la ingenuidad de la falta de ingenuidad, presentara de un modo demasiado llanamente la apariencia como lo verdadero. Cuando, por entero en Proust, el comentario se entreteje de tal modo con la acción que desaparece la diferencia entre ambos, el narrador está atacando una componente fundamental de la relación con el lector: la distancia estética. Ésta era inamovible en la novela tradicional. Ahora varía como las posiciones de la cámara en el cine: al lector tan pronto se le deja fuera como, a través del comentario, se lo lleva a la escena, tras los bastidores, a la sala de máquinas. Entre los casos extremos, de los que se puede aprender más sobre la novela actual que de cualquier caso medio considerado «típico», se cuenta el procedimiento por el que Kafka absorbe completamente la distancia. A base de shocks destruye el recogimiento contemplativo del lector ante lo leído. Sus novelas, si es que en absoluto caen todavía bajo este concepto, son la respuesta anticipada a una constitución del mundo en la que la actitud contemplativa se convirtió en escarnio sanguinario, porque la amenaza permanente de catástrofe no permite ya a ningún hombre la observación neutral y ni siquiera la imitación estética de ésta. Absorben también la distancia narradores menores que ya no se atreven a escribir ni una palabra que en cuanto relación de hechos no pida perdón por haber nacido. Si en ellos se patentiza la debilidad de un estado de consciencia de aliento demasiado corto para tolerar su propia representación estética y que apenas produce ya hombres capaces de tal representación, en la producción más avanzada, a la que no resulta ajena tal debilidad, la absorción de la distancia es mandamiento de la forma misma, uno de los medios más eficaces para romper la coherencia superficial y expresar lo subyacente, la negatividad de lo positivo. No se trata de que la descripción de lo imaginario reemplace necesariamente la de lo real, como en Kafka. Éste es poco apropiado como modelo. Pero la diferencia entre lo real y la imago queda fundamentalmente cancelada. Es común a los grandes novelistas de la época que la vieja exigencia novelística del «Así es», pensada hasta el final, desencadena una desbandada de arquetipos históricos, en el recuerdo espontáneo de Proust lo mismo que en las parábolas de Kafka y en los criptogramas épicos de Joyce. El sujeto poético, que se declara libre de las convenciones de la representación objetual, reconoce al mismo tiempo la propia impotencia, la supremacía del mundo de las cosas, que reaparece en medio del monólogo. Se prepara así un segundo lenguaje, con frecuencia destilado de los residuos del primero, un lenguaje reificado, desintegrado y asociativo, que crece a través del monólogo no meramente del novelista sino de los innumerables alienados del lenguaje primero que constituyen la masa. Si hace cuarenta años, en su Teoría de la novela, Lukács planteó la pregunta de si las novelas de Dostoyevski eran sillares para futuros epos si no ellas mismas ya tales epos, las novelas de hoy, las que cuentan, aquellas en las que la subjetividad de la propia fuerza de la gravedad se convierte en su contrario, equivalen en realidad a epopeyas negativas. Son testimonios de una situación en la que el individuo se liquida a sí mismo y que se encuentra con la preindividual que en otro tiempo pareció garantizar un mundo pleno de sentido. Estas epopeyas comparten con todo el arte actual la ambigüedad de que no les corresponde a ellas decidir si la tendencia histórica que registran es recaída en la barbarie o apunta pese a todo a la realización de la humanidad, y no son pocas las que se sienten harto cómodas en lo bárbaro. No hay obra de arte moderna que valga algo y no goce también con la disonancia y la relajación. Pero por encarnar precisamente sin compromiso el horror y poner toda la felicidad de la contemplación en la pureza de tal expresión, tales obras de arte sirven a la libertad, a la cual únicamente traiciona la producción mediocre, pues ésta no da testimonio de lo que le sucedió al individuo de la era liberal. Sus productos están por encima de la controversia entre el arte comprometido y l’art pour l’art, por encima de la alternativa entre la zoquetería del arte tendencioso y la zoquetería del placentero. Karl Kraus formula en una ocasión la idea de que lo que en sus obras habla moralmente como realidad física, no estética, le ha sido otorgado únicamente bajo la ley del lenguaje, es decir, en nombre de l’art pour l’art. Hoy en día la absorción de la distancia estética en la novela y por tanto la capitulación de ésta ante la realidad hegemónica y ya sólo alterable de un modo real, no transfigurable en la imagen, las impone aquello a que por sí misma aspira la forma. [1] Henry Fielding (1707-1754): novelista, periodista, dramaturgo y poeta inglés. Considerado por Walter Scott como padre del género en inglés, Tom Jones (1749) es su novela más popular. [N. del T.] [2] Jens Peter Jacobsen (1847-1885): novelista danés que en Niels Lyhne (1880) hace una radical profesión de fe atea. [N. del T.] [3] Los cuadernos de Malte Laurids Brigge (1904-1910): novela en la que Rilke establece un combate consigo mismo, con sus aspiraciones y angustias infantiles, tras el cual atravesó una crisis física y mental que él definió como un «largo período de sequedad» en lo literario. [N. del T.] [4] Un estudiante vagabundo [o bohemio], novela autobiográfica del alemán Gustav Sack (18851916), poeta y narrador del expresionismo temprano, muy influido por la lectura de Nietzsche. Se publicó póstumamente en 1918. [N. del T.] Discurso sobre poesía lírica y sociedad Ante el anuncio de una conferencia sobre poesía lírica y sociedad muchos de ustedes se sentirán inquietos. Esperarán un análisis sociológico de esos que se pueden pegar a voluntad a cualquier objeto, a la manera en que hace cincuenta años se inventaban psicologías y hace treinta fenomenologías de todas las cosas concebibles. Les asaltará además el recelo de que el examen de las condiciones bajo las cuales nacen las obras y las de su efecto intentarán usurpar petulantemente el lugar de la experiencia de las obras tal como son; de que subsunciones y relaciones repriman la percepción de la verdad o falsedad del objeto mismo. Les irritará que un intelectual se haga culpable de lo que Hegel reprochaba al «entendimiento formal», a saber, que contemplando el todo desde arriba se sitúe por encima de la existencia individual de la que habla, es decir, que no la vea en absoluto, sino que la etiquete. Lo penoso de tal proceder se les hará particularmente sensible en el caso de la poesía lírica. Lo más delicado, lo más frágil, va a ser hollado, puesto precisamente en el torbellino en mantenerse intocado por el cual consiste el ideal al menos del sentido tradicional de la poesía lírica. La manera en que se va a analizar una esfera de la expresión que tiene precisamente su esencia en no reconocer o, como en Baudelaire o Nietzsche, superar con el pathos de la distancia el poder de socialización va a convertirla arrogantemente en lo contrario de lo que ella sabe que es. ¿Puede hablar, preguntarán ustedes, de poesía lírica y sociedad una persona que no carezca de musas? Evidentemente, la sospecha únicamente puede afrontarse si las obras líricas no se emplean abusivamente como objetos para la demostración de tesis sociológicas, sino si en ellas mismas descubre algo esencial, algo del fundamento de su cualidad, su referencia a lo social. Ésta no debe apartar de la obra de arte, sino introducir más profundamente en ella. Pero la más simple reflexión lleva por supuesto a que esto es lo que cabe esperar. Pues el contenido de un poema no es meramente la expresión de emociones y experiencias individuales. Por el contrario, éstas sólo llegan a ser artísticas cuando, precisamente gracias a la especificación de su recepción de forma estética, cobran participación en lo universal. No se trata de que lo que expresa el poema lírico tenga que ser inmediatamente lo vivido por todos. Su universalidad no es ninguna volonté de tous, una universalidad de la mera comunicación de lo que justamente los demás no pueden comunicar. Sino que la inmersión en lo individual eleva al poema lírico a lo universal poniendo de manifiesto algo no adulterado, no aprehendido, aún no subsumido, y por tanto anticipando espiritualmente algo de una situación en la que nada falsamente universal, es decir, profundísimamente particular, sigue encadenando a lo otro, a lo humano. De la individuación sin reservas es de donde la obra lírica espera lo universal. Pero su riesgo peculiar lo tiene la poesía lírica en el hecho de que su principio de individuación nunca garantiza la generación de algo obligatorio, auténtico. No tiene el poder de impedir que se quede anclada en la contingencia de la mera existencia aislada. Sin embargo, esa universalidad del contenido lírico es esencialmente social. Sólo entiende lo que dice el poema quien en la soledad de éste percibe la voz de la humanidad; es más, incluso la misma soledad de la palabra lírica está predibujada por la sociedad individualista y finalmente atomista, del mismo modo que, a la inversa, su carácter vinculante general vive de la densidad de su individuación. Pero por eso pensar la obra de arte está justificado y obligado a preguntarse concretamente por el contenido social, a no contentarse con el vago sentimiento de algo universal y comprehensivo. Tal determinación del pensamiento no es una reflexión extraña al arte y externa, sino que la exige toda obra lingüística. Su material propio, los conceptos, no se agotan en la mera intuición. Para que se los pueda ver, exigen siempre que se los piense, y el pensamiento, una vez puesto en marcha por el poema, no se puede detener cuando éste lo ordene. Pero este pensamiento, la interpretación social de la poesía lírica, como por lo demás de todas las obras de arte, no puede según esto apuntar sin mediación a la llamada posición social o el interés social de las obras, ni siquiera de sus autores. Más bien tiene que precisar cómo el todo de una sociedad, en cuanto una unidad en sí llena de contradiciones, aparece en la obra de arte; en qué la obra de arte se somete a su voluntad y en qué la trasciende. Usando el lenguaje de la filosofía, el procedimiento debe ser inmanente. Los conceptos sociales no deben agregarse desde fuera a las obras, sino ser extraídos del preciso examen de éstas. La frase de Goethe en Máximas y reflexiones según la cual lo que no entiendes tampoco lo poseen, no vale únicamente para la relación estética con las obras de arte, sino igualmente para la teoría estética: nada que no esté en las obras, que en su forma propia, legitima la decisión sobre lo que su contenido, lo poetizado mismo, representa socialmente. Determinar esto requiere por supuesto saber tanto del interior de la obra de arte como de la sociedad exterior. Pero este saber solamente es vinculante cuando se redescubre a sí mismo en el puro entregarse a la cosa. Sobre todo es necesaria vigilancia frente al concepto, hoy en día desgastado hasta lo intolerable, de ideología. Pues ideología es no verdad, falsa consciencia, mentira. Se evidencia en el fracaso de las obras de arte, en su falsedad en sí, y es blanco de la crítica. Pero reprochar a las grandes obras de arte, cuya esencia consiste en dar forma y por ello únicamente en la reconciliación tendencial de las contradicciones básicas de la existencia real, que sean ideología constituye no meramente una injusticia para con su propio contenido de verdad, sino también una falsificación del concepto de ideología. Éste no afirma que todo espíritu no sirve más que para que ciertas personas disfracen como universales ciertos intereses particulares, sino que quiere desenmascarar el espíritu falso determinado y concebirlo al mismo tiempo en su necesidad. La grandeza de las obras de arte no reside únicamente en el hecho de que dejan hablar a lo que la ideología oculta. Lo quieran o no, su éxito va más allá de la falsa consciencia. Permítanme que me apoye en su propio recelo. Ustedes sienten la poesía como algo contrapuesto a la sociedad, algo totalmente individual. Su afectividad insiste en que así debe seguir siendo, en que la expresión lírica, sustraída a la gravedad objetual, conjura la imagen de una vida libre de la compulsión de la praxis dominante, de la utilidad, de la presión de la autoconservación tenaz. Sin embargo, esta exigencia a la poesía lírica, la de la palabra virgen, es en sí misma social. Implica la protesta contra una situación social que cada individuo experimenta como hostil, ajena, fría, opresiva, y la situación se imprime en negativo en la obra: cuanto más pesada se hace su carga, tanto más inflexiblemente se le resiste la obra, sin inclinarse ante nada heterónomo y constituyéndose enteramente según la propia ley cada vez. Su distancia de la mera existencia se convierte en medida de la falsedad y maldad de ésta. En la protesta contra ella el poema expresa el sueño de un mundo en el cual las cosas serían de otro modo. La idiosincrasia del espíritu lírico contra la supremacía de las cosas es una forma de reacción a la reificación del mundo, al dominio de las mercancías sobre los hombres, el cual se extendió a partir el comienzo de los tiempos modernos y desde la revolución industrial se ha desarrollado hasta convertirse en la fuerza dominante de la vida. También el culto que Rilke rinde a las cosas pertenece al círculo mágico de tal idiosincrasia en cuanto intento de asimilar y disolver aun las cosas extrañas en la expresión subjetivo-pura, de darles crédito metafísico por su extrañeza; y la debilidad estética de este culto a las cosas, el gesto afectadamente misterioso, la mezcla de religión y artesanía artística, traiciona al mismo tiempo la fuerza real de la reificación, la que ya no puede dorarse con ningún aura ni recogerse en el sentido. No se hace sino dar otro sesgo a tal visión de la esencia social de la poesía lírica cuando se dice que su concepto, tal como nos es inmediatamente, en cierta medida una segunda naturaleza, es de índole totalmente moderna. De manera análoga, la pintura paisajista y su idea de «naturaleza» sólo en la era moderna se han desarrollado autónomamente. Sé que con esto exagero, que ustedes podrían ponerme muchos contraejemplos. El más persuasivo sería el de Safo. De la poesía lírica china, japonesa, árabe, no hablo porque no se las puedo leer en el original y sospecho que la traducción las hace entrar en un mecanismo de adaptación que hace del todo imposible una adecuada comprensión. Pero las manifestaciones del espíritu lírico en sentido específico que procedente de épocas arcaicas nos es familiar no destellan sino esporádicamente, tal como a veces los fondos de la pintura antigua anticipan presagiosamente la idea del cuadro paisajista. No constituyen la forma. Los grandes poetas del pasado remoto que los conceptos histórico-literarios incluyen en la poesía lírica, Píndaro por ejemplo, y Alceo[1], pero también la mayor parte de la obra de Walther von der Vogelweide[2], están enormemente lejos de nuestra noción primaria de poesía lírica. Carecen de ese carácter de lo inmediato, de lo inmaterial, que, legítima o ilegítimamente, nos hemos acostumbrado a considerar como criterio de la poesía lírica y del que únicamente una educación rigurosa nos aparta. Sin embargo, lo que queremos decir con poesía lírica, antes de que ampliemos históricamente el concepto o de que lo enfrentemos críticamente con la esfera individualista, tiene en sí, y ello tanto más cuanto más «puro» se dé, el momento de ruptura. El yo que habla en la poesía lírica es un yo que se determina y expresa como contrapuesto a lo colectivo, a la objetividad; no es tampoco uno, sin mediación, con la naturaleza a la que su expresión se refiere. Por así decir, la ha perdido, e intenta restaurarla mediante animación, mediante inmersión en el yo mismo. Sólo la humanización devolverá a la naturaleza el derecho que le arrebató el dominio humano de ella. Incluso las obras líricas en las que no queda ningún resto de la existencia convencional y objetual, ninguna materialidad cruda, las más elevadas que conoce nuestra lengua, deben su dignidad precisamente a la fuerza con que el yo, escapando a la alienación, despierta en ellas la apariencia de naturaleza. Su pura subjetividad, lo que en ellas aparece compacto y armónico, da testimonio de lo contrario, del sufrimiento por una existencia ajena al sujeto, tanto como del amor a ella; más aún, propiamente hablando, su armonía no es nada más que la concordancia de tal sufrimiento y tal amor. Incluso el «Espera, que pronto / descansarás tú también»[3] tiene el gesto del consuelo: su insondable belleza es inseparable de lo que calla, la idea de un mundo que rehúsa la paz. Únicamente por coincidir con la tristeza causada por ello establece el tono del poema que la paz, pese a todo, existe. Como interpretación de la «Canción nocturna del caminante», uno está casi tentado de recurrir al verso del poema vecino de igual título: «Ah, estoy cansado del tráfago». Por supuesto, su grandeza estriba en que no habla de algo enajenado, perturbador, en que en sí mismo la agitación del objeto no se opone al sujeto: lo que resuena es más bien la propia agitación de éste. Se promete una segunda inmediatez: lo humano, el lenguaje mismo, aparece como si fuera otra vez la creación, mientras que todo lo externo se apaga en el eco del alma. Pero, más que en apariencia, se convierte en la entera verdad, porque, gracias a la expresión lingüística del buen cansancio, se mantiene por encima aun de la reconciliación de las sombras de la nostalgia e incluso de las de la muerte: para el «Espera, que pronto» la vida entera, con la enigmática sonrisa de la tristeza, se convierte en el breve instante que precede al sueño. El tono de paz atestigua que la paz no se ha conseguido, sin que no obstante el sueño se rompa. La sombra no tiene poder alguno sobre la imagen de la vida vuelta a sí misma, pero, como último recuerdo de la distorsión de ésta, es lo único que confiere al sueño la pesada profundidad bajo la canción ingrávida. A la vista de la naturaleza en calma, de la que se ha extirpado la huella de la similitud humana, el sujeto interioriza la propia inanidad. Imperceptiblemente, sin ruido, la ironía roza lo consolador del poema: los segundos que preceden a la felicidad del sueño son los mismos que separan la breve vida de la muerte. Después de Goethe, esta sublime ironía se ha ido degradando en sarcástica. Pero siempre ha sido burguesa: de la exaltación del sujeto liberado forma parte, como sombra, su rebajamiento a algo intercambiable, a mero ser para otro; de la personalidad, el «¿Pero tú qué eres?». Pero el «Canto nocturno» tiene su autenticidad en su instante: el trasfondo de eso destructor lo saca del juego, mientras que lo destructor no tiene todavía ningún poder sobre la fuerza sin violencia del consuelo. Se suele decir que un poema lírico perfecto tiene que poseer totalidad o universalidad, tiene que dar el todo en su limitación, lo infinito en su finitud. Pero si eso ha de ser algo más que un lugar común tomado de aquella estética que tiene siempre a mano como panacea el concepto de lo simbólico, lo que indica es que en todo poema lírico la relación histórica del sujeto con la objetividad, del individuo con la sociedad, debe haber hallado su sedimento en el medio del espíritu subjetivo devuelto a sí. Y este sedimento será tanto más imperfecto cuanto menos temática haga la obra la relación entre el yo y la sociedad, cuanto por el contrario más espontáneamente cristalice por y a partir de sí en la obra. Ustedes pueden reprocharme que, por miedo al torpe sociologismo, con esta definición he sublimado tanto la relación entre poesía lírica y sociedad que propiamente hablando ya no queda nada de ella; precisamente lo no social en el poema lírico sería ahora lo social en él. Podrían recordarme aquella caricatura de Gustave Doré en la que un diputado ultrarreaccionario que culmina su elogio del ancien régime exclamando: «¿Y a quién, señores míos, a quién tenemos que agradecer la Revolución de 1789, sino a Luis XVI?». Ustedes podrían aplicar esto a mi concepción de la poesía lírica y la sociedad: en ella la sociedad desempeña el papel del rey ejecutado y la poesía el de aquellos que le combatieron; pero la poesía lírica es tan poco explicable a partir de la sociedad como la Revolución atribuible al mérito del monarca al que derribó y sin cuyas locuras quizá no habría estallado en aquel momento. Falta saber si el diputado de Doré no era en realidad más que un propagandista tonticínico, tal como el dibujante lo presenta en burla, y si no hay en su involuntario chiste más verdad de la que admite el sano sentido común; la filosofía de la historia de Hegel tendría bastantes cosas que aducir en defensa de ese diputado. De todos modos, la comparación no es del todo justa. La poesía lírica no se ha de deducir de la sociedad: su contenido social es precisamente lo espontáneo, que no se sigue sencillamente de las relaciones existentes en cada caso. Pero la filosofía –la de Hegel de nuevo– conoce la tesis especulativa según la cual el individuo está mediado por lo universal y viceversa. Ahora bien, eso quiere decir que tampoco la resistencia a la presión social es nada absolutamente individual, sino que en ella se mueven artísticamente, a través del individuo y de la espontaneidad de éste, las fuerzas objetivas que impelen a una situación social oprimida y opresora, más allá de sí, hacia una digna del hombre; fuerzas por tanto de una constitución global, en ningún modo meramente de la rígida individual que se opone ciegamente a la sociedad. Si de hecho se puede considerar al lírico como un contenido objetivo que lo es gracias a la propia subjetividad –y de lo contrario no se podría explicar lo más simple en que se basa la posibilidad de la poesía lírica como género artístico: su efecto sobre otros que no son el poeta en monólogo–, es sólo porque la vuelta sobre sí misma, la absorción en sí misma de la obra de arte lírica, su alejamiento de la superficie social, está socialmente motivada por encima de la cabeza del autor. Pero el medio para esto es el lenguaje. La paradoja específica de la obra lírica, la subjetividad que se transmuta en objetividad, está ligada a esa prioridad de la figura lingüística en la poesía lírica, de la cual deriva la primacía del lenguaje en la poesía en general, incluida la forma de la prosa. Pues el mismo lenguaje es algo doble. Mediante sus configuraciones se conforma totalmente a las emociones subjetivas; un poco más, en efecto, y podría pensarse que es él el que las engendra. Pero a pesar de eso sigue siendo el medio de los conceptos, lo que establece una referencia indispensable a lo universal y a la sociedad. Las obras líricas supremas son por consiguiente aquellas en las que el sujeto, sin resto de mera materia, suena en el lenguaje hasta que el lenguaje mismo adquiere voz. El autoolvido del sujeto que se somete al lenguaje como a algo objetivo y la inmediatez e involuntariedad de su expresión son lo mismo: así media el lenguaje poesía lírica y sociedad en lo más íntimo. Por eso la poesía lírica se revela garantizada socialmente del modo más profundo no cuando la sociedad habla por su boca, no cuando comunica nada, sino cuando el sujeto con el don de la expresión coincide con el lenguaje, con aquello a lo que éste aspira por sí. Pero, por otra parte, tampoco hay que absolutizar el lenguaje como la voz del ser contra el sujeto lírico, tal como les gustaría hacer a no pocas de las teorías ontológicas del lenguaje hoy en boga. El sujeto, de cuya expresión, por oposición a la mera significación del concepto objetivo, ha él menester para llegar a aquel estrato de la objetividad lingüística, ni es un añadido al contenido propio de ésta ni le es externo. El instante de autoolvido en que el sujeto se sumerge en el lenguaje no es su sacrificio al ser. No es de violencia, tampoco de violencia contra el sujeto, sino de reconciliación; el lenguaje mismo no habla más que cuando ya no habla como algo ajeno al sujeto, sino como la voz propia de éste. Cuando el yo se olvida de sí en el lenguaje, está del todo presente; de lo contrario, el lenguaje, en cuanto esotérico abracadabra, sucumbiría a la reificación lo mismo que en el discurso comunicativo. Pero esto remite a la relación real entre individuo y sociedad. No es meramente que el individuo esté socialmente mediado en sí, no es meramente que siempre sus contenidos sean al mismo tiempo sociales. Sino que, a la inversa, tampoco la sociedad se forma y vive más que gracias a los individuos cuya quintaesencia ella es. Si antaño la gran filosofía construyó la verdad, hoy sin duda despreciada por la lógica de la ciencia, de que sujeto y objeto no son en absoluto polos rígidos y aislados, sino que únicamente podrían determinarse a partir del proceso en que se reelaboran y alteran recíprocamente, la poesía lírica es la prueba estética de ese filosofema dialéctico. En el poema lírico el sujeto niega, mediante identificación con el lenguaje, tanto su mera contradicción monadológica de la sociedad como su mero funcionamiento en el seno de la sociedad socializada. Pero cuanto más crece la sobrecarga de ésta sobre el sujeto, tanto más precaria es la situación de la poesía lírica. La obra de Baudelaire es la primera que registró esto por cuanto, suprema consecuencia del dolor cósmico europeo, no se limitó a los sufrimientos del individuo, sino que escogió como objeto de su reproche la modernidad misma en cuanto lo antilírico por antonomasia y prendió la chispa poética gracias al lenguaje heroicamente estilizado. En él se anuncia ya una desesperación que aún mantiene el equilibrio en la punta de su propia paradoja. Cuando luego se agudizó hasta el extremo la contradicción entre el lenguaje poético y el comunicativo, toda poesía lírica se convirtió en un juego del todo por el todo; no, como querría la opinión zoquete, porque se hubiera vuelto incomprensible, sino porque, gracias a la vuelta a sí mismo del lenguaje como lenguaje artístico, por el esfuerzo en pos de su objetividad absoluta, no disminuida por ninguna consideración sobre la comunicación, al mismo tiempo se aleja de la objetividad del espíritu, de la lengua viva, y sustituye una ya no presente por la actividad poética. El momento poetizante, elevado, subjetivamente violento, de la débil poesía lírica posterior es el precio que tiene que pagar por el intento de mantenerse inalterada, inmaculada, objetivamente en vida; el falso brillo es el complemento del mundo desencantado al que escapa. Por supuesto, todo esto ha de matizarse para no ser maltinterpretado. Lo que he afirmado es que la obra lírica es siempre también la expresión subjetiva de un antagonismo social. Pero como el objetivo que produce poesía lírica es en sí el mundo antagonista, el concepto de poesía lírica no se agota en la expresión de la subjetividad a la que el lenguaje presta objetividad. El sujeto lírico no meramente encarna, y tanto más vinculantemente cuanto más adecuadamente se manifiesta, al todo. Sino que la subjetividad poética debe a sí misma el privilegio de que sólo a muy pocos hombres ha permitido jamás la presión de la miseria de la vida captar lo universal en la autoinmersión, desarrollarse en general como sujetos autónomos, dueños de la libre expresión de sí mismos. Los otros, aquellos que no sólo se enfrentan alienadamente al inhibido sujeto poético, como si fueran objetos, sino que han sido rebajados a objeto de la historia en el sentido más literal, tienen sin embargo el mismo o mayor derecho a buscar el sonido en que sufrimiento y sueño se desposan. Este inalienable derecho se ha abierto paso una y otra vez, aunque de manera tan impura, mutilada, fragmentaria e intermitente como no puede dejar de ser para aquellos que tienen que soportar la carga. En el fondo de toda poesía lírica individual se halla una corriente colectiva subterránea. Si ésta significa efectivamente el todo y no por sí misma meramente un status económico un poco más elevado, el refinamiento y la ternura de quien se puede permitir ser tierno, entonces forma parte también esencial de la sustancialidad de la poesía lírica individual la participación en tal corriente subterránea: ésta es sin duda la que en general hace del lenguaje el medio en el que el sujeto se convierte en más que solamente sujeto. La relación del romanticismo con la canción popular no es más que el ejemplo más significativo, aunque seguramente no el más decisivo. Pues el romanticismo realiza programáticamente una especie de transfusión de lo colectivo a lo individual gracias a la cual la poesía lírica individual fue, técnicamente hablando, víctima de la ilusión de vinculación universal, sin que esa vinculación se le otorgara por sí misma. Muchas veces, por el contrario, poetas que despreciaban todo préstamo del lenguaje colectivo han participado, gracias a su experiencia colectiva, de esa corriente subterránea colectiva. Cito aquí a Baudelaire, cuya poesía lírica ofende no meramente al juste milieu, sino también a toda compasión social burguesa, y que, sin embargo, en poemas como «Les petites vieilles»[4] o de la sirvienta de gran corazón de los «Tableaux parisiens»[5] fue más fiel a las masas, a las que se enfrenta con una máscara trágico-altiva, más fiel que toda la poesía de los pobres. Hoy en día, cuando el presupuesto de aquel concepto de poesía lírica del que parto, la expresión individual, parece resquebrajado hasta lo más profundo en la crisis del individuo, la corriente subterránea colectiva de la poesía lírica empuja hacia arriba en los más distintos lugares, primero como mero fermento de la misma expresión individual, pero luego también acaso como anticipo de una situación que rebasa positivamente a la mera individualidad. Si las traducciones no engañan, por ejemplo García Lorca, asesinado por los esbirros de Franco y a quien ningún régimen totalitario podría haber tolerado, es portador de tal fuerza; y el nombre de Brecht se impone como el del lírico al que fue concedida la integridad lingüística sin que tuviera que pagar el precio de lo esotérico. Renuncio a juzgar sobre si aquí el principio poético de individuación fue superado por uno superior o si el motivo es la regresión, el debilitamiento del yo. Es posible que en muchos casos la fuerza colectiva de la poesía lírica contemporánea se deba a los rudimentos lingüísticos y anímicos de una situación aún no totalmente individuada, preburguesa en el más amplio sentido: al dialecto. Pero la poesía lírica tradicional, en cuanto la más rigurosa negación estética del aburguesamiento, ha estado, precisamente por eso, ligada hasta hoy a la sociedad burguesa. Como las consideraciones de principio no bastan, quisiera concretar con ayuda de unos cuantos poemas la relación del sujeto poético, que siempre representa un sujeto mucho más general, colectivo, con la antitética realidad social. A este respecto, los elementos materiales, a los que ninguna obra lingüística, ni siquiera la poésie pure, se puede sustraer por entero, necesitan de interpretación tanto como los llamados formales. Especialmente habrá que destacar cómo unos y otros se interpenetran, pues sólo gracias a esa interpenetración mantiene propiamente hablando el poema lírico en sus límites la campanada de la hora histórica. Sin embargo, no quisiera escoger poemas como los de Goethe, de los que ya he destacado algunas cosas sin analizarlas, sino algo posterior, versos que carecen de aquella autenticidad incondicionada de la «Canción nocturna». Cierto que los dos de los que quiero decir algo participan de la corriente subterránea colectiva. Pero quisiera dirigir ante todo su atención hacia cómo en ellos se representan diversos grados de una relación contradictoria fundamental de la sociedad en el medio del sujeto poético. Permítanme repetir que no se trata de la persona privada del poeta ni de su psicología, ni de su llamada perspectiva social, sino precisamente del poema en cuanto reloj solar filosófico-histórico. En primer lugar, querría leerles «De paseo», de Mörike: Entro en una amable pequeña ciudad, la roja luz del crepúsculo baña las calles. Por una ventana abierta ahora mismo, por encima de la más rica profusión de flores, se oyen flotar sonidos de campana de oro y una voz parece un coro de ruiseñores, tanto que las flores tiemblan, tanto que los aires cobran vida, tanto que las rosas brillan con un rojo más intenso. Me quedé un buen rato asombrado, ahogado de placer. Cómo he llegado al otro lado de la puerta ni yo mismo verdaderamente lo sé. ¡Ah, aquí, qué luminoso es el mundo! Agitan el cielo olas púrpura, a la espalda la ciudad en una bruma dorada; ¡cómo murmura el arroyo entre los álamos, cómo murmura en el fondo del molino! Estoy como ebrio, extraviado. ¡Oh, musa, tú me has tocado el corazón con un soplo de amor! Lo que se impone es la imagen de esa promesa de felicidad que aún hoy, en un buen día, hace al visitante la pequeña ciudad del sur de Alemania, pero sin la más mínima concesión a la ñoñería de los cristalitos de colores, al idilio de la ciudad de provincias. El poema produce el sentimiento de calor y protección en la estrechez y, no obstante, es al mismo tiempo una obra de estilo elevado, no contaminada de apacibilidad ni de comodidad, nada de un elogio sentimental de la estrechez frente a la amplitud, nada de felicidad en el rincón. La fábula y el lenguaje rudimentarios ayudan en igual medida a fundir con mucho arte en uno la utopía de lo sumamente cercano y la de lo sumamente lejano. La fábula conoce la pequeña ciudad únicamente como escenario fugaz, no como de permanencia. La grandeza del sentimiento que entraña el arrebato producido por la voz de la muchacha y percibe no sólo ésta sino la de toda la naturaleza, el coro, no se patentiza sino más allá del limitado escenario, bajo las olas púrpura del cielo abierto, allí donde la ciudad dorada y el murmurante arroyo convergen en la imago. En lo lingüístico contribuye a ello un elemento imponderablemente refinado, apenas fijable en detalles, antiguo, como de oda. Como de lejos recuerdan los ritmos libres a las estrofas sin rima griegas, como también, por ejemplo, al pathos repentino, y sin embargo no producido más que con los discretos medios de la inversión de palabras, del verso conclusivo de la primera estrofa: «Tanto que las rosas brillan con un rojo más intenso». Decisiva la sola palabra «musa» al final. Es como si esta palabra, una de las más desgastadas del clasicismo alemán, por el hecho de aplicarse al genius loci de la amable ciudad pequeña brillara una vez más, verdaderamente como a la luz del sol poniente, y fuese, ya a punto de desaparecer, capaz de todo el poder de arrebato que de modo cómicamente irremediable escapa a la invocación de la musa con palabras del lenguaje moderno. La inspiración del poema difícilmente se acredita tan plenamente en ninguno de sus rasgos como en el hecho de que la elección de la palabra más chocante en el lugar crítico, cuidadosamente motivada por el gesto lingüístico latentemente griego, resuelve a la manera de un Abgesang[6] musical la apremiante dinámica del todo. La poesía lírica consigue en el más reducido espacio aquello por lo que en vano se esforzó la épica alemana incluso en concepciones como la de Hermann y Dorothea[7]. La interpretación social de tal logro se centra en el grado de experiencia histórica que se evidencia en el poema. El clasicismo alemán, en nombre de la humanidad, de la universalidad de lo humano, había emprendido la tarea de sustraer la emoción subjetiva a la contingencia que la amenaza en una sociedad en la que las relaciones entre los hombres ya no son inmediatas, sino meramente mediadas por el mercado. Había aspirado a la objetivación de lo subjetivo, del mismo modo que Hegel en la filosofía, e intentado superar conciliadoramente, en el espíritu, en la idea, las contradiciones en la vida real de los hombres. Sin embargo, la persistencia de estas contradicciones en la realidad había comprometido la solución espiritual: frente a la vida no apoyada en ningún sentido, que se tortura en el tráfago de intereses concurrentes o, tal como se representa en la experiencia artística, prosaica; frente a un mundo en el que el destino de los hombres individuales se consuma según leyes ciegas, el arte, cuya forma se da como si hablase desde una humanidad lograda, se convierte en frase. El concepto del hombre tal como lo había conseguido el clasicismo se retiró por ello a la existencia privada del hombre individual y sus imágenes; sólo en ellas parecía aún a salvo lo humano. Necesariamente, tanto en la política como en las formas estéticas la burguesía renunció a la idea de la humanidad como totalidad autodeterminante. El aferrarse a la estrechez de lo propio de cada cual, que obedece él mismo a una constricción, es lo que hace entonces tan sospechosos ideales como los de lo cómodo y apacible. El sentido mismo se vincula a la contingencia de la felicidad individual; por así decir usurpatoriamente, se le atribuye una dignidad que únicamente lograba con la felicidad del todo. La fuerza social en el ingenio de Mörike consiste, no obstante, en que él reunió las dos experiencias, la del elevado estilo clasicista y la de la miniatura privada romántica, y en que con ello reconoció los límites de ambas posibilidades y las equilibró con tacto incomparable. En ningún impulso de la expresión va más allá de lo que verdaderamente podía cumplirse en su momento. Lo orgánico de su producción, a lo cual con tanta frecuencia se hace referencia, no es probablemente nada más que ese tacto filosófico-histórico que apenas ningún poeta en lengua alemana ha poseído en la misma medida que él. Los rasgos supuestamente enfermizos de Mörike de los que informan los psicólogos, así como el agostamiento de su producción en los últimos años, son el aspecto negativo de su saber extremo acerca de lo que es posible. Los poemas del hipocondríaco párroco de Cleversulzbach[8], al que se cuenta entre los artistas ingenuos, son piezas de virtuosismo insuperadas por ningún maestro del l’art pour l’art. Lo huero e ideológico del estilo elevado le es tan presente como lo mediocre, lo lóbrego pequeñoburgués y lo ciego frente a la totalidad del Biedermeier[9], período al cual pertenece cronológicamente la mayor parte de su poesía lírica. Empuja al espíritu en él a preparar una vez más imágenes que no se traicionen ni por el ropaje ni por la mesa de tertulia, ni por los dos de pecho ni por los chasquidos de lengua. Como en el filo de la navaja se encuentra en él lo que, en eco débil, como recuerdo, aún sobrevive precisamente del estilo elevado junto con los signos de una vida inmediata que prometían consumación cuando ellos mismos estaban ya propiamente hablando condenados por la tendencia histórica, y las dos cosas saludan al poeta, en el curso de un paseo, sólo cuando están a punto de desaparecer. Él participa ya de la paradoja de la poesía lírica en la incipiente era industrial. Tan vacilantes y frágiles como sus soluciones entonces fueron luego las de los grandes líricos posteriores, incluidos aquellos que parecen separados de él por un abismo, como aquel Baudelaire de cuyo estilo decía Claudel que era una mezcla del de Racine y el de los periodistas de su tiempo. En la sociedad industrial la idea lírica de la inmediatez que se restablece a sí misma, en la medida en que no evoca impotente un pasado romántico, se convierte cada vez más en un destello súbito en el que lo posible trasciende a la propia imposibilidad. El breve poema de Stefan George sobre el que aún quisiera decirles algo ahora surgió en una fase muy posterior de esta evolución. Es una de las célebres canciones del Séptimo anillo, un ciclo de obras sumamente condensadas, pese a toda la ligereza del ritmo muy cargadas de contenido, sin ningún ornamento Jugendstil. El gran compositor Anton von Webern ha sido el primero en arrancar con su música la temeraria audacia de estos poemas al vergonzoso conservadurismo del círculo de George; en éste, entre ideología y contenido social media un abismo. El poema dice así: En el tejido del viento no fue mi pregunta más que un sueño. No fue más que una sonrisa lo que tú diste. De la húmeda noche brillo desprendido – urge ahora el mayo· y ahora tengo por tus ojos y tu pelo todos los días que vivir anhelante[10]. Se trata sin duda de estilo elevado. La felicidad de las cosas próximas, que aún aflora en el poema mucho más antiguo de Mörike, queda prohibida. La rehúsa precisamente aquel pathos nietzscheano de la distancia, continuador del cual se sabía George. Entre Mörike y él se encuentran, aterradores, los residuos del romanticismo; los restos idílicos están irremisiblemente anticuados y han degenerado en reconfortantes cordiales. Mientras la poesía de George, la de un individuo autoritario, presupone como condición de su posibilidad la sociedad burguesa individualista y el individuo que es para sí, sobre el elemento burgués de la forma convenida se pronuncia un anatema en nada distinto al que pende sobre el contenido burgués. Pero como no puede hablar a partir de ninguna estructura global distinta de la burguesa que ella rechaza no sólo a priori y tácitamente sino también expresamente, esta poesía lírica queda bloqueada: finge por sí y su propia autoridad una situación feudal. Esto es lo que se esconde detrás de lo que el cliché llama la actitud aristocrática de George. Ésta no es la pose que solivianta al burgués que no puede manosear estos poemas, sino que, por más hostilmente que gesticule contra la sociedad, es producida por la dialéctica social que niega la identificación con lo existente y su mundo de formas al sujeto lírico, por más que éste esté aliado hasta lo más íntimo con lo existente: no puede hablar desde ningún otro lugar que el de una sociedad pasada, ella misma autoritaria. Provee el ideal de lo noble que dicta la elección de cada palabra, imagen, sonido en el poema; y la forma, de un modo casi inaprehensible, por así decir importada a la configuración lingüística, es medieval. En tal medida es el poema, como todo George, efectivamente neorromántico. Pero lo que se evoca no son realidades ni sonidos, sino una situación anímica de decaimiento. La latencia del ideal artísticamente sacada a flote, la ausencia de cualquier arcaísmo grosero, eleva a la canción por encima de la desesperada ficción que sin embargo ofrece; se lo puede confundir tan poco con la poesía de estampas murales de Frau Minne[11] y de aventuras[12] como con el acervo de requisitos de la poesía lírica en el mundo moderno; su principio de estilización preserva del conformismo al poema. Para la reconciliación orgánica de elementos en conflicto le ha quedado tan poco espacio como el que realmente allanaban éstos en su época: sólo mediante selección, mediante omisión, se los domina. Allí donde las cosas próximas, lo que comúnmente se denomina experiencias concretamente inmediatas, encuentran algún tipo de acceso a la poesía lírica de George, éste no se les permite más que al precio de la mitologización: nada puede seguir siendo lo que es. Así, en uno de los pasajes del Séptimo anillo, el niño que cogía bayas se convierte, sin palabras, como con una varita mágica, por ensalmo, en un niño de cuento de hadas. La armonía de la canción se consigue desde la disonancia extrema: se basa en lo que Valéry llamó refus, en una despiadada recusación de todo aquello con que la convención lírica imagina poseer el aura de las cosas. El procedimiento meramente se queda todavía con modelos, las puras ideas formales y esquemas de lo lírico mismo que, despojándose de toda contingencia, hablan una vez más con tensión expresiva. En medio de la Alemania guillermina, el estilo elevado del que esa poesía lírica se desprende polémicamente no puede apelar a ninguna tradición, menos aún a la herencia clasicista. No se lo obtiene alegando figuras y ritmos retóricos como pretexto, sino evitando ascéticamente todo lo que pudiera disminuir la distancia respecto al lenguaje envilecido por el comercio. Para resistir verdaderamente aquí a la reificación en soledad, el sujeto no puede una vez más intentar retirarse a lo propio como a su propiedad –asustan las huellas de un individualismo que mientras tanto ya se ha entregado a sí mismo al mercado en el folletín–, sino que el sujeto debe salir de sí callándose. Tiene por así decir que hacer de sí mismo la vasija para la idea de un lenguaje puro. Los grandes poemas de George se proponen la salvación de ésta. Formado en las lenguas románicas, pero especialmente en aquella reducción de la poesía lírica a lo más simple mediante la cual Verlaine la reconvirtió en el instrumento para lo más diferenciado, el oído del discípulo alemán de Mallarmé oye la lengua pura como ajena. La enajenación de ésta, producida por el uso, la supera intensificándola hasta convertirla en la enajenación de un lenguaje propiamente ya no hablado e incluso imaginario, en el cual descubre lo que sería posible en su composición pero que nunca ocurrió. Los cuatro versos «y ahora tengo / por tus ojos y tu pelo / todos los días / que vivir anhelante», que cuento entre lo más irresistible que jamás se le haya concedido a la lengua alemana, son como una cita, pero no de otro poeta, sino de lo irremisiblemente perdido por el lenguaje: El Minnesang[13] tendría que haberlos logrado si éste, si una tradición de la lengua alemana, casi podría decirse si la lengua alemana misma, se hubiese logrado. Con este espíritu quería Borchardt traducir a Dante. Oídos sutiles se han escandalizado del elíptico «gar» que sin duda se emplea en lugar de «ganz und gar» y hasta cierto punto por mor de la rima[14]. Tal crítica se puede aceptar, así como que la palabra, tal como se la ha arrojado en el verso, no tiene ningún sentido en absoluto. Pero las grandes obras de arte son aquellas que tienen suerte en sus puntos más discutibles; así como, por ejemplo, la música suprema no se reduce puramente a su construcción, sino que la rebasa con un par de notas o compases superfluos, así sucede también con el «gar», un goethiano «poso del absurdo» con el que el lenguaje escapa a la intención subjetiva con que se aplicó la palabra; incluso no es probablemente más que este «gar» el que, con la fuerza de un dejà vu, establece la categoría de este poema: aquello por lo que la melodía lingüística rebasa al mero significar. En la época de la decadencia del lenguaje, George capta en éste la idea que el curso de la historia le negó al lenguaje y junta versos que suenan no como si fueran suyos, sino como si existieran desde el comienzo de los tiempos y tuvieran que ser así para siempre. Pero el quijotismo de esto, la imposibilidad de tal poesía restauradora, el peligro de caer en la artesanía, se añaden aún al contenido del poema: el quimérico anhelo de lo imposible que siente el lenguaje se convierte en expresión del insaciable anhelo erótico del sujeto, el cual se libra de sí mismo en el otro. Fue precisa la transmutación de la individualidad desmesuradamente exasperada en autoaniquilamiento –¿y qué es el culto del George tardío a Maximin[15] sino la abdicación de la individualidad por más que interpretándose a sí misma de un modo desesperadamente positivo?– para preparar la fantasmagoría de aquello que en vano buscó la lengua alemana en sus más grandes maestros, la canción popular. Únicamente en virtud de una diferenciación que ha llegado tan lejos que ya no puede soportar la propia diferencia ni nada que no sea lo universal del individuo liberado del oprobio de la individualización, representa la palabra lírica al ser-en-sí del lenguaje contra su servicio en el reino de los fines. Pero con ello también al pensamiento de una humanidad libre, por más que la escuela de George se lo haya ocultado a sí misma con el mezquino culto de las alturas. La verdad de George reside en el hecho de que, en la consumación de lo particular, en la sensibilidad contra lo banal tanto como en último término también contra lo selecto, su poesía lírica rompe los muros de la individualidad. Si la expresión de ésta se ha retirado a la individual, saturándola por completo con la sustancia y la experiencia de la propia soledad, entonces precisamente este discurso se convierte en la voz de los hombres entre los cuales ha caído la valla. [1] Alceo (ca. 600 a.C.): poeta griego. Compuso cantos satíricos y revolucionarios, himnos y exaltaciones del vino y el amor, la belleza femenina y masculina. En una de esas canciones se declaró admirador de su contemporánea Safo. Cultivó si no inventó el verso llamado alcaico, luego imitado por Horacio. [N. del T.] [2] Walter (o Walther) von der Vogelweide (ca. 1170-1230): poeta alemán, uno de los trovadores más importantes de su época. [N. del T.] [3] Goethe: Wanderers Nachtlied, I [Canción nocturna del caminante, I]. [N. del T.] [4] «Les petites vieilles» [«Las viejecitas»]: poema de Baudelaire en Les fleurs du mal (ed. esp. bilingüe: Les fleurs du mal / Las flores del mal, Barcelona, La Gaya Ciencia, 1977, pp. 248 s.). [N. del T.] [5] «Tableaux parisiens» [«Cuadros parisienses»]: sección de Les fleurs du mal (ed. esp. cit., pp. 232-287) en la que se encuadra el poema mencionado en la nota anterior. [N. del T.] [6] «Abgesang»: tercera y última estrofa de las canciones de los ministriles y maestros cantores alemanes. Su melodía descendente contrasta con la ascendente de las dos primeras estrofas, llamadas Stollen. Éstas forman el Aufgesang y la forma tripartita global recibe el nombre de Bar. [N. del T.] [7] Hermann y Dorothea: poema épico escrito en hexámetros y dividido en nueve cantos que Goethe publicó en 1797. [N. del T.] [8] Cleversulzbah: localidad suaba de la que Mörike fue párroco entre 1834 y 1843. [N. del T.] [9] Biedermeier: término empleado para designar el modo de vida y el arte burgueses en Alemania y otros países del norte de Europa aproximadamente entre 1815 y 1848. La palabra procede del nombre de un maestro de escuela ficticio caricaturizado en una revista satírica y que llegó a simbolizar al hombre de bien, respetuoso con la autoridad, pacífico y satisfecho. Tanto en las artes plásticas como en música se emplea para definir un estilo simplificado, cómodo, trivial y superficialmente sentimental, que busca la relajación tanto física como espiritual del público filisteo y conservador de clase media. [N. del T.] [10] En una traducción al español no es posible reflejar cabalmente la costumbre de George y su círculo de no escribir los sustantivos con mayúscula inicial (como es normativo en alemán); sí el no menos peculiar empleo de signos de puntuación de su propia cosecha, como por ejemplo el punto alto. [N. del T.] [11] Frau Minne, literalmente «la señora del amor», es la diosa pagana de la pasión cantada en la poesía alemana desde la Edad Media en adelante (incluido Wagner: véase Tristán e Isolda, Acto II, Escena 1). [N. del T.] [12] Junto con Frau Minne, la mención de las «aventuras» concreta la alusión de Adorno a la poesía trovadoresca alemana. [N. del T.] [13] «Minnesang»: nombre que recibe el canto de los trovadores (ministriles) medievales alemanes. [N. del T.] [14] En los versos citados, «gar» [aquí «incluso»] parece en efecto elipsis del habitual «ganz und gar» [«total y absolutamente»]. [N. del T.] [15] Maximin Kronberger (1888-1904): protegido de Stefan George, que lo conoció en 1903. Su temprana muerte supuso un profundo cambio en la poesía de George, que convirtió a su amado Maximin en personaje casi mitológico. [N. del T.] En recuerdo de Eichendorff Je devine, à travers un murmure Le contour subtil des voix anciennes Et dans les lueurs musiciennes, Amour pâle, une aurore future! Verlaine[1] La relación con el pasado espiritual en la cultura falsamente resucitada está envenenada. Al amor al pasado lo acompaña muchas veces el rencor contra el presente, la fe en una posesión que se pierde en cuando se la tiene por imperdible, el sentimiento de bienestar en lo confiadamente recibido, bajo cuyo signo gustan de huir del horror aquellos cuyo acuerdo ayudó a prepararlo. La alternativa a todo eso parece cortante: el gesto de «Eso ya no vale». La alergia a la falsa felicidad de la seguridad se apodera afanosamente también del sueño de la verdadera, y la aguzada sensibilidad contra el sentimentalismo se concentra en el abstracto punto del mero ahora, para el cual lo ocurrido una vez vale tanto como si nunca hubiera existido. La experiencia sería la unidad de la tradición y el abierto anhelo de lo extraño. Pero su misma posibilidad está amenazada. La ruptura reconocida por Hermann Heimpel[2] en la continuidad de la consciencia histórica resulta en una polarización entre bienes culturales anticuarios, cuando no aderezados para fines ideológicos, y una actualidad que, precisamente por carecer de memoria, está pronta a someterse a lo meramente existente incluso reflejándolo cuando se opone a ello. El ritmo del tiempo se ha distorsionado. Mientras que la metafísica del tiempo llena de fragor los callejones filosóficos, el tiempo mismo, antaño medido por el curso constante de la vida de los seres humanos, se ha enajenado de éstos; probablemente por eso se habla tan afectadamente de él. El pasado de la verdadera tradición se superaría en su contrario, en la más avanzada forma de la consciencia; pero una consciencia avanzada que fuera dueña de sí misma y no tuviera que temer verse desmentida por la más reciente información tendría por ello también la libertad de amar el pasado. Los grandes artistas de vanguardia, como Schönberg, no necesitaron confirmarse a sí mismos, mediante la rabia contra los predecesores, que habían escapado a su jurisdicción. Escapados y liberados, podían percibir la tradición como iguales a ella, en lugar de insistir en una diferencia que no hace sino sofocar la sumisión a la historia con la demanda de un radical, por así decir natural, nuevo principio. Se sabían ejecutores de la voluntad secreta de la tradición que rompían. Ésta sólo se niega cuando ya no se rompe con ella porque ya no se la nota y por tanto tampoco se pone a prueba la propia fuerza en ella; lo que es distinto no teme la afinidad con aquello de lo que se aparta. Lo presente no sería el ahora intemporal, sino uno que estuviera saturado de la fuerza del ayer y que por consiguiente no necesitara idolizarlo. A la consciencia avanzada correspondería corregir la relación con el pasado, no disimulando la ruptura, sino arrancando lo presente a lo pasajero del pasado y no sometiéndolo a ninguna tradición. Ésta vale tan poco como a la inversa la creencia en que los vivos tendrían razón contra los muertos o en que el mundo comenzó con ellos. Joseph von Eichendorff se resiste ásperamente a tal esfuerzo. Los que lo elogian son ante todo conservadores culturales. No pocos lo invocan como principal testigo de una religiosidad positiva de la clase que Eichendorff afirmó con abrupto dogmatismo, especialmente en los últimos trabajos histórico-literarios de su vida. Otros lo secuestran con espíritu ruralnacionalista para una especie de poética costumbrista a lo Nadler[3]. Les gustaría hasta cierto punto reubicarlo; su «fue de los nuestros» favorecerá pretensiones patrióticas con cuya forma más reciente, sin embargo, el universalismo restaurativo de Eichendorff tiene probablemente poco en común. Frente a tales partidarios la alusión contemporánea al anacronismo de Eichendorff no es sino harto convincente. Claramente recuerdo de mi bachillerato cómo un profesor que ejerció considerable influencia sobre mí me llamó la atención sobre la trivialidad de la imagen en los versos «Fue como si el cielo hubiera / besado en silencio a la tierra», para mí tan obvios como la composición de Schumann. Fui incapaz de refutar la crítica, sin que ésta me convenciera del todo de cómo es que Eichendorff está expuesto a todos los reproches pero, sin embargo, es inmune contra cada uno de ellos. Lo que, según el dicho brahmsiano, cualquier burro oye es incompatible con la cualidad de los poemas de Eichendorff. Pero cuando ésta se proclama misterio que hay que respetar, bajo tan humilde irracionalismo se esconde la pereza para poner a contribución la esforzada pasividad que el poema exige, así como, en último término, la disposición a seguir admirando lo otrora aprobado y contentarse con el vago convencimiento de que ahí tiene que haber algo más que lírica conservada en antología o ediciones de clásicos. Pero en una hora en que ninguna experiencia artística se acepta ya incuestionablemente; en una hora en que ni en nuestra infancia ninguna autoridad de los libros de lectura nos permite apropiarnos de una belleza que entendemos porque todavía no la entendemos, toda contemplación de lo bello exige que sepamos el motivo de que se lo llame bello. Vanidosa y falsa resulta la ingenuidad que se dispensa de ello; el contenido de la obra de arte, que es espíritu, no tiene por qué temer al espíritu que trata de comprenderlo, sino que busca a este mismo. Salvar a Eichendorff de amigos y enemigos mediante el conocimiento es lo contrario de una terca apología. El elemento de sus poemas que fue presa de las sociedades corales no está inmune contra el destino de éstas y lo ha favorecido muchas veces. Hay en él un tono de afirmación, de magnificación de la existencia como tal, que le ha llevado directamente a esos libros de lectura. Por supuesto, la inmortalidad apócrifa que ahí ha encontrado no se ha de despreciar. Quien de niño no haya aprendido de memoria el «A quien Dios quiere demostrar justo favor / lo manda por el ancho mundo» no conoce un nivel de elevación de la palabra por encima de lo cotidiano que debe conocer quien quiera sublimarlo, expresar la grieta entre la determinación humana y lo que la disposición del mundo hace de él. Del mismo modo, tampoco las canciones del molinero[4] de Schubert están sumamente próximas más que a aquel que antes ha cantado en el coro de la escuela la vulgar composición de «Caminar es el placer del molinero»[5]. No pocos versos de Eichendorff, «Sobre todo me gusta mirar a las estrellas, / que brillaban cuando yo iba hacia ella», la primera vez suenan a cita memorizada del libro escolar de lecturas piadosas. Sin embargo, no por eso hay que defender los tonos demasiado lisos con los que Eichendorff alaba y agradece. En las generaciones que han pasado desde sus días ha emergido lo ideológico que hay en el Eichendorff alegre en el mundo y social, hasta provocar a veces la sonrisa en la prosa. Pero con él ni siquiera en este nivel son las cosas tan simples. Una canción de camaradas de tono goethiano contiene los siguientes versos: Más listo es el beber, que sabe ya a idea, con él no hace falta escala, lleva enseguida a lo alto. La mención de la palabra idea como por descuido de estudiante no meramente roza a la gran filosofía a cuya época pertenece Eichendorff, sino que tal palabra inerva una espiritualización de lo sensible que va mucho más allá de esa época, la cual nada tiene en común con la anacreóntica tardía y no ha llegado a sí misma sino en los mortales poemas del vino de Baudelaire: tan fugaz y efímera es desde entonces la idea, lo absoluto, como el aroma del vino. No es probablemente conveniente, según hace un difundido manierismo histórico-literario, justificar el tono afirmativo de Eichendorff como a lo oscuro, de lo cual pocos testimonios ofrecen esos poemas y frases en prosa, que por el contrario están incuestionablemente emparentadas con el dolor cósmico europeo. A éste responde el comprado coraje de Eichendorff, esa resolución a la alegría, tal como se manifiesta con violencia sorprendentemente paradójica al final de uno de sus poemas más grandes, «Crepúsculo»: «Guárdate, mantente despierto y alerta». Lo que en Schumann una vez se indica «en tono alegre» se parece ya, en él como en Eichendorff, al rilkiano «Como si aún tuviéramos alegría»: Afuera, oh hombre, ve lejos por el mundo si el corazón te oprime en el ánimo enfermo; nada está tan turbiamente puesto en la noche, la mañana fácilmente lo restituye todo. La impotencia de tales estrofas no es la de la felicidad limitada, sino del conjuro en vano, y la expresión de su vanidad, con el sin duda escépticamente vienés «fácilmente»[6] en lugar de «quizá»[7], es al mismo tiempo la fuerza que reconcilia con ellas. El final de «Crepúsculo» quiere disipar el miedo infantil, pero: «Mucho se pierde durante la noche». El Eichendorff tardío ha asimilado a tal punto la precoz gratitud del joven, que ésta interioriza su propia mentira y, sin embargo, conserva su propia verdad: Dios mío, te doy las gracias porque la juventud, hasta por encima de todas las cumbres, me bañaste en el rojo de la aurora y en sonido, y en la cima de la vida, antes de terminar el día, del corazón inadvertidamente apartaste el falso brillo, para que no vagara cegado por la gloria, cuando la noche oscurece en serio esplendor. Tan irremisiblemente como está hoy perdido, brilla radiante lo apacible mismo de estos versos, y ya no dura meramente la noche de la muerte del individuo. Eichendorff magnifica lo que es y, sin embargo, no está pensando en lo que es. No fue un poeta de la patria[8], sino el de la nostalgia[9], en el sentido de Novalis, del que se sabía próximo. Incluso en aquel «Fue como si hubiera el cielo» que incluyó entre los Poemas espirituales y que suena como si estuviera tocado con el arco de un violín, mantiene el sentimiento de la patria únicamente porque éste no se refiere inmediatamente a la naturaleza animada, sino que, con un acento de infalible tacto metafísico, se lo expresa de modo meramente metafórico: Y mi alma extendió ampliamente sus alas, voló por las silenciosas tierras como si volara hacia casa. En otro lugar, la catolicidad del poeta no retrocede ni ante el verso, como siempre triste: «El reino de la fe ha terminado». Pese a todo, la positividad de Eichendorff es hermana de su conservadurismo, su alabanza de lo que es de la idea de lo conservador. Pero donde más ha cambiado la valoración del conservadurismo ha sido en la poesía. Mientras que hoy en día, tras el desmoronamiento de la tradición, en cuanto arbitraria alabanza de la ataduras ayuda meramente a la justificación de un mal statu quo, en otro tiempo quiso algo muy distinto, que sólo puede ponderarse cabalmente teniendo en cuenta su contrario, la incipiente barbarie. Cuánto tiene en Eichendorff su origen en la perspectiva del feudal desposeído es tan evidente, que sandia sería la crítica social de ello; pero lo que él tenía en mente no era solamente la restauración del orden desmoronado, sino también la oposición a la tendencia destructiva de lo burgués mismo. Su superioridad sobre todos los reaccionarios que hoy echan mano de él la prueba el hecho de que él, como la gran filosofía de su época, comprendió la necesidad de la Revolución ante la cual temblaba: encarna algo de la verdad crítica en la consciencia de aquellos que tienen que pagar el precio por el curso progresivo del espíritu del mundo. Cierto que su escrito sobre la nobleza y la Revolución adolece de miopía en muchos respectos y que sus reservas contra el propio estamento no están libres de lamentos puritanos por la «epidemia de adicción al brillo y el placer» de éste, la cual él pone por supuesto en relación con la mentalidad capitalista que se extendía entre los feudales, con su inclinación a hacer de la propiedad de la tierra, «en su constante necesidad de dinero mediante desesperadas especulaciones con los bienes, una mercancía vulgar». Pero no sólo habló «de los petulantes espadones de la Guerra de los Siete Años que con dignidad viril inimitablemente ridícula hicieron profesión de una cierta gallardía», sino que también reprochó a los nacionalistas alemanes de la era napoleónica el «terrorismo de un burdo patrioterismo». Si, con un toque de crítica social, comparte los argumentos contra la nivelación cosmopolita corrientes entre las derechas de su tiempo, este feudal de ningún modo hizo causa común con los Jahn[10] y Fries[11]. Sorprendente su sensibilidad para las simpatías revolucionarias y disolventes de la aristocracia; él las afirmó: «Se incubaba… un extraño aire de tormenta por todo el país; todos sentían que algo grande estaba en marcha, una tácita, temerosa expectación, no se sabía de qué, había más o menos invadido todos los ánimos. En esta cargada atmósfera aparecieron, como siempre antes de las catástrofes inminentes, figuras extrañas y aventureros inauditos, como el conde de Saint Germain[12], Cagliostro[13] y otros, por así decir como emisarios del futuro». Y sobre figuras como el barón de Grimm[14] y el emigrante radical conde de Schlabrendorf[15], escribió frases que concuerdan tan poco con el cliché del conservador como aquellas partes de la Filosofía del derecho de Hegel que tratan de las fuerzas de la sociedad burguesa que se autotrascienden. Las frases dicen: «De estas sociedades secretas emergieron más tarde, cuando la Revolución se convirtió en un hecho, algunos personajes sumamente memorables. Así el infatigablemente inquieto fanático de la libertad barón de Grimm, que constantemente atizó y orientó las llamas como el viento de tormenta hasta que éstas se volvieron contra él y lo devoraron. Así también el célebre ermitaño parisino conde de Schlabrendorf, que, contemplándola como una gran tragedia cósmica, juzgándola y a menudo dirigiéndola tranquilamente desde su celda, dejó que pasara por delante de él la gran convulsión social. Pues él estaba tan por encima de todos los partidos, que en todo momento pudo dominar claramente el sentido y el curso de la batalla de los espíritus sin que le alcanzara su confuso fragor. Este mago profético se presentó aún joven en la gran escena, y no bien acabada la catástrofe, la canosa barba le había crecido hasta la cintura». Ciertamente, aquí la simpatía por la revolución ya se ha neutralizado como culta humanidad contemplativa, pero ésta todavía se eleva dominante por encima del culto actual de lo incólume, orgánico y totalista: el conservadurismo de Eichendorff es lo bastante amplio como para incluir su propio contrario. Su libertad para ver lo irrevocable del proceso histórico está totalmente ausente en el conservadurismo de la fase burguesa tardía; cuanto menos se pueden restablecer ya los órdenes precapitalistas, tanto más encarnizadamente se aferra la ideología a su esencia presuntamente ahistórica, absolutamente garantizada. Pero el fermento preburgués en el conservadurismo de Eichendorff, que coloca por encima del mismo aburguesamiento la inquietud de la nostalgia, la erupción y la feliz inutilidad, penetra profundamente hasta en su lírica. En Dirección única, escribe Benjamin: «El hombre… que se sabe en consonancia con las más antiguas tradiciones de su estamento o de su pueblo contrapone a veces ostentosamente su vida privada a las máximas que él sustenta espontáneamente en la vida pública y, sin la menor opresión de la conciencia, considera en secreto su propio comportamiento como la prueba más concluyente de la inquebrantable autoridad de los principios por él proclamados»[16]. Esto no podría por cierto decirse de la vida privada de Eichendorff, pero sí de su hábito poético. Habría que añadir la pregunta de si precisamente tal falta de fiabilidad no expresa, junto al mismo estar seguro, también el correctivo de la seguridad, la trascendencia hacia una sociedad burguesa en la que el conservador no está totalmente domesticado y algo lo atrae hacia sus oponentes. En Eichendorff a éstos los representan los vagabundos, los apátridas de un tiempo en cuanto mensajeros del futuro de aquellos que, como quiere la filosofía en Novalis, están en casa en todas partes. En vano se buscará en él el elogio de la familia como la célula germinal de la sociedad. Si algunos relatos –no la gran novela juvenil Presagio y presencia– terminan convencionalmente con el matrimonio del héroe, en la lírica el poeta, en cuanto aquel que no tiene ninguna permanencia, se confiesa con inconfundible burla contrario a las ataduras. El motivo procede de la poesía popular, pero la insistencia con que Eichendorff lo repite dice algo sobre él mismo. Canta el soldado: «Y si habla de casarse, / salto a mi caballo: / quedo yo en libertad / y ella en el castillo»[17]. Y el músico itinerante: «Alguna beldad pone sin duda ojitos, / piensa que yo le gustaría mucho / con sólo que yo me decidiera a ser algo, / que no fuera un pobre miserable. / ¡Dios te depare un hombre / bien provisto de casa y finca! / Si estuviésemos los dos juntos, / mi canto me abandonaría». Incluso el célebre poema de los dos camaradas interpretaría mal quien pensara que la estrofa del primero que encontró un amorcito, a quien el suegro compró casa y finca y que fundó cómodamente su familia, proyecta la imagen de la vida adecuada. La estrofa final con el repentino llanto «Y cuando veo camaradas tan osados» se refiere a la mediocre felicidad del primero no menos que a la pérdida del segundo; la vida adecuada está bloqueada, quizá es ya imposible, y en el último verso, «¡Ah, Dios, llévanos amorosamente a ri!», un estallido de desesperación destroza irremisiblemente el poema. Lo contrario de ésta es la utopía: «¡Habla ebria la lejanía / como de futura, gran felicidad!» y no de la pasada: tan poco de fiar era el conservadurismo de Eichendorff. Pero es una utopía que se desvía en lo erótico. Del mismo modo que los héroes de su prosa oscilan entre imágenes femeninas que se mezclan unas con otras sin nunca perfilarse las unas frente a las otras, así la lírica de Eichendorff se muestra apenas ligada a la imagen concreta de una amada: cualquier bella determinada sería ya una traición a la idea de consumación ilimitada. Incluso en «Por encima del jardín atravesando los aires», uno de los poemas de amor más apasionados en lengua alemana, ni aparece ella misma ni el poeta habla de sí. Lo único que se expresa es el júbilo: «¡Es tuya, es tuya!» Sobre el nombre y la consumación ha caído una prohibición de imágenes. A la antigua tradición de la poesía alemana, a diferencia de lo que sucede con la francesa, le era extraña la abierta representación del sexo, y en su nivel medio eso tuvo que expiarlo amargamente con mojigatería y filisteísmo idealista. Pero en sus más grandes representantes el silencio fue para ella una bendición, la fuerza de lo no dicho la comprimió en la palabra y otorgó a ésta su dulzura. Incluso lo no sensible y abstracto se convirtió en Eichendorff en símil de algo informe: arcaica herencia, anterior a la forma, y, al mismo tiempo, trascendencia tardía, lo incondicionado más allá de la forma. El poema más sensual de su mano se mantiene en la invisibilidad nocturna: Sobre cumbres y sembrados hasta dentro del brillo, ¿quién puede descifrarla? ¿quién puede alcanzarla? Los pensamientos se mecen, la noche calla, los pensamientos son libres. Sólo la descifra quien ha pensado en ella, en el rumor de la floresta, cuando ya nadie vela más que las nubes que vuelan. Mi amor es callado y hermoso como la noche. Quien aún era contemporáneo de Schelling busca las Fleurs du mal, el verso «O toi que la nuit rend si belle»[18]. El desencadenado romanticismo de Eichendorff lleva inconscientemente al umbral de la modernidad. La experiencia del elemento moderno en Eichendorff, probablemente hoy abierta por primera vez, es la que más directamente lleva al centro del contenido poético. Es verdaderamente anticonservador: renuncia a lo dominador, al dominio especialmente del propio yo sobre el alma. La poesía de Eichendorff se deja arrastrar confiadamente por la corriente del lenguaje y sin miedo a hundirse en ella. Tal generosidad que no escatima consigo misma se la agradece el genio de la lengua. El verso «¡Y no me gusta guardarme!», que aparece en un poema suyo que él mismo puso al principio de su edición, preludia de hecho toda su oeuvre. En esto está intimísimamente emparentado con Schumann, lo bastante generoso y refinado como para despreciar incluso el propio derecho a la existencia: así desemboca en el mar el éxtasis del tercer movimiento de la Fantasía para piano de Schumann[19]. Herido de muerte está ese amor y olvidado de sí mismo. En él el yo ya no se endurece más en sí mismo. Querría reparar algo de la injusticia primordial de ser yo en absoluto. Eichendorff es ya un bâteau ivre, pero que se encuentra todavía en el río entre las verdes orillas y con banderitas de colores. «Noche, nubes, adónde van / lo sé muy bien», se dice de modo laxamente expresionista en «Ruiseñores», modelado pese a todo como una canción popular: esta constelación es todo Eichendorff. El músico itinerante dice: «En la noche escuché luego a mi amor / en la ventana, en dulce duermevela», imagen de una soñadora con los cabellos revueltos, imposible de alcanzar ya por ninguna representación exacta pero, gracias a la sincopación de la expresión que aúna la dulzura de la muchacha y la fatiga de la vela, más mágica que cualquier descripción; con el mismo espíritu se la llama en otro lugar «niña de dulce ensueño». A veces en Eichendorff las palabras son balbuceadas sin ningún control, y la relajación llevada hasta el extremo las aproxima a lo que ya siempre ha sido: «Canción, con lágrimas medio escrita». Qué poco vale un concepto de cultura que reduce tajantemente las artes a un común denominador lo atestigua la poesía alemana, que, desde que Lessing opuso Shakespeare al clasicismo, no quiso, en extrema contraposición con la gran música y la gran filosofía, ni integración, ni sistema, ni unidad subjetivamente fundada de lo diverso, sino libre respiración y disociación. De esta corriente subterránea que va del Sturm und Drang y el joven Goethe hasta el expresionismo y Brecht pasando por Büchner y algunas cosas de Hauptmann[20], participó Eichendorff secretamente. Su lírica no es en absoluto «subjetivista», tal como suele imaginarse el romanticismo: como sacrificio a los impulsos del lenguaje, erige una muda oposición al sujeto poético. A muy pocos conviene tan mal el cómodo esquema de vivencia y poesía[21] como a él. La palabra «confuso»[22], una de sus favoritas, tiene un sentido totalmente diferente del «turbio»[23] del joven Goethe: anuncia la suspensión del yo, su entrega a una caótica urgencia, mientras que la turbiedad goethiana siempre significa el espíritu cierto de sí mismo, que aún se está formando. Un poema de Eichendorff empieza: «Oigo murmurar los arroyuelos / en el bosque, de aquí para allá, / en el bosque en el murmullo / no sé dónde estoy»: de manera que esta lírica no sabe nunca dónde estoy, porque el yo se disipa en aquello de lo que se cuchichea. Genialmente falsa es la metáfora de los arroyuelos que murmuran «de aquí para allá», pues el movimiento de los arroyos sólo tiene un sentido, pero el de aquí para allá refleja la perturbación de aquello que los sonidos dicen al yo que escucha en vez de localizarlos; un poco de impresionismo anticipan también tales giros. Un límite extremo alcanzan aquellos versos de «Crepúsculo» que gustaban especialmente a Thomas Mann. En la escena de caza de «Presagio y presencia» en que están interpolados, conservan, motivada por los celos, una cierta comprensibilidad de lo superficial. Pero ésta no llega muy lejos. El verso «Pasan nubes como sueños pesados» conquista para la lírica el modo específico de significar de la palabra alemana Wolken[24], en cuanto distinta por ejemplo de nuage: la palabra Wolken y lo que la acompaña es lo que pasa por este verso como pesados sueños, en absoluto sólo la imagen que significa. En la continuación, aislado de la novela, el poema da plenamente testimonio de la autoenajenación del yo que ya se ha alienado de sí mismo hasta la locura de la esquizoide exhortación «Si quieres a un cervatillo más que a los otros, / no lo dejes pacer solo» y la fantasía persecutoria del aislado que por arte de magia le convierte al amigo en enemigo. La autoalienación de Eichendorff no tiene nada en común con esa fuerza de la intuición objetual, esa capacidad de concreción que lo convenu equipara a la facultad poética. Su obra lírica propende a lo abstracto no meramente en la imago del amor. Casi nunca obedece a los criterios de la experiencia sensible-poética del mundo que se extrajeron de Goethe, Stifter y también Mörike. Suscita por tanto la duda sobre la justificación incondicional de esos mismos criterios en cuanto formación reactiva, el intento de compensar por lo que la filosofía idealista sustrajo precisamente al espíritu alemán. En los cuentos de la colección de los Grimm no se describe jamás un bosque, ni siquiera se lo caracteriza; y, sin embargo, ¿qué bosque sería tan bosque como el de los cuentos? Con razón Wolfdietrich Rasch[25] ha llamado la atención sobre la escasez de versos de «intuitividad exacerbada, con especiales estímulos ópticos» en Eichendorff, como el verso «Ya brilla el campo como pulimentado». Pero tampoco resuelve nada la pregunta retórica de si resulta absolutamente necesario mostrar en qué consiste lo fascinante de sus versos. Pues él consigue los efectos más extraordinarios con un tesoro imaginativo que ya en su tiempo tenía que estar gastado. De aquel castillo del que estaba prendida la nostalgia de Eichendorff no se habla más que como precisamente sólo del castillo; se ofrece el obligado aparato de claro de luna, cuernos de caza, ruiseñores y mandolinas, pero sin que los requisitos dañen mucho a la poesía de Eichendorff. A ello contribuye el hecho de que él fue probablemente el primero en descubrir la fuerza expresiva en los fragmentos de la lingua morta. Él liberó los valores líricos de los extranjerismos. En el poema utópico «Bella lejanía», al «Confuso como en sueños» sigue inmediatamente la «Noche fantástica», y el abstracto «fantástico»[26], a la vez arcaico y virginal, evoca todo el sentimiento de la noche, al que un epíteto más preciso haría trizas. Pero a los requisitos no los resucitan tales hallazgos, ni tampoco nueva manera de verlos, sino la constelación en que entran. Toda la lírica de Eichendorff quiere resucitar lo muerto, como postula, al final de la sección titulada «Vida de rapsoda», la frase, necesitada de un plazo de prórroga: «Duerme una canción en todas las cosas, / que ahí sueñan y sueñan, / y el mundo se pone a cantar / con sólo que des con la palabra mágica». Esta palabra, de la que dependen los versos probablemente inspirados por Novalis, no es nada menos que el lenguaje mismo. Si el mundo canta lo decide que el poeta dé en el blanco, en lo oscuro del lenguaje[27], como en algo que al mismo tiempo ya es en sí. Éste es el antisubjetivismo del romántico Eichendorff. Por lo pronto, aquí, en el poeta del anhelo, en el cual estaba presente mucho barroco intacto, se echa de ver la alegoría. La consumación de su intención alegórica la fijan casi protocolariamente dos estrofas: Pasó una boda por el monte, oí cantar a los pájaros, entonces pasaron muchos jinetes como un relámpago, sonó el cuerno de caza, ¡aquella era una alegre cacería! Y antes de que me diera cuenta, todo se disipó, la noche oculta el grupo, sólo desde los montes murmura aún el bosque, y me estremezco en el fondo del corazón. En la visión de la boda que de repente desaparece, la alegoría de Eichendorff, completamente tácita y por ello tanto más enfática, apunta al mismo centro de la esencia alegórica, la caducidad; el estremecimiento que le produce lo efímero de la fiesta, que sin embargo significa duración, vuelve a transformar la boda en una boda de espíritus; congela lo repentino de la vida misma en algo fantasmal. Si al comienzo del romanticismo alemán se encontraba la especulativa filosofía de la identidad, en la que lo objetual es el espíritu y el espíritu naturaleza, entonces Eichendorff concede una vez más a las cosas ya reificadas en la inmovilidad la fuerza de significar, de apuntar más allá de sí. Este instante de relampagueo de un mundo cósico que, por así decir, aún tiembla en sí explica probablemente en alguna medida lo marchitable en el marchitarse de Eichendorff. «De la patria, roja tras los relámpagos», empieza un poema, como si el relampaguear fuera un trozo coagulado, nuncio de aflicción, del paisaje en el que hace ya mucho tiempo que el padre y la madre están muertos. Así parecen a veces las claras auras solas entre nubes de tormenta relámpagos que pudieran encenderse en ellas. Ninguna de las imágenes de Eichendorff es sólo lo que es, y ninguna puede tampoco reducirse a su concepto: esto flotante de los momentos alegóricos es su medio poético. Por supuesto, sólo el medio. En su poesía las imágenes son verdaderamente sólo elementos, condenados a sucumbir en el poema mismo. El olvidado estético alemán Theodor Meyer, en su libro La ley estilística de la poesía, de una concepción tan modesta en su exposición como audaz en su pensamiento, desarrolló hace más de cincuenta años contra el Laocoonte de Lessing y la tradición derivada de éste, y seguramente sin conocer a Mallarmé, una teoría que resumen por ejemplo las frases: «De una consideración más atenta podría resultar que tales imágenes sensibles no pueden en absoluto crearse con el lenguaje, que a todo lo que pasa por él, incluso a lo sensible, el lenguaje le imprime su propio sello; que la vida que el poeta querría ofrecernos para que las gozáramos vicariamente él nos las presenta por tanto en formas físicas que, distintas de los fenómenos de la realidad sensible, sólo son propias de nuestra representación. Entonces el lenguaje no sería el vehículo, el medio representacional de la poesía. Pues el contenido no lo recibiríamos en imágenes sensibles sugeridas por el lenguaje, sino en el lenguaje mismo y en las formas creadas por él y únicamente peculiares de él. Se ve que la cuestión del medio representacional de la poesía no es ociosa, una discusión por si el emperador lleva o no lleva barba; se convierte enseguida en la cuestión de la vinculación del arte al fenómeno sensible. Si resultara que la doctrina del vehículo es un error, también se hundiría con ella la definición del arte como intuición»[28]. Esto se aplica exactamente a Eichendorff. El «lenguaje como medio representacional de la poesía», en cuanto algo autónomo, es su vergueta de zahorí. La autodisolución del sujeto está a su servicio. Quien no gusta de guardarse encuentra para sí los versos: «Y así debo yo, como la ola allá en el torrente, / apagarme en mi rumor, sin ser oído, en el umbral de la primavera». El sujeto mismo se hace rumor: lenguaje, perviviendo meramente en el eco que se apaga igual que éste. El acto de lingüistización del hombre, un hacerse palabra de la carne, imprime en el lenguaje la expresión de la naturaleza y transfigura una vez más su movimiento en vida. «Murmullo»[29] fue su palabra favorita, casi una fórmula; el «No tengo nada más que murmullo» de Borchardt podría colocarse como divisa encima del verso y la prosa de Eichendorff. Este rumor, sin embargo, se pierde por el recuerdo demasiado apresurado de la música. El rumor no es sonido, sino ruido, más emparentado con el lenguaje que con el sonido, y el mismo Eichendorff se lo representa como análogo al lenguaje. «Abandonó deprisa el lugar», se cuenta del héroe de «La estatua de mármol», «y cada vez más deprisa y sin descansar se precipitó por los jardines y viñedos, otra vez hacia la tranquila ciudad; pues también el rumor de los árboles se le antojó un cuchicheo comprensible, perceptible, y también los largos álamos fantasmales parecían seguirle con sus alargadas sombras». Esto vuelve a ser de esencia alegórica: como si la naturaleza se hiciera lenguaje significativo para el melancólico. Pero en la propia poesía de Eichendorff la intención alegórica la sostiene no tanto la naturaleza, a la que se la atribuye en ese pasaje, como su lenguaje por lo remoto de su significado. Imita el rumor y la solitaria naturaleza. Expresa por tanto una alienación que ningún pensamiento, sino sólo el puro sonido, supera. Pero también lo contrario. Las cosas enfriadas se recuperan por la similitud de su nombre consigo mismas, y la marcha del lenguaje despierta esa semejanza. Un potencial del joven Goethe, el paisaje nocturno de «Bienvenida y despedida»[30], en Eichendorff se convierte en ley formal: la del lenguaje como segunda naturaleza, en la que la objetualizada, perdida para el sujeto, vuelve a éste como animada. Eichendorff se aproxima mucho a la consciencia de esto, y por cierto que no casualmente en una canción de sobremesa para el cumpleaños de Goethe en 1831, el último de los suyos: «Cómo murmuran bosques y fuentes / y cantan del eterno puerto». Si de las pinturas de Renoir dice Proust que desde que fueron pintadas el mundo mismo tiene otro aspecto, aquí se celebra con profunda mirada en la lírica de Goethe lo gigantesco de que por ella la naturaleza misma se haya transformado, por él se haya convertido, en la murmurante. Pero el «puerto» que según la interpretación de Eichendorff cantan bosques y fuentes es la reconciliación con las cosas por medio del lenguaje. Éste trasciende a la música sólo gracias a esa reconciliación. El apego a los requisitos de los elementos lingüísticos no contradice esto tanto como provee la condición para ello. Las siglas de un romanticismo él mismo ya objetualizado representan en la poesía de Eichendorff el desencantamiento del mundo, y con ellas precisamente se logra el despertar mediante el autosacrificio. Únicamente lo más tierno tiene en Eichendorff fuerza contra lo más duro, como en el poema de Brecht sobre Lao Tse: «Que el agua blanda en movimiento con el tiempo vence a la piedra. Tú me entiendes». El agua blanda en movimiento: ésa es la corriente del lenguaje, aquello a lo que éste querría ir de y por sí, pero la fuerza del poeta es la de la debilidad, la de no oponerse a la corriente del lenguaje antes que la de dominarla. Contra el reproche de trivialidad está tan indefensa como los elementos; pero lo que consigue, liberar a las palabras de sus significados circunscritos y hacer que brillen en cuanto se tocan, demuestra la pedante pobreza de semejantes objeciones. La grandeza de Eichendorff no ha de buscarse allí donde él está seguro, sino allí donde la vulnerabilidad de su gesto se expone al máximo. El poema «Anhelo» dice así: Brillaban tan doradas las estrellas, estaba yo solo en la ventana y oía a gran distancia un cuerno de postillón en la tierra silenciosa. El corazón se me encendió en el pecho, y pensé en secreto: ¡Ah, quién pudiera marcharse con ellos en la soberbia noche de verano! Dos jóvenes compañeros pasaron por la ladera de la montaña, les oí cantar caminando a lo largo de la silenciosa región: de barrancos de vértigo en los que los bosques murmuran tan tenuemente, de fuentes que desde los abismos se precipitan en la noche del bosque. Cantaban de estatuas de mármol, de jardines que sobre la roca crecen salvajes en glorietas crepusculares, palacios al claro de luna en los que las muchachas escuchan desde la ventana cuando se despierta el son de los laúdes y los manantiales murmuran desvelados en la soberbia noche de verano. Este poema, imperecedero como el que más salido de mano humana, casi no contiene ningún rasgo que no se pueda considerar derivado, secundario, pero cada uno de estos rasgos se convierte en carácter por el contacto con el siguiente. ¿Qué menos comprometedor podría decirse del paisaje nocturno que que es silencioso? ¿Y qué sería más kitsch que el cuerno de postillón? Pero el cuerno de postillo en la tierra silenciosa, el profundo contrasentido de que el sonido no mate el silencio sino que, como su propia aura, haga de él verdadero silencio, nos lleva vertiginosamente más allá de lo habitual, y el verso inmediatamente siguiente, «El corazón se me encendió en el pecho», con el desusado pretérito[31], que parece no poder librarse de la desbocada palpitación del presente, ofrece por el contraste con lo precedente una dignidad y un incisividad de la que nada sabe ninguna de sus palabras aisladas. O bien: qué débil sería, según todos los criterios de selección, el atributo «soberbia» para la noche de verano. Pero el campo de asociaciones del adjetivo incluye la belleza creada por el hombre, toda la riqueza de telas y bordados, y aproxima por tanto la imagen del cielo estrellado a la arcaica de la capa y la tienda: el grávido recuerdo de esto lo hace refulgir. Qué evidente es la dependencia de los cuatro versos sobre las montañas de aquellos del «¿Conoces tú el país?»[32] de Goethe, pero a qué distancia cósmica del poderoso hechizo de «Cae la roca y por encima de ella el torrente» está el pianissimo de «En los que los bosques murmuran tan tenuemente», la paradoja de un fragor suave, por así decir únicamente perceptible aún en el espacio acústico íntimo y en el que se diluye el paisaje heroico y se sacrifica la precisión de las imágenes a su disolución en abierta infinitud. Tampoco es así la Italia del poema la meta confirmada del sentido, sino ella misma otra vez sólo alegoría del anhelo, llena de la expresión del destino, de lo «asilvestrado», apenas presente. Pero la trascendencia del anhelo queda capturada al final del poema, una ocurrencia formal del genio que surge en contenido metafísico. Se cierra circularmente como en recapitulación musical. La soberbia noche de verano vuelve a aparecer, anhelo ella misma, como consumación del anhelo de quien querría marcharse en la soberbia noche de verano. El poema rodea, por así decir, el título goethiano «Anhelo dichoso»[33]; el anhelo desemboca en sí como en su propia meta, tal como, en su infinitud, en la trascendencia de todo lo determinado, el anhelante experimenta el propio estado; tal como el amor se dirige tanto al amor mismo como a la amada. Pues en el momento en que la última imagen del poema llega a las muchachas que escuchan en la ventana, se descubre como erótico; pero el silencio con que en todas partes Eichendorff encierra el deseo se transmuta en esa idea suprema de felicidad en la que la consumación misma se revela como anhelo, la eterna contemplación de la divinidad. Tanto por la periodización de la historia del espíritu como por su propio hábito, Eichendorff pertenece ya a la fase de decadencia del romanticismo alemán. Cierto que aún ha conocido a muchos de la primera generación, entre ellos a Clemens Brentano, pero el lazo parece roto; no es casual que confundiera el idealismo alemán, en palabras de Schlegel una de las grandes tendencias de la época, con el racionalismo. Con plena incomprensión, Eichendorff reprochó a los seguidores de Kant, para el cual supo encontrar palabras llenas de comprensión y respeto, «una especie de preciosismo pictórico chino, sin todas las sombras que sin embargo son las únicas que dan verdadera vida al cuadro», y les criticó que «negaran sin más como perturbador y superfluo lo misterioso e insondable que atraviesa toda la existencia humana». A la ruptura de la tradición que revelan tales frases de ignorante de quien él mismo aún estudió en el Heidelberg de los años grandes corresponde su actitud hacia las conquistas románticas como hacia una herencia. Pero muy lejos de disminuir la lírica de Eichendorff, semejantes reflexiones sobre la historia del espíritu únicamente prueban lo necio de un punto de vista basado en el esquema de ascenso, cima y decadencia. A las poesías de Eichendorff les tocó más que a los inauguradores del romanticismo alemán, que para él ya eran históricos y a los que ya no comprendía del todo. Si, según palabras de otro de sus epígonos, Kierkegaard, el romanticismo consumó en cada vivencia el bautismo del olvido y la consagró a la eternidad del recuerdo, entonces hacía sin duda falta el recuerdo para dar completa satisfacción a la idea del romanticismo, que contradecía su propia inmediatez y presente. Únicamente las palabras difuntas salidas de la boca de Eichendorff han vuelto a la naturaleza, sólo el luto por el instante perdido ha salvado lo que el vivo perdió una y otra vez hasta hoy. Coda: las canciones de Schumann El Ciclo de canciones sobre poemas de Eichendorff, op. 39, es uno de los grandes ciclos líricos de la música. Éstos constituyen, desde las Canciones del molinero y el Viaje de invierto de Schubert hasta las Canciones de George, op. 15, de Schoenberg, una forma peculiar que mediante la construcción evita el peligro inherente a toda canción, la minimización de la música en los pequeños formatos de género: el todo se erige a partir de la coherencia de elementos miniaturísticos. La calidad del ciclo de Schumann se ha puesto de siempre tan poco en duda como su conexión con la feliz elección de poesía grande. Aquí se encuentran muchos de los versos más importantes de Eichendorff, y los pocos que no lo son inspiraron la composición por peculiaridades especiales. Con razón se califica a las canciones de congeniales. Pero eso no significa que meramente repitan el contenido lírico de su tema; en tal caso serían, según la máxima economía artística, superfluos. Sino que arrancan a los poemas un potencial, aquella trascendencia hacia el canto que surge en el movimiento por encima de todo lo imaginaria y conceptualmente determinado, en el murmullo de la escansión verbal. La brevedad de los textos elegidos –a excepción de la por así decir extraterritorial tercera, ninguna composición ocupa más de dos páginas– permite la máxima precisión en cada uno y excluye de antemano la repetición mecánica. En la mayoría de los casos se trata de canciones estróficas con variaciones, a veces de formas tripartitas según el esquema a– b–a, otras también de formas totalmente aconvencionales, que desembocan en un Abgesang. Los caracteres están exactísimamente sopesados los unos en función de los otros, por medio bien de crecientes contrastes, bien de transiciones de unión. Pero precisamente lo perfilado de los caracteres individuales hace necesario un plan del todo para no dispersarse en detalles; la eterna pregunta de si el compositor era consciente de tal plan es irrelevante ante lo compuesto. Puesto que siempre se habla del formalismo de Schumann, es posible que haya algo de ello cuando se trata de formas tradicionales y ya ajenas a él; pero cuando se las crea propias, como en sus tempranos ciclos instrumentales y vocales, demuestra no sólo el más sutil sentido formal, sino, además, de la máxima originalidad. Alban Berg, en su ejemplar análisis de «Ensueño» y su posición dentro de las Escenas infantiles, ha sido el primero en llamar la atención, convincentemente, sobre esto. La estructura de las canciones de Eichendorff, en muchos puntos emparentada con las Escenas infantiles, demanda análoga comprensión si es que se quiere ir más allá de la aseveración meramente repetida de su belleza. Esa estructura del Ciclo de canciones se encuentra en la más estrecha relación con el contenido de los textos. El título Ciclo de canciones, debido a Schumann, ha de tomarse literalmente: la sucesión se dispone según las tonalidades y al mismo tiempo recorre un camino modulatorio desde la melancolía de la primera, en fa sostenido menor, hasta el éxtasis de la última, en el mayor del mismo tono. Lo mismo que las Escenas infantiles, el todo se articula en dos partes; y por cierto que en la más sencilla relación de simetría, con la cesura detrás de la sexta canción. Habría que señalarla con una clara interrupción. La última canción de la primera parte, «Bella lejanía», está en si mayor, con resuelta ascensión a la región de la dominante; la última de todo el ciclo, en fa sostenido mayor, lleva esta ascensión aún una quinta más lejos. Esta proporción arquitectónica expresa una proporción poética: la sexta canción termina con la utopía de la gran felicidad futura; la última, la «Noche de primavera», con el jubiloso «Es tuya, es tuya» en presente. La cesura es reforzada por el plan tonal. Mientras que todas las canciones de la primera parte están escritas en tonalidades sostenidas, al principio de la segunda parte bajan dos veces, sin indicarlo, a la bemol, para recoger luego, recapitulatoriamente, las tonalidades prevalecientes en la primera parte, hasta que se llega a la tonalidad inicial y, al mismo tiempo, con el paso a mayor, se produce la máxima intensificación modulatoria. La sucesión de tonalidades está equilibrada hasta el detalle; la segunda canción presenta el paralelo en mayor de la primera, la tercera su dominante; la cuarta baja al sol mayor emparentado en terceras, la quinta restablece el mi mayor anterior y la sexta se eleva más allá, hasta si mayor. De las dos canciones en la menor de la segunda parte, la primera se abre sobre un acorde de dominante que recuerda al mi mayor; a continuación, «Lejos de casa» en lugar de en la menor está en la mayor; la siguiente vuelve a alcanzar mi mayor como tonalidad dominante de la mayor, en analogía con la proporción arquitectónica de la tercera con la primera. De forma semejante, la décima, en mi menor, corresponde a la cuarta, en sol mayor, ambas en tonalidades con un solo sostenido. Sin embargo, en vez del mi mayor de la quinta, la undécima sólo aporta la mayor y de este modo, debido a la gran distancia, confiere toda la intensidad modulatoria a la transición a la tonalidad extrema, fa sostenido mayor. Estas proporciones armónicas proporcionan la forma interna del ciclo. Así, éste comienza con dos piezas líricas, triste la una, de tono forzadamente alegre la segunda. La tercera, «Conversación en el bosque», la balada sobre la Lorelei[34], contrasta tanto por el tono narrativo como por el alcance más amplio y la estructura biestrófica; en la primera parte ocupa una posición tan especial como en la segunda, y localizada en análogo lugar, «Melancolía». Las canciones cuarta y quinta vuelven al carácter íntimo, pero intensifican su delicadeza: «La calma» es una canción en piano, «Noche de luna» en pianissimo. La sexta, la «Bella lejanía», trae la primera gran erupción. Abre la segunda parte una pieza entre canción y balada, y también la siguiente da la expresión lírica en el medio de la narración. La «Melancolía» que sigue es, formalmente, un intermezzo, como antes la «Conversación en el bosque», pero ahora completa y absolutamente lírico, por así decir la autorreflexión del ciclo. La décima canción, «Crepúsculo», constituye, como exige el poema, el centro de gravedad del conjunto, el lugar más profundo, más oscuro, del sentimiento. Éste continua reverberando en la undécima, la visión de caza «En el bosque». Tras esto, finalmente, con el contraste más fuerte de todo el ciclo, la elevación de la «Noche de primavera». Por lo que a cada una de las canciones respecta, valdrá la pena observar lo siguiente: la primera, «De la patria, roja tras los relámpagos», está indicada «No rápido» y por eso siempre se toma demasiado lenta; debe pensarse en tranquilas blancas, no en negras. Lo que ante todo llama la atención son los acentos de acorde disonantes; la breve parte central presenta un mayor pálidamente titileante, con breves esbozos motívicos en el piano; una indescriptiblemente expresiva variante armónica cae sobre las palabras «Entonces descansaré yo también». Dentro de la forma global del ciclo, esta canción cumple una función introductoria. Melódicamente no va todavía más allá de sí, se contenta con intervalos de segunda. – La segunda canción, «Tu imagen radiante», la más comparable con las canciones de Schumann sobre textos de Heine, tiene una parte central apremiante, cuyo impulso reconduce la recapitulación. Ésta empieza con una extensión de la dominante en ausencia de la tónica, de modo que la corriente armónica fluye más allá de las divisiones formales. Una vez más, hay esbozos de voces secundarias autónomas, una especie de contrapunto armónico en la sombra que es característico del estilo de toda la obra; muy consecuentemente trabaja luego también el postludio con imitaciones del tema por movimiento contrario. – La «Conversación en el bosque» es uno de aquellos modelos schumannianos de los que partió Brahms. Constituye la forma el contraste entre el relato de una balada y la voz fantasmal. Musicalmente lo más original son los escindidos acordes alterados que expresan la amenazadora atracción. – La cuarta, enteramente cantada para sí, estalla súbitamente en el centro y enseguida vuelve a ser suave. Sobre la palabra «wissen»[35] cae un acorde de subdominante al que el doble retardo confiere un color como de triángulo. – De la «Noche de luna» es tan difícil hablar como, según el dicho de Goethe, de todo lo que ha tenido una gran influencia. Pero a propósito de la composición, de la claridad hecha sonido, se pueden al menos señalar rasgos por los que evita la monotonía, como la fricción de las segundas añadida en la segunda estrofa sobre las palabras «durch die Felde»[36]. El distintivo de la canción es el gran acorde de novena con que arranca. Por su modo de plasmación y su resolución figurativa, no incurre en la voluptuosidad de que muchas veces se reviste en Wagner, Strauss y posteriores. Las terceras dispuestas en capas unas sobre otras sugieren más bien el sentimiento del poema, al prolongar el oído los mismos intervalos hasta el infinito, más allá de lo que realmente suena, mientras al mismo tiempo la identidad de los intervalos de tercera pone a salvo precisamente esa claridad de cuya relación con lo infinito resulta el tono de la canción. La forma se aproxima al Bar; la última estrofa reproduce en calidad de Abgesang el gesto expansivo del poema, mientras que los dos últimos versos recapitulan el comienzo y vuelven a cerrar en sí la trascendente estructura. Ningún oído que la haya percibido alguna vez puede negar la dilatación rítmica sobre las palabras conclusivas «Als flöge sie nach Haus»[37], donde dos compases de tres por ocho se convierten en un gran compás de tres por cuatro. Este ritardando logrado por medios estrictamente compositivos dio lugar a un procedimiento brahmsiano que finalmente acabó con el incuestionado predominio de los períodos de ocho compases en Schumann. – La «Bella lejanía» empieza en el tercer grado, hasta cierto punto de una tonalidad oscilante, de modo que el si mayor de la extática conclusión funciona como si no estuviera allí de antemano, sino que se hubiera producido en el curso de la melodía; la palabra «phantastisch» se refleja en una disonancia dulcemente incisiva. También aquí tiene claramente la estrofa conclusiva la esencia del Abgesang; pero la canción en conjunto renuncia a la simetría por repetición, fluye con libertad verdaderamente inaudita hacia donde melódica y armónicamente quiere llegar. «En un castillo», la pieza caballeresco-romántica con que empieza la segunda parte, se distingue por las audaces disonancias, probablemente únicas en su especie en Schumann y en lo anterior del siglo XIX, las cuales resultan de la colisión de la línea melódica y las vinculaciones tendentes al coral del rico acompañamiento por grados contiguos; es como si la modernidad de esta armonización hubiera querido proteger del envejecimiento al poema anticipadamente. – La sorda prisa de «Oigo murmurar los arroyuelos» se articula en sencillísimos compases binarios, sin variación rítmica alguna, pero con matices armónicos tan expresivos y, al final, con un acento tan crudo, que de ella emana la más violenta conmoción. – El intermezzo-adagio «Melancolía» se mantiene en una ininterrumpida dicción legato de armónicas voces instrumentales; la desviación modulatoria a la región de la subdominante en la palabra «Sehnsucht»[38] deja caer sobre ella por un segundo, de soslayo, como desde fuera, una luz macilenta; la tónica, mi mayor brilla enfermiza frente al re mayor apuntado. – «Crepúsculo», quizá la pieza más magnífica del ciclo, por la forma una simple canción estrófica, es, en agudo contraste con la precedente, contrapuntística, con esa infinitamente productiva reinterpretación de Bach que escandaliza al historicismo cuando, así transformado, Bach verdaderamente revive. El prototipo repensado es sin duda el tema de la Fuga en si menor en el primer volumen de El clave bien temperado. El do en el contrapunto del segundo compás, extraído de la escala armónica menor, tiene una especie de gravedad que, comunicándose luego al todo, horizontal y verticalmente, arrastra a toda la música a las profundidades. La primera y la segunda estrofas terminan con el oscuro sonido de un acorde largamente reverberante, como sonaría la canción en un espacio vacío; la tercera, «Si tienes un amigo aquí abajo», adensa el tejido contrapuntístico mediante el añadido de una tercera voz independiente; la cuarta finalmente simplifica la canción, conservando idéntica la melodía, hasta lo homófono, y hace el notable último verso, «Guárdate, mantente despierto y alerta», lo más conciso posible, como un recitativo. – La canción siguiente, «En el bosque», nace de la retumbante repetición del sonido del cuerno y el siempre recurrente contraste entre ritardando y a tempo, que por lo demás entraña extraordinarias dificultades para la ejecución. El sentido formal de Schumann triunfa en el hecho de que, por así decir, para equilibrar los momentos pertinazmente retardatarios, escribe un Abgesang que se desliza casi sin resistencia y precisamente por ello sumamente inquietante, el cual sin embargo marca continuamente el ritmo del cuerno hasta en las dos últimas notas de la voz cantante. – La «Noche de primavera» finalmente, tan famosa como únicamente lo es «Era como si el cielo hubiera»[39], parece tan fundida de una sola pieza como para burlarse del examen analítico; pero su unidad se la debe precisamente a la múltiple articulación del comprimido curso. Análogamente a lo que sucede en «Noche de luna», la idea de la canción – aquí la de quien arrebatado llega más allá de sí– está implícita en el material de partida. La melodía tiene como núcleo un acorde de séptima transcrito. En éste es melódicamente importante el intervalo de séptima, cuya inercia va más allá de las terceras de la tríada y las interpolaciones de segundas, y que, en un espacio compositivo de ordinario definido por éstas, contribuye a dar la palabra a una subjetividad que se libera de sus cadenas. Sin embargo, el ingenio de Schumann no se quedó en el simbolismo de los afectos, sino que estructuralmente desplazó el crítico intervalo de séptima al centro. A él se apunta ya en la secuencia de finales y comienzos de frase en «Jauchzen möcht’ ich, möchte weinen»[40]; en la palabra «Sterne»[41] se hace extensivo a la parte vocal y, finalmente, antes de «Sie ist deine»[42], es variado por la frase acompañante del piano, de modo que el curso melódico es idéntico a la curva emocional. La canción de la máxima erupción es una canción en piano, que después de cada ola vuelve a su calmo fondo y no a otra cosa debe la tensión sin aliento que únicamente se descarga en el forte de los dos últimos versos. La frase intermedia «Jauchzen möcht’ ich, möchte weinen» contrapone al acompañamiento en acordes que la persigue una voz de nuevo no más que apuntada, sin que por ello se interrumpa el movimiento. La tensión sin aliento se intensifica al máximo cuando, ante las palabras «Mit dem Mondesglanz herein»[43], se suprime por entero una buena parte del compás. La repetición de la primera estrofa conduce al clímax no sólo por las variantes armónicas y melódicas, sino porque en el punto decisivo el contrapunto de la parte central se añade, ahora completamente libre y pleno, y lleva al postludio, en el cual este motivo, el verdadero júbilo, deja tras de sí, olvidado, todo lo demás. [1] «¡Adivino, a través de un murmullo, / el contorno sutil de unas voces antiguas / y en los fulgores musicales, / amor pálido, una aurora futura!». Paul Verlaine, Ariettes oubliées [Arietas olvidadas] (1874), II [ed. esp.: Poesía completa, Barcelona, Río Nuevo, 1979, vol. I, p. 181]. [N. del T.] [2] Hermann Heimpel (1901-1988): historiador alemán, conocido especialmente por sus trabajos sobre la Edad Media. Fundador en 1956 del Instituto Max Planck de Historia. [N. del T.] [3] Josef Nadler (1884-1963): historiador de la literatura alemana en cuyas muy documentadas investigaciones sobre su origen en las diversas variantes regionales se filtran no pocas connotaciones antisemitas. [N. del T.] [4] Adorno alude aquí a La bella molinera, op. 25, D. 795, ciclo de canciones compuesto en 1824 por Schubert sobre textos del poeta Wilhelm Müller (1794-1827), autor también de los poemas del Viaje de invierno y cuyo apellido además significa precisamente «molinero». [N. del T.] [5] En su traducción de la primera parte del presente libro, Manuel Sacristán ilustra sobre esta frase en una nota: «primer verso, varias veces repetido, incluso en cada una de las estrofas, de una canción como de excursión dominguera» (cfr. Manuel Sacristán, Notas de literatura, Barcelona, Ariel, 1962, p. 76). [N. del T.] [6] «Fácilmente»: «leicht». [N. del T.] [7] «Quizá»: «vielleicht», literalmente «muy fácilmente». [N. del T.] [8] «Patria»: «Heimat». [N. del T.] [9] «Nostalgia»: «Heimweh». [N. del T.] [10] Friedrich Ludwig Jahn (1778-1852): educador de convicciones nacionalistas al que se considera el «padre de la gimnasia moderna» por haber promovido el cultivo de la gimnasia como parte de la formación de los jóvenes alemanes. [N. del T.] [11] Ernst Fries (1801-1833): dibujante, pintor y litógrafo alemán. Estilísticamente situado en la transición del romanticismo al realismo, sobre todo en sus paisajes representa cabalmente el Biedermeier pictórico. [N. del T.] [12] Conde de Saint-Germain (siglo XVIII): aventurero célebre en Francia entre 1750 y 1760. Asombró en los salones de la corte por su prodigiosa memoria, sus talentos como narrador y sus prácticas de espiritismo. Afirmaba vivir desde los tiempos de Jesucristo. [N. del T.] [13] Giuseppe Balsamo, conocido como Alejandro, conde de Cagliostro (1743-1795): aventurero italiano. En contacto con las logias masónicas místicas, tras recorrer Europa fue muy famoso en París por sus talentos como sanador y su práctica de las ciencias ocultas. [N. del T.] [14] Melchior, barón de Grimm (1723-1807): escritor y crítico alemán, que se distinguió por la severidad de sus críticas a la vida intelectual parisina, formuladas desde un acerbo escepticismo filosófico. [N. del T.] [15] Gustav, conde de Schalbrendorf (1750-1824): terrateniente de Silesia que se afincó en París desde el comienzo de la Revolución para vivirla como uno de los pocos nobles alemanes no reaccionarios. [N. del T.] [16] Walter Benjamin, Schriften, Frankfurt am Main, 1955, vol. I, pp. 523 s [ed. esp.: Dirección única, Madrid, Alfaguara, 2002, p. 26]. [17] En estos versos resulta intraducible el juego de palabras con los dobles sentidos de Freien (pretender, prometerse en matrimonio, casarse, y la libertad) y, más rebuscadamente, de Schloss (castillo, pero también cerrojo). [N. del T.] [18] «Oh tú, a la que la noche hace tan bella» (Baudelaire: «Le jet d’eau» [«El surtidor»], en Les fleurs du mal, ed. esp. cit., pp. 178 s.]. [N. del T.] [19] Robert Schumann: Fantasía para piano en do mayor, op. 17 (1836-1838). [N. del T.] [20] Gerhardt Hauptmann (1862-1946): escritor alemán. Tanto en sus dramas como sus novelas pasó, con muchas circunvoluciones, del verismo al simbolismo, del lirismo religioso a la épica visionaria. Premio Nobel de Literatura en 1912. [N. del T.] [21] «Esquema de vivencia y poesía»: alusión a Dilthey, autor en 1905 de Vivencia y poesía, Lessing, Goethe, Novalis, Hölderlin. [N. del T.] [22] «Confuso»: «wirr». [N. del T.] [23] «Turbio»: «dumpf». [N. del T.] [24] «Wolken»: «nube» en alemán. [N. del T.] [25] Wolfdietrich Rasch (1903-1986): germanista alemán. [N. del T.] [26] «Fantástico»: «phantastisch». [N. del T.] [27] Juego de palabras intraducible: en alemán dar en el blanco es, literalmente, dar en lo negro [ins Schwarze treffen]. [N. del T.] [28] Theodor A. Meyer: Das Stilgesetz der Poesie, Leipzig, 1901, p. 8. [29] «Murmullo»: «Rauschen». [N. del T.] [30] Cfr. «Salutación y despedida», en Goethe: Obras completas, Madrid, Aguilar, 1973, vol. I, p. 810. [N. del T.] [31] entbrennte en lugar de entbrannte. [N. del T.] [32] Cfr. «Mignon», en Goethe: Obras completas, cit., vol. I, p. 841. [N. del T.] [33] Cfr. «Dichosa nostalgia», en Goethe: ibid., p. 1668 s. [N. del T.] [34] Lorelei: nombre de un acantilado situado río arriba de Sankt Goarshausen (Alemania) y que domina la orilla derecha del Rin desde una altura de 132 metros. Formado por rocas pizarrosas contra las que choca la corriente, antaño era muy temido por los navegantes. Según una leyenda seguramente motivada por la pureza con que allí se produce el eco y ampliamente difundida por poetas como Brentano, Heine y otros románticos, era una sirena o bruja llamada Lorelei la que atraía con su canto a los náufragos. [N. del T.] [35] «wissen»: «saber». [N. del T.] [36] «durch die Felde»: «por los campos». [N. del T.] [37] «Als flöge sie nach Haus»: «Como si volara hacia casa». [N. del T.] [38] «Sehnsucht»: «Anhelo». [N. del T.] [39] Verso inicial de «Noche de luna». [N. del T.] [40] «Jauchzen möcht’ ich, möchte weinen»: «Quisiera gritar de alegría, quisiera llorar». [N. del T.] [41] «Sterne»: «Estrellas». [N. del T.] [42] «Sie ist deine»: «Es tuya». [N. del T.] [43] «Mit dem Mondesglanz herein»: «Al claro de luna». [N. del T.] La herida Heine Quien quiera contribuir en serio al recuerdo de Heine en el centenario de su muerte y no limitarse a un mero discurso solemne tiene que hablar de una herida; de lo que duele en él y en su relación con la tradición alemana, y de lo que especialmente en Alemania se ha reprimido después de la Segunda Guerra Mundial. Su nombre resulta escandaloso, y sólo quien así lo acepta sin paños calientes puede esperar ser de alguna ayuda. Los primeros en difamar a Heine no fueron los nacionalsocialistas. Es más, éstos casi lo glorificaron cuando debajo de la «Lorelei»[1] pusieron aquel ahora famoso «Poeta desconocido» que inesperadamente sancionó como canción popular los versos secretamente burlones que recuerdan a figurillas de ninfas del Rin parisinas en alguna ópera perdida de Offenbach. El Libro de canciones había producido un efecto indescriptible mucho más allá de los círculos literarios. Como consecuencia suya, la lírica acabó arrastrada al lenguaje de la prensa y el comercio. Por eso cayó Heine hacia 1900 en descrédito entre los responsables culturales. Si el veredicto de la escuela de George puede atribuirse al nacionalismo, la de Karl Kraus no se puede borrar. Desde entonces el aura de Heine es penosa, culposa, como si sangrara. Su propia culpa se convirtió en coartada para aquellos enemigos cuyo odio al hombre medio judío acabó provocando el horror indecible. Evita el escándalo quien se limita al prosista, cuya estatura, en medio del desconsolador nivel de la época entre Goethe y Nietzsche, salta a la vista. Esta prosa no se agota en la capacidad para la agudeza lingüística consciente, una fuerza polémica extraordinariamente rara en Alemania, no inhibida por servilismo alguno. Platen[2], por ejemplo, la sintió cuando lanzó un ataque antisemita contra Heine y recibió una réplica que hoy en día sin duda se llamaría existencial si no se pusiera tanto cuidado en mantener el concepto de lo existencial puro de todo contacto con la existencia real de los hombres. Pero por su contenido la prosa de Heine va mucho más allá de tales piezas de bravura. Si, desde que Leibniz volvió la espalda a Spinoza, toda la Ilustración alemana fracasó por cuanto en cualquier caso perdió el aguijón social y se decidió por lo sumisamente afirmativo, entonces entre los nombres famosos de la poesía alemana Heine fue el único que, pese a toda su afinidad con el romanticismo, conservó un concepto no aguado de Ilustración. La incomodidad que, pese a su actitud conciliadora, provoca deriva de ese severo clima. Con cortés ironía se niega a reintroducir enseguida de contrabando lo recién demolido por la puerta trasera, o por la puerta del sótano a las profundidades. Puede dudarse de que ejerciera tan fuerte influencia sobre el joven Marx como gustaría a no pocos jóvenes sociólogos. Políticamente, Heine fue un acompañante poco seguro: incluso para el socialismo. Pero frente a éste, él se aferró a la idea, bastante pronto enterrada en aras de sentencias como «Quien no trabaje no coma», de una felicidad incólume en la imagen de una sociedad justa. En su aversión a la pureza y el rigor revolucionarios se anuncia la desconfianza hacia lo rancio y ascético, cuya huella no falta ya en más de un documento socialista temprano y mucho después favoreció funestas tendencias de desarrollo. Heine el individualista, tanto que incluso en Hegel no vio más que individualismo, no se sometió sin embargo al concepto individualista de interioridad. Su idea de consumación sensible incluye la consumación en lo externo, una sociedad sin coacción ni negación. No obstante, la herida es la lírica de Heine. Antaño entusiasmaba su inmediatez. Interpretó el dicho goethiano sobre el poema ocasional, que toda ocasión encontró su poema y todos tuvieron por favorable la ocasión para escribir poesía. Pero esa inmediatez estaba al mismo tiempo extraordinariamente mediada. Los poemas de Heine eran precipitados mediadores entre el arte y la cotidianeidad desprovista de sentido. Las vivencias que elaboraban se les convertían bajo mano, lo mismo que al folletinista, en materia prima sobre la que se puede escribir; los matices y valores que descubrían los hacían al mismo tiempo fungibles, los entregaban al poder de un lenguaje listo, preparado. Para ellos la vida de la que sin muchos rodeos daban testimonio era venal; su espontaneidad era lo mismo que la reificación. En Heine mercancía e intercambio se apoderaban de la voz, la cual antes tenía su esencia en la negación del tráfico. Tan grande se había ya entonces hecho la fuerza de la sociedad capitalista desarrollada, que la lírica no podía seguir pasándola por alto si no quería hundirse en el provincianismo de la patria chica. Con ello Heine se alza en la modernidad del siglo XIX hasta la misma altura de Baudelaire. Pero Baudelaire, más joven, arranca heroicamente a la modernidad misma, a la experiencia de lo implacablemente destructor y disolvente, sueño e imagen, e incluso transfigura en imagen la pérdida misma de todas las imágenes. Las fuerzas de tal resistencia crecieron con las del capitalismo. En Heine, al que aún puso en música Schubert, no estaban tan tensas. Se entregó más dócilmente a la corriente, por así decir aplicó a los arquetipos románticos heredados una técnica poética que correspondía a la era industrial, pero no alcanzó los arquetipos de la modernidad. Esto precisamente es lo que avergüenza a las generaciones posteriores. Pues desde que existe arte burgués tal que tienen que ganarse la vida sin protectores, han reconocido los artistas secretamente, junto a la autonomía de su ley formal, la ley del mercado, y han producido para consumidores. Sólo que tal dependencia se ocultaba tras el anonimato del mercado. Éste permitía al artista aparecer puro y autónomo a sus propios ojos y a los de los demás, e incluso se remuneraba esta ilusión. Al Heine romántico, que vivía de la felicidad de la autonomía, el Heine ilustrado le arrancó la máscara, puso en primer plano el carácter, hasta entonces latente, de mercancía. Eso es lo que nunca se le ha perdonado. La complacencia de sus poemas, que juega consigo misma y por tanto se autocritica una y otra vez, demuestra que la liberación del espíritu no fue una liberación del hombre ni, por consiguiente, tampoco del espíritu. Pero la cólera de quien percibe el secreto de la propia degradación en la confesada del otro se ceba en su flanco débil, el fracaso de la emancipación judía. Pues su fluidez y obviedad, tomadas del lenguaje comunicativo, son lo contrario de la sensación de hallarse a gusto y protegido en el lenguaje. Del lenguaje sólo dispone como de un instrumento quien no está en él de veras. Si fuese completamente el suyo, arrostraría la dialéctica entre la palabra propia y la ya dada de antemano, y la tersa estructura lingüística se le desintegraría. Pero para el sujeto que la usa como algo agotado la lengua misma le es extranjera. La madre de Heine, a la que él amaba, no dominaba del todo el alemán. Su falta de resistencia a la palabra corriente es el exceso de celo imitativo del excluido. El lenguaje asimilativo es el de la identificación malograda. La célebre historia de que el joven Heine, cuando el viejo Goethe le preguntó qué trabajo llevaba entre manos, contestó que «un Fausto», tras lo cual fue despedido poco amablemente, el mismo Heine la explicaba por su timidez. Su petulancia era hija de la emoción de quien quiere por su vida ser aceptado y con ello irrita doblemente a los autóctonos, los cuales, al reprocharle a él la imposibilidad de su adaptación, acallan la propia culpa de haberlo excluido. Éste sigue siendo aún el trauma del nombre de Heine hoy en día, y únicamente se lo puede curar si se lo reconoce en lugar de dejarlo seguir llevando una existencia turbia, preconsciente. Pero la posibilidad de salvación se encuentra encerrada en la misma lírica de Heine. Pues la fuerza del burlón impotente rebasa su impotencia. Si toda expresión es la huella de un sufrimiento, él consiguió convertir la propia insuficiencia, la carencia de lengua de su lenguaje, en expresión de la ruptura. Tan grande fue el virtuosismo de quien tocó el lenguaje como sobre un teclado, que llegó a elevar la inadecuación de su palabra a medio de a quien le ha sido dado decir lo que sufre. El fracaso transformado en éxito. No en la música de los que la pusieron a sus canciones: sólo en las escritas cuarenta años después de su muerte por Gustav Mahler, en las que el resquebrajamiento de lo banal y derivado llega a la expresión de lo más real, al lamento salvajemente desatado, se reveló completamente la esencia de Heine. Sólo las canciones mahlerianas sobre los soldados que desertan por nostalgia, los estallidos de la Quinta sinfonía, las canciones populares con la cruda alternancia de mayor y menor, la convulsa gesticulación de la orquesta mahleriana liberaron a la música de los versos de Heine. Lo de antiguo conocido adquiere en la boca del extranjero algo de desmedido, y eso precisamente es la verdad. Las cifras de ésta son las grietas estéticas; ella se niega a la inmediatez de un lenguaje redondo, pleno. En el ciclo que el emigrante llamó El retorno a la patria se encuentran los versos: Mi corazón, mi corazón está triste, pero mayo brilla alegre; yo estoy de pie, apoyado en el tilo, en lo alto de los viejos bastiones. Allá abajo fluye el azul de los fosos en callada calma; un muchacho va en canoa, y pesca y silba además. Más allá se yerguen amables, en diminuta, abigarrada figura, villas y jardines y personas, y bueyes y prados y bosque. Las muchachas blanquean ropa, y saltan en corro por la hierba: la rueda del molino pulveriza diamantes, oigo su lejano zumbido. Al pie de la vieja torre gris hay una garita; un mozo de guerrera roja marcha allí de arriba para abajo. Juega con su mosquetón, que destella al rojo del sol, presenta armas y pone arma al hombro: ojalá me matara de un tiro. Cien años ha tardado en convertirse la intencionadamente falsa canción popular en un gran poema, la visión del sacrificio. El tema estereotipado de Heine, el amor sin esperanza, es metáfora del desarraigo, y la lírica a ella dedicada un esfuerzo por atraer la alienación misma al círculo de la experiencia próxima. Pero hoy en día, literalmente cumplido el destino sentido por Heine, el desarraigo se ha convertido ya en el de todos; todos están dañados en su esencia y en su lenguaje tanto como lo estuvo el excluido. La palabra de éste representa la de ellos: ya no hay más patria que un mundo en el que ya no habría excluidos, el de la humanidad realmente liberada. La herida Heine sólo se cerrará en una sociedad que haya consumado la reconciliación. [1] «Lorelei»: Véase supra «En recuerdo de Eichendorff», nota del traductor de la p. 89 [N. del T.] [2] August von Platen-Hallermünde (1796-1835): poeta y escritor alemán. Partidario del neoclasicismo y del cultivo del arte por el arte, juzgó con desprecio el romanticismo. [N. del T.] Retrospectiva sobre el surrealismo La difundida teoría del surrealismo que se recoge en los manifiestos de Breton pero domina también la literatura secundaria lo pone en relación con el sueño, con lo inconsciente, incluso con los arquetipos de Jung, los cuales habrían encontrado en los collages y en la escritura automática su lenguaje gráfico liberado del aditamento del yo consciente. Así, los sueños jugarían con los elementos de lo real del mismo modo que el surrealismo. Pero si ningún arte tiene obligación de entenderse a sí mismo –y uno está tentado a considerar como casi incompatibles su autocomprensión y su éxito–, entonces tampoco es necesario someterse a esa concepción programática y repetida por los divulgadores. Más aún, lo fatal en la interpretación del arte, incluso en la filosóficamente responsable, es que se vea obligada a expresar lo extraño llevándolo al concepto, por medio de lo ya sólito, y por tanto a eliminar con la explicación lo único que precisaría de explicación: en la medida en que las obras de arte esperan su explicación, en esa misma medida cometen, aunque sea contra su propia intención, un acto de traición a favor del conformismo. Si el surrealismo no fuese en realidad más que una colección de ilustraciones literarias y gráficas de Jung o hasta de Freud, no meramente duplicaría de manera superflua lo que la teoría misma enuncia en lugar de revestirla de metáforas, sino que además sería de una inocuidad que apenas dejaría margen para el scandal al que el surrealismo aspira y que constituye su elemento vital. Ponerlo en el mismo nivel que la teoría psicológica de los sueños lo somete ya a la vergüenza de lo oficial. Al «Esa es una figura paterna» de los iniciados se agrega el «Ya lo sabemos», y lo que se supone meramente sueño nunca, como reconoció Cocteau, daña a la realidad, por más dañada que pueda resultar la imagen de ésta. Pero esa teoría es errónea. Así no se sueña, nadie sueña así. Las creaciones surrealistas no son más que meramente análogas al sueño, en la medida en que derogan la lógica habitual y las reglas de juego de la existencia empírica, pero sin dejar de respetar las cosas aisladas violentamente separadas unas de otras; es más, aproximan a la figura de las cosas todo su contenido, y precisamente también el humano. Éste es desmenuzado, reagrupado, pero no disuelto. Cierto que el sueño no procede de otro modo, pero sin embargo el mundo de las cosas aparece en él incomparablemente más velado, menos puesto como realidad que en el surrealismo, donde el arte hace estremecer al arte. El sujeto, que en el surrealismo opera mucho más abierta y desinhibidamente que en los sueños, aplica su energía precisamente a su autodisolución, para la que en el sueño no necesita de ninguna energía; pero por eso resulta todo por así decir más objetivo que en el sueño, donde el sujeto, ausente de entrada, colorea y penetra todo lo que ocurre entre bastidores. Los mismos surrealistas se han dado cuenta mientras tanto de que tampoco, por ejemplo, en la situación psicoanalítica se asocia como ellos hacen en su poesía. Por lo demás, incluso la espontaneidad de las asociaciones psicoanalíticas está muy lejos de ser espontánea. Todo analista sabe cuánto trabajo y esfuerzo, cuánta voluntad hace falta para dominar la expresión involuntaria que, gracias a tal esfuerzo, se forma ya en la situación analítica, por no hablar de la artística de los surrealistas. En las ruinas del mundo del surrealismo no sale a la luz el en sí del inconsciente. Si se los juzgara por su relación con éste, los símbolos resultarían con mucho demasiado racionalistas. Tales desciframientos reducirían la exuberante multiplicidad del surrealismo a unas cuantas molduras, las reducirían a un par de magras categorías como el complejo de Edipo, sin lograr la fuerza que emanaba, si no de todas las obras de arte surrealista, sí al menos de su idea; tal parecer haber sido también, en efecto, la reacción de Freud con respecto a Dalí. Tras la catástrofe europea, los shocks surrealistas han perdido su fuerza. Es como si hubieran salvado a París mediante la preparación para el miedo: la destrucción de la ciudad fue su centro. Si se quiere, pues, superar el surrealismo en el concepto, no se deberá recurrir a la psicología, sino al procedimiento artístico. Su esquema son sin duda los montages. Se podría mostrar fácilmente que también la pintura propiamente hablando surrealista opera con sus motivos y que la yuxtaposición discontinua de las imágenes en la lírica surrealista tiene carácter de montaje. Pero, como se sabe, estas imágenes proceden, en parte literalmente, en parte según el espíritu, de ilustraciones de finales del siglo XIX entre las que se movieron los padres de la generación de Max Ernst; ya en los años veinte hubo, más acá del ámbito surrealista, colecciones de tal material gráfico, como Our Fathers de Allan Bott[1], que participaron –parasitariamente– del shock surrealista y, por amor al público, se ahorraron al mismo tiempo el esfuerzo de extrañamiento a través del montage. La práctica propiamente hablando surrealista reemplazó, sin embargo, esos elementos por otros insólitos. Precisamente por aquellos a los que, por el sobresalto que producen, debían el «¿Dónde he visto ya eso antes?». Así pues, la afinidad con el psicoanálisis no es en un simbolismo del inconsciente donde se deberá suponer, sino en el intento de descubrir, mediante explosiones, experiencias infantiles. Lo que el surrealismo añade a los reproductores del mundo de las cosas es lo que hemos perdido de nuestra infancia: de niños aquellas revistas ilustradas ellas mismas ya anticuadas entonces debieron de asaltarnos como ahora hacen las imágenes surrealistas. El momento subjetivo de esto se encuentra en el tratamiento del montage: éste, tal vez en vano pero indiscutiblemente según la intención, querría producir percepciones como debieron ser entonces. El huevo gigantesco del que en cualquier instante puede salir el monstruo de un juicio final es tan grande por lo pequeños que éramos nosotros la primera vez que nos estremecimos ante el huevo. Pero lo anticuado contribuye a este efecto. Lo que resulta paradójico de la modernidad es que, siempre ya fascinada por la eterna igualdad de la producción de masas, tenga historia en absoluto. Esta paradoja la enajena y en las «estampas infantiles de la modernidad» se convierte en expresión de una subjetividad que, junto con el mundo, se ha enajenado también de sí misma. En el surrealismo, la tensión que se descarga en el shock es la que hay entre la esquizofrenia y la reificación, no por tanto precisamente una animación psicológica. El sujeto que dispone libremente de sí, liberado de toda consideración con respecto al mundo empírico, el sujeto absolutizado, a la vista de la reificación total que le remite enteramente a sí y a su protesta, se descubre a sí mismo como desanimado, virtualmente como lo muerto. Las imágenes dialécticas del surrealismo lo son de una dialéctica de la libertad subjetiva en la situación de falta de libertad objetiva. En ellas se petrifica el dolor cósmico europeo como Níobe[2], que perdió a sus hijos; en ellas la sociedad burguesa aparta de sí la esperanza en su supervivencia. Es poco probable que alguno de los surrealistas conociera la Fenomenología de Hegel, pero una frase de ésta que hay que pensar en conexión con la más general sobre la historia como el progreso en la consciencia de la libertad define el contenido surrealista: «La única obra y el único acto de la libertad universal es, por tanto, la muerte, y además una muerte que no tiene ningún ámbito ni cumplimiento internos»[3]. El surrealismo ha hecho asunto propio de la crítica ahí dada; eso explica sus impulsos políticos contra la anarquía, que sin embargo eran incompatibles con ese contenido. De la frase de Hegel se ha dicho que en ella la Ilustración se supera por su propia realización; no a un precio menor, no como un lenguaje de la inmediatez, sino como testimonio de la inversión de la libertad abstracta en el dominio de las cosas y por tanto en mera naturaleza, podrá concebirse el surrealismo. Sus montages son las verdaderas naturalezas muertas. Al componer lo anticuado crean nature morte. Estas imágenes no son tanto la de algo interno como más bien fetiches – fetiches mercancía– a los que en otro tiempo se adhirió lo subjetivo, la libido. Es con éstas, no mediante la introspección, como aquéllas recuperan la infancia. Los modelos del surrealismo serían las pornografías. Lo que ocurre en los collages, lo que en ellos queda convulsivamente suspendido como el tenso gesto de la voluptuosidad alrededor de la boca, se parece a las modificaciones que se producen en una representación pornográfica en el instante de la satisfacción del voyeur. Senos cortados, piernas de maniquíes con medias de seda en los collages: ésas son notas recordatorias de aquellos objetos de los impulsos parciales que una vez despertaron la libido. En ellas lo olvidado se revela cósico, muerto, como aquello que el amor quería propiamente hablando, aquello a lo que él mismo quiere asemejarse, aquello a lo que nos asemejamos. El surrealismo es afín a la fotografía en cuanto despertar petrificado. Sin duda son imagines lo que cosecha, pero no las invariantes, sin historia, del sujeto inconsciente, que la concepción convencional querría neutralizar, sino históricas, en las cuales lo más interno del sujeto se hace consciente de sí mismo como lo exterior a él, como imitación de algo socio-histórico. «Venga, Joe, imita la música de entonces»[4]. Pero con ello el surrealismo es el complemento de la Sachlichkeit[5], con la que es contemporáneo su nacimiento. El horror que ésta, en el sentido que da a la palabra Adolf Loos[6], siente ante la ornamentación como crimen lo moviliza el shock surrealista. La casa tiene un tumor: sus balcones. El surrealismo los pinta: de la casa crece una excrecencia de carne. Las imágenes infantiles de la modernidad son la quintaesencia de lo que la Sachlichkeit recubre con tabú porque eso le recuerda su propia esencia cósica y que es incapaz de dominar ésta, que su racionalidad sigue siendo irracional. El surrealismo colecciona lo que la Sachlichkeit niega a los hombres; las distorsiones dan testimonio de lo que la prohibición ha hecho con lo deseado. A través de ellas salva aquél lo anticuado, un álbum de idiosincrasias en las que se esfuma la pretensión de felicidad que los hombres encuentran negada en su propio mundo tecnificado. Pero si hoy el mismo surrealismo parece obsoleto, ello se debe a que los hombres renuncian ya ellos mismos a la consciencia de la renuncia que había quedado fijada en el negativo del surrealismo. [1] Alan Bott (1893-1952): escritor y editor británico. Tras escribir varios libros sobre su experiencia como as de la aviación británica durante la Primera Guerra Mundial, en 1930 reunió en un solo volumen una serie de materiales gráficos y literarios bajo el título: Nuestros padres (1870-1900): modales y costumbres de los antiguos victorianos; una colección de imágenes y textos sobre su historia, moral, guerras, deportes, inventos y política. En 1944 fundó la editorial PAN Books. [N. del T.] [2] En la mitología griega, a Níobe, que se había jactado de ser más fértil que Leto, los hijos de ésta, Apolo y Artemisa, mataron a su numerosa prole. [N. del T.] [3] Ed. esp.: G. W. F. Hegel, Fenomenología del espíritu, México, FCE, 1973, p. 347. [N. del T.] [4] Cfr. Bilbao-Song, de Happy End, texto de Bertolt Brecht, música de Kurt Weill. [N. del T.] [5] Sachlichkeit o (más comúnmente) Neue Sachlichkeit, a veces traducida como «Objetividad» (y «Nueva objetividad»): movimiento artístico centrado en Berlín, que nació hacia 1918 y murió en 1933. Lo formaron personalidades muy dispares, que apenas compartían la ideología antimilitarista y antiburguesa, así como una estética de exacerbado expresionismo. Los nazis lo condenaron y persiguieron como «arte degenerado» [Entartete Kunst]. Sus dos principales representantes son George Grosz y Max Beckmann. [N. del T.] [6] Adolf Loos (1870-1933): arquitecto austríaco. La simplicidad geométrica de sus muros lisos y la ausencia general de ornamentación, hacen de él uno de los pioneros de la arquitectura moderna. [N. del T.] Signos de puntuación Tomados aisladamente, cuanto menor es el significado o expresión de los signos de puntuación, cuanto más constituyen en el lenguaje el polo opuesto de los nombres, tanto más resueltamente consigue cada uno de entre ellos su status fisiognómico, su propia expresión, la cual sin duda es inseparable de la función sintáctica, pero que sin embargo de ningún modo se agota en ésta. La experiencia de Enrique el Verde[1], que preguntado por la P mayúscula gótica exclama «¡Eso es el Pumpernickel!»[2], vale aún más para las figuras de puntuación. ¿No parece el signo de admiración un dedo índice amenazadoramente erguido? ¿No parecen los signos de interrogación luces intermitentes o una caída de párpados? Los dos puntos, según Karl Kraus, abren la boca: ay del escritor que no sepa saciarla. El punto y coma recuerda ópticamente un mostacho colgante; más fuertemente aún siento yo su sabor a salvajina. Tontiastutas y autosatisfechas, las comillas se pasan la lengua por los labios. Todos son señales de tráfico; en última instancia, éstas son imitaciones de ellos. Los signos de admiración son rojos, los dos puntos verdes, los guiones ordenan stop. Pero el error de la escuela de George fue confundirlos por eso con signos de comunicación. Más bien lo son de dicción; no sirven diligentes al tráfico del lenguaje con el lector, sino jeroglíficamente a uno que tiene lugar en el interior del lenguaje, en sus propias vías. Superfluo por tanto ahorrárselos como superfluos: entonces meramente se ocultan. Todo texto, aun el más densamente tejido, los cita por sí, amistosos espíritus de cuya presencia sin cuerpo se alimenta el cuerpo del lenguaje. En ninguno de sus elementos es el lenguaje tan musical como en los signos de puntuación. Coma y punto corresponden a la semicadencia y a la auténtica cadencia. Los signos de admiración son como silenciosos golpes de platillos, los signos de interrogación modulaciones de fraseo hacia arriba, los dos puntos acordes de séptima dominante; y la diferencia entre coma y punto y coma únicamente la captará correctamente quien perciba el diferente peso del fraseo fuerte y débil en la forma musical. Pero tal vez la idiosincrásica oposición contra los signos de puntuación que se produjo hace cincuenta años, y que ningún observador atento pasará totalmente por alto, no sea tanto revuelta contra un elemento ornamental como plasmación de la virulencia con que música y lenguaje divergen. Sin embargo, difícilmente se podrá tener por casualidad el hecho de que el contacto de la música con los signos de puntuación lingüísticos estuvo ligado al esquema de la tonalidad, que desde entonces se ha desintegrado, y de que el esfuerzo de la nueva música podría sin duda describirse perfectamente como un esfuerzo por conseguir signos de puntuación sin tonalidad. Pero si la música está obligada a mantener la imagen de su semejanza con el lenguaje, es posible que el lenguaje esté obedeciendo a su semejanza con la música cuando desconfía de los signos de puntuación. La diferencia entre el punto y coma griego, aquel punto alto que quiere impedir a la voz que se hunda, y el alemán, que con el punto y el trazo inferior consuma el hundimiento y no obstante, puesto que conserva el punto, deja a la voz en suspenso, verdaderamente una imagen dialéctica, esta diferencia parece reproducir la diferencia entre la antigüedad y la era cristiana, la era de la finitud rota por la infinitud; aun a riesgo de que resulte que el signo griego que usamos hoy en día fuera inventado por los humanistas del siglo XVI. En los signos de puntuación se ha sedimentado historia, y ésta es, mucho antes que el significado o la función gramatical, la que, petrificada y con ligero escalofrío, mira desde cada uno de ellos. Poco falta, pues, para que uno no quisiera tener por los verdaderos signos de puntuación más que los de la Fraktur[3], cuya imagen gráfica conserva rasgos alegóricos, y los de la Antiqua[4] por meras imitaciones secularizadas. La esencia histórica de los signos de puntuación se manifiesta en el hecho de que en ellos queda anticuado precisamente aquello que en otro tiempo fue moderno. Los signos de admiración se han hecho insoportables en cuanto gestos de autoridad con los que el escritor trata de poner desde fuera un énfasis que el asunto mismo no ejerce, mientras que la contrapartida musical del signo de admiración, el sforzato, sigue siendo hoy tan imprescindible como en tiempos de Beethoven, cuando señalaba la irrupción de la voluntad individual en el tejido musical. Pero los signos de admiración han degenerado en usurpadores de la autoridad, aseveraciones de la importancia. Fueron ellos, no obstante, los que un día acuñaron la forma gráfica del expresionismo alemán. Su proliferación se rebelaba contra la convención y era al mismo tiempo síntoma de la impotencia para modificar la estructura del lenguaje desde dentro, por lo cual en lugar de eso se la sacudió desde fuera. Sobreviven como monumentos conmemorativos de la ruptura entre la idea y lo realizado en aquella época, y su desvalida evocación los redime en el recuerdo: gesto desesperado que en vano aspira a trascender el lenguaje. En él se quemó el expresionismo; con los signos de admiración éste se aseguró el propio efecto, que en consecuencia explotó con ellos. En los textos expresionistas se parecen hoy a las cifras millonarias en los billetes de banco de la inflación alemana. Los diletantes literarios se dan a conocer en el hecho de quererlo enlazar todo. Sus productos enganchan las frases entre sí mediante partículas lógicas, sin que impere la relación lógica afirmada por esas partículas. A quien no puede pensar nada verdaderamente como unidad le es insoportable todo lo que recuerde a lo fragmentado y separado; sólo quien es capaz de un todo sabe de cesuras. Pero éstas sólo se pueden aprender con el guión. Pero en éste toma el pensamiento[5] consciencia de su carácter fragmentario. No por casualidad este signo se descuida precisamente cuando cumple su fin: cuando separa lo que finge conexión, en la era de la progresiva decadencia del lenguaje. Hoy en día no sirve ya más que para preparar neciamente para sorpresas que precisamente por eso ya no lo son. El guión serio: su maestro insuperado en la literatura alemana del siglo XIX fue Theodor Storm[6]. Rara vez se encuentran los signos de puntuación tan profundamente aliados con el contenido como en sus relatos, líneas mudas hacia el pasado, arrugas en la frente de los textos. Con ellos la voz del narrador cae en un preocupado silencio: el tiempo que insertan entre dos frases es tiempo de gravosa herencia y tiene, yermo y desnudo entre los acontecimientos sucesivos, algo de la desgracia del contexto natural y del pudor de tocarla. Tan discretamente se esconde el mito en el siglo XIX; busca refugio en la tipografía. Entre las pérdidas con las que la puntuación participa de la decadencia del lenguaje se encuentra la de la barra que separa entre sí por ejemplo versos de una estrofa que se cita en un texto en prosa. Puesta como estrofa, desgarraría de manera bárbara el tejido del lenguaje; simplemente impresos como prosa, los versos hacen un efecto ridículo, porque el metro y la rima aparecen como casualidad chistosa; pero el guión moderno es demasiado craso para realizar lo que en semejantes casos debería realizar. La capacidad de percibir fisiognómicamente tales diferencias es, sin embargo, la premisa de todo empleo adecuado de los signos de puntuación. Los tres puntos con los que en la época en que el impresionismo se comercializó hasta convertirse en un estado de ánimo gustaba de dejarse frases significativamente abiertas sugieren la infinitud de pensamiento y asociación que no tiene precisamente el gacetillero que se ha de limitar a simularla mediante la tipografía. Pero si, como hizo la escuela de George, aquellos puntos tomados en préstamo a las infinitas fracciones decimales de la aritmética se reducen a dos, uno se imagina que puede seguir reclamando impunemente la infinitud ficticia disfrazando como exacto lo que por su propio sentido quiere ser inexacto. La puntuación del gacetillero impúdico no es superior a la del púdico. Las comillas no se deben usar más que cuando se transcribe algo al citar, a lo sumo cuando el texto quiere distanciarse de una palabra a la que se refiere. Como recurso irónico han de rechazarse. Pues dispensan al escritor de aquel espíritu cuya reivindicación es inalienablemente inherente a la ironía y pecan contra su propio concepto al apartarse del asunto y presentar como predeterminado el juicio sobre éste. Las abundantes comillas irónicas en Marx y Engels son sombras que el proceder totalitario proyecta anticipadamente sobre sus escritos, los cuales pretendían lo contrario: la semilla de la que nació lo que Karl Kraus llamaba la jerigonza de Moscú. La indiferencia hacia la expresión lingüística que revela la entrega mecánica de la intención al cliché tipográfico despierta la sospecha de que se ha frenado precisamente la dialéctica que constituye el contenido de la teoría y de que el objeto se subsume a ésta desde arriba, sin negociación. Cuando hay algo que decir, la indiferencia hacia la forma literaria indica siempre dogmatización del contenido. Su gesto gráfico es la ciega sentencia de las comillas irónicas. Theodor Haecker[7] se horrorizaba con razón de que el punto y coma estuviera agonizando: reconocía en ese hecho que ya no hay quien sepa escribir un período. Forma parte de esto el miedo a los párrafos de a página que producía el mercado; el cliente que no quiere esforzarse y al que, para ganarse la vida, primero se adaptaron los redactores y luego los escritores, hasta que al final de la propia adaptación inventaron ideologías como la de la lucidez, la dureza objetiva, la precisión concisa. Pero en esta tendencia lenguaje y asunto no se pueden separar. Con el sacrificio del período el pensamiento se hace de corto aliento. La prosa se rebaja a la frase protocolaria, hija favorita de los positivistas, al mero registro de hechos, y puesto que la sintaxis y la puntuación desisten del derecho a articular éstos, a informarlos, a ejercer la crítica sobre ellos, el lenguaje se dispone a capitular ante lo que meramente es ya antes de que el pensamiento tenga sólo tiempo para consumar celosamente por sí mismo esta capitulación por segunda vez. Comienza con la pérdida del punto y coma, termina con la ratificación de la imbecilidad por la racionalidad purificada de todo añadido. La sensibilidad del escritor para la puntuación se comprueba en el tratamiento de los paréntesis. El prudente se inclinará por ponerlos entre guiones y no entre corchetes, pues el corchete saca totalmente los paréntesis de la frase, crea por así decir enclaves, cuando nada de lo que aparece en la buena prosa debe ser prescindible para la estructura global; con la admisión de tal prescindibilidad, los corchetes renuncian tácitamente a la pretensión de integridad de la forma lingüística y capitulan ante la zoquetería pedante. En cambio, los guiones, que apartan a los paréntesis del flujo sin encerrarlos en prisiones, mantienen en igual medida la relación y la distancia. Pero del mismo modo que la ciega confianza en su capacidad para hacerlo sería ilusoria pues esperaría del mero medio lo que únicamente pueden hacer el lenguaje y el asunto mismo, así de la alternativa entre guiones y corchetes puede desprenderse lo inadecuadas que son las normas abstractas de puntuación. Proust, al que nadie llamará fácilmente zoquete y cuya pedantería no es más que un aspecto de su magnífica capacidad micrológica, trabajó despreocupadamente con paréntesis, presumiblemente porque en los períodos largos los paréntesis resultaban tan largos que su mera longitud habría anulado los guiones. Necesitan diques más firmes para no inundar el período entero y provocar aquel caos del que cada uno de estos períodos se había desprendido con enorme esfuerzo. Pero la razón para el uso proustiano de la puntuación únicamente reside en el diseño de toda su obra novelística: que se rompa la apariencia de continuo de la narración, que por todas sus ventanas esté dispuesto a penetrar el narrador asocial para iluminar el oscuro temps durée con la linterna sorda de un recuerdo en absoluto tan arbitrario. Sus paréntesis, que interrumpen tanto la imagen gráfica como la dicción, son monumentos de los instantes en que el autor, cansado de apariencia estética y desconfiando de la autosuficiencia de los acontecimientos que él después de todo no va hilando más que a partir de sí, toma abiertamente las riendas. En relación con los signos de puntuación el escritor se encuentra en necesidad permanente; si al escribir no se fuera totalmente dueño de uno mismo, se sentiría la imposibilidad de colocar correctamente ni uno solo y se dejaría de escribir por completo. Pues las exigencias de las reglas de puntuación y de la necesidad subjetiva de lógica y expresión no se pueden unificar: en los signos de puntuación pasa a protesto la letra de cambio librada al lenguaje por quien escribe. Éste no puede ni confiarse a las reglas muchas veces rígidas y groseras, ni tampoco ignorarlas, si no quiere caer en una especie de autodisfrazamiento ni, por llamar la atención sobre lo inaparente –y la inapariencia es el elemento vital de la puntuación–, herir la esencia de aquéllas. Pero, a la inversa, si su intención es seria, quizá no sacrifique nada de lo que busca a algo universal con lo que nadie que escriba hoy en día puede sentirse total y absolutamente identificado y con lo que en general solamente podría identificarse al precio del arcaísmo. El conflicto debe soportarse cada vez, y hace falta mucha fuerza o mucha estupidez para no desanimarse. Sería en todo caso aconsejable que con los signos de puntuación se procediera como los músicos con las progresiones armónicas y vocales prohibidas. Para cada puntuación, como para cada una de tales progresiones, puede observarse si es portadora de una intención o es meramente fruto del descuido; y, más sutilmente, si la voluntad subjetiva rompe brutalmente la regla o si el sentimiento ponderado la piensa cuidadosamente y la hace vibrar al ponerla en suspenso. Eso se comprobará especialmente en los signos más inaparentes, las comas, cuya movilidad es la que más se adapta a la voluntad expresiva, pero que, precisamente por tal proximidad al sujeto, despliegan la perfidia del objeto y se hacen especialmente sensibles, con pretensiones de las que difícilmente se las creería capaces. En todo caso, hoy en día procederá de la mejor manera quien se atenga a la regla de que mejor por defecto que por exceso. Pues los signos de puntuación, que articulan el lenguaje y por tanto aproximan la escritura a la voz, se han separado de ésta como de toda escritura precisamente por su independencia lógico-semántica y entran en conflicto con su propia esencia mimética. De esto trata de compensar en algo el empleo ascético de los signos de puntuación. Todo signo cuidadosamente evitado es una reverencia que la escritura tributa al sonido al que ahoga. [1] Enrique el Verde es el protagonista de la novela autobiográfica del mismo título (también traducido como El gallardo Enrique), publicada por Gottfried Keller en 1854-1855 (reelaborada en 1879-1880). [N. del T.] [2] Pumpernickel: pan negro de Westfalia. [N. del T.] [3] Fraktur: la escritura que en los países latinos llamamos gótica. [N. del T.] [4] Antiqua: escritura de modelo romano. [N. del T.] [5] Juego de palabras entre Gedanken («pensamiento») y Gedankenstrich («guión»). [N. del T.] [6] Theodor Woldsen Storm (1817-1888): poeta y novelista alemán, cuya prosa fue evolucionando desde el romanticismo a un progresivo realismo en los análisis psicológicos, aunque sin llegar nunca a presentar el mundo burgués como problema. [N. del T.] [7] Theodor Haecker (1879-1945): filósofo representante del existencialismo católico. El régimen nazi le prohibió cualquier pronunciamiento público. [N. del T.] El artista como lugarteniente La recepción de Paul Valéry en Alemania, hasta hoy no del todo conseguida, plantea dificultades especiales porque su reivindicación se basa ante todo en la obra lírica. Ni que decir tiene que la lírica ni remotamente se puede transponer a una lengua extranjera como sucede con la prosa; de ningún modo la poésie pure del discípulo de Mallarmé, implacablemente impermeable a toda comunicación con un grupo hipotético de lectores. Con razón decía George que la tarea del traductor de lírica en absoluto consiste en introducir a un autor de otro país, sino en erigirle un monumento en la lengua propia o, con la formulación que Benjamin dio a la idea, en ampliar y elevar la lengua propia mediante la irrupción de la obra poética extranjera. Sin embargo, a pesar de la intransigencia de su gran traductor[1], o quizá gracias precisamente a ella, el material histórico de la literatura alemana es impensable sin Baudelaire. El caso de Valéry es totalmente diferente; por lo demás, ya Mallarmé permaneció también esencialmente cerrado para Alemania. Que la selección de versos de Valéry en la que Rilke se probó no consiguiera nada de lo logrado por las grandes obras de traducción de George ni tampoco por las que por ejemplo Borchardt hizo de Swinburne[2] no depende solamente de la inaccesibilidad del objeto. Rilke violó la ley fundamental de toda traducción legítima, la fidelidad a la palabra, y precisamente con Valéry recayó en la práctica de una imitación poética aproximada que ni hace justicia al modelo ni tampoco, por la fuerza de su rigurosa reproducción, se eleva en sí misma a la plena libertad. Basta comparar con el original la versión que hace Rilke de uno de los poemas más célebres y de hecho más bellos de Valéry, Les pas, para darse cuenta de la mala estrella que guió el encuentro. Pero ahora bien, como se sabe, la obra de Valéry de ningún modo se compone meramente de lírica, sino también de prosa de índole verdaderamente cristalina, que se mueve provocativamente por la angosta cresta entre la configuración estética y la reflexión sobre el arte. En Francia se encuentran jueces sumamente competentes, entre ellos Gide, que incluso conceden el mayor peso a esta parte de la producción de Valéry. Con excepción de Monsieur Test y Eupalinos, hasta hoy en Alemania también ha sido apenas conocida. Si vengo aquí a hablar de uno de los libros en prosa, no es meramente para dar al conocido nombre de un autor desconocido un poco de resonancia que él no necesitaría mendigar, sino para, con la fuerza objetiva inherente a su obra, atacar la terca antítesis entre arte comprometido y puro. Ésta es un síntoma de la funesta tendencia a la estereotipia, al pensamiento en fórmulas rígidas y esquemáticas, tal como la produce por doquier la industria cultural y como ha penetrado también desde hace tiempo en el ámbito de la consideración estética. La producción amenaza con polarizarse en por un lado los estériles administradores de los valores eternos y por otro los poetas de la catástrofe, a los cuales uno a veces ya no sabe si los campos de concentración no les sirven estupendamente como encuentro con la nada. Quisiera mostrar qué contenido histórico y social alienta precisamente en la obra de Valéry, la cual se niega todo cortocircuito con la praxis; quisiera dejar claro que la persistencia en la inmanencia formal de la obra de arte no tiene necesariamente que ver con la preconización de ideas inalienables pero deterioradas y que en tal arte y en el pensamiento que de él se nutre y le equivale puede revelarse un saber de las transformaciones históricas de la esencia más profundo que en manifestaciones que pretenden tan ansiosamente la transformación del mundo que amenaza con escapárseles la pesada carga precisamente del mundo que se trata de transformar. El libro al que me refiero es de fácil acceso. En alemán ha aparecido en la Biblioteca Suhrkamp con el título de Danza, dibujo y Degas[3]. La traducción es de Werner Zemp[4]. Es atractiva, aunque no siempre reproduce tan profundamente como requiere la gracia, con infinito esfuerzo conseguida, del texto de Valéry. Pero, a cambio, sí conserva el elemento de ligereza como tal, el carácter de arabesco y la paradójica relación de éste con el pensamiento cargado al máximo; por lo menos, del tomito difícilmente emanará el terror de la ininteligibilidad. Envidia produce la facultad de Valéry para formular juguetona, etéreamente, las experiencias más sutiles y difíciles, tal como él mismo se propone como programa al comienzo del libro sobre Degas: «Así como a veces un lector algo distraído pasea el lápiz por los márgenes de un libro y, por su distracción y el humor de la punta, esboza figurillas o vagos ramajes junto al texto impreso, así quiero yo escribir lo que sigue, según el antojo y el capricho, al margen de este par de estudios de Edgar Degas. Acompaño estas imágenes con algo de texto que no es necesario leer, o no de un tirón, y que únicamente mantiene con estos dibujos una conexión laxa, es más, no está en absoluto en ninguna relación inmediata con ellos» (7 [13]). Esta facultad de Valéry no es justo reducirla al talento de los latinos para la forma que una y otra vez se aduce como tapagujeros, ni tampoco al excepcional suyo propio. Se alimenta del infatigable impulso a objetivar y, en palabras de Cézanne, realizar, que no tolera nada oscuro, no aclarado, irresuelto; para el que la transparencia hacia afuera se convierte en medida del éxito en el interior. Tanto más fácilmente podría causar sin duda escándalo que un filósofo hable sobre un libro que un poeta esotérico escribió sobre un pintor obsesionado por la artesanía. Prefiero aclarar de antemano este escrúpulo que provocarlo ingenuamente; sobre todo porque con ello se abre un acceso al asunto mismo. No considero tarea mía pronunciarme sobre Degas, ni tampoco me siento a la altura de esa tarea. Los pensamientos de Valéry a los que me quisiera referir van todos más allá del gran pintor impresionista. Pero se han adquirido gracias a esa proximidad con el objeto artístico de la que solamente es capaz quien él mismo produce con la máxima responsabilidad. Las grandes intuiciones sobre el arte se deben en general o bien a la distancia absoluta, como consecuencia del concepto, sin dejarse perturbar por el llamado entendimiento en arte, como en Kant o también en Hegel, o bien a tal absoluta proximidad, a la actitud de quien se queda tras las bambalinas, de quien no es público, sino que co-realiza la obra de arte bajo el aspecto del hacer, de la técnica. El entendido medio, por empatía, en arte, el hombre de gusto, corre, por lo menos hoy y probablemente ya de siempre, el peligro de errar las obras de arte por rebajarlas a proyecciones de su contingencia en lugar de someterse a la disciplina objetiva de aquéllas. Valéry ofrece el caso casi único del segundo tipo, de aquel que sabe de la obra de arte por métier, el preciso proceso de trabajo, pero en el cual este proceso se refleja enseguida tan felizmente que se transmuta en la intuición teórica, en aquella universalidad buena que no omite lo particular sino que lo conserva en sí y por la fuerza del propio movimiento lo lleva a lo vinculante. Él no filosofa sobre arte sino que, en una consumación, por así decir sin ventanas, de la configuración misma, abre brecha en la ceguera del artefacto. Expresa así algo del compromiso que hoy en día pesa sobre toda filosofía consciente de sí misma; el mismo compromiso que, en el polo opuesto, el concepto especulativo, logró Hegel en Alemania hace ciento cuarenta años. El principio del l’art pour l’art, exacerbado hasta la consecuencia extrema, con Valéry se trasciende a sí mismo, fiel a la frase de las Afinidades electivas de que todo lo perfecto en su especie apunta más allá de su especie. La consumación del proceso espiritual estrictamente inmanente a la obra de arte misma significa al mismo tiempo: superar la ceguera y la parcialidad de la obra de arte. No por otra cosa han girado siempre los pensamientos de Valéry en torno a Leonardo da Vinci, en el cual al principio de la época se pone, sin mediación, precisamente aquella identidad de arte y conocimiento que al final, a través de cien mediaciones, ha encontrado en Valéry una magnífica autoconsciencia. La paradoja en torno a la que se ordena la obra de Valéry y que también se anuncia una y otra vez en el libro sobre Degas no es otra que el hecho de que en toda manifestación artística y en todo conocimiento de la ciencia de lo que se está hablando es de todo el hombre y de toda la humanidad, pero esta intención no puede realizarse sino mediante una división del trabajo olvidada de sí misma y brutalmente exacerbada hasta el sacrificio de la individualidad, hasta la autoentrega de cada hombre individual. Estos pensamientos no los introduzco yo arbitrariamente en Valéry: «Lo que llamo el “gran arte” es, en una palabra, el arte que reclama para sí todas las facultades de un hombre y cuyas obras son tales que todas las facultades de otro tienen que sentirse llamadas y ponerse a contribución para entenderlas…» (138 [69]). Precisamente eso es lo que, con una sombría mirada de reojo a la filosofía de la historia, se exige también del artista mismo, quizá justamente en recuerdo de Leonardo: «Más de uno exclamará aquí: ¡qué más da! Yo por mi parte creo que es bastante importante que en la producción de la obra de arte intervenga el hombre completo. Pero ¿cómo es posible que a lo que hoy se cree poder descuidar sin más se le diera antaño tanta importancia? Un aficionado, o un conocedor de los tiempos de Julio II o de Luis XIV, se asombraría sobremanera de enterarse de que casi todo lo que a él le parecía esencial en la pintura está hoy en día no sólo descuidado, sino que resulta absolutamente irrelevante para las intenciones del pintor y para las exigencias del público. Es más, cuanto más refinado ese público, más avanzado, lo cual quiere decir que tanto más alejado está de aquellos ideales antiguos. Pero de lo que uno se aleja así es del hombre total. El hombre entero se muere» (135-136 [68]). Dejemos de lado si la expresión «hombre entero», que comporta penosas asociaciones[5], ofrece la adecuada traducción de lo que Valéry quería decir; pero en todo caso apunta al hombre indiviso, aquel cuyos modos de reacción y facultades no están disociadas ellas mismas, enajenadas las unas de las otras, cuajadas en funciones aprovechables, según el esquema de la división social del trabajo. Pero Degas, la insaciabilidad de cuya exigencia para consigo mismo desemboca según Valéry en esta idea del arte, no es presentado por éste como el extremo opuesto de un genio universal, a pesar de que el pintor no sólo trabajó, según es sabido, como escultor, sino que también escribió sonetos, a propósito de los cuales entabló memorables controversias con Mallarmé. Valéry dice de él: «El trabajo, el dibujo se habían vuelto en él una pasión, un riguroso ejercicio, objeto de una mística y una ética que se bastaban a sí mismas, una preocupación suprema que superaba absolutamente a cualquier otro asunto, un impulso a tareas nunca resueltas, precisamente delimitadas, que le liberaba de cualquier otra curiosidad. Era y quería ser especialista en un dominio que puede elevarse hasta una cierta universalidad» (114 [58]). Tal elevación de la especialización a la universalidad, la obstinada intensificación de la producción según la división del trabajo, contiene según Valéry el potencial de una posible reacción contra aquella desintegración de las facultades humanas –en la más reciente terminología de la psicología se diría: la debilitación del yo– de la que se ocupa la especulación de Valéry. Éste cita una declaración hecha por Degas a los setenta años: «Hay que tener una elevada opinión no tanto de lo que se está haciendo en este momento como más bien de lo que un día se podrá hacer; sin esto no vale la pena trabajar» (114 [59]). Valéry lo interpreta así: «Así habla el verdadero orgullo, antídoto de cualquier vanidad. Del mismo modo que el jugador medita febril sobre sus partidas y por la noche se ve acosado por el espectro del tablero de ajedrez o de la mesa de juego sobre la que caen las cartas, atribulado por combinaciones tácticas y soluciones tan emocionantes como nulas, así también el artista que lo es esencialmente. Un hombre que no se sienta continuamente asediado por un presente que lo llene tan intensamente es un hombre sin determinación: un terreno baldío. El amor, sin duda, y la ambición lo mismo que la codicia, reclaman mucho espacio en la vida de un hombre. Pero la existencia de una meta segura y la certeza a ésta ligada de que está cerca o lejos, alcanzada o no alcanzada, trazan determinados límites a esas pasiones. Por el contrario, el deseo de crear algo de lo que emane un mayor poder o perfección que los que de nosotros mismos esperamos aleja a una distancia infinita de nosotros el objeto en cuestión, que se escapa y se niega en cada uno de los instantes terrenales. Todo progreso por nuestra parte lo aleja tanto como lo embellece. La idea de dominar por completo la técnica de un arte, de estar alguna vez en condiciones de poder disponer de sus medios tan seguramente y sin esfuerzo como uno dispone del uso normal de sus sentidos y miembros es de aquellas fantasías a las que algunos hombres tienen que reaccionar con una tenacidad infinita, con esfuerzos, ejercicios y tormentos infinitos» (114-116 [59]). Y Valéry resume la paradoja de la especialización universal: «Flaubert, Mallarmé, cada uno en su campo y a su modo, son ejemplos literarios de la plena consunción de una vida al servicio de la imaginaria exigencia omnicomprensiva que atribuían al arte de escribir» (116 [59]). Permítaseme recordar mi afirmación de que el desacreditado artista y esteta Valéry comprende más profundamente la esencia social del arte que la doctrina de su inmediata aplicación práctico-política. Aquí se la puede encontrar corroborada. Pues la teoría de la obra de arte comprometida, tal como hoy en día circula por todas partes, sin darse cuenta pasa por alto el hecho absolutamente dominante en la sociedad de mercado de la alienación entre los hombres tanto como entre el espíritu objetivo y la sociedad que éste expresa y rige. Quiere que el arte hable inmediatamente al hombre, como si en un mundo de mediación universal se pudiese realizar inmediatamente lo inmediato. Pero con ello precisamente degrada palabra y forma a meros medios, a elemento del sistema de efectos, a manipulación psicológica, y socava la coherencia y la lógica de la obra de arte, la cual ya no ha de desplegarse según la ley de la propia verdad, sino seguir la línea de mínima resistencia de los consumidores. Valéry es actual y el contraejemplo de aquel esteta en que lo convirtió el vulgar prejuicio, pues al espíritu pragmático y de corto aliento opone la exigencia de una causa inhumana por mor de lo humano. Pero que la división del trabajo no puede eliminarse negándola, ni la frialdad del mundo racionalizado aconsejando irracionalidad, es una verdad social que el fascismo demostró del modo más patente. Sólo por un más, no por un menos de razón pueden sanar las heridas que el instrumento razón inflige en el todo irracional de la humanidad. Con respecto a esto Valéry no adoptó ni ingenuamente la posición del artista aislado y alienado, ni hizo abstracción de la historia, ni se hizo ilusiones sobre el proceso social que terminó en la alienación. Contra los arrendatarios de la interioridad privada, la astucia que bastante a menudo cumple su función en el mercado pregonando la pureza de quien no mira ni a derecha ni a izquierda, él cita una frase muy hermosa de Degas: «De nuevo uno de aquellos eremitas que saben cuándo sale el próximo tren» (129 [65]). Con toda dureza, sin ningún añadido ideológico, más desconsideradamente de lo que podría ser cualquier teórico de la sociedad, Valéry expresa la contradicción del trabajo artístico como tal con las condiciones sociales de la producción material hoy dominantes. Como más de cien años antes Carl Gustav Jochmann[6] en Alemania, acusa al arte mismo de arcaísmo: «A veces se me ocurre la idea de que el trabajo del artista es un trabajo de índole todavía totalmente primitiva; el artista mismo es algo superviviente; perteneciente a una clase de obreros o artesanos en vías de extinción, que realiza trabajo doméstico aplicando métodos y experiencias sumamente personales y empíricos; vive en confusión familiar con sus instrumentos, ciego a su entorno, sólo ve lo que quiere ver; se sirve para sus fines de ollas rotas, trastos caseros e innumerables cachivaches más… ¿Cambiará alguna vez esta situación y quizá, en lugar de este ser extraño que utiliza instrumentos tan ampliamente dependientes del azar, un día se encontrará a un señor rigurosamente vestido de blanco, provisto de guantes de goma en su laboratorio de pintura, que se atenga a un estricto horario muy preciso, disponga de aparatos muy especializados e instrumentos selectos: cada cosa en su sitio, cada cosa reservada para un empleo determinado…? Hasta ahora, por supuesto, todavía no se ha eliminado de nuestro hacer el azar, como tampoco de la técnica el misterio, del horario la borrachera; pero no garantizo nada» (33-34 [24]). La utopía irónicamente presentada por Valéry podría seguramente describirse como el intento de mantener la fidelidad a la obra de arte y liberarla al mismo tiempo, por la modificación del procedimiento, de la mentira que parece desfigurar a todo el arte, y especialmente a la lírica, la cual se mueve bajo las condiciones tecnológicas dominantes. El artista debe transformarse en instrumento, incluso convertirse en cosa, si no quiere sucumbir a la maldición del anacronismo en medio de un mundo reificado. Valéry resume el proceso del dibujo en una frase: «El artista da un paso adelante y uno atrás, tan pronto se inclina de este lado como del otro, entorna los ojos, se comporta como si todo su cuerpo fuera un accesorio de sus ojos, como si él mismo fuera de pies a cabeza un mero instrumento al servicio del apuntar, puntear, rallar, precisar» (67 [39]). Con esto arremete Valéry contra aquella noción infinitamente difundida de la esencia de la obra de arte que, según el modelo de la propiedad privada, atribuye ésta a quien la ha producido. Mejor que nadie sabe él que de su obra al artista sólo le «pertenece» lo mínimo; que en verdad el proceso de la producción artística, y por tanto también el despliegue de la verdad contenida en la obra de arte, tiene la rigurosa forma de una legalidad forzada por el asunto, y que frente a ésta la tan cacareada libertad creadora del artista carece de peso. En esto coincide con otro artista de su generación, igual de consecuente, también igual de incómodo, Arnold Schönberg, que en su último libro, Style and Idea[7], todavía desarrolla que la gran música consiste en el cumplimiento de «obligations», de obligaciones, que el compositor, por así decir, contrae con la primera nota. Con el mismo espíritu dice Valéry: «En todos los terrenos el hombre verdaderamente fuerte es aquel que mejor comprende que a uno no le regalan nada, que todo tiene que hacerse, comprarse; y quien tiembla cuando no nota resistencias; quien se las crea él mismo… Para éste la forma es una decisión fundada…» (120 [61]). En la estética de Valéry impera una metafísica de lo burgués. Al final de la época burguesa quiere él purificar al arte de la tradicional maldición de su insinceridad, hacerlo honesto. Le exige que pague las deudas que inevitablemente toda obra de arte contrae al presentarse como real sin ser real. Se admiten dudas sobre si la noción de obra de arte que tienen Valéry y Schönberg como una especie de proceso de intercambio es toda la verdad, si no está sujeta precisamente a aquella constitución de la existencia con la que la concepción de Valéry prohíbe jugar. Pero hay algo de liberador en la autoconsciencia que el arte burgués acaba por lograr de sí como burgués en cuanto que se toma en serio como la realidad que no es. El hermetismo de la obra de arte, la necesidad de su impronta en sí, la han de curar de la contingencia por la que queda a remolque de la constricción y el peso de lo real. En el momento de la obligación objetiva, no en un desdibujamiento de los límites entre los ámbitos, es donde ha de buscarse la afinidad de la filosofía del arte de Valéry con la ciencia y no en último lugar su afinidad electiva con Leonardo. La relevancia que concede a la técnica y la racionalidad frente a la mera intuición que se ha de sobrepujar; el realce del proceso frente a la obra acabada de una vez para siempre, no pueden sin embargo entenderse del todo únicamente sobre el trasfondo del juicio de Valéry acerca de las amplias tendencias evolutivas del arte más reciente. En éste percibe él un retroceso de las fuerzas constructivas, un abandono a la receptividad sensible; en resumen y en verdad, precisamente el debilitamiento de las fuerzas humanas, del sujeto total al que él refiere todo arte. Las palabras que, a modo de despedida, dedica a la poesía y la pintura de la era impresionista acaso puedan entenderse del mejor modo en Alemania si se las aplica a Richard Wagner y a Strauss, a los cuales involuntariamente retratan: «Una descripción se compone de frases que, en general, pueden intercambiarse unas por otras: yo puedo describir una habitación por medio de una serie de frases cuya sucesión es más o menos indiferente. La mirada vaga como quiere. Nada es más natural y más cercano a la “verdad” que este vagabundeo, pues… la “verdad” es lo dado por el azar… Pero si esta aproximación no vinculante, junto con la costumbre de ligereza que de ella resulta, comienza a predominar en las obras, podría acabar por llevar a los escritores a renunciar a toda abstracción, del mismo modo en que dispensará al lector de siquiera la más mínima obligación de atención, para hacerle receptivo, única y exclusivamente, a los efectos momentáneos, al poder de convicción del shock… Esta manera de crear arte, sin duda defendible en principio y a la que tantas cosas de admirable belleza se han de agradecer, lleva de todos modos, lo mismo que el abuso que se ha hecho del paisaje, a un debilitamiento de la faceta espiritual del arte» (135 [68]). Y poco después, aún más radicalmente: «El arte moderno tiende a explotar casi exclusivamente el aspecto sensorial de nuestra facultad sensible a costa de la sensibilidad general o afectiva, a costa también de nuestras fuerzas constructivas, así como de nuestra capacidad de añadir duraciones temporales y, con la ayuda del espíritu, de realizar transformaciones. Sabe de maravilla cómo excitar la atención, y usa cualquier medio para excitarla: tensiones extremas, contrastes, enigmas, sorpresas. A veces, gracias a sus sutiles medios o a la audacia de la ejecución, obtiene botines muy valiosos: estados sumamente complejos o sumamente efímeros, valores irracionales, sensaciones apenas en germen, resonancias, concordancias, premoniciones de incierta profundidad… Pero estas ganancias tienen un precio» (136-137 [68-69]). Sólo aquí se descubre completamente el contenido de verdad objetivo y social de Valéry. Él representa la antítesis a las alteraciones antropológicas ocurridas bajo la cultura de masas tardoindustrial, dominada por regímenes totalitarios o consorcios gigantescos, y que reduce a los hombres a meros aparatos receptores, puntos de referencia de los conditioned reflexes, y prepara por tanto la situación de dominio ciego y nueva barbarie. El arte que él propone a los hombres tal como éstos son significa fidelidad a la imagen posible del hombre. La obra de arte que exige lo máximo de la propia lógica y de la propia exactitud así como de la concentración del receptor es para él símil del sujeto dueño y consciente de sí mismo, de quien no capitula. No por otra razón cita con entusiasmo una declaración de Degas contra la resignación. Toda su obra es una protesta contra la tentación mortal de facilitarse las cosas renunciando a toda la felicidad y a toda la verdad. Mejor perecer en lo imposible. El arte densamente organizado, articulado sin lagunas y, precisamente por su fuerza consciente, totalmente sensualizado que le fascina es de difícil realización. Pero encarna la resistencia contra la indecible presión que lo que meramente es ejerce sobre lo humano. Representa lo que algún día podríamos ser. No atontarse, no dejarse engañar, no ser cómplice: ésos son los comportamientos sociales que se decantaron en la obra de Valéry, la cual se niega a jugar el juego del falso humanismo, del consentimiento social con la degradación del hombre. Para él construir obras de arte significa negarse al opio en que se ha convertido el gran arte sensible a partir de Wagner, Baudelaire y Manet; rechazar la humillación que hace de las obras medios y de los consumidores víctimas de la manipulación psicotécnica. Se trata del derecho social del Valéry etiquetado como esotérico, de aquello que de su obra afecta a cada cual, también y precisamente porque desprecia hablar al gusto de nadie. Pero espero una objeción y no quisiera tomármela a la ligera. Cabe preguntar si en la obra y la filosofía de Valéry, después de lo que ha pasado y aún amenaza, el arte mismo no está desmesuradamente sobreestimado; si no pertenece por eso mismo a ese siglo XIX cuya insuficiencia estética tan claramente percibió. Puede además preguntarse si, pese al giro objetivo de la interpretación de la obra de arte, no impone, por ejemplo como Nietzsche, una metafísica del artista. Sobre si Valéry, o también Nietzsche, han sobrevalorado el arte no me atrevo a decidir. Pero sí que me gustaría decir, para acabar, algo sobre la cuestión de la metafísica del artista. El sujeto estético de Valéry, sea él mismo, Leonardo o Degas, no es sujeto en el sentido primitivo del artista que se expresa. Toda la concepción de Valéry se dirige contra esta noción, contra la entronización del genio, tal como en especial en la estética alemana está tan profundamente arraigada desde Kant y Schelling. Lo que exige del artista, la autolimitación técnica, el sometimiento al asunto, no tiende a la limitación, sino a la ampliación. El artista que porta la obra de arte no es el individuo que en cada caso la produce, sino que mediante su trabajo, mediante la actividad pasiva, él se convierte en lugarteniente del sujeto total social. Al someterse a la necesidad de la obra de arte, elimina de ésta todo lo que meramente podría deberse a la contingencia de su individuación. Pero en tal lugartenencia del sujeto total social, precisamente de ese hombre total, indiviso, al que apela la idea de lo bello de Valéry, se piensa al mismo tiempo una situación que anule el destino de ciego aislamiento, en la que por fin el sujeto total se realice socialmente. El arte que llegara a sí mismo como consecuencia de la concepción de Valéry trascendería al arte mismo y se consumaría en la vida recta de los hombres. [1] Stefan George tradujo al alemán a Baudelaire entre otros poetas simbolistas franceses. [N. del T.] [2] Charles Swinburne (1837-1909: poeta, dramaturgo y crítico inglés. Revolucionario radical (en 1848 y en 1870), en lo moral influido por Sade, admirador de Hugo y Baudelaire, amigo de Mazzini, la conjugación en sus obras de un erotismo extremo con la búsqueda del ideal de la libertad total lo convirtió en uno de los máximos exponentes literarios de las revueltas políticas de su tiempo. [N. del T.] [3] Cfr. Paul Valéry, Tanz, Zeichnung und Degas, trad. alem. de Werner Zemp, Berlín, Frankfurt am Main, s. a. [1951] [ed. esp.: «Danza Dibujo Degas», en Piezas sobre arte, Madrid, Visor, 1999, pp. 1387]. – Las cifras entre paréntesis en lo que sigue se refieren a las páginas de este volumen [entre corchetes las de la edición española citada]. [4] Werner Zemp (1906-1959): traductor y editor alemán. [N. del T.] [5] «Vollmensch» [«hombre entero»] recuerda a expresiones racistas como «volldeutsch» [«alemán puro»] o «vollrassisch» [«de raza pura»]. [N. del T.] [6] Carl Gustav Jochmann (1789-1830): filósofo y esteta alemán, autor de un libro de tan significativo título como Regresiones de la poesía. [N. del T.] [7] Style and idea, Londres, Williams and Norgate, Ltd., 1951 [ed. esp.: El estilo y la idea, Madrid, Taurus, 1963]. [N. del T.] Notas sobre literatura II Sobre la escena final de Fausto No pocas cosas en la presente coyuntura histórica hablan en favor del alejandrinismo, la inmersión interpretativa en los textos tradicionales. Expresar inmediatamente intenciones metafísicas da vergüenza; atreverse a hacerlo sería exponerse a ser regocijadamente mal entendido. Hoy en día desde luego también está prohibido adscribir ningún sentido a lo que existe, e incluso negarse a ello, el nihilismo oficial, ha degenerado en mensaje positivo, una contribución a la ilusión, que siempre que es posible justifica la desesperación en el mundo como su contenido esencial: Auschwitz como situación límite. De ahí que el pensamiento busque refugio en los textos. En ellos se descubre lo propio omitido. Pero no es lo mismo: lo descubierto en los textos no hace patente lo omitido. Es en tal diferencia donde se expresa lo negativo, la imposibilidad; un «Ah, si así fuera» tan alejado de la seguridad de que lo sea como de que no. La interpretación no se incauta de lo que encuentra como verdad válida y, sin embargo, sabe que, sin la luz cuya estela sigue en los textos, no habría ninguna verdad. La colorea como la pena insospechada por la afirmación de sentido y convulsivamente negada por la insistencia en lo que es el caso. El gesto del pensamiento interpretativo equivale al «Ni negar ni creer» de Lichtenberg[1], que no entiende quien quiera equipararlo al mero escepticismo. Pues la autoridad de los grandes textos es, secularizada, aquélla inalcanzable a la que la filosofía en cuanto doctrina aspira. Considerar los textos profanos como sagrados, ésa es la respuesta al hecho de que toda trascendencia se ha trasplantado a lo profano y únicamente sobrevive cuando se oculta. El viejo concepto blochiano de intención simbólica apunta sin duda a este tipo de interpretación. Ya el viejo Goethe tuvo que afrontar la contradicción, hoy convertida en divergencia irreconciliable, entre el lenguaje íntegramente poético y el comunicativo. La segunda parte de Fausto escapó a un deterioro del lenguaje cuyo curso quedó establecido en el momento en que el discurso reificadamente corriente invadió al de la expresión, el cual pudo oponerle tan poca resistencia porque los dos medios antagonistas eran a la vez, sin embargo, el mismo, nunca completamente separados el uno del otro. Lo que en el estilo tardío de Goethe se considera forzado son sin duda las cicatrices que le quedaron a la palabra poética de la defensa contra la comunicativa, a la que a veces ella misma se parecía. Pues de hecho Goethe no cometió ningún acto de violencia contra el lenguaje. Él no rompió, como al final resultaba inevitable, con la comunicación, ni exigió de la palabra pura una autonomía que, contaminada por la consonancia con la palabra del comercio, resulta siempre precaria. Por el contrario, su esencia restitutiva trata de que la contaminada despierte como poética. Eso no podía lograrse en ninguna aislada, del mismo modo que en la música un acorde de séptima disminuida, tras la afrenta infligida por la vulgaridad del salón, nunca vuelve a sonar como aquel poderoso al comienzo de la última sonata para piano de Beethoven. Pero el giro raído y degradado hasta convertirse en metáfora se inflama sin duda de nuevo cuando se lo toma literalmente. Este instante alberga en sí la eternidad del lenguaje en la conclusión del Fausto. El Pater Profundus celebra, como «amoroso en el bramar», el «rayo que cayó flameante / para mejorar la atmósfera / portadora de ponzoña y bruma en su seno» (vv. 11.876-81)[2]. Con el propósito de mejorar la atmósfera se justifica desde entonces el más triste comunicado de un consejo cuando quiere ocultar al intimidado populacho el hecho de que una vez más no se ha hecho nada. Aunque la abominable costumbre ya no sea una canibalización de la frase de Goethe, cuyo conocimiento por supuesto difícilmente cabe esperar de los señores amantes de las citas, ya en tiempos de Goethe la socorrida frase tenía poco de feliz. Pero él la inserta en la representación del abismo y la cascada que, en enorme vuelco, transmuta la de la catástrofe permanente en una expresión de bendición. «Mejorar la atmósfera» es obra de los temibles mensajeros del amor que devuelven el hálito del primer día a los asfixiados por el vulturno. Redimen de la banalidad que no deja de haber y al mismo tiempo sancionan el pathos de las fragorosas imágenes naturales como el de una sublime conformidad a fin. Cuando, pocos versos antes del final, la Mater Gloriosa exclama: «¡Ven! ¡Elévate a las más altas esferas!» (v. 12.094)[3], su lema se transforma en el vano lamento de la madre burguesa por la falta de sentido de la realidad de su vástago, el cual con harto contento permanece allí, en la certeza sensible de un paisaje cuyos desfiladeros conducen a una «atmósfera más elevada». – «Melindrosamente»[4] es una palabra peyorativa, que probablemente lo era también entonces. Pero cuando la Magna Peccatrix implora «por los rizos que tan melindrosamente / secaron los miembros santos»] (vv. 12.043-4)[5], la forma se completa con la fuerza verbal de la determinación adverbial, recibe la delicadeza del cabello, signo del amor erótico, en el aura del celestial. Lo inalcanzable se convierte en acontecimiento aquí, en el lenguaje. Los extremos se tocan: uno encuentra divertido el verso de Friederike Kempner que, en lugar del él mismo ya imposible Miträupchen, habla del Miteräupchen a fin de, mediante la e soberanamente añadida, proveer la sílaba que le faltaba a su troqueo[6]. Del mismo modo, en una carrera llevando un huevo en una cuchara un muchacho torpe sujeta el huevo contra la regla a fin de llevarlo incólume a la meta. Pero la escena final de Fausto emplea el mismo recurso cuando el Pater Seraphicus habla del torrente de agua que cae (11.911)[7]; también en Pandora Goethe emplea [mal] «esquivado»[8]. La explicación filológica de que se trata de una forma de la preposición del alemán altomedieval no palía la sorpresa que el arcaísmo, indicio de un apuro métrico, pudiera causar. Pero sí la inconmensurable distancia de un pathos que desde la primera nota está tan lejos de la ilusión del habla natural que nadie pensaría en ésta ni en reírse. El paso de lo sublime a lo ridículo, como se sabe mínimo, es decisivo en el estilo elevado; sólo lo que se lleva al borde de la ridiculez tiene tanto peligro en sí que lo redentor se enfrenta a ello y vence. A la gran poesía le es esencial la suerte que la salva de la caída. Lo arcaico de la sílaba, sin embargo, no se transmite como evocación en vano romantizante de un estrato lingüístico irrecuperable, sino como enajenación del actual, del cual sustrae. Eso la convierte en portadora de esa modernidad asocial de la que el estilo tardío de Goethe no ha perdido nada hasta hoy. El anacronismo acrecienta la fuerza del pasaje. Éste conlleva el recuerdo de algo primordial, el cual revela la del habla apasionada como una presencia del plan del mundo; como si desde el principio hubiera estado decidido así y no de otro modo. Quien así escribía podía también hacer que un par de versos más abajo el coro de los niños bienaventurados cantara «Entrelazad las manos / en un alegre corro» (11.926-7)[9], sin que lo que luego pasó con la palabra corro perjudicara al nombre. La paradójica inmunidad a la historia es el sello de autenticidad de esa escena. En la estrofa de la Mulier Samaritana de San Juan aparece –una vez más por mor del verso, una vez más haciendo de la necesidad virtud– Abram en lugar de Abraham (12.046)[10]. A la luz del exótico nombre la conocida figura del Viejo Testamento, recubierta de innumerables asociaciones, se convierte abruptamente en el caudillo de una tribu nómada oriental. Su fiel recuerdo es arrancado a la tradición canonizada con poderoso arrebato. La tierra tantas veces prometida se convierte en una prehistoria presente. Expandido más allá de los relatos de los patriarcas contraídos hasta el idilio, adquiere color y contorno. El pueblo elegido es judío como griega la imagen de la belleza en el tercer acto. Si la cuidadosamente escogida designación del Chorus Mysticus en la estrofa conclusiva dice algo más que el vago cliché de una metafísica dominical, entonces los contenidos, lo quisiera Goethe o no, aluden a la mística judía. La cadencia judía del éxtasis, enigmáticamente disimulada en el texto, motiva el movimiento de las esferas de ese cielo que se abre por encima del bosque, el acantilado y el desierto. La invocación del Pater Extaticus: «¡Flechas, atravesadme, / lanzas, subyugadme, / mazas, hacedme trizas, / rayos, fulminadme!» (11.858-61)[11]; por entero los versos del Pater Profundus: «¡Oh Dios!, ¡calma los pensamientos, / ilumina mi turbado corazón!» (11.888-9)[12], son los de una voz hasídica[13], procedente de la potencia cabalística de la gewura[14]. Ése es «el pozo al que ya antaño / llevó Abram sus reses» (12.045-6)[15], y ahí se inflamó la composición de Mahler en la Octava sinfonía. Quien no quiera que Goethe acabe entre las esculturas en yeso que rodean su propia casa en Weimar no puede esquivar la cuestión de por qué su poesía es llamada con razón bella a pesar de las prohibitivas dificultades para una respuesta que plantea la gigantesca sombra de la autoridad histórica de su obra. La primera sería sin duda una peculiar cualidad de grandeza que no se ha de confundir con monumentalidad, pero parece desafiar la definición más precisa. Quizá lo más parecido sea la sensación de respirar al aire libre. No es una sensación inmediata de lo infinito, sino que se produce allí donde se va más allá de algo finito, limitado; la relación con esto le impide evaporarse en un vacío entusiasmo cósmico. La grandeza misma es experimentable en aquello que ella sobrepasada; no es en esto en lo que menos electivamente afín es Goethe a la idea de Hegel. En la escena final de Fausto, esta grandeza puramente presente en la forma lingüística es una vez más la de la contemplación de la naturaleza como en la lírica juvenil. Pero su trascendencia puede calificarse de concreta. La escena comienza con el bosque que se balancea, la incomparable modificación de un motivo del Macbeth de Shakespeare, al que se despoja de su contexto mítico: el canto de los versos hace que la naturaleza se mueva. Poco después el Pater Profundus empieza: «Como el cantil de rocas a mis pies / descansa sobre el fondo del abismo, / como mil arroyos manan fúlgidos / hasta la terrible caída de la espuma de la corriente, / tan recto como con poderoso impulso propio / el tronco se levanta por los aires: / así es el amor omnipotente / que da forma a todo, que todo lo cobija» (11.866-73)[16]. Los versos se refieren al escenario, un paisaje jerárquicamente dividido, que asciende por niveles. Pero en lo que en él sucede, la caída del agua, parece como si el paisaje expresara la historia de su propia creación alegóricamente. El ser del paisaje se detiene como símil de su devenir. Es este devenir encerrado en él lo que hace que, en cuanto creación, se asemeje al amor, cuyo imperio se celebra en la ascensión de la parte inmortal de Fausto. Cuando la palabra de la historia natural invoca la existencia caída como amor, se revela el aspecto de reconciliación de lo natural. En la rememoración del propio ser natural descolla por encima de su sumisión a la naturaleza. Lo limitado como condición de la grandeza tiene en Goethe, lo mismo que en Hegel, su aspecto social: lo burgués como mediación de lo absoluto. Las dos cosas chocan violentamente. Tras los enfáticos versos: «A quien siempre se esfuerza afanosamente, / a ese podemos salvar» (11-936-7)[17], que no en vano se encierran entre comillas[18], máxima del ascetismo intramundano, los ángeles continúan: «Y si en él el amor ha de hecho / participado desde las alturas, / sale a su encuentro el cortejo beatífico / con bienvenida cordial» (11.938-41)[19]: como si a lo máximo a que aspira la poesía sólo se añadiera al esfuerzo como un accidente suplementario; el «gar»[20] levanta didácticamente el índice. Del mismo espíritu es el nimio y condescendiente elogio de Margarita como la «buena alma, / que una vez sólo se olvidó de sí» (12.065-6)[21]. Para demostrar su propia generosidad, el comentarista señala que en el cielo no se cuenta el número de noches de amor y con ello llama la atención sobre el filisteísmo del pasaje, que disculpa mesándose los cabellos a la que tuvo que sufrir toda la humillación de la sociedad masculina mientras con su amante, el asesino de su hermano, se comporta mucho más magnánimamente. Mejor que disimular burguesamente lo burgués, debería concebírselo en su relación con lo que sería diferente. Esta relación define quizá la humanidad de Goethe y la del idealismo objetivo juntas. La razón burguesa es la universal y una particular al mismo tiempo; la de un orden del mundo transparente y de un cálculo que promete a lo racional una ganancia segura. En tal razón particular se forma la universal, que supera a aquélla; el buen universal sólo se realizó por medio de la situación determinada, en su finitud y falibilidad. El mundo más allá del intercambio sería al mismo tiempo aquel en el que ninguno de los participantes en el intercambio recibiría más que lo suyo; si la razón pasara abstractamente por alto los intereses individuales, sin equidad aristotélica, violaría la justicia y la misma universalidad reproduciría lo particular malo. La demora en lo concreto es un momento inextinguible de lo que se libera de la particularidad, mientras que, sin embargo, en tal movimiento el ser determinado de ésta se determina tan limitado como el ciego dominio de algo total que no respete a la particularidad. Si en un borrador de la primera aparición de Margarita, el joven celebraba «lo encantadoramente limitado de las circunstancias burguesas», esto limitado antes amado penetró en el lenguaje del viejo Goethe. Se funde tan poco con éste como en la sociedad burguesa lo individual con el todo. Pero de ello se nutre la fuerza de ascenso. A saber, en cuanto sobriedad. La palabra que, disonante aun en medio de la exaltación extrema, examinándose y sopesándose a sí misma, se mantiene dueña de sí elude la ilusión de reconciliación que hace que ésta fracase. Solamente lo sensato, restrictivo, por ejemplo en el gesto lingüístico de los ángeles más perfectos, que de su vestigio terrenal dicen «Y aunque fuera de asbesto, / no sería bien puro» (11.956-7)[22], satura a la elevación con el peso de la mera existencia. Aquélla se alza por encima de ésta llevándosela consigo en lugar de, impotente, dejarla, idea desprendida, por debajo de sí. Humanamente, el lenguaje deja estar lo no idéntico, positivo en las palabras de protesta del joven Hegel, heterónomo, no lo sacrifica a la unidad sin fisuras de un principio ideal de estilización: en la rememoración de los propios límites el espíritu se convierte en el espíritu que llega más allá de ellos. Lo pedante, cuya impronta no falta en la escena final en su conjunto, no es únicamente una peculiaridad, sino que tiene una función. Endosa los compromisos que circunscriben la trama, así como aquellas que contrae la poesía misma al desarrollar la trama. Ahora bien, como la palabra obligación retiene su grávido significado doble, la de una cuenta por saldar y la de la culpabilidad del contexto vital, lo terrenal se mueve tal como requiere el símil del bosque que se balancea. El sedimento de lo pedestre, no completamente espiritualizado, quiere, mediante su diferencia del espíritu, garantizar la capacidad de redención de éste. Se incluye la dialéctica del nombre extraída del prólogo en el cielo, donde Fausto para Mefistóteles significa el doctor, pero para el Señor su siervo[23]. La sobriedad es la del consejero privado y la sagrada en uno. La cita ficticia «A quien siempre se esfuerza con trabajo», lo mismo que los versos de los ángeles más jóvenes que le siguen, se refiere, como se sabe, a la apuesta, sobre la que por supuesto ya se ha decidido en la escena del entierro, donde los ángeles se llevan la parte inmortal de Fausto. Lo cual no ha resuelto completamente la cuestión de si el diablo ha ganado o perdido la apuesta. Qué sofísticamente hay quien se ha agarrado al subjuntivo de «Si a un instante le dijera yo» para inferir que Fausto en realidad no dice el «Detente, eres tan bello» de la habitación de estudio[24]. Cómo no se ha distinguido, con la más compasiva largesse, entre la letra y el sentido del pacto. Como si la fidelidad filológica no fuera el dominio de quien insiste en firmar con sangre porque es una savia muy especial[25]; como si en una poesía que, como casi ninguna otra alemana, concede a la palabra la prioridad sobre el sentido, la apelación estúpidamente sublime a éste tuviera la más mínima legitimación. La apuesta se pierde. En el mundo en el que las cosas se hacen bien[26], en el que lo igual se intercambia por lo igual –y la apuesta misma es una imagen mítica del intercambio–, Fausto ha perdido la partida. Sólo el pensamiento racionalista, reflexivo en el sentido dado por Hegel al término, querría retorcer su injusticia hasta convertirla en justicia dentro de la esfera del derecho. Si Fausto ganase la apuesta, sería absurdo, un escarnio a la economía artística, poner en su boca, en el instante de su muerte, precisamente los versos que, según el pacto, le entregan al diablo. En lugar de eso, la ley misma queda en suspenso. Una instancia superior pone término a la eterna equivalencia de crédito y débito. Ésa es la gracia a la que apunta el seco «gar»: verdaderamente, aquella que prevalece sobre el derecho; en la que se rompe el ciclo de causa y efecto. Le asiste el apremio de la naturaleza, pero no es exactamente lo mismo. La respuesta de la gracia a la condición natural, por mucho que en ésta se haya anticipado, surge sin embargo repentinamente como una cualidad nueva y pone una cesura en la continuidad de los acontecimientos. Esta dialéctica la poesía la dejó bastante clara con el motivo del diablo engañado, al que, según su criterio, el entendimiento legitimador que, como Shylock, insiste en la apariencia, se le escatima lo prometido. Si la cuenta hubiese salido tan a ras como quieren quienes creen tener que defender la gracia frente al diablo, el poeta podría haberse ahorrado el arco más osado de su construcción: que el diablo, en él ya el de la frialdad, resulta chasqueado por su propio amor, la negación de la negación. En la esfera de la apariencia, del reflejo polícromo[27], la verdad misma aparece como lo no verdadero; sin embargo, a la luz de la reconciliación, esta inversión se invierte de nuevo. Aun la condición natural de deseo, que pertenece al contexto de la peripecia, se descubre como lo que ayuda a escapar al enredado en ella. La metafísica de Fausto no es la del esfuerzo afanoso al que en el infinito le espera la recompensa neokantiana, sino la desaparición del orden de lo natural en otro. ¿O tampoco es eso? ¿No está la apuesta olvidada en la «extrema vejez» de Fausto, junto con todos los crímenes que en la peripecia cometió o permitió, incluso el último contra Filemón y Baucis[28], cuya cabaña al señor del territorio nuevamente sometido a los hombres le resulta tan intolerable como a toda razón que domine a la naturaleza lo que no sea igual a ella misma? ¿No es la forma épica de la poesía, que se llama tragedia, la de la vida como un vencimiento? ¿No es por tanto Fausto redimido porque ya no es en absoluto quien suscribió el pacto?; ¿no reside la moraleja de esta obra maestra entre las maestras en lo poco idéntico que el hombre es consigo mismo, en lo liviano y exiguo que es eso «inmortal» que se sustrae como si nada fuera? La fuerza de la vida, en cuanto la de la pervivencia, se iguala con el olvido. Nada sobrevive, y no inalterado, más que por medio del olvido. Por eso la segunda parte lleva como preludio el sueño inquieto del olvido. Quien despierta, para el que «el pulso de la vida late con frescor vivo»[29], que «mira de nuevo a la tierra»[30], sólo puede hacerlo porque nada sabe ya del horror sucedido antes. «Eso fue hace mucho tiempo». También al comienzo del segundo acto, que lo muestra una vez más en la estrecha habitación gótica, «en otro tiempo de Fausto, inalterada», se enfrenta él a la propia prehistoria sólo como alguien dormido, prendado de la fantasmagoría de lo por venir, de Helena. El hecho de que tan pocos detalles de la primeta parte se recuerden en la segunda; de que la conexión se afloje hasta el punto de que a los intérpretes no les queda más que la magra idea de la purificación progresiva, esa misma es la idea. Pero cuando, en una infracción de la lógica cuya irradiación cura de todos los actos de violencia de la lógica, en la invocación de la Mater Gloriosa como la sin par despunta como a través de eones el recuerdo de los versos de Margarita en la mazmorra, entonces se expresa con alborozo aquel sentimiento que debió de sobrecoger al poeta cuando, poco antes de su muerte, releyó en la tapia de un gallinero la canción nocturna que sobre ella había escrito en una vida anterior. También esa cabaña se ha quemado. La esperanza no es el recuerdo conservado, sino el retorno de lo olvidado. [1] Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799): ilustrado alemán de los más variados intereses, desde la física a la estética pasando por la anticipación de los análisis freudianos del inconsciente. Sus Aforismos, publicados póstumamente, revelan un espíritu lúcido y de humor con frecuencia cáustico. En filosofía recibió la influencia directa de Kant, pero criticó cualquier dualismo: cuerpo y alma, Dios y mundo no son para él más que abstracciones de una única realidad. Para él el conocimiento es producto de la reacción del sujeto al efecto que ejercen sobre él las fuerzas de una materia externa en cuya existencia podemos creer tanto como en la nuestra: no hay ni puede haber ninguna prueba absolutamente indudable. [N. del T.] [2] Cfr. ed. esp.: Fausto, Barcelona, Planeta, 1980, p. 348. [N. del T.] [3] Ed. esp. cit., p. 354. [N. del T.] [4] «Melindrosamente»: «Weichlich». [N. del T.] [5] Ed. esp. cit., p. 352. [N. del T.] [6] Friederike Kempner (1828 ó 1836-1904): poetisa alemana conocida con los sobrenombres de «El genio del humor involuntario» o «El cisne de Silesia». No encontrando editor, publicó por cuenta propia ocho ediciones de su antología. La leyenda cuenta que su familia se gastó una fortuna en comprar las ediciones a fin de evitar el ridículo. Sin embargo, los poemas de Kempner se hicieron sumamente populares tras un artículo del respetado crítico Paul Lindau en el que recomendaba los poemas en tono irónico. En el último verso del citado por Adorno, Wirklichkeit [Realidad], se le recomienda a una «oruguilla humana» [«Menschenräupchen»] que no amargue la vida de sus colegas, denominados «Mitraupen» («co-orugas»; no «Miträupchen», en diminutivo, como seguramente recuerda mal Adorno), pero convirtiendo además el barbarismo en barbaridad, «Mite-Raupen», por mor de la medida canónica. [N. del T.] [7] «abestürzt», en lugar de «abstürtz». Ed. esp. cit., p. 349. [N. del T.] [8] «abegewendet», en lugar de «abgewendet». Ed. esp.: La vuelta de Pandora, en Obras completa, Madrid, Aguilar, 1973, vol. III, p. 904. [N. del T.] [9] «Hände verschlinget / Freudig zum Ringverein». Ed. esp. cit., p. 349. [N. del T.] [10] Ed. esp. cit., p. 352. [N. del T.] [11] Ed. esp. cit., p. 347. [N. del T.] [12] Ed. esp. cit., p. 348 (¡con omisión del segundo verso de esta cita!). [N. del T.] [13] Los hasídicos (del hebreo hasidim, «los piadosos») son los observantes más estrictos de las normas del judaísmo ortodoxo. [N. del T.] [14] «Gewura»: en la Cábala, uno de los diez sefirot o esencias arquetípicas, concretamente el que representa la potencia y la severidad. [N. del T.] [15] Ed. esp. cit., p. 352. [N. del T.] [16] Ed. esp. cit., pp. 347-348. [N. del T.] [17] Ed. esp. cit., p. 349. [N. del T.] [18] En cursiva tanto en la edición alemana de Insel-Verlag, Frankfurt am Main, 1979, p. 337, como en la española citada. [N. del T.] [19] Ed. esp. cit., p. 349. [N. del T.] [20] «gar»: aquí «de hecho». [N. del T.] [21] Ed. esp. cit., p. 353. [N. del T.] [22] Ed. esp. cit., p. 350. [N. del T.] [23] Ed. esp. cit., p. 12. [N. del T.] [24] Ed. esp. cit., p. 50. [N. del T.] [25] Aunque Adorno no la entrecomilla, «una savia muy especial» es una frase textual de Fausto (ed. esp. cit., p. 51). [N. del T.] [26] «las cosas se hacen bien» [«es mit rechten Dingen zugeht»]: alusión al verso «Es geht nicht zu mit rechten Dingen!», que en español ha recibido muy diversas traducciones: desde, por ejemplo, «¡No debe venir con buenas intenciones!» (Cansinos Assens, en Obras completas, loc. cit., vol. III, p. 1340) hasta «En verdad parece esto un sueño, un cuento de hadas» [sic] (U. S. L., en Barcelona, Orbis, 1983), pasando por «No debe de tratarse de ninguna cosa buena» (Juan Leita, en La pasión del joven Werther. Goetz von Berlichingen. Fausto, en Barcelona, Carroggio, 1980, p. 278), «Esto huele a magia» (Francisco Pelayo Briz, en Madrid, Espasa-Calpe, 1969, o «¡Eso no está muy claro!», que es la José María Valverde en la ed. esp. que aquí venimos citando como referencia (p. 84). Todas ellas se ajustan más o menos al sentido que el verso tiene en el contexto original, sentido que a su vez Adorno distorsiona hábilmente para traerlo a su propio texto. [N. del T.] [27] «reflejo polícromo», ed. esp. cit., p. 142. [N. del T.] [28] En premio por haber sido los únicos que habían acogido hospitalariamente a Zeus y Hermes peregrinos, los dioses salvaron a Baucis y a su esposo Filemón del diluvio con que habían castigado a quienes no les habían dado cobijo, y les concedieron el deseo por ellos formulado de vivir ambos el mismo tiempo, sirviendo a los dioses como sacerdotes. Los dioses convirtieron su cabaña en templo y, a su muerte, los transformaron en árboles que se elevaban el uno junto al otro. [N. del T.] [29] Ed. esp. cit., p. 141. [N. del T.] [30] Ed. esp. cit., p. 142. [N. del T.] Lectura de Balzac A Gretel Cuando el campesino viene a la ciudad, para él todo dice: cerrado. Las imponentes puertas, las ventanas con persianas, las innumerables personas que no conoce y a las que no puede hablar so pena de ridiculez, incluso los comercios con mercancías carísimas le rechazan. Un áspero relato de Maupassant se ensaña con la humillación de un suboficial que en un medio desconocido confunde un respetable círculo familiar con un burdel: a esto, a lo misterioso y fascinantemente prohibido, se parece a los ojos del recién llegado todo lo cerrado. La distinción sociológica de Cooley[1] entre grupos primarios y secundarios según si hay o no relaciones cara a cara llega a sentirla dolorosamente en carne propia quien es abruptamente lanzado de unos a otros. Literariamente, Balzac fue probablemente el primero de tales paysans de Paris y mantuvo su porte cuando se puso perfectamente al corriente. Pero al mismo tiempo en él se encarnaban las fuerzas productivas de la burguesía en el umbral del altocapitalismo. A la exclusión reacciona como ingenio inventivo: muy bien, me imaginaré lo que sucede al otro lado, y el mundo se enterará de algo entonces. El rencor del provinciano que, en su ultrajada ignorancia, se obsesiona con lo que, según su imaginación, sucede incluso en aquellos círculos más elevados, allí donde menos se espera, se convierte en el motor de la fantasía exacta. A veces aflora el romanticismo barato con cuyo negocio comercial formó Balzac compañía en su primera época; a veces la ironía pueril de frases del tipo: cada vez que uno pasa un viernes, hacia las once de la mañana, por delante de la casa del número 37 de la calle Miromesnil y los postigos verdes del primer piso aún no están abiertos, puede estarse seguro de que la noche anterior allí tuvo lugar una orgía. Pero a veces las fantasías compensatorias del ignorante del mundo aciertan con ese mundo con más exactitud que el realista que en él se apreciaba. La misma alienación que le motivaba a escribir, como si cada frase de la industriosa pluma tendiera un puente a lo desconocido, es la esencia secreta que él quería adivinar. Lo que separa a los hombres entre sí y los aleja del escritor mantiene también en marcha el movimiento de la sociedad, cuyo ritmo imitan las novelas de Balzac. El destino aventurero e inverosímil de Lucien de Rubempré[2] lo echan a rodar los cambios técnicos, descritos con conocimiento de causa, en los procedimientos de impresión y en el papel que posibilitaron la literatura como producción de masas; el primo Pons[3], el coleccionista, está también pasado de moda porque como compositor se ha quedado rezagado con respecto a los progresos por así decir industriales de la técnica de instrumentación. Tales intuiciones de Balzac valen lo que pesan en investigación porque derivan de y a la vez reconstruyen un concepto del asunto que la investigación, en su ceguera, se esfuerza por eliminar. De su visión intelectual se desprende que en el altocapitalismo los hombres, según la expresión posterior de Marx, son máscaras de personajes. La reificación irradia en el frescor de la mañana, en los relucientes colores del origen, más espantosamente que la crítica de la economía política en pleno mediodía. Al agente de una funeraria en 1845 que parece el genio de la muerte no lo ha superado ninguna sátira del americanismo cien años después, ni siquiera la de Evelyn Waugh[4]. La desilusión, que dio nombre a una de sus más grandes novelas y a un género literario, es la experiencia de la falta de coincidencia entre los hombres y su función social. El carácter de totalidad de la sociedad, que antes pensaron teóricamente la economía clásica y la filosofía hegeliana, él lo hizo descender fulminantemente, por medio de la cita, del cielo de las ideas a la evidencia sensible. De ningún modo resulta esa totalidad meramente extensiva, la fisiología de la vida entera en sus diferentes apartados que el programa de la Comédie humaine pretendía constituir. Se hace intensiva como conjunto de funciones. En ella se desencadena el dinamismo de que la sociedad únicamente se reproduce como total, por medio del sistema, y que para ello necesita del último hombre como cliente. Esta perspectiva probablemente parezca recortada, demasiado inmediata, como siempre que el arte se atreve a conjurar intuitivamente la sociedad devenida abstracta. Pero las vilezas individuales con que visiblemente se disputan la plusvalía invisiblemente ya apropiada permiten que la ignominia aflore tan plásticamente como por lo demás únicamente podría conseguirse a través de las mediaciones del concepto. En sus maniobras para conseguir una herencia, la Présidente recurre al picapleitos y a la concierge[5]: la igualdad se realiza en la medida en que el falso todo unce a su culpa a todas las clases. Incluso la escalera de servicio, ante la que el gusto literario lo mismo que el conocimiento mundano arrugan la nariz, tiene su verdad: únicamente en los márgenes se descubre lo que sucede en las cloacas de la sociedad, el submundo de su esfera de producción, y de donde en una fase posterior surgieron las atrocidades totalitarias. La época de Balzac fue propicia a tal verdad excéntrica, una acumulación primitiva[6], una anticuada barbarie de conquistadores en medio de la revolución industrial francesa de principios del siglo XIX. Sin duda, la apropiación del trabajo ajeno casi nunca se efectúa puramente según las leyes del mercado. La injusticia inherente a esas mismas leyes se multiplica en cada acto aislado, un beneficio suplementario de culpa. Los versados pueden declarar a Balzac culpable de la mala psicología de las películas. La hay bastante buena en él. Esa concierge no es un monstruo sin más, sino que era lo que sus conciudadanos llaman una buena persona antes de ser presa de su social disease, la codicia. Igualmente, Balzac sabe que el conocimiento –el asunto– va más allá del mero motivo del provecho, que la fuerza productiva rebasa las relaciones de producción; sabe también que la individuación burguesa en cuanto proliferación de rasgos idiosincrásicos destruye al mismo tiempo a los individuos, glotones inveterados o avaros; barrunta lo maternal como secreto de la amistad; tiene el instinto de que al noble la mínima debilidad lo lleva a la ruina, tal como Pons entra en la maquinaria del hundimiento por su gourmandise. La Madame de Nuncigen[7] que ante terceros se refiere a una aristócrata por el nombre de pila para provocar la apariencia de que la trata podría ser de Proust. Pero cuando Balzac confiere realmente a sus personajes rasgos de marionetas, éstos se legitiman más allá de la esfera psicológica. En el tableau économique de la sociedad, las personas se comportan como las marionetas en el modelo mecánico del castillo de Hellbrunn[8]. No por nada muchas de las caricaturas de Daumier se parecen a Polichinela. En el mismo espíritu, las historias de Balzac demuestran la imposibilidad social de la buena educación y la integridad. Con risa sardónica dicen: quien no sea un delincuente, debe arruinarse; a veces lo gritan. Por eso la luz de lo humano cae sobre proscritos, la puta capaz de una gran pasión y del autosacrificio, el galeote y asesino que obra como altruista desinteresado. Porque el Balzac psicólogo sospecha que los burgueses son delincuentes; porque todos los que, desconocidos e impenetrables, deambulan por las calles, parece como si hubieran cometido el pecado original de toda la sociedad: por eso para él las personas son los delincuentes y excluidos. Eso quizá explica que él descubriera para la literatura la homosexualidad, a la que está dedicada la novela corta Sarrasine[9] y sobre la que basa su concepción de Vautrin[10]. A la vista de la irresistible ascensión del principio de intercambio, él quizá soñara en el reprobado, de antemano sin esperanza, como la forma incólume del amor: a quien cree capaz de éste es al falso canónigo[11] que, como jefe de los bandidos, ha renunciado al intercambio de equivalentes. Balzac profesó un amor especial a los alemanes, a Jean Paul, a Beethoven; se lo devolvieron Richard Wagner y Schönberg. A pesar de la tendencia visual, en general su obra tiene algo de musical. Si, por su propensión a las grandes situaciones, por los apasionados ascensos y caídas, por la desordenada abundancia de vida, mucho sinfonismo del siglo XIX y comienzos del XX recuerda a novelas, a la inversa las de Balzac, arquetipos del género, son musicales por lo fluido, por la forma en que las figuras emergen y vuelven a ser engullidas, por la presentación y transformación de personajes que se mueven en un escenario onírico. Si la música novelesca parece repetir su movimiento en la cabeza como en la oscuridad, amortiguada frente a los contornos de la objetualidad, la cabeza le zumba a quien, tenso ante la continuación, vuelve las páginas de Balzac, como si todas las descripciones y acciones de éstas fueran el pretexto para el salvaje y abigarrado caudal sonoro de que se ve inundada. Brindan lo que al niño le prometían las líneas de las flautas, los clarinetes, las trompas y los timbales antes de que él supiera leer correctamente la partitura. Si la música es la repetición en el espacio interior del mundo desobjetualizado, entonces el espacio interior proyectado hacia fuera como mundo de las novelas de Balzac es la retransposición de la música dentro del caleidoscopio. De su descripción del músico Schmukke[12] se puede también inferir, pues, de qué clase era su germanofilia. Es de la misma esencia que el efecto del romanticismo alemán en Francia, desde el Cazador furtivo y Schumann hasta el antirracionalismo del siglo XX. Sin embargo, en el laberinto de las frases de Balzac, frente al terror latino de la clarté la oscuridad alemana no únicamente encarna la misma cantidad de utopía que de Ilustración, a la inversa, reprimieron los alemanes. Además, Balzac quizá apuntara a la constelación de lo ctónico y la humanidad. Pues la humanidad es la rememoración de la naturaleza en el hombre. Él la persigue hasta allí donde la inmediatez se oculta del complejo funcional de la sociedad y fracasa ante éste. Pero igualmente arcaica es también la fuerza poética que en él da lugar al macabro scherzo de la modernidad. El hombre total, el sujeto trascendental por así decir que tras de la prosa de Balzac se erige como creador, el de una sociedad convertida por embrujo en segunda naturaleza, tiene una afinidad electiva con el yo mítico de la gran filosofía alemana y la música a ésta correspondiente, el cual extrae de sí mismo todo lo que es. Si bien se la califica de lo humano por la fuerza de identificación originaria con lo otro como lo cual ella se sabe a sí misma, al mismo tiempo tal subjetividad nunca deja de ser inhumana en el acto de violencia que ejerce sobre ello para someterlo a su voluntad. Balzac arremete contra el mundo de tanto más cerca cuanto más se aleja de él creándolo. La anécdota según la cual en los días de la Revolución de Marzo[13] volvió la espalda a los acontecimientos políticos y se fue a su escritorio con las palabras «Volvamos a la realidad» lo describe fielmente aunque fuera inventada. Su gesto es el del Beethoven tardío, que en camisa, tarareándolas furioso, pintó en la pared de su habitación notas de su Cuarteto en do sostenido menor agrandadas hasta lo gigantesco. Como en la paranoia, rabia y amor se imbrican. No de otro modo juegan los espíritus elementales sus malas pasadas a los humanos y ayudan a los pobres. A Freud no se le escapó que el paranoico tiene un sistema lo mismo que los filósofos. Todo está conectado, todo se rige por las relaciones, todo sirve a un secreto y siniestro fin. Pero lo que va madurando en la sociedad real de la que Balzac habla a veces, como aquellas condesas que dicen «bien, bien» porque hablan un francés fluido, no es en absoluto diferente. Se forma un sistema de dependencias y comunicaciones universales. Los consumidores están al servicio de la producción. Si no pueden pagar las mercancías, el capital entra en la crisis que los aniquila. El sistema de crédito encadena el destino de uno al del otro, lo sepan ellos o no. El todo amenaza con la destrucción a los que lo componen reproduciéndolos, y en tanto su superficie no es todavía totalmente estanca, deja entrever ese potencial. En los lugares más inesperados de la Comédie humaine reaparecen como transeúntes un montón de personajes familiares, los Gobseck, Rastignac y Vautrin, en constelaciones que únicamente el delirio combinatorio puede imaginar, sólo el Dictionnaire biographique des personnages fictifs de la Comédie humaine ordenar. Pero las ideas fijas que por todas partes creen ver las mismas fuerzas en acción producen cortocircuitos en los que por un instante todo el proceso se ilumina. Por eso al alejamiento del sujeto con respecto a la realidad la obsesión con ésta lo transmuta en proximidad excéntrica. Balzac, que simpatizaba con la Restauración, percibe en el industrialismo temprano síntomas que no se suelen adscribir más que a la fase de degeneración. En las Illusions perdues anticipa el ataque de Karl Kraus a la prensa; éste lo invocó. A los que peor trata es precisamente a los periodistas restauracionistas; la contradicción entre su ideología y el medio a priori democrático los obliga al cinismo. Tales situaciones objetivas no se avienen con la opinión de Balzac. Los conflictos en el nuevo modo de producción que se impone son tan intensos como su fantasía y se continúan en la estructura de sus obras. En Balzac el aspecto romántico y el realista se funden históricamente. Los financieros, pioneros de una industria aún no establecida, son aventureros épicos, cuyas categorías el escritor, todavía nacido en el siglo XVIII, mantiene incólumes en el XIX. Sobre el fondo de un orden preburgués que pese a las sacudidas resiste, la racionalidad relajada adquiere algo de irracional que equivale al contexto de culpa universal que esa ratio sigue siendo; en sus primeras razzias preludia la irracionalidad de su fase tardía. Las normas del homo oeconomicus aún no se han convertido en los modos estandarizados de comportamiento humano; la caza del beneficio todavía se parece a la sed de sangre de predadores no domesticados, el todo al implacablemente ciego encadenamiento del destino. En Balzac la invisible hand de Adam Smith se convierte en la mano negra sobre el muro del cementerio. Lo que asustó tanto a la especulación de Hegel en la Filosofía del derecho como al positivista Comte, las tendencias explosivas de un sistema que reprime las estructuras de raíz natural, en la arrebatada contemplación de Balzac arde como naturaleza caótica. Su épica se embriaga con lo que los teóricos hallaron tan insoportable que Hegel apeló al Estado como árbitro y Comte a la sociología. Balzac no ha menester ni del uno ni de la otra, porque en él la obra de arte misma aparece como una instancia que con amplio gesto abarca las fuerzas centrífugas de la sociedad. La novela balzaquiana vive de la tensión entre lo pasional en los hombres y una concepción del mundo que, en cuanto estorbo para la actividad, tiende a no tolerar ya la pasión. Bajo las prohibiciones y renuncias a las que entonces como ahora están sometidas, las pasiones se intensifican hasta el frenesí. Si no se consuman, al mismo tiempo se deforman, y si son insaciables, se convierten en peculiaridades llenas de pathos. Pero los instintos no desaparecen del todo en los esquemas sociales. Se adhieren a los bienes aún sumamente inaccesibles, sobre todo a los sujetos a un monopolio natural, o bien, como la avaricia, la codicia o el afán de promoción, se ponen al servicio del capitalismo expansivo, el cual, hasta que no está completamente asimilado, necesita de las energías suplementarias de los individuos. La consigna enrichissez-vous pone a las figuras de Balzac en danza. Mientras que hasta bien entrado el siglo XX el mundo protoindustrial no vuelva el doble sentido de la palabra bazar, el de las Mil y Una Noches y el del comercio, contra los aún no adaptados a él –el azar quiso que el nombre de uno de los más importantes discípulos de Saint-Simon sonase igual[14]–, la gente se atropella ante él como agentes y viajeros extraviados al mismo tiempo, agentes de la plusvalía y donquijotes de una riqueza de cuyo acrecimiento, como feudales sin mucho trabajo, esperan sacar algo, caballeros errantes que embisten contra los molinos de viento de la fortuna, la cual los arroja al suelo según la ley de la tasa media de beneficio. Tan variopinta es la irrupción del horror, tan encantador el desencantamiento del mundo, tanto se puede contar del proceso cuya prosa se cuida de que pronto no haya nada más que contar. Como el lírico de la época, su novelista también ha cortado las flores del mal allí donde en el atlas popular del socialismo se indica «ciénaga del capitalismo». Por más que el aspecto romántico de la obra de Balzac pueda resultar subjetivamente del retraso histórico, de la visión precapitalista de quien vuelve nostálgicamente la vista atrás como víctima de la sociedad liberal y, sin embargo, le gustaría participar de las recompensas de ésta, con todo deriva igualmente de la realidad social y de una concepción realista, que apunta a ésta, de la forma. Balzac no necesita más que describirla con un desmoralizadamente encarnizado «Así de horrible es el mundo», y las catastróficas protuberancias se convierten en aureolas. ¿Qué lector alemán de Balzac que conscientemente cogiera el original francés no se desesperaría ya por los innumerables vocablos desconocidos por él para diferencias específicas de los objetos, que él tiene que buscar en el diccionario a fin de no perder el hilo de la lectura hasta que finalmente, resignado y avergonzado, se confía a las traducciones? Responsable de esto quizá sea la precisión artesanal del mismo francés, el respeto a los matices del material tanto como de la elaboración, en lo cual tanta cultura se sedimenta. Pero Balzac va más allá. A veces presupone el conocimiento de terminologías totalmente técnicas de campos especializados. Esto forma parte de un contexto más vasto de su obra. A menudo éste arrastra al lector desde las primeras frases de una narración. La precisión simula una proximidad extrema a los asuntos y por tanto presencia física. Balzac ejerce la sugestión de lo concreto. Pero ésta está tan sobrevalorada, que uno no puede transigir con ella ingenuamente, atribuirla a ominosa riqueza de la visión épica. Por el contrario, es a esa concreción a lo que el celo en ella remite: una evocación. Para ser penetrado por la mirada, el mundo no puede seguir siendo mirado. Sobre el hecho de que el realismo literario se volvió obsoleto porque como representación de la realidad no acertaba con ésta, no se puede citar mejor testimonio que al mismo Brecht que luego se metió en la camisa de fuerza del realismo como si fuera un disfraz. Él vio que el ens realissimum son procesos, no hechos inmediatos, y que no se los puede copiar: «La situación se hace tan complicada porque una simple “reproducción de la realidad” dice menos que nunca sobre la realidad. Una fotografía de las fábricas Krupp o AEG no informa de casi nada sobre estas empresas. La auténtica realidad se ha ido deslizando hasta convertirse en la funcional. La reificación de las relaciones humanas, en consecuencia la fábrica por ejemplo, ya no las restituye»[15]. En la época de Balzac eso aún no se podía reconocer. Él reconstruye el mundo desde las sospechas del outsider. Para lo cual necesita, reactivamente, la seguridad permanente de que es así y no de otro modo. La concreción sustituye a esa experiencia real que no meramente falta, de modo casi inevitable, a los grandes escritores de la era industrial, sino que resulta inconmensurable con el propio concepto de ésta. La excentricidad de Balzac arroja luz sobre un rasgo de la prosa del siglo XIX en su conjunto desde Goethe. El realismo, por el cual también se dejan llevar algunos propensos al idealismo, no es primario, sino derivado: el realismo por pérdida de la realidad. La épica que ya no domina lo objetual que trata de proteger está obligada por su actitud al exceso, a describir el mundo con minuciosidad exagerada, precisamente porque éste se ha hecho ajeno, ya no se puede tocar con los dedos. Esa objetualidad más moderna, que luego en obras como el Ventre de Paris de Zola se llevó a la disolución del tiempo y la acción, una conclusión muy moderna, contiene ya en el modo de proceder de Sitfter, incluso en las fórmulas lingüísticas del Goethe tardío, un núcleo patógeno, el eufemismo. Análogamente, los dibujos de los esquizofrénicos no trazan un mundo fantástico a partir de la consciencia aislada. Más bien garabatean los detalles de los objetos perdidos con una exactitud que expresa la pérdida misma. Esa, no la semejanza impecable con las cosas, es la verdadera del concretismo literario. En el lenguaje de la psiquiatría analítica sería un fenómeno de restitución. Por eso es tan insensato asimilar los principios estilísticos realistas de la literatura con –según el cliché del bloque del este– una relación sana, no decadente, con la realidad. Esta relación sería normal, tomada enfáticamente la palabra, cuando el sujeto literario exorcizara el horror social rompiendo la fachada endurecida y por tanto alienada de la empiría. Marx apoya en Balzac una observación sobre la función capitalista del dinero en oposición al antiguo acaparamiento: «La exclusión del dinero de la circulación sería precisamente lo contrario de su utilización como capital, y la acumulación de mercancías en el sentido del atesoramiento sería una pura tontería. Así, en Balzac, que tan profundamente había estudiado todos los matices de la avaricia, el viejo usurero Gobseck chochea ya cuando comienza a formar un tesoro de mercancías acumuladas»[16]. Pero el camino que lleva a Balzac a esa «profunda comprensión de las condiciones reales» que Marx le reconoce en otro lugar[17] discurre en la dirección opuesta al análisis económico. Como a un niño, le fascinan la espantosa imagen y las tonterías del usurero. El emblema de éste es el tesoro del que infantilmente se rodea. Sólo históricamente se ha convertido en una tontería, el rudimento precapitalista en el corazón del filibustero de la circulación. Es esta clase de fisionomía, de literatura no teóricamente orientada, la que satisface a la teoría dialéctica y capta la tendencia. El hecho de que el arte tome prestadas ciertas tesis de la ciencia, la ilustre, se le adelante para ser alcanzada por ella, no justifica ninguna relación legítima entre el arte y el conocimiento. Sólo deviene conocimiento cuando se entrega sin reservas al trabajo con su material. Pero en Balzac esto consistía en el esfuerzo de una fantasía que no para hasta que sus productos se parecen tanto a sí mismos que se parecen también a la sociedad ante la que se baten en retirada. Balzac está todavía, o ya, libre de la ilusión burguesa de que el individuo es esencialmente para sí y la sociedad o el medio influye sobre él desde fuera. Sus novelas no representan solamente la supremacía de los intereses sociales, especialmente económicos, sobre la psicología privada, sino también la génesis sociales de los caracteres en sí mismos. Motivan a éstos en primer lugar sus intereses, los de la carrera y la ganancia, el producto híbrido de un status jerárquico feudal y una disposición capitalista burguesa. Ahí no se reconoce, sin embargo, la divergencia entre determinación humana y rol social. Los que por la fuerza de sus intereses funcionan con ruedas del engranaje comercial conservan un residuo de propiedades que pierden en la evolución posterior. Los intereses y la psicología de los intereses no van juntos. En Balzac los mismos personajes que en cuanto líderes económicos arruinan a sus competidores tanto por medios económicos como criminales se arruinan a sí mismos cuando les domina el sexo, para el cual los intereses no les dejaban tiempo. El viejo Nuncingen, brutal y sin conciencia, es víctima de la jovencita Esther, que por sí misma le engaña con todas sus mañas de prostituta y sus mejores fuerzas, porque ella es el ángel que en vano se lanza bajo las ruedas de la fortuna para salvar al amado. A Lucien Chardon, que de la noche a la mañana se ha convertido en un periodista de éxito, el duque de Rhétoré trata de ganarlo para la causa del realismo con las palabras: «Vous vous êtes montré un homme d’esprit, soyez maintenant un homme de bon sens»[18]. Con ello ha codificado la concepción burguesa de la razón y el entendimiento. Es lo contrario de lo que predica Kant. El espíritu –las «ideas»– no guían, no «regulan» el entendimiento, sino que lo estorban. Balzac diagnostica esa salud que tiene un miedo mortal a que alguien pueda ser demasiado listo. A quien domina el espíritu en lugar de dominarlo él como un medio, el asunto le afecta como un fin. Una y otra vez es derrotado, por ejemplo en los gremios, por aquellos a los que les es indiferente, él no hace sino retardarlos. Ellos pueden dedicar su energía intacta a la táctica para conseguir algo. Frente a los éxitos de éstos, el espíritu se convierte en estupidez. La reflexión que no se acomoda a las situaciones, exigencias, necesidades del momento, es decir, la falta de ingenuidad, falla como ingenuidad. El bon sens y el esprit no meramente no son lo mismo, sino que entre ellos impera una antinomia. Quien tiene esprit difícilmente captará bien los desiderata del bon sens. «Nunca he entendido el lenguaje de los hombres». Pero el bon sens está siempre en alerta para rechazar al esprit en cuanto tentación a la vana extravagancia. Lo que el psicólogo Lipps[19] llamaba la estrechez de la consciencia, que no permite a ningún ser humano realizarse en todas sus facetas, más allá del limitado acopio de sus fuerzas libidinosas, hace que uno sólo pueda tener o el uno o el otro. Los que juegan sin verse perniciosamente afectados desprecian a la anima candida por idiota. Esa incapacidad de los hombres para elevarse por encima de la situación de sus intereses inmediatos, repleta de objetos de acción, no se debe primariamente a mala voluntad. La mirada que se alza por encima de lo más próximo deja esto tras de sí como algo malo e impedido para funcionar. Hoy en día no faltan estudiantes que temen aprender demasiado sobre la sociedad a través de la teoría: ¿cómo podrán entonces ejercer las profesiones para las que sus estudios les preparan? Caerían en lo que les encanta llamar una esquizofrenia social. Como si la tarea de la consciencia fuera, para facilitarse las cosas, eliminar contradicciones que en absoluto tienen lugar en la consciencia sino en la realidad. Ésta, en cuanto reproducción de la vida, plantea legítimas demandas a los individuos, de igual modo que, por la misma reproducción, constituye una amenaza mortal para ella misma y para todos. Al entendimiento preocupado por su propia conservación demasiada razón le resulta perjudicial. A la inversa, al espíritu que no quiere apartarse de su camino toda concesión al funcionamiento de la praxis dominante no sólo lo contamina, sino que detiene su movimiento, lo atonta. En aquella carta, desgraciadamente canonizada en la estética marxista, que escribió a Margaret Harkness, Engels celebró en su vejez el realismo de Balzac[20]. La obra de éste la tomó sin duda por más realista de lo que setenta años después parece. Esto debería quitar a la doctrina del realismo socialista algo de la autoridad que fundamenta en el voto de Engels. Es más esencial, sin embargo, hasta qué punto el mismo Engels se desvía de la teoría luego oficial. Cuando prefiere Balzac a «todos los Zolas pasados, presentes y futuros», difícilmente puede haber querido referirse a otra cosa que a esos momentos en que aquél es menos realista que el sucesor de mente cientificista, que sus buenas razones tuvo para reemplazar el concepto de realismo por el de naturalismo. Lo mismo que en la historia de la filosofía ningún positivista es lo bastante positivista para su sucesor sino un metafísico, así sucede también en la historia del realismo literario. Pero en el instante en que el naturalismo se consagró a la representación protocolaria de los hechos, el dialéctico se pasó al bando de lo que los naturalistas proscribían ahora como metafísica. Él se rebela contra la ilustración automatizada. A fin de cuentas, la misma verdad histórica no es otra cosa que aquella metafísica que aparece renovándose en la permanente desintegración del realismo. Es precisamente la fidelidad a las fachadas de un procedimiento purificado de las deformaciones balzaquianas lo que, tanto en la industria cultural como en el realismo socialista, armoniza con las intenciones impuestas por las que ni por un segundo se deja distraer la narrativa de Balzac: la planificación se afirma sobre datos desestructurados, pero lo literariamente planeado es la tendencia. Contra ésta, y por tanto contra todo el arte tolerado en el este desde Stalin, dirigen su dardo las frases de Engels. Para él la maestría de Balzac la demuestran precisamente las descripciones que, en contra de sus propias simpatías de clase y prejuicios políticos, desacreditan la tendencia legitimista. El escritor está con el espíritu del mundo porque la fuerza de producción original que gobierna su prosa es colectiva, una con la histórica. Engels llama a esto el máximo triunfo del realismo de Balzac, la «dialéctica revolucionaria en su justicia poética»[21]. Pero este triunfo estaba vinculado al hecho de que la prosa de Balzac no se inclina ante las realidades concretas, sino que las mira de frente hasta que dejan que el horror transparezca. Lukács lo señaló tímidamente[22]. Como éste en seguida repite, para Engels se trata aún menos «de la salvación de la grandeza imperecedera de su» –el de Balzac– «realismo». Su propio concepto no es una norma constante: Balzac la hizo tambalear por mor de la verdad. Aunque el clasicismo hegeliano las vindique, las invariantes también son entonces incompatibles con el espíritu de la dialéctica. Como medio de circulación, el dinero, el proceso capitalista, afecta y modela a las personas cuyas vidas trata de captar la forma novela. En el espacio vacío entre los sucesos en la bolsa y los cruciales para la economía, de los que aquélla se separa temporalmente sea porque descuenta los movimientos de ésta o se autonomiza según su propia dinámica, la vida individual cristaliza en medio de la fungibilidad total y, sin embargo, por su individuación, se ocupa de los asuntos del complejo funcional: ése es el clima en que se mueve la rothschildiana figura del barón de Nuncingen. Pero la esfera de circulación de la que hay que contar aventuras –entonces las acciones subían y bajaban como los flujos sonoros de la ópera– distorsiona al mismo tiempo la economía, con la que el escritor Balzac estaba tan apasionadamente comprometido como lo había estado el joven Balzac homme d’affaires. La inadecuación de su realismo deriva en último término del hecho de que, por mor de la descripción, no rasgó el velo del dinero, algo de lo que apenas era ya capaz. Cuando la fantasía paranoide se hace sofocante, él se aproxima a los que imaginan que la fórmula del destino social que gobierna a los hombres depende de las maquinaciones y conspiraciones de los banqueros y magnates financieros. Balzac es miembro de una larga serie de escritores que desde Sade, en cuya Justine la fanfarria balzaquiana se antoja «insolent comme tous les financiers»[23][24], alcanza a Zola y al primer Heinrich Mann. Lo seriamente reaccionario en él no son las opiniones conservadoras, sino su complicidad con la leyenda de la rapacidad del capital. En solidaridad con las víctimas del capitalismo, agranda hasta convertir en monstruos a los ejecutores de la sentencia, los cobradores que presentan el pagaré. Pero, cuando aparecen, los industriales son adscritos, a la manera saintsimoniana, al trabajo productivo. La indignación por la auri sacra fames forma parte del eterno arsenal de la apologética burguesa. Distrae: los bárbaros cazadores están meramente repartiéndose el botín. Pero esta apariencia tampoco se puede explicar por la falsa consciencia de Balzac. La relevancia del capital financiero, que anticipa la expansión del sistema, es incomparablemente mucho mayor en el industrialismo temprano que en el tardío, y con ella se corresponden usos como los de los especuladores y usureros. Ahí el novelista tiene donde agarrarse mejor que en la esfera propiamente dicha de la producción. Precisamente porque el mundo burgués no permite que se cuente lo decisivo, agoniza la narrativa. Las deficiencias inmanentes al realismo balzaquiano son ya, potencialmente, el veredicto sobre la novela realista. Lo que Hegel llamaba el espíritu del mundo, el gran movimiento histórico, fue el ascenso de la burguesía capitalista. Balzac lo pinta como camino de devastación. En sus novelas, los traumas dejados en el orden tradicional por la victoria económica de la bourgeoisie profetizan el sombrío futuro que venga en la nueva clase la injusticia que ésta ha heredado de la antigua destronada y transmite. Eso es lo que ha mantenido joven a la Comédie humaine a pesar de su envejecimiento. Pero su élan, su dinámica, es el nacido con el despegue económico. Confiere al ciclo su aliento sinfónico. Aun la resistencia a la tendencia está inspirada por ésta. Lo que De Coster[25], que comparte con Balzac no pocos rasgos aunque por supuesto ya estropeados por él al convertirlos en algo indecentemente afirmativo, añadió a su obra principal como subtítulo, Un libro alegre pese a la muerte y las lágrimas, también podría reclamarlo el autor de los Contes drolatiques[26]. El progreso del conjunto de la sociedad que atraviesa a la Comédie humaine no coincide con la curva de la vida individual. Aún ilumina a las víctimas de todas las intrigas de una manera que hoy en día ya no sería propio ni siquiera de los afortunados, caso de que éstos se extraviasen en una representación cualquiera. El placer púber de leer a Balzac se nutre del hecho de que por encima del sufrimiento de todo lo singular voltea muda como un arco iris la promesa de una justicia global. El fundamento de las dos novelas sobre Rubempré se asienta en la historia del invento de David Séchard. Unos estafadores de provincias lo despojan de los frutos de éste. Pero el invento tiene éxito y, tras todas las catástrofes, el buen hombre, gracias a una herencia, alcanza todavía un modesto bienestar. Ulrich von Hutten, que muere perseguido y sifilítico y proclama su alegría de vivir, es como el prototipo de las figuras de Balzac, extraídas de la prehistoria burguesa cuyos riscos y simas la mirada del novelista reconoce desde la cima. Lucien de Rubempré comienza como un joven entusiasta con elevadas ambiciones literarias. Balzac quizá dudara de las dotes de quien debuta con sonetos sobre flores y una imitación de las novelas bestseller de Walter Scott. Pero es tierno, vulnerable, todo lo que más tarde se llamará distinguido e introvertido. En cualquier caso, tiene bastante talento para crear un nuevo tipo de folletinesca crítica teatral. Se convierte en un gigolo, en el cómplice de su salvador, el gran criminal al que acaba por traicionar. Quien trata con el espíritu ingenuamente, sin ensuciarse las manos, es, según las mores del mundo que él no ha tenido quien le enseñe, un mimado. Él se niega a la separación de felicidad y trabajo. Incluso en éste y en los esfuerzos que supone, él trata de no mancharse con lo que debe pactar quien quiere hacer carrera. El mercado selecciona con mucha precisión entre lo que le es sospechoso en cuanto autosatisfacción espiritual del intelectual y lo estimado, socialmente útil, a lo cual repugna de corazón el espíritu que lo produce; el sacrificio de éste se recompensa en el intercambio. Quien no está dispuesto a transigir también quiere vivir cómodamente: esto lo deja inerme. La configuración de la pureza y el egoísmo franquea al mundo la entrada en el dominio del extraño al mundo. Puesto que éste se ha negado a prestar el juramento burgués, el mundo tiende a hundirlo por debajo de lo burgués, a degradar al bohémien hasta convertirlo en un escritorzuelo venal, parte del lumpen. Él se enloda más fácilmente que los demás sin ni siquiera darse cuenta, y eso sirve al mundo como circunstancia agravante del castigo. Confiadamente, Lucien se deja arrastrar a relaciones de cuyas implicaciones el borracho sólo a medias se percata. Su narcisismo imagina que el amor y el éxito le están reservados a él personalmente, cuando desde el comienzo es empleado meramente como una figura fungible. Su deseo de felicidad, todavía no sofocado y modelado por la adaptación a la realidad, desdeña los controles que podrían indicarle que las condiciones para su satisfacción destruyen la de la existencia espiritual: la libertad. Inconscientemente prevalece en él el momento parasitario que desfigura a todo espíritu: de lo que los burgueses llaman idealismo hay sólo un paso a la esclavitud salarial de quien, aunque sea a justo título, se considera demasiado bueno para ganarse la vida con un trabajo burgués y ciegamente se hace dependiente de lo mismo que le espanta. Incluso la frontera entre lo que le está permitido y la traición se le desdibuja: su consciencia únicamente se refuerza en los manejos que él considera indignos de sí. Lucien es incapaz de distinguir entre los entusiastas amoríos con Coralie y la corrupción. Pero el ingenuo se precipita demasiado abierta y bruscamente como para poder salir bien parado; el atajo es vengado como un crimen, porque por así decir reconoce inocentemente lo que se oculta en la jungla de la equivalencia burguesa. Al talento que, en lugar de formarse tranquilamente, se lanza de cabeza al río del mundo le espera la soga de cáñamo. Pero Antonio se ha convertido en el cínico moralista Vautrin. Éste ilustra al joven fracasado, que no sólo ha tenido que perder sus ilusiones, sino convertirse en el abominable ser sobre el que las ilusiones le habían engañado. Entre los hallazgos del Balzac literato se cuenta la no identidad entre lo escrito y el que lo escribe. La crítica de ésta ha sido desde Kierkegaard uno de los motivos determinantes del existencialismo. Balzac está por encima de eso. Él no instituye al escritor como criterio de lo escrito. Su ingenio está demasiado impregnado de artesanía, el escritor sabe demasiado bien que la escritura no se agota en la pura expresión de un yo supuestamente inmediato, para que anacrónicamente confunda al escritor con la pitia, cuya voz únicamente resuena por inspiración de la propia hondura. Este católico estaba tan libre del moho de una concepción ideológica de esa clase –la misma que luego sirvió para la caza de literatos– como del prejuicio sexual y de cualquier puritanismo. Concede al pensamiento el lujo de ir más allá de la persona que lo piensa. Sus novelas prefieren adoptar como pauta las palabras de la pequeña volatinera Mignon: dejadme parecerlo hasta que lo sea. Toda la Comédie humaine es una enorme fantasmagoría, su metafísica la de la apariencia. En el momento en que París se convierte en la ville lumière, es una ciudad de otro planeta. Las condiciones para reconocerla como tal son sociales. Llevan al espíritu muy por encima de la contingencia y la falibilidad de quien se convierte en su poseedor; también la fuerza de producción espiritual se multiplica por efecto de la división del trabajo, algo que los existencialistas ignoran. Cual sea el talento que tenga Lucien, florece héctico en contradicción con lo que él es y con su ideal. Únicamente gracias a lo que a los de sólida posición enfurece como futilidad de los literatos, se convierte realmente en un escritor durante un par de meses. La no identidad con los que lo poseen es la condición del espíritu y su mácula en uno. Proclama que éste solamente en medio de lo existente, de lo que él se despega, representa lo que sería diferente, y que lo profana con meramente representarlo. En la división del trabajo él es el lugarteniente de la utopía y la malvende, la hace equivalente a lo existente. Harto existencial es el espíritu, no demasiado poco. [1] Charles Horton Cooley (1864-1929): sociólogo estadounidense, representante de la escuela psicologista que pone esencialmente el acento en las relaciones interpersonales en el seno de los grupos sociales. [N. del T.] [2] Lucien de Rubempré: protagonista de la novela Ilusiones perdidas, escrita por Balzac entre 1835 y 1843. [N. del T.] [3] Balzac escribió El primo Pons en 1846-1847. [N. del T.] [4] Evelyn Arthur St. John Waugh (1903-1966): novelista inglés. Tras una primera etapa de desenfadado humor, la Segunda Guerra Mundial, durante la que participó en la lucha de los partisanos yugoslavos, le inspiró nostalgia (Retorno a Brideshead), la sátira del americanismo (Los seres queridos) y la oposición entre la civilización y la barbarie (Oficiales y caballeros). [N. del T.] [5] La «présidente» [«presidenta»] y la «concierge» [«portera»]: personajes de El primo Pons. [N. del T.] [6] Cfr. Georg Lukács, Balzac und der französiche Realismus, Berlín 1953, p. 59 [ed. esp.: Ensayos sobre el realismo, Buenos Aires, Ediciones Siglo XX, 1965, p. 45]. [7] Madame de Nuncigen: protagonista de la novela de Balzac La casa Nuncigen (1837). [N. del T.] [8] Adorno se refiere al pueblo reproducido en miniatura en los jardines del castillo de Hellbrunn (Salzburgo). [N. del T.] [9] Sarrasine: novela escrita por Balzac en 1830. [N. del T.] [10] Vautrin: personaje recurrente en la Comedia humana, donde aparece en tres novelas (Papá Goriot, Ilusiones perdidas y Esplendores y miserias de las cortesanas), así como en la obra de teatro que lleva su nombre (estrenada en 1840). Representa el mal encarnado, el ángel caído que lucha contra la sociedad por la intermediación de los jóvenes a los que ama (primero Rastignac, luego Rubempré) y trata de modelar maquiavélicamente. Finalmente, tras muchos avatares, termina como representante del orden social. [N. del T.] [11] Personaje de Ilusiones perdidas. [N. del T.] [12] Schmucke (no Schmukke): amigo fraternal de Sylvain Pons en El primo Pons. [N. del T.] [13] «Revolución de Marzo»: de 1848. [N. del T.] [14] Alusión a Armand Bazard (1791-1832): socialista francés. Fundador de la Carbonería en Francia, fue junto con Enfantin uno de los más importantes propagandistas de las doctrinas de SaintSimon. [N. del T.] [15] Bertolt Brecht, Dreigroschenbuch, Frankfurt am Main 1960, pp. 93 s. [16] Karl Marx, Das Kapital, Primer volumen, Libro I, «El proceso de producción del capital», Berlín 1957, p. 618 [ed. esp.: El capital. Crítica de la economía política, México, Fondo de Cultura Económica, 1974, vol. I, p. 497]. [17] Cfr. Karl Marx, loc. cit., Tercer volumen, Libro III, «El proceso de la producción capitalista en su conjunto», p. 60 [ed. esp. cit., vol. III, p. 56]. [18] «Vos, que habéis demostrado ser un hombre de espíritu, sed ahora un hombre de buen sentido». Cfr. Balzac: Un grande hombre de provincias en París, 2.a parte de Ilusiones perdidas, en La comedia humana, Barcelona, Lorenzan, 1968, vol. XII, p. 232. [N. del T.] [19] Theodor Lipps (1851-1914): filósofo alemán que hacía de la psicología la base de su pensamiento lógico, ético y estético. [N. del T.] [20] Cfr. Engels a Margaret Harkness, Londres, abril de 1888; en Karl Marx y Friedrich Engels, Über Kunst und Literatur, Berlín, 1953, pp. 121 ss. [ed. esp.: Carlos Marx y Federico Engels, Sobre arte y literatura, Buenos Aires, Revival, 1964, pp. 180 ss.]. [21] Engels a Laura Lafargue, 13-12-1883; en Correspondance Friedrich Engels æ Paul et Laura Lafargue, París, 1956, p. 154. [22] Cfr. Georg Lukács, Karl Marx und Friedrich Engels als Literaturhistoriker, Berlín, 1952, p. 65. [23] En francés: «insolente como todos los financieros». [N. del T.] [24] Marqués de Sade, Histoire de Justine, vol. I, en Holanda, 1797, p. 13. [25] Charles de Coster (1827-1879): escritor belga de expresión francesa. Junto a numerosas recopilaciones de leyendas de su tierra, su obra más conocida son Las aventuras de Uylenspiegel y de Lamme Goedzack en el país de Flandes y en otros lugares (1868), protagonizadas por el legendario pícaro Till Eulenspiegel (véase infra «El curioso realista. Sobre Siegfried Kracauer», nota del traductor de la p. 385). [N. del T.] [26] Ed. esp.: Cuentos libertinos, Barcelona, Edicomunicación, 1999. [N. del T.] Desviaciones de Valéry A Paul Celan En rápida sucesión han aparecido en alemán dos volúmenes con prosa de Paul Valéry. La editorial Insel publica, en excelente traducción de Bernhard Böschenstein[1], Hans Staub[2] y Peter Szondi[3], una selección de los Cuadernos de notas. El título Rumbos[4] reproduce el Rhumbs del original, las marcas graduadas en la rosa de los vientos, así como el ángulo entre una de esas marcas y el meridiano, de donde la desviación de un curso con respecto a la dirección norte; lo que Valéry tiene en mente son «desviaciones de una determinada dirección, privilegiada por mi espíritu» (W 9)[5]. – La Biblioteca Suhrkamp ha elegido las Piéces sur l’art con el título abreviado de Sobre arte. La versión es de Carlo Schmid[6], probablemente el primero y único político alemán de los front benches que conoce la estatura y el nombre de Valéry y heroicamente saca tiempo para textos tan difíciles y exigentes como éstos. Los dos volúmenes se sitúan en polos opuestos de los escritos en prosa de este lírico. Uno contiene ocurrencias de las que él, como hombre de orden, según un pasaje del prólogo, se avergüenza coquetamente; el otro declaraciones oficiales con ocasión de exposiciones y actos por el estilo. En éstas Valéry a veces muestra el gesto del miembro de la Academia; algo quizá más peligroso para él que la «apariencia de vida» de las anotaciones, cuya coherencia subterránea les confiere más unidad y forma de lo que habría podido hacer una arquitectura exterior. Lo tardío de la publicación quizá favorezca a ambos libros en Alemania. Combinan no sólo, como Proust, lo progresista con una autoridad del éxito hoy en día rara en este país. Además, el campo de tensiones de Valéry anticipa en treinta años el del arte contemporáneo: el de la emancipación y la integración. A veces, Valéry se niega altanero a sí mismo la aptitud como estético (K 114 [178]), con lo cual, por supuesto, lo que quiere es señalar el fracaso de la filosofía académica ante las cuestiones de la producción actual, de forma similar a como discute la competencia objetiva de la historia literaria (K 161). Pero él es demasiado listo como para hacerse sospechoso de un resentimiento para el que él sí veía razones: «Uno llama sofista a otro cuando se siente más estúpido que él. Quien no puede atacar al pensamiento, ataca al pensador» (W 99). Pero lo que agudiza su pensamiento es la sumisión sin reservas al objeto, nunca el juego consigo mismo. En el proceso se le desintegran los clichés cuyo desmontaje los intelectuales mediocres suelen achacar a la vanidad de quien a toda costa quiere tener razón. La capacidad para ver las obras de arte desde dentro, en la lógica de su producción –una unidad de acción y reflexión que ni se esconde detrás de la ingenuidad ni volatiliza apresuradamente sus determinaciones concretas en el concepto general–, es sin duda la única forma posible de estética hoy en día. La prueba es que las formulaciones de Valéry no son susceptibles de ninguna otra crítica que la que sigue su línea de pensamiento. La palabra estética ha adquirido entretanto aquella ligera resonancia arcaica que el sensorio de Valéry fue el primero en registrar en tantas otras cosas, como la virtud. En cuanto teoría de lo bello, cuyas leyes querría establecer de una vez por todas –y la voluntad de hacerlo no era ajena a Valéry, por poco que la suscribiera–, se ha hecho tan reaccionaria como el pathos emparentado con esa concepción del arte, que eleva a éste por encima de la realidad empírica, la sociedad, a lo absoluto. Este pathos Valéry lo heredó de Mallarmé, aunque el ensayo sobre la procesión triunfal de Manet en las Piezas sobre arte se eleva también categóricamente por encima de la frase l’art pour l’art que tan simplistamente se le atribuye; él elogia e interpreta al pintor como alguien a quien Zola no amó menos que Mallarmé. Pero en la vanguardia francesa se ha hecho costumbre encasillar a Valéry entre los reaccionarios, y eso ciertamente va a perjudicar su recepción alemana. Según algunas observaciones de Pierre-Jean Jouve[7], se situaría a la derecha de Baudelaire. Ése es el lugar que le señala el culto autoritarioclasicista de la forma, que junto con sus siniestras implicaciones políticas constituía ya un aspecto del mismo Baudelaire y luego en Mallarmé se separó de los impulsos socialrevolucionarios de las Fleurs du mal, mientras que el izquierdista Baudelaire desembocaría en el surrealismo pasando por Rimbaud. Los surrealistas han desacreditado a Valéry. A él mismo se le podría ya aplicar un pasaje de Rumbos digno de Nietzsche: «El odio habita en el adversario, explora sus profundidades y desmembra las más finas raíces de las intenciones que alberga en su corazón. Lo conocemos mejor que a nosotros mismos y mejor de lo que él se conoce a sí mismo. Él se olvida de sí, nosotros no lo olvidamos. Pues nosotros lo percibimos a través de una herida, y ninguno de nuestros sentidos es tan fuerte, ninguno agranda tanto ni define tan precisamente lo que le toca como una parte herida de nuestro ser» (W 98). A los libros no les faltan algunas cosas ligeramente reaccionarias, desde la reverencia ante Mussolini como la voluntad todopoderosa «que conduce al regimiento más allá de las montañas» (K. 146) hasta la presuntuosa afirmación de que lo menester eran «órdenes sociales que admitan y conserven una aristocracia que no carezca ni de riqueza ni de gusto y que sienta en sí el coraje para darse los lujos que le pertenecen» (K 60) o la fatal satisfacción moltkeana[8] de: «Este mundo de la dulce delectación no es nuestro mundo, y yo afirmo que en el fondo hay que alegrarse de que así sea» (K 67). Valéry era antipolítico, como el Thomas Mann de las Reflexiones[9]. Sin embargo, precisa más bien su actitud en palabras que podrían ser de Karl Kraus: «La política es el arte de impedir que las personas se ocupen de lo que les atañe» (W 32). La intención antipolítica es bastante fácil de asimilar a la reaccionaria de un rentista. Pero la acusación sería un poco corta de vista. Valéry describe una reunión política: «Uno sube a la tribuna, tumulto, gritos animales, la oposición “destemplada”, etc. Comienza… ¿Es un discurso? Pero poco a poco, incisivo, el trabajo del pensamiento surge, empieza a funcionar. Lo que se muestra es el pensamiento mismo trabajando. Ya no hay soluciones fáciles, ni fórmulas sencillas, ni programas políticos, ni tácticas parlamentarias, ni comparaciones sorprendentes, ni réplicas contundentes… Sino la enorme perplejidad creativa que anda a tientas, el futuro desconocido, el presente mal conocido, la lógica insuficiente, el saber informe, el seguimiento de pistas falsas, el objeto inaprehensible, la palabra grosera, la decisión siempre en suspenso… Todo aquello que el arte del orador enmascara, todo aquello en que el pensamiento concuerda con la confusión real de las cosas, se hace visible…» (W 32 s.). La misma repugnancia hacia lo persuasorio muestra Valéry también en cuanto estético, por ejemplo hacia Wagner. Él encuentra en general «indigno pretender que los demás sean de nuestra opinión» (W 67). Su aversión a la política como técnica de dominación y como forma de la ideología va más allá de ese engagement que tan farisaicamente se le predica al artista. Lo que se comporta como el ça ne me regarde pas[10] del individualista parisino simpatiza en secreto con la anarquía. Sin embargo, el parti pris antipolíticamente político de Valéry afecta también a su juicio artístico. Entonces pierde nivel; así, cuando se maravilla de «que se haya llegado alguna vez a meter veinte figuras humanas en un lienzo o en un fresco, y esto en las más diversas posturas, y que en torno a ellas no hayan faltado ni frutos, ni flores, ni árboles, ni edificios» (K 98 [169]). Puesto que hoy en día no se hacen tan bien las cosas, se encuentran incluso frases como: «El gusto exclusivo por lo nuevo delata una degeneración del sentido crítico, pues nada es más fácil que juzgar sobre la novedad de una obra» (W 121). O: «Las artes no se llevan bien con las prisas. ¡Diez años duran nuestros ideales! La absurda superstición de lo nuevo –que tan desastrosamente ha ocupado el lugar de la antigua y benéfica creencia en el juicio de la posteridad– pone tenaz empeño en el más engañoso de todos los fines y lo malgasta en crear lo más perecedero de todo, en crear lo que ya por esencia tiene que ser perecedero: el encanto de lo nuevo» (K 148 [194]). Si en las obras de arte también envejece precisamente el «encanto de lo nuevo», asimismo lo hacen las que carecen de tal encanto; las que no rompen con él la desgastada consciencia de su época, de la cual forma parte la dudosa confianza en el juicio de la posteridad, envejecen mal. Pero sólo en los momentos reaccionarios puede leerse lo que en Valéry sigue operando. Pues en sus libros lo progresista y lo regresivo no están diseminados, sino que lo progresista es arrancado por la fuerza a lo regresivo y la inercia de esto transformada en el propio impulso. El Valéry teórico, como bien se suele decir, ha tendido el puente entre los extremos Descartes y Bergson. Pero tanto para el cartesiano, el guardián de las innatas ideas eternas, que hay en él como para el bergsoniano atento a lo fluido, «indeterminado», que se burla de la fijación conceptual, Hegel, que piensa dinámicamente y sin embargo dentro de rígidos contornos, sin ninguna transición ni flotante ni fluctuante, debe de haberle resultado en principio muy distante. Tanto más insistente es su alegato en favor de la dialéctica, a la que Valéry, en contra de su formación y temperamento, únicamente se ve obligado por la «libertad con respecto al objeto», al cual trata de hacer justicia con su pensamiento. Su esencia filosófica, obstinada como las olas en golpear contra el malecón, va socavando lo común a los dos archienemigos filosóficos, la ilusión de lo inmediato como algo primero absolutamente seguro. La crítica en el punto de partida de la propia consciencia de cada cual como tal inmediatez y el giro implícito contra la pureza de quien no es capaz de salir de sí los realizó Valéry en un experimento intelectual que uno supondría en la Fenomenología, quizá también en la Filosofía del derecho, del Hegel olvidado en Francia desde Cousin[11] hasta la recentísima ola alemana: «Un hombre que todo lo valorara sólo según su experiencia, que no juzgara sobre nada que no hubiera visto y vivido, que no se pronunciara más que autónomamente, que exclusivamente se permitiera opiniones extraídas de los hechos, provisionales y fundamentadas, que a cada pensamiento que se le ocurriera añadiera enseguida si lo había producido él mismo o lo había leído o lo había oído (el primero es un origen azaroso y desconocido, el otro sólo un eco); y que cualquier cosa que pensara o entendiera, nada fuera sino mediado por el azar o el reflejo, sería sin duda el hombre más honesto, más independiente y más veraz de la tierra. Su pureza, sin embargo, le impediría comunicarse y su veracidad le condenaría al no ser» (W 33 s.). Ni se puede vivir autárticamente en la certeza inmediata del ego cogitans, ni es plausible la creencia en la naturaleza como inmediatez: «Ninguna intuición es más ingenua que aquella que cada tres años conduce al descubrimiento de la “naturaleza”. La naturaleza no existe. O, más precisamente: en todos los casos, lo que se toma como dado ha sido, antes o después, fabricado. La idea de que uno vuelve a establecer contacto con las cosas en su pristinidad resulta estimulante. Uno se imagina que hay algo así como lo prístino. Pero el mar, los árboles, los soles –y sobre todo el ojo humano–, todo es arte» (W 35). En los ensayos Sobre el arte esto se amplía hasta convertirse en una denuncia de aquel concepto estético del bosque y la pradera que el filisteo mima como herencia winckelmanniana: «La voluntad de lo simple en el arte resulta mortal siempre que quiera bastarse a sí mismo y nos induce a ahorrarnos alguna molestia» (K 78). Lo inmediato, lo simple es para Valéry, como para Hegel, no lo primero, sino resultado de una mediación. Esto lo explica con una anécdota de belleza china: «Ya pobre y viejo, uno de los mejores maestros de equitación de todos los tiempos obtuvo del Segundo Imperio un puesto de caballerizo en Saumur. Allí fue un día a visitarlo su alumno predilecto, un joven capitán de caballería y brillante jinete. Baucher le dijo: “Quiero montar un poco en su honor”. Le ponen un caballo; él atraviesa la pista al paso, vuelve… El otro, deslumbrado, ve aproximarse un perfecto centauro. “Ya está”, le dijo el capitán, “nada de exhibiciones. He alcanzado la cima de mi arte: cabalgar al paso sin un fallo» (ibid.). Lo mismo que detecta lo inmediato como mediado, también está abierto para lo inmediato como telos de la mediación. Eso es para él la cultura. El arte del Renacimiento no fue considerado por el pueblo italiano «algo superfluo, algo que sólo en casos excepcionales forma parte de la existencia, sino una de sus condiciones naturales y tan buena como necesaria, cuya ausencia le supondría una sensible privación» (K 155 [198]). Esto no está lejos de la definición hegeliana del arte como manifestación de la verdad. Esta afinidad electiva alcanza hasta a la lógica. En la hegeliana de la esencia no harían una mala figura análisis como: «Toda palabra tiene siempre varios significados, el más notable de los cuales es seguramente la razón misma por la que se pronunció la palabra. Así “Quia nominor Leo” no significa “Pues yo me llamo león”, sino: “Soy un ejemplo gramatical”» (W 111). A la inversa, Hegel plagió proféticamente a Valéry en frases como: «Cuanto peor es el artista, más se lo ve a él mismo, su particularidad y arbitrio». Anticipaban con mucho adelanto la dinámica de la idea de ese progreso a cuyo período tardío el subjetivista Valéry, al menos estéticamente, aún pertenecía. Sus representantes son, según él, Manet, Baudelaire y Wagner, en los cuales se han convertido en principio y han ascendido a lo más alto el encanto sensual y la distinción, compartidos por el impresionismo y el simbolismo. Valéry fue uno de los primeros en hacer recuento de lo perdido en fuerza de objetivación y coherencia. Él mismo marcado por el simbolismo, estaba inmunizado contra la laudatio temporis acti, aunque valoraba el precio que la armonía de las obras tenía que pagar a cambio de su penetración subjetiva. El arte moderno postvaleryano ha extraído las consecuencias de ello independientemente de él. La emancipación de la semejanza con el objeto en pintura y escultura, de la tonalidad en música, la motiva esencialmente el impulso a recrear puramente a partir de sí en la obra algo de aquella objetividad de la que se la desprovee en cuanto es un reflejo subjetivo a algo dado previamente, sea cual sea su forma. Cuanto más se despoja críticamente la obra de arte de todas las condiciones que no sean inmanentes a su propia forma en cada caso, tanto más se aproxima a una objetividad de segunda potencia. En tal medida, la radicalización del arte introdujo lo que retrospectivamente aún censuraba en el progreso de su propia época. A esto se añade que en medio de una sociedad perpetuamente encadenada la emancipación del sujeto, el deber y la dicha de éste, al mismo tiempo resulta también apariencia y contribuye a la apariencia general. El sujeto estético ha perdido irremisiblemente la autoridad de todo lo tradicional. Ha de recurrir a sí mismo, sólo puede contar con lo que pueda desdevanar de sí; verdaderamente, para él el único abierto es el camino crítico. No le cabe esperar en ninguna otra objetividad. Remitido a sí, artísticamente es por necesidad lo más próximo e inmediato a sí mismo. Pero socialmente sigue siendo derivativo, mero agente de la ley del valor. Cuanto más profundamente expresa su verdad en cada caso propia como la única para él alcanzable, la única que él puede llenar, tanto más se enreda en la no verdad. La aflicción socialmente inconsciente de Valéry por lo pasado da testimonio de esta antinomia tan fielmente como la autonomía estética que él defiende pensando en las auténticas obras de antaño concuerda, por su hermética obturación del horror comunicativo, con tendencias para las que Valéry es anatema y que él mismo habría condenado sin vacilación como decadentes. En el hecho de que en la fase del tachismo y de los experimentos con música aleatoria se haya actualizado la teoría de Mallarmé del lanzamiento de dados se manifiesta una coherencia a la que se ajusta toda la obra de su discípulo Valéry. Así como según él la tensión entre la ley constructiva y la contingencia en el arte aumentaba hasta la explosión, así la desviación se asociaba ya constitutivamente a su propia anacrónica insistencia en conceptos como orden, regularidad y duración. Para él es garantía de la verdad. Él contradice categóricamente la concepción del conocimiento del common sense: «Toda visión de las cosas que no es extraña, es falsa. Si algo real se hace familiar, no puede sino perder realidad. La reflexión filosófica consiste en volver de lo familiar a lo extraño, en afrontar lo real en lo extraño» (W 144). En una sociedad cuya totalidad se ha cerrado herméticamente como ideología, sólo puede ser verdadero lo que no se parece a la fachada. La consciencia crítica del artista conservador de lo banal como engaño se transforma en el efecto alienación de Brecht. Ni en sus ideas ni en la praxis del artista puede lo universal reconciliarse con lo particular tan sin fisuras como se imaginaban el arte y la estética tradicionales. El reaccionario Valéry, acordándose de lo que se ha olvidado en el camino del progreso, de lo que se sustrae a la gran tendencia de la que, sin embargo, él mismo es portavoz en cuanto lo es de la dominación estética de la naturaleza, tiene que ponerse del lado de la diferencia, de lo que no aflora. De ahí el nombre náutico de sus cuadernos. Ninguna interpretación podría exponerlo con más precisión que su propia formulación del «accidente que es mi sustancia» (W 80). Proust, declarado antípoda de Valéry en quien de antemano se sospechan racionalidad clásica y estructura ordenada, habría estado de acuerdo en esto: lo que, no sin reticencias, Valéry se ve obligado a aceptar es la ley formal de toda la obra proustiana. Pero la entusiasta confianza de Proust en el contenido de verdad de lo inconmensurable, del recuerdo involuntario, en Valéry está melancólicamente rota: «Las ideas acertadas son siempre inesperadas. Toda idea inesperada es acertada durante unos instantes» (W 108). La evidencia de lo involuntario, el núcleo temporal de la verdad como la de lo siempre nuevo, la verdad que se manifiesta súbitamente, tiene el aspecto de lo ilusorio y frágil. Ésa es la razón del dolor que la intuición irrefutablemente brutal produce tanto en Valéry como en Proust. El sucesor de Baudelaire, que gloriaba las mentiras de la amada, añade al spleen de éste una fisonomía afligida, como Proust no habría sabido proyectar de manera diferente sobre Albertine: «Los hombres suplican en silencio a los hombres que les digan lo que no piensan. “¡Decidnos lo que queremos oír!” “¡Dime algo amable!”, cantan los ojos» (W 137). La lucidez larochefoucauldiana[12] y la sensibilidad neorromántica se funden en esta observación. Como Proust, Valéry repudió la rígida escisión entre pensamiento e intuición a la que se acoge con satisfacción la consciencia reificada: «… a menos que por inspiración se entienda una fuerza tan flexible, ajustada, sagaz, informada y calculadora que se la pudiera llamar indistintamente inteligencia o conocimiento» (W 48). A veces el acuerdo llega hasta la tesis filosófica: «El pasado no es en absoluto lo que se tiene por tal. El pasado no es lo que una vez fue; es sólo lo que queda de lo que una vez fue. Eso son vestigios y recuerdos. Del resto simplemente no existe nada» (K 163 [204]). La reflexión sobre el concepto clásico de lo duradero y permanente, del que Valéry no se ocupa, conduce a la negación del momento aere perennius. En la filosofía de la historia de Valéry se abre una brecha en la estructura de las verités éternelles. Pero el denominador común de Proust y Valéry no es otro que aquel Bergson cuya loa fúnebre pronunció Valéry durante la ocupación nacionalsocialista. En ninguna parte se puede probablemente reconocer con más claridad en Valéry la compulsión a trascender antitéticamente esa especie de posición que con orgullo de propietario custodia toda la filosofía tradicional que en su relación con la música. Él se llamaba amusical cuando no antimusical: «La música me aburre al poco rato» (W 118). Quien de un compositor mediocre como Honegger elogia su «poderoso aliento» (K 34) describe los rasgos operáticos de aquel Racine «cuyas tragedias Lulli solía escuchar con tanta aplicación y cuyas líneas y temas suenan como inmediatamente trasladados a las bellas formas y los purísimos desarrollos de Gluck» (K 31 [105]), sin saber que en Gluck apenas hay «desarrollos» y que el primitivismo de sus formas habría provocado en él un sarcasmo sanguinario si se las hubiese encontrado en la pintura. Sin embargo, inmediatamente después caracteriza las malas costumbres en la dicción de los versos de un modo que al pie de la letra podría aplicarse a malas interpretaciones musicales: «Se los rompe, se los omite; otras veces no parece sino que se los quisiera imponer por la fuerza: se subraya, se exagera la disposición en líneas, las sílabas acentuadas de los alejandrinos, los elementos formales convencionales, que en mi opinión tienen su utilidad, pero que se convierten en medios groseros si la dicción no los envuelve en las prendas de su gracia» (ibid. [ibid.]). Tan lejos y tan cerca estaba Valéry de la música. En principio aceptaba el esquema que simplemente opone lo visual en cuanto estáticamente racional a lo fluido y caótico del aconceptual arte temporal. En contraposición a la poesía y a la música, a la pintura le adscribe un momento cósicamente positivista. De ahí sus reservas sobre el efecto mágico de la pintura. El simbolista Valéry, pues, tomó también partido por los impresionistas y no por Puvis de Chavannes[13]: «La pintura no puede pretender, sin correr ciertos riesgos, simular nuestros sueños. El Embarque para Citérea no me parece que sea de lo mejor de Watteau. Los mundos encantados de Turner a veces consiguen desencantarme» (K 90). No protegiendo desesperadamente su mágica herencia, sino sólo renunciando a ella, pasando por la desilusión, puede el arte sobrevivir y convertirse en aquel lenguaje como el cual lo leía Valéry. En esto termina su interpretación de Manet. Los «naturalistas», entre los cuales lo cuenta en este contexto, tienen, análogamente a Baudelaire, «un mérito real: han descubierto (o más bien introducido) poesía, y a veces del máximo nivel, en objetos o asuntos tenidos hasta su época por indecorosos o insignificantes» (K 110 [165]). Pero no era tan intransigente con la música como con las pseudomorfosis de ésta. Ya al comienzo de Rumbos se habla, en sorprendente paralelismo con Kierkegaard, del «oído filosófico» (W 16). Valéry mismo lo poseía. Él, que no se reconocía oído musical, como lírico no podía engañarse sobre el hecho de que «los caminos de la música y de la poesía» se cruzan (W 57). «Era la era del simbolismo: cada uno según su disposición y escuela, estábamos bastante ocupados en aumentar al máximo la cantidad de música que la lengua francesa permite introducir en el discurso» (K 35). Pero él no se atiene al programa sinestésico de la Art Poétique de Verlaine, sino que analiza su contradictoria experiencia. El dardo: «Poner en música buenos versos es como iluminar un cuadro con una vidriera de iglesia» (W 61) está maliciosamente dirigido contra la música. Pero yerra el tiro: de lo contrario, la calidad de las canciones difícilmente podría depender tanto de la de los poemas; aquéllas más se instalan en los espacios vacíos de éstos, más tapan sus imperfecciones, que los reproducen. Pero, en cambio, el extrañamiento de una imagen producido por el rayo que atraviesa vidrios pintados no es un mal símil para la transformación de buenos versos en una buena canción. Valéry concede, pues, también lo que Goethe no quiso declarar: su actitud antimusical previene una amenazante seducción a la que luego sin embargo cede impávido. «Mi “injusticia” para con la música deriva quizá de la sensación de que un tal poder sería capaz de animar hasta lo absurdo» (W 63), de instaurar contextos de sentido más allá de lo racional: «… ante todo no tengáis prisa por llegar al umbral de sentido» (K 32). Según esto, la postulación de Valéry de esa pura poesía que ascienda por encima del sentido de la lengua parafrasea los criterios de un músico consciente de sí mismo: «¡Qué vergüenza escribir sin saber qué son lenguaje, palabra, metáfora, cambios de idea y de tono; cuando no se concibe la estructura de la secuencia temporal de una obra ni los presupuestos para su conclusión, apenas se conoce el porqué y en absoluto ya el cómo! La vergüenza de ser una pitia…» (W 166). El anhelo de que el sentido se desvanezca en el verso es inherente a la música, que las intenciones sólo las conoce en cuanto cambiantes. Valéry señala el correlato de esto en el lenguaje: «Si el sentido se hace consciente del sonido, del ritmo, éstos se hacen valer sólo por un instante: como necesidad que se agota de inmediato, como auxilio de la significación que transmiten y que luego los absorbe sin dejar rastro» (K 29)[14]. Lo que atestigua la contrastante unidad de ambos medios es el hecho de que mientras que en la lírica las estructuras musicales trascienden el lenguaje significativo, la música se asemeja estructuralmente a la prosa, de cuyas huellas Valéry querría proteger al verso. La estética de este antimusical a veces suena como una estética de la música: «Todas las partes de una obra deben “trabajar”» (W 169). No de otro modo emplea la terminología musical el concepto de trabajo temático. Este acuerdo inconsciente de Valéry con la música favorece no pocas veces a obras que él nunca oyó: «En las obras muy cortas el efecto del más mínimo detalle es del orden de magnitud del efecto global» (W 170): ésa es la fisionomía de Anton von Webern. Para el Valéry de cristalina óptica todo arte acaba por transformarse en la música por él temida; para él no meramente todo arte es lenguaje, como en la obra de juventud de Benjamin, sino que hay «aspectos, formas, incluso momentos en el mundo de lo visible, que son canto» (K 83). En colores y formas lo descubre la absorbente mirada del poeta. Pero su difícil posición con respecto a la música es relevante no meramente para la delimitación general de las artes entre sí y su unidad. Hoy en día ha ocupado el centro de la composición una compleja problemática en torno a la cual gira Valéry: la relación de la construcción integral, que piensa hasta el final la idea de la autonomía de la obra, su independencia con respecto a cada uno de los receptores, con el azar. A la idea de la obra de arte integral, herméticamente cerrada en sí y meramente comprometida con su lógica inmanente, idea que deriva de la tendencia global de las artes occidentales al progresivo dominio de la naturaleza, en concreto al control total de su material, le falta algo. El arte que se acomoda y debe a la corriente de racionalización civilizatoria el desarrollo histórico de sus fuerzas productivas, sin embargo, al mismo tiempo significa también la protesta contra ésta, el tener en cuenta lo que en ella no aflora y lo que elimina; precisamente lo no idéntico a que la palabra desviación alude. No se confunde por tanto sin fisuras con la racionalidad total, pues según su propio concepto, él es desviación, sólo como tal tiene derecho a vivir y la fuerza para afirmarse en el mundo racional. Si fuese meramente idéntico con la racionalidad, desaparecería en ésta y moriría, cuando por el contrario no puede desviarse de ella a menos que quiera asentarse irremediablemente en reservas, impotente frente a la inexorable dominación de la naturaleza y las prolongaciones sociales de esta dominación, y tolerado exactamente en la misma medida que esclava de ella. La actual figura estética de tal paradoja es el azar, lo no idéntico con la ratio, lo inconmensurable como momento de la identidad misma, de una legalidad racional de tipo peculiar, estadística, sobre la que Valéry reflexiona con frecuencia. En cuanto azar, la figura alienada de sí misma de la subjetividad se abre paso en la obra de arte objetiva, cuya objetividad nunca puede ser en sí, sino que es mediada por el sujeto, por más que no quiera tolerar ya ninguna intervención inmediata del sujeto. Al mismo tiempo, el azar proclama la impotencia de un sujeto que se ha convertido en demasiado inane como para estar legitimado para en absoluto hablar todavía por sí inmediatamente en la obra de arte. Niega la ley por mor de la libertad estética y, sin embargo, en su heteronomía sigue siendo lo opuesto a la libertad. Valéry afirma esto como si estuviera hablando contra el sueño contemporáneo de una música totalmente determinada y completamente independiente del sujeto: «En todas las artes –y precisamente por eso son artes–, al haber sido así por necesidad que debe hacernos creíble una obra felizmente llevada a término, sólo puede insuflarle vida un acto de libre creación. La ensambladura y la armonía última de las propiedades mutuamente independientes que deben entretejerse nunca se obtienen por medio de una receta o un automatismo, sino por un milagro o en último término por el esfuerzo: por un milagro combinado con los esfuerzos que haga una voluntad» (K 18 s.). Por eso el azar resulta orientado por su voluntad, como la del arte más reciente, sometido a la racionalidad del todo. Pero también indica, sin embargo, los límites de la racionalidad en el material que procesa; sólo que a éste ya lo ha exprimido tanto que su carácter abstracto coincide de nuevo con la mera conformidad a ley, la unidad formal del concepto, a la cual se opone el azar: lo no idéntico como idéntico. El extrañamiento del sentido que introduce el azar en toda obra remeda al de la época: al reconocer sin disimulos el extrañamiento sentido de la totalidad, eleva una protesta contra él. Todo lo cual experimentó Valéry. Por eso, como Mallarmé, simpatiza, sin reservas apologéticas, magnánimamente despreocupado de la contradicción con su inclinación primaria, con el azar, por más que todo su pathos derive del hecho de que el espíritu se adueña de sí mismo cuando la obra se adueña de él. La constelación de ambos momentos se bosqueja en el ensayo de Pièces sur l’art sobre la dignidad de los procedimientos artísticos en los que interviene el fuego: «Sin embargo, toda la vigilancia del excelente artesano del horno, todo lo que su experiencia, su ciencia del calor, de las circunstancias peligrosas, de las temperaturas para la fusión y la reacción del material, le permiten prever, dejan incólume en su inmensidad la ennoblecedora incertidumbre. Todas ellas no abolen el azar. Su elevado arte permanece bajo el dominio del riesgo y es por así decir santificado por éste» (K 12 [90]). A lo que escapa a la necesidad no lo ataca él menos que a ésta, y lo que espera del azar es la indiferencia de uno y otra. Precisamente el momento extraño al sentido del azar, verdaderamente un valor límite en el temps espace, lo asocia él con el temps durée bergsoniano, la memoria involuntaria como única forma de supervivencia. Pues en la anarquía de la historia esta misma memoria es contingente: eso es lo que define en Valéry la dignidad del azar. Hablando de una exposición de cerámica dice: «Nada se parece tanto al capital de nuestros conocimientos acumulado hasta el día de hoy, a nuestro haber en los libros de la historia, que esta colección de cosas que nos ha conservado el azar. Todo nuestro saber es, como ella, un residuo. Nuestros documentos históricos son despojos que una época abandona a la otra, como quiere el azar y en completo desorden» (K 164 [204]). Sin embargo, esta salvación no aminora su desconfianza hacia la contingencia inmediata del proceso artístico de producción, hacia lo demasiado fácil. El énfasis que pone en los materiales resistentes, que introducen el azar en la obra de arte, deriva precisamente de esta desconfianza hacia el azar de la mera subjetividad. «Por eso en todas las artes cuya materia no opone ya ninguna resistencia positiva por su mero serasí, a los verdaderos artistas les asalta la sensación de los peligros y el aburrimiento de una excesiva facilidad de creación» (K 9 s. [89]). Si el azar, en cuanto algo sustraído al control del artista, puede ser incompatible con la idea hoy por supuesto ya un poco anticuada del «acto de libre creación», su incompatibilidad define la pregunta por cómo todavía es en absoluto posible el arte. Las contradicciones de Valéry tienen todas una faceta sociohistórica. Lo mismo que, siguiendo la costumbre neorromántica, los ensayos sobre la pintura italiana del Renacimiento, en especial Veronese, adoran la autoridad sin más ni más, los aires de grandeza, el control soberano que en el individualismo burgués parecen haber saltado en astillas hasta la amorfia, Valéry quizá sospechó en los músicos gente frívola, cuyos efímeros espectáculos están asentados en el espacio de un modo tan poco estable, comprometido, seguro, y son tan poco inmanentes al orden como los mismos errabundos. Entre sus ideales no es el último el de un arte que se habría desprendido del vagabundeo, de su odio social por más sublimado que fuera, mientras que sin embargo este carácter vagabundo, no completamente sometido a los controles de un orden sedentario, es lo único que permite al arte sobrevivir en medio de la civilización. Pero la pureza de un pensamiento que no se deja encadenar por la ideología que ha jurado tampoco se detiene ante este motivo. Valéry, que, como hijo de la era racional, no reconoce en el arte la nítida escisión entre producción y reflexión, es demasiado reflexivo como para engañarse sobre el hecho de que incluso los artistas que desdeñan la atención al mercado permanecen encadenados a la precaria posición del espíritu en la sociedad dominante, con la cual, aunque se opongan, deben condescender. Hoy en día los artistas son intelectuales lo acepten o no, y como tales lo que la teoría de la sociedad llama personas terciarias: viven de la desviación de beneficios. Mientras que ellos mismos no realizan ningún «trabajo socialmente útil», no contribuyen en nada a la reproducción material de la vida, son los únicos que representan la teoría y toda consciencia que apunta más allá de la ciega coerción de las condiciones materiales; tan inermes frente a la desconfianza de lo existente de que viven sin servirlo lealmente como frente a la de sus enemigos, para los que no son más que agentes impotentes del poder. Por eso, en cuanto punto neurálgico de la sociedad, atraen sobre sí el odio de toda la sociedad. Pero no se han de defender mediante el encarecimiento abstracto del espíritu, sino expresando también su lado negativo. Sólo cuando cayera el velo ideológico de su propia existencia, sólo en la autorreflexión implacable, que al mismo tiempo sería la de la sociedad, alcanzarían ellos su verdad social. Valéry contribuye a ello. La mancha que ensucia todo pensamiento Valéry la incorpora a éste. «Sin sus parásitos, ladrones, cantantes, místicos, bailarines, héroes, poetas, filósofos, hombres de negocios, la humanidad sería una sociedad de animales; o ni siquiera una sociedad: una especie; faltaría la sal de la tierra» (W 36). La misma lista de personas terciarias podría hallarse en Marx, cuyo nombre Valéry difícilmente habría pronunciado. La conexión del espíritu y de la producción espiritual con lo que en el lenguaje de la economía política se llama esfera de circulación no le es ajena. «Si “hacer negocio” significa que uno compra con la intención de revender, es hombre de negocios el artista o el autor que observa, viaja, lee y hasta vive sólo para producir, para poner en el mercado su impresión. – En lugar de adquirir para sí. – Pero quién sabe, adquirir para sí mismo quizá carezca de sentido» (W 41 s.). Quien intransigentemente insiste en la pureza de la obra por sí misma ve hasta qué punto esta pureza del en sí estético se debe a un para otro, el mercado; mientras que los artistas mezquinos dicen tonterías sobre la creación y precisamente porque la elogian ideológicamente, están seguros de la aprobación general en el mercado, Valéry reconoce la paradójica conexión con su carácter de mercancía de la obra autónoma. Ésta no se convierte en general en algo objetivo más que si el productor no es inmediato a sus experiencias, sino que las objetualiza; la verdad enajenada de sí misma se convierte en el modelo declarado de la obra absoluta. Lo que para sí mismo es originalidad y genio, socialmente es un monopolio natural. A esto alude una de esas agudas observaciones que, dice Nietzsche, producen una sonrisa apenas perceptible: «Y bien, podría decirse a sí mismo un genio, ¿soy, pues, una curiosidad?… Y lo que a mí me parece tan natural, la imagen que se me escapó, una palabra inmediatamente iluminadora, que a mí nada me ha costado, diversión efímera de mi visión interior, de mi oído secreto, de mis horas, y luego las casualidades al pensar y al hablar… ¿hacen de mí un monstruo? – Rara es mi rareza. – ¿Sólo soy, pues, una rareza? Y sin haber cambiado en lo más mínimo, bastarían cien mil como yo para que pasara desapercibido… Y entre un millón, ¿sería yo cualquier imbécil?… ¿Una millonésima de mi valor anterior?…» (W 68 s.). Semejantes reflexiones culminan en una sorprendente comparación del espíritu, la autoenajenación y el carácter de mercancía: «Cuanto más “consciente” es una consciencia, tanto más extraños, extranjeros, le parecen su persona, sus opiniones, sus actos, sus propiedades y sus sentimientos. Así que tiende a disponer de su posesión más propia y personal como de algo externo y contingente» (W 146). No se puede dejar de reconocer una pizca de autodestructividad en esto. Como en Nietzsche, no faltan motivos antiintelectuales junto a salvaciones arriesgadas de lo más precario en el espíritu. Se pueden oír gritos procedentes de la era del prefascismo: «La tarea de los intelectuales es removerlo todo por medio de signos, nombres, símbolos, sin el contrapeso de acciones reales. Eso hace sus discursos estupendos, su política peligrosa, sus placeres superficiales. Son estimulantes sociales, con las ventajas y los peligros de todos los estimulantes» (W 37). Pero allí donde Valéry sitúa su experiencia específica, en la producción artística, no deja margen para tales pamplinas. La intuición, la marca comercial de los antiintelectuales, casa mal con él. Él la polariza en los extremos de la consciencia y el azar, y cuelga burlonamente la estrella amarilla de las personas terciarias precisamente a los que gozan de los favores oficiales: «A los poetas les es o debería ser intolerable la imagen según la cual lo mejor de sus obras lo han recibido de poderes imaginarios. Intermediarios: qué concepción tan humillante. Yo, por mi parte, nada quiero saber de eso. Yo no invoco más que al azar que hay en el fondo de todos los hombres; y luego a un trabajo tenaz que lucha precisamente contra este azar» (W 95). Lo que en tales modelos saca punta pero en conjunto define el ritmo del movimiento de pensamiento de Valéry sería, según el uso de la historia de la filosofía oficial, el conflicto entre motivos racionalistas e irracionalistas. Sin embargo, la valoración de éstos en Francia es inverso al que tienen en Alemania. Aquí se acostumbra a imputar a la racionalidad el progreso y al irracionalismo, en cuanto herencia romántica, la Restauración. Pero en Valéry el momento tradicional coincide con el cartesiano-racionalista y la autocrítica del cartesianismo es irracionalista. El momento racional-conservador en Valéry es el autoritario-civilizatorio, el control declarado de lo inconsciente por parte del yo autónomo. «Sacudirse los sueños, las escorias, las cosas a las que la ausencia y la negligencia han permitido crecer y ampliarse; los productos naturales, las inmundicias, los errores, las tonterías, los temores, las obsesiones. Los animales vuelven a meterse en su agujero. El maestro regresa del viaje. El aquelarre está desconcertado. Ausencia y presencia» (W 17). Ahora como siempre, tal dominio lo justifica cartesianamente la perceptio clara et distincta. Las dudas de Valéry incluso sobre las respuestas definitivas, fermento de sus desviaciones irracionales, se miden por ese carácter definitivo: «Pero nuestras respuestas correctas son rarísimas. La mayoría son débiles o nulas. Con tanta precisión nos percatamos de ello que acabamos volviéndonos contra nuestras preguntas. Pero por ahí habría precisamente que comenzar. Habría que plantearse en sí una pregunta que precede a todas las demás y que pregunta a cada uno por su valor» (W 70). El cartesianismo se trasciende gracias a su propio motor metódico, la duda: «Con frecuencia me imagino a un hombre que estuviese en posesión de todo lo que conocemos en cuanto a procedimientos y recetas exactas, pero que ignorase todos los conceptos y designaciones que no provocan imágenes claras, que no llevan a acciones unitarias y repetibles. Nunca ha oído hablar ni de espíritu, ni de pensamiento, ni de sustancia, nunca de libertad y voluntad, de tiempo y espacio, de fuerzas, de vida, instinto, memoria, causa, de dioses, nunca de moral; nunca de orígenes; en una palabra: sabe todo lo que sabemos e ignora todo lo que ignoramos, pero ni siquiera conoce sus nombres. Así lo expongo a las dificultades y los sentimientos que éstas producen; así lo alumbro. Ahora lo pongo en movimiento y lo dejo a merced de las circunstancias» (W 148 s.). La insistencia en la exigencia de lo absolutamente cierto termina en lo abierto, en lo según los criterios de Descartes incierto. El sum cogitans es convencido de la contingencia de su mera existencia, sobre la cual en aquél no se reflexionaba y que habría movido el suelo bajo los pies de las Meditaciones. La plena consecuencia epistemológica de ello, la no identidad de lo que es con su concepto, se extrae explícitamente: «Los pequeños hechos inexplicados siempre contienen en sí lo suficiente para desvigorizar todas las explicaciones de los grandes hechos» (W 140). Sin pretender zanjarlo, Valéry reduce el debate del racionalismo a la matemáticamente elegante fórmula: «Lo que no se fija no es nada. Lo que se fija está muerto» (W 112). Si algo puede en general aspirar todavía al nombre de filosofía, son tales antítesis. Dejándolas irreconciliadas, el pensamiento expresa los propios límites: la no identidad del objeto con su concepto, que debe tanto exigir esa identidad como comprender su imposibilidad. En Valéry el debate del racionalismo tiene también su dimensión filosófico-histórica, la de una dialéctica de la Ilustración. En ésta reconoció algo central, el surgimiento de un pensamiento meramente instrumental todavía, el triunfo de la razón subjetiva sobre la objetiva gracias al progreso de la racionalidad como tal: «A esto se agrega que las ideas, incluso las fundamentales, pierden paulatinamente el carácter de esencialidades para convertirse en instrumentos» (W 38). No vacila ante la conclusión de que con ello la razón desencadenada se vuelve contra sí misma: «La ciencia ha destruido la certeza de la razón y del sentido común» (ibid.). El escalofrío que le sobrecoge ha sido superado desde entonces por los horrores de la praxis: «Con la objeción del sentido común, el hombre retrocede ante lo inhumano, pues en el sentido común no hay más que el hombre, sus ancestros, las pautas del hombre y las capacidades y relaciones humanas. Pero la investigación e incluso los poderes apartan del hombre. La humanidad saldrá adelante como pueda. Quizá la humanidad tiene un gran futuro» (W 39). La imbricación de la racionalidad subjetiva desatraillada y la autoalienación del sujeto se le escapa tan poco como la conexión de esta tendencia con la totalitaria: «Una idea demasiado exacta del hombre, una percepción demasiado clara de su mecanismo, la completa ausencia de supersticiones en las cosas humanas, el rechazo categórico a considerar al hombre como cosa en sí, como su propia meta, una visión demasiado estadística de los vivientes, una previsión demasiado exacta de sus reacciones, de los cambios y reversiones ya hoy establecidos que los sentimientos experimentarán dentro de unas semanas o años, un sentimiento demasiado fuerte del orden y del ideal de Estado: todo esto quizá no está en el lugar correcto en la cumbre. ¿Y si gobernara el entendimiento?…» (W 100 s.). Del nuevo ideal de Estado habla con símiles, como Karl Kraus: «El Estado es un ser enorme, terrible y débil. Un cíclope de una fuerza y una torpeza considerables, hijo deforme del poder y del derecho, que los han engendrado a partir de sus contradicciones. Sólo vive gracias a los incontables hombrecillos que desmañadamente mueven sus manos y pies inertes, y su gran ojo de cristal no ve más que céntimos y millones. El Estado es amigo de todos y enemigo de cada uno» (W 100). Así de peliagudo es el conservadurismo de Valéry. A pesar de toda la aversión contra el mundo administrativo, se niega a atrincherarse tras las invectivas contra la decadencia y la perversión. Lo que afecta a la razón, a los hombres en cuanto sus portadores, al sujeto, es su propio principio: «El pensamiento es brutal, no sabe de concesiones. ¿Qué hay de más brutal que un pensamiento? (W 109), o bien: «¿No es el espíritu lo más vil en el mundo? El cuerpo retrocede ante la inmundicia y el crimen. Como una mosca, el espíritu se posa en todo. Ni la náusea ni el disgusto, ni el arrepentimiento ni el remordimiento, se originan en él; para él no son más que un objeto de la curiosidad. Le atrae el peligro, y si el cuerpo no fuera tan poderoso, el espíritu, con una especie de tontería y una absurda y urgente avidez de conocimiento, la conduciría al fuego» (W 144). En Valéry el espíritu puro confiesa la propia no verdad. Pero su complicidad con lo abominable no es nada distinto del legado de la violencia que desde hace milenios ejerce sobre todo lo que es sometiéndolo al principio de su propia autoconservación. En Valéry el espíritu está lo bastante acerado como para mirar cara a cara su propio secreto. Para quien tanto arriesga tampoco es tabú el arte. En cuanto espiritualizado, éste está imbricado con el progreso y la ciencia para lo bueno y para lo malo. «En todas las artes hay un ámbito sometido a las leyes de la naturaleza que ya no puede ni considerarse ni tratarse como antaño: no es posible sustraerlo a las empresas de la facultad cognoscitiva y la fuerza creativa de hoy en día» (K. 46 [131]). El orgullo de Valéry no se establece en ninguna Elba de irracionalidad como en un principado: «Ni la materia, ni el espacio, ni el tiempo son desde hace veinte años lo que eran desde siempre. Cabe esperar que tan significativas novedades transformen toda la técnica de las artes, que por tanto actúen sobre el mismo proceso creativo y hasta que quizá puedan determinar de un modo asombroso lo que en el futuro se entienda por arte» (ibid.). El enemigo jurado del naturalismo no tiene miramientos para con los románticos: «Su espíritu se procuró refugio en una Edad Media que ellos se arreglaban; ante el químico buscaban la seguridad en el horno del alquimista. Sólo se sentían a gusto en el mundo de la leyenda o de la historia, es decir, en los antípodas de la física. Escaparon a los condicionamientos de una existencia marcada por los mecanismos de la sociedad mediante la huida a la pasión y las efusiones del ánimo, hicieron una institución (y hasta una comedia) del cultivo y la explotación de éstas. A la idolización del progreso se respondió con la idolización de la maldición del progreso; eso fue todo y produjo dos lugares comunes» (K. 118 s.). Por supuesto, en el gesto casi maxweberiano con que el artista toma partido por la racionalidad del arte el elemento reaccionario aflora como aprobación de evoluciones cuya representante hasta hoy ha sido la industria cultural. La verdad es que en el arte el espíritu y lo que desde el principio no es igual a él se han interpenetrado cada vez más estrechamente: «Ahora bien, el paso del tiempo o, si se prefiere el demonio de los encadenamientos inesperados (aquel que de lo que es extrae y acuña las consecuencias más sorprendentes y a partir de ahí compone lo que será), se divierte confundiendo de modo maravilloso dos conceptos antes exactamente contrapuestos» (K. 120). Pero cuando Valéry define esos dos «conceptos» como «lo maravilloso y lo dado» (loc. cit.), y espera «que estos dos enemigos se hayan conjurado desde antiguo para envolver nuestros órdenes vitales en una secuencia ilimitada de transformaciones y sorpresas» (loc. cit.), esta confianza se parece demasiado al entusiasmo de los poetas por las posibilidades de visionario que el cine iba a abrir. La supremacía de los medios de masas mecánicos impide muchas veces incluso a Valéry pensar en si el progreso del dominio racional de la naturaleza no se trastoca en ideología cuando, convertido en arte, destila magia. También Valéry paga tributo a una época en la que lo positivamente «dado», cuyo culto ha dejado en sus meditaciones algo más que meramente la huella, converge sin esfuerzo con el encantamiento del mundo: la supremacía de lo que es el caso se convierte en su aura mágica. Valéry no es ciego a los crímenes de la industria cultural ni a su fundamento social: «De la producción de un mundo de prodigios en las fábricas viven miles y miles de personas. El artista, sin embargo, no ha tenido ninguna clase de participación en esta producción de prodigios. Ésta es hija de la ciencia y del capital. El burgués ha puesto su dinero en fábricas de sueños y especula con la ruina del sentido común» (K 121). Pero esta crítica resulta ambigua. No arma a Valéry contra una banalidad como la que por lo demás le sirve de indicio de lo no verdadero: «Casi todos los sueños que la humanidad había tenido y que se han sedimentado en nuestras fábulas de los más diversos órdenes acaban ahora emergiendo del recinto de lo imposible y de lo pensado» (loc. cit.). Se olvida de añadir que, como en las fábulas mismo, hasta ahora el cumplimiento de los deseos no ha redundado en la bendición de una humanidad que, en medio de todos los aplazamientos utópicos, persiste en la condena a la renuncia. Según Valéry: «En la cima de su poder, Luis XIV no poseyó la centésima parte del poder sobre la naturaleza y los medios para procurarse una diversión, para cultivar su espíritu o proveerle vivencias que hoy en día tantos hombres de sólo medianos ingresos tienen a su disposición» (loc. cit.). Semejantes comparaciones son precarias. Difícilmente se puede comparar lo que ha sido la felicidad en diferentes épocas. Pero a uno le gustaría sin embargo creer que el placer del Roi Soleil superó en algo al que se tiene ante la pantalla del televisor. En 1928, cuando Valéry anotó estas ideas, en Europa quizá no era posible todavía prever adónde se dirigía la cultura consumista. Sin duda, el rumbo del mundo desde entonces ha refutado a Valéry cuando glorifica al «hombre de nuestro tiempo», que puede volar adonde quiera, acostarse «a dormir cada noche en un palacio» (K 122), podría adoptar cien formas de vida y a cada instante transformarse en un hombre feliz. Pues las cien formas de vida no ocultan ya el esqueleto de su unidad estandarizada. Tampoco son en absoluto el reino nativo de aquel a quien le son impuestas; su felicidad es meramente la caricatura subjetiva de ésta y muchas veces ni eso siquiera. La unidad de arte y ciencia no había de adquirirse a tan buen precio como sardónicamente se figura Valéry. Por supuesto, como modelos del arte racional él consideraba mucho antes las utopías técnicas de los futuristas y constructivistas que el juste milieu de la radio y el cine. «Un buen libro es ante todo una perfecta máquina de leer, cuyas condiciones las pueden definir con bastante exactitud las leyes y los métodos de la óptica fisiológica; al mismo tiempo, es una obra de arte, una cosa» (K 21 [98]). Klee bautizó a un célebre cuadro «Máquina de gorjear». Con tanto más acierto atinó Valéry con lo que significan los desarrollos más recientes para los bienes culturales tradicionales: «Confesemos, sin embargo, que únicamente por sentimiento del deber admiramos todavía lo que nos obliga a estimar la complejidad del problema, las rigurosas condiciones a que un artista se ha sometido» (K 98 [168-169]). Pues «todas las obras perecen» (W 92). En lugar de lamentar lacrimógenamente la decadencia de las obras tradicionales, él se percata de su ineluctabilidad por propia experiencia. En él persistió lo bastante del fin de siécle como para impedirle verter lágrimas de cocodrilo sobre la pérdida del justo medio por la modernidad: «Todo esto –ya lo he dicho– sólo fue posible por el precedente de algunos hombres de primera fila. Nunca son sino tales los que abren los caminos: para inaugurar una decadencia, no se necesita menos valor que el que se requiere para llevar algo a su posible apogeo» (K 103 [171]). Esa decadencia, la de las obras mismas como de su recepción, la dicta objetivamente el encogimiento de la consciencia histórica, del sentido de la continuidad en general. Valéry es probablemente el primero en dar cuenta de esto, antes del Brave New World[15] de Huxley: «Supuesto que la inmensa transformación de la que somos testigos, que vivimos y que nos mueve, se desarrolle más, alcance plenamente hasta el fondo lo que todavía nos queda de costumbres, articule de un modo totalmente distinto necesidades y medios de vida, entonces pronto la época convertida en algo completamente nuevo alumbrará hombres a los que ningún hábito del espíritu atará ya al pasado. Los libros de historia pondrán a su disposición relatos que se les antojarán extraños, casi incomprensibles, pues para ninguna cosa de su tiempo habrá un ejemplo en el pasado y nada del pasado sobrevivirá en su presente» (K 123). Se admite que la cultura se merecía el advenimiento de la barbarie. Su incipiente comicidad la revela culpable: «Uno de los efectos más seguros y más crueles del progreso es por tanto que añade a la muerte una pena accesoria que cada vez se agudiza más totalmente por sí misma en la medida en que la revolución de las costumbres y las imágenes mentales adopta formas cada vez más claras y se precipita. No bastaba con perecer: uno tiene que hacer ininteligible, casi ridículo, y –por más que se sea Racine o Bossuet– ocupar su lugar junto a las figuras extravagantes, abigarradas, tatuadas, expuestas a las sonrisas y un tanto horripilantes que se alinean en las galerías y se adhieren insensiblemente a los productos finales, explicados como hombres, de la filogénesis…» (K 124). Lo que le pasa a la cultura revela que no es sino lo que todavía no ha trascendido, mera historia natural. Valéry verifica la frase de Kafka: el progreso aún no ha comenzado. Esto arroja luz sobre su teoría del tiempo. Ésta remite inmediatamente a Baudelaire, al culto a la muerte como le Nouveau, como lo absolutamente desconocido, el único refugio del spleen, que ha perdido el pasado y al que el progreso imprime el estigma de la igualdad eterna. Con paradoja kierkagaardiana, la utopía se emboza en la X: «Uno se refugia en lo desconocido. En ello se oculta uno de lo conocido. Lo desconocido es la esperanza de la esperanza. El pensamiento cesaría en lo indeterminado. La esperanza es ese acto íntimo que crea ignorancia, transforma el muro en nube, y ningún escéptico, ningún pirroniano tan destructivo del juicio y la razón, de la evidencia y la probabilidad, que ese demonio rabioso que es la esperanza» (W 27). Pero Valéry analiza también este pasaje nebuloso. Lo define como un instante, como lo único consumado; como el diferencial que se eleva un poco por encima del pasado perdido y el futuro sin esperanza. La pasión de Valéry por el impresionismo se centra en la inmortalización del instante en los procedimientos artísticos que elevan la presencia de espíritu a la más alta virtud del espíritu: «El genio depende de un instante. El amor nace de una mirada; y una mirada genera odio eterno. Y nosotros no somos nada sino por haber sido y poder ser un instante fuera de nosotros» (W 28). El extremo opuesto de esta idea es el concepto burgués del tiempo de trabajo abstracto por el que se truecan las mercancías. Valéry se revuelve idiosincrásicamente contra el amanecer de una época sin tiempo: «La idea de que “el tiempo es oro” es el colmo de la villanía. El tiempo es maduración, clasificación, orden, perfección. El tiempo crea el vino y las bondades del vino, de esos vinos que se modifican lentamente y que se han de beber cuando han alcanzado una determinada edad, lo mismo que una mujer de un determinado tipo tiene su edad, que hay que esperar o no dejar pasar, para amarla. Las mismas grandes naciones que carecen de un sentido refinado para la rica complejidad del vino, para el oculto equilibrio de sus cualidades, para los años que necesitan y para los que les bastan, han adoptado e impuesto al mundo también esa inhumana “ecuación temporal”. Carecen también del sentido para las mujeres y para los matices de las mujeres» (W 28 s.). Rara vez se ha dicho algo más incisivo en defensa de la Europa condenada. La consciencia del tiempo se constituye entre los polos de la duración y del hic et nunc; lo que amenaza ya no conoce ni a la una ni al otro, la duración queda cancelada, el ahora intercambiable, fungible. Contra ello se lanza Valéry, descendiente del vieux capitaine de Baudelaire, como náufrago heroico: «El espíritu abomina de la recurrencia infinita, y ahora las olas que van a perecer le saludan todo el día…» (W 81). Para tal espíritu la puesta de sol se convierte en una alegoría baudeleriana de sí mismo: «Hay una sensación de decapitación en la profundidad implícita en esta duración. Lentamente cae la cabeza de este día. El disco es engullido» (loc. cit.). El espíritu condenado a muerte simpatiza con lo material, lo ello mismo no espiritual en el seno del espíritu. Valéry coincide con Walter Benjamin, cuya estética aprendió sin duda de él más que de cualquier otro, en un materialismo de segundo grado. Para él las cosas materiales son el antídoto contra el espíritu autodestructor, del que él por lo demás, como Nietzsche, sospecha que es un «megáfono» cuya amplificación falsea la experiencia. En una atrevida meditación, son cosas materiales, el pan y el vino, condiciones de la religión del logos, el cristianismo: «Allí donde el pan y el vino son raros o faltan, la religión que los consagra actúa en el desarraigo, como un extranjero que sólo puede vivir de alimentos insólitos, de remoto origen. En la tierra del arroz, de las patatas, de los plátanos, de la cerveza, de la leche agria y del agua clara, el pan y el vino son productos exóticos y el acto sacramental de tomar lo más simple de encima de la mesa para hacer de ello lo más sublime es ajeno a la vida cuya hambre de lo sobrenatural quiere aplacar con la forma de lo que renueva y prolonga físicamente la vida» (W 30). Toca aquí Valéry un momento de irresistible disolución inmanente que el entusiasmo por las vinculaciones está pronto a sofocar: el hecho de que el contenido del cristianismo, lo mismo que el de las otras grandes religiones, no se puede aislar de los contenidos fácticos de la vida que han desaparecido históricamente. Si el cristianismo se libera de todo lo material, determinado en el espacio y el tiempo, se convierte en espíritu puro, se abandona verdaderamente a la desmitologización: entonces no sólo pierde la autoridad en que se sustenta, sino que, como consecuencia del mero simbolismo, acaba por volatilizarse en lo humano y por perder aquella sustancialidad contra cuya atrofia a manos de la liberal advertía la teología dialéctica aunque sin poder detener el proceso. El hecho de que el Valéry estético silencie todo eso meramente acentúa la elasticidad de modelos intelectuales como el del pan y el vino. Él honra lo material como el único estrato en que el espíritu artístico se adueña de sí mismo. Cuanto más profundamente éste, en el proceso de producción, se sumerge en aquello en que trabaja, cuanto más se adapta su propia forma a lo que se le resiste, tanto más alto se eleva él mismo: «Poeta es aquel en quien produce ocurrencias la dificultad peculiar de su arte, y no lo es aquel a quien aquéllas lo abandonan por causa de ésta» (W 46). Es precisamente el artista espiritual quien ha perdido la ingenuidad para tolerar en el arte cualquier cosa que no se le haya convertido en exterior; el pathos de la objetivación y la simpatía con el material devienen uno. Con el gesto del justement, en el poema prefiere tomar partido por la imagen gráfica que por la coherencia de sentido: «El espíritu del escritor se mira en el espejo que le proporciona la prensa de imprenta» (K 21; cfr. K 17). El Valéry antiidealista de ningún modo está con esto glorificando la materia a la manera fichteana, como vehículo del espíritu, y así rebajándola una vez más. Por el contrario, le concede con tristeza la victoria que el espíritu meramente usurpa. Tan efímera es ésta que todos los artefactos se convierten en víctimas de la violencia destructiva de la materia tanto como de la propia insuficiencia: «Los libros tienen los mismos enemigos que el hombre: el fuego, la humedad, los animales, el tiempo, y el propio contenido» (W 161). Tal tristeza, sin embargo, hace en secreto causa común con la fragilidad. El espíritu sólo se convierte en espíritu cuando se hace consciente de su propio origen natural: «Unos pensadores tienen el mérito de ver claro lo que todos los demás ven oscuro; otros la de ver oscuro lo que nadie ve aún. Muy rara vez se encuentran estos méritos reunidos. Todo el mundo acaba por alcanzar a los primeros. Los segundos son absorbidos o aniquilados por éstos, sin dejar huellas y para siempre. Los primeros desaparecen en la masa en que se disuelven; los segundos en éstos o simplemente en el tiempo. Tal es la suerte de los pensadores» (W 65). Pensar en esto, en lugar de privarse sin compasión de comer y de beber, sería su libertad humana. Este pensamiento extremo Valéry lo expresa epigramáticamente, como agudeza resultante de las reflexiones sobre la cerámica: «Un determinado género de poesía podría dedicarse a ser leída en el fondo de nuestros platos» (K 162 [205]). Para la experiencia estética de Valéry la fuerza y la espontaneidad del sujeto no se afirman en la proclamación de éste, sino, hegelianamente, en su alienación: cuanto más profundamente se separa la obra del sujeto, tanto más ha realizado el sujeto en ella. «Una obra dura precisamente cuanto es capaz de parecer totalmente distinta de como su autor la planeó» (W 175). Valéry critica cortantemente lo que es demasiado débil como para objetivarse, las meras intenciones; lo que los autores siempre piensan a propósito de sus obras o ponen en las obras, sin que esto se emancipe de ellos y se convierta en algo en sí elocuente y convincente. «Una vez aparecida una obra, la interpretación que le dé su autor no tiene más importancia que la de otro… Mi intención no es más que mi intención y la obra es la obra» (W 171). Él, en quien las capacidades poética y filosófica se producían recíprocamente como en casi nadie más, odiaba a los «poetas filosóficos» que «confunden a un pintor de marinas con un capitán de barco» (W 61); «filosofar en verso significó y sigue significando querer jugar al ajedrez con la reglas de las damas» (W 92). Su autorreflexión sobre las obras de arte es contrapunteada por lo más difícil de comprender para quien las aborda desde fuera: no pertenecen a su autor, no están esencialmente hechas a imagen de éste, sino que él está ligado a ellas y a su material desde el primer movimiento de concepción, se convierte en el órgano ejecutivo de lo que la obra quiere: «Sobre una obra operan fuerzas completamente distintas a un “autor”» (W 48). La fuerza de producción artística es la de la autoextinción. «Incluso en prosa, necesariamente escribimos siempre lo que no queríamos escribir. Esto quiere lo que nosotros queríamos» (W 167). El convenu del artista creador acaba siendo corregido antitéticamente: «La obra cambia al autor. Con cada uno de los movimientos que se le arrancan experimenta él un cambio. Una vez acabada vuelve a actuar sobre él. Se convierte entonces, por ejemplo, en aquel que ha sido capaz de producirla. Luego se convierte en algo así como el constructor del todo realizado, lo cual es un mito» (W 90). Con ello se dice implícitamente que el sujeto estético no es individuo productor en su contingencia, sino un sujeto social latente como cuyo lugarteniente actúa el artista individual. De ahí el desprecio de Valéry por las doctrinas de la inspiración: para él la obra no es un regalo al sujeto como propiedad privada, sino algo exigente, que le niega la felicidad y lo incita a un esfuerzo ilimitado. A un gran artista él le hace decir de su obra: «… el efecto global inmediato, el estremecimiento repentino, el descubrimiento y finalmente el nacimiento del todo, la emoción compleja, todo esto me está negado, todo esto es sólo para los hombres que no conocen esta obra, que no han convivido con ella, que nada sospechan de los lentos tanteos, los disgustos y riesgos… que únicamente ven un grandioso plan realizado de golpe» (W 90 s.). En cuanto comadrona de tal objetividad, el artista es lo opuesto de como lo estiliza la religión burguesa del arte: «Cada poeta acabará valiendo lo que haya valido como crítico [de sí mismo]» (W 126). Implícitamente emite el veredicto sobre el relativismo estético. La objetividad del arte, prescrita por la forma del problema y no por la intención del autor, produce cada vez criterios perentorios sin que éstos puedan sin embargo reducirse a reglas abstractas, a categorías a priori: «La meta de la pintura es indeterminada» (W 117). El artista de Valéry es un minero sin luz, pero los pozos y galerías de su mina le prescriben sus movimientos en la oscuridad: en Valéry el artista como crítico de sí mismo es aquel que juzga «sin criterio» (K. 36). Al convertirse el proceso de producción en el de la reflexión sobre lo que la obra que se autoaliena quiere de su autor tanto como del recipendiario, se legitima el pensamiento sobre el arte, cuya fusión con el proceso artístico constituye en Valéry un reto permanente a la consciencia normal. La obra se despliega en palabra y pensamiento; le son necesarios el comentario y la crítica: «Todas las obras viven de palabras. Toda obra de arte exige que se le responda; y de lo que impulsa a un hombre a crear obras tanto como de las creaciones de este raro instinto forma parte inseparable una “literatura”, sea ésta llevada al papel o no, surja de la inmediatez del vivir o de la interiorización bajo la férula del pensamiento» (K 72). Lo que pasa por divergente, la irracionalidad estética y la teoría estética, Valéry lo reconoce, filosófico-históricamente, en su unidad: «Esto me mueve a observar que los artistas que intentaron, con los medios que les eran propios, ejercer la más fuerte influencia sobre los sentidos; los que de la intensidad, de los contrastes, de la resonancia, de los timbres hicieron un uso que linda con el abuso; los que mezclaron los estímulos más agudos, los que especularon sobre las capas más profundas de la sensibilidad y su omnipotencia, sobre las correspondencias irracionales de los centros nerviosos superiores con lo vago y simpático –nuestros maestros absolutos–, que estos artistas fueron al mismo tiempo los “más intelectuales”, los más teorizadores, los más obsesionados por las leyes de la estética. Delacroix, Wagner, Baudelaire: todos son grandes teóricos, todos aspiran a dominar las almas por la vía de los sentidos» (K 75). Órgano de esta unidad es la técnica artística que controla por igual la emoción arbitraria y el material heterónomo. «Según su “oficio” y a su manera… el artista tiene que desarrollar lo que quiere y lo que piensa» (K 180). El fuerte acento que Valéry pone sobre la obra, el rechazo de la poesía como vivencia, acaba por condenar también en los clientes la necesidad ideológica de que el arte les dé algo. El humanismo de Valéry denuncia la vulgar reivindicación de que el arte debe ser humano: «Ciertas personas creen que la duración de la vida de una obra depende de su “humanidad”. Se esfuerzan por ser verdaderas. ¿Pero qué obras son más antiguas que las historias fantásticas? Lo falso y lo maravilloso es más humano que el verdadero hombre» (W 124). A la separación de la obra de arte objetivada con respecto a la inmediatez humana debe Valéry una intuición importante, una vez más compartida con Benjamin, en el cual aparece en un contexto metafísico dentro de la crítica de Las afinidades electivas de Goethe: el arte es absolutamente incapaz de representar lo moral y difícilmente de la psicología; hablar de todo ello tendría, según Valéry, tanto sentido como si uno se quisiera entregar a consideraciones sobre el hígado de la Venus de Milo (W 61). La objetivación de la obra de arte corre a expensas de la reproducción de lo vivo. Las obras de arte no cobran vida más que cuando renuncian al parecido humano: «La expresión de un sentimiento verdadero siempre es banal. Cuanto más verdadero, más banal. Hay que esforzarse en no serlo» (W 127). «Supersticiones literarias» llama él a «toda convicción que no deriva de la comprensión de la condición verbal de la literatura. Esto se aplica, por ejemplo, a la existencia propia y la psicología de los personajes, criaturas sin entrañas» (W 180). Pero las criaturas imaginarias tienen en cambio una vida de estructura propia con despliegue, floración y marchitamiento: «Existen primero para el deleite, luego para la instrucción, finalmente como documento» (W 93). La morfología de tal vida termina en una definición filosófico-histórica de lo clásico que debiera contrapesar levemente todo lo jamás pensado sobre el concepto más desgastado de la estética: «Las obras clásicas son acaso aquellas que se pueden enfriar sin perecer, sin descomponerse, y sería interesante descubrir alguna vez la voluntad de preservación que contienen los conceptos de “perfección” y “forma cerrada” en los principios, reglas, en el canon y en las leyes del arte de aquellas épocas a las que se denomina clásicas» (W 121). Pero con esto salta por los aires el clasicismo de Valéry. Pues las obras clásicas sobreviven por su autoridad, por la fama, y ésta es eclipsada por el ciego azar: «La fama de hoy procede a dorar las obras antiguas no más planificadamente que un tizón o una carcoma se entregan a su trabajo de destrucción en una biblioteca» (W 52). La mortal pérdida de autoridad de tanto arte tradicional hoy ha confirmado fundamentalmente la sospecha de Valéry. En cambio, todo arte, incluso el avanzado, ha asumido ya en sí algo de conservador, el gesto de la hibernación. Aun quien va a lo extremo, y quizá éste el que más pronto, prepara, con los auspicios más inciertos, unas reservas de las que únicamente dispondría la humanidad reconciliada; lo que hace no es tan actual como él presume, sino que posiblemente despierte en días mejores. Tampoco esto se le escapó a Valéry: «La poesía es supervivencia. En una época en que el lenguaje se simplifica, en que las formas se desatienden y adulteran, en unos tiempos de especialización, la poesía es algo preservado. Esto significa que hoy en día no se inventaría el verso» (W 163). A pesar de todo esto, sin embargo, la estética objetivista de Valéry no se obstina dogmáticamente. Su reflexión recupera los rasgos fetichistas de sus orígenes baudelerianos: incluso la deshumanización de la obra de arte se reduce al sujeto, a su carácter natural y a su mortalidad. La obra de arte objetivada quiere duración, la utopía de la supervivencia por más impotente e incluso mortal que pueda ser; hasta tal punto desarrolla Valéry el programa nietzscheano de una filosofía al mismo tiempo antimetafísica y estética. Por ésta se entrega él a especulaciones antropológicas: «Hay, sin embargo, otros efectos de nuestras percepciones que son todo lo contrario a ésas: excitan en nosotros el deseo, la necesidad, los cambios de estado a los que es propio querer conservar, reencontrar o incluso reproducir las percepciones desencadenantes. Si una persona tiene hambre, esta hambre le permitirá hacer lo que sea menester para saciarla tan rápidamente como sea posible; pero si el alimento le resulta delicioso, este deleite querrá perdurar, perpetuarse o renacer en él. El hambre nos apremia a acortar una sensación; el deleite, a desarrollar una segunda; y estos dos impulsos se harán pronto lo bastante independientes para que el hombre aprenda a atender al refinamiento de su alimentación y a comer sin tener hambre. Lo que he dicho del hambre puede fácilmente extenderse a la necesidad de amor; y por lo demás a todas las clases de sensaciones, a todas las formas de manifestación de la sensibilidad en que pueda intervenir la acción consciente a fin de restituir, prolongar o incluso acrecentar aquello para cuya eliminación parece haber sido expresa y exclusivamente creada la acción refleja. Ver, saborear, oler, oír, moverse, hablar nos inducen de vez en cuando a intentar demorarnos en las impresiones que nos causan, a mantenerlas con vida o a hacerlas renacer» (K 142 s. [189 s.]). De ahí surge la teodicea del arte: «El conjunto de estas reacciones que acabo de aislar, cuya esencia consiste en tender al in-finito, podría definir el orden de las cosas que pertenecen al ámbito de lo estético. Para justificar esta palabra, “in-finito”, y darle su sentido preciso, sólo se necesita recordar que en este orden la satisfacción hace que la necesidad renazca, la respuesta regenera la pregunta, la presencia entraña la ausencia y la posesión el deseo» (K 143 [190]). «Pues todo placer quiere eternidad»[16]. No otro motivo movió a Proust a la construcción de la vida a partir del recuerdo no forzado, involuntario. Un momento de desesperación, muy Jugendstil; imposible dejar de reconocer el gesto del sentido que se proyecta a sí mismo fuera de lo abandonado por el sentido. La consciencia estética, que –expresamente en Baudelaire, implícitamente también en Valéry– presupone el desmoronamiento de las religiones, no puede simplemente secularizar como arte categorías extraídas del ámbito teológico como la de eternidad, como si tal transposición misma no afectase a su pretensión y contenido de verdad. La crítica que Valéry hizo de la semejanza con Dios del yo artístico no debería tampoco haber callado ante la idea de duración de la obra, de cuya realidad él en todo caso dudaba. Desde entonces, el arte moderno ha traspasado límites que la generación de Valéry respetaba y en los que su estética ha envejecido. Entre los ideales de su clasicismo en sí reflejado, refractado, tampoco faltan los algo remilgados de la madurez y la perfección (cfr. W 57), cuando sin embargo las obras ejemplares no son de ningún modo las redondas y perfectas, sino aquellas en las que más profundas huellas ha dejado el conflicto entre la intención de perfección y la inalcanzabilidad de ésta. Algo parecido ve Valéry en las obras arcaicas: «Cuando las grandes epopeyas son bellas, lo son pese a su grandeza y sólo de modo fragmentario… En el comienzo de una literatura hay pocos poetas puros, del mismo modo que los primeros artesanos no conocían ningún metal puro» (W 59). Él, como Nietzsche, tiene presente hasta qué punto el orden, el canon de la clasicidad, es arrancado al caos; según Valéry, a los antiguos «el mundo terrenal… se les antojó muy poco ordenado» (W 176). «Impuro», por tanto, «no es ninguna crítica» (W 60). «Componer un poema que no contenga más que poesía es imposible. Si sólo contiene poesía, no está compuesto, no es un poema» (W 167). Esto redunda también en pro de la modernidad. «Lo que siempre nos admira de los innovadores de ayer es su timidez» (W 46). Las obras de la generación de Schönberg y Picasso aparecen hoy permeadas de elementos que se contraponen a su pura consecuencia y construcción; de rudimentos de lo que ellas rechazaban. Pero eso no amengua su calidad. La autenticidad de tales productos podría tener su sustancia precisamente en el proceso entre lo todavía no sido y lo sido en el cual lo nuevo se frota y acrecienta su poder. Las obras por ejemplo del decenio anterior a la Primera Guerra Mundial tienen como ventaja sobre las más armoniosas de después de la Segunda esta tensión que les permite sobrevivirlas; la pérdida de tensión en tanto de lo posterior podría ser una función de su propia consecuencia. Pero, a pesar de esta defensa de las rupturas de estilo, la duración, el rudimento burgués de su pensamiento, era para Valéry una verdad concebida según el modelo de la posesión, que equivale al orden. En cuanto el único poder dado al hombre «sobre los acontecimientos», «por comparación con los cuales la acción directa de aquél no consigue nada», para él, como para todos los clásicos, «ordenar» es «divino» (W 177). Él apoya su clasicismo con el sólido argumento de que la habitual distinción estilística entre clásico y romántico no alcanza la obra de arte lograda[17]. «La diferencia entre clásico y romántico es sencillamente la que existe entre alguien que conoce y alguien que no conoce un oficio. Un romántico que haya aprendido su arte se convierte en un clásico. Por eso el romanticismo acabó llevando a la escuela de los parnasianos» (W 179). Para él la duración que confiere orden se llama forma. La crítica que hace Valéry de todo lo que posee un contenido, aunque fuera espiritual, es decir, la filosofía significada por la obra, hace de la forma el centro de su estética. Pero el propio concepto de forma resulta débil. «Uno llega a la forma cuando se esfuerza por dejar el mínimo margen posible a la colaboración del lector e incluso el mínimo posible de inseguridad y arbitrio a sí mismo» (W 169). Tan cierto como que toda forma artística dominada ejerce sobre el recipiendario una coerción que se experimenta como lo auténtico de la obra, tal coerción no garantiza el valor de la obra. Valéry ha insistido precisamente en que el concepto estético de forma no contiene ninguna consideración en absoluto ni al receptor ni al productor. Pero él no profundiza en esa cuestión, quizá porque de hacerlo se pondría en peligro la misma metafísica del arte. «La forma», dice en coincidencia con el rancio formalismo, «está esencialmente ligada a la repetición» (loc. cit.); como si ya en su época las obras de arte más auténticas no hubieran buscado su ley formal en la exclusión del externo y regresivo medio formal de la repetición; como si él no escribiera un par de páginas más tarde: «Pero el espíritu no soporta la repetición» (W 172). Él no puede contrastar más que un concepto académico de forma con el supuesto afán de innovación: «La adoración de lo nuevo es por tanto contrario a la preocupación por la forma» (W 169). Una forma que se elevase por encima de su parodia, el ejercicio escolar, sería difícilmente separable de la obsesión por lo nuevo. Pero Valéry se muestra conjurado con el neoclasicismo al justificar formas establecidas desde fuera, independientemente de la inmanencia de la forma en la conformidad a ley de toda obra individual. Quien no quiera deber nada más que al ingenio se deja seducir por un placer masoquista en tipos que ejercen una autoridad heterónoma y no confirmada; embaucado por el encanto de una contingencia ambigua, enmascarada como ley, encanto que rápidamente se consumen dejando las cenizas del aburrimiento. No poco de las Rumbos podría hallarse en la Poética musical de Stravinski[18]: «Un gran éxito de la rima consiste en enfurecer a las personas sencillas que bastante ingenuamente creen que en el mundo hay algo más importante que una convención. Tienen la cándida creencia de que cualquier pensamiento puede ser más profundo y duradero que cualquier convención» (W 167). Desde el punto de vista de la génesis literaria e incluso fácticamente, el objetivismo estético de Valéry se sustenta en un sujeto que se sabe irrevocablemente ajeno a la sustancialidad de las formas y sin embargo conserva una necesidad de éstas. Éste las convoca como medio disciplinario, como dificultad que el arte debe imponerse a sí mismo para llegar a ser perfecto; como si esos medios no hubieran hecho harto cómoda la praxis artística. Lo que le equivoca es el arbitrio de una subjetividad que ni está ya esencialmente vinculada a esas formas ni, gracias al trabajo y el esfuerzo propios que por lo demás Valéry no se cansa de exigir a los demás, tampoco ha constituido la forma a partir de sí mismo, del ahondamiento en sí mismo, sin preocuparse de modelos ni de un consenso social pasado. En tal sentido, Valéry, no sin la ironía de lo provocador, elogia una forma poética que más que las demás provoca la sospecha de ser un tintineo mecánico: «A veces soy uno que, si en el submundo se encontrara al inventor del soneto, le diría con todo respeto (en el caso de que en el otro mundo quedara algo de él): “Querido señor colega, le saludo con toda humildad. No sé cuánto valen sus versos, que nunca he leído y apuesto a que no valen nada, pues siempre lo más probable es que los versos sean malos. Pero por malos, chatos, insípidos, transparentes, bobos que sean, por puerilmente que hayan podido ser compuestos, ¡de todas formas yo le pongo a usted en mi corazón por encima de todos los poetas de la tierra y del submundo! Usted inventó una forma y en la ley de esa forma encontraron los más grandes su pauta”» (K. 24 s. [102]). Bien podría uno preguntar cómo se compadece la idea de la invención de una forma con la dignidad de ésta, que fue lo que provocó esa idea. Ese es el umbral que separa a Valéry de experiencias alemanas con las que por lo demás converge su especulación. A fin de que el arte siga siendo para él lo supremo, debe mantener los ojos obstinadamente cerrados. A fin de cuentas, para él, como para Hegel, el arte no es un despliegue de la verdad, sino, para decirlo con palabras del segundo, un mecanismo agradable. En éste el momento de lo civilizador en el sentido más mundano del término es lo bastante considerable por comparación con el encarcelamiento en un reino del espíritu que el encarcelado toma literalmente y absolutiza. Impide, sin embargo, a Valéry alcanzar el pleno concepto de la obra de arte como un campo de fuerzas constituido por sujeto y objeto. Él aún lo sintió así. En contraste con la tolerancia hacia lo no completamente serio, él afirma la incompatibilidad de las obras espirituales que sin embargo demuestran ser mutuamente dependientes: «A ninguno de ellos» –los artistas importantes– «me puedo imaginar aisladamente; y, sin embargo, cada uno se consumió para que ningún otro existiera» (W 95). Por eso desmonta un cliché que, derivado de la gran filosofía, sólo vale aún para excusar esa cultura burguesa que eleva a los cielos la libertad allí donde debería haber necesidad, pues la necesidad domina allí donde debería haber libertad: «Hay que discutir de gustos y colores» (W 34). No se fía nada de la categoría, sacrosanta en Francia, del gusto: «Quien nunca ofende al buen gusto es que nunca se ha aventurado muy lejos dentro de sí. Quien no tiene ningún gusto en absoluto es que lo ha hecho sin sacar de ello ningún provecho» (W 169). Difícilmente habría él abandonado entre protestas el estreno parisino de la Segunda sinfonía de Mahler, como sí hizo el musicien français Debussy. Sin embargo, en él la obra de arte conserva algo de no vinculante. Su categoría estética suprema, la ley formal, se basa en la elección, la decisión y la reminiscencia. Él se rebelaba ante el hecho de que precisamente por un exceso de una objetividad no fundida con el sujeto, a lo cual se orienta su objetivismo, la misma objetividad se degradara a ilusión, a mera elaboración subjetiva. Y, por tanto, a algo ideológicamente ornamental. Pese a toda la polémica contra la comunicación y los contextos de recepción, la obra de arte valeriana se acomoda de buena gana al círculo mágico de la sociedad que el pensamiento latino, sin olvidar nunca el dicho de Cocteau sobre hasta dónde se puede llegar demasiado lejos[19], vacila en traspasar. «Un poema debe ser una fiesta del intelecto. No puede ser otra cosa. Una fiesta: eso significa un juego, pero de significado elevado, regulado, pleno; una imagen de lo que uno habitualmente no es, de un estado en el que el esfuerzo se redime en el ritmo. Uno festeja algo representándolo cabalmente en su forma más pura y más bella» (W 162). La espiritualización de la idea de la fiesta no debería cegar sobre el hecho de que la obra de arte festiva sigue comprometida con la afirmación de lo que es. El conformismo estético de la teoría valeriana de la forma es al mismo tiempo social. Ni siquiera su neoclasicismo puede, sin embargo, pasarse sin fermento. Como se sabe, en términos de estrategia artística todo el movimiento neoclasicista en Francia fue un contraataque a Wagner. El orden estipulado debía oponerse a la embriaguez, a la oscura mescolanza de las artes, a la propensión alemana al superlativo (W 49). Valéry suscribió también como poeta este programa en el plan del drama musical Amphion[20], que después de que Debussy se hubiera mostrado reticente, acabó siendo puesto en música por Honegger. Neoclasicista es no sólo el material griego, sino la idea. Se basa en aquella nítida distinción de las artes hecha por Valéry que desde el principio niega el drama musical wagneriano. Él la experimentó en su propio desarrollo como la distinción entre la arquitectura, su primer amor, y la música; pero no se dio por satisfecho con esa distinción y por tanto tampoco con copiar el estilo de los siglos XVII y XVIII. En su medio, el lenguaje, que para él era musical y carecía de significación conceptual, se mantuvo fiel a la arquitectura. A ello le inspiró el hecho de que ambos géneros artísticos están emparentados en la medida en que ni imitan ni designan nada objetual. Refiriéndose a la coincidentia oppositorum: «La composición –es decir, la unión del todo con lo singular– es mucho más rastreable y exigible en la música y en la arquitectura que en las artes cuyo objeto es la repetición de cosas visibles: puesto que éstas toman sus elementos y sus modelos del mundo exterior a nosotros –el mundo de cosas ya acabadas de crear y de los destinos ya fijados–, de ahí resulta una cierta carencia de pureza en la forma, alguna alusión a ese mundo de otra índole, no pocas veces una impresión que resulta equívoca y es contingente» (K 38). Esto especifica en primer lugar su idea de forma: el retorno de lo arquitectónico en lo musical. «Aun en las piezas menos pesadas se debe pensar en lo que confiere duración, y eso significa en lo que debe quedar en el recuerdo, en la forma por tanto, lo mismo que los constructores de los chapiteles que con sus filigranas apuntan ingrávidos al cielo pensar en las leyes que garantizan el sostenimiento del edificio» (K 37). El artista para quien la reflexión sobre el arte y éste son una misma cosa extrae de ahí el impulso para su drama musical. Su modelo es la prehistoria de la música en su contraposición a la arquitectura, las cuales al mismo tiempo se median mutuamente en la unidad dramática. Sin embargo, es indiferente si el proyecto tuvo éxito o no: una vez lanzado Valéry a la aventura de tal mediación, categorías como la nítida separación de las artes, la primacía ópticamente orientada del orden y en último término el neoclasicismo corren peligro de muerte. Él saluda con entusiasmo la descripción que hace E. T. A. Hoffmann de quien poseído por la música, «cree percibir un sonido de intensidad y pureza extraordinarias al que llama Eufón y que le abre el universo infinito y particular del oído… Así también en los órdenes de las artes plásticas el hombre que ve se vive imprevistamente como alma que canta, y ese estado –“¡Estoy cantando!”– le provoca una sed de creación que tiende a sostener y perpetuar el don del instante» (K 94 [166 s.]). Da en la ocurrencia de que «alguien podría redactar el plan, hacer la notación para esta danza. A una escultura dada se le podría hacer corresponder un determinado fragmento musical que estuviera totalmente construido sobre el ritmo de los actos del artista» (K 174 [211]). Se sublima el motivo naorromántico-baudeleriano de la sinestesia: ya no se desvanecen sonidos y fragancias en el aire del atardecer, sino que lo separado se sintetiza en virtud de su rigurosa separación. Esto también sería incompatible con un concepto dogmático de forma. La devoradora consciencia de Valéry, que no se detiene en una definición fija, lo hace estallar mediante la interpretación del arte como un lenguaje de su propia esencia. Éste es imitación; no de algo objetual, sino de un procedimiento mimético. En nombre de tal imitación, la categoría estética que por excelencia aparece como la subjetiva, la de la expresión, se convierte en algo objetivo: en imitación del lenguaje de las cosas mismas. Esta ligada al hecho de que la obra renuncie a la semejanza con éstas. «La poesía es el intento de representar o reproducir con los medios del lenguaje articulado lo que los gritos, las lágrimas, las caricias, los besos, los suspiros, etc., intentan expresar oscuramente, y lo que las cosas aparentemente quieren expresar en lo que tomamos por su vida y su propósito» (W 163). La terminología musical conoce algo más estrechamente emparentado en la indicación de ejecución espressivo, que vale tanto para lo expresado como para el sujeto que lo expresa. Al final del ensayo sobre la dignidad de las artes en que participa el fuego, la estética de Valéry, en cuanto metafísica de la mimesis, tiende al extremo: «Las artes del fuego serían por tanto las más venerables de todas, al imitar tan exactamente la operación supraterrenal de un demiurgo» (K 14 [91]). El arte es imitación no de lo creado, sino del acto mismo de creación. Esta especulación está detrás de la provocativa opinión, resueltamente alejandrina, de Valéry de que el proceso artístico de producción es al mismo tiempo el verdadero objeto del arte: «¿Por qué, pues, no concebir la ejecución de una obra de arte también como una obra de arte?» (K 174 [211]). Esta teoría destruye como casi ninguna otra la ilusión de la obra de arte como un ser. Precisa en cuanto objetiva, ésta se transforma en un devenir, mientras que la tesis vulgar la representa estática y atribuye su momento dinámico al supuesto acto creativo del artista que en Valéry se disuelve en esa suprema imitación. Aclara la paradoja el hecho de que la estética objetivamente orientada de Valéry, que no aceptaría la obra ni como imitación de algo exterior ni como la de algo interior, el alma del autor, no está tan tocada por el «placer inmediato» que las obras de arte le dan como «por la idea que me inspiran de la acción que las creó» (K 170 [209]). Según el abismal pasaje de aquel hombre de la prehistoria que, «al acariciar distraídamente alguna vasija basta, sintió germinar en sí la idea de modelar otra vasija sólo para poderla acariciar» (K 13 [91]), el arte sería quizá la imitación del amor creador mismo. En cuanto imitación de un acto de creación en lugar de objetos sólidos, el arte sería lo contrario de la naturaleza: «Sentimos en nosotros ciertos anhelos que la naturaleza no puede satisfacer y nos son propias facultades de las que ésta carece» (K 67). Vuelven así los paradis artificiels de Baudelaire, mimesis de lo que precede a toda cosicidad, por la libertad artística que escapa a la maldición de las cosas. Esta teoría de la imitación liga perfectamente con el ideal de l’art pour l’art el hecho de que la semejanza de la obra de arte –ya no idéntica a nada– se hace función de su forma inmanente. «No hay que querer la semejanza por encima de todas las cosas; ésta debe más bien resultar de la convergencia de observaciones y acciones que acumulen en la forma del todo una cantidad constantemente creciente de relaciones entre las partes individuales que el artista ha percibido. La bondad de un trabajo se distingue por que siempre se puede llevar más allá la precisión sin que sea menester cambiar de disposición ni de puntos de referencia» (K 176 [212]). La semejanza en las obras de arte es tanto mayor cuanto más perfectamente compuestas están en sí mismas: «Para ella la semejanza, como debe ser, no existía más que precisamente en su referencia al principio general del arte y su peculiar objeto» (K 177 [213]). No se nombra y queda velado, pero su símil es el acto de creación, y la obra de arte es tanto más eminente cuanto más se asemeja a éste; cuanto más semejante, pleonásticamente podría decirse, es a sí misma. Pues en la semejanza consigo misma se convierte en símil de lo absoluto, al que inmediatamente, en su particularidad, no se puede asemejar. «Pero lo que es bello parece feliz en sí mismo»[21]; esa es la utopía en su forma estética. Hacia ésta, hacia la pura posibilidad, se mueve el pensamiento de Valéry. «Resumo para mí todo ese encanto de la mar diciéndome que no deja de mostrar a mis ojos lo posible» (K 130 [182]). Sólo por la obsesión ciega consigo misma, no por la intención transparente dirigida hacia lo que sería más, deviene la obra de arte más de lo que es. Su semejanza consigo misma hace de ella lenguaje. Únicamente en tal semejanza con el lenguaje tiene todo el arte su unidad. Su idea es tan distinta del lenguaje significativo como la semejanza estética en general de la semejanza con las cosas. La inconmensurabilidad de los lenguajes remite precisamente a este nivel: «Hay doctrinas que no soportan ser traducidas a una lengua extranjera, que no es la de su formulación original. Se pierden entonces la confianza con que uno se las cree, la magia, el pudor que les eran propios desde que cristalizaron en palabras; en palabras que se han velado y sólo a ellas consagradas» (W 147). La concepción de la semejanza no objetual acompaña teóricamente al culto neorromántico del matiz. «Lo bello exige quizá la imitación servil de lo que en las cosas hay de indefinible» (W 94), reza la más bella frase de Rumbos. Lo indefinible es lo inimitable, y la mimesis estética se hace una con lo absoluto, pues imita en lo particular lo inimitable. Ahí se sitúa la promesa utópica: «Oye este sutil, continuo ruido; es el silencio. Escucha lo que se oye cuando nada se percibe ya» (W 76). La utopía de Valéry lleva a la de Proust: «Las flores que la florista vende enfrente, bajo la gran puerta del palacio, dispensan a todas las personas mensajes y sueños de amor. Lo que nunca pasará, lo que no puede ser, embalsama, tiene un perfume» (W 20 s.). Ella es el objeto del anhelo que tiene el pensador de un pensamiento desprovisto del propio carácter de coerción: «Lo más hermoso sería pensar en una forma autoinventada» (W 72). La ilimitada labor del pensamiento aspira a la desaparición de éste en la consumación; el esfuerzo intelectual a la abolición del poder de las «leyes autoimpuestas» (K 74). El afán de Valéry por hacerse dueño de sí mismo es por supuesto insaciable y su teoría del arte querría extender la autonomía hasta allí donde por lo demás meramente la contingencia se le opone. «Ni lo nuevo ni lo genial me seducen, sino el dominio sobre sí mismo» (W 69). Pero este ideal trasciende al propio subjetivismo. «Quien trabaja se dice: quiero ser más poderoso, más inteligente, más feliz… que… Yo» (W 128). La ilimitada disposición de sí mismo del sujeto significa su superación en algo objetivo. La obra que imita el lenguaje de las cosas en cuanto similitud con el acto de creación requiere de la autoridad del productor, al cual a su vez subyuga. Así, para Valéry se convierte al mismo tiempo en castigo: «Y como castigo harás cosas muy bellas. Esto es lo que Dios, que en absoluto es Jehová, le ha dicho en verdad al hombre tras el pecado original» (W 89). Pero él no quiere hacerse cómplice del castigo. De nuevo en un tono nietzscheano, esto significa que el castigo socava «la moral, pues establece para el crimen una compensación claramente finita. Del horror ante el crimen hace un mero horror ante el castigo: absuelve en suma; hace del crimen algo negociable y mensurable: se puede regatear» (W 151). El Valéry pensador ve la mancha del pensamiento mismo como un cálculo por el trueque: «Lo más valioso no debe costar nada. Y la otra [idea]: estar orgulloso al máximo de aquello de que se es menos responsable» (W 165). Así se refuta en el pensamiento el principio de éste, el dominio mismo. Quien pone todo en su poder como artista denuncia las obras de arte en la medida en que ejercen un poder: «Nada más lejos de Corot que la preocupación de estos espíritus violentos y atormentados que tan ansiosos por alcanzar y poseer (en el sentido diabólico del término) algo de este punto débil y oculto del ser que lo entrega y lo rinde enteramente dando un rodeo por la profundidad orgánica y las entrañas. Ellos quieren esclavizar. Corot quiere inducir a lo por él sentido. No piensa en hacerse señor de unos esclavos. Pero espera hacer de nosotros amigos, compañeros de su dichosa visión de un hermoso día de mañana plateada hasta el umbral de la noche» (K 76 [157]). La idea del esfuerzo irreconciliable del arte es la reconciliación en cuanto su fin. [1] Bernhard Böschenstein (1931): profesor suizo de lengua y literatura alemanas en la Universidad de Ginebra. Estudioso de la literatura francesa. [N. del T.] [2] Hans Staub (1931-1989): poeta suizo en lengua francesa. [N. del T.] [3] Peter Szondi (1929-1971): crítico literario alemán, especializado en la estética de la época de Goethe y el idealismo alemán. Hijo de Leopold, psiquiatra judío de Budapest, Peter pasó su adolescencia en el campo de concentración de Bergen Belsen. Se suicidaría en Berlín, a los cuarenta y dos años de edad. En palabras de José María Pérez Gay, «Su cuerpo había sobrevivido al Holocausto, pero no su espíritu». Entre las obras de Peter Szondi: Teoría del drama moderno (1956), Ensayo sobre lo trágico (1961), Introducción a la hermenéutica literaria (1975), El drama lírico del Fin de siècle (1975) y Estudios sobre Hölderlin (1970) [ed. esp.: Barcelona, Destino, 1992]. [N. del T.] [4] «Windstriche»: literalmente, «Líneas [rayas] del viento». [N. del T.] [5] En lo que sigue, W significa Paul Valéry, Windstriche. Aufzeichnungen und Aphorismen [Rumbos. Notas y aforismos], Wiesbaden 1959, y K Paul Valéry, Über Kunst. Essays [Sobre arte. Ensayos], Frankfurt am Main 1959 [ed. esp.: Piezas sobre arte, cit. supra; las referencias halladas a las páginas de esta edición española aparecerán entre corchetes]. [6] Carlo Schmid (1896-1979): político socialista alemán. Junto con Theodor Heuss y Konrad Adenauer, entre otros, uno de los padres de la constitución de la República Federal y de la reconciliación entre alemanes y judíos. [N. del T.] [7] Pierre-Jean Bouve (1887-1976): poeta, ensayista y novelista francés. Influido por el psicoanálisis y el pensamiento de los místicos cristianos, en su obra creativa, llena de simbolismos, alienta el mismo sentimiento trágico con que se aproxima a figuras tan diversas como Mozart y Baudelaire. [N. del T.] [8] Por Helmuth, conde de Moltke (1800-1891): mariscal de campo prusiano. Fue uno de los principales ejecutores de la reforma militar diseñada por Bismarck. Discípulo de Clausevitz, hizo del ejército prusiano el más poderoso de su tiempo. Condujo las operaciones en la guerra contra Austria y en la de 1870 contra Francia. Escribió obras de estrategia y de historia militar. [N. del T.] [9] Cfr. Thomas Mann, Reflexiones de un apolítico, Barcelona, Grijalbo, 1978. [N. del T.] [10] En francés, «eso no me incumbe». [N. del T.] [11] Victor Cousin (1792-1867): filósofo francés. Profesor en la Escuela Normal y en la Sorbona, fue ministro de Instrucción pública en el gabinete de Thiers en 1840. Se lo considera como el fundador del eclecticismo espiritual y de la historia de la filosofía. Fue el primero en introducir en Francia la filosofía de Hegel. [N. del T.] [12] Por François, duque de la Rochefoucauld (1613-1680): escritor moralista francés. Tras una ajetreada vida política, sus Reflexiones o Sentencias y máximas morales (1665; cuarta edición: 1678) escandalizaron por el extremo pesimismo de una visión del hombre y de la moral que únicamente reconoce la lucidez como virtud («La mayor parte de las veces, nuestras virtudes no son sino vicios disfrazados»). [N. del T.] [13] Pierre Cëcil Puvis de Chavannes (1824-1898): pintor y dubujante francés. En sus cuadros mostró preferencia por los ritmos lineales, los colores planos y las composiciones hieráticas, sin por ello excluir el sentimentalismo simbolista. [N. del T.] [14] Cfr. Th. W. Adorno, Musik, Sprache und ihr Verhältnis im gegenwärtigen Komponieren [La música, el lenguaje y su relación en la composición contemporánea], en Jahresring [Anillo anual] 56/57. Ein Querschnitt durch die deutsche Literatur und Kunst der Gegenwart [Un perfil de la literatura y el arte alemanes del presente], Stuttgart 1956, p. 99 (ahora también en Quasi una fantasia. Musikalische Schriften II [Quasi una fantasia. Escritos musicales II], Frankfurt am Main, 1963, pp. 14 s.). [15] Libro conocido en español como Un mundo feliz. [N. del T.] [16] Cfr. «Mas todo placer quiere eternidad», en Nietzsche, Así habló Zaratustra, Madrid, Alianza, 1975, p. 429. [N. del T.] [17] Cfr. Th. W. Adorno, Klangfiguren [Figuras sonoras], Berlín, Frankfurt am Main, 1959, pp. 182 ss. [18] Igor Stravinski, Poética musical [Poétique musicale], Madrid, Taurus, 1983. [N. del T.] [19] «El tacto consiste en saber hasta dónde se puede llegar demasiado lejos». [N. del T.] [20] Esta obra retoma el mito griego de Anfión, hijo de Zeus y Antíope. Mientras su hermano gemelo Zeto transportaba las pesadas piedras para construir una muralla, él las orientaba hasta su lugar correspondiente con su flauta. Esposo de Níobe (véase supra nota de traductor de la p. 102 en «Retrospectiva sobre el surrealismo»), acabó loco y muerto por Apolo cuando intentaba destruir el templo dedicado al dios. [N. del T.] [21] Último verso del poema «A una lámpara», de Mörike. [N. del T.] Pequeños comentarios sobre Proust Contra unos pequeños comentarios sobre algunos pasajes de En busca del tiempo perdido podría decirse que, dentro de esta desconcertantemente rica y embrollada obra el lector necesita más de la visión de conjunto orientativa que desea que se lo enrede aún más profundamente en el detalle a partir del cual sólo con dificultad y esfuerzo podría trazarse el camino al todo. La objeción no me parece justa con el asunto. Hace tiempo que no faltan las grandes visiones de conjunto. Sin embargo, en Proust la relación del todo con el detalle no es la de un plano arquitectónico de conjunto con su relleno por lo específico: precisamente contra eso, contra la violenta no verdad de una forma subsumidora, impuesta desde arriba, se revolvió Proust. De igual modo que la actitud de su obra desafía las nociones tradicionales de lo universal y lo particular y estéticamente se toma en serio la doctrina de la Lógica de Hegel de que lo particular es lo universal y viceversa, de que ambos se median mutuamente, así el todo, contrario a cualquier esbozo abstracto, cristaliza a partir de descripciones individuales mutuamente imbricadas. Cada una de ellas esconde en sí constelaciones de lo que al final aparece como idea de la novela. Grandes músicos de la época, Alban Berg por ejemplo, sabían que la totalidad viva únicamente se consigue mediante arabescos prolíficos como vegetales. La fuerza que produce la unidad es idéntica a la capacidad pasiva para perderse ilimitadamente, sin descanso, en el detalle. Pero, a pesar de su talento predominantemente óptico y sin analogías baratas con el trabajo del compositor, a la composición formal interna de la obra proustiana, que a los franceses de su tiempo les pareció tan alemana no meramente debido a la longitud y oscuridad de las frases, le es inherente un impulso musical. La prueba más evidente de éste es la paradoja de que el gran proyecto de salvar lo fugaz se logra a través de la propia fugacidad, a través del tiempo. La duración que la obra demanda se concentra en incontables instantes, diversamente aislados entre sí. En cierta ocasión Proust elogia a los maestros medievales que en sus catedrales habían colocado adornos tan escondidos que tenían que saber que nunca nadie los vería. La unidad no está organizada para el ojo humano, sino que, invisible en medio de la dispersión, sólo sería evidente para un observador divino[1]. A Proust se lo ha de leer teniendo en mente aquellas catedrales, perseverando ante lo concreto y sin querer apresar petulantemente lo que se da meramente a través de las mil facetas, no inmediatamente. Por eso no quiero ni meramente remitir a pasajes ostensiblemente brillantes ni presentar una interpretación global que, en el mejor de los casos, meramente repetiría las intenciones que motu proprio el autor incluyó en la obra. Sino que, mediante la inmersión en el fragmento, espero poder sacar a la luz algo de aquel contenido al que no hace inolvidable otra cosa que el color del hic et nunc. Con tal procedimiento creo mantener mejor la fidelidad a la propia intención de Proust que si intentase destilarla. Sobre Por el camino de Swann, 115-123 [96–102][2] En Introducción a la metafísica[3], Henri Bergson, pariente no sólo espiritual de Proust[4], compara los conceptos clasificatorios de la ciencia causal-mecánica con vestidos de confección que les vinieran anchos al cuerpo de los objetos, mientras que las intuiciones, que él loa, se ajustarían al asunto tan exactamente como modelos de haute couture. Aunque en Proust podía expresarse asimismo una cuestión científica o metafísica en un símil extraído de la esfera de la mondanité, él en cambio se rigió por la fórmula bergsoniana, la conociera o no. Por supuesto, no por mera intuición. Las fuerzas de ésta se equilibran en su obra con las de la racionalidad francesa, una porción conveniente de sentido común con experiencia mundana. Sólo de la tensión y la combinación de ambos elementos surge el clima proustiano. Pero sin duda le es propia la alergia bergsoniana a la confección del pensamiento, al cliché establecido por anticipado: a su tacto le resulta insoportable lo que todos dicen; tal sensibilidad es su órgano de la no verdad y, por tanto, de la verdad. Aunque unió su voz al viejo coro sobre la hipocresía y la falta de sinceridad sociales pero al igual que ese coro en ningún lugar criticó expresamente el fondo social, contra su voluntad y por tanto más auténticamente se convirtió, sin embargo, en crítico de la sociedad. Respetaba en gran medida las normas y los contenidos de ésta; como narrador, en cambio, dejó en suspenso su sistema de categorías y con ello quebró su pretensión de evidencia, la ilusión de ser naturaleza. A Proust sólo lo comprenderá quien, inmunizado contra su errónea apreciación como el malcriado narcisista que por supuesto también era, sienta la desmesurada energía de la resistencia contra la opinión a la que se ha tendido a arrancar cada frase del Proust platónico. Esta resistencia, la segunda alienación del mundo alienado como medio para su restitución, confiere su frescura a este refinado. Hace que como modelo literario sea tan inapropiado como Kafka, pues toda imitación de su procedimiento presupondría esta resistencia como ya conseguida, la eximiría de ella y fallaría de antemano allí donde Proust acertó. La anécdota de aquel viejo monje que en la primera noche tras su muerte se le aparece en sueños a un amigo de su misma orden y le susurra al oído «Todo completamente diferente» podría servir de máxima a la Recherche de Proust en cuanto un corpus de búsquedas de cómo realmente fue pues, en oposición a aquello en que todos coinciden: toda la novela es un único proceso de revisión de la vida contra la vida: el episodio de la separación del admirado tío Adolphe revela en último término la total disparidad entre los motivos subjetivos y lo objetivamente ocurrido. Pero, pese a esa ruptura, la cocotte que sin culpa alguna provoca la desgracia no se pierde para la novela. Como Odette Swann, se convierte en una de sus figuras principales y alcanza los máximos honores sociales, lo mismo que el ayuda de cámara de aquel tío, Morel, miles de páginas más tarde, provoca la caída del muy poderoso barón Charlus. En la obra de Proust se recoge una de las experiencias más singulares, una experiencia que parece sustraerse a toda generalización que por ello, en el sentido de la Recherche, es el arquetipo de la verdadera universalidad: que las personas con las que mantenemos una relación decisiva en nuestras vidas aparecen como designadas y ordenadas por un autor desconocido, como si las hubiésemos esperado en este y no en otro lugar; y que, divididas entre diversas personas, nos las volvemos a encontrar una y otra vez; pero esta experiencia se reduce a que hacia su final la liberal, que todavía se reconoce erróneamente como abierta, se convierte, según los conceptos de Bergson, en una sociedad cerrada, un sistema de disarmonía preestablecida. Sobre Por el camino de Swann, vol. I, pp. 259-265 [209-214] Sobre El mundo de Guermantes, vol. II, pp. 37-39 [16]; 113-114 [112] Entre las ideas enquistadas que la consciencia general guarda como una posesión y que la obstinación de Proust, la de un niño que no se deja enredar, destruye, quizá la más importante sea la de la unidad y totalidad de la persona. En casi ningún pasaje acumula su obra tanto antídoto curativo contra los falsos curanderos de hoy en día como en éste. La prepotencia de la época se encuentra estéticamente a la altura de aquella tesis que Ernst Mach[5] deducía de Hume según la cual el yo es insalvable; pero mientras que éstos rechazaron el yo como principio unificador del conocimiento, él presenta al yo empírico pleno la factura de su no identidad. Sin embargo, el espíritu con que esto ocurre está no sólo emparentado sino también contrapuesto al del positivismo. Proust realiza concretamente lo que por lo demás la poética sólo establece como exigencia formal, el desarrollo de los caracteres, y con ello se muestra que los caracteres no son tales; una caducidad de lo firme que la muerte ratifica pero de ningún modo produce. Sin embargo, esta disolución no es en absoluto tanto psicológica como una fuga de imágenes. Con ella la obra psicológica de Proust ataca a la misma psicología. Lo que en las personas cambia, se aliena hasta hacerse irreconocible y retorna como en una recapitulación musical son las imagines en las que las transponemos. Proust sabe que más allá de este mundo de imágenes no hay ningún en sí de las personas; que el individuo es una abstracción, que su ser-para-sí solo tiene tan poca realidad como un mero ser-para-nosotros, que el prejuicio vulgar considera apariencia. La estructura infinitamente compleja de la novela es bajo este aspecto el intento de reconstruir, mediante una totalidad que incluye psicología, relaciones entre personas y psicología del carácter inteligible, es decir, transformación de las imágenes, aquella realidad que no podría conseguir ninguna mirada meramente orientada a los datos psicológicos o sociológicos a fin de aislarlos. También en esto su obra es el final del siglo XIX, el último panorama. Pero Proust ve la verdad suprema en las imágenes de las personas, que están por encima de éstas, más allá de su esencia y más allá de su apariencia inherente a la esencia misma. El proceso de desarrollo de la novela es la descripción de la trayectoria de estas imágenes. Ésta tiene estaciones como los tres pasajes que se refieren a Oriane Guermantes: la primera confrontación de su imagen con la empiría en la iglesia de Combray; luego su redescubrimiento y modificación cuando la familia del narrador vive en la casa parisina de la duquesa, en su proximidad inmediata; finalmente la petrificación de su imagen en la fotografía que el narrador observa en casa de su amigo Saint-Loup. Sobre El mundo de Guermantes, vol. II, pp. 742-43 [44-45] Una de las formulaciones que permiten la caracterización de Proust muy bien podría hallarse en su obra, que se refleja en sí como una sala de espejos. Es la de que el nacido en 1871 ya veía el mundo con los ojos de alguien treinta o cincuenta años más joven; la de que él, por tanto, en una nueva fase de la forma novela, también representa la de un nuevo modo de la experiencia. Eso sitúa su obra, que juega con tantos modelos de la tradición francesa, por ejemplo las Memorias del duque de Saint-Simon[6] o la Comédie humaine de Balzac, en la proximidad inmediata de un movimiento enemigo de la tradición cuyos inicios él aún llegó a vivir: el surrealismo. Esta afinidad incluye cuanto de modernidad hay en Proust. Para él, como para Joyce, lo contemporáneo deviene mítico. A guisa de metáfora, las acciones perturbadoras surrealistas, como la de Dalí cuando se presentó en una reunión social vestido con una escafandra, habrían podido hallarse perfectamente en una descripción como la de la gran soirée de la princesa de Guermantes en Sodoma y Gomorra. Pero la tendencia de Proust a la mitologización no pretende una reducción del presente a lo arcaico e inmutable; y muy ciertamente que no es producto de ninguna avidez de arquetipos mitológicos por su parte. Sino que es surrealista en la medida en que arranca imágenes míticas a la modernidad allí donde más moderna es ésta; en esto es afín a la filosofía de Walter Benjamin, su primer gran traductor. En la parte dedicada a Guermantes se describe una velada teatral. La sala, con el muy engalanado público que la ocupa, se convierte en una especie de paisaje marino jónico, e incluso se asemeja a un reino subacuático de divinidades naturales marítimas. Pero el mismo narrador habla de cómo «figuras de monstruos marinos» se ajustan a imágenes míticas siguiendo únicamente las leyes de la óptica y el ángulo de incidencia correspondiente, es decir, obedeciendo a una necesidad propia de las ciencias naturales y ajena a la consciencia. Lo que contemplamos a nuestro alrededor nos devuelve una mirada ambigua, enigmática, pues en lo contemplado no hay nada ya que percibamos como nuestro igual: Proust habla de «los minerales y personas con los que no tenemos ninguna relación». La mutua alienación social de los hombres en la sociedad burguesa altoliberal, tal como se exhibía y disfrutaba en el teatro; el desencantamiento del mundo que hizo que para las personas cosas y personas se convirtieran en meras cosas, confiere un segundo significado a lo incomprensible. Que es ilusorio Proust lo recuerda cuando dice que en tales instantes dudamos de nuestro entendimiento. Sin embargo, es verdad. A través de la alienación consumada se revela que las relaciones sociales crecen ciegas como la naturaleza, lo mismo que lo fue el paisaje mítico en cuya imagen mítica se congela lo inalcanzable e inefable; y la belleza que las cosas adquieren en tales descripciones es la desesperada de su aparición. En la detención histórica expresan éstas el sometimiento de la historia a la naturaleza. Sobre El mundo de Guermantes, 56-59 [45-46] La descripción del teatro como paisaje mediterráneo prehistórico introduce unas páginas sobre la princesa de Guermantes-Baviera, la cual, gracias a esa descripción, puede ser presentada como una gran diosa. Lo que se dice de ella y del efecto que ejerce sobre los presentes es un ejemplo de aquellos pasajes dispersos a lo largo de toda la obra que dan pie a personas poco simpáticas a clamar contra el esnobismo de Proust y que provocan la imbecilidad de una progresía mediocre que pregunta por qué habría que interesarse por una alta aristocracia ya en tiempos de Proust desprovista de su función real y estadísticamente nada representativa. También André Gide, que por su origen pertenece en cierto sentido a ese mundo más que Proust, al principio parece haberse irritado con las princesas proustianas, e incluso André Maurois, cuyo libro[7] va en no pocos sutiles detalles más allá de la esfera de la divulgación de la que procede, sabe señalar el esnobismo como un peligro superado por Proust. En lugar de eso, convendría proceder con Proust según la frase de Hugo von Hoffmannsthal de que cuando se le reprochaba una debilidad, prefería explicarla bien a negarla. Pues es tan evidente que el mismo Proust se dejaba impresionar por su Swann porque éste, como el narrador, no se cansa de repetir que efectivamente pertenecía al Jockey-Club y que, como hijo de un corredor de bolsa, era reçu en la alta sociedad, que Proust tuvo por fuerza que proponerse resaltar la propia inclinación provocadora. Pero la mejor manera de rastrear su sentido es siguiendo la provocación. El esnobismo, tal como el concepto domina la Recherche de Proust, es la guirnalda erótica del statu quo social. Por eso viola un tabú social, que se vengará sobre quien aborde el espinoso tema. Si el antípoda del esnob, el proxeneta, reconoce por su oficio la imbricación del sexo con la ganancia que la sociedad burguesa oculta, el esnob en cambio demuestra algo igualmente universal, el apartamiento del amor de la inmediatez de la persona a las relaciones sociales. El proxeneta socializa el sexo, el esnob sexualiza a la sociedad. Precisamente porque ésta no tolera el amor, sino que lo somete al reino de sus fines, vigila para que el amor no tenga nada que ver con ella, para que éste sea naturaleza, inmediatez pura. El esnob menosprecia el matrimonio por inclinación aprobada, pero se enamora del mismo orden jerárquico que le exorciza el amor y que de ninguna manera puede soportar este amor correspondido. Proust saca del saco al gato al que luego su obra pone el cascabel: no en vano a Proust, como hace cuarenta años a Carl Sternheim[8], se le reprocha automáticamente que como crítico del esnobismo sucumbiera a ese vicio que por lo demás él consideraba inofensivo, mientras que, sin embargo, meramente quien haya sucumbido idiosincrásicamente a ellas en lugar de negarlas con el rencor del excluido, puede cantarles las cuarenta a las relaciones sociales. Pero lo que él descubrió en las existencias supuestamente lujosas justifica su chifladura. Al que se ha dejado arrebatar el orden social se le transfigura en una imagen de cuento como una vez sucedió con la amada para el verdadero amante. Al esnobismo proustiano lo absuelve lo que los instintos de la clase media homogeneizada le reprochan en secreto: el hecho de que los arcángeles y poderes adorados ya no lleven espada y ellos mismos se hayan convertido en imitaciones desamparadas de su pasado liquidado. Como todo amor, el esnobismo querría escapar de la opresión de las relaciones burguesas a un mundo en el que la utilidad universal dejara de disimular que las necesidades de los hombres sólo accidentalmente se satisfacen. La regresión de Proust tiene algo de utopía. Como el amor, fracasa, pero en el fracaso denuncia a la sociedad que le impidió existir. Esa imposibilidad del amor, que él representa por medio de su gente de la society y sobre todo por medio del personaje propiamente hablando central de la Recherche, el barón de Charlus, que al final únicamente conserva la amistad de un proxeneta, se ha entretanto extendido como una fría muerte por toda la sociedad, en la cual la totalidad del funcionamiento sofoca, allí donde aún vive, el amor que se olvida de sí mismo. En esto fue Proust lo que en una ocasión atribuye a los judíos: profético. Cortejó humildemente el favor de reaccionarios acérrimos como Gaston Calmet[9] y Léon Daudet[10], pero uno que a veces llevaba monóculo se llamaba Karl Marx. Sobre A la sombra de las muchachas en flor, 475-478 [372-375] El barón de Charlus es el hermano del duque de Guermantes. La escena de su primera aparición demuestra la relación de Proust con la decadénce francesa que él al mismo tiempo encarna y sobrepasa en la medida en que su obra la llama históricamente por el nombre. Una célebre novela de aquella época se titula À rebours[11], a contrapelo: Proust ha peinado la experiencia a contrapelo. Pero el «Todo completamente diferente» seguiría conservando el sello de la impotencia de lo aparte si su fuerza no fuese también la del «Así es». Querría llamar la atención sobre la observación de Proust de que no pocas personas profieren un sonido como si hiciera un calor exagerado sin sentirlo así. Su evidencia es pareja a su excentricidad. Lo universal malo se descompone bajo la ávida mirada de Proust, pero lo que se considera azaroso adquiere una universalidad oblicua, irracional. Todo aquel que cumpla los requisitos necesarios para la lectura de Proust tendrá en muchos lugares la impresión de que a él le ha pasado lo mismo, exactamente lo mismo. Proust comparte con la tradición de la gran novela la categoría de lo contingente elaborada por el joven Lukács. Describe una vida desprovista de sentido, una vida que el sujeto no redondea como cosmos. Pero a pesar de su persistencia, que supera la de los novelistas del siglo XIX, el azar no está completamente desprovisto de sentido. Lo acompaña una apariencia de necesidad: como si, caótica, burlona, espectral en sus fragmentos disociados, hubiera penetrado en la experiencia una referencia al sentido. Esta constelación de una necesidad sentida en lo completamente azaroso de modo meramente negativo –y que también apunta a Kafka– sitúa a la obra obsesivamente individualizada de Proust muy por encima de la propia individuación: en su núcleo deja al descubierto lo universal que la mediatiza. Pero tal universalización es la de lo negativo. Como sus antípodas, los naturalistas antes que él, Proust tiene razón en la observación más remota, pero esta razón es la de la desilusión y rechaza todo aliento consolador. Da y toma a la vez: donde tiene razón, hay dolor. Su medio es la manía persecutoria, con la que la estructura pulsional de Proust se encontraba estrechamente emparentada y que tampoco falta en la fisionomía de su Charlus. Quien ha quemado las naves tras de sí llena de sentido y significado el absurdo, pero es precisamente su obcecación la que capta lo que el mundo ha hecho de sí y de nosotros. Sobre La prisionera, 101-104 [71-76] El quinto volumen de la Recherche, La prisionera, como ya la segunda parte del primero, es una representación de los celos. El narrador ha acogido a Albertina, desconfía de todas las palabras y acciones de ésta y la mantiene bajo un control al que ella finalmente se sustrae huyendo; después de eso, ella sufre un accidente mortal. El autor no se cansa de asegurar que, aunque saborea todos los suplicios que le causa Albertina, él ya no la ama en absoluto. El amor y los celos no están tan estrechamente ligados como la noción vulgar da por hecho. Los celos siempre suponen una relación de posesión que hace de la amada una cosa y atenta por tanto contra la espontaneidad contenida en la idea del amor. Pero los celos de Proust no son meramente el intento impotente de retener a la fugitiva a la que él ama por su carácter huidizo, por aquello que nunca se podrá retener por completo. Sino que estos celos querrían, como Proust la vida, restaurar el amor. Pero no lo consiguen sino al precio de la individuación de la amada. Ésta, para no ser dañada por la propia mentira, habrá de volver a transformarse en naturaleza, miembro de una especie. Al perder su individualidad psicológica, recibe aquella otra y mejor que el amor toma por objeto, la de la imagen que cada persona encarna y que a ella misma le es tan ajena como, según la Cábala, el nombre místico a quien lo porta. Eso sucede en el sueño. En él, Albertina se deshace de aquello por lo que, según el orden del mundo, se convierte en un carácter. Diluyéndose en lo amorfo, obtiene la forma de su parte inmortal, a la que se agarra el amor: la belleza sin mirada, sin imagen. Es como si la descripción del sueño de Albertina fuese la exégesis del verso baudeleriano sobre aquella a la que la noche embellece. Esta belleza otorga lo que la existencia deniega, seguridad, pero en lo perdido. El pobre, caduco, confuso amor encuentra refugio allí donde la amada se asemeja a la muerte. Desde el segundo acto del Tristán, en la época de la decadencia del amor a éste no se lo ha elogiado tan efusivamente como en la descripción del sueño de Albertina, que con sublime ironía descubre la mentira del narrador al negar su amor. Sobre La prisionera, 276-278 [197-201] De las cosas últimas ya no se puede hablar inmediatamente. La misma palabra impotente que las nombra las debilita; tanto la ingenuidad como la despreocupación altanera en la expresión de ideas metafísicas delatan su falta de garantías. Pero el espíritu de Proust fue metafísico en el mismo centro de un mundo que prohíbe el lenguaje de la metafísica: esta tensión mueve toda su obra. Sólo una vez, en La prisionera, abre una rendija, tan deprisa que el ojo no tiene tiempo de acostumbrarse a tal luz. Ni siquiera la palabra que encuentra puede tomarse literalmente. Aquí, en la descripción de la muerte de Bergotte, se encuentra realmente una palabra cuyo tono, al menos en la versión alemana, recuerda a Kafka. Dice así: «La idea de que Bergotte no esté muerto para siempre no es, en consecuencia, del todo increíble». La reflexión que conduce a ella es la de que la fuerza moral del poeta cuyo epitafio escribe pertenece a un orden diferente al natural y por tanto promete que éste no es el último. Esta experiencia sería comparable a la que se produce en las grandes obras de arte: que es imposible que su contenido no sea verdad; que su éxito y su autenticidad mismas señalan la realidad de aquello por lo que nacen. De hecho, a uno le gustaría unir la posición del arte en la obra proustiana, su confianza en el poder objetivo de su éxito, con aquella idea que es la última, pálida, secularizada y no obstante inextinguible de la prueba ontológica de Dios. Aquel con cuya muerte en la obra de Proust se liga la esperanza no es sólo el testigo de la «bondad y la buena conciencia», sino él mismo un gran escritor. Su modelo fue Anatole France. El recuerdo de la vida eterna lo provoca el escéptico volteriano: la Ilustración, el proceso de desmitologización, ha de retroceder y conducir a la naturaleza reminiscente de sí misma más allá de la propia coherencia. La obra proustiana es auténtica porque su intención, que aspira a la salvación, está libre de toda apología, de todo intento de justificar cualquier cosa existente, de prometer cualquier duración. Basándose en el non confundar, pone sus esperanzas en la rendición sin reservas al contexto de la naturaleza; con el más extremo sentido, para él el resto es, una vez más, silencio. Por eso el tiempo, el poder mismo de lo efímero, se convierte en la esencia suprema a la que la obra de Proust, en sus mil refracciones también una roman philosophique como las de Voltaire y France, eleva su mirada. Su contenido se aproxima tanto más que el de la teoría de Bergson cuanto más se mantiene de cualquier positividad. Como bien sabía él, la idea de inmortalidad sólo se tolera en lo ello mismo efímero, las obras en cuanto las últimas parábolas de una revelación en un lenguaje verdadero. Así, en un pasaje posterior, la noche después de que apareciera su primer folletón en Le Figaro, Proust sueña en Bergotte como si aún estuviese con vida, como si la palabra impresa protestase contra la muerte, hasta que el poeta, al despertar, se da también cuenta de la inutilidad de este consuelo. Toda interpretación de este pasaje resulta insuficiente; no, como quiere el tópico, porque su dignidad artística sea superior al pensamiento, sino porque ella misma se encuentra asentada en el límite contra el que también choca el pensamiento. [1] Cfr. Marcel Proust, En busca del tiempo perdido. 2: A la sombra de las muchachas en flor, Madrid, Alianza, 1984, p. 243. [N. del T.] [2] Las referencias son a la primera edición en siete volúmenes aparecida entre 1953 y 1957 con traducción de Eva Rechel-Mertens (Editorial Suhrkamp, Frankfurt am Main, y Editorial Rascher, Zúrich) [entre corchetes las páginas correspondientes en la ed. esp.: En busca del tiempo perdido, siete volúmenes, Madrid, Alianza, 1984]. [3] Ed. esp.: Buenos Aires, Siglo XX, 1973. [N. del T.] [4] La esposa de Bergson era prima de Proust. [N. del T] [5] Ernst Mach (1838-1916): físico y filósofo austríaco. Su filosofía empirio-criticista trata de describir la totalidad de la experiencia a partir de las sensaciones y de las funciones (leyes) por las que se rigen, eliminando las nociones de sustancia, causalidad, etc., y negando la dualidad y la oposición entre lo psíquico y lo físico. El idealismo subjetivo de esta doctrina fue criticado por Lenin en Materialismo y empiriocriticismo (1909). Estableció el papel de la velocidad del sonido en aerodinámica y la unidad de velocidad igual a la del sonido recibe su nombre. Influyó considerablemente en Einstein. [N. del T.] [6] Louis de Rouvroy, duque de Saint-Simon (1675-1755): memorialista francés. Decepcionado por no haber podido desarrollar la gran carrera política a la que parecía destinarle su título de par de Francia, vertió su genio literario en numerosos escritos inéditos y en unas Memorias (compuestas desde 1694 hasta su muerte) en las que retrata el final del reinado de Luis XIV en una serie de cuadros trazados con vigorosa prosa. Era primo segundo del conde de Saint-Simon, filósofo y economista. [N. del T.] [7] À la recherche de M. Proust [En busca de M. Proust] (1949). [N. del T.] [8] Carl Sternheim (1878-1942): dramaturgo y novelista alemán. Representante del expresionismo, escribió obras satíricas y de crítica social en las que, con un estilo sumamente violento, irónico, cínico, atacó a la sociedad guillermina, tanto al mundo obrero como, especialmente, a la burguesía. [N. del T.] [9] Gaston Calmette (1863-1914): periodista francés. Siendo director del Le Figaro (1903), dirigió una campaña contra el ministro de Haciencia, Caillaux, y murió a manos de la esposa de este último. [N. del T.] [10] Léon Daudet (1868-1942): periodista francés, hijo del escritor Alphonse Daudet. Médico frustrado y bajo la impresión de la muerte de un hijo que atribuyó a la mala gestión de la Sanidad Pública Francesa, como editorialista de Acción francesa atacó con pareja virulencia a los gobiernos de la III República y a Freud. [N. del T.] [11] À rebours (1884): obra de Joris-Karl Huysmans (1848-1907), considerada una novela emblemática del decadentismo y el simbolismo. Ed. esp.: A contrapelo, Madrid, Cátedra, 1984. [N. del T.] Extranjerismos A Gertrud von Holzhausen[1] Tras la emisión radiofónica de Pequeños comentarios sobre Proust, por primera vez desde mi juventud he recibido cartas de protesta por el uso supuestamente excesivo de extranjerismos. He repasado lo dicho y no he encontrado ningún derroche especial de extranjerismos, aunque quizá se me hayan tomado a mal algunas expresiones francesas surgidas en conexión con el tema francés. Así que en principio apenas me queda otra explicación de la indignada correspondencia que el contraste entre los textos poéticos y su interpretación. Por lo que a la gran prosa narrativa se refiere, su interpretación adopta fácilmente la coloración del extranjerismo. Las frases pueden sonar más extrañas que el vocabulario. Por el esfuerzo que suponen, dan rabia los intentos de formulación que, a fin de captar más precisamente el asunto en cuestión, nadan contra el chapoteo lingüístico habitual, y a fe que cuesta ajustar fielmente las complejas relaciones conceptuales a la trama de la sintaxis. La persona ingenua respecto a la lengua achaca lo extraño a las palabras extranjeras, a las que hace sobre todo responsables de lo que no entiende; y eso incluso cuando conoce perfectamente las palabras. De lo que en último término se trata es de defenderse contra las ideas, las cuales se atribuyen a las palabras: un error de tiro. En los Estados Unidos hice una vez la prueba de esto cuando en una asociación de emigrantes a la que pertenecía pronuncié una desconcertante conferencia en la que había tenido buen cuidado de eliminar todo extranjerismo. Pese a ello, produjo exactamente la misma reacción con la que ahora me he vuelto a encontrar en Alemania. Tal experiencia me recuerda mi infancia, cuando charlando anodinamente con un compañero en el tranvía que nos llevaba al colegio, el viejo Dreibus, un vecino de nuestra calle, se me dirigió furioso: «Diablo de chiquillo, a la porra con tu altoalemán y aprende de una vez a hablar alemán bien». Apenas se me había pasado el susto que me dio el señor Dreibus, cuando no mucho después lo llevaron completamente borracho a casa en una carretilla, y probablemente no mucho más tarde murió. Él fue el primero que me enseñó lo que era la rancune[2], una cosa para la que no hay palabra nativa adecuada, a menos que se la confunda con el ressentiment[3], hoy en día tan fatalmente querido en Alemania, el cual igualmente no lo inventó Nietzsche, sino que fue importado. En resumen, la cólera por los extranjerismos se explica en principio por el estado de ánimo del encolerizado, para los que algunas uvas cuelgan de demasiado alto. Ahora bien, no quiero pasar por mejor de lo que fui. Cuando nosotros, mi amigo Erich y yo, nos lo pasábamos bien usando extranjerismos en el Gymnasium, ya nos comportábamos como privilegiados propietarios de uvas. Hoy en día sería difícil determinar si este comportamiento precedía a la rancune o al revés; en todo caso, ambas cosas eran congruentes entre sí. Emplear Zelotentum[4] o Paränese[5] era tan divertido por eso, porque sentíamos que algunos de los señores a los que se confió nuestra educación durante la Primera Guerra Mundial no sabían lo que eran. Por supuesto, podían amenazarnos con suspensos para evitar extranjerismos superfluos, pero por lo demás nada más podían hacer con nosotros que lo que hicieron cuando Erich en su redacción «Mis vacaciones de verano, carta a un amigo» eligió como salutación «Querido Habacuc»[6], mientras yo, más prudente y formal pero igualmente reticente a revelar el nombre de mi amigo real al jefe de estudios, encabecé mi redacción sobre el mismo tema con el precoz «Querido amigo». No negaré que a veces seguía el mal ejemplo de una anciana tía abuela, de la que la crónica familiar contaba que siendo niña consultó en su diccionario de francés cómo se decía artesa de amasar, luego le preguntó a su pobre tutor y cuando éste no supo contestar, ella respondió en tono maliciosamente triunfal: «¡Toma, toma, toma! ¡La huche!». A pesar de este siniestro antecedente, nos sentíamos sin embargo vengadores de Hanno Buddenbrook[7] y con nuestros esotéricos extranjerismos suponíamos estar lanzando flechas contra los patriotas indispensables desde nuestro reino secreto, que ni podía alcanzarse desde el Bosque Occidental[8] ni, como a ellos les gustaba decir, germanizarse de otro modo. Durante la Primera Guerra Mundial los extranjerismos constituían mínimas células de resistencia contra el nacionalismo. La presión para pensar según reglas prescritas forzaba a que la resistencia se refugiara en lo marginal e inocuo, pero en tiempos de crisis semejantes gestos en sí irrelevantes cobran a menudo un desproporcionado significado simbólico. Sin embargo, el hecho de que nosotros empleáramos precisamente extranjerismos difícilmente se debía a consideraciones políticas. Por el contrario, así como, al menos para el tipo de persona capaz de expresión, la lengua está eróticamente cargada en sus palabras, el amor lleva a los extranjerismos. En verdad, es ese amor el que provoca la irritación por su uso. La primitiva avidez de extranjerismos se asemeja al de chicas extranjeras, cuanto más exóticas mejor; lo que atrae es una especie de exogamia lingüística que querría escapar del círculo de lo inmutable, de la maldición de lo que uno en absoluto es y sabe. Entonces los extranjerismos hacían sonrojar como la mención de un nombre amado en secreto. Esta sensación resulta odiosa para grupos nacionalistas que también en la lengua querrían el menú de plato único. Sólo en este estrato surge la tensión afectiva que confiere a los extranjerismos esa fecundidad y peligrosidad que seducen a sus amigos y que sus enemigos sienten más que los indiferentes. Pero esta tensión parece ser peculiar del alemán, lo mismo pues que entre las acusaciones estereotípicas aunque difícilmente dirigidas con toda honestidad por el nacionalismo alemán contra el espíritu alemán se cuenta la de que éste se deja impresionar demasiado servilmente por lo extranjero. La lengua es asimismo testigo de que en Alemania la civilización en cuanto latinización sólo tuvo éxito a medias. En el francés, donde el elemento gálico y el romano se interpenetraron tan temprana y profundamente, falta por completo la consciencia de extranjerismos; en Inglaterra, donde los estratos lingüísticos sajón y normando se superpusieron, hay ciertamente una tendencia a la duplicación lingüística, en la que los elementos sajones representan el carácter arcaico-concreto, los latinos el civilizador-moderno, pero los últimos están demasiado expandidos y constituyen también demasiado el signo de una victoria histórica como para ser sentidos como extraños más que por un romántico intransigente. En Alemania, en cambio, donde las componentes latino-civilizadoras no se fundieron con la lengua vernácula más antigua sino que por el contrario fueron apartadas de ella por la formación de los eruditos y el hábito cortesano, los extranjerismos perviven inasimilados y se ofrecen al escritor que los escoge con discreción, tal como Benjamin lo describió al hablar del extranjerismo como la banda de plata que el autor pone en el cuerpo de la lengua. Lo que por supuesto parece inorgánico en esto no es en verdad más que testimonio histórico, el del fracaso de esa unificación. Tal disparidad no sólo significa al mismo tiempo sufrimiento y lo que Hebbel[9] llamaba el «cisma de la creación» en el lenguaje, sino también en la realidad; bajo este aspecto se puede considerar el nacionalismo como el intento violento, tardío y por tanto venenoso de forzar a destiempo la fallida integración burguesa de Alemania. Ninguna lengua, ni siquiera la antigua lengua vernácula, es algo orgánico, natural, en lo cual querrían convertirla las doctrinas restauradoras; pero en toda victoria de un elemento lingüístico progresista en el sentido de civilizador se precipita algo de la injusticia infligida al más antiguo y débil. Eso fue lo que sintió Karl Kraus cuando escribió la elegía por un sonido eliminado en el proceso de racionalización. Las lenguas occidentales han atemperado esa injusticia, por ejemplo en la manera como el imperialismo inglés se comportó con los pueblos sometidos. En general, la compensación como miramiento para con el sojuzgado define probablemente la cultura en sentido enfático; en Alemania, sin embargo, no se ha llegado a esta compensación, precisamente porque el principio latino-racional nunca ha alcanzado una hegemonía incontestada. En alemán los extranjerismos recuerdan que no se ha cerrado ninguna pax romana, que lo no domesticado pervivió, así como que el humanismo, allí donde cogió las riendas, no fue percibido como la sustancia misma de los hombres que pretendía ser, sino como algo irreconciliado y que se les imponía. En tal medida el alemán es menos y más que las lenguas occidentales; menos por esa fragilidad, tosquedad y, en consecuencia, por lo poco de firme que ofrece al escritor individual, algo que tan crasamente aparece en el antiguo neoaltoalemán y hoy en día todavía en la relación de los extranjerismos con su entorno; más porque la lengua no está completamente atrapada en la red de la socialización y la comunicación. Vale por tanto para la expresión porque no garantiza ésta de antemano. Concuerda con este estado de cosas el hecho de que en ámbitos culturalmente más cerrados de la lengua alemana, como el vienés, donde la Iglesia y la Ilustración median entre rasgos preburgueses-cortesanos, más elitistas, y la lengua popular, los extranjerismos, de los que este dialecto está plagado, pierden esa esencia extraterritorial y agresiva que por lo demás les es propia en alemán. Uno no necesita más que haber oído una vez a un Portier[10] hablar de una rekommendierte Brief[11] para comprender la diferencia, una atmósfera lingüística en la que lo extraño es extraño y al mismo tiempo familiar, tal como en la conversación de esos dos condes sobre El difícil[12] de Hoffmannstahl en la que uno protesta de que «nos haga decir demasiadas palabras terminadas en -ieren, mientras el otro contesta: «Sí, ya se podría haber reprimido [sich menagieren] un poco». En alemán no se ha conseguido ninguna reconciliación de esa clase, ni la puede producir la voluntad individual del escritor. Éste puede, sin embargo, sacar provecho de la tensión entre el extranjerismo y la lengua incorporándola a la propia reflexión y a la propia técnica. El extranjerismo puede interrumpir beneficiosamente el momento conformista de la lengua, el turbio arroyo en el que se ahoga la intención específica de la expresión. Su dureza y perfilamiento, precisamente lo que resalta del continuo lingüístico, vale para precisamente impulsar lo pretendido y lo ocultado por la mala universalidad del uso lingüístico. Más aún. La discrepancia entre extranjerismo y lenguaje puede ponerse al servicio de la expresión de la verdad. El lenguaje participa en la reificación, la separación entre cosa y pensamiento. El sonido habitual de lo natural resulta engañoso a este respecto. Al reconocerse a sí mismo como prenda, el extranjerismo recuerda abruptamente que todo lenguaje real tiene algo de prenda. Hace de sí el chivo expiatorio del lenguaje, el portador de la disonancia que éste configura, no engalana. No es con lo que menos se enfrenta uno en el extranjerismo el hecho de que arroja luz sobre lo que sucede con todas las palabras: el hecho de que el lenguaje encarcela a los hablantes una vez más, el hecho de que como medio suyo propio ha fracasado. La prueba de ello la pueden aportar ciertos neologismos, expresiones alemanas que, por mor de la quimera de lo primitivo, se inventaron para sustituir neologismos. Siempre suenan más extraños y forzados que los auténticos extranjerismos mismos. Por comparación con éstos adquieren algo de falaz, una pretensión de identidad entre discurso y objeto que la esencia conceptual general de todo discurso refuta. Con los extranjerismos se demuestra la imposibilidad de una ontología del lenguaje: incluso con los conceptos que se dan como si ellos mismos fuesen el origen confrontan su ser mediado, el momento de lo subjetivamente hecho, del arbitrio. La terminología, en cuanto quintaesencia de los extranjerismos en las disciplinas individuales, especialmente en la filosofía, es no sólo endurecimiento cósico, sino al mismo tiempo también su opuesto, la crítica de la pretensión de los conceptos a ser en sí cuando es el lenguaje mismo el que ha inscrito en ellos algo establecido que también podría ser de otro modo. La terminología aniquila la apariencia de naturalidad en el lenguaje histórico y por eso la filosofía ontológica restaurativa, que quisiera hacer pasar sus palabras por ser absoluto, está particularmente inclinada a eliminar los extranjerismos. Todo extranjerismo contiene el material explosivo de la Ilustración, su uso controlado el conocimiento de que lo inmediato no se puede decir inmediatamente, sino únicamente expresarse mediante toda la reflexión y mediación. En alemán, en ninguna parte se ponen mejor a prueba los extranjerismos que en comparación con la jerga de la autenticidad[13], con esos términos del corte de Auftrag, Begegnung, Aussage, Anliegen[14] y demás. Todos quieren ocultar el hecho de que son términos. Tiene una vibración humana, como los órganos Wurlitzer[15], a los que se incorpora técnicamente el vibrato de la voz. Pero los extranjerismos desenmascaran esas palabras, pues sólo lo que se retraduce al extranjerismo desde la jerga de la autenticidad significa lo que significa. Los extranjerismos enseñan que de la especialización el lenguaje ya no puede curar como imitación de la naturaleza, sino asumiendo en sí la especialización. Entre los escritores alemanes, Gottfried Benn[16] fue probablemente el primero que usó este elemento de los extranjerismos, el científico, como técnica literaria. Pero es precisamente contra esto contra lo que se dirige la más certera objeción a los extranjerismos. En la ciencia el privilegio se atrinchera como rama, especialización, división del trabajo; en los extranjerismos sigue atrincherado el de la educación. Cuanto menos sustancial es hoy en día el concepto de ésta, tanto más los extranjerismos, muchos de los cuales en un tiempo pertenecieron a la modernidad y la representaron en el lenguaje, adquieren algo de arcaico, a veces de desamparado, como si se pronunciaran en el vacío. Brecht, que en el lenguaje apuntaba a aquel momento a través del cual éste, en cuanto general, se resiste al privilegio de lo particular, propendía claramente a evitar los extranjerismos; por supuesto, no sin una arcaización, no sin la voluntad de escribir altoalemán como si se tratara de un dialecto. Benjamin hizo a veces propia esta hostilidad implícita contra los extranjerismos cuando llamaba a la terminología filosófica un lenguaje de rufianes. De hecho, el lenguaje filosófico oficial, que trata cualesquiera inventos y definiciones terminológicas como si fueran puras descripciones de estados de cosas, no es mejor que los puristas neologismos de un neoalemán metafísicamente consagrado, que por lo demás deriva inmediatamente de ese abuso escolástico. A los extranjerismos se los sigue pudiendo acusar de excluir a quienes no tuvieron la posibilidad de aprenderlos pronto; en cuanto componentes de un lenguaje de iniciados, pese a todo su carácter ilustrado les acompaña un tono chirriante; la unión de éste con el de la ilustración constituye precisamente su esencia. Fuera pensando en lo militar o para presentarse a sí mismos como gente refinada, los nacionalsocialistas también toleraron los extranjerismos. Contra la crítica social poco de convincente se puede aducir aparte de su propia consecuencia. Pues si el lenguaje se somete al criterio del «Para todos», de la inteligibilidad sin más, los extranjerismos, a los que mayoritariamente sólo se acusa precisamente de lo que uno se toma a mal en el pensamiento, no son en gran medida los únicos culpables ni apenas los más importantes. Las purgas del estilo demócrata-popular no se podrían contentar con los extranjerismos, sino que tendrían que suprimir la mayor parte del lenguaje mismo. Consecuentemente, Brecht en una conversación me provocó con la tesis de que la literatura del futuro debería componerse en inglés comercial. En este punto de la discusión Benjamin se negó a secundarle y se pasó a mi bando. El bárbaro futurismo de tales proclamas, que por lo demás Brecht probablemente no se tomaba demasiado en serio, confirma alarmantemente en el dominio del lenguaje la tendencia a la regresión de la Ilustración positivista dejada a su inercia. La verdad, que en cuanto mero medio para un fin no es todavía más que una verdad para otro, se encoge tanto como el inglés básico o comercial y sólo se ajusta bien por tanto a aquello contra lo que el impulso de ese nuevo tipo de hostilidad al extranjerismo se dirigía en principio, a la impartición de órdenes, del mismo modo que en un tiempo los europeos, por ejemplo, se las transmitían a sus criados de color hablándoles por broma como querían que éstos hablaran. El ideal comunicativo a cuyo servicio se pone una crítica de los extranjerismos que erróneamente se considera progresista es en verdad un ideal de la manipulación; la palabra calculada para ser percibida se convierte hoy en día, precisamente por este cálculo, en un medio para degradar a mero objeto de manipulación a aquellos a los que se aplica y para uncirlos a fines que no son los suyos propios, no los objetivamente vinculantes. Lo que en un tiempo se llamó agitación no puede mientras tanto seguir distinguiéndose de la propaganda, y su nombre aspira groseramente a transfigurar los reclamos mediante la apelación a fines superiores, independientes de intereses individuales. El sistema universal de comunicación, que aparentemente une a los hombres entre sí y del que se afirma que existe por mor de éstos, se les impone. Sólo la palabra que, sin tener en cuenta su efecto, se esfuerza por nombrar su cosa con precisión tiene justamente por ello la oportunidad de defender la causa de los hombres, sobre la cual éstos son engañados en la medida en que cada causa[17] se les presenta como si aquí y ahora fuera la suya. La función de los extranjerismos ya no es la de protestar contra un nacionalismo que en la era de los grandes bloques de poder ya no coincide con las lenguas individuales de los pueblos individuales. Pero en cuanto residuo por segunda vez alienado de una cultura que se desintegró junto con la sociedad altoliberal, pero que en un tiempo apuntó a lo humano con la expresión desinteresada, no al servicio del hombre como cliente potencial, de la cosa, pueden ayudar a la supervivencia de algo del inflexible y penetrante conocimiento que con la regresión de la consciencia y la decadencia de la educación amenaza igualmente con desaparecer. Por supuesto, en ello no pueden hacerse culpables de ninguna ingenuidad; ni presentarse como aún confiados en que serán escuchados. Sino que con su misma aspereza deben expresar la soledad de la consciencia intransigente, producir un shock por su obstinación: en cualquier caso, quizá el shock sea la única posibilidad de llegar hoy en día a los hombres a través del lenguaje. Como los griegos en la Roma imperial, los extranjerismos, correcta y responsablemente usados, deberían apoyar la causa perdida de una flexibilidad, una elegancia y un refinamiento de formulación que se han perdido y cuyo recuerdo irrita a las personas. Deberían enfrentar a éstas con todo lo que sería posible si dejara de haber un privilegio educacional incluso en su más reciente encarnación, la nivelación de todos en una educación escolar media. Con ello podrían los extranjerismos conservar algo de aquella utopía del lenguaje, un lenguaje sin tierra, sin sujeción a la maldición de la existencia histórica, la utopía que vive en el uso infantil del lenguaje. Sin esperanza, como calaveras, los extranjerismos aguardan su resurrección en un orden mejor. Por supuesto, el empleo arbitrario e irreflexivo no los adecua para esto; lo que en un tiempo pareció que prometían se ha perdido irremisiblemente. Su legitimidad frente al positivismo de un lenguaje coloquial por debajo del cual se los sitúa hoy históricamente, universalmente inteligible y por tanto alienado de su propio contenido únicamente se demuestra allí donde son superiores al positivismo lingüístico según la propia regla del juego de éste, la de la precisión. Sólo el extranjerismo puede hacer saltar la chispa que en la constelación en que se introduzca da el sentido mejor, más fielmente, con menos concesiones, que el sinónimo alemán disponible. El trabajo del escritor que libremente sopesa dónde usar un extranjerismo y dónde no honra no sólo a éste, sino incluso a la tinta roja en la redacción escolar. La defensa abstracta de los extranjerismos no serviría de nada. No para la ilustración sino para la legitimación, precisa del análisis de pasajes en los que se hayan introducido premeditadamente extranjerismos. Los modelos de éste los he escogido de un texto propio no porque lo considere ejemplar, sino porque las reflexiones decisivas me son más próximas, porque puedo explicarlas mejor que las de otros autores. Me refiero intencionadamente a esos Pequeños comentarios sobre Proust que me reportaron protestas. Selecciono por tanto una serie de pasajes y les comunico las consideraciones que me llevaron a emplear los extranjerismos más distantes o a prohibirme utilizar las expresiones alemanas más o menos correspondientes. De Proust se dice por ejemplo (p. 196) que como narrador dejó «en suspenso»[18] el sistema de categorías de la sociedad burguesa al que él mismo pertenecía por origen, forma de vida y comportamiento. En lugar de «dejó en suspenso» se podría proponer «desactivó»[19]. Pero eso sería mucho más duro que «dejó en suspenso», supondría una severa crítica allí donde precavidamente se deja en suspenso. «Desactivar»[20] se aproximaría más, pero incluso contendría asimismo un extranjerismo y no comportaría tanto ese pensamiento en lo suspendido, en cierto modo colgante. Pero, sobre todo, con «dejar en suspenso» se piensa en una sentencia judicial que ha sido pronunciada, no revocada. Con ello se introduce a uno en la esfera de la novela de Proust como en un pleito sobre la felicidad que recorre infinitas instancias: un momento que ninguna de las alternativas alemanas captaría. La página 196 trata de la «disparidad»[21] entre motivos subjetivos y lo objetivamente sucedido, y ciertamente el montón de extranjerismos no es bello. Yo traté de evitar el más desusado de ellos, «disparidad», que por estar hecho de remiendos del latín y el alemán resulta particularmente escandaloso. Pero en su lugar únicamente se ofrecía la «completa divergencia»[22], y la sustantivación de una expresión verbal me parecía no meramente más fea que la expresión directamente apropiada, sino que la «divergencia» tampoco reproducía con precisión el pensamiento. Pues el fenómeno en la novela de Proust sobre el que había que llamar la atención se piensa como un dato, como algo circunstancial, no como algo activo. Lo que finalmente me movió a la elección de la palabra fue la reflexión sobre todo mi texto, en el que las formas terminadas en «weisen» son más frecuentes de lo que me habría gustado. Debía sacrificar las que menos se correspondieran con lo que se quería decir. Más aún: de Proust se dice que su novela constituye un testimonio de la experiencia de que las personas con las que tenemos que ver decisivamente en la vida aparecen como «designadas»[23] por un autor desconocido (p. 197). La traducción literal de «designiert» sería «indicadas»[24]. Pero ésta no da con el sentido. Exclusivamente afirmaba que las personas en cuestión estarían caracterizadas como por un autor desconocido, pero no escogidas para nosotros, por así decir planificadamente relacionadas con nuestra vida; la ilusión de una intención oculta detrás del azar que nos pone en el camino las personas que devienen importantes para nosotros no surgiría en absoluto, y el pasaje resultaría realmente ininteligible. Pero si en lugar de «designadas» se dijera «planeadas»[25], en la descripción del fenómeno habría un momento de racionalidad y definitividad que fijaría burdamente lo vago, lo distorsionado, inherente a la cosa. Además, hoy en día la palabra «planeado» es pertinente a un dominio conceptual que en el mundo altoliberal proustiano introduciría un tono completamente falso, el del mundo administrativo. Una frase de las pp. 197-198 afirma que en Proust la muerte acaba por «ratificar»[26] la caducidad de lo firme en la persona, para lo cual «confirmar»[27] sería demasiado débil, se quedaría en el mero ámbito del conocimiento, el de la verificación de una hipótesis. Lo que se quería expresar, sin embargo, era que la muerte, como una sentencia judicial, se apropia de la decadencia que es la vida misma. Al mismo tiempo, el momento de lo definitivo que otorga su peso al romanticismo proustiano de la desilusión está mucho más claro en «ratifiziert» que en el más insulso «bestätigen». El caso de «imagines»[28] (p. 198) es instructivo. «Imágenes»[29] es una expresión demasiado general para captar de algún modo esa transposición del mundo de la experiencia al inteligible que la mirada de Proust sobre los hombres consuma. Pero «arquetipos»[30] hacía pensar en Platón, en algo inalterable, igual a sí mismo, mientras que el mundo de las imágenes proustiano tiene precisamente su sustancia en lo más efímero. Esto alienante en el asunto –quizá el secreto más íntimo de Proust– no podía evocarse más que mediante la alienación de un término derivado del psicoanálisis cuya función el contexto ha cambiado. La elección de la palabra «soirée» en lugar de «velada»[31] (p. 199) lleva a un estado de cosas que es importante en toda traducción, pero al que, al menos teóricamente, no se le ha prestado apenas la necesaria atención. Se trata de la importancia de las palabras en diferentes lenguas, de su status en el contexto, el cual varía independientemente del significado de la palabra individual. El alemán «schon»[32] significa lo que el inglés «already». Pero «already» es mucho más pesado, lleva más carga que «schon». En general, si no se pone un acento especial en el punto del tiempo inesperadamente temprano, «ya estoy aquí»[33] no se traducirá por «I am already here», sino por «Here am I»; en los países anglosajones los alemanes pueden fácilmente reconocerse entre sí por el demasiado frecuente uso de already. Pero tales distinciones tampoco deberían pasarse por alto en expresiones menos formales, en sustantivos de contenido concreto. «Velada» es más pesado que «soirée», carece de la evidencia que la palabra francesa tiene en francés, del mismo modo que las formas sociales en general no son tan evidentes, tan segunda naturaleza, como más allá de las fronteras occidentales. La palabra «velada» comporta algo de forzado, de artificial, como si fuese la imitación de una soirée, no ésta misma; por eso es preferible el extranjerismo. Pero si simplemente se quisiera decir «reunión»[34], ciertamente las relaciones de peso serían más o menos correctas, aunque algo esencial al contenido de la palabra francesa, la referencia a la noche, se perdería; igualmente también la referencia al carácter hasta cierto punto oficial del acontecimiento. El extranjerismo es mejor siempre que, por la razón que sea, la traducción literal no sea literal. En un pasaje un poco posterior (p. 201), «sexo»[35] significa «género»[36]. Pero esta palabra alemana es de un perímetro considerablemente más amplio que la latina; incluye lo que en latín significa «gens», el clan. Y sobre todo: es mucho más patético que el extranjerismo, menos sensual se podría decir. El amor de género no es idéntico al sexual, sino que deja margen a un elemento erótico con el que la expresión «sexual» subraya un cierto contraste. Cuando en su intento de explicar el concepto de lo sexual y distinguirlo del más general y menos ofensivo concepto de amor, Freud llama la atención sobre lo «indecente», lo prohibido, no se piensa sin más en la palabra alemana para «género»; pero sí en el extranjerismo. Sin embargo, esto prohibido es esencial en el pasaje en cuestión. El problema detrás de la expresión «gente de la society»[37], que yo elegí por un influyente grupo de figuras en la novela de Proust (pp. 201-202), plantea una paradoja. Pues en alemán, como en inglés, «society» tiene un doble significado: el de la sociedad como un todo, tal como por ejemplo constituye el objeto de la sociología, y el de la llamada buena sociedad, la de los que son aceptados, la aristocracia y la gran burguesía. La envarada «gente de la sociedad»[38] habría sido por lo menos no completamente clara; se habría podido pensar en gente de una sociedad acabada de reunir. «Gente de sociedad»[39] sería totalmente imposible. Además, por comparación con «society», el alemán «la sociedad»[40] tiene algo de análogamente convulso, artificial, como «velada» por comparación con «soirée»: el título «De la sociedad»[41] sobre una columna en una revista de mujeres parece por comparación con la «society column»[42] una imitación insensatamente pergeñada. Para resaltar el matiz que me interesaba tuve que emplear «society», siguiendo el lenguaje coloquial alemán. Aunque la expresión inglesa es en sí tan equívoca como la alemana, en alemán adquiere aquella determinidad de que carece la palabra nativa; por no decir nada de un aura que percibe cualquiera que entienda cómo hace Proust parlotear a su Odette. Luego la expresión «contingente»[43] (p. 203), sin duda no naturalizada en alemán e incomprensible para muchísimos oyentes, deriva de la filosofía. Su uso plantea el problema de la terminología. «Contingente» significa «azaroso»[44]; pero no lo azaroso individual, ni siquiera la contingencia universal abstraída de esto, sino la contingencia como carácter esencial de la vida. Así aparece, pues, la expresión también en mi texto: «Proust comparte con la tradición de la gran novela la categoría de lo contingente…». Si en lugar de eso se dijera la categoría de lo «azaroso», se perdería precisión; se podría pensar, por ejemplo, que la novela en su conjunto o el modo de presentación tuviera algo de azaroso. Sin embargo, la palabra «contingente», gracias a la tradición filosófica que le es inherente, significa lo que a modo de clarificación añadí en la siguiente frase, la «vida desprovista de sentido, una vida que el sujeto no redondea como cosmos». No hay traducción literal que se ajuste a eso. Se puede discutir sobre si los términos filosóficos tienen legitimidad fuera de lo que se conoce con el abominable nombre, contradictorio con el asunto mismo, de filosofía técnica. Pero si se rechaza este concepto de filosofía técnica, si se piensa la filosofía como un modo de consciencia que no se deja imponer los límites de una específica disciplina del conocimiento, entonces uno adquiere precisamente con ello también la libertad de emplear expresiones originarias del ámbito filosófico allí donde el uso no espera filosofía. Aquí, por supuesto, el empleo del extranjerismo que, por su origen en una lengua extranjera, realmente apenas se entiende ya correctamente, adquiere precisamente ese carácter desesperado y provocativo que en libertad debe querer quien no quiera convertirse en víctima ingenua de su rama académica. De la tradición filosófica, en particular de la kantiana, deriva también la palabra «espontaneidad»[45] (p. 203). Tanto es lo en ella comprimido, que ninguna traducción haría lo que ella hace sin amplia paráfrasis; pero a menudo un texto literario requiere una palabra y evita la paráfrasis porque ésta perturbaría la distribución de acentos. Eso determinó mi elección. Aun cuando quien carezca de entrenamiento filosófico entrenado no tenga presente todo lo que en sí alberga el término «espontaneidad», yo no me pude sustraer del todo a la convicción de que tales términos conservan una cierta fuerza de sugestión; también para quien no se traslucen completamente comportan algo de la riqueza que objetivamente se esconde en ellos. En primer lugar y ante todo, «espontaneidad» significa la capacidad de hacer, producir, generar; pero por otra parte que esta capacidad es involuntario, no idéntica con la voluntad consciente de cada individuo. Salta sin más a la vista que esta duplicidad en el concepto de «espontaneidad» no aparece en ninguna palabra alemana. De lo que en el pasaje en cuestión se trata es de los celos, que transforman el amor en una relación de posesión y hacen por tanto de la amada una cosa: por eso los celos violan la «espontaneidad» del amor. Decir en cambio que violan la «involuntariedad» carecería de sentido, y tampoco «inmediatez», en sí más cercana ya al asunto, bastaría, pues, como nadie sabía mejor que Proust, todo amor contiene elementos mediados. Tenía, pues, que quedarse en «espontaneidad». Si se elogia a una persona por haberse comportado espontáneamente en una situación, eso describe su comportamiento más contundentemente que todos los circunloquios que busqué. Lo que en general determina la elección de extranjerismos es la necesidad de concisión. La compacidad y la compresión como ideal de la exposición, la omisión de lo evidente, el silencio sobre lo ya impuesto por la fuerza en el pensamiento y que por tanto no se ha de repetir verbalmente, todo eso es incompatible con perífrasis o circunloquios profusos que muchas veces serían necesarios si se quisiese evitar extranjerismos y sin embargo no sacrificar nada de su sentido. Yo he hablado de «autenticidad»[46] (p. 205) en conexión con Proust y también en otras ocasiones. Es una palabra no sólo inusual; el significado que asume en el contexto en que la empleé no está de ningún modo completamente asegurado. Debería ser el carácter de las obras lo que les confiriera a éstas un compromiso objetivo, una trascendencia sobre la contingencia de la expresión meramente subjetiva, al mismo tiempo que un amparo social. Si yo simplemente hubiese dicho «autoridad»[47], es decir, un extranjerismo al menos adoptado, con ello por cierto habría quedado indicada la violencia que tales obras ejercen, pero no el momento de la justificación de ésta en base a una verdad que en último término remite al proceso social. Se habría perdido aquella distinción para mí importante entre lo amparado por su contenido y lo que ha usurpado su lugar mediante la violencia. Ahora bien, ciertamente se habría podido disponer de una palabra hoy en día muy popular en Alemania: «validez»[48]. Aquí, sin embargo, se ha de tener en cuenta que a las palabras les es propio no sólo un status en el contexto, sino también histórico. La palabra «válido»[49] se encuentra hoy en día totalmente comprometida por figuras como «enunciado válido»[50]. En ella se hace evidente una cierta clase de nuclearidad, de cualidad afirmativa entre solemne y llana que desempeña un pernicioso papel en la ideología contemporánea. A ningún precio habría podido yo dejarme envolver en eso. Uno no puede atacar la jerga de la autenticidad[51] y al mismo tiempo hablar de obras válidas, en cuyo concepto resuenan nociones tanto de una intransferible vieja verdad como en último término también del reconocimiento público. Ciertamente, no cabe esperar que todas estas complejas consideraciones y reflexiones críticas, cuya comunicación habría hecho perder completamente el equilibrio a un texto dirigido al asunto, las condense la palabra «autenticidad». Pero en la vacilación que produce se reavivan todos aquellos conceptos en los que hace pensar y sin embargo se han evitado. Quizá transmite más que una expresión más coloquial pero por ello menos adecuada al asunto tratado. La esperanza de que de este modo se cumpla la intención no está por tanto demasiado descaminada, pues esa «autenticidad» no es un borrón aislado, sino que el contexto proyecta sobre la palabra mágica una luz múltiplemente refractada. Con alguna habilidad literaria y suerte en el extranjerismo se puede introducir lo que la palabra aparentemente menos exótica nunca podría, pues arrastra demasiadas asociaciones propias como para poder ser completamente asumida por la voluntad de expresión. En mi intento por justificar los extranjerismos no podía pasar por alto la crítica a la que hoy en día se exponen ni adoptar un punto de vista que fuera tan rígido como suele ser el de los oponentes. Incluso el escrito que se figura ocuparse puramente del asunto y no de su comunicación puede cegarse a los cambios históricos a los que el uso comunicativo somete al lenguaje mismo. Tiene por así decir que formular al mismo tiempo desde dentro y desde fuera. Esta contradicción afecta también a su relación con los extranjerismos. Aun allí donde le suenan objetivamente bien, debe sentir lo que les ocurre en la sociedad actual. En ésta a menudo pueden convertirse en conchas vacías, como sería la palabra «autenticidad» cuando se la considera puramente para sí. Tampoco el ser-en-sí del lenguaje es independiente de su ser-para-otros. Pero la ceguera para esto de la que el escritor que en general se toma el lenguaje serio tiene necesidad puede convertirse en la estupidez de quien se imagina seguro en posesión de medios puros cuando, precisamente por su pureza, éstos ya no valen para nada. El de los extranjerismos es verdaderamente un problema, y eso no es simplemente una frase. Lo que demostré con el modelo de la palabra «autenticidad», con la que no me siento muy cómodo y de la que sin embargo no puedo prescindir, vale sin duda para el uso de todos los extranjerismos: sobre éste no decide ninguna concepción lingüística del mundo, ningún abstracto pro y contra, sino un proceso de innumerables impulsos, inervaciones y reflexiones mutuamente imbricados. La limitada consciencia del escritor individual tiene poco control sobre hasta qué punto tiene éxito este proceso. Pero éste es ineludible: repite, por más que inadecuadamente, aquel proceso que socialmente recorren todos los extranjerismos como tales y aun el lenguaje mismo, y en el que el escritor sólo interviene para hacer cambios en la medida en que al mismo lo reconoce como algo objetivo. [1] Gertrud von Holzhausen: escritora y traductora alemana, colaboradora ocasional de Adorno en alguno de sus trabajos como editor. [N. del T.] [2] «rancune»: «rencor o despecho». [N. del T.] [3] «Ressentiment»: «Resentimiento». [N. del T.] [4] «Zelotentum»: «Fanatismo». [N. del T.] [5] «Paränese»: «Parénesis». [N. del T.] [6] Habacuc (s. VII-VI a.C.): uno de los doce profetas judíos menores, autor del libro de la Biblia que lleva su nombre en ca. 597-594. [N. del T.] [7] Hanno Buddenbrook: protagonista de la novela Los Buddenbrook (1901), de Thomas Mann. [N. del T.] [8] «Bosque Occidental» [«Westerwald»]: macizo montañoso-boscoso rodeado por las ciudades de Colonia, Bonn, Coblenza, Wiesbaden, Frankfurt y Siegen. [N. del T.] [9] Friedrich Hebbel (1813-1863): dramaturgo alemán. Analista objetivo de la realidad, en su teatro describe el conflicto entre la moral individual y un medio social mediocre de un modo que anticipa en muchos aspectos a Ibsen. Es asimismo autor de una trilogía sobre los Nibelungos. [N. del T.] [10] «Portier»: «Portero». [N. del T.] [11] «eine rekommendierte Brief»: «una carta certificada». [N. del T.] [12] El difícil [Der Schwierige]: comedia vienesa (1921) de Hugo von Hoffmannsthal. [N. del T.] [13] «La jerga de la autenticidad»: véase supra, «El ensayo como forma», nota de traductor de la p. 16. [N. del T.] [14] «Auftrag, Begegnung, Aussage, Anliegen»: «Misión, encuentro, mensaje, propósito». [N. del T.] [15] Wurlitzer: firma americana de constructores y vendedores de instrumentos, fundada en 1853. Una de sus especialidades más importantes han sido los instrumentos automáticos (como, desde 1934 a 1974, el fonógrafo a monedas o juke-box) y los órganos eléctricos de lengüetas (desde 1947). [N. del T.] [16] Gottfried Benn (1886-1956: escritor alemán. Sus primeros poemarios describen con violencia y cinismo expresionistas un mundo desgarrado, absurdo, y denuncian el mito del progreso oponiéndole el espectáculo de una sociedad decadente. Discípulo de Nietzsche, trató de superar el nihilismo. En 1937 se adhirió al nacionalsocialismo creyendo encontrar ahí una renovación que, más allá del racionalismo y el funcionalismo, sacara al país de su estado de anquilosamiento. [N. del T.] [17] En esta frase, el término «Sache» se utiliza en su doble sentido de «cosa» y de «causa». [N. del T.] [18] «suspendiert». [N. del T.] [19] «ausser Kraft gesetzt». [N. del T.] [20] «ausser Aktion setzen». [N. del T.] [21] «Disparatheit». [N. del T.] [22] «völlige Auseinanderweisen». [N. del T.] [23] «designiert». [N. del T.] [24] «bezeichnet». [N. del T.] [25] «geplannt». [N. del T.] [26] «ratifizierte». [N. del T.] [27] «bestätigen». [N. del T.] [28] Plural del latín «imago», imagen. [N. del T.] [29] «Bilder». [N. del T.] [30] «Urbilder». [N. del T.] [31] «Abendgesellschaft»: literalmente, «sociedad nocturna». [N. del T.] [32] «ya». [N. del T.] [33] «hier bin ich schon». [N. del T.] [34] «Gesellschaft»: por lo general, «sociedad». [N. del T.] [35] «Sexus». [N. del T.] [36] «Geschlecht». [N. del T.] [37] «society-Leute». [N. del T.] [38] «Leute aus der Gesellschaft». [N. del T.] [39] «Gesellschaftsleute». [N. del T.] [40] «die Gesellschaft». [N. del T.] [41] «Aus der Gesellschaft». [N. del T.] [42] En inglés, literalmente «columna de sociedad»; más corrientemente, en español «ecos de sociedad». [N. del T.] [43] «kontingent». [N. del T.] [44] «zufällig». [N. del T.] [45] «Spontaneität». [N. del T.] [46] «Authentizität». [N. del T.] [47] «Autorität». [N. del T.] [48] «Gültigkeit». [N. del T.] [49] «gültig». [N. del T.] [50] «gültige Aussage». [N. del T.] [51] «Eigentlichkeit». Cfr. supra «El ensayo como forma», nota de traductor de la p. 16. [N. del T.] Rastros de Bloch Sobre la nueva edición ampliada de 1959 El título Rastros moviliza en favor de la teoría filosófica experiencias de lectura de historias indias. Una rama rota, una impronta en el suelo hablan al ojo experto infantil, que no se limita a lo que todos ven, sino que especula. Aquí hay algo, aquí se oculta algo, en medio de la normal, banal cotidianeidad: «Algo se mueve» (15)[1]. Qué sea nadie lo sabe muy bien, y por una vez Bloch habla con la escuela de la gnosis de que quizá aún no existe, sólo deviene, pero il y a quelque chose qui cloche[2], y cuanto más desconocido el origen del rastro, tanto más insistente la sensación de que es precisamente esto. A esto se agarra la especulación. Como burlándose de la fenomenología serena, en lo científico circunspecta, es eso lo que busca como fenómeno aconceptual y experimenta a tientas con la interpretación. Infatigable, la mariposa filosófica revolotea ante el cristal de la luz. Las enigmáticas figuras de lo que Bloch llamó una vez la forma de la pregunta inconstruible deben cristalizar en lo que en el lapso de un segundo sugieren como su solución propia. Rastros deriva de lo indecible de la infancia que una vez lo dijo todo. En el libro se cita a muchos amigos. Se podría apostar a que son los de la pubertad, parientes de Ludwigshafen[3] de los amigos íntimos de Brecht en Augsburgo, de George Pflanzelt y Müllereisert[4]. Son adolescentes que fuman su primera pipa como si fuera la de la paz eterna: «Maravillosa es la caída de la tarde, / y bellas son las charlas de los hombres entre sí»[5]. Pero son los hombres de la ciudad de Mahagonny en una América soñada, junto con Old Shatterland y Winnetou[6] en la banda de ladrones de Würzburg de Leonhard Frank[7], un olor más picante entre las tapas del libro que incluso junto al río abundante en peces o en la taberna llena de humo. El adulto que recuerda todo esto quiere llevar a la victoria a los peones que otrora jugó sin por ello traicionar la imagen de éstos ante la demasiado adulta razón; casi todas las interpretaciones primero asimilan la racionalista y luego la socavan. Las experiencias son tan poco esotéricas como el sobrecogimiento que en un tiempo produjo el sonido de las campanas navideñas y que nunca se puede eliminar del todo: lo que es aquí y ahora no puede serlo todo. Lo prometido se da, aunque sea mentira, como garantizado a la manera en que por lo demás únicamente sucede en las grandes obras de arte, de las que el libro de Bloch, nada paciente con la cultura, no quiere saber gran cosa. Bajo la presión de su forma, toda felicidad es aún demasiado poco, propiamente hablando ni siquiera lo es en general, una felicidad: «También aquí crece algo más tropical que lo que ya permiten las latitudes conocidas de nuestro sujeto (y del mundo); tanto el miedo excesivo como la alegría “infundada” han ocultado su causa. Están ocultos en el hombre y aún no han salido al mundo; la alegría es lo que menos ha salido y sería lo principal» (169). La promesa de ésta sería lo que la filosofía de Bloch, armada con el arpón de abordaje del pirata literario, querría arrancar a la pequeña burguesía, a la seguridad muelle, rechazando lo que aquélla quiere al aquí y ahora, proyectando lo más próximo sobre lo no sido y supremo. La bipartita felicidad goethiana, la de lo cercano más próximo y la de lo alto más elevado, se dobla hasta romperse; la de lo cercano más próximo únicamente lo es si significa la de lo alto más elevado, y lo alto más elevado no está en ninguna parte sino en lo cercano más próximo. El gesto expansivo quiere ir más allá de los límites que le fija el origen en lo cercano más próximo, en la inmediata experiencia humana individual, la contingencia psicológica, el mero humor subjetivo. La arrogancia del iniciado se desinteresa por lo que el asombro permanente dice sobre el asombrado y se vuelve hacia lo que se proclama en el asombro, indiferente a cómo el pobre y falible sujeto llegó a esto: «La cosa en sí es la fantasía objetiva» (89). Pero su misma falibilidad se incorpora a la construcción. La inadecuación de la consciencia finita hace de lo infinito, de lo que ella debe sin embargo participar, algo incierto y enigmático, pero es confirmada como coactiva y determinada, pues su inadecuación no es nada más que esa inadecuación subjetiva. El pensamiento que sigue Rastros es narrativo como el modelo apócrifo cuya luminosa calcomanía, la historia de aventuras del viaje al fin utópico, querría Bloch producir. Bloch es movido a la narración tanto por su concepción como por su natural. Sería entenderla mal leer la narración de Bloch simplemente como parábola. La univocidad de ésta la privaría de aquel color que según su óptica figura tan poco en el espectro como el rojo trompeta en una de las geniales novelas de intriga de Leo Perutz[8]. Por el contrario, mediante la aventura y el acontecimiento extraordinario querría construir esa verdad que no se tiene en el bolsillo. Las interpretaciones convincentes son raras; se presenta ésta o la otra como para los oyentes de un cuento de hadas de Hauff[9] sentados en torno a uno venido de aquel oriente del sur de Alemania donde hay una ciudad llamada Backnang[10] y un giro lingüístico como «ha no»[11]; progresando por supuesto en un movimiento del concepto que no niega a Hegel pero sabe muy bien lo que se hace. Más allá de la brecha entre algo concreto que, sin embargo, no representa sino lo concreto y un pensamiento que se eleva por encima de la contingencia y ceguera de esto pero olvidando lo que de mejor tiene, retumba el sonido de quien tiene que proclamar enfáticamente algo especial, que sería distinto a lo siempre igual. El tono narrativo ofrece la paradoja de una filosofía ingenua; la infancia, inalterable a través de todas las reflexiones, transforma aun lo más mediado en lo inmediato, que es lo que se relata. Esta afinidad con lo objetual, en primer lugar con los estratos de material desprovistos de sentido, pone a la filosofía de Bloch en contacto con lo inferior, rechazado por la cultura, abiertamente abominable, donde ella, producto tardío de la Ilustración antimitológica, espera encontrar aún la salvación. Globalmente se la podría definir como la del arrojado a las grandes ciudades, a la manera del pobre B. B.[12], que cuenta tardíamente lo que nunca se ha podido contar. La imposibilidad de la narración misma, que condena a los descendientes de la épica a lo kitsch, se convierte en expresión de lo imposible que debe contarse y definirse como posibilidad. En el instante en que uno toma asiento, se concede algo al narrador, sin saber si éste satisface las expectativas. Se le debe, pues, hacer alguna concesión a tal filosofía en cuanto oral, no escrita. El gesto narrativo impide la producción responsable de textos, y sólo para quien lee los de Bloch no como textos son éstos elocuentes. El flujo del pensamiento narrativo arrastra todo lo que, incluido lo humano, comporta, más allá de la argumentación, un filosofar en el que en cierto sentido no se piensa en absoluto; eminentemente maligno, en absoluto brillante en el sentido escolástico. Lo que reverbera en la voz narrativa no es para ésta un material de reflexión, sino lo que se le asemeja, a ésta, incluido y precisamente aquello que ella no penetra y funde estilizándolo; preguntar de dónde han surgido las narraciones o lo que el narrador se propone con ellas sería necio a la vista de su intención de un anonimato segundo, de desaparecer en la verdad. «Si esta historia no es nada, dicen los cuentistas en África, pertenece al que la ha contado; si es algo, pertenece a todos nosotros» (158). La crítica de esto no puede tampoco, pues, censurar defectos como si fueran lo corregible de un individuo, sino que debe deletrear las heridas de la filosofía de Bloch como el delincuente de Kafka las suyas[13]. Pero esta voz narrativa no es de ningún modo auténtica a la manera en que se entiende el cliché. El oído de Bloch, extraordinariamente refinado aun en medio de su turbulenta prosa, nota con precisión lo poco que de lo que podría ser de otro modo se captaría en ese probo concepto, el de la pura identidad consigo mismo. «Una historia tierna, sentimental, con la ranciedad crepuscular del siglo XIX, con toda la buhonería que requiere el motivo romántico de la separación. Su fluctuación adquiere los colores más puros en el sentimiento semiauténtico; la misma separación es sentimental. Pero sentimental con profundidad, es un trémolo indistinto entre la apariencia y la profundidad» (90). Este trémolo sobrevive en los grandes artistas populares de una época que ya no soporta el arte popular; la voz de Alexander Girardi[14] se hizo tan excesiva, quejicosa, insincera como la miseria lloriqueante; su autenticidad era la inautenticidad, la no-domesticidad y el eco de la propia imposibilidad. Precisamente a las masas, no siempre por su bien, son a las que conmueve la expresión exagerada cuyo exceso recuerda al mediocre lo que importaría. Así, una sirvienta varió el «La vida está odiosamente organizada» de Scheffel[15] en «horriblemente organizada». Como este trompetero tañe su instrumento Bloch. La filosofía ingenua elige el incógnito del fanfarrón, del músico de taberna con bajos falsos que, pobre, irreconocido, hace saber a los asombrados que le pagan un vaso de cerveza que él en realidad es Paderewski[16]. Una de las intuiciones filosóficohistóricas a las que Bloch debe su fama incendia esta atmósfera: «También el joven músico Beethoven, que de repente supo o afirmó que era un genio como no había otro más grande incurrió en un fraude del más chocarrero estilo cuando se consideró el igual de ese Ludwig van Beethoven que todavía no era. Se sirvió de este cheque sin fondos para convertirse en Beethoven, de la misma manera que jamás nada grande se habría producido sin la audacia e incluso insolencia de tales anticipaciones» (47). Lo mismo que el músico de taberna, la filosofía en cuanto buhonería ha conocido días mejores. Desde que fanfarroneaba de poseer la piedra filosofal y estar en un secreto que debe permanecer eternamente oculto para la multitud, contiene un elemento de charlatanería. Bloch la absuelve de esto. Rivaliza con el voceador de la no olvidada feria anual, resuena como una pianola en el restaurante aún vacío que espera a los clientes. Desdeña la pobre inteligencia que oculta todo eso e invita a aquella excluida por la elevada filosofía idealista. La exageración oral reconoce correctivamente que ella misma no sabe lo que dice; que su verdad es no verdad según el criterio de lo que es. El tono triunfal del narrador resulta inseparable del contenido de su filosofía, la salvación de la apariencia. En el espacio vacío entre ésta y lo que meramente es anida la utopía de Bloch. Quizá lo que él pretende, una experiencia que todavía no ha sido recompensada con ninguna experiencia, no puede en general pensarse más que de manera extrema. La salvación teórica de la salvación de la apariencia es al mismo tiempo la propia defensa de Bloch. Esto lo asemeja radicalmente a la música de Mahler. Lo que del conjunto del idealismo alemán ha quedado es una especie de estrépito que embriaga al Bloch melómano wagneriano. Las palabras se calientan como si una vez más hubieran de enardecerse en el mundo desencantado; como si la promesa oculta en ellas se hubiera convertido en el motor del pensamiento. De vez en cuando, Bloch se embrolla con «todo lo fuerte» (39), se entusiasma con la «batalla abierta y colectiva» que «forzará [al destino] a ser el nuestro». Esto desentona con el tenor antimitológico, con el proceso de revisión de Ícaro en cosas a las que éste aspira. Pero su impulso contra el derecho de la perennidad del destino y del mito, contra el enredo en el contexto natural, se nutre de éste mismo, de la fuerza de una pulsión a la que pocos filósofos han dejado hablar tan libremente. Lo que Bloch dice sobre la irrupción de la trascendencia no es espiritualista. Él no quiere espiritualizar la naturaleza, sino que el espíritu de la utopía querría producir el instante en el que la naturaleza, en cuanto pacificada, estaría ella misma libre del dominio, no habría más menester de ésta y crearía el espacio para lo que sería distinto a ella. En Rastros, que parte de la experiencia de la consciencia individual, la salvación de la apariencia tiene su sentido en lo que el libro sobre la utopía[17] llamaba el encuentro con el yo. El sujeto, el hombre, no es todavía él mismo; aparece como algo irreal, algo que todavía no ha salido de la posibilidad, pero también como reflejo de lo que podría ser. La idea nietzscheana del hombre como algo que se ha de superar se transforma en lo no violento: «pues el hombre es algo que todavía se ha de encontrar» (32). La mayoría de los relatos contenidos en el volumen tratan de la no identidad del hombre consigo, con una mirada de reojo plena de comprensión a los vagabundos, a los jóvenes de los cuentos de hadas, a los estafadores de alto vuelo y a todos los que se dejan arrastrar por el sueño de una vida mejor: «Aquí se trata mucho menos de interés propio que de vanidad, insaciable amor propio y locura. Si el amor propio adopta formas aristocráticas, no es para pisotear a los inferiores como hace el parvenu o bien el sirviente convertido en amo; propiamente hablando, tampoco se afirma la aristocracia, el seigneur por autosugestión no tiene consciencia de clase» (44). Por el contrario, la utopía se sacude las cadenas de la identidad: en ella barrunta la injusticia de ser esta y precisamente esta persona. En el nivel de este libro escrito hace treinta años, Bloch yuxtapone voluntaria y directamente dos aspectos de tal no identidad. El uno es el materialista: en una sociedad universal basada en el intercambio los hombres no son ellos mismos sino agentes de la ley del valor; pues en la historia hasta ahora, que Bloch no dudaría en llamar prehistoria, la humanidad ha sido objeto, no sujeto. «Pero nadie es lo que dice ser, menos aún lo que representa. Y ciertamente todos son no demasiado poco sino demasiado desde el origen para en lo que se han convertido» (33). El otro aspecto es el místico: el yo empírico, el psicológico, incluso el carácter, no es el yo supuesto para cada persona, el nombre secreto con el que únicamente tiene que ver la idea de salvación. El símil favorito de Bloch para el yo místico es la casa en la que uno está consigo mismo, dentro, ya no alienado. No se ha de tener seguridad, nada de estado mental[18] ontológicamente ornado en el que se podría vivir, sino una nota bene sobre cómo debería ser y no es. La complicidad de Rastros con la felicidad no se hace firme en la positividad de ésta, sino que la mantiene abierta a una que sólo se promete; y toda felicidad positiva resulta sospechosa de deslealtad. Tal dualismo se expone sin protección a la objeción. La inmediatez del contraste entre el yo metafísico y el social que está por producir no se ocupa del hecho de que todas las determinaciones de ese yo absoluto procedan del círculo de la inmanencia humana, el social; al hegeliano Bloch sería fácil convencerlo de interrumpir en el punto central la dialéctica con un golpe de mano teológico. Pero la consecuencia apresurada pasaría por alto la dialéctica en general, sin negarse a sí misma en cierto punto, es posible; incluso la hegeliana tenía su «máxima» encapsulada, la tesis de la identidad. En todo caso, el golpe de mano de Bloch le faculta para un modo de proceder del espíritu que por lo demás no suele expandirse en el clima de la dialéctica, la idealista tanto como la materialista: nada que sea se idoliza en virtud de su necesidad, la especulación ataca a la necesidad misma como una figura del mito. El hecho de que en Rastros narración y comentario giren en torno a la apariencia deriva del hecho de que no se respeta la frontera entre finito e infinito, entre fenoménico y nouménico, entendimiento limitado y creencia desvinculada. Detrás de cada palabra se encuentra la voluntad de perforar el bloque que entre consciencia y cosa en sí interpone desde Kant el common sense; la misma sanción de esta frontera es atribuida a la ideología en cuanto expresión de la conformidad de la sociedad burguesa con el mundo por ella instituido, reificado, el mundo para sí, el de las mercancías. Esa fue la coincidencia teórica de Bloch y Benjamin. Arrancando por pura ansia de libertad los hitos fronterizos, el primero escapa a la rígida «diferencia ontológica», habitual en la filosofía de este país, entre esencia y mera existencia. Reasumiendo motivos del idealismo alemán y en último término de Aristóteles, lo existente mismo se convierte en una fuerza, una potencia, que tiende a lo absoluto. La tendencia de Bloch a la buhonería tiene, si se puede decir así, sus raíces sistemáticas en la connivencia con lo inferior en cuanto lo materialmente informe tanto como lo que socialmente ha de soportar el peso. Sin embargo, lo superior, la cultura, la forma, lo que Bloch llama la «polis», está para él desesperadamente imbricado con el dominio, la opresión, el mito, la verdadera superestructura: únicamente lo rechazado contiene el potencial de lo que estaría más allá. Por eso busca él en lo kitsch aquella trascendencia a la que la inmanencia de la cultura veda el paso. Su pensamiento funciona como correctivo del contemporáneo no en último lugar porque no se ufana ante la facticidad. Se separa de la costumbre neoalemana de clasificar el ser como rama de la filosofía y por tanto condenar a ésta a la irrelevancia de un formalismo resurrecto. Tampoco, sin embargo, contribuye a la degradación del pensamiento a mera instancia de ordenación reconstructiva. Lo inferior ni se volatiliza ni, como en el pensamiento clasificatorio, se cubre y abandona al punto, sino que se lo arrastra como a los elementos temáticos en no poca música. La esfera de ésta ocupa en su pensamiento tanto espacio como en casi cualquiera precedente, incluidos Schopenhauer y Nietzsche. Resuena en él como una orquesta de estación ferroviaria en los sueños; el oído de Bloch tiene tan poca paciencia con la lógica técnico-musical como con la elección estética. Entre el placer infantil por el tiovivo y su salvación metafísica no hay tampoco ninguna transición, ninguna «mediación». «Ante todo, cuando el navío con la música llega; entonces se oculta en lo kitsch (lo no pequeñoburgués) algo del júbilo de la resurrección (posible) de todos los muertos» (165). Aun en tales atrevidas extrapolación se presupone tácitamente la crítica de Kant por parte de Hegel: que poner límites es siempre trascenderlos; que, para limitarse a sí misma como finita, la razón debería ser ya dueña de lo infinito en cuyo nombre se limita. La corriente principal de la tradición filosófica separa lo incondicionado del pensamiento, pero quien no nada aquí no querría privarse de su conocimiento: por mor de su realización. No se somete resignado. El «Se ha cumplido»[19] de la escena final de Fausto, la idea kantiana de la paz perpetua como posibilidad real, planea sobre el elemento crítico de la filosocía como aplazamiento y negación. Este pensamiento presenta la consumación según el modelo de una Ôηδον′η física, no como tarea o idea. En tal medida en antiidealista y materialista. Su materialismo impide la construcción hegeliana de una identidad, por más que mediatizada sin fisuras, entre sujeto y objeto, la cual exige que en último término toda objetividad se asimile en el sujeto, se reduzca a mero «espíritu». Aun negando heréticamente la frontera, Bloch sigue insistiendo, contra el idealismo especulativo de Hegel, en la diferencia irreconciliada entre inmanencia y trascendencia, tan poco inclinada a la mediación en el proyecto a gran escala como en la interpretación particular. El aquí se define históricomaterialistamente, el más allá se rompe según los rastros que aquí se encontrarían. Sin pulir, Bloch filosofa a la vez utópica y dualistamente. Como la utopía no la concibe en la construcción metafísica del absoluto sino con ese carácter drástico de la teología por el que la hambrienta consciencia de los vivos se siente engañada por el consuelo de la idea, él no puede captarla más que como ilusoria. Ni es ni no es verdadera: «Aun el espejismo más evidente al menos imita o anticipa con perverso aplomo, de manera mentirosa, un brillo que de algún modo debe hallarse en la tendencia de la vida, en sus meras pero en todo caso dadas “posibilidades”; pues en sí mismo el espejismo es estéril, sin palmeras no habría siquiera fata morgana en la lejanía espacio-temporal» (240). Las experiencias iniciales que Bloch presenta son bastante plausibles: «Cuando se duermen la mayoría se vuelve hacia la pared, aunque con ello dan la espalda a la habitación oscura, que se vuelve extraña. Es como si la pared de repente ejerciera una atracción y paralizara la habitación, como si el sueño descubriera en la pared algo normalmente reservado sólo a la muerte natural. Es como si, además de las contrariedades y los extraños, también el sueño preparase para morir; entonces la escena parece sin duda ofrecer otro aspecto, abre la apariencia dialéctica de la patria. En efecto, un agonizante al que salvaron en el último instante dio de esto la siguiente explicación: “Me volví hacia la pared y sentí que lo que había ahí fuera, en la habitación, no era nada, ya no me afectaba para nada, sino que era en la pared donde iba a encontrar lo que me importaba”» (163). Pero el mismo Bloch llama al secreto de la pared apariencia dialéctica. No cede a la tentación de tomarse esa iluminación al pie de la letra. Sólo que para él la apariencia no es ilusión psicológica, subjetiva, sino objetiva. Su plausibilidad debe por el contrario garantizar que, como sucede en Benjamin y también en Proust, las experiencias más específicas, que se pierden por entero en lo particular, se transformen en universalidad. Lo que inspira el hilo narrativo de la filosofía de Bloch es el presentimiento de que tal transformación se les escapa de las manos a las mediaciones dialécticas. En la misma medida en que su contenido dialéctico se sabe en deuda con la dialéctica, es antidialéctico ese hilo. Se narra lo que es ahí, por más que no sea tampoco sino futuro; la forma ignora el devenir que el contenido anuncia, sólo intenta, por así decir, emular su tempo. Pero la posibilidad de cumplir lo prometido sigue siendo incierta, como nunca lo fue más que en el materialismo dialéctico. Bloch es teólogo y socialista, pero no un socialista religioso; lo que como sentido disperso, como «destello» del fin mesiánico de la historia, acecha en la inmanencia no se adscribe ni a ésta ni siquiera a su organización racional; el contenido positivamente religioso no debe ni justificar lo que meramente es ni dominar trascendentemente. Bloch es un místico en la paradójica unidad de teología y ateísmo. Las mediaciones místicas en las que se produce la transmisión del destello presuponen, sin embargo, contenidos doctrinales dogmáticos para aniquilarlos mediante la interpretación: sean los judíos de la Torah como texto sagrado o los cristológicos. Sin reivindicación de un núcleo de revelación, la mística se expone como mera reminiscencia cultural. A la filosofía de la apariencia de Bloch, para la que tal autoridad está irremisiblemente perdida, la intimida esto tan poco como los epígonos místicos de las grandes religiones en su fase final ilustrada; él no postula la religión a partir de la filosofía religiosa. La especulación se refleja en el dilema en que por tanto incurre ésta. Pero prefiere acomodarse, prefiere reconocerse a sí misma como apariencia, a resignarse al positivismo o a la positividad de la fe. La vulnerabilidad que a propósito subraya es consecuencia de su contenido. Si éste fuera puramente construido y presentado, se escamotearía la apariencia en que aquélla tiene su propio elemento vital. Se le puede reprochar fácilmente que no permita que lo condicionado reconozca lo incondicionado: ella misma no es inmune a ese elemento apócrifo que su intención se jacta de explotar. Lo que se narra se consume en la narración; la ignición del pensamiento no pensado es el cortocircuito. Es por eso, no por una falta de fuerza intelectual, por lo que las interpretaciones de lo narrado quedan en muchos respectos por detrás de esto, como un sermón antinómico sobre el texto: «Mirad, yo os daré piedras en lugar de pan»[20]. Cuanto más alto apunta, tanto más su tensa voluntad refuerza el sentimiento de futilidad. La mezcla de las esferas, no menos peculiar de esta filosofía que la dicotomía de las esferas, le añade algo perturbador que desafía todas las ideas establecidas de un puro en sí, todo platonismo. Por más que Bloch quiera hacer coincidir lo más extremista y lo más trivial, demasiado a menudo se abre un abismo entre ellos y lo más extremista se convierte en trivial: «¿Está bueno? pregunté. Al niño todo le sabe mejor en casa ajena. Pronto advierten lo que allí también falla. Y si las cosas fueran tan bonitas en casa, no les gustaría tanto salir. A menudo no tardan en sentir que aquí como allí es mucho lo que podría ser diferente» (9). Ésta es la doctrina gnóstica de la insuficiencia de la creación como verdad de Perogrullo. La comicidad involuntaria no perturba la soberanía de Bloch: «En todo caso, no es siempre lo esperado lo que llama a la puerta» (161). Para esta filosofía la cultura es demasiado poca cosa, pero a veces aquélla es menos que ésta y se cae con todo el equipo. Pues así como no hay nada entre el cielo y la tierra de lo que el psicoanlálisis no pudiera incautarse como símbolo sexual, así nada hay que no sirva a una intención simbólica, como rastro blochiano, y este todo limita con la nada. Nunca es Rastros más capcioso que cuando tiende a lo oculto: una vez las incursiones en mundos inteligibles se convierten en principio, no hay antídoto contra los sueños del visionario. Se cuentan muchísimas historias supersticiosas; sin duda se subraya rápidamente la pobreza de los chismes de portera sobre el mundo de los espíritus, pero no se hace ninguna distinción teórica entre la intención metafísica y una metafísica reducida al hecho. Sin embargo, algo habla en pro de Bloch aun cuando la cursilería amenaza con devorar a su salvador. Pues una cosa es creer en fantasmas y otra contar historias de fantasmas. Uno está tentado de creer que en tales historias únicamente obtiene verdadero placer no quien no cree en ellas, sino quien se abandona a ellas precisamente para gozar de la libertad del mito. A eso apuntan tanto la reflexión de éste en el relato como la filosofía de Bloch. Lo que queda de las historias de espíritus no creídas es aquel asombro ante la insuficiencia del mundo no libre que él no se cansa de parafrasear. Son un medio de expresión: la de la alienación. Dando primacía a la expresión sobre la significación, preocupada no tanto por que las palabras interpreten a los conceptos como por que los conceptos pongan a las palabras en su sitio, la de Bloch es la filosofía del expresionismo. Mantiene a éste en la idea de romper la superficie encostrada de la vida. La inmediatez humana quiere hacerse oír sin mediación: como el expresionista, el sujeto filosófico de Bloch protesta contra la reificación del mundo. Él, lo mismo que el arte, no puede contentarse con dar forma a lo que la subjetividad puede llenar, sino que piensa más allá de ésta y hace transparente su inmediatez misma en cuanto socialmente mediada, alienada. Sin embargo, en toda su obra él no extingue en tal transición, como hace su amigo de juventud Lukács, el momento subjetivo en la ficción de un estado de reconciliación ya alcanzado. Esto lo protege de una reificación de segundo grado. Su inervación filosófico-histórica conserva el punto de vista de la experiencia subjetiva aun allí donde teóricamente, en sentido hegeliano, la supera. Su filosofía tiene una tendencia objetiva, pero su lenguaje es inalterablemente expresionista. En cuanto pensamiento, no puede quedarse en el puro sonido de la inmediatez, pero tampoco puede eliminar la subjetividad en cuanto fundamento del conocimiento y órgano del lenguaje, pues no hay ningún orden subjetivo de lo que es que incluya sustancialmente, sin contradicción, al sujeto y cuyo lenguaje coincida en el propio de éste. El pensamiento de Bloch no se ahorra la amargura de que en la hora presente el paso filosófico más allá del sujeto es una regresión a lo presubjetivo y favorece un orden colectivo en el que la subjetividad no es superada sino meramente reprimida por una presión heterónoma. Su perenne expresionismo responde discordantemente al hecho de que la reificación es perenne y de que la supresión de ésta allí donde se la afirma se ha solidificado como mera ideología. Las rupturas en su discurso son eco del toque de la hora que obliga a una filosofía del sujeto-objeto a reconocer la continua ruptura entre sujeto y objeto. Su motivo más íntimo lo tiene en común con el expresionismo literario. Hay una frase de Georg Heym[21] que dice: «Quizá podría decirse que mi poesía es la mejor prueba de un país metafísico que extiende sus negras penínsulas hasta bien adentro de nuestros efímeros días»; el mismo sin duda cuya topografía esbozó la obra de Rimbaud. En Bloch se querría tomar al pie de la letra la aspiración a una prueba tal, atrapar ese país con el pensamiento. Por eso su filosofía es una metafísica diferente de la tradicional. No se la podría reducir a la cuestión del ser, de la verdadera esencia de las cosas, de Dios, la libertad y la inmortalidad, que por supuesto en ella aún resuena también por todas partes, sino que querría describir o, según la expresión de Schelling, «construir» el otro espacio: la metafísica como fenomenología de lo imaginario. Una vez migrada a lo profano, la trascendencia se representa como un «espacio». A éste es tan difícil distinguirlo de la buhonería espiritista de la cuarta dimensión porque, desprovisto de cualquier momento de lo que es, se convertiría en símbolo, la trascendencia de Bloch en idea; y, por tanto, su filosofía en aquel idealismo de cuya cárcel él en principio estaba destinado a evadirse. «Este espacio, me parece a mí, está siempre a nuestro alrededor, aunque nosotros sólo podemos chupetear sus bordes y ya no sabemos lo oscura que es la noche» (183). A él quieren llevar los «motivos de la desaparición» de Bloch. La muerte se convierte en una puerta, como en muchos instantes de Bach. «Incluso la nada que predican los no creyentes es irrepresentable, en el fondo aun más oscura que lo que quedara» (196). La obsesión de Bloch por lo imaginario como algo pese a todo existente condiciona ese elemento curiosamente estático en medio de todo el dinamismo, la paradoja del expresionista épico; también el exceso de materia ciega, no procesada. En algunas ocasiones hace pensar más en Schelling que en Hegel, más en una pseudomorfosis de la dialéctica que en ésta misma. La dialéctica difícilmente accedería a una teoría de los dos mundos que a veces recuerda la ontología de los estratos, la antítesis milenarista entre utopía inmanente y trascendencia desvelada. Pero sobre la anécdota de un joven trabajador que mata a un benefactor que le permite darse la buena vida durante un tiempo y luego lo devuelve a la mina Bloch escribe: «¿La vida que juega con nosotros no es diferente del hombre rico, el bueno? Ciertamente se lo ha de suprimir y el trabajador lo mata; hay que suprimir el destino meramente social que la clase rica impone a la pobre. Pero el hombre rico sigue ahí como el ídolo del otro destino, del nuestro natural con la muerte al final, cuya brutalidad el diablo rico ha copiado y hecho perceptible hasta convertirlo en el suyo propio» (50 s.). O, en una variación: «… en la muerte, que para nadie es su propia muerte, per definitionem no puede serlo (pues nuestro espacio es siempre la vida o algo más, pero nunca nada menos que ésta), en la muerte hay también algo de aquel gato rico que deja correr al ratón antes de devorarlo. Nadie podría tomarle a mal al “santo” que matara a tiros a este Dios como el obrero al millonario» (51 s.). Entre la opresión social y la degeneración de la vida hasta la muerte Bloch construye una analogia entis antinómicamente sardónica, pero el chorismos platónico no deja de aullar y la instauración de un orden racional en la tierra no sería más que una gota de agua sobre la piedra candente del destino y la muerte. La ingenuidad pertinaz, que no se deja disuadir, invita al adoctrinamiento barato por ambos bandos, el Diamat[22] y el ser como sentido de lo que es. Así como todo lo avanzado siempre queda también por detrás de lo que ha dejado tras de sí, Bloch se distingue del esmerilamiento de la filosofía oficial por un resto de tierra, de la esterilidad administrativa de la filosofía sectorial por un elemento de la jungla. Con ello sabotea su recepción como bien cultural, pero por supuesto también facilita la apócrifa, sectaria. El esquema demasiado arquitectónico se imprime en el pensamiento mismo. Aunque rebosa de materiales y colores, la filosofía de Bloch no escapa sin embargo a lo abstracto. Lo que en ella hay de abigarrado y particular sirve en gran medida como ejemplo del pensamiento único de la utopía y la ruptura que alberga en sí como Schopenhauer el suyo: «Pues, a fin de cuentas, todo lo que uno se encuentra y se le ocurre es lo mismo» (16). La utopía tiene que destilarla en el concepto general que subsume aquello concreto que únicamente la utopía sería. La «forma de la pregunta inconstruible» se convierte en sistema y se la deja imponer por lo grandioso que tan mal se aviene con la rebelión de Bloch contra el poder y la gloria. Sistema y apariencia concuerdan. El concepto general, que borra el rastro y apenas es capaz de superarla verdaderamente en sí, debe sin embargo, por su propia intención, hablar como si le fuera presente. Se condena de por vida a la sobreexigencia. Eso sofoca el grito expresionista: la fuerza de voluntad, sin la que no se descubriría ningún rastro, obra contra lo querido. Pues el rastro mismo es lo involuntario, inaparente, inintencionado. Su nivelación en la intención la ultraja del mismo modo en que, según vio Hegel en la Fenomenología, los ejemplos ultrajan a la dialéctica. El color al que Bloch se refiere es el gris como lo total. La esperanza no es un principio. Pero la filosofía no puede callar ante el color. No puede moverse en el medio del pensamiento, de la abstracción, y practicar la ascesis contra la interpretación en que ese movimiento termina. De lo contrario sus ideas son enigmas. Ése fue el camino que tomó Benjamin en Dirección única, tan emparentado con Rastros. Como aquél, Rastros simpatiza, ya en el título, con lo pequeño; pero, a diferencia de Benjamin, Bloch no se abandona a ello, sino que lo utiliza, con intención expresa (cfr. pp. 66 ss.), como categoría. Aun lo pequeño resulta abstracto, demasiado grande según su propia medida. Él rechaza lo fragmentario. Dinámicamente, como Hegel, va más lejos, más allá de aquello que constituye el sustrato de su experiencia; hasta tal punto es idealista malgré lui. Su especulación quiere, según una antigua fórmula, enraizar en el aire, ser una ultima philosophia, y sin embargo tiene la estructura de una prima philosophia, ambiciona la gran totalidad. Piensa el fin como el fundamento del mundo que mueve a lo que es, en lo cual aquél habita ya como telos. Hace de esto lo primero. Ésa es su más íntima, insuperable antinomia. La comparte también con Schelling. La concepción de lo sometido, de lo que empuja desde abajo, que es lo que pone fin al mal, es política. También de ello se cuenta como de algo predeterminado, supone por así decir el cambio del mundo, sin preocuparse de lo que en los treinta años desde la primera edición de Rastros ha sido de la revolución ni de lo que ha comportado para su concepto y su posibilidad el cambio de las condiciones tecnológicas y sociales. Para su juicio basta lo absurdo de lo existente; no juzga sobre lo que debe ocurrir. «En la rue Blondel yacía una mujer borracha, el guardia la levanta. “Je suis pauvre”[23], dice la mujer. “Eso no es excusa para vomitar en la calle”, gruñe el guardia. “Que voulez vous, monsieur, la pauvreté, c’est dejà à moitié la saleté”[24], dice la mujer y echa un trago. Así se ha descrito, explicado y superado ella con un solo trazo. ¿A quién o qué va a detener el guardia?» (17). A la fuerza del no racionalizar sobre lo racional la acompaña la sombra de una petitio principii política que a veces se ha podido explorar allí donde se ha declarado finalizada la historia universal como causa judicata. Pero el impulso de Bloch no lo refrena lo autoritario y represivo. Él es uno de los poquísimos filósofos que no se arredran ante la idea de un mundo sin dominación y jerarquía; sería inconcebible que, por profundidad conformista, él denigrara la abolición del mal, el pecado y la muerte. Del hecho de que esto no se haya hecho hasta hoy él no extrajo la pérfida máxima de que ni se puede ni se debe hacer. Pese a todo, esto confiere a su promesa, a la transfiguración del happy end, la resonancia de lo que no es vano. Debajo de Rastros no se encuentra ni uno solo de moho. Dialéctico herético, él tampoco se contenta con la tesis materialista de que no se debería describir una sociedad sin clases. Con sensualidad impertérrita se deleita él con la imagen de ésta, sin apisonarla hasta hacerla engañosamente grande. En el obrero francés que come langosta o en la celebración popular del 14 de julio se vislumbra «un cierto mañana en el que el dinero deje de ladrar y de menear el rabo por conseguir los bienes» (19). Tampoco machaconea el abracadabra de una unidad inmediata de teoría y praxis. A la pregunta «¿Se debe actuar o pensar?», responde: «A ningún perro, se dice, se lo saca de detrás de la chimenea con filosofía. Pero, como señala Hegel, tampoco es ésa su tarea. Y, además, la filosofía podría pasarse sin esta tarea, pero nunca esta tarea sin la filosofía. Es el mismo pensamiento el que crea primero el mundo en que se pueden hacer cambios y no meramente chapuzas» (261). Ninguna contestación podría insuflar con más rotundidad en el materialismo vulgar la humanidad real que hace justicia al pensamiento, mientras que en todas partes se lo rebaja a criada de la acción. Tal humanidad permite decir aún hoy lo que una vez dijo Benjamin de Bloch: se podía calentar con sus pensamientos. Éstos se parecen a una potente estufa de cerámica verde, que se alimenta desde fuera y basta para calentar toda la vivienda con fuerza y seguridad sin necesidad de chimenea para que no ahúme la estancia. Quien cuenta cuentos los protege de desvelar que su hora ya ha pasado. La expectativa de lo por venir se empareja con un escepticismo radical. Ambas cosas se reúnen en el chiste extraído de una leyenda judía que dice: uno cuenta un milagro y lo desmiente en el instante de máxima tensión: «¿Qué hace Dios? Toda la historia es falsa» (253). Bloch omite la interpretación, pero añade: «No es una mala frase para un mentiroso, no es un mal lema para el mundo, si la dijesen los mejores» (loc. cit.). ¿Qué hace Dios?: la burda pregunta enmascara la duda pendiente sobre su existencia, porque «toda la historia es falsa», porque, contra Hegel y toda la dialéctica, la historia del mundo aún no es la de la verdad. Al percibirse como engaño por efecto del chiste, la filosofía es también más de lo que es: «Uno debe ser tan chistoso como trascendente» (loc. cit.). El chiste abre la enorme perspectiva de los versos de Karl Kraus: «Nada es verdad / y es posible que algo distinto ocurra»; que la apariencia que destruye no tenga sin embargo la última palabra. La filosofía no tiene que dejarse disuadir de lo que no ha alcanzado porque los hombres aún no lo hayan alcanzado. [1] Los números puestos entre paréntesis se refieren a Ernst Bloch, Spuren, Neue erweiterteAusgabe [Rastros. Nueva edición ampliada], Berlín, Frankfurt am Main, 1959. [2] En francés: «Algo hay que no va bien»; literalmente: «Algo hay que suena». [N. del T.] [3] Ludwigshafen: ciudad de Renania-Palatinado, en la orilla izquierda del Rin, unida por puentes a Mannheim. [N. del T.] [4] Brecht, nacido en Augsburgo, dedicó algunas de sus obras juveniles a sus amigos George Pflanzelt y Otto Müllereisert. [N. del T.] [5] Primeros versos de una de las canciones incluidas en Ascenso y caída de la ciudad de Mahagonny, texto de Bertolt Brecht y música de Kurt Weill. [N. del T.] [6] Old Shatterland y su amigo Winnetou son dos de los héroes más populares Karl May (18421912), escritor alemán de novelas juveniles, muchas de ellas ambientadas en el Lejano Oeste y posteriormente llevadas al cómic y al cine. [N. del T.] [7] Leonhard Frank (1882-1961): novelista alemán nacido en la ciudad bávara de Würzburg. Sus obras son tan radicales en su estilo expresionista como en su compromiso político de izquierdas. Durante la Primera Guerra Mundial emigró a Suiza, y en 1933 primero a Suiza, luego a Francia (donde pasó por varios campos de concentración) y finalmente a los Estados Unidos. Allí leyó y discutió con Thomas Mann muchos borradores de Doctor Faustus. Volvió a Alemania en 1950. [N. del T.] [8] Leo Perutz (1884-1957): novelista y dramaturgo austríaco (nacido en Praga). El período de ocupación nazi lo pasó en Palestina. Especializado en argumentos de enrevesada intriga pero perfectamente tejidos sobre fondos históricos tratados con extraordinaria fantasía, alcanzó gran popularidad en Europa durante los años 20. [N. del T.] [9] Wilhelm Hauff (1801-1827): poeta, novelista y cuentista alemán. Representante de la llamada escuela suaba, cultivó diversos géneros (la novela histórica, los cuentos fantásticos, el relato corto) sin llegar en su corta vida a la expresión de su propia originalidad. [N. del T.] [10] Backnang: pequeña ciudad en un recodo del río Murr al noroeste de Stuttgart. Famosa por el ambiente de cuento de hadas que crean la arquitectura de sus casas y su entorno en medio del bosque suabo. [N. del T.] [11] «ha no»: «¡Ahí va!» o «¡Bueno!» en dialecto suabo. [N. del T.] [12] Alusión al poema autobiográfico de Bertolt Brecht «Sobre el pobre B. B.»: «Yo Bertolt Brecht, vengo de los negros bosques. / Muy temprano, cuando aún yacía dentro de su cuerpo, mi madre me trajo a las ciudades / y el frío del bosque no me abandonará mientras viva, etc.». [N. del T.] [13] Alusión al relato de Franz Kafka titulado La colonia penitenciaria. [N. del T.] [14] Alexander Girardi (1850-1918): actor y cantante popular austríaco. [N. del T. [15] Joseph Viktor von Scheffel (1828-1886): poeta y novelista alemán. La frase citada pertenece a su narración en verso El trompetero de Säckingen (1854), una de sus obras más populares junto a la historia de tema medieval en la tradición romántica Ekkehard (1855) y el compendio de canciones báquicas Gaudeamus (1865). [N. del T.] [16] Ignaz Jan Paderewski (1860-1941): pianista, compositor y político polaco. Su fama mundial como intérprete la puso al servicio de la causa de la independencia de su país, del que llegó a ser primer ministro. [N. del T.] [17] Ernst Bloch, Geist der Utopie [El espíritu de la utopía] (1918). [N. del T.] [18] «Estado mental»: «Befindlichkeit», término típicamente heideggeriano. [N. del T.] [19] Ed. esp. cit., p. 354. [N. del T.] [20] Cfr. Mateo 7, 9: «¿Quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra?». [N. del T.] [21] Georg Heym (1887-1912): poeta lírico alemán. Con un rigor formal propio del círculo de George, el universo de pesadilla, violencia, sufrimiento y muerte que evocan sus poemas lo liga al expresionismo. [N. del T.] [22] «Diamat» = «Dialektische Materialusmus» [«Materialismo dialéctico»). [N. del T.] [23] En francés: «Soy pobre». [N. del T.] [24] En francés: «Qué quiere, señor, la pobreza ya es media suciedad». [N. del T.] Reconciliación extorsionada Sobre Contra el realismo mal entendido de Lukács El nimbo que aun hoy en día rodea al nombre de Georg Lukács incluso fuera de la zona de influencia soviética se lo debe a los escritos de su juventud, al volumen de ensayos El alma y las formas, a la Teoría de la novela, a los estudios Historia de la consciencia de clase, en los que, como materialista dialéctico, aplica por primera vez a la problemática filosófica la categoría de la reificación como principio. Inspirado en origen por entre otros Simmel y Kassner, formado luego en la escuela del sudoeste alemán, Lukács pronto contrapuso al subjetivismo psicológico una filosofía de la historia objetivista que ejerció considerable influencia. Por la profundidad y vigor de su concepción tanto como por la densidad e intensidad, extraordinarias para la época, de su presentación, la Teoría de la novela estableció un criterio para la estética filosófica que desde entonces no se ha vuelto a olvidar. Cuando, ya a principios de los años veinte, el objetivismo lukacsiano se inclinó, no sin conflictos iniciales, ante la doctrina comunista oficial, Lukács, según es costumbre en el este, renegó de esos escritos; abusando de motivos hegelianos, asumió contra sí mismo las objeciones más subalternas de la jerarquía del partido y se esforzó durante décadas, en ensayos y libros, por ajustar su capacidad intelectual, evidentemente inquebrantable, al deplorable nivel del pseudo pensamiento soviético, que mientras tanto había degradado la filosofía, de la que no dejaba de hablar, a mero medio para los fines de la dominación. Pero sólo por las obras tempranas entretanto repudiadas y condenadas por su partido ha despertado alguna atención fuera del bloque oriental lo que Lukács ha publicado durante los últimos treinta años, incluido un grueso libro sobre el joven Hegel, aunque el antiguo talento se ha podido rastrear en algunos de sus trabajos aislados sobre el realismo alemán del siglo XIX, sobre Keller y Raabe[1]. Fue probablemente en el libro La destrucción de la razón donde más brutalmente se manifestó la de la del propio Lukács. En él, de manera sumamente antidialéctica, el prestigioso dialéctico atribuía de una tirada todas las corrientes irracionalistas de la filosofía reciente a la reacción y el fascismo, sin reparar mucho en que en esas corrientes, a diferencia de lo que sucede en el idealismo académico, el pensamiento también se resistía contra precisamente aquella reificación de la existencia y del pensamiento a cuya crítica se había dedicado el propio Lukács. Para él Nietzsche y Freud se convirtieron, sin más, en fascistas, y no dudó en hablar de las «dotes nada corrientes» de Nietzsche con el tono despreciativo de un inspector de enseñanza de provincias en la época guillermina. So capa de una crítica social presuntamente radical, volvía a pasar de contrabando los clichés más miserables de aquel conformismo contra el que antaño había dirigido la crítica social. Ahora bien, el libro Contra el realismo mal entendido, aparecido en Occidente en 1958 en Claassen-Verlag, muestra huellas de un cambio de actitud en este hombre de setenta y cinco años. Esto tal vez guarde relación con el conflicto que le produjo su participación en el gobierno de Nagy[2]. No solamente se trata de los crímenes de la era de Stalin, sino que, en términos anteriormente impensables, se habla positivamente incluso de una «toma general de postura a favor de la libertad de escribir». Lukács descubre póstumamente méritos en su adversario de años Brecht y celebra como genial su «Balada del soldado muerto», que para los que detentan el poder en Pankow[3] debe constituir una atrocidad del bolchevismo cultural. Como Brecht, él querría ampliar el concepto de realismo socialista, que desde hace décadas ha estrangulado todo impulso rebelde, todo lo incomprensible y sospechoso para los apparatchiks, de modo que en él quepa algo más que la más lamentable pacotilla. Aventura una tímida oposición, de antemano paralizada por la consciencia de la propia impotencia. La timidez no es una táctica. La persona de Lukács está por encima de toda duda. Pero la estructura conceptual a la que ha sacrificado su intelecto es tan restringida que sofoca cuanto en ella quisiera respirar más libremente; el sacrifizio dell’ inteletto no deja a éste incólume. Esto confiere un triste aspecto a la evidente nostalgia de Lukács por sus escritos tempranos. De la Teoría de la novela se recupera la «inmanencia vital del sentido», pero rebajada a la consigna de que la vida no cobra pleno sentido sino en la construcción del socialismo, un dogma bastante bueno precisamente para justificar en tono filosófico la rosada positividad que se atribuye al arte en los Estados popular-socialistas. El libro ofrece un semifrío entre el llamado deshielo y una renovada glaciación. Pese a todas las protestas de dinamismo en sentido contrario, Lukács sigue compartiendo con los comisarios culturales el gesto que opera de arriba abajo con etiquetas como realismo crítico y socialista. La crítica hegeliana al formalismo kantiano en estética se simplifica en la afirmación de que en el arte moderno se sobreestiman desmesuradamente el estilo, la forma y los medios de presentación (véase esp. p. 15), como si Lukács pudiese desconocer que es por tales momentos por lo que el arte, en cuanto conocimiento, se distingue del científico; que las obras de arte que fueran indiferentes a su cómo superarían su propio concepto. Lo que a él se le antoja formalismo tiende, mediante la construcción de los elementos según la ley formal propia de cada uno de ellos, a esa «inmanencia del sentido» por la que Lukács se sigue guiando, en lugar de, como él mismo considera imposible y sin embargo defiende objetivamente, insertar por decreto el sentido en la obra desde fuera. Los momentos del arte nuevo constitutivos de la forma los malinterpreta deliberadamente como accidentes, como añadidos contingentes al inflado tema[4], en lugar de reconocer su función objetiva en el contenido estético. Esa objetividad que él echa de menos en el arte moderno y espera del material y del tratamiento «perspectivista» de éste devuelve a aquellos procedimientos y técnicas, los cuales él querría eliminar, que disuelven la mera materialidad y no hacen por tanto sino ponerla en perspectiva. Él afecta indiferencia ante la cuestión filosófica de si el contenido concreto de una obra de arte es de hecho idéntico con el mero «reflejo de la realidad objetiva» (p. 108), a cuyo ídolo se aferra con tozudo materialismo vulgar. Su propio texto en todo caso descuida todas aquellas normas de presentación responsable que en sus escritos tempranos había ayudado a establecer. Ningún barbudo consejero privado podría perorar sobre arte de un modo más ajeno al arte: en el tono del acostumbrado a la cátedra a quien no se puede interrumpir, que no se detiene ante las más largas digresiones y que manifiestamente ha perdido aquellas posibilidades de reacción que en sus víctimas denuncia como esteticistas, decadentes y formalistas, pero que son lo único que en general permite una relación con el arte. Mientras que el concepto hegeliano de lo concreto goza como antes de gran aprecio en Lukács –en especial cuando se trata de la limitación de la poesía a la copia de la realidad empírica–, la argumentación misma sigue siendo en gran medida abstracta. El texto apenas se somete a la disciplina de una obra de arte específica y los problemas inmanentes a ésta. En lugar de eso, la impone. A la pedantería del estilo general corresponde el desaliño en el detalle. Lukács no se recata ante máximas de sapiencia tan gastadas como «Hablar no es escribir»; emplea repetidamente récord, una expresión de origen comercial y deportivo (p. 7); califica de formidable la anulación de la diferencia entre posibilidad abstracta y concreta, y recuerda cómo «tal inmanencia […], por ejemplo a partir de Giotto, triunfa de modo cada vez más decisivo sobre el alegorismo del período inicial» (p. 41). Tal vez nosotros, decadentes según el lenguaje de Lukács, sobrevaloramos en efecto extremadamente la forma y el estilo, pero hasta ahora eso nos ha salvado de expresiones como «a partir de Giotto» tanto como de elogiar a Kafka por ser un «brillante observador» (p. 47). Tampoco es probable que los vanguardistas hayan hablado con frecuencia de la «serie extraordinariamente variada de afectos que juntos contribuyen a la construcción de la vida interior humana» (p. 90). Ante tales récords que se persiguen como en unos juegos olímpicos, uno podría preguntarse si alguien que así escribe, ignorante del oficio literario que con tan soberano desprecio trata, tiene algún derecho a participar en discusiones serias sobre asuntos literarios. Pero en el caso de Lukács, que otrora sabía escribir bien, en la mezcla de maestrescuelismo e irresponsabilidad uno siente el método del ajuste de cuentas, de la voluntad rencorosa de escribir mal, de la cual él confía en extraer la fuerza sacrificial mágica para demostrar polémicamente que quien se comporta de otro modo y se esfuerza es un inepto. Por lo demás, la indiferencia estilística es casi siempre un síntoma de solidificación dogmática del contenido. La forzada modestia de un estudio que se cree objetivo sólo por eludir la autorreflexión únicamente disimula el hecho de que la objetividad ha sido extirpada del proceso dialéctico junto con el sujeto. Se le rinde homenaje de palabra, pero la dialéctica está sentenciada de antemano para tal clase de pensamiento. Éste se hace no dialéctico. El núcleo de la teoría sigue siendo dogmático. Toda la literatura moderna, en cuanto que no se ajusta a la fórmula de un realismo sea crítico, sea realista, es rechazada y marcada sin vacilar con el sello infamante de la decadencia, un insulto que no sólo en Rusia tapa todas las atrocidades de la persecución y el exterminio. El empleo de esa expresión conservadora es incompatible con la doctrina cuya autoridad Lukács, lo mismo que sus superiores, querría asimilar con él a la comunidad del pueblo. El discurso sobre la decadencia es difícilmente separable de la contraimagen positiva de la naturaleza rebosante de fuerza; las categorías naturales son proyectadas sobre algo socialmente mediado. Sin embargo, precisamente contra esto se dirige el tenor de la crítica de la ideología de Marx y Engels. Ni siquiera reminiscencias del Feuerbach de la sana sensualidad habrían facilitado a este término socialdarwinista el acceso a sus textos. Todavía en el primer borrador de las Líneas fundamentales de la crítica de la economía política de 1857-1858, por tanto en la fase de El capital, se lee: «Ahora bien, en la medida en que todo este movimiento aparece como proceso social y en la medida en que los momentos individuales de este movimiento surgen de la voluntad consciente y fines particulares de los individuos, la totalidad del proceso aparece como una conexión objetiva de origen natural; resulta ciertamente de la interacción de los individuos conscientes, pero no se halla ni en su consciencia ni subsumida en ellos en cuanto un todo. Su propio entrechocar les produce un poder social que está por encima de ellos, ajeno; su influencia recíproca como proceso y poder independientes de ellos […]. La relación social de los individuos entre sí como poder autonomizado sobre los individuos, sea concebido por poder natural, azar o de cualquier otra forma, es resultado necesario del hecho de que el punto de partida no es el individuo social libre»[5]. Tal crítica no se detiene en la esfera en que la ilusión del origen natural de lo social, investida de afecto, se afirma con la máxima contumacia y en que se produce toda la indignación por la degeneración: la de los sexos. Un poco antes, Marx hizo la reseña de La religión de la nueva era de G. F. Daumer[6] de la que extraía el siguiente pasaje: «La naturaleza y la mujer son lo verdaderamente divino, por oposición al ser humano y el hombre […]. La devoción de lo humano por lo natural, de lo masculino por lo femenino, es la auténtica, la única verdadera humildad y olvido de sí, la suprema y aun la única virtud y piedad que existe». A lo cual Marx agrega el siguiente comentario: «Vemos aquí cómo la insulsa ignorancia del fundador especulativo de una religión se transforma en una muy pronunciada cobardía. Ante la tragedia histórica que amenazantemente se le viene encima, el señor Daumer huye a la supuesta naturaleza, esto es, al estúpido idilio rural, y predica el culto de la mujer para disimular su propia afeminada resignación»[7]. Cada vez que truena contra la decadencia se repite esta huida. Lukács se ve forzado a ella por una situación en la que la injusticia social perdura mientras oficialmente se la ha declarado abolida. La responsabilidad es desplazada de la situación de la que los culpables son los hombres a la naturaleza o a una degeneración, según el modelo de ésta, concebida como contraria. Por supuesto, Lukács ha intentado escamotear la contradicción entre la teoría marxista y el marxismo oficial, retraduciendo en conceptos sociales los de arte sano y enfermo: «Las relaciones entre los hombres son históricamente cambiantes, y también las valoraciones intelectuales y emocionales de estas relaciones cambian correspondientemente. Este reconocimiento, sin embargo, no entraña ningún relativismo. En una determinada época, una determinada relación humana significa el progreso, otra la reacción. Así, podemos encontrar el concepto de lo socialmente sano precisamente y al mismo tiempo como fundamento de todo arte realmente grande, porque esto sano se convierte en componente de la consciencia histórica de la humanidad»[8]. La debilidad de este intento es evidente: si se trata ya de relaciones históricas, habría que evitar sin más palabras como sano y enfermo. No tienen nada que ver con la dimensión progreso/reacción, se las pronuncia únicamente por mor de su demagógico atractivo. Además, la dicotomía entre sano y enfermo es tan poco dialéctica como aquélla entre burguesía ascendente y declinante, que deriva sus mismas normas de una consciencia burguesa que no se acompasaba con la propia evolución. – Renuncio a insistir en el hecho de que Lukács reúne bajo los conceptos de decadencia y vanguardismo –para él ambas cosas son lo mismo– cosas totalmente heterogéneas: no solamente a Proust, Kafka, Joyce, Beckett, sino también a Benn, Jünger, incluso Heidegger; como teóricos, a Benjamin y a mí mismo. Es demasiado cómodo, aunque hoy en día está muy de moda, señalar que lo atacado no son sino una diversidad de elementos divergentes, a fin de reblandecer el concepto y rechazar el argumento incisivo con el gesto de «no es a mí». A riesgo, pues, de simplificar por la oposición a la simplificación misma, me atengo al nervio de la argumentación de Lukács y en lo que rechaza no diferencio mucho más que él, salvo allí donde deforma groseramente. Su intento de proveer de una conciencia filosóficamente buena al veredicto soviético sobre la literatura moderna, es decir, la que sacude la normal consciencia ingenuamente realista, tiene un instrumental restringido, de origen enteramente hegeliano. Para su ataque a la poesía vanguardista como desviación de la realidad aborda en primer lugar la distinción entre posibilidad «abstracta» y «real»: «La correlación, la diferencia y la oposición de estas dos categorías son ante todo una cuestión de la vida misma. La posibilidad es –abstracta, es decir, subjetivamente considerada– siempre más rica que la realidad; al sujeto humano parecen abrírsele miles y miles de posibilidades, de las cuales apenas un pequeño porcentaje puede realizarse. Y el subjetivismo moderno, que cree ver en esta ilusoria riqueza la auténtica plenitud del alma humana, siente con respecto a ella una melancolía mezclada con admiración y simpatía, mientras la realidad, que rechaza la consumación de tal posibilidad, es tratada con un desprecio igualmente melancólico» (p. 19). Pese al porcentaje, esta objeción no se puede pasar por alto. Cuando Brecht, por ejemplo, intentó, mediante una reducción infantil, cristalizar las por así decir protoformas del fascismo como un gangsterismo, presentando al resistible dictador Arturo Ui como exponente de un imaginario y apócrifo trust de coliflores, no de los grupos económicamente poderosos, el irrealista medio artístico no redundó en beneficio de la obra. Como empresa de una banda de delincuentes hasta cierto punto socialmente extraterritorial y por tanto «resistible» a voluntad, el fascismo pierde su horror, el de su carácter social a gran escala. La caricatura pierde con ello su fuerza, necia según su propio criterio: la ascensión política del delincuente de poca monta pierde su plausibilidad dentro de la obra misma. La sátira que no trata adecuadamente a su objeto se queda también, como tal, sin sal. Pero la exigencia de fidelidad pragmática sólo puede aplicarse a la experiencia fundamental de la realidad y a los membra disiecta de los motivos materiales a partir de los cuales el escritor erige su construcción; en el caso de Brecht, por tanto, al conocimiento de la conexión efectiva entre economía y política y al hecho de que los datos sociales de partida están bien establecidos; pero no a lo que de ahí resulta en la obra. Proust, en el que tan íntimamente se une la más precisa observación «realista» con la ley formal estética del recuerdo involuntario, ofrece el ejemplo más penetrante de unidad entre fidelidad pragmática y – según las categorías de Lukács– el procedimiento irrealista. Si esa fusión pierde algo de su intimidad, si la «posibilidad concreta» se interpreta en el sentido de un realismo de la visión global irreflexivo, aferrado a la rígida contemplación del objeto desde fuera, y si el momento antitético de la materia únicamente se tolera en la «perspectiva», es decir, en una translucidez del sentido, sin que esta perspectiva penetre hasta los centros de la representación, hasta las cosas reales mismas, entonces resulta un abuso de la distinción hegeliana en pro de un tradicionalismo cuyo atraso estético es indicio de su falsedad histórica. Sin embargo, el principal reproche que hace Lukács es el de ontologismo, con el cual le encantaría hacer responsable de toda la literatura vanguardista a los existenciales del arcaizante Heidegger. Lukács sigue también la moda y se pregunta: «¿Qué es el hombre?» (pág. 16), sin miedo a dejar huellas. Pero al menos la modifica recurriendo a la famosa definición que del hombre hace Aristóteles como ser social. De ésta deriva la difícilmente discutible afirmación de que «la propiedad puramente humana, la más profundamente individual y típica» de las figuras de la gran literatura, «su significatividad artística», está «inseparablemente ligada a su radicación concreta en las relaciones históricas, humanas, sociales de su existencia» (loc. cit.). «Enteramente opuesta» está sin embargo, prosigue, «la intención ontológica de definir la esencia humana de sus figuras entre los escritores punteros de la literatura vanguardista. Dicho brevemente: para ellos “el” hombre es: el individuo eterna, esencialmente solitario, desvinculado de todas las relaciones humanas y más aún sociales, que existe –ontológicamente– con independencia de éstas» (loc. cit.). Esto se apoya en una afirmación de Thomas Wolfe[9] bastante boba, en cualquier caso no normativa para la forma literaria, sobre la soledad del hombre como hecho ineludible de su existencia. Pero precisamente Lukács, que pretende pensar radical, históricamente, debería ver que esa misma soledad está, en la sociedad individualista, socialmente mediada y tiene un contenido esencialmente social. En Baudelaire, al que acaban por remontarse todas las categorías como decadencia, formalismo, esteticismo, no se trataba de la esencia invariante del hombre, de su soledad o deyección, sino de la esencia de la modernidad. En esta poesía la esencia misma no es un en sí abstracto, sino algo social. La idea objetivamente dominante en su obra quiere precisamente lo históricamente avanzado, lo más nuevo, como el protofenómeno que se ha de conjurar; según la expresión de Benjamin, es «imagen dialéctica», no arcaica. De ahí los Tableaux parisiens[10]. Incluso en Joyce el sustrato no es, como Lukács quisiera hacer creer, un hombre absolutamente intemporal, sino el más histórico. A pesar de todo el folklore irlandés, no finge ninguna mitología más allá del mundo por él representado, sino que trata de conjurar la esencia, buena o mala, de éste, mitificándolo hasta cierto punto en virtud del principio de estilización que tan poco estima el Lukács de hoy en día. La estatura de la poesía vanguardista casi podría someterse al criterio de si en ella los momentos históricos se han hecho esenciales como tales, si no han sido allanados hasta la intemporalidad. Probablemente Lukács despacharía el empleo de conceptos como esencia e imagen en la estética como idealistas. Pero su posición en el campo del arte es fundamentalmente diferente del que ocupan en las filosofías de la esencia o de los arquetipos, de todo platonismo recalentado. La posición de Lukács tiene sin duda su más íntima debilidad en el hecho de que es incapaz de seguir manteniendo esta distinción y categorías que se refieren a la relación de la consciencia con la realidad, así que las traslada al arte como si aquí significaran simplemente lo mismo. El arte se encuentra en la realidad, tiene su función en ésta, está incluso mediado en sí con la realidad de múltiples modos. Pero, sin embargo, en cuanto arte, según su propio concepto, se enfrenta antitéticamente con lo que ocurre. La filosofía ha dado a esto el nombre de ilusión estética. Ni aun Lukács podrá fácilmente pasar por alto el hecho de que el contenido de las obras de arte no es real en el mismo sentido que la sociedad real. Si se eliminase esta distinción, perdería su sustrato toda preocupación estética. Pero el hecho de que el arte se haya cualitativamente separado de la realidad inmediata en la que antaño surgió como magia, su carácter de ilusión, no es ni su pecado original ideológico ni un rasgo que se le haya impuesto desde el exterior, como si meramente repitiera el mundo sólo que sin afirmar que él mismo es inmediatamente real. Tal concepción sustractiva constituiría una burla de la dialéctica. Por el contrario, la diferencia entre existencia empírica y arte afecta a la composición íntima de éste. Si ofrece esencias, «imágenes», eso no es un pecado idealista; que muchos artistas hayan profesado filosofías idealistas no dice nada del contenido de sus obras. Por el contrario, frente a lo meramente existente el arte mismo, si no es que lo duplica antiartísticamente, ha de ser, por esencia, esencia e imagen. Sólo así se constituye lo estético; así, no meramente contemplando la mera inmediatez, se convierte el arte en conocimiento, es decir, hace justicia a una realidad que esconde su propia esencia y reprime lo que ésta expresa en aras de un orden meramente clasificatorio. Sólo en la cristalización de la propia ley formal, no en la pasiva admisión de los objetos, converge el arte con lo real. En él el conocimiento no está por entero estéticamente mediado. Incluso el pretendido solipsismo, según Lukács recaída ilusoria en la inmediatez del sujeto, no significa en arte, como en las malas teorías del conocimiento, la negación del objeto, sino que tiende dialécticamente a la reconciliación con éste. Es acogido en el sujeto como imagen, en lugar de, según el decreto del mundo alienado, petrificarse reificado frente a él. En virtud de la contradicción entre este objeto reconciliado en la imagen, es decir, espontáneamente asimilado en el sujeto, y el exterior realmente irreconciliado, critica la obra de arte a la realidad. Es el conocimiento negativo de ésta. Por analogía con una expresión filosófica hoy en día corriente, se podría hablar de «diferencia estética» de la existencia: sólo gracias a esta diferencia, no negándola, se convierte la obra de arte en ambas cosas, obra de arte y consciencia. Una teoría del arte que ignore esto es a la vez trivial e ideológica. Lukács se contenta con la idea de Schopenhauer de que el principio del solipsismo sólo puede «llevarse a sus últimas consecuencias en la filosofía más abstracta», y «aun ahí sólo sofística, rabulísticamente» (p. 18). Pero su argumentación se vuelve contra sí misma: si el solipsismo es insostenible, si en él se reproduce lo que él inicialmente, según la terminología fenomenológica, «pone entre paréntesis», entonces no hay por qué temerlo como principio de estilización. En sus obras, pues, los vanguardistas han ido también objetivamente más allá de la posición adscrita a ellos por Lukács. Proust descompone la unidad del sujeto gracias a la propia introspección de éste, que acaba por transformarse en un escenario en el que las objetividades se manifiestan. Su individualista obra se convierte en lo contrario de aquello por lo que Lukács le censura: se convierte en antiindividualista. El monologue intérieur, la ausencia de mundo que del nuevo arte indigna a Lukács es dos cosas, verdad e ilusión de la subjetividad desligada. Verdad porque en la constitución por doquier atomizada del mundo la alienación gobierna a los hombres y porque éstos –como se le puede conceder a Lukács– se convierten en sombras. Pero la ilusión es el sujeto desligado, pues objetivamente la totalidad social tiene prelación sobre lo individual y se la consolida y se la reproduce mediante la alienación, la contradicción social. Las grandes obras de arte vanguardistas hacen saltar por los aires esta ilusión de la subjetividad poniendo de relieve la fragilidad de lo meramente individual y al mismo tiempo captan en esto aquel todo de lo que lo individual es un momento y de lo que, sin embargo, no puede saber nada. Cuando Lukács dice que en Joyce Dublín y en Kafka y Musil la monarquía de los Habsburgo se pueden sentir, por así decir fuera de programa, como «atmósfera del acontecer», pero que sigue siendo un subproducto meramente secundario, por mor de su thema probandum convierte la riqueza épica que se acumula negativamente, lo sustancial, en accesorio. Por lo demás, el concepto de atmósfera es sumamente inadecuado para Kafka. Procede de un impresionismo que Kafka precisamente supera precisamente por su tendencia objetiva frente a la esencia histórica. Incluso en Beckett –quizá en él en quien más–, donde aparentemente se eliminan todas las circunstancias históricas y sólo se permiten situaciones y comportamientos primitivos, la fachada antihistórica es la provocadora contrapartida del ser sin más idolatrado por la filosofía reaccionaria. El primitivismo que constituye el abrupto punto de partida de sus obras se presenta como fase final de una regresión, de un modo hasta demasiado claro en Fin de partida, donde se presupone una catástrofe terrestre diríase que originada en remotas zonas de lo obvio. Sus protohombres son los últimos. En él se tematiza lo que en la Dialéctica de la Ilustración Horkheimer y yo llamamos la convergencia de la sociedad totalmente prisionera de la industria cultural con los modos de reacción de los anfibios. El contenido sustancial de una obra de arte puede consistir en la representación exacta, tácitamente polémica de la insensatez creciente, y perderse en cuanto, siquiera indirectamente por obra de la «perspectiva», como en la didáctica antítesis de Tolstoi entre la vida justa y la falsa a partir de Ana Karenina, se afirme positivamente, se hipostasíe como existente. La vieja idea predilecta de Lukács de una «inmanencia del sentido» remite precisamente a aquella situación problemática que según su propia teoría habría que destruir. Concepciones como la de Beckett, sin embargo, son objetivamente polémicas. Lukács la falsifica al describirla como «simple representación de lo patológico, de la perversidad, del idiotismo como forma típica de la “condition humaine”» (p. 31), según la práctica del censor cinematográfico que achaca a la representación lo representado. Finalmente, la confusión con el culto del ser y hasta con el vitalismo menor de Montherlant[11] (loc. cit.) demuestra ceguera al fenómeno. Se debe ésta al hecho de que Lukács se niega obstinadamente a reconocer a la técnica literaria el lugar central que en justicia le corresponde. En lugar de eso, se atiene invariablemente a lo contado. Pero es únicamente mediante la «técnica» como la intención de lo representado –a lo cual Lukács asigna el concepto él mismo sospechoso de «perspectiva»– se realiza en general en la obra. A saber lo que quedaría de la tragedia ática, que Lukács, como Hegel, canoniza, si se erigiese como su criterio la fábula que circulaba por las calles. No menos constitutivos de la novela tradicional, incluso de la según el esquema de Lukács «realista» –Flaubert–, son la composición y el estilo. Hoy, cuando la mera fiabilidad empírica ha quedado reducida a reportaje superficial, ese momento ha cobrado una relevancia extrema. La construcción puede esperar el dominio inmamente de la contingencia de lo meramente individual contra la que Lukács lanza sus invectivas. Éste no extrae todas las consecuencias que se derivan de la idea que surge en el último capítulo de su libro: que contra la contingencia no sirve de nada referirse a un punto de vista presuntamente más objetivo. Lukács debería conocer bien la idea del carácter clave del desarrollo de las fuerzas técnicas de producción. Es cierto que se acuñó en relación con la producción material, no intelectual. ¿Pero cómo puede Lukács negar que la técnica artística también se desarrolla según su propia lógica y convencerse de que la abstracta aseveración de que el cambio de sociedad comporta un cambio automático y en bloc de los criterios estéticos dialécticos basta para frenar ese desarrollo de las fuerzas técnicas de producción y restaurar como obligatorias otras más antiguas, superadas por la lógica objetiva inmanente? ¿No se convierte, bajo el dictado del realismo socialista, en abogado precisamente de una doctrina de los invariantes que no difiere más que por su mayor tosquedad de la por él a justo título rechazada? Así, a pesar de que también Lukács, en la tradición de la gran filosofía, concibe al arte como forma de conocimiento y no lo contrapone como lo sin más irracional a la ciencia, se encierra sin embargo en precisamente la mera inmediatez de la que de un modo miope acusa a la producción vanguardista: la de la constatación. El arte no conoce la realidad reproduciéndola de manera fotográfica o «perspectivista», sino expresando, en virtud de su constitución autónoma, lo velado por la forma empírica de la realidad. Incluso el gesto de la incognoscibilidad del mundo que tan infatigablemente censura Lukács en autores como Eliot o Joyce puede convertirse en un momento del conocimiento, el de la brecha entre el todopoderoso e inasimilable mundo de las cosas y la experiencia que en vano trata de zafarse de él. Lukács simplifica la unidad dialéctica de arte y ciencia hasta convertirla en mera identidad, como si las obras de arte, gracias a la perspectiva, meramente anticiparan algo de lo que luego las ciencias sociales diligentemente confirman. Sin embargo, lo esencial por lo que la obra de arte se diferencia como conocimiento sui generis del científico consiste precisamente en el hecho de que nada empírico permanece inalterado, de que los contenidos objetivos únicamente cobran su pleno sentido objetivo cuando se funden con la intención subjetiva. Al deslindar su realismo del naturalismo, Lukács no se da cuenta de que, cuando la diferencia se toma en serio, el realismo se amalgama necesariamente con aquellas intenciones subjetivas que él a su vez querría ahuyentar. Por lo demás, resulta insalvable la oposición entre procedimientos realistas y «formalistas» que él inquisitorialmente erige como criterio. Si se demuestra la función estéticamente objetiva de los principios formales que en cuanto irrealistas e idealistas son anatema para Lukács, a la inversa las novelas de principios del siglo XIX, Dickens y Balzac, que él eleva sin vacilar al rango de paradigmas, no son tan realistas después de todo. Marx y Engels pudieron tenerlas por tales en la polémica contra el romanticismo comercial floreciente en su época. Hoy en día en ambos novelistas no sólo han aflorado rasgos románticos y arcaico-preburgueses, sino que toda la Comédie humaine de Balzac se presenta como una reconstrucción fantástica de la realidad alienada, es decir, en absoluto experimentada ya por el sujeto[12]. En tal medida, Balzac no es muy diferente de las víctimas vanguardistas de la justicia de clase lukacsiana, excepto por el hecho de que, según el sentido de la forma que se revela en su obra, tenía a sus monólogos por toda la riqueza del mundo, mientras que los grandes novelistas del siglo XX ocultan toda la riqueza de su mundo en el monólogo. Por ahí es por donde se desmorona el enfoque de Lukács. Su idea de «perspectiva» degenera inevitablemente en aquello de lo que en el último capítulo del libro trata tan desesperadamente de diferenciarse, una tendencia injertada o, según su terminología, la «agitación». Su concepción es aporética. No puede sustraerse a la consciencia de que estéticamente la verdad social sólo vive en obras de arte creadas autónomamente. Pero hoy en día en la obra de arte concreta esta autonomía comporta necesariamente todo lo que, según el interdicto lanzado por la doctrina comunista dominante, él, ahora como antes, no tolera. La esperanza de que medios retrógrados, inadecuados desde el punto de vista de la estética inmanente, se legitimaran porque en un sistema social diferente desempeñarían un papel diferente, es decir, desde fuera, más allá de su lógica inmanente, es mera superstición. No se puede, como hace Lukács, liquidar en cuanto epifenómeno, sino que se debe explicar objetivamente, el hecho de que lo que en el realismo socialista se declara como estado avanzado de la consciencia no hace más que servir los vestigios fragmentarios e insípidos de formas artísticas burguesas. Ese realismo no es tanto, como les gustaría a los clérigos comunistas, fruto de un mundo de salud social restablecida, como del atraso de las fuerzas sociales de producción y de la consciencia en sus provincias. La tesis de la brecha cualitativa entre el socialismo y la burguesía no la utilizan más que para falsear ese atraso, que desde hace ya mucho tiempo no se puede mencionar, como algo más avanzado. Al reproche de ontologismo une Lukács el de individualismo, el de un punto de vista de la soledad, según el modelo de la teoría heideggeriana de la deyección en Ser y el tiempo. Al origen de la obra literaria en el sujeto poético con su contingencia Lukács aplica aquella crítica (p. 54) a que bastante rigurosamente había sometido Hegel una vez el origen de la filosofía en la certeza sensible de cada individuo. Pero precisamente por estar ya mediada en sí, esta inmediatez contiene, perentoriamente cuando se la configura en la obra de arte, los momentos que en ella echa de menos Lukács, mientras por otro lado, en aras de la reconciliación anticipada de la objetualidad con la consciencia al sujeto poético le es necesario partir de lo más próximo a él. La denuncia del individualismo Lukács la hace extensiva hasta a Dostoyevski. Memorias del subsuelo sería «una de las primeras descripciones del individuo decadentemente solo» (p. 68). Pero el acoplamiento de decadente y solo reevalúa como manifestación de decadencia la atomización ella misma nacida del principio de la sociedad burguesa. Más allá de esto, la palabra «decadente» sugiere la degeneración biológica de los individuos: una parodia del hecho de que esa soledad se remonta probablemente a mucho antes de la sociedad burguesa, pues también los animales gregarios son, según expresión de Borchardt, una «comunidad solitaria»; el zoon politikon es algo por instaurar. Un a priori histórico de todo el arte moderno que no se transciende a sí mismo más que allí donde se lo reconoce sin paliativos aparece como falta evitable o incluso como ceguera burguesa. Sin embargo, cuando pasa a la literatura rusa contemporánea, Lukács descubre en seguida que ese cambio estructural que él da por supuesto no tuvo lugar. Sólo que eso no le enseña a prescindir de conceptos como el de la soledad decadente. En el debate de posturas, la posición de los vanguardistas por él censurados –según su terminología anterior: su «lugar trascendental»– es la de la soledad históricamente mediada, no la ontológica. Los ontologistas de hoy en día no están sino demasiado prestos a aceptar vínculos que, atribuidos al ser como tal, confieren la apariencia de lo eterno a todas las autoridades heterónomas posibles. En esto no se entenderían tan mal del todo con Lukács. A éste se le puede conceder que, en cuanto a priori de la forma, la soledad es mera apariencia, que ella misma es un producto social; que va más allá de sí misma en cuanto se refleja como tal[13]. Pero aquí precisamente se vuelve contra él la dialéctica estética. No corresponde al sujeto individual ir, por elección y decisión, más allá de la soledad colectivamente determinada. Esto se percibe bastante claramente cada vez que Lukács ajusta cuentas con la literatura de opinión de las novelas soviéticas típicas. En conjunto, al leer el libro, ante todo las apasionadas páginas sobre Kafka (véase, por ejemplo, pp. 50 s.), uno no puede evitar la impresión de que a la literatura por él proscrita Lukács reacciona como el legendario caballo de tiro al sonido de la música militar antes de volver a tirar de su carro. Para defenderse de su fuerza de atracción, él se une al coro de censores que ha hostigado todo lo interesante desde Kierkegaard, al que él mismo contó entre los vanguardistas, si no desde la indignación a propósito de Friedrich Schlegel y el primer romanticismo. Habría que revisar la discusión sobre esta cuestión. Que una idea o una descripción tenga el carácter de interesante no se puede sencillamente reducir a la sensación o al mercado intelectual, que ciertamente han favorecido esa categoría. Ésta, sin ser garantía de la verdad, hoy en día se ha convertido sin embargo en una de sus condiciones necesarias; lo que «mea interest», lo que concierne al sujeto, en lugar de que éste se contente con el omnímodo poder de lo predominante, de las mercancías. A Lukács le sería imposible elogiar lo que de Kafka le atrae y sin embargo ponerlo en su índice si no tuviera secretamente preparada, como los escolásticos escépticos tardíos, una doctrina de la doble verdad: «Estas consideraciones derivan una vez más de la superioridad artística históricamente condicionada del realismo socialista. (No se puede, por lo demás, protestar lo bastante contra las exégesis que de esta oposición histórica extraen conclusiones inmediatas –bien en sentido positivo, bien en negativo– sobre la calidad artística de obras individuales). El fundamento en cuanto a concepción del mundo de esta superioridad reside en la clara idea que la concepción socialista del mundo, la perspectiva del socialismo, posee de la literatura: la posibilidad de reflejar y representar el ser y la consciencia sociales, los hombres y las relaciones sociales, la problemática de la vida humana y sus soluciones, más comprehensiva y profundamente de lo que podía hacerlo la literatura basada concepciones del mundo anteriores» (p. 126). La calidad artística y la superioridad artística del realismo socialista serían por tanto dos cosas distintas. Lo en sí literariamente válido se escinde de lo válido en términos de la literatura soviética, que en cierta medida debe estar dans le vrai por un acto de gracia del espíritu del mundo. Tal duplicidad sienta mal a un pensador que defiende patéticamente la unidad de la razón. Pero una vez explica la inevitabilidad de esa soledad –apenas disimula que está prescrita por la negatividad social, la reificación universal– y al mismo tiempo comprende hegelianamente su carácter objetivo de apariencia, se impondría la conclusión de que esa soledad, llevada a sus últimas consecuencias, se convertiría en su propia negación; de que la consciencia solitaria, al desvelarse en lo configurado como la oculta a todos, se supera potencialmente a sí misma. Precisamente esto es evidente en las obras verdaderamente vanguardistas. Éstas se objetivan en una inmersión sin reservas, monadológica, en la ley formal propia a cada una de ellas, por tanto estética y por tanto también mediada según su sustrato social. Únicamente de aquí extraen su poder Kafka, Joyce, Beckett, la gran nueva música. En sus monólogos retumba la hora que ha sonado para el mundo: por eso son tanto más estimulantes que lo que describe el mundo de modo comunicativo. El hecho de que tal transición siga siendo contemplativa, de que no devenga práctica, se debe a la circunstancia de una sociedad en la que, pese a la afirmación de lo contrario, la circunstancia monadológica perdura realmente por doquier. Más aún, precisamente el clasicista Lukács difícilmente podría esperar aquí y ahora de las obras de arte que fueran más allá de la contemplación. Su proclamación de la calidad artística es incompatible con un pragmatismo que, ante la producción progresista y responsable, se contenta son el veredicto sumario de «burgués, burgués, burgués». Lukács cita, aprobatoriamente, mi trabajo sobre el envejecimiento de la nueva música, para usar mis reflexiones dialécticas, paradójicamente un poco a la manera de Sedlmayr[14], contra el nuevo arte y contra mis propias intenciones. Se le podría conceder esto: «Sólo son verdaderos los pensamientos que no se comprenden a sí mismos»[15], y ningún autor tiene título de propiedad sobre ellos. Pero la argumentación de Lukács sin duda no me desposeerá de éste. En la Filosofía de la nueva música[16] se decía que el arte no puede instalarse en la cima de la expresión pura, la cual es inmediatamente idéntica a la ansiedad, aunque yo no comparto el optimismo oficial de Lukács según el cual históricamente hoy en día habría menos ocasión para tal ansiedad; la «inteligencia decadente» tendría menos que temer. El ir más allá del puro esto de la expresión no puede sin embargo significar ni instauración sin tensión, cósica, de un estilo, como yo reprochaba a la nueva música envejecedora, ni el salto a una positividad no sustancial en el sentido hegeliano, inauténtica, no constitutiva de la forma antes de toda reflexión. La consecuencia del envejecimiento de la nueva música no sería el recurso a la envejecida, sino su insistente autocrítica. Sin embargo, desde el principio la descripción sin atenuantes de la ansiedad fue también al mismo tiempo más que ésta, una resistencia mediante la expresión, mediante la fuerza del nombrar impertérrito: lo contrario de todas las asociaciones que suscita el difamatorio término «decadente». De todos modos, al arte del que reniega Lukács le reconoce que responde negativamente a una realidad negativa, al dominio de lo «abominable». «No obstante», prosigue, «puesto que refleja todo esto en su inmediatez distorsionada, puesto que imagina formas que expresan estas tendencias como los únicos poderes dominantes de la vida, el vanguardismo distorsiona la distorsión más allá de su fenomenalidad en la realidad objetiva, hace desaparecer como indignas de consideración, como ontológicamente no relevantes, todas las contrafuerzas y contratendencias que realmente operan en ella» (pp. 84 s.). El optimismo oficial de las contrafuerzas y contratendencias obliga a Lukács a suprimir la tesis hegeliana de que la negación de la negación –«la distorsión de la distorsión»– es la afirmación. Únicamente ella es la que hace verdadero en el arte el término fatalmente irracionalista «multiestratificación»: que en las auténticas nuevas obras de arte la expresión del sufrimiento y el gusto por la disonancia, que Lukács censura como «sensacionalismo, anhelo de lo nuevo por lo nuevo» (p. 113), se encuentran indisolublemente imbricados. Esto habría que pensarlo junto con esa dialéctica entre el ámbito estético y la realidad que Lukács elude. Puesto que no tiene por objeto la realidad inmediata, la obra de arte nunca dice, como el conocimiento: esto es así, sino: así es. Su logicidad no es la del juicio predicativo, sino la de la coherencia inmanente: sólo en base a ésta, a la relación que establece entre los elementos, toma postura. Su antítesis a la realidad empírica, que sin embargo forma parte de ella y de la que ella misma forma parte, consiste precisamente en que no la define unívocamente como esto o aquello. No pronuncia ningún juicio; deviene juicio como un todo. El momento de no verdad que según demostración de Hegel se contiene en todo juicio individual porque nada es del todo lo que debe ser en el juicio individual, el arte lo corrige en la medida en que la obra de arte sintetiza sus elementos sin que tal o cual momento sea expresado por tal otro: el concepto de mensaje hoy en día tan en boga no tiene nada que ver con las musas. Lo que en cuanto síntesis sin juicio puede el arte perder de determinidad en el detalle, lo recupera por una mayor justicia con respecto a lo que normalmente el juicio excluye. La obra de arte únicamente se convierte en conocimiento como totalidad, a través de todas las mediaciones, no por sus intenciones individuales. Ni a éstas se las puede aislar de aquélla, ni a aquélla se la puede medir por éstas. Pero tal es el principio por el que se comporta Lukács, pese a sus protestas contra los novelistas juramentados que así se comportan en su praxis de escritores. Mientras señala muy justamente lo inadecuado de sus productos estandarizados, su propia filosofía del arte no tiene ninguna defensa contra esos cortocircuitos, cuyo efecto, la imbecilidad por decreto, luego le espanta. Ante la complejidad esencial de la obra de arte, que no habría que bagatelizar como un caso particular accidental, Lukács cierra obstinadamente los ojos. Cuando alguna vez aborda obras específicas, subraya en rojo lo que tiene inmediatamente delante y así pasa por alto el contenido. Se lamenta de un poema[17] ciertamente muy anodino de Benn que dice: Ah, si nosotros fuésemos nuestros primeros ancestros. Un grumo de moco en un cálido pantano. Vida y muerte, fecundación y procreación producirían nuestros mudos humores. Una fibra de alga o el lomo de una duna, formada por el viento y que se desmorona pesadamente. Ya la cabeza de una libélula, el ala de una gaviota iría demasiado lejos y sufriría demasiado. Aquí lee él «la propensión a algo primitivo tozudamente irreductible a toda sociabilidad» en el sentido de Heidegger, Klages[18] y Rosenberg[19], y finalmente una «glorificación de lo anormal; un antihumanismo» (p. 32), mientras que sin embargo, incluso si se quisiera identificar totalmente el poema con su contenido, el último verso denuncia schopenhauerianamente la fase superior de la individuación como sufrimiento, y mientras que el anhelo de un tiempo ancestral meramente corresponde a la insoportable presión del presente. La coloración moralista de los conceptos críticos de Lukács es la de todas sus lamentaciones por la «ausencia de mundo» subjetivista: como si los vanguardistas hubieran aplicado literalmente lo que en la fenomenología de Husserl se llama, bastante grotescamente, la aniquilación metodológica del mundo. Musil es objeto del siguiente ataque: «El héroe de su gran novela, Ulrich, en respuesta a la pregunta de qué haría él si fuera el amo del mundo, dice: “No me quedaría otra cosa que suprimir la realidad”. No requiere mayor discusión que la realidad suprimida es por parte del mundo exterior un complemento de la existencia subjetiva “sin atributos”» (p. 23). Sin embargo, la frase incriminada significa obviamente desesperación, dolor cósmico exacerbado, el amor en su negatividad. Lukács no dice nada sobre esto y opera con un concepto realmente «inmediato», completamente irreflexivo, de lo normal, y con el correspondiente de la distorsión patológica. Sólo un estado mental felizmente depurado de todo resto de psicoanálisis puede ignorar la conexión entre esa normalidad y la represión social que ha proscrito las pulsiones parciales. Una crítica social que sigue hablando con desenfado de lo normal y lo perverso no deja de ser prisionera de lo que hace pasar por superado. Los fuertes y viriles dos de pecho hegelianos de Lukács a propósito de la primacía de lo universal sustancial sobre la decrépita «mala existencia» de la mera individuación recuerda los de los fiscales que reclaman el exterminio del incapaz de una vida normal y de la desviación. Cabe dudar de su comprensión de la lírica. El verso «Ah, si nosotros fuésemos nuestros primeros ancestros» tiene en el poema un valor completamente diferente que si expresara un deseo literal. La expresión «nuestros primeros ancestros» está compuesta con una mueca de burla. La estilización hace que la emoción del sujeto poético se dé –por lo demás, de modo más anticuado que moderno– como cómicamente inapropiada, como juego melancólico. Precisamente lo repulsivo de aquello a lo que el poeta finge querer volver y a lo que no es posible que nadie quiera volver dota de peso a la protesta contra el sufrimiento históricamente producido. En Benn reclama que se sienta todo eso tanto como el «efecto alienación» tipo montaje que produce el empleo de palabras y motivos científicos. Con la exageración suspende la regresión que Lukács le atribuye sin rodeos. Quien no oye tales armónicos se parece a aquel escritor de segunda fila que imitaba con celo y destreza el modo de escribir de Thomas Mann y sobre el que éste en una ocasión dijo riendo: «Escribe exactamente como yo, pero él se lo toma en serio». Las simplificaciones del tipo del excurso lukacsiano sobre Benn no pasan por alto los matices, sino con éstos la obra de arte misma, que sólo deviene tal por los matices. Son sintomáticas del embrutecimiento que afecta incluso a los más inteligentes en cuanto obedecen consignas como las del realismo socialista. Antes ya Lukács, con el fin de acusar a la literatura moderna de fascismo, había reparado triunfalmente en un mal poema de Rilke y entrado en él como elefante en cacharrería. Queda por saber si la involución que en Lukács se puede sentir de una consciencia que antes se contó entre las más progresistas expresa objetivamente la sombra de la regresión que amenaza al espíritu europeo, esa sombra que proyectan sobre los desarrollados los países subdesarrollados que ya comienzan a nivelarse con ellos; o si esto delata algo sobre el destino de la teoría misma, que no sólo se empobrece en cuanto a sus presupuestos antropológicos, es decir, en cuanto a la capacidad intelectual de los hombres teóricos, sino que su sustancia también se encoge en una disposición de la existencia en la que entretanto depende menos de la teoría que de la praxis, la cual sería inmediatamente idéntica con la prevención de la catástrofe. De la neo-ingenuidad de Lukács ni siquiera está al abrigo el muy estimado Thomas Mann, al que blande contra Joyce con un fariseísmo que habría espantado al épico de la decadencia. La controversia sobre el tiempo desatada por Bergson es tratada como el nudo gordiano. Admitido que Lukács es un buen objetivista, el tiempo objetivo debe tener la última palabra partout y el subjetivo ser mera distorsión y decadencia. Fue lo insoportable de ese tiempo reificadamente alienado, desprovisto de sentido, que el joven Lukács describió en una ocasión tan penetrantemente a propósito de La educación sentimental, lo que había llevado a Bergson a la teoría del tiempo vivido, no por ejemplo, como podría figurarse la estulticia de toda observancia piadosa para el Estado, el espíritu de la destrucción subjetivista. Pero ahora bien, en La montaña mágica Thomas Mann también pagó su tributo al temps durée bergsoniano. A fin de salvarlo para la tesis de Lukács del realismo crítico, varias figuras de La montaña mágica reciben buena nota, pues, «aun subjetivamente, tienen un tiempo vivido normal, objetivo». Luego dice literalmente: «En Ziemsen se da incluso el barrunto de una consciencia de que la vivencia moderna del tiempo es simplemente una consecuencia del anormal modo de vida del sanatorio, herméticamente separado de la vida cotidiana» (p. 54). Al estético se le escapa la ironía bajo la que se encuentra toda la figura de Ziemsen; el realismo socialista lo ha embotado incluso para el realismo crítico por él apreciado. El limitado oficial, una especie de Valentín[20] post-goethiano, que muere como soldado y valientemente aunque en la cama, se convierte inmediatamente para él en portavoz de la vida correcta, algo así como lo que Tolstoi tenía planeado pero no consiguió hacer con Levin[21]. En verdad, sin ninguna reflexión pero con suma sensibilidad Thomas Mann ha presentado la relación entre los dos conceptos de tiempo con tanta ambigüedad y tanto doble fondo como corresponde a su manera de hacer las cosas y a su relación dialéctica con todo lo burgués: la autoconsciencia reificada del filisteo que en vano huye del sanatorio para refugiarse en su profesión y el tiempo fantasmagórico de quienes se quedan en el sanatorio, alegoría de la bohemia y del subjetivismo romántico, se reparten la razón y la falta de ella. Sabiamente, Mann ni ha reconciliado los dos tiempos ni ha tomado partido en la construcción de su obra. El hecho de que la filosofía de Lukács pase completamente por alto el contenido estético incluso de su texto favorito es consecuencia de ese parti pris preestético por el material y lo que comunican las obras literarias, a los cuales confunde con su objetividad artística. Mientras que no se preocupa de medios estilísticos como aquel de ningún modo muy oculto de la ironía por no hablar de otros más expuestos, como recompensa por tal renuncia no recibe un contenido de verdad de las obras despojado de la apariencia subjetiva, sino que se contenta con su magro sedimento, el contenido objetivo, del que por supuesto necesitan para alcanzar el contenido de verdad. Tanto como le gustaría a Lukács impedir la regresión de la novela, repite como un loro artículos de catecismo como el realismo socialista, la teoría de la copia del conocimiento sancionada por la concepción del mundo y el dogma de un progreso de la humanidad mecánico, es decir, independiente de la espontaneidad entretanto estrangulada, aunque «la fe en una racionalidad, en un sentido del mundo en último término inmanente, en su apertura, en su comprensibilidad para el hombre» (p. 44) es ir un poco demasiado lejos a la vista del irrevocable pasado. Sin embargo, con esto vuelve a aproximarse por fuerza a aquellas concepciones infantiles del arte que le molestan en funcionarios menos versados. En vano trata de evadirse. Hasta qué punto está ya dañada su propia consciencia estética lo revela, por ejemplo, un pasaje sobre las alegorías en el arte bizantino del mosaico: en literatura obras de arte de este tipo, de semejante altura, sólo podrían ser «fenómenos excepcionales» (p. 42). Como si en el arte, incluso en el de las academias y los conservatorios, hubiera alguna diferencia entre regla y excepción; como si todo lo estético, en cuanto individualizado, no fuera siempre, según su propio principio, según su propia universalidad, excepción, mientras que lo que corresponde inmediatamente a una regularidad universal se descalifica ya precisamente por eso como algo dotado de forma. Los fenómenos excepcionales proceden del mismo vocabulario que los récords. El difunto Franz Borkenau[22] dijo en una ocasión, tras romper con el Partido Comunista, que no habría podido seguir soportando que los decretos de ordenación urbana con categorías de la lógica hegeliana y se tratara la lógica hegeliana con el espíritu en las reuniones de ordenación urbana. Semejantes contaminaciones, que por supuesto se remontan al mismo Hegel, encadenan a Lukács a aquel nivel con el que a él tanto le gustaría equilibrar el suyo. La crítica hegeliana de la «consciencia desgraciada», el impulso de la filosofía especulativa a elevarse por encima del ilusorio ethos de la subjetividad aislada, se convierte en sus manos en ideología para estólidos burócratas de partido que aún no han llegado al sujeto. Su prepotente limitación, residuo de la pequeña burguesía del siglo XIX, él la eleva a una adecuación a lo real despojada de la limitación a la mera individualidad. Pero el salto dialéctico no es desde la dialéctica, el cual mediante la mera opinión transformaría la consciencia desgraciada en acuerdo feliz a costa de los momentos sociales y técnicos de producción artística objetivamente puestos. El punto de vista supuestamente superior debe, según una doctrina hegeliana apenas discutida por Lukács, resultar necesariamente abstracta. La desesperada profundidad que él propone contra la idiotez de la literatura del boy meets tractor[23] tampoco le preserva, pues, de declamaciones a la vez abstractas y pueriles: «Cuanto más común sea el material tratado, cuanto más investiguen los escritores diferentes facetas de las mismas condiciones y orientaciones evolutivas de la misma realidad, cuanto más se transforme ésta, con todas las distinciones descritas, en una preponderante o puramente socialista, tanto más debe aproximarse el realismo crítico al socialista, tanto más debe su perspectiva negativa (que meramente no rechaza) transformarse, pasando por muchas transiciones, en positiva (afirmativa), socialista» (p. 125). La jesuítica distinción entre la perspectiva negativa, es decir, «que no meramente rechaza», y la positiva, es decir, «afirmativa», remite las cuestiones de calidad literaria a aquella esfera de la convicción reglamentada que Lukács quería evitar. Por supuesto, no hay ninguna duda de su voluntad de hacerlo. Sólo se será justo con el libro si se tiene presente que en países en los que lo decisivo no se puede llamar por su nombre, lo que se dice en lugar de eso decisivo lleva grabadas con hierro candente las marcas del terror; pero que, por otra parte, debido a esto incluso pensamientos débiles, incompletos y desviados cobran en su constelación un vigor que à la lettre no poseen. Todo el tercer capítulo debe leerse bajo este aspecto, a pesar de la desproporción entre el gasto espiritual y las cuestiones tratadas. Numerosas formulaciones bastaría con pensarlas a fondo para llegar al aire libre. Así la siguiente: «Una mera asimilación del marxismo (por no hablar de una mera participación en el movimiento socialista, de una mera pertenencia al partido), tomada para sí, nada vale. Para la personalidad del escritor las experiencias vitales adquiridas por tales vías, las aptitudes intelectuales, morales, etc., así despertadas, pueden ser muy valiosas para contribuir a transformar esta posibilidad en una realidad. Pero se está en un peligroso error si se cree que el proceso de conversión de una consciencia correcta en un reflejo correcto, realista, artístico de la realidad es por principio más directo y simple que el de una consciencia falsa» (pp. 101 s.). O bien contra el estéril empirismo de la novela reportaje que hoy en día florece por doquier: «Sorprende sin duda que también en el realismo crítico la aparición de un ideal de monografía completa, por ejemplo en Zola, fue un signo de la problemática interna, y más tarde trataremos de mostrar que la penetración de tales tentativas han resultado aún más problemáticas para el realismo socialista» (p. 106). Cuando en este contexto, con la terminología de su juventud, Lukács insiste en la primacía de la totalidad intensiva frente a la extensiva, le bastaría con prolongar su exigencia hasta el terreno de la forma creada misma para llegar necesariamente a lo que, cuando predica ex cathedra, reprocha a los vanguardistas; es grotesco que, pese a ello, insista en querer «derrotar» al «antirrealismo de la decadencia». Por un momento está incluso a punto de comprender que la revolución rusa no ha llevado de ningún modo a una situación que exija y apoye una literatura «positiva»: «Ante todo, no debe olvidarse el hecho muy trivial de que esta toma del poder representa desde luego un salto enorme, pero que en la mayoría de los hombres, por tanto también en los artistas, no se opera aún, por eso sólo, una transformación esencial» (p. 112). Ciertamente de manera más atenuada, como si se tratara de una mera excrecencia, deja caer como de pasada lo que pasa con el llamado realismo socialista: «Surge entonces una variante malsana e inferior del realismo burgués o por lo menos una aproximación sumamente problemática a sus medios expresivos, en las que, como es natural, han de faltar sus máximas virtudes» (p. 127). En esta literatura no se reconoce el «carácter de realidad de la perspectiva». Lo cual quiere decir «que lo que sólo existe como una tendencia hacia el futuro, pero sólo tal que, precisamente por ello, correctamente entendida, podría proporcionar el punto de vista decisivo para la valoración de la etapa actual, lo identifican simplistamente con la realidad misma muchos escritores que a menudo representan como realidades plenamente desarrolladas brotes sólo dados en germen; en una palabra, que ellos equiparan mecánicamente perspectiva y realidad» (p. 128). Liberado de su revestimiento terminológico, esto no significa otra cosa sino que los procedimientos del realismo socialista y del romanticismo socialista reconocido por Lukács como su complemento son transfiguración ideológica de un penoso estado de cosas. El objetivismo oficial de la concepción totalitaria de la literatura resulta ser para Lukács él mismo meramente subjetivo. Le contrapone un concepto estético de la objetividad más digno del hombre: «Pues las leyes formales del arte, en todas sus complicadas relaciones recíprocas de contenido y forma, de concepción del mundo y de esencia estética, etc., son igualmente de índole esencialmente objetiva. Su violación no tiene ciertamente consecuencias prácticas inmediatas como sí tiene el desprecio de las leyes de la economía, pero da lugar a obras tan forzosamente problemáticas, cuando no simplemente malogradas, menos valiosas» (p. 129). Aquí, donde el pensamiento tiene el coraje de ser él mismo, Lukács emite juicios mucho más pertinentes que las bobadas que dice sobre el arte moderno: «El desgarramiento de las mediaciones dialécticas produce en consecuencia, tanto en la teoría como en la praxis, una polarización falsa: en un polo el principio se endurece pasando de ser una “guía para la práctica” a un dogma, en el otro desaparece de los hechos individuales de la vida el momento de contradictoriedad (a menudo también el de accidentalidad)» (p. 130). Él enuncia sin rodeos la cuestión central: «La solución literaria no brota por tanto del dinamismo contradictorio de la vida social, sino que más bien debe servir como ilustración de una verdad en comparación con ella abstracta» (p. 132). La culpa de esto sería la «agitación como forma primordial», como modelo del arte y del pensamiento, los cuales por consiguiente se coagulan, se acorchan, se hacen esquemáticos en el plano de la práctica. «En lugar de una nueva dialéctica, se nos presenta una estática esquemática» (p. 135). Ningún vanguardista tendría nada que añadir. En todo esto queda la impresión de alguien que sacude desesperadamente sus cadenas y se imagina que su cencerreo es la marcha del espíritu del mundo. Lo ciega no solamente el poder, que, aunque deja margen a los pensamientos disidentes de Lukács, difícilmente se los tomará en serio en su política cultural. Además, la crítica de Lukács queda prisionera en la locura de que la actual sociedad rusa, que en verdad se halla oprimida y exprimida, estaría todavía, como se ha sutilizado en China, ciertamente llena de contradicciones, pero no de antagonismos. Todos los síntomas contra los que protesta son ellos mismos producto de la necesidad propagandística de los dictadores y sus secuaces de meter en la cabeza de las masas esa tesis que Lukács da implícitamente por buena con el concepto de realismo socialista y extraer de la consciencia todo lo que pudiera distraerlas. La hegemonía de una doctrina que desempeña funciones tan reales no se quiebra demostrando su falsedad. Lukács cita una cínica frase de Hegel que expresa el sentido social del proceso como lo describe la vieja novela educativa burguesa: «Pues el final de tales años de aprendizaje consiste en que el sujeto escarmienta, se integra con sus deseos y opiniones en las relaciones existentes y la racionalidad de las mismas, entra en el engranaje del mundo y logra en él un punto de vista adecuado» (p. 122[24]). Luego Lukács concluye la reflexión: «En un determinado sentido, muchas de las mejores novelas burguesas contradicen esta constatación de Hegel, pero en otro sentido igualmente determinado confirman su declaración. La contradicen por cuanto la conclusión de la educación por ellas representada de ningún modo implica siempre tal reconocimiento de la sociedad burguesa. La lucha por una realidad que corresponda a los sueños y las convicciones juveniles la suspende el poder social, los rebeldes se ven obligados con frecuencia a doblar la rodilla, a la huida a la soledad, etc., pero no se dejan extorsionar la reconciliación hegeliana. No obstante, en tanto la lucha termina con la resignación, su resultado se aproxima al hegeliano. Pues por un lado la realidad social objetiva vence a lo meramente subjetivo de los afanes individuales, por otro la reconciliación proclamada por Hegel no es ya de ningún modo totalmente ajena a esta resignación» (loc. cit.). El postulado de una realidad que debe representarse sin fractura entre sujeto y objeto y que por mor de tal ausencia de fractura, según la terminología en que Lukács se obstina, debe «reflejarse», el criterio supremo de su estética, implica sin embargo que esa reconciliación se ha alcanzado, que la sociedad es justa; que el sujeto, como Lukács concede en un excurso antiascético, recibe lo suyo y se encuentra a gusto en su mundo. Sólo entonces desaparecería del arte aquel momento de resignación que Lukács echa de ver en Hegel y que él por cierto tendría que constatar en el prototipo de su concepto de realismo, en Goethe, que predicaba la renuncia. Pero la división, el antagonismo, perdura, y es mera mentira que en los Estados del este, como los llaman, esté superada. La maldición que atenaza a Lukács y le impide el anhelado retorno a la utopía de su juventud repite la reconciliación extorsionada que él detecta en el idealismo absoluto. [1] Wilhelm Raabe, conocido a veces por el pseudónimo de Jakob Corvinus (1831-1910): escritor alemán. Habitan sus novelas personas sencillas contempladas desde una perspectivista nihilista de regusto schopenhaueriano. [N. del T.] [2] Imre Nagy (1896-1958): político húngaro. En 1953 sucedió a Rákosi en la presidencia del gobierno y llevó a cabo una política aperturista (amnistía, abolición de los campos de internamiento, tolerancia religiosa). Depuesto por Hegedüs en 1955, la revolución de 1956 lo devolvió al poder. Cuando las tropas soviéticas entraron en Budapest, se refugió en la embahada de Yugoslavia. Tras un proceso secreto, fue condenado a muerte. Lukács, ex ministro de cultura en el segundo gobierno de Nagy, fue deportado a Rumanía, pero en 1957 pudo volver a Hungría, donde siguió trabajando, ahora ya sin ninguna responsabilidad política directa. [N. del T.] [3] Pankow: sede del gobierno de la antigua República Democrática Alemana en Berlín. [N. del T.] [4] Subjekt. [N. del T.] [5] Karl Marx, Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie (Rohentwurf) 1857-1858 [Líneas fundamentales de la crítica de la economía política (primer borrador) 1857-1858], Berlín, 1953, p. 111. [6] Georg Friedrich Daumer (1880-1875): poeta y filósofo alemán. En el instituto de Nuremberg recibió clases del mismo Hegel. Primero pietista, luego progresivamente panteísta, acabó atacando frontalmente al cristianismo en la obra que se cita en el texto, publicada en 1850. Sus poemas, algunos de ellos utilizados por Brahms, han combatido mejor el olvido que sus obras teóricas. [N. del T.] [7] Karl Marx, «Recensión del escrito de G. F. Daumer: Die Religion des neuen Weitalters [La religión de la nueva era], Hamburgo, 1850; en: Neue Reinische Zeitung [Nueva Revista Renana], reimpreso en Berlín, 1955, p. 107. [8] Georg Lukács, «Gesunde oder kranke Kunst?» [«¿Arte sano o enfermo?»], en Georg Lukács zum siebsigsten Geburtstag [Georg Lukács en su septuagésimo aniversario], Berlín, 1955, pp. 243 s. [9] Thomas Clayton Wolfe (1900-1938): novelista y dramaturgo estadounidense. Entre la epopeya social y la reflexión lírica, entre la lucidez crítica y el estrangulamiento del pensamiento en una tupida red de obviedades, su obra ha ejercido una gran influencia en la literatura norteamericana moderna. [N. del T.] [10] «Tableaux parisiens»: véase supra «Discurso sobre poesía lírica y sociedad», nota de traductor de la p. 58. De Walter Benjamin, véase en español «El París del Segundo Imperio en Baudelaire», «Sobre algunos temas en Baudelaire», «París, capital del siglo XIX», en Iluminaciones II, Madrid, Taurus, 1972. [N. del T.] [11] Henri Millon de Montherlant (1896-1972): escritor francés. En su doble calidad de novelista y dramaturgo, pero también vitalmente (se suicidó), persiguió un ideal de autoafirmación y libertad absolutas de un yo heroico frente a una sociedad exaltadora de la mediocridad. [N. del T.] [12] Cfr. supra Lectura de Balzac, pp. 136 ss. [13] Cfr. Theodor W. Adorno, Philosophie der neuen Musik, 2 ed., Frankfurt am Main, 1958, pp. 49 ss. [ed. esp.: La filosofía de la nueva música, Buenos Aires, Sur, 1966, pp. 44 ss.]. [14] Hans Sedlmayr (1896-1984): historiador del arte austríaco, acérrimo crítico del arte moderno y contemporáneo. Adorno bien puede estar pensando especialmente en su libro Verlust der Mitte [La pérdida del centro], Salzburgo, Müller, 1951. [N. del T.] [15] Theodor W. Adorno, Minima Moralia, Frankfurt am Main, 1951, p. 364 [ed. esp.: Minima moralia, Madrid, Taurus, 1999, p. 192]. [16] Theodor W. Adorno, Philosophie der neuen Musik, loc. cit, pp. 51 s. [ed. esp. cit., p. 50]. [17] El primero de los dos Cantos de Benn fechados en 1913. [N. del T.] [18] Ludwig Klages (1872-1956): filósofo y psicólogo alemán. A partir de la idea de que la actividad «parasitaria» del espíritu (la inteligencia, el poder técnico) ha roto el ritmo natural de la vida del alma y ha separado al hombre del cosmos, su filosofía neorromántica presenta una visión pesimista del destino de la civilización occidental. Fue uno de los fundadores de la grafología científica. [N. del T.] [19] Alfred Rosenberg (1893-1946): filósofo alemán. Suya es en gran medida la paternidad de la idea de la existencia de dos razas humanas opuestas: la aria, creadora de valores y cultura, y la judía, agente de la corrupción cultural. Jefe de la Oficina del Partido Nacionalsocialista para los Territorios Ocupados del Este, en 1946 fue condenado a muerte por el Tribunal de Nuremberg y colgado de la horca. [N. del T.] [20] En Fausto Valentín es un soldado que muere a manos de Mefistófeles cuando trata de proteger el honor de su hermana Margarita. [N. del T.] [21] Constantin Levin: personaje de Ana Karenina de Tolstoi, cuya fidelidad correspondida en el amor a Kitty contrasta con la adúltera relación de Ana y Vronski. [N. del T.] [22] Franz Borkenau (1900-1957): intelectual y periodista austríaco. Tras llegar a formar parte del Komintern, en los años treinta rompió con el Partido Comunista alemán. [N. del T.] [23] En inglés: «chico conoce tractor». [N. del T.] [24] Cfr. G. W. F. Hegel, Lecciones sobre la estética, Madrid, Akal, 1989, p. 435. [N. del T.] Intento de entender Fin de partida A S. B. en recuerdo del otoño de 1958 en París La obra de Beckett tiene varias cosas en común con el existencialismo parisino. Reminiscencias de la categoría del absurdo, de la situación, de la decisión o de su contrario se entreveran como las ruinas medievales en la terrible casa suburbial de Kafka; a veces las ventanas se abren de repente y ofrecen a la vista el cielo negro sin estrellas de algo así como la antropología. Pero la forma, en Sartre como en las obras de tesis concebida de modo hasta cierto punto tradicional, para nada atrevido sino para el efecto, en Beckett asume lo expresado y lo altera. Los impulsos son llevados al nivel de los medios artísticos más avanzados, los de Joyce y Kafka. Para él el absurdo ya no es un estado de la existencia diluido hasta convertirlo en una idea y luego ilustrado. El procedimiento poético se entrega al absurdo sin intención. A éste se lo despoja de aquella universalidad de la teoría que en el existencialismo, la doctrina de la irreductibilidad de la existencia individual, lo unía pese a todo al pathos universal de lo universal y permanente. Se rechaza así el conformismo existencial, se ha de ser lo que se es, junto con la accesibilidad de la exposición. Lo que de filosofía ofrece Beckett él mismo lo degrada a basura cultural, lo mismo que las innumerables alusiones y fermentos culturales que utiliza siguiendo la tradición de la vanguardia anglosajona, especialmente de Joyce y Eliot. Para él la cultura es un hormiguero como lo fue para el progreso anterior a él el mondongo de los ornamentos del Jugendstil, el modernismo como lo envejecido de la modernidad. El lenguaje regresivo demuele esto. Tal sobriedad acaba en Beckett con el sentido que era la cultura y con los rudimentos de éste. Así comienza la cultura a florecer. Beckett consuma con ello una tendencia de la novela más reciente. Lo que según el criterio cultural de la inmanencia estética se había proscrito como abstracto, la reflexión, se empalma con la representación pura, el principio flaubertiano de la cosa puramente cerrada en sí se carcome. Cuantos menos acontecimientos puedan suponerse como en sí plenos de sentido, más deviene una ilusión la idea de la forma estética como una unidad de lo que aparece y lo que se quiere decir. Beckett se deshace de la suya acoplando ambos momentos como dispares. El pensamiento se convierte tanto en un medio para producir un sentido no inmediatamente sensibilizable como en una expresión de la ausencia de éste. Aplicada al drama, la palabra sentido es polisémica. Cubre en la misma medida el contenido metafísico que se representa objetivamente en la complexión del artefacto; la intención del todo como coherencia de sentido que significa a partir de sí; finalmente, el sentido de las palabras y frases que dicen los personajes, el de su sucesión, el dialógico. Pero estos equívocos remiten a algo común. De esto se hace en Fin de partida un continuo. Desde el punto de vista de la filosofía de la historia, lo que lo sostiene es una modificación del a priori dramático: el hecho de que ningún sentido metafísico positivo sea ya lo bastante sustancial, si es que alguna vez hubo tal, para que en él y en su epifanía la forma dramática halle su ley. Esto, sin embargo, perturba la forma hasta en su estructura lingüística. El drama no puede sencillamente tomar de modo negativo el sentido o la ausencia de éste como contenido sin que por ello todo lo que le es peculiar se vea afectado hasta convertirse en lo contrario. Lo que es esencial al drama lo constituía ese sentido. Si quisiera sobrevivirlo estéticamente, se convertiría inadecuadamente en contenido, devendría una maquinaria matraqueante para la demostración de una concepción del mundo, como muchas veces en las obras existencialistas. La explosión del sentido metafísico, el único que garantizaba la unidad de la coherencia estética de sentido, hace que éstas se fragmenten con una necesidad y un rigor no menores que los de la del canon formal en la dramaturgia tradicional. El sentido estético unívoco, sobre todo su subjetivación en una intención sólida, tangible, surrogaba precisamente aquella trascendente posesión de sentido cuyo desmentido mismo es lo que constituye al contenido. Mediante la propia ausencia organizada de sentido, la acción debe amoldarse a lo que sucedía en el contenido de verdad de la dramaturgia en general. Tal construcción de lo sin sentido tampoco se detiene ante las moléculas lingüísticas: si éstas, y sus combinaciones, tuviesen un sentido racional, en el drama se sintetizarían necesariamente en aquella coherencia de sentido del todo que el todo niega. Por eso la interpretación de Fin de partida no puede perseguir la quimera de expresar su sentido por mediación de la filosofía. Entenderla no puede significar otra cosa que entender su ininteligibilidad, reconstruir concretamente la coherencia de sentido de lo que carece de él. Escindido, el pensamiento ya no pretende, como antes la idea, ser el sentido de la obra misma; una trascendencia que sería engendrada y garantizada por su inmanencia. En lugar de eso, se transforma en una especie de material de segundo grado, lo mismo que los filosofemas que incluyen en La montaña mágica y el Doctor Faustus de Thomas Mann tienen, como los temas, su destino, el cual sustituye a aquella inmediatez sensible que disminuye en la obra de arte reflejada en sí. Si hasta ahora tal materialidad del pensamiento era involuntaria, la pobreza de obras que forzosamente se confundían con la idea inalcanzable para ellas, Beckett acepta el desafío y utiliza pensamientos sans phrase como frases, materiales parciales del monologue intérieur en los que el espíritu mismo se ha convertido, residuos reificados de la cultura. Si el existencialismo prebeckettiano explotó, cual Schiller redivivo, la filosofía como pretexto poético, Beckett, más culto que ninguno, le presenta la factura a aquél: la filosofía, el espíritu mismo, se declara género invendible, escoria onírica del mundo de la experiencia, y el proceso poético un desgaste. El dégout, desde Baudelaire una fuerza productiva artística, es insaciable en los impulsos históricamente mediados de Beckett. Todo lo que deja de funcionar se convierte en canon que rescata del reino de sombras de la metodología un motivo de la prehistoria del existencialismo, la destrucción universal del mundo de Husserl. Los totalitarios como Lukács, que braman contra el simplificador verdaderamente terrible como decadente, no están mal aconsejados por el interés de sus jefes. Odian en Beckett lo que ellos han traicionado. Sólo la nausea de la saciedad, el taedium del espíritu en sí mismo, quiere lo que sería completamente diferente; la salud por decreto, sin embargo, se contenta con el alimento ofrecido, con la comida casera. El dégout de Beckett no se puede forzar. A la invitación a compartir responde con la parodia, la de la filosofía que escupe sus diálogos tanto como la de las formas. Se parodia al existencialismo mismo; de sus invariantes no queda más que el mínimo existencial. La oposición del drama a la ontología en cuanto el proyecto de algo de alguna manera también primero y permanente se hace inequívoca en un pasaje del diálogo que sin querer caricaturiza lo dicho por Goethe sobre la vieja verdad, lo cual degeneró en convicción burguesa universal: HAMM.–¿Te acuerdas de tu padre? CLOV.–(Con cansancio.) La misma contestación. (Pausa.) Me has hecho esas preguntas millones de veces. HAMM.–Me gustan las viejas preguntas. (Con arrebato.) ¡Ah, no hay nada como las viejas preguntas y las viejas respuestas![1] Los pensamientos se arrastran y deforman como restos del día, homo homini sapienti sat. De ahí lo fastidioso de aquello a lo que Beckett se niega a ocuparse, su interpretación. Él se encoge de hombros con respecto a la posibilidad de la filosofía hoy en día, de la teoría en general. La irracionalidad de la sociedad burguesa en su fase tardía se resiste a dejarse comprender; qué buenos tiempos aquellos en que se podía escribir una crítica de la economía política de esta sociedad que la tomaba por su propia ratio. Pues desde entonces se ha deshecho de ella como de un trasto viejo y la ha virtualmente sustituido por el control inmediato. Por eso la palabra que interpreta no está a la altura de Beckett, mientras que sin embargo su dramaturgia, precisamente en virtud de su limitación a la facticidad hecha trizas, va más allá de ésta, remite a la interpretación por su esencia enigmática. Si se muestra a la altura de ésta, casi podría convertirse en el criterio de una filosofía por venir. El existencialismo francés se había ocupado de la historia. Ésta en Beckett devora al existencialismo. En Fin de partida se despliega un momento histórico, la experiencia que se apuntaba en el título de esa porquería de la industria cultural que es el libro Kaputt[2]. Después de la Segunda Guerra Mundial todo está destruido, incluida, sin saberlo, la cultura resucitada; la humanidad sigue vegetando arrastrándose, tras sucesos a los que realmente ni siquiera los supervivientes pueden sobrevivir, sobre un montón de escombros que hasta ha perdido la capacidad de autorreflexión sobre la propia destrucción. Eso se sustrae al mercado, en cuanto presupuesto pragmático de la obra: CLOV.–(Sube a la escalera y enfoca el anteojo hacia el exterior.) Veamos… (Mira, moviendo el anteojo.) Nada… (Mira.)… nada… (Mira.) … y nada. (Baja el anteojo y se vuelve hacia HAMM.) ¿Qué? ¿Tranquilo? HAMM.–Nada se mueve. Todo está… CLOV.–Na… HAMM.–(Con violencia.) ¡No estoy hablando contigo! (Voz normal.) Todo está… todo está… todo está ¿cómo? (Con violencia.) Todo está ¿cómo? CLOV.–¿Cómo está todo? ¿En una palabra? ¿Eso es lo que quieres saber? Un momento. (Dirige el anteojo hacia fuera, mira, baja el anteojo y se vuelve hacia HAMM.) ¡Kaputt![3]. El hecho de que todos los hombres están muertos se ha pasado bajo mano, de contrabando. Un pasaje anterior motiva por qué no se puede mencionar la catástrofe. Hamm mismo es vaguement culpable de ello: HAMM.–Naturalmente, el viejo médico ha muerto. CLOV.–No era viejo. HAMM.–Pero ha muerto. CLOV.–Naturalmente. (Pausa.) ¿Y TÚ me lo preguntas?[4]. Pero la situación dada en la pieza no es otra que aquella en la que «ya no hay naturaleza»[5]. La fase de completa reificación del mundo, en la que ya no queda nada que no haya sido hecho por hombres, es indistinguible de un suceso catastrófico suplementariamente provocado exclusivamente por hombres, en el cual la naturaleza ha sido anulada y después del cual nada más crece: HAMM.–¿Brotaron tus semillas? CLOV.–No. HAMM.–¿Has escarbado un poco para ver si han germinado? CLOV.–No han germinado. HAMM.–Tal vez sea demasiado pronto. CLOV.–Si tuvieran que germinar, habrían germinado. No germinarán nunca[6]. Los dramatis personae parecen estar soñando su propia muerte, en un «refugio» en el que «es hora de que esto se acabe»[7]. El fin del mundo se da por descontado, como si fuese evidente. Todo presunto drama de la era atómica sería mofa de sí mismo ya sólo por el hecho de que, al embutirla en caracteres y acciones humanos, su fábula falsificaría consoladoramente la crueldad histórica del anonimato y quizá admiraría a los mandatarios que deciden si se aprieta el botón. La violencia de lo inefable es imitada por la aversión a mencionarlo. Beckett lo mantiene nebuloso. De lo inconmensurable con cualquier experiencia sólo puede hablarse eufemísticamente, como en Alemania se habla del asesinato de los judíos. Se ha convertido en el a priori total, de modo que la consciencia bombardeada ya no tiene ningún lugar desde el que poder reflexionar sobre ello. El desesperado estado de cosas provee con espantosa ironía un medio de estilización que con ciencia ficción pueril protege de la contaminación a ese presupuesto pragmático. Si, como le reprocha su compañero con refunfuños llenos de sentido común, Clov hubiese realmente exagerado, poco cambiarían las cosas. El parcial fin del mundo en que entonces desembocaría la catástrofe sería un chiste malo; la naturaleza de la que han sido separados los recluidos es como si ya no existiera en absoluto; lo que queda de ella meramente prolonga el sufrimiento. Sin embargo, esta nota bene histórica, la parodia de la kierkegaardiana del contacto entre tiempo y eternidad, impone a la vez un tabú sobre la historia. Lo que según la jerga existencialista sería la condition humaine es la imagen del último hombre, la cual devora a los anteriores, a la humanidad. La ontología existencial afirma que hay algo universalmente válido en un proceso de abstracción inconsciente de sí mismo. Ésta, mientras que, según la vieja tesis fenomenológica de la intuición de esencias, hace como si percibiese sus determinaciones obligatorias en lo particular y por tanto uniera aprioridad y concreción por arte de magia, destila lo que le parece intemporal tachando precisamente aquello particular, individuado en el espacio y el tiempo, en cuanto lo cual es la existencia y no su mero concepto. Corteja a los que están hartos del formalismo filosófico y, sin embargo, se aferran a lo que únicamente se puede obtener de manera formal. A tal abstracción inconfesada opone Beckett la cortante antítesis de la sustracción confesada. No suprime lo temporal en la existencia, la cual sin embargo sólo sería tal temporalmente, sino que extrae de ella lo que el tiempo –la tendencia histórica– está realmente a punto de cargarse. Alarga la vía de escape de la liquidación del sujeto hasta el punto en que éste se contrae en un aquí y ahora cuyo carácter abstractidad, la pérdida de toda cualidad, reduce literalmente la ontológica ad absurdum, a aquel absurdo en que se transmuta la mera existencia en cuanto es absorbida en su nuda igualdad consigo misma. Lo que aparece como contenido de la filosofía que degenera en tautología, en duplicación conceptual de la existencia que se proponía comprender, es unan necedad pueril. Mientras que la ontología moderna vivía de la promesa irrealizada de la concreción de sus abstracciones, en Beckett el concretismo de una existencia que se encierra en sí misma como un molusco, incapaz ya de nada universal, agotándose en la pura autoposición, se muestra como lo mismo que el abstractismo que ya no es capaz de llegar a la experiencia. La ontología vuelve a casa como patogénesis de la vida falsa. Ésta se representa como estado de eternidad negativa. Mientras que el mesiánico Mishkin[8] se ha olvidado en una ocasión de su reloj porque para él no vale ningún tiempo terrenal, sus antípodas han perdido el tiempo porque éste aún tendría esperanza. Cuando entre bostezos los aburridos personajes constatan que hace el mismo tiempo «que de costumbre»[9], lo que se abre ante ellos es el abismo del infierno: HAMM.–Pero siempre pasa lo mismo al atardecer, ¿no es verdad, Clov? CLOV.–Siempre. HAMM.–Es un atardecer como los demás, ¿verdad, Clov? CLOV.–Así parece[10]. Lo mismo que el tiempo está mutilado lo temporal; decir que ha dejado de existir sería ya demasiado consolador. Es y no es, como para el solipsista el mundo, de cuya existencia duda mientras a cada frase tiene que concederla. Un pasaje del diálogo discurre del siguiente modo: HAMM.–¿Y el horizonte? ¿No hay nada en el horizonte? CLOV.–(Bajando el anteojo, se vuelve hacia HAMM, exasperado.) ¿Qué quieres que haya en el horizonte? (Pausa.) HAMM.–Las olas, ¿cómo son las olas? CLOV.–¿Las olas? (Enfoca el anteojo.) De plomo. HAMM.–¿Y el sol? CLOV.–(Sin dejar de mirar.) Nada. HAMM.–Sin embargo, tendría que estarse poniendo. Mira bien. CLOV.–(Después de mirar.) ¡Vete al cuerno! HAMM.–¿Entonces ya es de noche? CLOV.–(Mirando.) No. HAMM.–¿Qué, pues? CLOV.–(En la misma posición.) Está gris. (Bajando el anteojo y volviéndose hacia HAMM, más alto.) ¡Gris! (Pausa. Todavía más alto.) ¡GRIS![11]. La historia se ahorra porque la fuerza de la consciencia para pensar la historia, la fuerza de la memoria, se ha agotado. El drama se convierte en gesto mudo, congelado en medio del diálogo. De la historia meramente aparece todavía su resultado como sedimento. Lo que en los existencialistas se infló como el de una vez por todas del ser-ahí se ha contraído en la punta de la historia, que se quiebra. La objeción de Lukács, según la cual en Beckett los hombres se han reducido a su animalidad[12], se cierra con optimismo oficial al hecho de que las filosofías de lo residual, aquellas que tras el descuento de lo temporalmente contingente querrían apuntarse en su haber lo verdadero e imperecedero, se han convertido en el residuo de la vida, el cómputo de los daños. Por supuesto, tan poco sentido tendría imputar con Lukács a Beckett una ontología abstracto-sujetivista y luego, por su ausencia de mundo e infantilismo, colocarla en el índice desempolvado del arte degenerado, como considerarlo un testimonio político capital. Difícilmente alentará a la lucha contra la muerte atómica una obra que ya advierte su potencialidad en la lucha más antigua. El simplificador del horror se niega, a diferencia de Brecht, a la simplificación. Pero no es tan distinto de éste por cuanto su capacidad para la diferenciación se convierte en susceptibilidad con respecto a unas diferencias subjetivas que han degenerado en la conspicuous consumption de quienes pueden permitirse la individuación. Ahí hay algo de socialmente verdadero. La capacidad para la diferenciación no se puede contabilizar, absolutamente y sin ningún reparo, como positiva. La simplificación del proceso social que se inicia la relega a los faux frais del mismo modo que desaparecen las prolijidades de las formas sociales que contribuían al desarrollo de la facultad diferenciadora. Lo que era la condición de la humanidad, la capacidad para la diferenciación, se va convirtiendo en la ideología. Pero la consciencia de esto sin sentimientos no involuciona. En el acto de suprimir, lo suprimido sobrevive como lo evitado, del mismo modo que en la armonía atonal la consonancia. La estupidez de Fin de partida se registra y escucha con la máxima capacidad de diferenciación. La representación sin protesta de la regresión omnipresente protesta contra una situación del mundo que obedece a la ley de la regresión de tan buena gana que propiamente hablando ya no se dispone de ningún contraconcepto que se le pueda oponer. Se vigila que las cosas sean así y no de otra manera, un sistema de alarma de refinado timbre anuncia lo que concuerda y lo que no con la topografía de la pieza. Por delicadeza, Beckett se calla lo delicado no menos que lo brutal. La vanidad del individuo que acusa a la sociedad mientras su misma justicia se disuelve en la acumulación de la injusticia de todos los individuos, la desgracia, se manifiesta en declamaciones penosas como el poema a Alemania de Karl Wolfskehl[13]. El demasiado tarde, el instante perdido, condena tal retórica movilizadora a la frase. Nada semejante en Beckett. Incluso la opinión de que él representa negativamente la negatividad de la época se ajustaría al concepto según el cual en los países satélites del este, donde la revolución se realizó como un acto administrativo, uno debe ahora dedicarse a reflejar con frescura y alegría una época fresca y alegre. El juego de elementos de la realidad sin reflejarla, que no adopta ninguna posición y que encuentra su felicidad en la libertad de la actividad por decreto, revela más que cuando se revela tomando partido. Sólo callando puede pronunciarse el nombre del desastre. En el horror del último estalla el del todo; pero únicamente aquí, no en la mirada a los orígenes. El hombre, cuyo nombre genérico universal se ajusta mal al paisaje lingüístico de Beckett, no es para éste más lo que ha devenido. Sobre el género decide su último día[14], como en la utopía. Pero en el espíritu tiene todavía que reflejarse la queja por que ya no sea posible quejarse. Ningún lloro funde la coraza, sólo queda el rostro en que se han secado las lágrimas. Eso es lo que se encuentra en el fondo de un comportamiento artístico que denuncian como inhumano aquellos cuya humanidad ya se ha convertido en un anuncio publicitario de lo inhumano, aunque todavía ni se lo imaginan. Entre los motivos de Beckett para la reducción al hombre bestializado, éste es sin duda el más íntimo. Forma parte del absurdo de su literatura que ésta esconda su semblante. Las catástrofes que inspiran Fin de partida han hecho saltar por los aires aquel individuo cuya sustancialidad y condición absoluta constituía lo que de común tenían Kierkegaard, Jaspers y la versión sartreana del existencialismo. Ésta había incluso certificado a la víctima de los campos de concentración la libertad de aceptar o negar interiormente el martirio infligido. Fin de partida destruye esta clase de ilusiones. El individuo mismo, en cuanto categoría histórica, resultado del proceso capitalista de alienación y desafiante protesta contra éste, se ha hecho una vez más patente como algo efímero. La posición individualista se situó en el polo opuesto al principio ontológico de todo existencialismo, incluido el de Ser y tiempo. La dramaturgia de Beckett lo abandona como a un búnker anticuado. En su estrechez y contingencia, la experiencia individual no ha recibido de ninguna parte la autoridad para interpretarlas a ellas mismas como cifra del ser, a no ser que se afirme a sí misma como carácter fundamental del ser. Pero eso precisamente es lo que es falso. La inmediatez de la individuación era engañosa. Lo que concierne a la experiencia humana individual es mediado, condicionado. Fin de partida da por supuesto que la aspiración del individuo a la autonomía y el ser ha devenido inverosímil. Pero mientras que la prisión de la individuación es descubierta como al mismo tiempo prisión y apariencia –el escenario es la imago de tal autoconscienciación–, el arte sin embargo no es capaz de romper el hechizo de la subjetividad escindida; únicamente de hacer sensible el solipsismo. Beckett choca por tanto con su antinomia actual. La posición del sujeto absoluto, una vez abierta brecha en ella como manifestación de un todo que la sobrepasa y en general la produce, no se puede mantener; el expresionismo envejece. Pero al arte le está vedada la transición a la obligatoria universalidad de la realidad objetual, que contrarrestaría la apariencia de la individuación. Pues, a diferencia del conocimiento discursivo de lo real, del cual no se separa gradual sino categóricamente, en él sólo vale lo llevado al estado de subjetividad, lo que es conmensurable con ésta. La reconciliación, su idea, únicamente puede concebirla como entre lo alienado. Si fingiese el estado de reconciliación pasándose al mero mundo de las cosas, se negaría a sí mismo. Lo que se ofrece como realismo socialista, no está, como se asegura, más allá del subjetivismo, sino por detrás de éste, y es al mismo tiempo su complemento preartístico; el «Oh, hombre» expresionista y el reportaje social ideológicamente sazonado encajan perfectamente entre sí. La realidad irreconciliada no tolera en el arte ninguna reconciliación con el objeto; el realismo, que de ninguna manera llega a ponerse a la altura de la experiencia subjetiva, menos aún a superarla, meramente imita sus gestos. Hoy en día la dignidad del arte no se mide por si con suerte o habilidad escapa a esta antinomia, sino por cómo la asume. En eso Fin de partida es ejemplar. Se pliega tanto a la imposibilidad de seguir representando según la costumbre del siglo XIX, de trabajar con materiales, como a la comprensión de que los modos subjetivos de reacción que en lugar de reproductibilidad proporcionan la ley formal, no son ellos mismos algo primero y absoluto, sino algo último, objetivamente puesto. Todo contenido de la subjetividad que necesariamente se hipostasía a sí misma es vestigio y sombra del mundo del que ella se retira para no ponerse al servicio de la apariencia y la adaptación que el mundo le exige. Beckett no responde a esto con un acopio de cosas imperecederas, sino precisamente con lo que, de manera precaria y revocable, aún le permiten las tendencias antagonistas. Su dramaturgia recuerda aquel pasatiempo que en la vieja Alemania gustaba de practicarse de pasearse entre los postes fronterizos de Baden y Baviera como si éstos cercasen un reino de la libertad. Fin de partida se halla en una zona de indiferencia entre dentro y fuera, neutral entre los materiales sin los que ninguna subjetividad podría expresarse ni siquiera ser y una animación que hace que los materiales se desvanezcan, como si se hubiese empañado el vidrio a través del cual se los contempla. Tan miserables son los materiales, que el formalismo estético se salva irónicamente de sus detractores de uno y otro lado, los ensalzadores del material en el Diamat y los jefes de negociado de la expresión auténtica. El concretismo de los lémures, que han perdido el horizonte en el doble sentido de la palabra, pasa inmediatamente a la más extrema abstracción; el mismo estrato material condiciona un procedimiento por el cual los materiales, por ser tocados justamente cuando están desapareciendo, se aproximan a las formas geométricas; lo más estrecho se convierte en lo general. La localización de Fin de partida en esa zona se burla del espectador con la sugestión de algo simbólico que sin embargo, como en Kafka, rechaza. Puesto que ningún estado de cosas es meramente lo que es, cada uno aparece como signo de algo interior, pero lo interior cuyo signo sería ya no es, y no otra cosa quieren decir los signos. La férrea ración de realidad y personajes con que el drama cuenta y administra coincide con lo que queda de sujeto, espíritu y alma teniendo en cuenta la catástrofe permanente: del espíritu que surgió de la mímesis, la imitación ridícula; del alma que se escenifica, el sentimentalismo inhumano; del sujeto, su determinación abstracta: existir y sólo por eso cometer un crimen. Las figuras de Beckett se comportan tan primitivo-conductistamente como correspondería a las circunstancias posteriores a la catástrofe, y ésta las ha mutilado de tal forma que no pueden reaccionar de otra manera: moscas que se estremecen tras haber sido medio aplastadas por el matamoscas. El principium stilisationis estético hace lo mismo con los hombres. Los sujetos completamente rechazados sobre sí, el acosmismo convertido en carne, no consiste en otra cosa que en las miserables realidades de su mundo encogido hasta las necesidades básicas, personae vacías que en verdad no hacen ya sino meramente dejarse atravesar por el sonido. Su phonyness[15] es el resultado del desencantamiento del espíritu como mitología. Para malvender la historia y así quizá hibernar, Fin de partida ocupa el nadir de lo que en el zénit de la filosofía confiscó la construcción del sujeto-objeto: la identidad pura se convierte en la de lo destruido, en la de sujeto y objeto en el estado de completa alienación. Si en Kafka los significados estaba decapitados o enredados, Beckett para los pies a la mala infinitud de las intenciones: su sentido es la ausencia de sentido. Esta es objetivamente, sin ningún propósito polémico, su respuesta a la filosofía existencialista que, bajo el nombre de deyección y más tarde de absurdidad, transfigura en sentido la misma ausencia de sentido amparándose en los equívocos del concepto de sentido. Beckett no opone a éste ninguna concepción del mundo, sino que lo toma al pie de la letra. Lo que resulta del absurdo, una vez arrancados del ser-ahí los caracteres del sentido, ya no es nada universal –con lo cual lo absurdo volvería a ser ya de nuevo idea–, sino tristes detalles que se burlan del concepto, un estrato de utensilios como en un alojamiento provisional, neveras, la parálisis, la ceguera y funciones corporales repulsivas. Todo a la espera de la evacuación. Este estrato no es simbólico, sino el del estado postpsicológico, como en los ancianos y torturados. Deportadas de la interioridad, las circunstancialidades de Heidegger, las situaciones de Jaspers, han devenido materialistas. En ellas armonizaban la hipóstasis del individuo y la de la situación. La situación era ser-ahí temporal por antonomasia y la totalidad de un individuo vivo en cuanto lo primariamente cierto. Presuponía la identidad de la persona. Beckett demuestra ser discípulo de Proust y amigo de Joyce por el hecho de que devuelve al concepto de situación lo que éste dice y lo que la filosofía que lo explota escamoteaba, la disociación de la unidad de la consciencia en lo dispar, la no identidad. Pero en cuanto el sujeto deja de ser indudablemente idéntico consigo, un contexto de sentido encerrado en sí, también su límite con el exterior se disipa y las situaciones de la interioridad se convierten al mismo tiempo en las de la physis. El juicio sobre la individualidad, que el existencialismo conservaba como núcleo idealista, condena al idealismo. La no identidad es ambas cosas, la desintegración histórica de la unidad del sujeto y la aparición de lo que no es ello mismo sujeto. Eso modifica lo que se puede querer decir con la situación. Jaspers la define como «una realidad para un sujeto interesado en ella en cuanto ser-ahí»[16]. Subordina el concepto de situación al sujeto imaginado como estable e idéntico tanto como supone que la situación cobra sentido a partir de la relación con este sujeto; inmediatamente después la llama también «una realidad no sólo sometida a la naturaleza, sino también provista de sentido», que por lo demás, de modo bastante curioso, para él no debe ser ya «ni psíquica ni física, sino ambas cosas al mismo tiempo»[17]. Sin embargo, como según la concepción de Beckett es de hecho ambas cosas, la situación pierde sus constituyentes ontológico-existenciales: la identidad personal y el sentido. Eso se hace patente en el concepto de situación límite. Éste también se debe a Jaspers: «A situaciones como la de que yo siempre estoy en situaciones, que no puedo vivir sin lucha y sufrimiento, que inevitablemente asumo culpas, que he de morir, las llamo situaciones límite. Nunca cambian, sino solamente en su manifestación; son, por lo que a nuestro ser-ahí se refiere, definitivas»[18]. La construcción de Fin de partida asume esto con un sardónico «¿Cómo dice, por favor?». Lugares comunes como aquella de que «no puedo vivir sin lucha y sufrimiento, que inevitablemente asumo culpas, que he de morir» pierden su ramplonería en el instante en que se las devuelve de la altura de su aprioridad al fenómeno; estalla entonces lo noble y afirmativo con que la filosofía adorna la existencia ya según Hegel putrefacta subsumiendo lo no conceptual bajo un concepto que hace desaparecer por arte de magia la diferencia enfáticamente llamada ontológica. Beckett vuelve a ponerle a la filosofía existencialista los pies en el suelo. Su obra responde a la comicidad y distorsión ideológica de frases como «El coraje es, en las situaciones límite, la actitud hacia la muerte como posibilidad indeterminada de ser uno mismo»[19], las conociera o no Beckett. La miseria de los participantes en Fin de partida es la de la filosofía. Las situaciones beckettianas de las que se compone su drama son el negativo de una realidad referida al sentido. Tienen su modelo en aquellas del ser-ahí empírico que, en cuanto son aisladas, en cuanto son despojadas de su contexto instrumental y psicológico por la pérdida de la unidad personal, adoptan por sí mismas una expresión específica y forzosa, la del horror. Se las encuentra ya en la práctica del expresionismo. El espanto que provoca el maestro de escuela de Leonhard Frank, Mager[20], la causa de su asesinato, se hace evidente en la descripción de la meticulosidad con que el señor Mager pela una manzana delante de su clase. Lo circunspecto, que tan inocente parece, es una figura del sadismo: la imagen de quien se toma su tiempo se parece a la de quien hace esperar el castigo atroz. Pero el tratamiento de las situaciones por parte de Beckett, derivado pánico y artificial de las tontorronas comedias de situación del año de Maricastaña, ayuda a la expresión de un estado de cosas ya observado por Proust. Heinrich Rickert[21], que en su escrito póstumo Unmittelbarkeit und Sinndeutung[22] considera la posibilidad de una fisiognomía objetiva del espíritu, del «alma» no meramente proyectiva de un paisaje o de una obra de arte, cita un pasaje de Ernst Robert Curtius[23]. Éste tiene «por sólo limitadamente correcto […] cuando se ve en Proust exclusiva o preponderantemente a un gran psicólogo. Con esta definición se caracteriza exactamente a un Stendhal. […] Está así en la tradición cartesiana del espíritu francés. Pero Proust no reconoce la separación entre la sustancia pensante y la extensa. Él no divide el mundo en lo psíquico y lo físico. No se comprende la importancia de su obra si se la considera desde la perspectiva de la “novela psicológica”. El mundo de las cosas sensibles ocupa en los libros de Proust el mismo espacio que el de lo sensible». O: «Si Proust es psicólogo, lo es en un sentido completamente nuevo: en cuanto sumerge todo lo real, incluida la intuición sensible, en un fluido anímico». Para mostrar «que aquí no se aplica el concepto ordinario de lo psíquico», Rickert cita de nuevo a Curtius: «Pero con ello el concepto de lo psicológico ha perdido su contrario, y precisamente por eso no sirve ya para la caracterización»[24]. No obstante, la fisiognomía de la expresión objetiva conserva algo de enigmático. Las situaciones dicen algo, pero ¿qué?; en tal medida el arte mismo en cuanto quintaesencia de las situaciones converge con esa fisiognomía. Une la determinidad extrema con su contrario radical. En Beckett esta contradicción se invierte hacia fuera. Lo que normalmente se escuda detrás de la fachada comunicativa es condenado a manifestarse. Proust aún se deja llevar afirmativamente por esa fisiognomía, que proviene de una tradición mística subterránea, como si la memoria involuntaria revelara el lenguaje secreto de las cosas; en Beckett se convierte en el de lo que ya no es humano. Sus situaciones son las contraimágenes de lo inextinguible que se conjura en las de Proust, arrancado al flujo contra lo que la atemorizada salud se defiende con uñas y dientes, la esquizofrenia. En el reino de ésta el drama de Beckett sigue siendo dueño de sí mismo. Incluso la somete a reflexión: HAMM.–Conocí a un loco que creía que había llegado el fin del mundo. Pintaba cuadros. Yo lo apreciaba. Lo visitaba a menudo en el manicomio. Lo cogía de la mano y lo arrastraba hasta la ventana. ¡Mira! ¡Ahí! ¡El trigo que crece! ¡Y allí! ¡Mira! ¡Las velas de las barcas sardineras! ¡Qué bonito es todo esto! (Pausa.) Soltaba la mano y volvía a su rincón. Espantado. No había visto más que cenizas. (Pausa.) Él era el único que se había salvado. (Pausa.) Olvidado. (Pausa.) Al parecer el caso no es… el caso no era… nada insólito[25]. La percepción del loco coincidiría con la de Clov, que espía por la ventana cuando se lo ordenan. No de otro modo se aleja Fin de partida del punto más bajo que llamándose como un sonámbulo: negación de la negatividad. En la memoria de Beckett quizá está grabado un hombre apopléjico de mediana edad que hace la siesta con un paño sobre los ojos para protegerse de la luz o de las moscas; lo cual lo hace irreconocible. La ordinaria imagen, desde el punto de vista óptico poco inhabitual, no se convierte en signo más que para la mirada que percibe la pérdida de identidad del rostro, la posibilidad de que su embozamiento sea el de un difunto, lo repulsivo de la aflicción física que, reduciéndolo a su cuerpo, ya coloca al vivo entre los cadáveres[26]. Beckett fija la mirada en tales aspectos hasta que la cotidiana vida familiar de la que derivan se desvanece en la irrelevancia; al principio es el tableau de Hamm cubierto con un trapo viejo, al final se acerca el pañuelo, la última posesión, al rostro: HAMM.–¡Vieja tela! (Pausa.) A ti te conservo[27]. Emancipadas de su contexto y del carácter del personaje, tales situaciones se construyen dentro de un segundo contexto autónomo, de manera parecida a como la música ensambla las intenciones y los caracteres expresivos que se sumergen en ella hasta que su sucesión se convierte en una forma con derecho propio. Un pasaje clave de la obra– Si puedo callar y permanecer tranquilo, todo sonido y todo movimiento se habrá acabado[28] –delata el principio, quizá como reminiscencia de cómo Shakespeare trataba el suyo en la escena de los actores de Hamlet. HAMM.–Luego hablar, deprisa, palabras, como el niño solitario que se convierte en varios, en dos, tres, para estar juntos y hablar unos con otros, por la noche. (Pausa.) Un instante sigue a otro, pluf, pluf, como los granos de mijo de… (pensándoselo) … aquel viejo griego, y toda la vida espera uno que de ahí resulte una vida[29]. En el horror de no tener ninguna prisa tales situaciones aluden a la indiferencia y superficialidad de lo que el sujeto en general aún puede hacer. Cuando Hamm considera si ha de atornillar las tapaderas de los cubos de basura en los que viven sus padres, revoca la decisión con las mismas palabras que la de orinar, que entraña la tortura del catéter: HAMM.–No corre prisa[30]. La ligera aversión a las botellitas de medicamentos, que se remonta al instante en que uno percibe a los padres como físicamente frágiles, mortales, desfallecientes, se refleja en la pregunta: HAMM.–¿No es la hora de mi calmante?[31]. Conversar se ha convertido sin excepción en el refunfuño strindbergiano: HAMM.–¿Te encuentras en tu estado normal? CLOV.–(Irritado.) Te digo que no me quejo[32], y en otra ocasión: HAMM.–Me parece que estoy un poco demasiado hacia la izquierda. (CLOV mueve levemente la silla. Pausa.) Ahora me parece que estoy un poco demasiado a la derecha. (Misma operación.) Ahora me parece que estoy un poco demasiado hacia delante. (Misma operación.) Ahora me parece que estoy un poco demasiado hacia atrás. (Misma operación.) ¡No te quedes ahí! (es decir, detrás de la silla.) Me das miedo. CLOV vuelve a su sitio junto a la silla. CLOV.–Si pudiera matarlo, moriría contento[33]. Pero el final del matrimonio es la situación en que uno se rasca: NELL.–Te dejo. NAGG.–¿Antes puedes rascarme? NELL.–No. (Pausa.) ¿Dónde? NAGG.–En la espalda. NELL.–No (Pausa.) Frótate contra el borde. NAGG.–Es más abajo. En el hueco. NELL.–¿En qué hueco? NAGG.–En el hueco. (Pausa.) ¿No puedes? (Pausa.) Ayer me rascaste ahí. NELL.–(elegíaca) ¡Ay, ayer! NAGG.–¿No puedes? (Pausa.) ¿No quieres que te rasque yo? (Pausa.) ¿Ya estás llorando otra vez? NELL.–Lo estaba intentando[34]. Tras haber contado el padre dimisionario y preceptor de sus padres el chiste judío, reputado como metafísico, sobre los pantalones y el mundo, lo ríe a carcajadas él mismo. La vergüenza que a uno le invade cuando alguien se ríe de sus propias palabras se convierte en un existencial; la vida meramente es quintaesencia todavía de todo aquello de lo que uno tendría que avergonzarse. La subjetividad desconcierta como dominio en la situación en que uno toca el silbato y el otro aparece[35]. Pero aquello a que se resiste la vergüenza tiene su relevancia social: en los momentos en que los burgueses se comportan como auténticos burgueses, mancillan el concepto de humanidad en que se basa su propia reivindicación. Los prototipos de Beckett también son históricos por el hecho de que como humanamente típico únicamente presenta las deformaciones que inflige a los hombres la forma de su sociedad. No queda margen para nada más. Los malos modales y tics del carácter normal que Fin de partida intensifica hasta lo impensable son aquella universalidad, que desde hace mucho tiempo marca a todas las clases e individuos, de un todo que meramente se reproduce por la mala particularidad, por los intereses antagonistas de los sujetos. Pero puesto que no había otra vida que la falsa, el catálogo de sus defectos se convierte en la réplica de la ontología. Sin embargo, la desintegración en elementos separados y no idénticos está encadenada a la identidad en una pieza teatral que no renuncia a la tradicional lista de personajes. Sólo contra la identidad, cayendo en su concepto, es en general posible la disociación; de lo contrario sería la pluralidad pura, no polémica, inocente. La crisis histórica del individuo tiene hoy por hoy su límite en el individuo biológico, que es su escenario. Así, en Beckett el cambio de situaciones que se va produciendo sin resistencia de los individuos termina en los obstinados cuerpos a los que aquéllas regresan. Medidas por tal unidad, las situaciones esquizoides son cómicas en cuanto ilusiones de los sentidos. De ahí el carácter de payasada que prima vista se observa en los modos de comportamiento y las constelaciones de las figuras de Beckett[36]. Si el psicoanálisis explica el humor de los clowns como regresión a una etapa ontogénica sumamente temprana, entonces la regresiva pieza beckettiana desciende hasta ese punto. Pero la risa a que anima debería ahogar a los reidores. En eso ha resultado el humor después de haber devenido obsoleto como medio estético y repulsivo, sin canon sobre aquello de que se podía reír; sin nada inocuo entre el cielo y la tierra de lo estuviera permitido reírse. He aquí un intencionadamente estúpido double entendu a propósito del tiempo: CLOV.–Ahora vuelve a ser divertido. (Se sube a la escalera y enfoca el anteojo hacia el exterior. Se le resbala de las manos y cae. Pausa.) Lo hice adrede. (Baja de la escalera, recoge el anteojo, lo examina y lo dirige hacia la sala.) Veo… una multitud delirante. (Pausa.) Vaya, esto es lo que se llama un catalejo. (Baja el anteojo y mira a Hamm.) ¿Qué? ¿No nos reímos?[37]. El humor mismo se ha vuelto tonto, ridículo –¿quién podría aún reírse con textos cómicos fundamentales como el Don Quijote o el Gargantúa?–, y Beckett ejecuta la sentencia sobre él. Incluso los chistes sobre mutilados están mutilados. Ya no llegan a nadie; la forma decadente de la que por supuesto todo chiste tiene algo, el calambur, los cubre como una erupción cutánea. Cuando a Clov, el que mira con el anteojo, se le pregunta por el color y espanta a Hamm con la palabra «gris», se corrige con la formulación de «un negro claro». Eso arruina la gracia del Avaro de Molière, que describe la cajita supuestamente robada como de color «gris-rojo». Como los colores, el chiste ha perdido su enjundia. En una ocasión, los dos antihéroes, un ciego y un paralítico –el más fuerte de los dos ya es ambas cosas, el más débil está en vías de serlo–, se ponen a tramar un «truco», una salida, «algún plan» a lo Ópera de los tres centavos, del cual no saben si sólo ha de alargar la vida y el tormento o poner fin a ambas cosas con la anquilación absoluta: CLOV.–¡Ah, bueno! (Comienza a andar de un lado para otro con los ojos clavados en el suelo y las manos escondidas detrás de la espalda. Se detiene.) Me duelen las piernas, es increíble. Dentro de poco ya no podré pensar. HAMM.–No podrás abandonarme (CLOV sigue caminando.) ¿Qué haces? CLOV.–Planes. (Camina de nuevo.) ¡Ah! (Se detiene.) HAMM.–¡Qué cerebro! (Pausa.) ¿Y bien? CLOV.–Espera. (Se concentra. No muy convencido.) Sí… (Pausa. Más convencido.) Sí. (Levanta la cabeza.) Ya lo tengo. Pongo el despertador[38]. Esto se asocia con el chiste, en origen sin duda también judío, del circo Busch[39], en el que el estulto augusto, que ha sorprendido a su mujer y al amigo en el sofá, no puede resolverse a echar a la mujer o al amigo porque ama demasiado a los dos y da con la salida de vender el sofá. Pero incluso se borra la huella de una racionalidad estúpidamente sofística. Ya no es cómico más que el hecho de que con el sentido de la gracia la comicidad misma se evapore. Así es como sobresalta quien, llegado al último peldaño de una escalera, sigue subiendo y cae al vacío. La brutalidad extrema ejecuta el veredicto sobre la risa, que desde hace mucho tiempo participa de su culpa. Hamm deja que los torsos de sus padres, convertidos en bebés dentro de los cubos de basura, mueran de hambre, triunfo del hijo en cuanto padre. A lo cual acompaña esta charla: NAGG.–¡Mi papilla! HAMM.–¡Maldito progenitor! NAGG.–¡Mi papilla! HAMM.–¡Ah! Ya no hay modales, los viejos, comer, comer, no piensan más que en comer. (Toca el silbato. Entra CLOV y se detiene junto a la silla.) ¡Vaya! Pensé que querías abandonarme. CLOV.–¡Oh, aún no, aún no! NAGG.–¡Mi papilla! HAMM.–Dale su papilla. CLOV.–Ya no queda papilla. HAMM.–Ya no hay papilla. Nunca volverás a tener papilla[40]. Al mal irrevocable el antihéroe aún añade la burla, el enfado con los viejos que han perdido los modales, lo mismo que éstos suelen enfadarse con la juventud indisciplinada. Lo que en este ambiente sigue habiendo de humanidad, que los dos viejos compartan la última galleta, se convierte en repulsivo por contraste con la bestialidad trascendental, el residuo del amor en la intimidad de los chasquidos de la lengua al comer. En la medida en que todavía son seres humanos, humanizan las cosas: NELL.–¿Qué pasa, cariño? (Pausa.) ¿Quieres tontear? NAGG.–¿Dormías? NELL.–Oh, no. NAGG.–¡Bésame! NELL.–No puede ser. NAGG.–Intentémoslo. (Las cabezas se aproximan con dificultad, sin poderse tocar, y se vuelven a separar.)[41]. Las categorías dramáticas son en su totalidad tratadas como el humor. Se parodian todas. Pero no se las hace objeto de burla. Enfáticamente, parodia significa la utilización de formas en la época de su imposibilidad. Demuestra esta imposibilidad y con ello modifica las formas. Las tres unidades aristotélicas se conservan, pero el drama pierde la vida. Con la subjetividad de la que Fin de partida es epílogo, se le sustrae el héroe; de la libertad no conoce más que el reflejo impotente y ridículo de decisiones vanas[42]. También en esto es la pieza de Beckett heredera de las novelas de Kafka, con respecto al cual es aquél algo similar a lo que los compositores seriales con respecto a Schönberg: lo refleja una vez más en sí y lo invierte mediante la totalidad de su principio. La crítica de Beckett al antecesor, que realza irrefutablemente la divergencia entre lo que sucede y el lenguaje objetualmente puro, épico, entraña la misma dificultad que la relación de la actual composición integral con la en sí antagónica de Schönberg: ¿cuál es la raison d’être de las formas en cuanto se borra su tensión con algo que no les es homogéneo, sin que por ello sin embargo se pueda frenar el progreso del dominio estético del material? Fin de partida sale del apuro apropiándose de esa pregunta: tematizándola. Lo que impide la dramatización de las novelas de Kafka se convierte en asunto. Los constituyentes dramáticos aparecen tras la muerte de éste. Exposición, nudo, acción, peripecia y catástrofe vuelven para una autopsia dramatúrgica como descompuestos: la catástrofe es, por ejemplo sustituida por la comunicación de que no quedan calmantes[43]. Esos constituyentes se derogan con el sentido en el que el drama antes se descargaba; Fin de partida estudia como en una probeta el drama de la época que ya no tolera nada de aquello en lo que consiste. Por ejemplo: en el apogeo de la acción, la tragedia conocía, como quintaesencia de la antítesis, la extrema tirantez del hilo dramático, la esticomitia; unos diálogos en los que los trimetros de los personajes se suceden uno tras otro. La forma había renunciado a este medio, de una estilización y evidente pretensión que lo alejaban demasiado de la sociedad secular. Beckett lo utiliza como si la detonación hubiera desenterrado lo que había debajo del drama. Fin de partida contiene diálogos sin interrupción, monosilábicos, como en otro tiempo el juego de preguntas y respuestas entre el rey obcecado y el mensajero del destino. Pero mientras que allí la curva se tensaba, aquí los interlocutores se relajan. Faltos de aliento hasta el enmudecimiento, ya no logran la síntesis de períodos lingüísticos y balbucean en frases protocolarias, no se sabe si de los positivistas o de los expresionistas. El valor límite del drama beckettiano es aquel silencio que ya en el inicio shakespeariano de la tragedia moderna se definía como resto. El hecho de que a Fin de partida siga como una especie de epílogo un Acte sans paroles es su propio terminus ad quem. Las palabras suenan como recursos de urgencia porque el enmudecimiento aún no se ha conseguido del todo, como voces acompañantes de un silencio que perturban. Aquello en que la forma se convirtió en Fin de partida puede casi rastrearse a lo largo de la historia de la literatura. En El pato salvaje de Ibsen, el fotógrafo malogrado Hjialmar Ekdal, ya él mismo potencialmente un antihéroe, olvida traerle a la adolescente Hedvig, como le había prometido, el menú de la fastuosa cena en casa del viejo Werle, al cual había sido invitado, prudentemente, sin su familia. Esto está psicológicamente motivado por su carácter negligente y egoísta, pero al mismo tiempo es simbólico de Hjalmar, del curso de la acción, del sentido del todo: el inútil sacrificio de la muchacha. Se anticipa la posterior teoría freudiana del acto fallido, que explica éste por su relación con acontecimientos del pasado de la persona tanto como con sus deseos, por tanto con su unidad. La hipótesis de Freud de que «todas nuestras vivencias tienen un sentido»[44] traduce la idea dramática tradicional a un realismo psicológico del que la tragicomedia de Ibsen El pato salvaje ha prendido una vez más de forma incomparable la chispa de la forma. Cuando se emancipa de su determinación psicológica, el simbolismo se reifica en algo que es en sí, el símbolo se convierte en simbolista, como en las obras tardías de Ibsen, por ejemplo el contable Foldal arrollado por la llamada juventud en John Gabriel Borkmann. La contradicción entre un simbolismo tan consecuente y el realismo conservador se convierte en la deficiencia de las últimas piezas. Pero con ello en fermento del Strindberg expresionista. Los símbolos de éste se apartan de los hombres empíricos y tejen un tapiz en el que todo y nada es simbólico, porque todo puede significarlo todo. El drama no tiene más que comprender lo inevitablemente ridículo de tal pansimbolismo que se abole a sí mismo, aprovecharlo adaptándolo, y se llega a la absurdidad beckettiana también según la dialéctica inmanente de la forma. No significar nada se convierte en el único significado. El temor más mortal de los personajes del drama, si no del misma drama parodiado, es el disimuladamente cómico a que pudieran significar algo. HAMM.–¿No estaremos empezando a… a significar… algo? CLOV.–¿Significar? ¿Nosotros, significar algo? (Risa breve.) ¡Esta sí que es buena![45]. Con esta posibilidad, que durante mucho tiempo ha estado reprimida por el predominio de un aparato en el que los individuos son intercambiables o superfluos, desaparece también el significado del lenguaje. Hamm, al que irrita el impulso de la vida, degenerado hasta lo torpe, en la conversación de los padres en los cubos de basura, y que se pone nervioso porque «esto no va a acabar nunca», pregunta: «¿Pero de qué pueden hablar, de qué se puede hablar todavía?»[46]. La pieza no se queda atrás con respecto a esto. Está erigida sobre los fundamentos de una prohibición del lenguaje y se expresa a través de su propia estructura. No elude, sin embargo, la aporía del drama expresionista: que el lenguaje, aun cuando tiende a reducirse a sonido, no puede desembarazarse de su elemento semántico, devenir puramente mimético[47] o gestual, como por ejemplo las formas pictóricas emancipadas de la objetualidad tampoco desprenderse totalmente de la similitud con lo objetual. Los valeurs miméticos, una vez definitivamente separados de los significativos, caen en la arbitrariedad y el acaso y finalmente en una segunda convención. La manera en que Fin de partida se aviene con esto lo distingue de Finnegans Wake. En lugar de intentar liquidar el elemento discursivo del lenguaje mediante el puro sonido, Beckett lo transforma en el instrumento de su propia absurdidad, según el ritual del clown, cuya palabrería deviene sin sentido al ser presentada como sentido. La desintegración objetiva del lenguaje, los desatinos al mismo tiempo estereotipados y erróneos de la autoalienación en que su hinchazón ha convertido palabra y frase a los hombres en su propia boca, penetra en el arcano estético; el segundo lenguaje de los que han enmudecido, un aglomerado de frases insolentes, conexiones aparentemente lógicas, palabras galvanizadas como marcas de productos, el eco desolado del mundo publicitario, se ha rehecho como el lenguaje de la poesía, la cual niega al lenguaje[48]. En esto converge Beckett con la dramaturgia de Eugène Ionesco. Si una de sus obras tardías se ordena en torno a la imago de la cinta magnetofónica, entonces el lenguaje de Fin de partida se asemeja a la bien conocida del abominable juego de sociedad en que se registran secretamente en cinta las tonterías que se dicen durante una fiesta y luego se humilla a los invitados con ellas. Lo que se recompone es el shock del que en tales ocasiones se sale con risitas estúpidas. Así como tras una lectura intensiva de Kakfa la experiencia despierta cree observar por doquier situaciones extraídas de sus novelas, el lenguaje de Beckett produce una enfermedad saludable en el enfermo: quien se oye a sí mismo teme hablar así. Ya hace mucho tiempo que a quien sale del cine le parece que la casualidad planeada de la película prosigue en los acontecimientos casuales de la calle. Entre las frases montadas del lenguaje cotidiano se abre el agujero. Si uno de ellos, con los gestos rutinarios del baqueteado que está seguro del irremediable aburrimiento de la existencia, pregunta «¿Qué quieres que haya en el horizonte?»[49], el levantamiento de hombres devenido lenguaje deviene apocalíptico, precisamente por su cotidianeidad. Al terminante y agresivo impulso del sano sentido común «¿Qué quieres que haya?» se le arranca la confesión del propio nihilismo. Algo más tarde, Hamm, el señor, ordena al soi-disant criado Clov, que vaya a buscar «el bichero» para un número de circo, el vano intento de mover la butaca de acá para allá. A lo cual sigue un pequeño diálogo: CLOV.–Haz esto, haz lo otro, y yo lo hago. Nunca me niego. ¿Por qué? HAMM.–No puedes. CLOV.–Pronto no lo haré más. HAMM.–Ya no podrás. (Clov sale.) ¡Ah, la gente! ¡La gente! Hay que explicárselo todo[50]. Que «a la gente hay que explicárselo todo» es lo que millones de superiores inculcan cada día a millones de subordinados. Pero el sin sentido que supuestamente se fundamenta en el pasaje –la explicación de Hamm desmiente su propia orden– no sólo ilumina crudamente el desvarío, que la costumbre oculta, del cliché, sino que al mismo tiempo expresa el engaño del hablar el uno con el otro; que los alejados entre sí sin esperanza, cuando conversan, se acercan tan poco como los dos viejos tullidos en los cubos de basura. La comunicación, la ley universal de los clichés, revela que no hay comunicación. La absurdidad de todo hablar no se ha desarrollado sin mediación contra el realismo, sino a partir de éste. Pues por su mera forma sintáctica, por la logicidad, las relaciones deductivas, los conceptos fijos, el lenguaje comunicativo ya postula el principio de razón suficiente. Esta exigencia, sin embargo, difícilmente se sigue satisfaciendo: los hombres, tal como hablan entre sí, en parte son motivados por su psicología, el inconsciente prelógico, en parte persiguen fines que, en cuanto los de la mera autoconservación, divergen de aquella objetividad que la forma lógica refleja. En todo caso, hoy en día eso se les puede demostrar con sus cintas magnetofónicas. Según lo entendieron tanto Freud como Pareto[51], la ratio de la comunicación verbal es siempre, también, racionalización. Pero la ratio misma nace del interés por la autoconservación y por eso las racionalizaciones obligatorias la convencen de su propia irracionalidad. Lo absurdo es ya la misma contradicción entre la fachada racional y lo ineluctablemente irracional. Beckett no tiene más que señalarla, utilizarla como principio de selección, y el realismo, despojado de la apariencia de rigor racional, llega a sí mismo. Incluso la forma sintáctica de pregunta y respuesta resulta minada. Presupone una apertura a lo por decir que, como ya a Huxley no le pasó por alto, ha dejado de existir. En la pregunta se puede oír apuntada la respuesta, y esto condena al juego de pregunta y respuesta a lo vanamente ilusorio del intento inútil de velar mediante el gesto lingüístico de la libertad la falta de libertad del lenguaje informativo. Beckett le quita el velo, también el filosófico. Todo lo que ahí se pone en cuestión frente a la nada evita de antemano, mediante el pathos hurtado a la teología, las espantosas consecuencias sobre cuya posibilidad éste insiste, y mediante la forma de la pregunta infiltra la respuesta con precisamente el sentido que ella pone en duda; no por casualidad durante el fascismo y el prefascismo tales destructores pudieron denostar tan gallardamente el intelecto destructivo. Beckett, sin embargo, descifra la mentira del signo de interrogación: la pregunta se ha hecho demasiado retórica. Si el infierno de la filosofía existencialista se asemeja a un túnel en mitad del cual ya vuelve a brillar la luz desde el otro lado, el diálogo de Beckett arranca los raíles de la conversación; el tren ya no llega allí donde clarea. La vieja técnica wedekindiana del malentendido deviene total. El mismo curso del diálogo se aproxima al principio aleatorio del proceso de producción literaria. Suena como si la ley de su progresión no fuera la razón de afirmación y réplica, ni siquiera de su mutuo enganche psicológico, sino un sondeo semejante al de la música que se emancipa de los tipos preexistentes. El drama está a la escucha de qué frase sigue a la precedente. La absurdidad del contenido sí que se diferencia de la simple involuntariedad de tales preguntas. También esto tiene su modelo infantil en quienes en el parque zoológico esperan a ver cuál será la siguiente que hagan el hipopótamo o el chimpancé. En el estado de su descomposición el lenguaje se polariza. Aquí se convierte en basic English, o francés, o alemán de palabras sueltas, órdenes emitidas arcaicamente en la jerga del desprecio universal, la confianza de antagonistas irreconciliables; allí, en el conjunto de sus formas vacías, una gramática que ha renunciado a toda relación con su contenido y por tanto a su función sintética. Las interjecciones se acompañan de frases prácticas, Dios sabe para qué. También esto Beckett lo pregona a los cuatro vientos: es una de las reglas del juego de Fin de partida que los compañeros asociales, y con ellos los espectadores, se miren continuamente las cartas. Hamm se siente artista. Ha adoptado como máxima de su vida el qualis artifex pereo neroniano. Pero los relatos que proyecta encallan la sintaxis: HAMM.–¿Dónde estaba? (Pausa. Taciturno.) Se ha acabado, estamos acabados. (Pausa.). Esto se va a acabar[52]. La lógica se tambalea entre los paradigmas. Hamm y Clov charlan a su manera autoritaria, cortándose mutuamente: HAMM.–Abre la ventana. CLOV.–¿Para qué? HAMM.–Quiero oír el mar. CLOV.–No lo oirás. HAMM.–¿Ni aunque abras la ventana? CLOV.–No. HAMM.–¿Entonces no vale la pena abrirla? CLOV.–No. HAMM.–(Violentamente.) ¡Ábrela, pues! (Clov sube a la escalera y abre la ventana. Pausa.) ¿La has abierto? CLOV.–Sí[53]. Un poco más y se desearía encontrar la clave de la pieza en el último «pues» de Hamm. Puesto que no vale la pena abrir la ventana, puesto que no puede oír el mar –quizá se ha secado, quizá ya no se mueve–, se empeña en que Clov la abra: la tontería de una acción se convierte en la razón para llevarla a cabo, legitimación a posteriori de la acción libre ejecutada en aras de sí misma de Fichte. Tal es el aspecto de las acciones de nuestra época y despiertan la sospecha de nunca ha sido muy diferente. La figura lógica de lo absurdo, que presenta como rigurosa la oposición contradictoria de lo riguroso, niega cualquier coherencia de sentido, como la que la lógica parece garantizar, para convencer a ésta de su propia absurdidad: que con sujeto, predicado y cópula ajusta lo no idéntico como si fuera idéntico, como si se aviniera a las formas. No es como concepción del mundo como lo absurdo reemplaza a la racional; ésta deviene ella misma en ello. Entre las formas y el contenido residual de la pieza domina la armonía preestablecida de la desesperación. El conjunto reunido no cuenta más que cuatro cabezas. Dos de ellas son exageradamente rojas, como si su vitalidad fuera una enfermedad cutánea; los dos ancianos son en cambio exageradamente blancos como patatas que se estuvieran ya grillando en el sótano. Ninguno de ellos tiene ya un cuerpo que funcione correctamente, los ancianos ya no constan más que de tronco, las piernas por cierto no las han perdido en la catástrofe sino al parecer en un accidente privado con el tándem en las Ardenas, «a la salida de Sedan»[54], donde regularmente un ejército suele destruir a otro; no se piense que las cosas han cambiado tanto. Sin embargo, teniendo en cuenta la inconcreción de la desgracia general, el recuerdo de la suya concreta se hace incluso envidiable, se ríen de ella. A diferencia de los padres e hijos expresionistas, todos tienen nombres propios, pero los cuatro son monosilábicos, cuatro letter words, como los obscenos. Las abreviaturas prácticas y familiares tan populares en los países anglosajones aparecen como meros muñones de nombres. Únicamente el de la anciana madre, Nell, es hasta cierto punto corriente, aunque obsoleto; Dickens lo emplea para el enternecedor niño de la Old Curiosity Shop[55]. Los otros tres nombres se han inventado como para vallas publicitarias. El anciano se llama Nagg, por asociación con nagging[56], quizá también con el alemán: lo que une a la pareja de ancianos es el roer[57]. Discuten sobre si se les ha cambiado el serrín en sus cubos de basura; pero ya no es serrín, sino arena. Nagg constata que antes era serrín y Nell responde harta: «Antes»[58], como una esposa da a conocer con sorna expresiones que su marido repite hasta la saciedad. La discusión por el serrín o la arena es tan nimia como decisiva la diferencia en la acción residual. Transición de lo mínimo a la nada. Lo que Benjamin admiraba de Baudelaire, la capacidad para decir algo extremo como extrema discreción[59], Beckett puede reclamarlo; el consuelo de todo el mundo, que las cosas siempre pueden ir aún peor, se convierte en juicio condenatorio. En el reino entre la vida y la muerte, donde ya ni siquiera se puede sufrir, la diferencia entre serrín y arena lo es todo; el serrín, subproducto miserable del mundo de las cosas, se convierte en un bien escaso y su privación en intensificación de la pena de muerte a perpetuidad. El hecho de que los dos se alojen en cubos de basura –un motivo análogo se encuentra, por cierto, en Camino Real de Tennessee Williams, seguramente sin que haya ninguna dependencia entre ambas obras– toma como Kafka al pie de la letra la frase coloquial: «Hoy en día a los viejos se los tira al cubo de la basura», y sucede. Fin de partida es la verdadera gerontología. Según la medida del trabajo socialmente útil que ellos ya no realizan, los viejos son superfluos y habría que tirarlos. Eso es lo que se desprende de la cháchara científica de una asistencia pública que subraya lo que niega. Fin de partida educa para una situación en la que todos los implicados, cuando levanten la tapa del más cercano de los grandes cubos de basura, esperen encontrar dentro a sus propios padres. La cohesión natural de lo vivo se ha convertido en desecho orgánico. Los nacionalsocialistas derribaron el tabú de la vejez de un modo irrevocable. Los cubos de basura son emblemas de la cultura reconstruida después de Auschwitz. Pero la acción secundaria va más que demasiado lejos, hasta la muerte de los dos ancianos. Se les niega su comida de bebé, su papilla, sustituida por una galleta que sin dientes ya no pueden masticar y se ahogan porque el último hombre es demasiado sensible para permitir que vivan los penúltimos. Esto lo imbrica en la acción principal el hecho de que el fin de los dos ancianos la hace avanzar hacia aquel desenlace de la vida cuya posibilidad constituye el momento de tensión. Una variación de Hamlet: diñarla o diñarla, ésa es aquí la cuestión. El nombre del héroe beckettiano acorta terriblemente el del shakespeariano; el del sujeto dramático liquidado, el del primero. Se le asocia también uno de los hijos de Noé y por eso el diluvio: el primer padre de los negros, que en una negación freudiana sustituye a la raza blanca de los señores. Finalmente, en inglés ham actor significa comicastro. El Hamm de Beckett, a la vez guardián de las llaves[60] e impotente, representa lo que ya no es, como si hubiera leído esa recentísima literatura sociológica que define al zoon politikon como un rol. Quien presumía con tanta destreza como ahora el desvalido Hamm era una personalidad. Ésta quizá ya en origen era un rol, naturaleza que se hace pasar por sobrenaturaleza. El cambio de situaciones de la pieza es causa de uno de los roles de Hamm; en una ocasión, una acotación le recomienda drásticamente que hable «con la voz de un ser dotado de razón»; en su prolijo relato afecta el «tono de narrador». El recuerdo de lo irrecuperable se convierte en embuste. La desintegración condena retrospectivamente la continuidad de la vida, únicamente por la cual ha devenido ésta vida, como ella misma ficticia. La diferencia entre la entonación de los hombres que relatan y la de los que hablan inmediatamente somete a juicio el principio de identidad. Ambas alternan en el gran discurso de Hamm, una especie de aria intercalada sin música. En los momentos de ruptura se detiene, con las pausas artificiales del antiguo primer actor. A la norma de la filosofía existencialista, los hombres deberían ser ellos mismos porque ya no pueden ser absolutamente nada más, Fin de partida opone la antítesis de que precisamente éste yo no es el yo, sino la imitación simiesca de algo no existente. La mendacidad de Hamm hace patente la mentira que implica que uno diga yo y con ello se atribuya aquella sustancialidad lo contrario de la cual es el contenido de lo que el yo resume. Lo permanente es, como quintaesencia de lo efímero, su ideología. Pero de lo que era el contenido de verdad del sujeto, del pensar, sólo se conserva aún la cáscara gestual. Los dos actúan como si reflexionaran sobre algo, sin que reflexionen: HAMM.–Realmente, todo ello es divertido. ¿Quieres que nos desternillemos juntos? CLOV.–(Después de reflexionar.) Hoy no sería capaz de desternillarme otra vez. HAMM.–(Después de reflexionar.) Yo tampoco[61]. El antagonista de Hamm es ya por el nombre lo que es, el clown de nuevo mutilado, al que se ha recortado la letra final. Suena igual que una expresión sin duda anticuada que designa la pezuña del demonio, parecida a la palabra corriente para guante. Él es el demonio de su amo, al que amenaza con lo peor, abandonarlo, y al mismo tiempo es su guante, con el cual aquél toca el mundo de las cosas al que ya no llega inmediatamente. Con tales asociaciones no sólo se ha construido la figura de Clov, sino su relación con los otros. En la vieja edición para piano del Ragtime para once instrumentos de Stravinski, una de las piezas más importantes de su fase surrealista, hay un dibujo de Picaso que, sin duda inspirado por el título «Rag»[62], muestra dos figuras encanalladas, ancestros de los vagabundos Vladimir y Estragón que esperan al señor Godot. El virtuoso grafismo está trazado en una única línea. De su espíritu es el doble esbozo de Fin de partida, lo mismo que las desgastadas repeticiones que toda la obra de Beckett arrastra irresistiblemente. En ellas queda anulada la historia. La compulsión a la repetición imita el comportamiento regresivo del prisionero, que siempre lo vuelve a intentar. No es en lo que menos coincide Beckett con las tendencias más recientes de la música el hecho de que él, el occidental, amalgama rasgos extraídos del pasado radical de Stravinski, el sofocante estatismo de la continuidad desintegrada, con avanzados medios expresivos y constructivos extraídos de la escuela de Schönberg. También los contornos de Hamm y Clov son los de una línea única; se les niega la individuación como mónada nítidamente autónoma. No pueden vivir el uno sin el otro. El poder de Hamm sobre Clov parece estribar en el hecho de que sólo él sabe cómo se abre la despensa, lo mismo, por ejemplo, que sólo el gerente conoce la combinación instalada en la cerradura de una caja fuerte. Estaría dispuesto a revelarle el secreto si Clov jurara «acabar» con él –o «con nosotros»–. Clov responde con locución sumamente característica de la trama de la pieza: «no podría acabar contigo», y como si la pieza se burlase del hombre que se vuelve razonable, dice Hamm: «Entonces tú no acabarás conmigo»[63]. Depende de Clov porque éste es el único que aún puede hacer lo que les mantiene a los dos con vida. Pero esto es de valor cuestionable, pues, como el capitán del buque fantasma, ambos han de temer no poder morir. Lo mínimo, que al mismo tiempo lo es todo, sería que quizá algo, pese a todo, cambie. Este movimiento, o su ausencia, es la acción. Ésta, por supuesto, no es mucho más explícita que el «algo sigue su curso»[64] repetido como motivo, tan abstracto como la forma pura del tiempo. La dialéctica hegeliana del amo y el esclavo, que con ocasión de Godot ya recordó Günther Anders, es más bien objeto de burla que de elaboración formal según la usanza de la estética tradicional. El esclavo ya no puede tomar las riendas para abolir la dominación. El mutilado difícilmente sería capaz de ello, y para la acción espontánea, según el reloj solar filosófico-histórico de la pieza[65], ya es de todos modos demasiado tarde. A Clov no le queda sino exiliarse en el mundo no existente para los reclusos, con algunas oportunidades de morir en el intento. Ni siquiera puede confiarse en la libertad para la muerte[66]. Ciertamente toma la decisión de marcharse e incluso entra como para despedirse: «Panamá, chaqueta de tweed, guantes amarillos claro, impermeable al brazo, paraguas y maleta»[67], con un fuerte efecto musical de conclusión. Pero no se le ve partir, sino que «permanece inmóvil e impasible con los ojos clavados en Hamm hasta el final»[68]. Eso es una alegoría de intención malograda. Prescindiendo de las diferencias, que pueden ser decisivas o completamente indiferentes, es idéntica al inicio. Ningún espectador ni ningún filósofo sabría decir si no comienza de nuevo desde el principio. El péndulo de la dialéctica queda en suspenso. Musicalmente la acción de la pieza está compuesta, en su totalidad, sobre dos temas, como antaño la doble fuga. El primer tema es que las cosas han llegado a un fin, la negación schopenhaueriana, devenida insignificante, de la voluntad de vivir[69]. Hamm da el tono; los personajes, que ya no lo son, se convierten en instrumentos de su situación, como si tuvieran que tocar música de cámara. «Hamm, que en Fin de partida permanece sentado ciego e inmóvil en la silla de ruedas, es, de todos los extravagantes instrumentos de Beckett, aquél con más tonos, con el sonido más sorprendente»[70]. La no identidad de Hamm consigo mismo motiva el desarrollo. Mientras que él quiere el final, en cuanto el del tormento de una existencia en el mal sentido infinita, se preocupa por su vida como un señor en los ominosos mejores años. Para él son del máximo valor las más mínimas parafernalias de la salud. Pero no teme a la muerte, sino a que pudiera fracasar; un eco del motivo kafkiano de El cazador Graco[71]. Para él tan importantes como las propias necesidades es que Clov, apostado como vigía, no divise ninguna vela, ningún penacho de humo; que ya no se mueva ninguna rata ni ningún insecto, con los que el desastre pueda empezar desde el principio; tampoco al niño quizá superviviente que sería sin embargo la esperanza y al que aguarda como Herodes el carnicero al Agnus Dei. El insecticida, que desde el inicio aludía a los campos de exterminio, se convierte en producto final del dominio de la naturaleza que acaba consigo mismo. El contenido de la vida ya sólo es: que no quede nada vivo. Todo lo que es debe igualarse a una vida que sea ella misma la muerte, el dominio abstracto. – El segundo tema está asignado a Clov el sirviente. Después de una historia por supuesto muy oscura, acude a Hamm en busca de protección; pero también tiene mucho del hijo del patriarca impotente y furioso. Dejar de obedecer al impotente es lo más difícil de todo; el insignificante, el sobrepasado, se opone con obstinación a la abolición. Las dos acciones están contrapunteadas por el hecho de que la voluntad de morir de Hamm es lo mismo que su principio vital, mientras que la voluntad de vivir de Clov podría provocar la muerte de ambos; Clov dice: «Fuera está la muerte»[72]. La antítesis de los héroes no está, pues, tampoco fijada, sino que sus impulsos se mezclan; precisamente Clov es el primero en hablar del final. El esquema del desarrollo es el final de la partida de ajedrez, una situación típica, hasta cierto punto normalizada, separada por una cesura del juego central y sus combinaciones; éstas también faltan en la obra. La intriga y la plot están tácitamente suspendidas. Sólo defectos técnicos o accidentes como el de que en alguna parte aún crezca algo vivo, no el espíritu sagaz, podrían fundar algo imprevisto. El campo está casi vacío y lo que pasó antes sólo a duras penas se puede inferir de las posiciones del par de figuras. Hamm es el rey en torno al cual gira todo y él mismo no es capaz de nada. La desproporción entre el ajedrez como pasatiempo y el desmesurado esfuerzo que implica se convierte en escena en la que hay entre los que gesticulan atléticamente y el escaso peso de lo que hacen. Si la partida termina en tablas o en un jaque perpetuo, o si Clov gana, como si la certeza sobre esto ya tuviera demasiado sentido, no queda claro; en cualquier caso, eso tampoco es tan importante en absoluto: todo se inmovilizaría tanto en caso de tablas como de mate. Por lo demás, únicamente escapa al círculo la imagen fugaz de aquel niño[73], reminiscencia caduca de Fortimbrás[74] o del Niño Rey. Podría incluso ser el propio hijo abandonado de Clov. Pero la luz oblicua que desde allí entra en la habitación es tan débil como los brazos desvalidos que, al final del Proceso de Kafka, aparecen en la ventana estirándose para ayudar. La historia final del sujeto se hace temática en un intermezzo que se puede permitir su simbología porque deja ver su propia caducidad y por tanto la de su sentido. La hybris del idealismo, la entronización del hombre como creador en el centro de la creación, se ha atrincherado en el «interior sin muebles» como un tirano en sus últimos días. Allí repite, con imaginación reducida al mínimo, lo que el hombre habría querido ser alguna vez; aquello de lo que le despojó el movimiento social lo mismo que la nueva cosmología y de lo que sin embargo no consigue desligarse. Clov es su male nurse. Hamm se hace conducir por él en la silla de ruedas al centro de ese interior en que se ha convertido el mundo y al mismo tiempo el espacio interior de su propia subjetividad: HAMM.–Vamos a dar una vueltecita. (Clov se coloca detrás de la silla y la empuja un poco hacia adelante.) No demasiado rápido. (Clov sigue empujando la silla.) Una vueltecita al mundo. (Clov sigue empujando la silla.) Roza las paredes. Luego llévame de nuevo al centro. (Clov sigue empujando la silla.) Estaba en el centro, ¿verdad?[75]. La pérdida del centro que esto parodia porque ese centro mismo era ya una mentira se convierte en mísero objeto de una pedantería mezquina y desvigorizada: CLOV.–Aún no hemos dado la vuelta. HAMM.–Llévame a mi sitio. (Clov empuja la silla hasta su sitio y se detiene.) ¿Es éste mi sitio? CLOV.–Si, éste es tu sitio. HAMM.–¿Estoy exactamente en el centro? CLOV.–Voy a medirlo. HAMM.–¡Más o menos! ¡Más o menos! CLOV.–Aquí. HAMM.–¿Estoy más o menos en el centro? CLOV.–A mí me parece que sí. HAMM.–¡A ti te parece que sí! ¡Ponme exactamente en el centro! CLOV.–Voy a buscar el metro. HAMM.–¡No, no! ¡A ojo! ¡A ojo! (Clov mueve apenas la silla.) ¡Exactamente en el centro![76]. Pero lo que en el estúpido ritual se compensa no es nada que el sujeto hubiera cometido antes. La subjetividad misma es la culpa; el hecho sin más de ser. El pecado original se fusiona heréticamente con la creación. El ser que la filosofía existencialista pregona como sentido del ser se convierte en su antítesis. El terror pánico a los movimientos reflejos de lo vivo instiga no sólo al dominio incansable de la naturaleza: se aferra a la vida misma en cuanto causa del desastre en que se ha convertido la vida: HAMM.–Todos aquellos a quienes habría podido ayudar. (Pausa.) ¡Ayudar! (Pausa.) Los habría podido salvar. (Pausa.) ¡Salvar! (Pausa.) Salían de todos los rincones. (Pausa. Con violencia.) ¡Pero reflexionen, reflexionen! ¡Están ustedes sobre la tierra, no tiene remedio![77] De lo cual extrae la conclusión: «El final está en el principio y, sin embargo, uno continúa»[78]. La ley moral autónoma se vuelve antinómica, el puro dominio de la naturaleza en el deber del exterminio que siempre acechaba ya detrás: HAMM.–¡Más complicaciones! (Clov baja de la escalera.) ¡Con tal de que volvamos a empezar! (Clov acerca la escalera a la ventana, sube, enfoca el anteojo. Pausa.) CLOV.–¡Ay, ay, ay, ay! HAMM.–¿Una hoja? ¿Una flor? ¿Un toma… (Bosteza.) …te? CLOV.–(Mirando.) ¡Ya te daría yo a ti tomates! ¡Alguien! ¡Es alguien! HAMM.–(Deja de bostezar.) Pues bien, extermínalo. (Clov baja de la escalera. Suavemente.) ¡Alguien! (Con voz temblorosa.) ¡Cumple con tu deber![79] Sobre el idealismo, de donde procede tal concepto total del deber, juzga una pregunta del rebelde frustrado a su amo frustrado: CLOV.–¿Hay sectores que te interesen especialmente? (Pausa.) ¿O sencillamente todo?[80] Esto suena como si se pusiera a prueba la idea de Benjamin de que una célula de realidad contemplada compensa del resto del mundo sobrante. Lo total, pura posición del sujeto, es la nada. Ninguna frase suena más absurda que esta la más racional que contrae el todo a un solamente, el espejismo de un mundo antropocéntricamente dominable. Sin embargo, por racional que sea este máximo absurdo, el aspecto absurdo de la pieza de Beckett no se puede discutir sólo porque la apología precipitada y el ansia de etiquetar se hayan apoderado de él. La ratio, convertida en totalmente instrumental, despojada de reflexión sobre sí y sobre lo descalificado por ella, debe preguntar por el sentido que ella misma ha suprimido. Pero en la situación que obliga a esta pregunta no queda otra respuesta que la nada que en cuanto forma pura ella ya es. La inevitabilidad histórica de esta absurdidad hace que parezca ontológica: éste es el contexto de enceguecimiento de la historia misma. El drama de Beckett lo demuele. La contradicción inmanente de lo absurdo, el sin sentido en que termina la razón, abre enfáticamente la posibilidad de algo verdadero que ni siquiera puede ser pensado. Socava la exigencia absoluta de lo que es tal cual. La ontología negativa es la negación de la ontología: sólo la historia ha producido aquello que el poder mítico de lo intemporal se apropió. En Beckett, la fibra histórica de la situación y el lenguaje no concreta more geometrico algo ahistórico: precisamente este uso de los dramaturgos existencialistas es tan ajeno al arte como filosóficamente retrógrado. Sino que el de una vez por todas de Beckett es la catástrofe infinita; sólo «que la tierra se ha apagado aunque nunca la vi encendida»[81] justifica la respuesta de Clov a la pregunta de Hamm: «¿No crees que esto ya ha durado demasiado?»: «Ya de siempre»[82]. La prehistoria perdura, el fantasma de la eternidad no es él mismo más que su maldición. Después de que Clov haya informado al completamente inválido de lo que ve sobre la tierra, a la que éste le había ordenado mirar[83], Hamm le confía como su secreto: CLOV.–(Absorto.) Mmm. HAMM.–¿Sabes qué? CLOV.–(Igual.) Mmm. HAMM.–Nunca he estado allí[84]. La tierra aún no ha sido hollada nunca; el sujeto aún no es tal. La negación determinada se convierte en dramatúrgica mediante la conversión consecuente. Los dos interlocutores sociales califican su comprensión de que ya no hay naturaleza con el «exageras» burgués[85]. El carácter meditativo es el medio probado para sabotear la meditación. Provoca la reflexión melancólica: CLOV.–(Triste.) Nadie en el mundo ha tenido nunca pensamientos tan retorcidos como los nuestros[86]. Allí donde más se acercan a la verdad, sienten de manera doblemente cómica su consciencia como falsa; así es como se refleja la situación a la que la reflexión ya no puede llegar. Pero toda la pieza se ha tejido con la técnica de la inversión. Ésta transfigura el mundo empírico en lo que en el Strindberg tardío y en el expresionismo ya se había nombrado intermitentemente: «Toda la casa huele a cadáver… Todo el universo»[87]. Hamm, que a continuación añade «¡Al diablo el universo!», es tanto el bisnieto de Fichte, que desprecia el mundo porque éste no es nada más que materia prima y producto, como aquel que no sabe de ninguna esperanza más que la noche cósmica, a la cual implora con citas poéticas. El mundo se convierte en el infierno por absoluto: nada hay más que él. Beckett resalta gráficamente la frase de Hamm: «Más allá está… el OTRO infierno»[88]. Ésta deja traslucir una enrevesada metafísica del más acá, con comentario brechtiano: CLOV.–¿Tú crees en la vida futura? HAMM.–La mía siempre lo ha sido. (Clov sale dando un portazo.) ¡Pam! ¡En todos los morros![89] En su concepción encuentra acomodo la idea de Benjamin de una dialéctica en suspenso: HAMM.–Será el fin y yo me preguntaré qué lo ha provocado, y yo me preguntaré qué lo ha… (Vacila.) … por qué llega tan tarde. (Pausa.) Estaré allí, en el viejo refugio, solo contra el silencio y… (Vacila.) … la inercia. Si puedo callar y permanecer tranquilo, todo sonido y todo movimiento se habrán acabado[90]. Esa inercia es el orden que Clov supuestamente ama y que él define como fin de sus actividades: CLOV.–Un mundo en el que todo estuviera en silencio e inerte, y cada cosa tuviera su sitio definitivo, bajo el polvo definitivo[91]. Probablemente, la veterotestamentaria «En polvo te convertirás» se traduce por: porquería. En la pieza los excrementos se convierten en la sustancia de una vida que es la muerte. Pero la imagen sin imagen de la muerte es la de la indiferencia. En ella desaparece la diferencia entre el dominio absoluto, el infierno en el que el tiempo es totalmente prisionero del espacio, en el que nada en absoluto cambia ya, y el estado mesiánico en que todo estará en su sitio correcto. El último absurdo es que la calma de la nada y la de la reconciliación no se pueden distinguir. La esperanza se escurre de un mundo en el que se la conserva ya tan poco como la papilla y los bombones, y vuelve allí de donde procede, a la muerte. De ahí extrae la pieza su único consuelo, el estoico: CLOV.–Hay tantas cosas terribles. HAMM.–No, no, ya no hay tantas[92]. La consciencia se prepara para mirar cara a cara su propia destrucción, como si quisiera sobrevivirla lo mismo que los dos a su destrucción del mundo. Se dice que Proust, sobre el que Beckett escribió un ensayo en su juventud, intentó redactar anotaciones de su propia agonía que deberían haberse añadido a la descripción de la muerte de Bergotte. Fin de partida lleva a cabo esta intención como si se tratase del mandato de un testamento. [1] Samuel Beckett, Endspiel und Alle die da fallen, trad. alem. de Elmar Tophoven, Frankfurt am Main, 1957, p. 33 [Ed. esp.: Fin de partida, en Obras escogidas, Madrid, Aguilar, 1978, p. 676]. [2] Kaputt: novela aparecida en 1944, obra del italiano Curzio Malaparte (1898-1957), corresponsal periodístico en varios frentes europeos de la Segunda Guerra Mundial. [N. del T.] [3] Loc. cit., p. 27 [ed. esp. cit., p. 671]. [4] Loc. cit., pp. 23 s. [ed. esp. cit., p. 669]. [5] Loc. cit., p. 14 [ed. esp. cit., p. 661]. [6] Loc. cit., pp. 15 s. [ed. esp. cit., p. 662]. [7] Loc. cit., p. 9 [ed. esp. cit., p. 657]. [8] Protagonista de la novela El idiota, de Dostoyevski. [N. del T.] [9] Loc. cit., p. 25 [ed. esp. cit., p. 670]. [10] Loc. cit., p. 16 [ed. esp. cit., p. 662]. [11] Loc. cit., p. 28 [ed. esp. cit., p. 672]. [12] Cfr. «Reconciliación extorsionada», supra, pp. 242 ss., y Georg Lukács, Wider den missverstandenen Realismus [Contra el realismo mal entendido], Hamburgo, 1958, p. 31. [13] Karl Wolfskehl (1869-1948): poeta, traductor y ensayista judío, interesado en la literatura alemana antigua. En su casa de Múnich se reunía el grupo liderado por Stefan George. El poema al que Adorno se refiere, An die Deutschen [A los alemanes], está fechado en 1947. [N. del T.] [14] El Día del Juicio Final, se entiende. [N. del T.] [15] «phonyness»: en inglés, «carácter postizo». [N. del T.] [16] Karl Jaspers, Philosophie, vol. 2: Existenzhellung, 3.a ed., Berlín, Göttingen, Heidelberg, 1956, pp. 201 s. [17] Ibid., p. 202. [18] Loc. cit., p. 203. [19] Loc. cit., p. 225. [20] El profesor Mager es un personaje de la primera novela de Leonhard Frank (1882-1961) Die Räuberband (La banda de ladrones; 1914), que ilustra su fe en las capacidades del individuo y su esperanza en la venida del socialismo. [N. del T.] [21] Heinrich Rickert (1863-1936): filósofo alemán. Alumno de Windelband, fue uno de los principales de la escuela neokantiana de Bade. La tarea de la filosofía consiste, según él, en estudiar las relaciones entre el reino de los valores (absoluto e ideal) y la realidad, es decir, en explicitar el sentido de los objetos y de los acontecimientos en función de determinados valores. [N. del T.] [22] Cfr. Heinrich Rickert, Unmittelbarkeit und Sinndeutung [Inmediatez e interpretación], Tübingen, 1939, pp. 133 ss. [23] Ernst Curtius (1886-1950): investigador y crítico literario alemán. Su Literatura europea y Edad Media latina es un catálogo clásico de tópicos literarios. [N. del T.] [24] Ernst Robert Curtius, Französischer Geist im neuen Europa [El espíritu francés en la nueva Europa], 1925, pp. 74 ss.; citado en Heinrich Rickert, loc. cit, pp. 133 ss., nota al pie. [25] Beckett, loc. cit., p. 37 [ed. esp. cit., p. 679]. [26] Cfr. Max Horkheimer y Th. W. Adorno, Dialektik der Aufklärung, Amsterdam, 1947, p. 279 [ed. esp.: Dialéctica de la Ilustración, Madrid, Trotta, 1997, p. 279]. [27] Beckett, loc. cit., p. 67 [ed. esp. cit., p. 702]. [28] Loc. cit., p. 55 [ed. esp. cit., p. 693]. [29] Ibid. [ed. esp. cit., ibid.]. [30] Loc. cit., p. 23 [ed. esp. cit., p. 668]. [31] Loc. cit., p. 11 [ed. esp. cit., p. 659]. [32] Loc. cit., p. 10 [ed. esp. cit., p. 657]. [33] Loc. cit., p. 25 [ed. esp. cit., p. 670]. [34] Loc. cit., p. 20 [ed. esp. cit., pp. 665-666]. [35] Cfr. loc. cit., p. 44 [ed. esp. cit., p. 685]. [36] Cfr., por ejemplo, Günther Anders*, Die Antiquiertheit des Menschen [Lo anticuado del ser humano], Múnich, 1956, p. 217. * Günther Anders (1902-1992): filósofo y ensayista alemán. Anders, cuyo auténtico nombre era Günther Stern, alcanzó notoriedad en los años sesenta como activista y filósofo del movimiento antinuclear. Judío asimilado, estudió con Martin Heidegger y Edmund Husserl. Tras ser rechazado por la Universidad de Frankfurt, comenzó a trabajar como crítico cultural. Cuando un editor de Berlín con una nómina repleta de autores apellidados Stern le sugirió que se llamara de otro modo, respondió «Bueno, pues me llamaré “de otro modo” [anders]». En 1933 emigró a París y en 1936 a los Estados Unidos, donde se divorció de Hannah Arendt, la cual, según contó él mismo más tarde, encontraba «difícil de soportar» el pesimismo de su marido. Auschwitz e Hiroshima produjeron un profundo efecto sobre la conciencia de Anders. En 1950 volvió a Europa y empezó a trabajar en el libro mencionado por Adorno. Además de analizar los sentimientos humanos de inadecuación por comparación con las máquinas y ajustar cuentas con Heidegger, con quien Arendt mantuvo a lo largo de toda su vida (19061975) una tortuosa relación de amor personal y odio intelectual. Anders denuncia la «ceguera al apocalipsis» desde una «filosofía de la discrepacia» que describe la divergencia entre lo que se ha hecho técnicamente posible (por ejemplo, el holocausto atómico) y lo que la mente humana es capaz de imaginar. Junto con Robert Jungk, en 1954 fundó el movimiento antinuclear. En 1967 participó como jurado en el Tribunal Russell. En 1983 recibió el Premio Adorno. [N. del T.] [37] Beckett, loc. cit., pp. 26 s. [ed. esp. cit., p. 671]. [38] Loc. cit., p. 39 [ed. esp. cit., p. 681]. [39] Circo Busch: fundado en Berlín por Paul Vincenz Busch (1850-1927) en 1884. Durante la Segunda Guerra Mundial se exilió a Suecia, de donde regresó a Alemania en tournée en 1952. [N. del T.] [40] Loc. cit., p. 13 [ed. esp. cit., p. 660]. [41] Loc. cit., pp. 16 s. [ed. esp. cit., p. 663]. [42] Cfr. Th. A. Adorno, Prismen, Berlín, Frankfurt am Main, 1955, p. 329, nota al pie (Apuntes sobre Kafka) [ed. esp.: Crítica cultural y sociedad, Madrid, Ariel, 1973, pp. 159-160]. [43] Cfr. Beckett, loc. cit., p. 56 [ed. esp. cit., p. 686]. [44] Sigmund Freud, Gesammelte Werke, vol. II: Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse, Londres, 1940, p. 33 [ed. esp.: Lecciones introductorias al psicoanálisis, en Obras completas, vol. VI, Madrid, Biblioteca Nueva, 1972, p. 2154]. [45] Beckett, loc. cit., p. 29 [ed. esp. cit., p. 673]. [46] Loc. cit., p. 22 [ed. esp. cit., p. 667]. [47] Cfr. Th. W. Adorno, Voraussetzungen [Presupuestos], en Akzente 8 (1961), pp. 463 ss. [ahora infra, pp. 414 ss.] y, además, Max Horkheimer y Th. W. Adorno, Dialektik der Aufklärung, loc. cit., pp. 37 ss. [48] Cfr. Th. W. Adorno, Dissonanzen, 2.a ed., Göttingen 1958 1958, pp. 34 y 44 [ahora: Gesammelte Schriften, vol. 14, Frankfurt am Main, 1973, pp. 39 s. y 49 s.]. [49] Beckett, loc. cit., pp. 28 [ed. esp. cit., p. 672]. [50] Loc. cit., p. 36 [ed. esp. cit., p. 679]. [51] Vilfredo Pareto (1848-1923): economista y sociólogo italiano. Investigó los verdaderos motivos de las acciones humanas, normalmente ocultos y casi siempre irracionales. [N. del T.] [52] Loc. cit., p. 41 [ed. esp. cit., pp. 682 s.]. [53] Loc. cit., p. 51 [ed. esp. cit., pp. 690 s.]. [54] Loc. cit., p. 18 [ed. esp. cit., p. 664]. [55] Old Curiosity Shop [La tienda de antigüedades]: novela publicada en 1840-1841 en la revista semanal Master Humphrey’s Clock [El reloj de maese Humprhey]. Véase infra «Conferencia sobre La tienda de antigüedades de Charles Dickens». [N. del T.] [56] «Nagging», de «nag»: en inglés, «regañar». [N. del T.] [57] «Roer»: en alemán, «nagen». [N. del T.] [58] Loc. cit. [ed. esp. cit., loc. cit.]. [59] Cfr. Walter Benjamin, Schriften, Frankfurt am Main, 1955, vol. I, p. 457. [60] Alusión más que probable a Mateo 16, 19: «Te daré las llaves del Reino de los Cielos, y lo que atares en la tierra será atado en los Cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los Cielos». [N. del T.] [61] Beckett, loc. cit., p. 48 [ed. esp. cit., p. 688]. [62] «Rag»: «andrajo» en inglés. [N. del T.] [63] Loc. cit., p. 33 [ed. esp. cit., p. 676]. [64] Loc. cit., p. 16; cfr. p. 29 [ed. esp. cit., pp. 662 y 673]. [65] Esta imagen del reloj solar filosófico-histórico procede de la Teoría de la novela de Lukács. [N. del T.] [66] La «libertad para la muerte» es un concepto de ascendencia heideggeriana (véase Ser y tiempo). [N. del T.] [67] Loc. cit., p. 66 [ed. esp. cit., p. 701]. [68] Loc. cit., ibid. [ed. esp. cit., ibid.]. [69] Cfr. Arthur Schopenhauer: La voluntad de vivir, México, Porrúa, 1983, § LXVIII, pp. 291 ss. [N. del T.] [70] Marie Luise Kaschnitz*, Zwischen Immer und Nie. Gestalten und Themen der Dichtung [Entre el siempre y el nunca. Formas y temas de la poesía], Frankfurt am Main, 1971, p. 207. * Marie Luise Kaschnitz (1901-1974): poetisa y narradora alemana. Junto con innumerables escritos de carácter autobiográfico en prosa y verso, escribió varios libros de poética y también de reflexión a partir de su encuentro con las civilizaciones antiguas que conoció en los viajes de investigación a los que acompañó a su marido el arqueólogo Guido von Kaschnitz-Weinberg. [N. del T.] [71] Cfr. Th. W. Adorno, Prismen, loc. cit., p. 341 [ed. esp. cit., p. 171]. [72] Beckett, loc. cit., p. 13 [ed. esp. cit., p. 660]. [73] Cfr. loc. cit., p. 62 [ed. esp. cit., p. 698]. [74] Fortimbrás: personaje de Hamlet, de Shakespeare. [N. del T.] [75] Loc. cit., p. 24 [ed. esp. cit., p. 669]. [76] Loc. cit., p. 25 [ed. esp. cit., pp. 669 s.]. [77] Loc. cit., p. 54 [ed. esp. cit., p. 692]. [78] Loc. cit., ibid. [ed. esp. cit., ibid.]. [79] Loc. cit., p. 61 [ed. esp. cit., p. 698]. [80] Loc. cit., p. 57 [ed. esp. cit., p. 695]. [81] Loc. cit., p. 65 [ed. esp. cit., p. 701]. [82] Loc. cit., p. 38 [ed. esp. cit., p. 680]. [83] Loc. cit., p. 56 [ed. esp. cit., p. 694]. [84] Loc. cit., p. 58 [ed. esp. cit., p. 695]. [85] Loc. cit., p. 14 [ed. esp. cit., p. 661]. [86] Loc. cit., ibid. [ed. esp. cit., ibid.]. [87] Loc. cit., p. 39 [ed. esp. cit., p. 680]. [88] Loc. cit., p. 24 [ed. esp. cit., p. 669]. [89] Loc. cit., p. 41 [ed. esp. cit., p. 682]. [90] Loc. cit., pp. 54 s. [ed. esp. cit., p. 693]. [91] Loc. cit., p. 46 [ed. esp. cit., p. 687]. [92] Loc. cit., p. 38 [ed. esp. cit., p. 680]. Notas sobre literatura III Títulos Paráfrasis sobre Lessing A Marie Luise Kaschnitz «“¿Nanine[1]?”, se preguntaron los llamados críticos de arte cuando esta comedia vio la luz en 1747. ¿Qué clase de título es ése? ¿Qué se piensa con él? – Ni más ni menos que lo que con un título se debe pensar. Un título no tiene que ser una receta de cocina. Cuanto menos revela sobre el contenido, mejor es»[2]. Así dice Lessing, que a menudo se ocupa de cuestiones referentes a los títulos, en el vigesimoprimer fascículo de la Dramaturgia de Hamburgo. Su aversión contra los títulos que significan algo era la aversión contra el barroco; el teórico del drama burgués alemán no quiere que nada le vuelva a recordar a la alegoría, aunque el autor de Minna[3] no desdeña la alternativa O la felicidad del soldado. De hecho, la estupidez de los títulos conceptuales le dio luego, en el clasicismo alemán, la razón; aquel bajo el cual se ha puesto en escena desde entonces Luisa Miller[4] no es achacable a Schiller. Pero si aún hoy se quisiera nombrar las obras de teatro o las novelas, como Lessing proponía, por sus figuras principales, eso difícilmente mejoraría las cosas. No sólo es dudoso si en los productos más incisivos de la época sigue habiendo algo así como figuras principales o si éstas han tenido que desaparecer junto con los héroes. Por encima de esto, la contingencia de un nombre propio encabezando un texto subraya hasta lo intolerable la protoficción de que éste trata de alguien vivo. Los títulos concretos con nombres suenan ya un poco como los nombres en los chistes: «Los Pachulkes[5] acaban de tener un hijo». Darle un nombre, como si fuera una persona de carne y hueso, denigra al héroe; como no puede responder a la pretensión, el nombre deviene ridículo cuando simplemente llevar un nombre no resulta, en el caso de nombres pretenciosos, una insolencia. ¿Pero qué pasa, sobre todo en el caso de abstracciones de la realidad empírica, con títulos que actúan como si derivaran directamente de ésta? Los abstractos, sin embargo, no son mejores que en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando Lessing los recluía en el archivo de la poesía erudita. Por lo regular los justifica la técnica empleada en cada caso, designaciones genéricas latentes en una hora del espíritu en la que ningún género ofrece garantías suficientes para que se pueda buscar refugio en él, mientras que Construcción 22 o Texturas se comportan como si poseyesen, junto a la audacia hermética, la perentoriedad de universalia ante rem. Los procedimientos son medios, no fin. Éste, sin embargo, lo poetizado, no debería enunciarse a ningún precio, aun cuando un poeta pudiera hacerlo, so pena de inmediata destrucción de la obra. Los títulos deberían, como los nombres, designar, no decir. Pero ni el pensamiento alambicado ni el mero demostrativo pueden hacer eso. Cada título tiene una función paradójica; ésta se sustrae tanto a la universalidad racional como a la particularización cerrada en sí. Esto se hace hoy en día evidente como imposibilidad de los títulos. Propiamente hablando, en el título se repite, se condensa, la paradoja de la obra de arte. El título es el microcosmos de la obra, el escenario de la aporía de la poesía misma. ¿Puede todavía haber obras literarias ya sin nombre? Una de Beckett, El innombrable, no es meramente adecuada al asunto, sino también la verdad sobre el anonimato de la literatura contemporánea. Ninguna palabra tiene en ella valor si no dice lo indecible, el hecho de que ella no se puede decir. Seguramente la espontaneidad es sólo un momento en las obras literarias. Pero habría que exigírsela a los títulos. Éstos o bien deben estar tan profundamente imbuidos de la concepción que lo uno no se pueda pensar sin lo otro, o bien deben ocurrírsele a uno. Buscar títulos es tan desesperante como cuando uno trata de recordar una palabra olvidada de la que uno cree saber que todo depende de que uno se acuerde de ella. Pues toda obra, si no todo pensamiento fructífero, está oculto a sí; jamás es transparente a sí mismo. Pero el título buscado siempre quiere sacar a la luz lo oculto. La obra se niega a ello para protegerse. Los buenos títulos están tan próximos al asunto que respetan su ocultamiento; los intencionados lo violan. Por eso es tanto más fácil encontrar títulos para los trabajos de otros que para los propios. El lector ajeno nunca conoce tan bien la intención del autor como éste; a cambio, le es más fácil cristalizar lo leído en una figura como en un jeroglífico, y con el título responde al enigma. Pero la obra misma conoce tan poco el título verdadero como el zadik[6] su nombre místico. Peter Suhrkamp[7] tenía para los títulos un don incomparable. Quizá era el sello del de editor. Como virtud del editor podría definirse la capacidad para arrancarle al texto su título. Él decide sobre la publicación según surja uno del texto. Una de las idiosincrasias de Suhrkamp se dirigía contra los títulos con y. Uno de ellos fue ya sin duda la ruina para Intriga y amor. Como en las alegorías la y permite unir todo con todo y es por tanto incapaz de dar en la diana. Pero como todas las prescripciones estéticas, tampoco el tabú de la y es más que un peldaño hacia la propia superación. En no pocos títulos, y en definitiva en los mejores, la incolora y absorbe aconceptualmente en sí el significado que en cuanto conceptual se evaporaría. En Romeo y Julieta la y es el todo cuyo momento es. Y en Decencia y criminalidad de Karl Kraus la y funciona como una punta enromada. Las dos palabras antitéticas se acoplan de un modo alevosamente banal, como si simplemente se tratara de su diferencia. Por la relación con el contenido del libro cada uno, sin embargo, se transforma en lo contrario. Pero el título Tristán e Isolda, impreso en letras góticas, equivale a la bandera negra ondeando en la proa de un velero. El libro Prismas se llamó originalmente Crítica cultural y sociedad[8]. Suhrkamp se había opuesto a causa de la y, y quedó relegado al subtítulo. Como el original se estableció desde el principio, junto con la estructura del conjunto, costó los mayores esfuerzos encontrar otro. En una cosa ciertamente se equivocó Lessing: la pregunta retórica «¿Qué hay más fácil de cambiar que un título?»[9]. Prismas fue un compromiso. En su favor se puede aducir que la palabra al menos caracteriza correctamente, en el sentido más concreto, lo que las partes tienen en común. Aparte del casi introductorio, la mayoría de los ensayos tratan de fenómenos intelectuales ya preformados. Pero en ninguna parte constituye su desciframiento la tarea, como por lo demás sería sin duda adecuado a la forma de ensayo, sino que a través de cada texto, a través de cada autor, debe conocerse más nítidamente algo de la sociedad; las obras tratadas son prismas a través de los cuales se observa lo real. Pese a todo, no estoy satisfecho con el título. Pues lo que representa conceptualmente no se puede separar de algo no conceptual, el valor histórico de la palabra prismas, su relación con el lenguaje contemporáneo. La palabra tiene demasiada propensión a dejarse arrastrar por la corriente de éste, como las revistas que se presentan en un envoltorio modernista para con ello destacar en el mercado. La palabra se acepta por un refinamiento que no cuesta nada; ya desde el primer día se ve con qué velocidad envejece. Las personas que tienen al jazz por la música moderna utilizan anuncios de esta clase. El título testimonia una derrota en el permanente proceso entre la obra y el autor. Digo esto con la esperanza de con ello agregar al título un veneno que le confiera la eternidad de una momia y así no perjudique demasiado al libro. Tampoco las Notas sobre literatura nacieron con este nombre. Las bauticé Palabras sin canciones, según el título de una serie de aforismos que antes de la época de Hitler publiqué en la Frankfurter Zeitung. Me gustaba y lo mantuve; Suhrkamp lo encontró demasiado folletinesco y demasiado barato. Caviló e hizo una lista de la que yo nada quise aceptar, hasta que como propuesta final anunció socarronamente Notas de literatura. Era incomparablemente mejor que mi un poco tonto juego de palabras. Pero lo que me encantó fue que Suhrkamp, aun criticándola, retenía mi idea. La constelación de música y palabra queda tan salvaguardada como el elemento ligeramente pasado de moda de una forma cuyo apogeo fue el Jugendstil. Mi título citaba a Mendelssohn, el de Suhrkamp, algunas etapas por encima, las Notas sobre el Diván de Goethe. De la controversia aprendí que los títulos decentes son aquellos en los que los pensamientos ingresan para, irreconocibles, disolverse en ellos. No de modo muy distinto sucedió con Figuras sonoras. Surhrkamp criticó cómo quería yo enlazar con el comienzo de Prismas: Pensando con las orejas. Eso se asociaría a «moviendo la cola». A Figuras sonoras llegué, según la expresión de Schönberg, por variación en desarrollo. Si Pensando con las orejas tenía que definir la percepción sensible como al mismo tiempo intelectual, las Figuras sonoras son las huellas que lo sensible, las ondas sonoras, dejan en otro medio, la consciencia reflexiva. Una vez se le ha ocurrido a uno un título, también se lo puede mejorar; lo que en él mejora es un trozo de historia absorbida. Dos títulos de Kafka, El proceso y El castillo, no son, hasta donde yo sé, suyos; a él no le habría gustado dar un nombre a lo esencialmente fragmentario. Sin embargo, yo considero los títulos, como todos los de Kafka, buenos. Según Brod[10], ésas eran las palabras que él empleaba en la conversación para designar estas obras. Títulos de este tipo se confunden con las obras mismas; el temor a darles un título se convierte en el fermento de su nombre. Lo que hoy en día, en el mercado cultural, circula como «título de trabajo» es el desgaste de esta forma genuina. – Yo admiro el relato en prosa de Kafka más famoso. No deriva de la palabra en torno a la cual gira, Odradek, sino de un motivo al menos aparentemente periférico. No casa mal con la afinidad entre Kafka y Lessing el hecho de que éste elogie a Plauto por haber tenido «su manera totalmente propia de poner título a sus piezas»; «y la mayor parte de las veces los extraía de las circunstancias más irrelevantes»[11]. Las preocupaciones de un padre de familia[12] corresponden rigurosamente a la perspectiva oblicua, la única que permitía al autor tratar lo monstruoso, que, de haberlo contemplado cara a cara, habría hecho enmudecer o enloquecer a su prosa. Se sabe que Klee organizaba de vez en cuando baustimos de cuadros. El título de Kafka podría deber su existencia a uno de ellos. Cuando el arte moderno fabrica cosas cuyo secreto emana del hecho de que han perdido su nombre, la invención del nombre se convierte en un acto de estado. Para la novela América el título El desaparecido, que Kafka utilizaba en su diario, habría sido mejor que aquel bajo el cual pasó a la historia el libro. Éste también es hermoso: porque la obra tiene tanto que ver con América como la fotografía prehistórica En el puerto de Nueva York que como hoja volante se encuentra en mi edición del fragmento El fogonero de 1913. La novela transcurre en una América de contornos borrosos, la misma y no la misma que aquella sobre la que la mirada del emigrante busca posarse tras una larga, aburrida travesía. – Pero nada convenía más que El desaparecido, lugar vacío de un nombre inencontrable. Este participio perfecto pasivo ha perdido su verbo como la familia el recuerdo del emigrante, muerto y arruinado. Más allá de su significado, la expresión de la palabra «desaparecido» es la de la misma novela. La exigencia de Karl Kraus al polemista de que debe ser capaz de aniquilar una obra en una frase habría que extenderla a los títulos. Los conozco que no sólo ahorran la lectura de lo que le cuelan al lector sin darle tiempo a éste siquiera de experimentar la cosa, sino en los que lo malo se condensa como en los buenos títulos lo bueno. Para esto uno no necesita en absoluto descender al submundo en el que se cuecen a fuego lento los Wiscott o el maestro de escuela rural Uwe Karsten. A mí ya me basta con Marcha al sacrificio[13]. La palabra surge sin ulterior definición como «ser» al comienzo de la Lógica de Hegel, más allá de toda sintaxis, como si estuviera más allá del mundo. Pero el proceso de tal definición no se produce como sí en Hegel, la palabra permanece absoluta. Por eso exhala esa atmósfera cuyo hechizo deshizo Benjamin calificándola de forma degenerada del aura. La expresión Marcha al sacrificio sugiere además, por la asociación de sus dos componentes, la representación de una noble y voluntaria aceptación del sacrificio. La coerción a la que cada cual está sometido queda disimulada por el hecho de que la víctima, que por lo demás no tiene otra elección, se identifica con su destino y se sacrifica. La omisión del artículo hace que este ritual parezca más que una desgracia que se abate sobre el individuo; algo vaguement superior, del orden de lo que pertenece al ser, un existencial o Dios sabe qué. El mero título aprueba el sacrificio por el sacrificio. La copa con la llama que imita, ornamento de libro extraído del Jugfendstil, persuade de que el sacrificio mismo es su sentido aunque no tenga ningún otro, como luego los amigos de Binding de ideología nacionalsocialista no se cansaron de afirmar. La mentira del título es la de toda la esfera: hace olvidar que la humanidad sería la situación de un género humano liberado de la constelación de destino y sacrificio. El título era ya aquel mito del siglo XX que su cultura, que sin embargo les hacía simpatizar con él, impedía a los cultos nombrar. Pero quien percibe el hormigueo en un título como éste sabe también lo que pasó cuando George, que había escrito de la venerada atmósfera de nuestras grandes ciudades mientras su sueño de la modernidad todavía se asemejaba a la Babilonia de la que recibe su nombre una estación del metro de París, se rebajó a un título como La estrella de la alianza. De la fatalidad que hoy en día acompaña a los títulos concretos da cuenta la literatura americana contemporánea, sobre todo la dramática, obsesionada precisamente con tales títulos. Allí ya no son lo que deberían ser, los puntos ciegos del asunto. Se han adaptado a la primacía de la comunicación, que comienza a sustituir el asunto tanto en la ciencia de las obras intelectuales como en estas mismas. Por su inconmensurabilidad los títulos concretos se convierten en medio de imponerse al consumidor y con ello en conmensurables, intercambiables por su inintercambiabilidad. Recaen en lo abstracto, marcas registradas: La gata sobre el tejado de cinc caliente, La voz de la tortuga[14]. El prototipo de tal práctica de la literatura ambiciosa es, por debajo, esa clase de canciones de éxito que se llaman nonsense songs o novelty songs. Sus títulos y estribillos escapan a la generalidad conceptual, cada una es algo único, un anuncio de la cosa sobre la que se ha estampado el sello. La misma lógica permite que en Hollywood se puedan patentar títulos de películas con fuerza comercial. Pero este uso tiene un poder retroactivo inquietante. Provoca a posteriori la sospecha de que en la literatura tradicional, incluso en sus mejores días, la concreción estética fue absorbida por la ideología. Lo sardónico de esos títulos ha caído secretamente sobre todo lo que un amor confiado venera como plenitud objetual y algo contemplado en su núcleo, y aquello de lo que los avisados no quieren verse desposeídos. Sólo es todavía lo bastante bueno para hacer olvidar que el mismo mundo fenoménico está a punto de convertirse en tan abstracto como ya lo es el principio que lo cohesiona en lo más íntimo. Eso podría ayudar a explicar por qué el arte en todos sus géneros ha de ser hoy en día aquello a lo que los filisteos reaccionan con el grito de horror «¡abstracto!»: para escapar a la maldición que bajo el dominio del valor abstracto de cambio ha alcanzado a lo concreto que la encubre. En la Dramaturgia de Hamburgo Lessing dice, con una frase de tono tan específico como debería tenerlo un título: «Yo prefiero, sin embargo, una buena comedia con un mal título»[15]. Él ya se topó por tanto con la dificultad hoy en día evidente. Pero la razón que ofrece reza: «Si uno inquiere sobre qué clase de personajes han sido ya tratados, difícilmente se podrá imaginar uno que no se haya utilizado para dar nombre a una obra, especialmente por parte de los franceses. ¡Éste hace ya mucho que existe!, exclama uno. ¡Este otro también! ¡Éste sería un préstamo de Molière, aquel de Destouches[16]! ¿Un préstamo? Tal es el efecto de los títulos hermosos. ¿Qué derecho de propiedad adquiere un autor sobre un determinado personaje por el hecho de haber sacado de él su título?»[17]. Es por tanto la compulsión a la repetición lo que impide imaginar buenos títulos que no sean puros nombres: Lessing, hijo de su siglo, dedujo de ello «que el lenguaje no tiene tampoco infinitas denominaciones para las infinitas variedades del temperamento humano»[18]. Pero lo que descubrió está en verdad condicionado por la producción literaria de mercancías. Así como toda la ontología de la industria cultural se remonta a comienzos del siglo XVIII, lo mismo sucede con la costumbre de repetir títulos; la tendencia a adherirse parasitariamente a uno precedente, que acaba extendiéndose como enfermedad de toda denominación. Lo mismo que hoy en día cualquier película que recauda mucho dinero arrastra tras de sí un tropel de otras que quieren seguir aprovechándose de ella, así sucede con los títulos; cuánto no se ha explotado la reminiscencia de Un tranvía llamado deseo, cuántos filósofos no se han puesto a remolque de Ser y tiempo. Esto refleja, en el espíritu, aquella compulsión de la producción material a que las novedades introducidas en alguna parte se expandan de una manera u otra sobre el todo, con lo que contribuyen a bajar el precio de las mercancías. Pero en cuanto esta compulsión afecta a los nombres, los aniquila irremediablemente. La repetición pone de manifiesto el ponzoñoso encanto de la concreción. En una ciudad del extremo sur de Alemania quise comprar, para hacer un regalo, À l’ombre des jeunes filles en fleurs. En la nueva traducción alemana el título reza: A la sombra de las muchachas en flor. «Lo siento, de momento no nos quedan», dijo la joven vendedora, «pero a lo mejor Muchachas en mayo le sirve…». Por superstición, yo me guardo de ponerle título a un trabajo hasta que está terminada, al menos en borrador; aunque el título esté establecido de antemano. No negaré el parentesco de esta superstición con la trivial de, por miedo a un hado envidioso, no hablar de nada, no presentar nada como definitivo, hasta que está acabado. Pero mi cautela va mucho más lejos. El título escrito demasiado pronto pone trabas a la conclusión, como si hubiese absorbido la fuerza para ésta; el silenciado se convierte en el motor para cumplir lo que promete. La recompensa del autor es el instante en que puede escribirlo. Los títulos de trabajos no escritos son de la misma clase que la expresión Obras completas, que hace ciento cincuenta años podía ser la ambición de un escritor, mientras que hoy en día todos la temen como si con ella se fueran a convertir en un Theodor Körner[19], excepción hecha por supuesto de Brecht, que tenía un gusto sin duda perverso por el discurso del clásico. ¿O es que la mano vacila en escribir el título, porque está totalmente prohibido; porque sólo la historia podría escribirlo, como aquel bajo el cual se ha canonizado el poema de Dante? Los antiguos, temerosos de la envidia de los dioses, consideraban los títulos que daban a sus mismas obras «completamente irrelevantes», según señala Lessing[20]. El título es la gloria de la obra; el hecho de que las obras tengan que otorgárselo a sí mismas es su impotente y presuntuosa revuelta contra lo que de siempre se ha llevado y sin duda desnaturalizado toda la fama. Esto es lo que insufla su pathos secreto y melancólico a la frase de Lessing: «El título es una verdadera nimiedad»[21]. [1] Nadine o el prejuicio vencido: comedia escrita por Voltaire en 1746. [N. del T.] [2] Lessings Werke [Obras de Lessing], vol. 4, Leipzig y Viena, s/a, pp. 435 s. [ed. esp.: Dramaturgia de Hamburgo, Madrid, Publicaciones de la Asociación de Directores de Escena de España, 1993, p. 172]. [3] Es decir, Lessing. [N. del T.] [4] Intriga y amor [Kabale und Liebe]. [N. del T.] [5] «Pachulkes»: equivalente alemán a «Fulano», aunque con un matiz más próximo a «palurdo» que en español. [N. del T.] [6] «Zadik»: maestro de doctrina judía. [N. del T.] [7] Peter (en realidad, Johann Heinrich) Suhrkamp (1891-1959): fundador de la editorial alemana Suhrkamp Verlag, en la que Adorno (y Hermann Hesse, Walter Benjamin, Max Frisch entre otros) publicaron la mayoría de sus escritos después de la II Guerra Mundial. [N. del T.] [8] Tal es el título que lleva en la edición española de Ariel (Barcelona, 1973). [N. del T.] [9] Loc. cit., p. 417 [ed. esp. cit., p. 155]. [10] Max Brod (1884-1968): Amigo, editor y biógrafo de Kafka. [N. del T.] [11] Loc. cit., p. 380 [ed. esp. cit., p. 119]. [12] Las preocupaciones de un padre de familia: Título original (1917) de Odradek. [N. del T.] [13] Marcha al sacrificio: Novela corta escrita en 1912 por el escritor suizo Rudolf G. Binding (1867-1938). [N. del T. [14] La voz de la tortuga: comedia ligera, típica de la producción temprana del dramaturgo inglés John van Druten (1901-1957), estrenada en el Teatro Morosco de Nueva York el 8 de diciembre de 1943. [N. del T.] [15] Loc. cit., p. 437 [ed. esp. cit., p. 172]. [16] Philippe Néricault, llamado Destouches (1680-1754): dramaturgo francés. [N. del T.] [17] Loc. cit., ibid. [ed. esp. cit., pp. 172 s.]. [18] Loc. cit., ibid. [ed. esp. cit., p. 173]. [19] Karl Theodor Körner (1791-1813): Poeta y patriota alemán, caído en las guerras napoleónicas y que gozó de una fama tan grande como efímera. [N. del T.] [20] Loc. cit., p. 416. [21] Loc. cit., ibid. [ed. esp. cit., p. 155]. Para un retrato de Thomas Mann A Hermann Hesse, el 2 de julio de 1962, con respeto cordial La ocasión de una exposición documental en la que sólo muy indirectamente y para quien lo conoce puede aparecer algo del espíritu del homenajeado quizá justifique que yo diga unas cuantas palabras privadas sobre él y no hable de la obra cuyo instrumento fue su vida. Pero no me propongo, como algunos esperan, traer recuerdos de Thomas Mann. Aun cuando superara la aversión a apropiarme de la dicha del trato personal y, siquiera involuntariamente, derivar una pizca de su prestigio hacia el propio, sería seguramente demasiado pronto para formular tales recuerdos. Me limitaré por consiguiente a combatir desde mi experiencia algunos prejuicios con que obstinadamente se carga a la persona del literato. No son indiferentes con respecto a la forma de la obra sobre la que casi automáticamente se vierten: la oscurecen al contribuir a reducirla a fórmulas. La más extendida de éstas me parece la del conflicto entre el burgués y el artista en Thomas Mann, herencia patente de la antítesis nietszcheana entre vida y espíritu. Explícita e implícitamente, Mann utilizó su propia existencia para demostrar esa oposición. Gran parte de la intención de su obra, desde Tonio Kröger, Tristán y La muerte en Venecia hasta el músico Leverkühn, que para completar su obra debe renunciar al amor, sigue ese modelo. Pero por tanto también un cliché de la persona privada que da a entender que lo quería así y ella misma se asemejaba a la idea y conflicto elaborados en sus novelas y relatos. Por rigurosamente que la obra de Thomas Mann se separe por su forma lingüística del origen en el individuo, complace a pedagogos oficiales y no oficiales porque los anima a extraer como contenido lo que antes ha metido en ella la persona. Este procedimiento es, por supuesto, poco productivo, pero con él nadie tiene que pensar mucho y pone incluso la estupidez en un suelo filológicamente más seguro, pues, como se dice en Fígaro, «éste es el padre, él mismo lo dice»[1]. En lugar de eso, sin embargo, yo creo que el contenido de una obra de arte empieza precisamente allí donde cesa la intención del autor; ésta se extingue en el contenido. La descripción de la fría lluvia de chispas en el tranvía de Múnich o del tartamudeo de Kretzschmar –«nosotros sabemos cómo hacer estas cosas», dijo en una ocasión el escritor como defensa ante un cumplido que yo quería tributarle por ello– podría valer por toda la metafísica oficial del artista en sus textos, por toda la negación de vivir contenida en ellos, incluso por la última frase impresa en letra negrita en el capítulo de la nieve de La montaña mágica. Entender a Thomas Mann: el verdadero despliegue de su obra sólo comienza en cuanto uno atiende a lo que no está en la guía. No es que yo crea poder impedir que en las facultades se sigan componiendo infatigablemente disertaciones sobre la influencia de Schopenhauer y Nietzsche, sobre el papel de la música o sobre lo que en los seminarios se trata como el problema de la muerte. Pero me gustaría provocar una cierta incomodidad con respecto a todo eso. Mejor examinar tres veces lo escrito que una y otra vez lo simbolizado. A esto ha de ayudar la indicación de hasta qué punto el escritor se desvió del autorretrato que su prosa sugiere. Pues de que lo sugiere no hay ninguna duda. Pero tanto más fundamentada la de si él también fue así; la de si precisamente esta sugerencia no tenía su origen en una estrategia quizá aprendida de la de Goethe para controlar la propia posteridad. Sólo que a él probablemente le interesaba menos la posteridad que cómo apareciera a los contemporáneos. El autor de José no era tan místico, y tampoco tenía tanta humanidad escéptica como para querer imponer su imago al futuro: tranquila, orgullosa pero no pretenciosamente, se habría sometido a éste; y quien en El elegido encontró palabras sobre figuras principales y secundarias de los actos de Estado históricos que bien podría haber escrito Anatole France no se habría dejado convencer de considerar la historia universal como juicio final[2]. Pero él sin duda se disfrazó de public figure, es decir, ante los contemporáneos, y hay que entender este disfraz. Seguramente, no era una de las funciones menos de la ironía de Mann adoptar este disfraz y al mismo tiempo superarlo mediante su reconocimiento en el lenguaje. Sus motivos eran apenas meramente privados y uno siente reluctancia a aplicar su agudeza psicológica sobre una persona a la que está tan ligado. Sin embargo, valdría ciertamente la pena describir por una vez las máscaras del genio en la literatura moderna y preguntarse por qué los autores las adoptaron. Al hacerlo uno se encontraría sin duda con que la pose de lo genial, surgida espontáneamente a finales del siglo XVIII, rápidamente adquirió legitimación social y por tanto se convirtió paulatinamente en un modelo cuyo carácter de estereotipo desmentía la espontaneidad que había de realzar. En el punto culminante del siglo XIX uno se revestía de genio como de un traje. La cabeza de Rembrandt, el terciopelo y el birrete, el arquetipo del artista en una palabra, se transformaron en una parte interiorizada de su mobiliario. A Mann no le pasó inadvertido en Wagner, a quien amaba sinceramente. La vergüenza por la autopresentación como el artista, como el genio cuyo modo de vestir adopta, fuerza al artista, que nunca puede deshacerse de todos los restos del disfraz, a esconderse lo mejor posible. Puesto que el genio se ha convertido en una máscara, el genio tiene que enmascararse. A toda costa debe sobreponerse y actuar como si él, el maestro, estuviese en posesión de ese sentido metafísico que no se halla presente en la sustancia del tiempo. Por eso Marcel Proust, al que Thomas Mann más bien no soportaba, interpretaba el papel de dandy de opereta con sombrero de copa y bastón de paseo, y Kafka el de empleado de seguros para el que nada es tan importante como la buena voluntad del jefe. En Thomas Mann funcionaba también este impulso a la inadvertencia. Como su hermano Heinrich, él era un estudioso de las grandes novelas francesas de la desilusión; el secreto de su disfraz era la objetividad. Las máscaras son de quita y pon, y este polifacético tenía más de una. La más famosa es la de hanseático, de frío y distante hijo de senador de Lübeck. Es más, si ya la misma imagen del ciudadano de las tres ciudades libres imperiales es un cliché que a pocos nacidos en ellas podría convenir, fue esa la que por supuesto promocionó Thomas Mann con descripciones detalladas en Los Buddenbrook y presentó en serio en ocasiones públicas. Sin embargo, a la persona privada yo ni por un segundo la vi estirada, a no ser que se confunda su don para el habla correcta y su gusto por ella, que compartía con Benjamin, con la afectación de dignidad. Según la costumbre alemana, bajo el conjuro de la superstición de la inmediatez pure, su sentido para las formas, que es idéntico a la esencia artística, se tomó por frialdad y ausencia de emotividad. Su actitud era por el contrario relajada, sin nada de la gravedad propia de la persona de respeto, totalmente lo que era y lo que en su madurez defendió: un literato, sensible, abierto a las impresiones y afanoso de ellas, buen conversador y sociable. Estaba menos inclinado a la exclusividad de lo que cabía esperar de alguien tan famoso y ocupado, que tenía que proteger su capacidad de trabajo. Se contentaba con un horario que concedía la primacía a la escritura e incluía una larga siesta después de comer, pero por lo demás no era ni de difícil acceso ni de actitud remilgada. No tenía el más mínimo sentido ni de la jerarquía social ni de los matices de lo mundano. Sea por su éxito o por la seguridad de su primera infancia, respecto a eso no meramente estaba por encima, sino que la riqueza de sus intereses lo hacían indiferente, como si la experiencia de todo ello no le afectara. A él y a Frau Katja las cabriolas de Rudolf Borchardt, que éste tenía como propias de un hombre de mundo, e incluso las inclinaciones aristocráticas de Hofmannsthal, les producían un deleite sin malicia. Lo más profundamente arraigado en él era la consciencia de que la jerarquía intelectual, si es que tal cosa existe, es incompatible con la vida externa. Sin embargo, ni siquiera con los escritores era demasiado quisquilloso. Durante la emigración, en efecto, se dejó rodear por algunos que no tenían mucho más que ofrecerle que su buena voluntad, incluso con intelectuales de poca altura, sin que éstos tuvieran que sentir que eso es lo que eran. La razón de tal indiferencia lo hacía muy distinto de otros novelistas contemporáneos. No era en absoluto un narrador de amplia experiencia burguesa del mundo, sino retraído en su propio círculo. De una manera muy alemana, el contenido de sus historias lo extraía de la misma fantasía que los nombres de sus personajes; poco le preocupaba lo que los anglosajones llaman the ways of the world. Con esto cabe conectar el hecho de que a partir de cierto momento –La muerte en Venecia marca la cesura– en sus novelas las ideas y sus destinos ocupen con segunda sensibilidad el lugar de los hombres empíricos; esto da luego un impulso ulterior a la formación de clichés. Queda claro el escaso parecido que tal temperamento guarda con el del hombre de negocios. Si, pese a todo, él se presenta a muchos como si el burgués fuera al menos una de las almas presentes en su pecho, al servicio de la ilusión que traviesamente trataba de crear puso un elemento de su esencia que se oponía a su voluntad. Tal era el espíritu de la gravedad, hermanado con la melancolía, algo de meditabundo, de absorbente. Carecía de auténticos deseos de formar parte de un grupo. Las decisiones le eran poco simpáticas, desconfiaba de la praxis no sólo en política, sino en cualquier forma de compromiso; nada en él se ajustaba a lo que los tontos de remate se imaginan como un hombre existencial. Pese a toda la fuerza de su yo, la identidad de éste no tenía la última palabra: no por casualidad tenía dos caligrafías sumamente diferentes entre sí pero que en último término eran, por supuesto, la misma. El gesto de artista que se mantiene fuera, el esmero con que se trataba a sí mismo en cuanto su instrumento, ha sido demasiado precipitadamente achacado a la obligada reserva del próspero comerciante. En las fiestas, que a él no le aburrían en absoluto, no pocas veces el espíritu de gravedad le llevaba al nivel de la duermevela. Entonces podía producir un efecto vidrioso; él mismo habló en una ocasión, en Alteza real, de las ausencias de un personaje. Pero precisamente estos intervalos le servían de preparación para quitarse la máscara. Si hubiera de decir lo que me revelaba lo más característico de él, tendría sin duda que citar el gesto de repentino y sorprendente arranque que de él entonces cabía esperar. Sus ojos eran azules o de un azul grisáceo, pero en los momentos en que él tomaba consciencia de sí mismo, se volvían negros y brasileños, como si en el ensimismamiento previo hubiera estado ardiendo sin llama lo que esperaba a inflamarse; como si en su gravedad se hubiera estado acumulando algún material con el que ahora aprovechaba para medir sus fuerzas. El ritmo de su sentimiento vital era antiburgués: no de continuidad, sino de oscilación entre extremos, entre el rigor y la iluminación. A los amigos no muy íntimos, antiguos o recientes, esto podía irritarlos. Pues en este ritmo, en el que los estados se negaban recíprocamente, se revelaba la ambigüedad de su natural. Apenas puedo pensar en una de sus manifestaciones que no estuviera acompañada de esta ambigüedad. Todo lo que decía sonaba como si comportara un secreto doble sentido que, con cierto diabolismo que no se quedaba en la actitud irónica, dejaba que el otro adivinaria. Que a un hombre de esta índole le persiguiera el mito de la vanidad es desde luego vergonzoso para su entorno, pero comprensible: la reacción de los que no quieren ser más que lo que son. Se me puede creer que era tan poco vanidoso como prescindía de la dignidad. La manera más simple de expresar esto quizá sea que en el trato nunca pensaba que él era Thomas Mann; lo que dificulta el contacto con las celebridades no es la mayoría de las veces más que el hecho de que proyectan retrospectivamente sobre sí mismos, sobre su existencia inmediata, su reputación pública objetivada. Pero en él el tema tenía tanto interés para la persona, que se desentendía completamente de ésta. No era él quien consumaba esa proyección, sino la opinión pública, la cual extraía de la obra falsas conclusiones sobre el autor. Verdaderamente falsas. Pues lo que en la obra leen como rastro de vanidad es la marca del esfuerzo por su perfeccionamiento. Se lo ha de defender de la abominable propensión alemana a igualar la pasión por la obra y su forma íntegra con el afán de reputación; del ethos de la alienación del arte que se rebela contra la exigencia de una elaboración coherente como inhumano l’art pour l’art. Puesto que la obra es la de un autor, debe de ser por vanidad por lo que quiere hacerla lo mejor posible; sólo artesanos de probidad anacrónica, con delantales de cuero e historias del ancho mundo están al abrigo de tal sospecha. Como si la obra de éxito todavía fuera la de su autor; como si su éxito no consistiera en haberse desprendido de él, en el hecho de que por y a través de él se realice algo objetivo, en la desaparición de él en esto. Habiendo conocido a Thomas Mann en su trabajo, puedo atestiguar que entre él y su obra nunca surgió el más ligero impulso narcisista. Con nadie habría podido ser el trabajo más sencillo, más libre de toda complicación y conflicto; no era menester precaución alguna, ninguna táctica, ningún ritual de tanteo. El ganador del Premio Nobel nunca hizo alarde, siquiera discretamente, de su fama, ni me hizo sentir la diferencia de ascendiente público. Probablemente no se trataba ni de tacto ni de respeto humano; simplemente no se pensaba en las personas privadas. La ficción de la música de Adrian Leverkühn, la tarea de describirla como si realmente existiera, no alimentaba de ningún modo lo que en cierta ocasión alguien llamó la peste psicológica. Su vanidad habría tenido ahí pretexto y ocasión suficientes para mostrarse, de haber existido. Aún está por nacer el escritor que no se adorne libidinosamente con formulaciones que lleva Dios sabe cuánto afilando y se defienda primariamente de los ataques contra ellas como a él dirigidos. Pero yo mismo estaba demasiado embrutecido en el asunto, había pensado en las composiciones de Leverkühn demasiado precisamente como para tomar mucho en consideración la discusión. Una vez conseguí convencer al escritor de que, aunque se volviera loco, Leverkühn debería al menos poder acabar el oratorio sobre Fausto –originariamente Mann lo había planeado como fragmento–, se planteó la cuestión de la conclusión, el postludio instrumental al que el movimiento coral hace una transición imperceptible. Lo habíamos estado pensando durante mucho tiempo; una hermosa tarde el autor me leyó el texto. Yo me rebelé, sin duda de un modo un poco impertinente. En relación con la estructura no sólo de la Lamentación del Doctor Faustus sino de toda la novela, además de sumamente recargadas encontré las páginas demasiado positivas, demasiado teológicas sin fisuras. Parecía faltarles lo que en el pasaje decisivo se requería, el poder de la negación determinada como la única cifra permitida del otro. Thomas Mann no se incomodó, pero sí se entristeció, y yo tuve remordimientos. Dos días después, Frau Katja llamó y nos invitó a cenar. Después el autor nos arrastró a su gabinete y leyó, con evidente nerviosismo, la nueva conclusión que había escrito entretanto. No pudimos ocultar nuestra emoción y yo creo que eso le alegró. Él se entregaba casi a los afectos de la alegría y el dolor indefenso, desarmado como nunca estaría un vanidoso. Su relación con Alemania era particularmente alérgica. Se tomaba muy a pecho que se le acusara de nihilista; su sensibilidad se extendía hasta lo moral; en cosas espirituales su conciencia reaccionaba tan delicadamente que incluso el más burdo y disparatado ataque podía trastornarlo. Hablar de la vanidad de Thomas Mann mal interpreta por completo el fenómeno que la provocaba. Combina percepción sin matices con expresión lingüística sin matices. Él era tan poco vanidoso como en cambio sí era coqueto. El tabú que pesa sobre los hombres a este respecto ha impedido sin duda reconocer en él esta característica y lo que de encantador tiene. Era como si el anhelo de aplauso, del que ni la más sublime obra de arte puede prescindir, afectara a la persona, la cual se había exteriorizado tanto en la obra que jugaba consigo como el prosista con sus frases. En la gracia de la forma incluso de la obra de arte espiritual hay algo afín a aquella con que el actor saluda. Él quería caer bien y gustar. Le encantaba admirar con mordente a ciertos compositores contemporáneos de géneros menores a los que sabía que yo no tenía precisamente en alta estima, y señalar la irraccionalidad de su propia actitud; entre ellos incluía a directores consagrados como Toscanini y Walter, que difícilmente habrían interpretado a Leverkühn. Rara vez mencionaba la novela sobre José sin añadir: «que usted, señor Adorno, ya lo sé, no ha leído». ¿Qué mujer habría tenido, sin distorsionarla con adornos o insipideces, la coquetería de este hombre de casi setenta años, sumamente disciplinado, cuando se levantaba de su mesa de trabajo? En su despacho colgaba una deliciosa fotografía de la juventud de su tía Erika, que guardaba parecido fisonómico con él, vestida de Pierrot. En la reproducción del recuerdo su propio rostro cobra algo de pierrotesco. Sin duda su coquetería no era nada más que capacidad mimética ni mutilada ni domesticable. Pero de ninguna manera debe uno por ello imaginársele como Pierrot Lunaire, como una figura del fin de siècle. El cliché del decadente es complementario del del burgués, lo mismo que, como se sabe, sólo hubo bohème mientras hubo burguesía sólida. Él tenía del Jugendstil tan poco como del venerable anciano; el Tristán de su novela es cómico. El «Deja que el día ceda el paso a la muerte»[3] no era para él un imperativo. Sus irrefrenables ganas de jugar, que nada podía intimidar, afectaban incluso a la muerte. En la última carta que de él recibí, en Sils-Maria, unos pocos días antes de que muriera, con libertad rastelliana[4] hacía malabarismos con la muerte –sobre cuya posibilidad no se engañaba a sí mismo– como los hacía con su sufrimiento. De que sus escritos parezcan centrarse sobre la muerte poca culpa tiene el anhelo de muerte, como tampoco una particular afinidad con la decadencia, sino una astucia y una superstición secretas: la de precisamente por ello mantener a raya y exorcizar lo constantemente invocado y hablado. Su ingenio lo mismo que su cuerpo se resistían a la muerte, la ciega consecuencia natural. Los manes del poeta me perdonen, pero en lo más íntimo estaba sano. No sé si en sus años de juventud estuvo alguna vez enfermo, pero sólo una constitución de hierro podía soportar una operación cuya crónica eufemística se contiene en La novela de una novela[5]. Ni siquiera la arterioesclerosis a la que sucumbió afectaba a su espíritu, como si no tuviera ningún poder sobre éste. Lo que en último término provocó que su obra resaltara la complicidad que uno estaba muy dispuesto a creer de él con la muerte era algo del barrunto de la culpa que en la existencia en general hay de, por así decir, privar a algo diferente, algo posible, de su propia realidad por estar uno ocupando su lugar; él no necesitaba a Schopenhauer para experimentar eso. Aunque intentó esquivar la muerte, al mismo tiempo no dejaba su compañía desde el sentimiento de que para el vivo no hay más reconciliación que la rendición: no la resignación. En el mundo del hombre con autodominio y que se mantiene firme en sí mismo lo único mejor sería cerrar los paréntesis de la identidad y no empedernirse. Lo que se reprocha a Thomas Mann como decadencia era lo contrario de ésta, la fuerza de la naturaleza para ser consciente de sí misma como algo frágil. Pero no a otra cosa se llama humanidad. [1] Cita aproximada del tercer acto de la ópera de Mozart Las bodas de Fígaro. [N. del T.] [2] «Weltgeschichte als Weltgericht»: literalmente, «la historia del mundo como juicio del mundo». [N. del T.] [3] Cita de Tristán e Isolda, de Richard Wagner. [N. del T.] [4] Por Enrico Rastelli (1896-1931): famoso malabarista italiano. [N. del T.] [5] Subtítulo de Los orígenes del Doctor Faustus. [N. del T.] Chifladuras bibliográficas A Rudolf Hirsch[1] Mientras visitaba una feria del libro me sobrecogió una extraña aprehensión. Cuando intentaba entender qué me quería señalar, me di cuenta de que los libros ya no parecían libros. La adaptación a lo que con o sin razón se tiene por las necesidades de los consumidores ha alterado su apariencia. Internacionalmente las cubiertas de los libros se han convertido en anuncios del libro. Aquella dignidad de lo contenido en sí, duradero, hermético, que mete al lector dentro de sí, que por así decir cierra sobre él la tapa como las tapas del libro al texto, se descarta como anacrónico. El libro seduce al lector; ya no aparece como algo que es para sí, sino como algo para otro, y precisamente por eso el lector se siente privado de lo mejor. Por supuesto, sigue habiendo excepciones en editoriales literariamente rigurosas; tampoco faltan a las que esto mismo les resulta incómodo y publican el mismo libro con formato doble, uno orgullosamente sobrio y uno que asalta al lector con monigotes y figuritas. Éstos ni siquiera son siempre necesarios. No pocas veces basta con exagerar los formatos, grandiosos como automóviles desproporcionadamente anchos, o con conseguir un efecto de cartel mediante colores excesivamente intensos y llamativos, o lo que sea; algo imponderable, que escapa al concepto, una cualidad formal por la que los libros, presentándose como up to date, como al servicio del cliente, tratan de desprenderse de su condición de libros como algo retrógrado y pasado de moda. De ningún modo se debe perseguir groseramente el efecto anuncio o herir el buen gusto; no importa a qué se aplique, la expresión bien de consumo pone al libro con la forma del libro, al mismo tiempo material y espiritual, en una contradicción que resulta difícil definir para los no muy familiarizados con la técnica del libro, pero tanto más irritante precisamente por su profundidad. A veces la liquidación del libro tiene incluso el derecho estético de su lado, como sensibilidad contra los ornamentos, las alegorías, la decadente decoración decimonónica. Todo esto debe desaparecer, sin duda, pero a veces parece sin embargo como si las partituras musicales, que erradicaron a los ángeles, las musas y las liras cuyas líneas antaño adornaban los títulos de Edition Peters o de Universal Edition, tuvieran por tanto que eliminar también algo de la felicidad que este kitsch prometía entonces: éste se transfiguraba cuando la música preludiada por la lira no era kitsch. Globalmente, se impone el hecho de que los libros se avergüenzan de todavía serlo en general y no dibujos animados o escaparates iluminados con luz de neón; el hecho de que quieren borrar las huellas de una producción artesanal para no parecer anacrónicos, sino llevar el paso de un tiempo del que secretamente temen que ya no tenga tiempo para ellos mismos. Esto perjudica a los libros también como algo espiritual. Su forma significa aislamiento, concentración, continuidad, cualidades antropológicas en vías de extinción. La composición de un libro como volumen es incompatible con su transformación en estímulo momentáneamente presentado. Cuando el libro, por su apariencia, rechaza el último recuerdo de la idea del texto, en el cual se representa la verdad, y se somete a la primacía de las reacciones efímeras, tal apariencia se vuelve contra la esencia que él señala antes de toda determinación del contenido. El streamlining hace sospechosos los libros más recientes como algo ya pasado. Ya no confían en sí mismos, no son buenos consigo mismos, de ellos no puede resultar nada bueno. A quien todavía los escribe le sobrecoge, cuando menos se lo espera, un temor con el que por lo demás la autorreflexión crítica no ha hecho desde luego sino familiarizarlo sobradamente, el de la inutilidad de su actividad. El suelo tiembla bajo sus pies, mientras sigue comportándose como si tuviera dónde estar de pie o sentado. La autonomía de la obra, a la que el escritor debe dedicar toda su energía, es desautorizada por la forma física de la obra. Si el libro ya no tiene el coraje de su propia forma, entonces también resulta atacada en él mismo la fuerza que podría justificar esa forma. De que la forma exterior de lo impreso tiene su propia fuerza constituye un indicio el hecho de que autores de la máxima experiencia como Balzac y Karl Kraus se sintieran compelidos a hacer cambios profundos en las galeradas, hasta en la composición definitiva, e incluso a reescribir enteramente lo ya impreso. La culpa de ello no la tiene ni una negligencia en el manuscrito previo ni un perfeccionismo nimio. Sino que sólo en las letras impresas asumen los textos, realmente o en apariencia, esa objetividad que los hace desprenderse definitivamente de sus autores, y esto a su vez permite a éstos contemplarlos con una mirada ajena y descubrir defectos que se les ocultaban mientras todavía estaban a su tarea y sentían que los controlaban en lugar de reconocer hasta qué punto la calidad de un texto se manifiesta precisamente en el hecho de que es él el que controla al autor. Así por ejemplo, las proporciones entre las longitudes de trozos aislados, de un prólogo con lo que le sigue, no son verdaderamente controlables antes de su impresión; los manuscritos mecanografiados, que consumen más páginas, confunden al autor haciéndole ver como muy alejado lo que está tan próximo que es una grosera repetición; en general tienden a dislocar las proporciones en favor de la comodidad del autor. Para quien es capaz de autorreflexión la impresión se convierte en una crítica de lo escrito: abre una vía del exterior al interior. A los editores habría por tanto que recomendarles indulgencia con las correcciones de los autores. A menudo he observado que quien ya ha leído una cosa en una revista o incluso en el manuscrito mecanografiado la menosprecia cuando se la vuelve a encontrar en un libro. «Eso yo ya me lo sé»: ¿qué valor puede tener? Sobre lo leído se proyecta un ligero autodesprecio, el autor aprende a ser avaro con sus productos. Pero esta reacción es el reverso de la autoridad de lo impreso. Quien propende a considerar lo impreso ante todo como algo que es en sí, algo objetivamente verdadero –y sin esta ilusión difícilmente se habría desarrollado la seriedad en relación con las creaciones literarias que constituye el presupuesto de la crítica y por tanto de su posteridad–, se venga de la coerción ejercida por la impresión como tal haciéndose agresivo en cuanto se percata de lo precario de esa objetividad y advierte adheridos a ésta los residuos del proceso de producción o de la comunicación privada. Esta ambivalencia llega hasta la irritación de esos críticos que reprenden a un autor por repetirse cuando incorpora a un libro algo ya anteriormente publicado de forma menos convincente y quizá desde el principio concebido para aquél. Tales rencores parecen suscitar en particular los autores que idiosincrásicamente evitan las repeticiones. La alteración de la forma de un libro no es un proceso superficial que, por ejemplo, podría detener el hecho de que los libros reflexionaran serenamente sobre su esencia y buscaran una forma que se correspondiera con ésta. Los intentos de resistirse desde dentro a esta evolución exterior mediante la relajación de la estructura literaria tienen algo del desesperado esfuerzo por amoldarse sin renunciar a nada. Hoy en día no se dan las condiciones objetivas para las formas que podrían servir de modelo a tal relajación, como la hoja volante y el manifiesto. Quien las imita no hace sino inflar su propia impotencia como adorador secreto del poder. Los editores no son meramente irrefutables cuando acaso llaman la atención de los autores renitentes, que después de todo también quieren vivir, sobre el hecho de que sus libros tienen tantas menos oportunidades en el mercado cuanto menos se someten a esa corriente. Sino que los intentos de salvación se revelan como lo que ya eran en las teorías de Ruskin y Morris[2], que combatían la deterioración del mundo por el industrialismo queriendo presentar lo producido en masa como si fuera hecho a mano. Los libros que se niegan a jugar según las reglas de la comunicación de masas sufren la maldición de lo artesanal. Lo que sucede espanta por su lógica ineluctable; mil argumentos pueden demostrarle a quien protesta que tiene que ser así y no de otra manera y que él es un reaccionario sin remedio. ¿Lo es la idea misma de libro? Sin embargo, no se ve otra representación lingüística del espíritu que pueda existir sin traicionar a la verdad. A la actitud del coleccionista se le puede reprochar que para él poseer libros sea más importante que su lectura. Sin embargo, lo que revela es que los libros dicen algo sin que uno los lea y que a veces esto no es lo menos importante. Por eso las bibliotecas privadas en las que predominan las ediciones completas tienen fácilmente algo de trivial. La necesidad de totalidad, verdaderamente legítima con respecto a esas ediciones en las que un filólogo pretende decidir qué perdura y qué no de un autor, se vincula demasiado fácilmente con el instinto de posesión, el impulso a acaparar libros que los aliena de la experiencia que impregna a los volúmenes separados, y ciertamente en virtud de su destrucción. Tales hileras de obras completas no sólo son un alarde, sino que su tersa armonía niega injustamente el destino que el proverbio latino asigna a los libros y que es lo único que los seres muertos tienen en común con los vivos. Los bloques unitarios y en su mayoría demasiado cuidados funcionan como si todos ellos hubieran nacido de una vez, sin historia o, como dice la pertinente locución alemana, de golpe, un poco como aquella biblioteca potemkiniana que encontré en la villa de una vieja familia americana anexa como dependencia a un hotel en Maine. Ponía ante mis ojos todos los títulos imaginables; cuando caí en la tentación y alargué la mano, todo aquel esplendor se vino abajo con un ligero crujido: todo era de pega. Los libros dañados, golpeados, que han tenido que sufrir, ésos son los auténticos. Esperemos que los vándalos no descubran también esto y traten sus flamantes colecciones como los restauradores sin escrúpulos que recubren con una capa de polvo sintético botellas llenas de tinto adulterado con vino de Argelia. Los libros que acompañan a uno a lo largo de la vida se resisten al ordenamiento en lugares sistemáticos e insisten en los que ellos mismos se buscan; quien les permite el desorden no está necesariamente tratándolos sin amor, sino más bien obedeciendo a sus caprichos. Luego suele ser castigado por ello, pues estos libros son los más propensos a fugarse. La emigración, la vida mutilada, han desfigurado desmesuradamente mis libros, que me acompañaron o, si se quiere, fueron deportados a Londres, Nueva York, Los Ángeles y de vuelta a Alemania. Arrancados de sus pacíficos estantes, zarandeados, encerrados en cajas, acogidos en alojamientos provisionales, muchos de ellos se desencuadernaron. Las cubiertas se desprendieron, a menudo llevándose consigo trozos de texto. Para empezar, sin duda estaban mal hechos; la calidad del trabajo alemán es desde hace tiempo tan dudosa como en la época de la prosperidad económica comienza a darse cuenta el mercado mundial. Así acechaba simbólicamente su propia desintegración en el liberalismo alemán: un golpe y se desmoronó. Pero yo no me desprendo de los libros estropeados, los hago reparar una y otra vez. Muchos de los volúmenes gastados están viviendo una segunda juventud en rústica. Corren menos riesgos: no son una posesión tan sólida. Ahora son los frágiles documentos de la unidad de la vida a la que se aferran, y al mismo tiempo de sus brechas, con todo lo azaroso de la salvación y también la huella de una providencia inaprehensible por la que éste se ha conservado, aquel otro perdido. Nada de Kafka todavía editado por él mismo regresó sano y salvo conmigo. La vida de los libros no es idéntica con el sujeto que se figura disponer de ella. Una prueba drástica de esto constituyen lo que se pierde del que se presta, lo que aporta el que se toma prestado. Pero esa vida tiene también una relación oblicua con su interiorización, con lo que en el conocimiento se figura el propietario poseer de la disposición o del llamado curso del pensamiento. Una y otra vez se burla de él en sus errores. Las citas que no se comprueban en el texto rara vez son exactas. Por eso la adecuada con los libros sería una relación de espontaneidad, que se sometiera a la voluntad de la segunda y apócrifa vida de los libros, en lugar de empeñarse en la primera, que en la mayoría de las ocasiones no es más que la arbitraria elaboración del lector. Quien es capaz de tal espontaneidad en la relación con los libros recibe no pocas veces lo buscado como recompensa inesperada. Las referencias más afortunadas suelen ser las que se sustraen a la búsqueda y se ofrecen por gracia. Todo libro que vale algo juega con su lector. Buena lectura sería aquella que adivinara las reglas que observa y se acomodara a ellas sin violencia. La vida propia de los libros es comparable a la que una creencia extendida entre las mujeres y afectiva atribuye a los gatos. Son animales domésticos no domesticados. Exhibidos como propiedad, visibles y disponibles, les encanta escaparse. Si el dueño se niega a su organización en una biblioteca –y quien tiene un verdadero contacto con libros difícilmente se siente a gusto en las bibliotecas, incluida la propia–, los libros de los que urgentemente necesite repudiarán su soberanía una y otra vez, se ocultarán, meramente volverán por casualidad; algunos desaparecerán como los espíritus, la mayoría de las veces en momentos en los que sean de especial importancia. Peor aún la resistencia que oponen cuando uno busca algo en ellos: como si quisieran vengarse de la mirada léxica que los explora a la busca de pasajes aislados y con ello hace violencia a su propio curso, que no quiere ajustarse a la voluntad de nadie. A no pocos escritores los define precisamente la esquivez para con quien quiera citarlos; sobre todo a Marx, en el que uno no necesita más que rastrear un pasaje que lo haya marcado más que otros para acordarse de la aguja en el pajar. Evidentemente, su modo sumamente espontáneo de producción – muchas veces sus textos se leen como si estuvieran escritos apresuradamente en los márgenes de los libros que estudiaba, y en las teorías de la plusvalía de ahí ha resultado casi una forma literaria– se resistía a llevar exactamente los pensamientos al lugar al que pertenecían; expresión del rasgo antisistemático de un autor cuyo sistema no es nada más que la crítica de lo existente; al final él practicaba incluso una técnica conspiratoria inconsciente de sí misma. El hecho de que, a pesar de toda la canonización, no se disponga de ningún léxico de Marx es coherente con esto; el autor del que se canturrea una serie innumerable de frases como si fueran versículos de la Biblia se defiende contra lo que se le hace escondiendo lo que no se encuentra en ese arsenal. Pero muchos autores de los que existen esmerados léxicos como el de Rudolf Eisler[3] para Kant y el de Hermann Glockner[4] para Hegel, tampoco se comportan mucho más cortésmente: inapreciable el alivio que los léxicos ofrecen; sin embargo, con frecuencia las formulaciones más importantes escapan a las mallas porque no se ajustan a ninguna entrada o la que les convendría está tan aislada que a la razón lexicográfica no le compensa consignarla. En el léxico de Hegel falta «Progreso». Los libros dignos de ser citados erigen una protesta permanente contra la cita, sin la cual no puede pasarse quien escribe sobre libros. Pues cada uno de esos libros es paradójico en sí mismo, objetualización de lo por excelencia no objetual que la cita ensarta. La misma paradoja se expresa en el hecho de que el peor autor puede reprochar con razón a sus críticos haber sacado de contexto los corpora delicti literarios, mientras que sin tal acto de violencia la polémica no es en absoluto posible. Incluso la réplica más estulta insiste con éxito en el contexto, ese todo hegeliano que sería la verdad, como si sus momentos fueran juegos de palabras. Por supuesto, el mismo autor, si se escribiera contra él sin aportar pruebas, explicaría con el mismo celo que él nunca dijo algo así. La filología está coaligada con el mito: bloquea la salida. La técnica del encuadernador hace probablemente que no pocos libros se abran siempre por el mismo lugar. Anatole France, cuyas maneras volterianas, que nadie le perdona, hicieron olvidar su genio metafísico, extrajo de esto un efecto importante en la Histoire contemporaine. En su ciudad de provincias Monsieur Bergeret encuentra refugio en la librería del señor Paillot. En cada visita a la tienda coge, sin ningún interés, la Historia de los viajes de descubrimiento. El volumen le presenta obstinadamente las frases: «… una travesía por el norte. Precisamente a este infortunio, dice él, se debió que pudiéramos regresar una vez más a las islas Sandwich y que nuestro viaje se enriqueciera por tanto con un descubrimiento que, aunque el último, en no pocos respectos parece ser el más importante hecho por los europeos hasta la fecha en el Océano Pacífico…». Esto se mezcla con asociaciones del monologue intérieur del amable inhumanista. Al leer este pasaje indiferente, que en la superficie no tiene ninguna relación con la novela, por el principio de composición uno tiene la sensación de que sería la clave del conjunto sólo con que se lo supiera interpretar. La miserable insistencia en él del libro evoca, en medio de la desolación de una existencia provinciana dejada de la mano de Dios, el último resto de un sentido calado por la lluvia y que meramente sigue dando señales impotentes como el tiempo atmosférico, la inefable sensación que uno tiene un día de su infancia de que esto es, esto es lo que importa, y a la que con un chaparrón se le oscurece lo que se acaba de aclarar. La melancolía de tal repetición de la encuadernación es tan profunda por ser la renuncia permanente que produce tan próxima al cumplimiento de una promesa. El hecho de que por sí mismos los libros siempre se abran por el mismo lugar constituye su rudimentaria semejanza con los sibilinos y con el mismo libro de la vida, que ya no existe sino como la triste alegoría en piedra abierta sobre las tumbas del siglo XIX. Quien leyera adecuadamente estos monumentos, descifraría probablemente «una travesía por el norte» extraída de la Historia general de los viajes de descubrimiento. Sólo en el ejemplar usado se nos dice algo de las colonias hölderlinianas que nadie nunca ha hollado. Vieja antipatía hacia los libros con el título impreso longitudinalmente en el lomo. Uno como Dios manda debe estar impreso transversalmente. La argumentación de que cuando un volumen se pone en vertical y la escritura es longitudinal, hay que torcer la cabeza para ver lo que pone, es sin duda mera racionalización. La verdad es que la escritura transversal sobre el lomo confiere a los libros una expresión de estabilidad: se tienen sólidamente sobre sus pies, y el título legible en lo alto es su rostro. Pero los que llevan el título longitudinalmente sólo existen para yacer por ahí, para ser barridos, tirados; su forma física los destina a no parar quietos. En rústica casi nunca se da la escritura transversal. Allí donde todavía se tolera, ya no está ni impresa ni grabada, sino en una etiqueta pegada, mera ficción. – En pocos de los libros que he escrito he visto cumplido mi deseo de que el título apareciera transversalmente en el lomo; pero siempre que ha prevalecido la impresión longitudinal, no había nada terminante que oponer. La culpa la tenía sin duda mi propia antipatía a los volúmenes gruesos. Entre los síntomas de la decadencia de los libros no es el más inocuo el hecho de que últimamente el año y lugar de edición no aparecen en la portada, sino todo lo más anotados con vergüenza junto al copyright. No es probable que con ello se dificulte gravemente la localización de libros en las bibliotecas públicas o en las librerías de lance. Pero, además del espacio y el tiempo, lo que con ello se les quita es el principium individuationis. Se quedan en meros ejemplares de un género, tan intercambiables ya como un best-seller. Lo que aparentemente los sustrae a lo efímero y contingente de su aparición empírica no les ayuda tanto a sobrevivir como los condena a lo inesencial. Sólo lo que ha sido mortal podría resucitar. Motiva esta práctica abominable un interés material que la definición misma del asunto prohíbe: en la cosa no debe verse cuándo apareció, para que en el lector que sólo se contenta con lo más fresco no surja la sospecha de que se trata de género invendible, es decir, de algo que busca la duración que en la forma misma del libro, en cuanto algo impreso y cuando es posible encuadernado, se promete. Pero si se deplora el hecho de que también omitan el lugar de edición –en cambio, el nombre del editor se estampa tanto más pretenciosamente–, el experto le explica enseguida a uno que el proceso de producción de la industria editorial hace cada vez más indiferentes los centros provinciales de producción de libros y que mencionarlos sería incluso provinciano. ¿Para qué sirve imprimir debajo del título de un libro: Nueva York, 1950? No, no sirve para nada. Las reproducciones fotográficas de ediciones originales de Fichte o de Schelling se parecen a las reimpresiones de viejos sellos de la época anterior a 1870. Su integridad física previene la falsificación, pero es también el signo sensible de su futilidad espiritual, de la reanimación de algo pasado que meramente por la distancia, en cuanto pasado, podría conservarse. Los renacimientos son niños nacidos muertos. Sin embargo, ante la dificultad creciente de adquirir los originales, uno apenas puede pasarse sin los desagradables duplicados y siente por ellos el baudeleriano amor por la mentira. Igualmente era feliz el niño que podía llenar el lugar reservado en el álbum a la preciosa Dreissiger Orange de Thurn y Taxis[5] con un sello demasiado brillante, sabiendo que le estaban dando gato por liebre. Las primeras ediciones de Kant, que durarán lo que la eternidad burguesa, apoyan el a priori del contenido. El encuadernador las produjo como su sujeto trascendental. – Libros con lomos que parecen literatura, con tapas de cartón a manchas como para el uso escolar. Schiller, acertadamente. – Una edición de Baudelaire, de color blanco sucio, con lomos azules, como el metro de París antes de la guerra, primera clase, modernidad antigua. – En las ilustraciones contemporáneas de los cuentos de Oscar Wilde los príncipes parecen ya los boys que el autor deseaba mientras escribía los inocentes cuentos como coartada. – Panfletos revolucionarios y afines: como sorprendidos por las catástrofes, aunque no son de antes de 1918. Se ve en ellos que lo que querían no se ha realizado. De ahí su belleza, la misma que en El proceso de Kafka adquieren los acusados cuya ejecución se decide desde el primer día. Sin la melancólica experiencia de los libros desde fuera, no sería posible ninguna relación con ellos, coleccionarlos, ni siquiera constituir una biblioteca. Qué poco lee de lo que le interesa quien posee más de lo que cabe en un armario. Esa experiencia es fisiognómica, tan impregnada de simpatía y antipatía, tan errática e injusta, como la fisiognómica en los seres humanos. El destino de los libros se basa en el hecho de que tienen rostros, y la tristeza ante los que aparecen hoy en día en que comienzan a perder su semblante. Sin embargo, la actitud fisiognómica hacia el exterior de los libros es lo contrario de la bibliófila. Se dirige al momento histórico. El ideal bibliófilo son, por el contrario, libros que estarían exonerados de la historia, capturados en su primer día, que tienen la osadía de conservar. El bibliófilo espera la belleza de libros sin sufrimiento; han de ser nuevos incluso cuando sean viejos. Su incolumidad debe garantizar su valor; hasta tal punto es extremadamente burguesa la postura bibliófila con respecto al libro. Se pierde lo mejor. La verdadera belleza de los libros es el sufrimiento; sin éste se corrompe en mera elaboración. La duración, la inmortalidad que se autoimpone, se supera. Quien siente esto tiene aversión a las ediciones con las páginas sin cortar: con las vírgenes no se disfruta. Lo que el exterior de los libros dice es vago como promesa: la de su semejanza con lo que contienen. En uno de los estratos de su notación, la música ha realizado este momento. Las notas no son sólo signos, sino también imágenes de lo sonoro en sus líneas, cabezas, arcos e incontables momentos gráficos. Lo que ocurre en el tiempo y con éste desaparece lo encierra en la superficie, por supuesto al precio del tiempo mismo, de la evolución corporal. Pero ésta es igualmente esencial al lenguaje y por eso de los libros se espera lo mismo. Sólo que en el lenguaje, según la primacía del aspecto significativo-conceptual, por lo que se refiere al sistema de signos la impresión ha reducido de un modo incomparablemente mucho más amplio que en la música el momento mimético. Sin embargo, como el genio de la lengua insiste una y otra vez en él al tiempo que ésta lo niega y dispersa, el exterior de los libros, emparentado con el de los emblemas, de semejanza polisémica con su tema, engaña. El libro figura entre los de la melancolía desde hace ya siglos, y tampoco falta al comienzo del Cuervo de Poe ni en Baudelaire: algo de emblemático posee la imago de todos los libros, que espera a que la profunda mirada en el exterior de su lenguaje suscite uno distinto al interior, al impreso. Esa semejanza únicamente sobrevive en rasgos excéntricos de lo que se da a leer, como en la obstinada y abisal pasión de Proust por escribir sin párrafos. Le irritaba la exigencia de una lectura cómoda, que obliga a la imagen gráfica a servir pequeños bocados que el ávido lector pueda engullir más fácilmente, a costa de la continuidad del asunto. En la polémica contra el lector el espejo formado por las frases se asimila a éste, la autonomía literaria remite al procedimiento mimético de la escritura. Transforma los libros de Proust en las notas del monólogo interior que su prosa ejecuta y acompaña simultáneamente. Sin embargo, la mirada que sigue la alineación de la impresión busca tales semejanzas. Como ninguna es imperativa, su soporte puede ser cualquier elemento gráfico, cualquier característica de la encuadernación, del papel y de la impresión; es decir, cualquier punto por el que el lector inyecte en el libro mismo impulsos miméticos. Con todo, tales semejanzas no son meras proyecciones subjetivas, sino que tienen su legitimación objetiva en las irregularidades, desgarrones, agujeros y marcas que la historia ha dejado en los lisos muros del sistema de signos gráficos, de los componentes y accidentes materiales de los libros. En tal historia se desvela lo mismo que en la del contenido: ese volumen de Baudelaire que se parece a un metro clasicista converge con lo que históricamente aparece como contenido de los poemas que encierra. Pero el mismo poder de la historia sobre la apariencia de la encuadernación y su destino al igual que sobre lo escrito es tanto mayor que toda diferencia entre interior y exterior, espíritu y materia, que amenaza con desbordar la espiritualidad de las obras. Éste es el secreto más íntimo de la tristeza de los libros más antiguos, también una indicación de cómo debe uno comportarse con ellos y, según su modelo, con los libros en general. Aquel en quien el sentido mimético y musical se imbriquen lo bastante profundamente será capaz de juzgar con total seriedad una obra por la imagen de las notas, antes ya de haberla transpuesto completamente a su imaginación auditiva. Los libros no se prestan a esto. Pero el lector ideal, al cual éstos no toleran, con palpar la encuadernación, fijarse en la figura de la portada y en la calidad visual de las páginas sabría algo de lo que hay dentro y adivinaría lo que vale sin necesidad de leerlo antes. [1] Rudolf Hirsch (1900): historiador alemán de la literatura, especializado no sólo en los libros, en el Holocausto y en Hugo von Hoffmanstahl. Corresponsal de Adorno. [N. del T.] [2] El escritor, dibujante, pintor y teórico inglés William Morris (1834-1896) asumió en el terreno práctico el interés de Ruskin por los manuscritos iluminados y la recuperación de las técnicas y circunstancias en que se produjeron durante la Edad Media; un interés ideológicamente animado por la intención de que el artista retuviera en su poder lo que Marx llamaba los medios de producción secuestrados por el propietario de la fábrica en el sistema capitalista. Morris fundó una imprenta y otros talleres artesanales en los que se ha apreciado un claro precedente inmediato del modernismo. [N. del T.] [3] Rudolf Eisler (1873-1926): filósofo austríaco. Autor de al menos dos de los léxicos filosóficos generales más importantes de la primera mitad del siglo XX y de uno monográfico sobre Kant que aun hoy resulta de gran utilidad. [N. del T.] [4] Hermann Glockner (1896-1979): filósofo alemán. Adscrito a la corriente neohegelianista, entre 1929 y 1940 editó en veinte volúmenes las obras completas de Hegel, acompañado de su correspondiente índice temático. [N. del T.] [5] La noble casa austríaca de los Thurn und Taxis ostentó el monopolio de correos y comunicaciones del Imperio Austro-Húngaro entre 1495 y 1866. Entre los filatélicos son muy apreciados sus sellos de treinta céntimos en los que predomina una brillante tonalidad del color naranja (los «Dreissige Orange»). [N. del T.] Discurso sobre un folletín imaginario A Z. El breve texto que he elegido para mencionar algunas de las razones con las que justificar por qué me encanta es y no es una pieza autónoma en prosa. Se encuentra en Ilusiones perdidas. Así se llama la primera de las dos novelas largas de Balzac que, rugiendo como la gran orquesta que simultáneamente nacía, describen el ascenso y caída del joven Lucien Chardon, que luego adopta el apellido De Rubempré. La pieza en prosa es un folletín de Lucien, su primer artículo en palabras de Balzac, reproducido en medio de la narración. Lo escribe tras la première de una pieza de bulevar que le procura contacto con el periodismo y unos amoríos con la primera actriz. Ésta será descrita tan encantadoramente que a Esther, la heroína de la segunda novela de Lucien, Esplendor y miserias de las cortesanas, a la que Von Hoffmanstahl calificó de personaje de cuento de hadas, le resulta difícil superar la seductora imagen. La cena de la que Lucien se ausenta para escribir su novela decide sobre el curso de su vida. Lo borra del estrecho círculo liberal-progresista que se agrupa en torno al poeta D’Arthez, autorretrato de Balzac. Lucien vacila en traicionar sus ideales y pronto, aunque involuntariamente, a sus antiguos amigos. Pero la seducción misma es tan plausible, tan fantasmagórico el a los ojos de Balzac corrupto mundo que se le abre al joven, que en él el concepto de traición se disuelve como tantas veces sucede con los grandes conceptos morales en los acontecimientos infinitamente fluidos de la vida. Incluso contra la intención explícita de Balzac, Lucien queda tan autorizado como el irrestricto cumplimiento sensible adquiere prioridad frente al espíritu. Pues éste siempre comporta algo de dilatorio y consolador, mientras que los seres humanos aspiran a la felicidad, sin la cual toda la razón no sería sino sinrazón, en el presente antirracional: este momento habla en favor de Lucien. La imbricación de su destino con la sociedad a la que él mismo se sabe ajeno, su propio esplendor y su propia miseria, todo esto se junta como en un espejo ustorio en el folletín que Balzac le hace escribir al dictado como si compartiera el deseo del joven literato de «realizar sus pruebas delante de aquellos personajes tan notables». En el microcosmos del ensayo se siente el pulso cardíaco de la novela y de su héroe. Balzac ya se distingue de los novelistas menores sólo por el hecho de que él no charlotea sobre el folletín, sino que lo instaura. Otros se habrían contentado con asegurar que Lucien era un periodista de talento y, por ejemplo, se habrían valido de frases como la de que en él las ocurrencias chispeantes, las palabras ingeniosas se sucedían como brillantes ornamentos. Tales aseveraciones Balzac se las deja a los periodistas del medio de Lucien; en lugar de ellas, demuestra las dotes intelectuales concretamente en su producto. No es lo que Kierkegaard llama un escritor con premisas. Nunca se nutre de lo que atribuye a sus figuras, de lo que éstas ostensiblemente son, sin realizarlo en la cosa misma. Tiene en el máximo grado aquella decencia que constituye la moral de las obras de arte importantes. Lo mismo que con el primer compás un compositor firma un contrato que cumple mediante la consecuencia, así Balzac respeta el contrato épico: no decir nada que no se cuente. Incluso el espíritu deviene narración. Balzac ciertamente anuncia que el folletín de Lucien, por su índole nueva, original, provocó una revolución en el periodismo, pero él mismo demuestra luego la afirmación de novedad y originalidad. Y por cierto que de un modo que a su vez honra el principio estético de la composición de la novela. Es decir, en ninguna parte descubre uno el contenido de la pieza en cuestión; ni en la descripción de la velada teatral ni luego en el folletín. Más bien la comedia hispánica se presenta como fingida y luego la ficción se refleja en la noticia que vuelve a dar Lucien del efecto sobre él. En esta refracción emergen las relaciones privadas, la intención de Lucien de ser útil a la pieza y a su amada. La venalidad, la parcialidad del periodismo arcaico que toda la novela denuncia no son cohonestadas. Pero la parcialidad de Lucien es al mismo tiempo liberación de la coerción del asunto, el despliegue de un juego autónomo de la imaginación. Aun lo que sirve al anuncio ilegítimo tiene su verdad. Balzac sabe que, en contra de la estética oficial, la experiencia artística no es pura; que difícilmente puede serlo si ha de ser experiencia. Nadie que de joven no se hubiera enamorado también de la soprano coloratura durante la representación entendería cabalmente lo que es una ópera; las imágenes cuya quintaesencia es el arte cristalizan entre las dos aguas que constituyen eros y la obra desinteresadamente contemplada. Lucien sigue siendo el adolescente adulto que navega entre estas dos aguas. Por eso y no meramente con taimada intención, sustituye el análisis ponderado del fenómeno estético por su reacción privada a éste. Fuese lo que fuese lo que luego pasó por crítica impresionista, Balzac lo anticipa a principios del siglo XIX, en este artículo que no es tal, con una frescura y ligereza nunca superada. Uno vive el nacimiento del folletín como si fuera el de la Afrodita de oro. Y el «por vez primera» confiere a la abyecta forma un encanto conciliador. Ésta se hace tanto más arrebatadora porque se delinea sobre el fondo de toda la decadencia inherente como potencial al folletín ya desde el primer día y que se hizo visiblemente manifiesta en los siguientes sesenta o setenta años. Evoca el recuerdo de Karl Kraus, que condenó el periodismo sin nunca decir una palabra de censura sobre el reluciente mundo consagrado a la muerte de Lulú, cuya tragedia presupone, en los dos protagonistas masculinos, Schön y Alwa, al periodismo cínico. Quizá sea precisamente lo desvergonzado del ensayo de Lucien, su total despreocupación por la racionalización moral, lo que lo rehabilita. Con un verdadero toque de genio, Balzac se cuidó de que quedara absuelto sin disculparlo. Tras el corazón y una renta de treinta mil libras, la frase en que Lucien escribe todo lo que uno estaría dispuesto a ofrecerle al ver a la irresistible Coralie incluye también las palabras «y su pluma». Reconoce la propia corrupción y con ello la revoca, como un jugador tramposo que ponga las cartas sobre la mesa… y al mismo tiempo las explique. Cuando Lucien se burla de la falsa obligación de, tras una colorista velada teatral, tomar posición con gusto depurado y emitir un juicio meditado, el folletín queda libre para sus impulsos espontáneos, especialmente enamoramiento de aquella con la que en la misma soirée en que compone el folletín se comporta «como una parejita de cincuenta años». El mundo, que un segundo antes yacía a sus pies, trata su exhibicionismo, como si no fuera el mundo, sino libre. Con ello Lucien, a pesar de su sospechosa ambigüedad, demuestra ser de índole superior. En el folletín menciona a Coralie sólo esporádicamente, en frases parentéticas, trémulos fogonazos. Más que de ella misma habla de sus pies y de sus hermosas piernas. Entre otras cosas, el genio de Balzac se demuestra en el hecho de que su inervación individual corresponde a modos colectivos de reacción que únicamente se extendieron en una época para la que él ya era histórico; él sin duda descubrió, por lo demás no sólo en ese folletín, el encanto de las piernas en general para la literatura. Lucien está cegado, pero no ciego. Su fingida indiferencia hacia la acción, el lenguaje, la calidad poética de la pieza, deja traslucir la crítica. La mamarrachada no le merece el esfuerzo de entrar en ella, él casi no da más testimonio que de la vis comica del efecto: que hace reír. Pero al mismo tiempo el folletín adolece también inconfundiblemente de lo malo de su género, el desvergonzado desprecio del objeto y de la verdad; la disponibilidad a trapichear con el espíritu, el cual a su vez se manifiesta en todo ello, por el humor, el arte poético, la repetición de malabarista y variada. Pero también en la estructura ocupa el folletín una posición igualmente ambigua. Mientras que eleva a Lucien y por un par de meses lo arranca de la miseria que, en aquel tiempo como hoy en día, amenaza a la integridad artística, convierte para él en objeto de envidia y secreto enemigo al amigo que le presenta a los periodistas y a las actrices. Una conversación causal hace del éxito que provisionalmente consigue el comienzo de la primera catástrofe de su vida, que aniquila a Coralie y de la que no lo salva otro que un delincuente inveterado. Su folletín es a la vez delicioso y abominable. Da forma a aquello por lo que normalmente los autores meramente cobran alabanzas por anticipado; fundamenta la caída del héroe, fundamenta el veredicto sobre éste y lo exonera, todo en un par de frases dispuestas tan impremeditadamente que sólo alguien realmente dotado de un enorme talento podría haber improvisado algo así. La abundancia verdaderamente inagotable de referencias se despliega sin forzar nada, sin rastro de arbitrio. Los motivos del folletín afluyen a él desde el material de la novela; ni una sola frase es debida a la intención del autor, sino todo al contenido, al natural del héroe y a la situación de éste; tal como únicamente en las grandes obras de arte lo aparentemente contingente y carente de significado sigue siendo simbólico sin simbolizar nada. Pero ni siquiera estos méritos dan cuenta del nivel de este par de páginas. Lo determina su función compositiva. Esta obra de arte estrictamente consumada dentro de la obra de arte, en medio de una acción que sube y baja sin aliento, tiene los ojos abiertos. Es la autorreflexión de la obra de arte. Ésta se hace consciente de sí misma como de la apariencia que también sigue siendo el ilusorio mundo de los periodistas en el que Lucien pierde sus ilusiones. Esto eleva a la apariencia por encima de sí. Incluso antes de que la novela irreflexivamente naturalista se hubiera consolidado convenientemente en la historia de la literatura, Balzac, al que se alinea entre los realistas y que lo fue en muchos respectos, mediante el folletín interpolado rompió con la inmanencia cerrada de la novela. Sus herederos en la novela del siglo XX fueron Gide y Proust. Éstos disolvieron la frontera aparente entre apariencia y realidad e hicieron sitio a la mal vista reflexión al negarse a mantener tercamente su antítesis con una contemplación presuntamente pura. Esa pieza de Balzac es en este rasgo un programa ejemplar de la modernidad. Ya anuncia –y tampoco en eso es un pasaje aislado en la Comédie humaine– al Leverkühn de Thomas Mann, cuya inexistente música es descrita minuciosamente, como si existieran las partituras. Fragmentaria y sin embargo unitariamente, la técnica destapa los significados y al mismo tiempo los concreta. De otro modo sería mera concepción del mismo, planteada de modo meramente exterior. Pero tal autorreflexión y suspensión es sin duda la firma de la gran épica. Ésta es más de lo que es por ser más de lo que es, tal como las epopeyas homéricas fueron obras de arte por contar de un material que no se subsume en la forma estética. No sé si he conseguido decir con bastante claridad por qué amo esas páginas. Quisiera completarlo refiriéndome a una impresión propia. Cuando leo el folletín y las partes de la novela que lo flanquean me viene a la mente una música de Alban Berg, y por cierto que precisamente una que compuso para la Lulú de Wedekind: las variaciones para el salón del marqués de CastiPiani, donde todo se gana y todo se pierde, y desde el que la muy bella escapa a la red de la policía y los tratantes de blancas. La novela de Balzac tiene algo de esta oscuridad y de esta luminosidad. En la traducción alemana de Otto Flake[1] procedente de la edición completa de la editorial Rohwolt, las páginas de Ilusiones perdidas que constituyen el centro de la novela y en las que se encuentra la clave de ésta suenan así: «Lucien no pudo por menos de reírse y miró a Coralie. Aquella encantadora actriz pertenecía al tipo de las que fascinan a los hombres a voluntad. Reunía en sí todos los atractivos de la raza judía, con su rostro ovalado de un color de marfil rubio, la boca roja como la grana y la barbilla fina como el borde de una copa. Bajo unos párpados que custodiaban el fuego, bajo unas curvas pestañas, surgía, lánguida o reluciente una mirada como el ardor del desierto. Los ojos, rodeados por un círculo aceitunado, estaban coronados por unas cejas arqueadas y bien pobladas. Las trenzas negras como la noche, portadoras de las mismas luces que el charol, enmarcaban una frente morena que alojaba pensamientos tan sublimes que hacía pensar en el genio. Pero, como muchas actrices, Coralie carecía de talento a pesar de su ironía entre bastidores, y de instrucción a pesar de su experiencia de tocador; no tenía más que la inteligencia de los sentidos y la bondad de las mujeres enamoradas. Por otra parte, uno no podía dedicar mucho tiempo a la moral a la vista de sus brazos moldeados y finos, los dedos afilados como husos, los hombros dorados, el seno cantado por el Cantar de los cantares, el cuello flexible y las piernas de elegancia asombrosa y que hacían resplandecer unas medias de seda roja. La poesía oriental de estas bellezas era aún realzada por la tradicional indumentaria española de nuestros teatros. Toda la sala estaba pendiente de sus caderas bien ceñidas por la basquiña y de su grupa andaluza que se cimbreaba provocativa… Lucien, animado por el deseo de realizar sus pruebas ante personas tan notables, escribió su primer artículo en la mesa redonda del tocador de Florine, a la luz de unas bujías color de rosa encendidas por Matifat: El alcalde en apuros Estreno en el Panorama Dramático Una nueva actriz: la señorita Florine La señorita Coralie Bouffé “Uno entra, otro sale, habla, pasea, busca algo y no encuentra nada, todo está en movimiento. El alcalde ha perdido a su hija y encuentra su gorro, pero el gorro no se le ajusta, debe de ser el gorro de un ladrón. ¿Dónde está el ladrón? Vuelta a entrar, salir, hablar, pasear, buscar. El alcalde acaba encontrando a un hombre sin su hija y a su hija sin un hombre, lo cual satisface al magistrado, pero no al público. Renace la calma, el alcalde quiere interrogar al hombre. El anciano alcalde se sienta en un gran sillón de alcalde y se arregla sus mangas de alcalde. España es el único país en el que hay alcaldes pegados a grandes mangas, donde se ven alrededor del cuello de los alcaldes esas gorgueras que en los teatros de París constituyen la mitad del personaje. Este alcalde, este ancianito de pasos cortos, es Bouffé, Bouffé, el sucesor de Potier, un joven actor que representa tan bien a los ancianos más viejos que hace reír a los más viejos. Su frente calva, su voz de cabra, los tremolantes alambres en que se sustenta su enjuto cuerpo, eran la quintaesencia de cien ancianos. Es tan viejo el joven actor que asusta, se teme que su vejez pueda extenderse como una enfermedad contagiosa. ¡Y qué admirable alcalde, tanto tonto y tan importante, tan tonto y tan digno! ¡Qué salomónico como juez, qué bien sabe que todo lo que es verdadero puede igualmente pasar por falso! ¡Tiene todas las aptitudes para ser ministro de un rey constitucional!… La hija del alcalde fue interpretada por una auténtica andaluza, de ojos españoles, de tez española y talle y garbo españoles, en una palabra, una española de pies a cabeza, con su puñal en la liga, su amor en el corazón y su cruz colgando de una cinta sobre el pecho. Al final del acto alguien me ha preguntado qué tal la pieza. Le he dado por respuesta: ¡Lleva medias rojas con cuadradillos verdes, tiene unos pies pequeñitos, así de grande, metidos en zapatos de charol, y las piernas más bonitas de toda Andalucía! Dios sabe que al ver a esta hija de alcalde a todos se nos hizo la boca agua, a uno le daban ganas de saltar al escenario y ofrecerle su choza y su corazón, o treinta mil libras de renta y la pluma. Esta andaluza es la actriz más guapa de París. Coralie, pues forzoso es llamarla por su nombre, es mujer para hacer de ella una condesa o una griseta. Cómo gustaría más no se sabe. Será lo que quiera ser, ha nacido para hacerlo todo, ¿hay algo mejor que pueda decirse de una actriz de bulevar? En el segundo acto llegó una española de París, con su cara de camafeo y sus ojos asesinos. Pregunté a mi vez de dónde venía y me contestaron que salía de entre bastidores y se llamaba señorita Florine; pero a fe mía que no lo he podido creer, tanto fuego había en sus movimientos, tanto ardor en su amor. Si Florine no llevaba medias rojas con cuadradillos verdes ni zapatos de charol, llevaba una mantilla y un velo y los llevaba admirablemente del todo, como una gran señora. Nos ha demostrado cómo la tigresa retrae las garras y se convierte en gatita. Por las palabras mordaces que las dos españolas se han lanzado he comprendido que se trata de algún drama de celos. Cuanto todo iba a arreglarse, la estupidez del alcalde volvió a embrollarlo todo. Todo este mundo de portadores de antorchas, de criados, fígaros, señores, alcaldes, muchachas y mujeres se ha puesto de nuevo a ir y venir, a buscar. Se ha renovado entonces la intriga, y yo he dejado que se renovase porque la celosa Florine y la dichosa Coralie me han enredado de nuevo en los pliegues de sus basquiñas, me han arrastrado de nuevo al círculo descrito por sus mantillas, y yo no veía más que las puntas de sus diminutos pies. He presenciado también el tercer acto sin ocasionar ninguna desgracia, sin haber requerido al comisario de policía, sin escandalizar a la sala, y desde entonces creo en el poder de la moral pública y en la influencia de la religión de que tanto se ocupan en la Cámara de los diputados, hasta el punto de que uno diría que ya no hay moral en Francia. Se me hizo claro que se trata de un hombre que ama a dos mujeres sin ser amado por ellas, o de un hombre que es amado por ellas sin amarlas, al que no le gustan los alcaldes o que no gusta a los alcaldes, pero que a buen seguro es un buen hombre que ama a alguien, a sí mismo o en el peor de los casos al buen Dios, puesto que se hace monje. Si quiere saber más, apresúrese a ir al Panorama Dramático. Ya está suficientemente prevenido de que es preciso ir allí una primera vez para calentarse la sangre fría con esas medias rojas de seda, con esos piececitos llenos de promesas, con esos ojos ardientes, y ser testigo de cómo una encantadora parisina se disfraza de andaluza y una andaluza de parisina. Y luego una segunda vez para gozar de la obra en la que ese anciano y ese señor enamorado le hacen llorar de risa a uno. Bajo ambos puntos de vista ha tenido éxito la obra”». [1] Otto Flake, pseudónimo de Leo F. Kotta (1880-1963): ensayista, novelista, filósofo y traductor alemán. La primera edición de su traducción de Ilusiones perdidas apareció sin indicación de año; la segunda es de 1952. [N. del T.] Decencia y criminalidad Para el undécimo volumen de las obras de Karl Kraus A Lotte von Tobisch[1] El editor de la reciente reimpresión de Decencia y criminalidad, Heinrich Fischer[2], dice en el epílogo que ningún libro de Karl Kraus es más actual que este escrito hace casi setenta años. Es la pura verdad. Pese a todo lo que se dice en sentido contrario, nada ha cambiado en el estrato fundamental de la sociedad burguesa. Ésta se ha amurallado maliciosamente, como si fuera tan eterna por ley natural como antes lo afirmaba positivamente en su ideología. Del endurecimiento del corazón sin el cual los nacionalsocialistas no habrían podido asesinar impunemente a millones deja que se hable tan poco como del dominio del principio de intercambio sobre los hombres, la razón de ese endurecimiento subjetivo. La necesidad de castigar lo que no habría que castigar se hace flagrante. Con la obstinación del sano sentimiento popular, la judicatura, según el diagnóstico de Kraus, se arroga el derecho de defender bienes jurídicos inexistentes, incluso ahora cuando ni siquiera la mayoría de los representantes de la ciencia oficial suscriben ya aquello que en los primeros años del siglo sólo unos cuantos psicólogos entonces elogiados por Kraus, como Freud y William Stern[3], se atrevían a atacar. La persistente injusticia social, cuanto más hábilmente se oculta bajo la igualdad sin libertad de los consumidores compulsivos, tanto más prefiere mostrar sus dientes en el ámbito de la sexualidad no sancionada y significar para los exitosamente nivelados que el orden se toma en serio no dejarse tomar en broma. La tolerancia con los placeres al aire libre y un par de semanas con un bikini de una pieza no han hecho sino aumentar si cabe la rabia que, más desenfrenada de lo que nunca fue el llamado vicio perseguido por ella, se ha convertido en un fin en sí misma desde que tiene que renunciar a las justificaciones teológicas que de vez en cuando también han dejado margen a la autorreflexión y la tolerancia. El título Decencia y criminalidad no quería en origen nada más que separar dos zonas de las que Kraus sabía que no encajan entre sí perfectamente: la de la ética privada, en la que a ningún hombre le está permitido juzgar sobre otro, y la de la legalidad, que ha de proteger la propiedad, la libertad y la minoría de edad. «No podemos acostumbrarnos a ver decencia y criminalidad, que hasta ahora teníamos por siamesas conceptuales, separadas»[4]. Pues «el más bello despliegue de mi ética personal puede poner en peligro el bienestar material, corporal, moral de mi prójimo, puede poner en peligro un bien jurídico. El Código Penal es un dispositivo de protección social. Cuanto más culto el Estado, más se aproximarán sus leyes al control de los bienes sociales, pero más se alejarán también del control de la vida emocional individual»[5]. Para esta oposición no basta sin embargo simplemente con la separación de distintos ámbitos. Expresa el antagonismo de un todo que, como siempre, niega la reconciliación de lo general y lo particular. La fuerza de las cosas empuja paulatinamente a Kraus a la dialéctica, y el progreso de ésta crea la forma interna del libro. La decencia, la decencia dominante, aquí y ahora dominante, produce criminalidad, deviene criminal. Esta frase se hizo famosa: «Un proceso por decencia es la evolución, consciente de su meta, desde una decencia individual a una general, de cuyos oscuros fundamentos se eleva luminosa la culpa probada del acusado»[6]. La liberación del sexo de su tutela jurídica querría acabar con aquello en que lo ha convertido la presión social, que en la psique de los hombres persiste como malicia, obscenidad, risa de conejo y lascivia sórdida. El libertinaje de la industria del entretenimiento, las comillas que un cronista de tribunales pone a la palabra dama cuando quiere aludir a su vida privada y la indignación oficial son del mismo linaje. Kraus sabía todo sobre el papel del deseo sexual, la represión y la proyección en los tabús. Quizá meramente descubrió en ello lo que desde siempre aducía el escepticismo indulgente, y el parodista Kraus es uno de los pocos en la historia que, como amigo de las viejas costumbres, no lanza la voz de alarma sobre la depravación; quo usque tandem abutere, Cato, patientia nostra?, se preguntaba: el psicólogo antipsicológico tiene también a su disposición ideas de las más recientes como la de la susceptibilidad de la fe en cuanto deja de estar segura de sí misma: «Hay que conocer la fácil irritabilidad del sentimiento católico. Siempre entra en ebullición cuando el otro no lo tiene. La santidad de una actitud religiosa no mantiene al religioso tan completamente impermeable que no tenga presencia de ánimo para controlar si mantiene al otro impermeable, y la multitud guiada por colaboradores vigilantes se ha acostumbrado a afirmar su propia devoción no tanto en el quitarse el sombrero como en el arrojar el sombrero»[7]. Eso lo condensa en la sentencia: «Los remordimientos son los impulsos sádicos del cristianismo. No es eso lo que Él quería»[8]. No sólo percibió la conexión de los tabús con un fervor religioso en sí mismo inseguro, sino también aquella con la ideología populista que los psicólogos sociales no pudieron corroborar hasta una generación después. Sin embargo, cuando dirige sus dardos contra la ciencia, en especial la psicología, combate no la humanidad de la Ilustración sino su inhumanidad, la complicidad con el prejuicio dominante, la tendencia a fisgar, a la invasión de la esfera privada, que al menos en sus inicios el psicoanálisis quería rescatar de la censura social. Para él ni la ciencia ni cualquier categoría aislada es en cuanto tal ni buena ni mala. La consciencia de la funesta concatenación del todo distingue agudamente la posición de Kraus de la de una tolerancia dentro del indecoroso todo que tolera también a éste y por su parte, obedeciendo intereses sociales, complementa al puritanismo como su imagen especular. Kraus se cuida de no presentar ingenuamente la libertad como lo opuesto del abuso dominante. Quien, a pesar de su incomparable poema sobre Kant, distaba de tener mucha inclinación a la filosofía descubrió por su cuenta el principio de la crítica inmanente, según Hegel la única fecunda. Él lo acepta en el programa de un «análisis puramente dogmático de un concepto del Código Penal que no niegue sino interprete el ordenamiento legal vigente»[9]. En Kraus la crítica inmanente es más que un método. Condiciona la elección del objeto de su querella con el mercantilismo burgués. No es meramente en aras de una antítesis brillante por lo que se mofa de la venalidad de la prensa y defiende la de la prostitución: «Moralmente, la prostituta es tan superior al colaborador de la sección de economía política como la proxeneta al director del periódico. A diferencia de éste, ella nunca ha pretextado el sostenimiento de ideales, pero el transmisor de opiniones, que vive de la prostitución intelectual de sus empleados, bastante a menudo hace la competencia a la alcahueta en el ámbito más propio de ésta. No es con espanto puritano como una y otra vez he llamado la atención sobre los anuncios sexuales en la prensa diaria de Viena. Éstos son indecentes meramente en el contexto de la misión presuntamente ética de la prensa, exactamente del mismo modo que los anuncios de una liga de la decencia serían escandalosos en grado sumo en periódicos que lucharan por la libertad sexual. Y lo mismo que el acceso moralista de una alcahueta tampoco es indecente en y para sí, sino sólo en el contexto de su misión»[10]. El odio de Kraus hacia la prensa es fruto de su obsesión con la exigencia de discreción. También en ésta se manifiesta el antagonismo burgués. El concepto de lo privado, que Kraus respeta sin crítica, la burguesía lo convierte en el fetiche My home is my castle. Por otro lado, nada, ni lo más santo ni lo más privado, está a salvo del trueque. En cuanto el oculto placer de lo prohibido provee al capital de nuevas oportunidades de inversión en la esfera de la publicidad, la sociedad nunca vacila en sacar al mercado los secretos en cuya irracionalidad se atrinchera la suya propia. Kraus no llegó a conocer el fraude que hoy en día se perpetra con la palabra comunicación: el air científicamente neutral en cuanto a los valores de lo que uno comunica a otro a fin de velar el hecho de que los puntos centrales, el poder económico concentrado y sus secuaces administrativos, embaucan a las masas ajustándolas a sí. La palabra comunicación quiere hacer creer que el quid pro quo sería la consecuencia natural de los descubrimientos eléctricos de los que meramente abusa para el provecho directo o indirecto. En las comunicaciones se ha convertido en ley del espíritu lo que en cuanto tumor de éste Kraus quería extirpar hace una generación. A él le es odioso no el mercantilismo como tal –eso sólo sería posible a una crítica social de la que Kraus se abstuvo–, sino el mercantilismo que no se reconoce a sí mismo como tal. Él es crítico de la ideología en el estricto sentido de que confronta la consciencia y la forma de su expresión con la realidad que aquélla distorsiona. Hasta las grandes polémicas del período maduro contra los extorsionadores, él partía de la premisa de que las autoridades debían hacer lo que quisieran con tal de que lo admitieran. Lo guiaba la profunda por más que siempre inconsciente idea de que, en cuanto deja de racionalizarse, lo malo y destructivo deja de ser malo, y de que mediante el autoconocimiento puede alcanzarse algo así como una segunda inocencia. La moralidad de Kraus es ergotismo legal llevado hasta el punto en que se convierte en ataque a la justicia misma: el gesto del abogado que quita la palabra a los abogados. El pensamiento jurídico lo lleva con tanto rigor hasta la casuística, que en el proceso resulta visible la injusticia de la ley; así se sublimó en él el legado de los judíos perseguidos y litigiosos, y por obra de esta sublimación rompió al mismo tiempo sus muros el ergotismo legal. Mientras que el de Shakespeare quería arrancar el corazón del garante, Kraus es un Shylock que vierte su propia sangre. Kraus no ocultaba lo que pensaba de la administración de justicia: «El juez ha condenado a los acusados a una semana de arresto estricto. Tenemos juez»[11]. Con tanta mayor prudencia introdujo en el libro el excurso sobre el concepto de extorsión[12], la competencia de cuyo pensamiento jurídico resultó a los expertos difícil de discutir. Él, que despreciaba la ciencia oficial, se acredita como científico. La huella de lo jurídico ahonda hasta la teoría y la praxis del lenguaje de Kraus: aboga por el lenguaje contra los hablantes, con el pathos de la verdad frente a la razón subjetiva. Las fuerzas que lo acrecientan son por tanto arcaicas. Si, según una hipótesis de la sociología del conocimiento, todas las categorías de éste derivan de las de la toma de decisiones judiciales, Kraus desautoriza la inteligencia, forma degenerada del conocimiento, por su estulticia, pues la retraduce a aquellas relaciones jurídicas que ella, degenerada en principio formal, niega. Este proceso arrastra consigo la justicia prevalente. Kraus constata: «Lo característico de la administración austríaca de justicia penal es que crea la duda de si uno debe deplorar más la aplicación correcta de la ley o la incorrecta»[13]. Finalmente extrajo la consecuencia extrema cuando se tomó la ley por su mano y en 1925, en una conferencia que ninguno de los asistentes ha olvidado, acabó para siempre con la carrera del dueño de Die Stunde, Imre Bekessy[14], con las palabras “expulsemos de Viena al villano”». Desde la lucha de Kierkegaard contra la cristiandad, ningún individuo había defendido tan incisivamente el interés del todo contra el todo. El título y el fabula docet de Medida por medida de Shakespeare, citada in extenso antes del ensayo introductorio, son canónicos para el crítico inmanente. En cuanto artista, se nutre de la tradición goethiana según la cual una cosa que habla por sí misma tiene incomparablemente mucho más poder que una opinión o reflexión agregada. La sensibilidad del «Pinta, artista, no hables» se refina hasta la incomodidad con la creación en sentido tradicional. Incluso en la sublime ficción estética Kraus sospecha el ornamento nefasto. Frente al horror de la cosa desnuda, presentada sin aditamentos, incluso la palabra poética se rebaja al embellecimiento. Para Kraus la cosa informe se convierte en objetivo de conformación, un arte tan agudizado que apenas se tolera ya a sí mismo. Por eso su prosa, que se sentía como primariamente estética, se asimila al conocimiento. Como éste, no puede describir ninguna situación correcta que necesariamente arrastre la ignominia de la falsa de la que se ha extrapolado. La nostalgia desesperada de Kraus prefiere resignarse a un pasado cuyo propio espanto parece reconciliado por la caducidad que no intervenir en favor de la «invasión de una horda sin tradición»: con razón «a veces incluso abandonó una buena causa por asco de sus defensores»[15]. Una apología a medias y tímida de la libertad le es incluso más odiosa que la reacción franca. Una actriz «ha excusado ante el tribunal su comportamiento aduciendo las costumbres más libres de la gente del teatro». Kraus dice contra ella: «Su insinceridad ha consistido en haber creído que para su justificación sólo tenia que invocar una convención, la convención de la libertad»[16]. Tan libre era Kraus incluso con respecto a la libertad, que él, que la había protegido de los jueces de Leoben, escribió sobre ella un artículo devastador cuando aquella misma Frau von Hervay publicó sus memorias. No sólo porque con ello rompió una firme promesa: la desdichada había empezado a escribir y la solidaridad de Kraus con la culpa perseguida cesó súbitamente ante lo impreso. Las declamaciones éticas de la escritora descubrieron que era de la misma calaña que sus acosadores. Pocas experiencias debieron de ser tan amargas para Kraus como la de que las mujeres, las víctimas permanentes de la barbarie patriarcalista, se hayan incorporado a ésta y la proclamen aunque sea en defensa propia: «Pero incluso los sumarios de las jóvenes –ya se ve lo fidedignos que son los sumarios– contenían con todas las variaciones imaginables la explicación: “No lo hice por dinero”»[17]. Uno puede adivinar cómo salen según esto las feministas, a saber, como con Frank Wedekind, amigo de Kraus: «¿Y las feministas? En lugar de luchar por los derechos naturales de la mujer, se acaloran por la obligación de la mujer a comportarse de modo antinatural»[18]. La inteligencia verdaderamente emancipada de Kraus hace consciente de un conflicto, planteado desde la emancipación vocacional de las mujeres, que las ha oprimido tanto más a fondo en cuanto seres sexuales. Con la ingenuidad de los puntos de vista afirmados intransigentemente, entre los saint-simonianos, entre Bazard y Enfantin[19], se luchó contra algo contra lo que Kraus fue el primero en rebelarse al definirlo como antinomia. Tal ambigüedad del progreso es universal. A veces le hace exigir no la relajación sino el endurecimiento de las leyes penales. Las situaciones que motivaron esto se las vuelve a encontrar estereotipadas quien lee las crónicas de tribunales en los periódicos con aquella maliciosa mirada que hogaño como antaño concita sobre sí la bondad: «Ante un jurado gallego, una mujer que mató a golpes a su hijo ha sido absuelta de la acusación de asesinato, o bien de homicidio, y condenada a la pena de reprensión por “extralimitación en el ejercicio del derecho al castigo en el hogar”. “La acusada ha matado a su hijo. ¡Que no vuelva a suceder!”… Y ni siquiera se informa de si la acusada cuenta con un segundo hijo en quien demostrar su capacidad de mejora»[20]. Ésas son las verdaderas invariantes antropológicas, no una imagen eterna del ser humano. Hoy como entonces, la «total embriaguez» sigue siendo una circunstancia atenuante entre quienes normalmente no quieren sino dar ejemplo. Kraus tuvo que pasar por ello tras ser maltratado por un patán antisemita del ramo del espectáculo[21]. Incluso a él, que es judío, se le imputa antisemitismo. Apelando a eso, la sociedad alemana restaurada tras la guerra trata de desembarazarse mendazmente del crítico intransigente. Lo que en Decencia y criminalidad se encuentra es esta drástica oposición: «¿Y no está también seguro de provocar risa el cretinismo que atribuye a la “solidaridad judía” la toma de partido por alguien maltratado? Yo solo podría con facilidad contar cien “arios” –esta estúpida palabra no debería volverse a utilizar sin comillas– que en y después de los días del proceso daban expresión casi extática a su horror en cada frase pronunciada en Leoben»[22]. En muchos lugares el libro ataca a jueces, abogados y expertos judíos; pero no por ser judíos, sino por el celo asimilatorio con que aquellos incriminados por Kraus se han unido a la actitud de aquellos para los que en alemán existe el concepto global de Pachulke, mientras que el austríaco Kraus los llama Kasmader. Una polémica que distinguiera entre sus objetos, atacara a los cristianos y respetara a los judíos, ya estaría con ello adoptando el criterio antisemita de una diferencia sustancial entre ambos grupos. Lo que Kraus no perdonaba a los judíos contra los que escribía era que hubieran cedido el espíritu a la esfera del capital circulante; la traición que ellos, que son el objeto del odio y los secretamente escogidos como víctimas, cometieron al obrar según el principio que en cuanto general hace recaer la injusticia sobre ellos y llevó a su exterminio. Quien silencia este aspecto de la aversión de Kraus hacia la prensa liberal lo falsea para que con ello lo vigente cuyo fisonomista era él como nadie más prosiga con sus negocios sin perturbaciones. A aquellos que quieren simultáneamente reintroducir la pena de muerte y exonerar a los verdugos de Auschwitz les gustaría mucho que ellos, antisemitas de corazón, pudieran hacer a Kraus inofensivo en cuanto uno de ellos. En Decencia y criminalidad no deja ninguna duda sobre por qué denunció a la prensa judía de Viena antes que a la nacionalista y populista: «Eso ha de decirse con respecto a los desvaríos de una prensa antisemita que no precisa de controles más rigurosos porque –comparada con la judía– debe un grado menor de peligrosidad al grado superior de falta de talento»[23]. Lo único que cabría reprocharle es que, como probablemente la mayoría de intelectuales de su época, se equivocara sobre el grado de peligrosidad. No podía prever que precisamente el momento de lo apócrifo sub-kitsch que caracteriza a un nombre como Der Völkischer Beobachter[24] tanto como a Der Stürmer de Streicher[25] contribuyó en último término a la ubicuidad de un efecto cuyo provincianismo para Kraus equivalía a la limitación espacial. El espíritu de Kraus, que se rodea de un hechizo, estaba también hechizado por su parte: embrujado por el espíritu. Sólo como hechicero podía él, en medio de la maraña, librarse de su hechizo. El precio por ello fue su propia enmarañamiento. Él lo anticipó todo, recriminó todo acto ruin perpetrado por el espíritu. No pudo, sin embargo, concebir un mundo en el que el espíritu es simplemente desvigorizado en favor de aquel poder al que antes al menos había podido venderse. Ésa es la verdad de lo que Kraus dijo en los últimos años de su vida: que sobre Hitler no se le ocurría nada. La sociedad burguesa enseña la distinción entre la vida pública y profesional por un lado y la privada por otro, y promete al individuo, en cuanto célula germinativa de su modo de economía, protección. Propiamente hablando, el método de Kraus se limita a preguntar, con irónica modestia, hasta qué punto la sociedad, en la práctica de su justicia penal, aplica este principio, ofrece al individuo la prometida protección y no más bien, en nombre de ideales trasnochados, está pronta a arremeter contra él en cuanto realmente hace uso de la prometida libertad. Con anteojeras como lentes, Kraus insiste en esta única pregunta. Con ello se hace sospechosa la situación global de la sociedad. La defensa de la libertad privada del individuo cobra paradójica prioridad sobre la de una libertad política que él, debido a su incapacidad para realizarse privadamente, desprecia en cuanto en gran medida ideológica. Puesto que para él se trata de toda la libertad, no de la particular, adopta la causa de la particular de los individuos más desasistidos. No fue un aliado fiable para los progresistas a ultranza. Con ocasión del asunto de la princesa Coburg escribió: «¿Qué importancia tiene –incluso para el partidario de Dreyfus– la injusticia del “asunto” que deplora un lamento universal, comparada con el caso Matassich? ¡El sacrificio del interés de Estado, comparado con el martirio de Estado de la venganza privada! La hipócrita vileza que a partir de cualquier “medida” contra la incómoda pareja de amantes penetró en las narices de las personas decentes ha dado para siempre al concepto de “funcionario” un penetrante significado que es más inalterable que el certificado de una comisión psiquiátrica y que la sentencia de un tribunal militar»[26]. Al final apoyó más a Dolfuss[27], de quien creía que habría podido detener a Hitler, que a los socialdemócratas, en los que no confiaba. La perspectiva de un orden en el que se perseguía a una bella muchacha con la cabeza rapada por la calle por contaminar la raza le era absolutamente insoportable. El polemista adopta el punto de vista del caballero feudal, obediente de la más simple y por tanto olvidada evidencia de que alguien bien educado en una infancia feliz respeta las normas de una buena educación en el mundo para el que ésta debe preparar y con cuyas normas sin embargo colide por fuerza. En Kraus eso maduró como ilimitada gratitud masculina por la felicidad que la mujer produce, la sensual que consuela al espíritu por su abandono y precariedad. Tácitamente lo motiva el hecho de que la accesibilidad de la felicidad es condición de una vida correcta; la esfera inteligible aflora en el cumplimiento sensual, no en la renuncia. Tal gratitud eleva la discreción idiosincrásica de Kraus a principio moral: «Produce una sensación de estar tomando parte en una inefable ignominia ver día tras día posibilidades y oportunidades, el tipo y la intensidad de una relación de amor tratados con la objetividad de una discusión política»[28]. Para él la culpa más grave «con la que puede cargar la consciencia de un hombre y médico es la violación del deber de confidencialidad para con una mujer»[29]. Como gentleman quiere compensar en la era burguesa a las mujeres por las violaciones que en casi cualquier sistema político les inflige el orden patriarcal. Podría imputarle la contradicción entre consciencia de la libertad y simpatías aristocráticas quien confundiera participación en el balido universal con el juicio autónomo y pasara por alto que para un caballero feudal es aún más fácil desear que la libertad de su propia forma de vida sea máxima general que para un burgués dedicado al principio de intercambio, el cual no permite a nadie más gozar porque no se lo permite a sí mismo. Kraus declara a los hombres culpables de una bestialidad en grado máximo abominable cuando la ejercen en nombre de ese honor que ellos mismos han inventado para las mujeres y en el que la opresión de éstas no hace sino perpetuarse ideológicamente. Kraus quiere restituir la integridad del espíritu que, en cuanto principio del dominio sobre la naturaleza, se ha ejercido sobre la mujer. Pero queriendo proteger de la publicidad la vida privada de una mujer aun cuando ella por su parte la oriente hacia la publicidad, barrunta la connivencia entre un alma popular en ebullición y un dominio por la fuerza, entre el principio plebiscitario y el totalitario. A aquel para quien los jueces serían verdugos produce un tremendo horror que el «disparate de la “justicia popular”» deba inspirar incluso a los más liberales de sus defensores[30]. Él a la sociedad no opone la moral; meramente la suya propia. Pero el medio en el que ésta se ejerce es la estupidez. Su prueba empírica es para Kraus la razón pura práctica de Kant, conforme a aquella doctrina socrática que considera idénticas virtud e inteligencia y que culmina en el teorema de que la ley moral, el imperativo categórico, no es nada más que la razón en sí, liberada de sus restricciones heterónomas. Con la estupidez demuestra Kraus lo poco capaz que ha sido la sociedad de realizar en sus miembros el concepto de individuo autónomo y maduro que presupone. Lo que el Kraus conservador que aún era en los años en que escribió este libro criticaba del liberalismo era su necedad. Esta palabra aparece en los magníficos borradores de El capital que, probablemente por demasiado filosóficos, en la redacción definitiva Marx sustituyó por la argumentación estrictamente económica. La falsa consciencia del capitalismo estropea el conocimiento que podría alcanzar; la libre competencia «no es precisamente sino el libre desarrollo de una base necia: la base del dominio del capital»[31]. Kraus, que difícilmente conocía esta anotación, habló de necedad allí donde duele: con respecto a la consciencia burguesa concreta que se cree maravillosamente ilustrada. Da de lleno en la inteligencia irreflexiva, idéntica con la situación. Esta inteligencia contradice su propia aspiración a la capacidad de juicio y a la experiencia del mundo. Se adapta conformistamente a una circunstancia global ante cuyo convenus se detiene y que rumia incansablemente. En El libro de los amigos, Hoffmannsthal, con el que Kraus no mantenía buenas relaciones, hace esta observación, sin duda de su propia cosecha: «La clase más peligrosa de estupidez es un entendimiento agudo»[32]. Esto no se ha de tomar de manera absolutamente literal; el intelecto lógico y la sutileza son momentos indispensables del espíritu, y Kraus verdaderamente no carecía de ellos. Sin embargo, el aperçu contiene algo más que rencor meramente irracional. La estupidez no es un estrago infligido a la inteligencia desde fuera, en especial de aquel tipo vienés que tanto irritaba a Hofmannsthal como a su adversario. La autonomizada razón instrumental se convierte en estupidez por su propia consecuencia, pensamiento formal cuya propia universalidad y por tanto aplicabilidad a cualquier clase de fines se las debe a la abdicación de la definición del contenido por medio de sus objetos. La sagacidad estulta dispone de la universalidad del aparato lógico como especialidad preparada para funcionar. Fue el proceso de esa inteligencia lo que posibilitó los triunfos de la ciencia positivista, probablemente también la de los sistemas legales racionales; los sagaces no sólo procuran su autoconservación mediante un comportamiento judicial agresivo, sino que, más allá de esto, realizan lo que Marx, con suma ironía, llamó trabajo socialmente útil. Pero como excluyen subsuntivamente las cualidades, los órganos de la experiencia se les atrofian. Cuanto con menos perturbaciones por interrupciones se establece su mecanismo mental con respecto a lo que se ha de pensar, tanto más se aleja al mismo tiempo de la cuestión y la sustituye ingenuamente por el método fetichista separado. Los que se orientan por éste, hasta en sus modos de reacción actúan gradualmente como él. Llegan a sí mismos como la res inteligente para la que el cómo, el modo de encontrar algo y organizarlo según clases de conceptualización, suprime cualquier interés hacia la cuestión por más subjetivamente mediada que esté. Sus juicios y disposiciones acaban por ser tan irrelevantes como los hechos acumulados que se avienen bien con el método. Éste es neutralizado por la falta de relación con el asunto. Nada le sale ya; nada hay ya en lo que la sagacidad autosatisfecha pudiera inferir que lo que es debería ser de otro modo. El defecto intelectual se convierte en moral inmediatamente; la vulgaridad dominante a la que pensamiento y lenguaje se acomodan roe el contenido de éstos, los cuales colaboran inconscientemente con el entramado de total injusticia. Kraus está exento de moralizar. Él puede señalar cómo toda perfidia prevalece como imbecilidad de las personas decentes, incluso inteligentes, indicio de su propia no verdad. De ahí los chistes; éstos confrontan al espíritu dominante con su estupidez tan imprevistamente que éste pierde la capacidad de argumentar y confiesa lo que es. El chiste enjuicia más allá de toda posible discusión. Si alguien alguna vez, como Kierkegaard, el santo patrón de Kraus, quería, ha convencido de la verdad, ése es Kraus con sus chistes. Los más grandiosos están esparcidos en el ensayo «Los amigos de los niños», pieza central del libro, escrito tras un proceso en el que un profesor de la Universidad de Viena había sido inculpado por, «en su estudio fotográfico, haber informado a dos niños, hijos de dos abogados, sobre cuestiones sexuales, haberlos incitados al onanismo y haberlos “toqueteado indecentemente”»[33]. El ensayo no defiende al acusado, sino que acusa a los fiscales, la acusación privada y los expertos. Sobre el testigo de cargo, uno de aquellos niños, dice Kraus: «Este muchacho –no hay ángel más puro, pero tampoco ninguno tan aprensivo– habla de los peligros que amenazan a su juventud, tal como por ejemplo aquel payaso de la Guerra de los Siete Años en que decide participar. Para quedarse en el perverso medio del proceso: estos pequeños historiadores son realmente profetas del pasado…»[34]. Sin embargo, el medio más poderoso con que Kraus juzga a los jueces es la cita punitiva, que no se ha de comparar con las habituales pruebas para cualesquiera reproches. El capítulo «Un proceso austríaco por asesinato» es una sucesión de cuatro páginas de longitud de pasajes literales, sin comentarios, extraídos del juicio contra una mujer por homicidio. Superan a cualquier invectiva. Ya en 1906, su sensorio debe de haber advertido por anticipado que el testimonio subjetivo nada puede contra la enormidad del mundo inhumano; pero lo mismo sucede con la fe en que los hechos hablarían puramente contra sí en una concepción global para la que los órganos de la experiencia viva han muerto. Kraus manejaba genialmente el dilema. Su técnica lingüística creaba un espacio en el que, sin añadir nada, él estructuraba lo ciego, sin intención y caótico lo mismo que un imán la limalla de hierro que le cae cerca. Esta capacidad de Kraus, para la que apenas existe otra palabra que la desagradable «demónica»[35], sólo podría calibrarla cabalmente quien todavía leyera los originales números de color rojo de Die Fackel[36]. No obstante, en el libro queda algo de ella. Cuando hoy en día el pudor de la palabra ante un horror que va más allá de todo lo que Kraus había profetizado basado en triviales figuras lingüísticas se ve forzado en la representación literaria al procedimiento del montaje en lugar de a narrar en vano lo inefable, roza la consecuencia de aquello a lo que Kraus ya había llegado. Éste no ha sido superado por algo peor porque él reconoció lo peor en lo moderado, y al reflejarlo lo desveló. Entretanto lo moderado se ha declarado como lo peor, el ciudadano medio como Eichmann[37], el educador que endurece a la juventud como Boger[38]. Lo que extraña a todos los que, no porque sea inactual sino porque es actual, querrían apartar de sí a Kraus está conectado con su irresistibilidad. Como Kafka, hace potencialmente culpable al lector, a saber: si no ha leído todas las palabras de Kraus. Pues solamente la totalidad de sus palabras genera el espacio en el que él habla a través del silencio. Quien sin embargo no tiene el valor de sumergirse en el círculo infernal sucumbe sin remedio al conjuro que de sí emana éste; la libertad de Kraus sólo puede obtenerla quien se entrega sin fuerzas a su fuerza. Lo que la mediocridad ética le reprocha como falta de compasión es la falta de compasión de la sociedad, la cual, hogaño como antaño, se excusa apelando a la comprensión humana allí donde la humanidad decreta que cese la comprensión. El momento de mítica irresistibilidad provoca la resistencia contra Kraus tan enérgicamente como hace treinta años, cuando todavía vivía; sin cumplidos, puesto que está muerto. Quien lo critica con superioridad chulesca ya no ha de temer leer su nombre en Die Fackel. Como siempre, las resistencias tienen dónde agarrarse en la oeuvre. Las repeticiones perjudican a Decencia y criminalidad. El mito y la repetición están en una constelación, la de la coerción de la invarianza en el contexto natural, del cual no hay salida[39]. En la medida en que Kraus diagnostica la sociedad como perpetuación de la detestable historia natural, el objeto culpable, las situaciones inefablemente estereotípicas, requiere de él repeticiones. Kraus no se hacía ilusiones al respecto; él también repite el motivo de que, mientras la palabra crítica no lo abola, se debe repetir lo que la palabra sola no es sin embargo capaz de abolir: «Una y otra vez es como si uno lo dijera por primera vez: la insistencia de una justicia que querría reglamentar las relaciones sexuales siempre ha producido la más grave inmoralidad; la criminalización del instinto sexual es una contribución estatal al delito»[40]. Pese a ello, es asombroso que un escritor al que ninguno de sus contemporáneos ni alemanes ni austríacos superó en la fuerza lingüística de la formulación aislada, la precisión del detalle, ni tampoco en la riqueza de las formas sintácticas, adoptara una actitud hasta cierto punto indiferente en relación con lo que, con analogía musical, podría designarse como la gran forma de la prosa. Acaso quepa explicarlo por el método de la crítica inmanente y por la pose jurídica. Su ingenio se inflama sobre todo allí donde el lenguaje conoce reglas fijas que son violadas por el Schmock[41] al que luego repiten maquinalmente naciones enteras. Incluso en aquellas cimas de su prosa que apoyan a las obras desde el punto de vista revolucionario significativas, pero según la ortodoxia incompatibles con las reglas, Kraus no pierde contacto con las reglas. La dialéctica es el éter en el que, como una galaxia de contraejemplos secretos, prosperó el autónomo arte lingüístico de Kraus. Las grandes formas en prosa no disponen en cambio de un canon en absoluto comparable con las normas de la teoría de las formas, de la gramática y de la sintaxis; la decisión sobre lo que es correcto o incorrecto en la construcción de extensos fragmentos en prosa o incluso libros únicamente se toma según las leyes que, a partir de la necesidad inmanente, se impone a sí misma la obra. Para estas circunstancias es para lo que Kraus tenía su punto ciego, el mismo que, en su aversión por supuesto sañuda al expresionismo, quizá también en su relación con la música de pretensión enfática. Si, contra todo consejo equitativo, repite incluso chistes, cosecha un fracaso como aquello de que, según Proust, nosotros no cometemos faltas de tacto, sino que son éstas las que están esperando a ser cometidas. Tan impertinentes son, a costa de su propio efecto, los chistes; a Freud, que dedicó a éstos su atención como a los actos fallidos, no le habría faltado la teoría. En ellos el lenguaje cristaliza súbitamente contra su intención. De siempre acompañan al lenguaje, y el chistoso es su ejecutor. Apela al lenguaje como testigo contra la intención. La variedad de los chistes verbales está preestablecida, no es infinita. Por eso gustan tanto de duplicarse; autores diferentes dan con los mismos sin conocerse. De la afectación de que adolecen las repeticiones de Kraus puede resarcir la inagotable abundancia de cosas nuevas que se le ocurren entretanto. De esta cualidad –en música se la llama riqueza formal– está dotada la gran forma en prosa como arte de la ilación. Al final de un párrafo de «Los amigos de los niños», Kraus escribe entre comillas: «“Una condena de dos personas adultas por relaciones homosexuales es deplorable; un hombre que ha abusado de niños que todavía no han alcanzado la edad legal debe ser condenado”». El siguiente párrafo comienza: «Pero los padres no deberían denunciarlo»[42]. La fuerza cómica, equivalente a chiste, casi nunca se debe puramente a la argumentación que en la aplicación del principio general previamente enunciado al caso particular hace tambalearse y ridiculiza la generalidad del principio. La vis cómica se localiza más bien en el hiato. Con cara impertérrita, suscita la apariencia de deliberado nuevo comienzo, mientras que por su violencia lo antecedente se derrumba. La forma pura del hiato es la indirecta: la indirecta verbal. La gracia del orador Kraus, delicado con sus monstruos, contagiaba la risa en tales momentos. Éstos eran los del nacimiento de la opereta a partir del espíritu de la prosa; así deberían ser las operetas: en ellas la música debería triunfar como sus chistes cuando renuncia a los chistes. Globalmente, el libro arroja luz sobre su relación con la opereta; fragmentos como aquel sobre acusadores y víctimas en el caso Beer, o aquel sobre el proceso contra el ama de burdel Riehl, ya son casi libretos de offenbachiadas[43] vienesas, a las que en Viena la importación de Budapest les había robado la posibilidad de ser escritas y representadas. Kraus rescató la exiliada opereta. En el sinsentido de éstos, que él adoraba, se transfigura ultramundanamente el sinsentido del mundo que el intransigente atacaba intramundanamente. Un paradigma de qué aspecto habría de tener una opereta para devolverle al género aquello de lo que lo había despojado el comercio racionalizado de la imbecilidad sería, por ejemplo: «¡así que un tribunal tendrá que decidir en el futuro la cuestión de si una muchacha puede ejercer “la infame profesión”! Alegrémonos de que el atontamiento público en cosas sexuales haya alcanzado esta forma cristalina en que hasta el tonto la reconoce. Y de que deba aportarse la “prueba de la total depravación ética”. Escena en una comisaría: “Bien, ¿qué se le ofrece, pues?” “¡Yo quisiera denunciar la infame profesión!” “Bien, ¿puede pues (en altoalemán) aportar la prueba de la total depravación ética?” (Abochornada:) “No”. “¡Pues a ver si la próxima vez nos esmeramos más!, ¡So mastuerza!”. Un comisario humano, con el que se pueda hablar, dará a la interesada el consejo de primero meterse un poco en la prohibida prostitución. ¿Pero no está precisamente ésta prohibida? ¡Naturalmente que está prohibida! Pero ha de probarse a fin de garantizar el derecho a su “ejercicio”. Naturalmente, la protección también ayuda, y más de una vez se considerará aportada la prueba de la total depravación ética cuando a una solicitante se le pueda incluso demostrar que en ella aún hay algo por corromper. Por contra, se vigilará estrictamente para que ningún caso de “prostitución clandestina” escape al conocimiento de la autoridad, aunque en absoluto deba éste considerarse como demostración de capacidad para el ejercicio de la infame profesión. Pero la entrega del librito es una especie de premio a la autodenuncia por prostitución secreta»[44]. La voz del Kraus vivo se ha inmortalizado en la prosa: confiere a ésta una cualidad mímica. Su poder como escritor está próximo al del actor. Eso y el aspecto jurídico de su obra se unen en el forense. El desenfrenado pathos del habla oral, aquel viejo estilo Burgtheater[45] que Kraus defendía contra el teatro alingüístico, de orientación visual, de los directores de escena de la era neorromántica, desapareció de la escena no meramente, como él pensaba, porque careciera de cultura lingüística, sino también porque ya no sirve de soporte a la resonante voz del actor. La condenada encontró refugio en lo escrito, en precisamente aquel lenguaje objetivado y construido que por su parte humillaba al momento mimético y, hasta Kraus, era su enemigo. Sin embargo, protegió al pathos de la declamación apartándolo de una apariencia estética que contrastaba con una realidad sin pathos y volviéndolo hacia la realidad que ya no retrocede ante nada y por tanto sólo puede ser llamada por su nombre por el pathos del que ella se burla. La curva ascendente del libro coincide con el avance de su pathos. En el arcaísmo de los circunloquios y extensas hipotaxis de Kraus resuenan los del actor. – La simpatía que Kraus profesó a muchos escritores dialécticos y comediantes antes que a la llamada alta literatura y en cuanto protesta contra ésta la anima la complicidad con el no domesticado momento mimético. Es también la raíz de los chistes de Kraus: en ellos el lenguaje remeda los gestos del lenguaje lo mismo que las muecas del cómico el rostro del parodiado. Con toda su racionalidad y fuerza, la exhaustiva formación constructiva del lenguaje en Kraus es su retraducción a la gestualidad, a un medio que es más antiguo que el del juicio. Por comparación con éste, la argumentación fácilmente se convierte en excusa inútil. Éste es el origen en Kraus de aquello contra lo que los sofisticados gimoteantes se rebelan en vano con la aseveración de que está pasado de moda. En él la crítica inmanente es siempre la venganza de lo antiguo sobre aquello en lo que se ha convertido, sustituyendo a algo mejor que ya no existe. Por eso los pasajes en que su voz truena están tan frescos como el primer día. En el ensayo «Un pervertido», sobre Johann Feigl, consejero áulico y vicepresidente de la Audiencia Provincial de Viena, un párrafo concluye: «Cuando algún día el señor Feigl termine su vida activa, que habrá abarcado unos diez mil años, el resto de ellos pasados en prisión, en el momento difícil, antes de la decisión de una instancia superior, se le podrá arrancar la confesión de su pecado más grave: “¡Toda mi vida la he dedicado al código penal austríaco!”»[46]. Los párrafos conclusivos de un artículo titulado «Todos persiguen “buenos tíos”», que en 1964 aparecieron en la página local de un importante diario, dispensan de argumentaciones más circunstanciadas en favor de la actualidad de Decencia y criminalidad. Ciertamente sin que el reportero sea sospechoso de haber leído y plagiado a Kraus, en ellos reaparecen literalmente y desprovistos de toda ironía motivos que éste inventó polémicamente en las partes de opereta del ensayo sobre los amigos de los niños: «De lo enterados que están ahora los niños dio pruebas hace poco un muchacho de doce años. Tras haber ido con unos amigos al cine juvenil en el zoo, se dio una vuelta por el parque de fieras. En una esquina de la jaula de los monos, un hombre que ya antes se había acercado al niño se puso de repente a exhibirse ante él. Cuando el extraño quiso incitarle a la realización de actos indecentes, el chaval le respondió: “¡Usted debe de ser un delincuente sexual!”. Lo cual puso en fuga al pervertido. Los padres del muchacho informaron a la policía criminal; en una ficha del archivo de delincuentes en comisaría el niño reconoció al individuo, que tiene los correspondientes antecedentes penales. Aquel mismo día se le detuvo en su lugar de trabajo y se obtuvo de él una confesión. – Hace unos días un tipógrafo de 35 años cayó en una trampa que un escolar de apenas doce le preparó en la estación central. El homosexual se había sentado junto al muchacho en el cine de actualidades y le había dado un helado. Por miedo al extraño el niño aceptó el regalo, pero enseguida lo tiró disimuladamente debajo del asiento. Luego, a instancias del hombre el escolar acordó un lugar de encuentro para la mañana siguiente. Allí fue donde lo detuvieron agentes de la brigada criminal». En vista del peligro que sus presuntas víctimas han llegado a representar, para los que el lenguaje de la Alemania posthitleriana, avanzada por comparación con la fustigada por Kraus, ha declarado delincuentes contra la moral, no les queda otro remedio que organizarse y a su vez aumentar el peligro para sus víctimas, en un círculo vicioso. Más allá de las involuntariamente imitadas citas de citas en Die Fackel, no pocas frases del libro pueden aplicarse a acontecimientos de la Alemania más reciente. En 1905 Kraus resumió así el caso Vera Brühne: «Y obsérvese cómo la falta de pruebas de que Frau Klein haya cometido un asesinato ha encontrado una enorme competencia en el exceso de pruebas de su inmoral modo de vida»[47]. Entretanto, sin embargo, los expertos han ampliado sus miras. Si ya no están impregnados de la justicia humana de los artículos, tanto mejor han aprendido a excluir de la vida pública a aquellos a los que se referían los artículos dirigidos a la privada; en el síndrome de aquel deseo total de la Alemania administrada de, mediante reflexiones de formalidad legal y pensamiento de orden procedimental, mantener alejado todo lo que según el contenido sería mejor, sin por ello entrar en conflicto con las abstractas reglas del juego de la democracia, que por su parte deberían abordarse jurísticamente. «¿Hará el nuevo código penal imposibles tales victorias?»[48] [1] Lotte Tobisch-(baronesa de) Labotyn: actriz austríaca y musa de toda una generación de intelectuales, artistas y políticos de habla alemana, entre ellos Adorno. [N. del T.] [2] Heinrich Fischer (1896-1974): ensayista y editor alemán especializado en Karl Kraus. [N. del T.] [3] Lewis William Stern (1871-1938): filósofo y psicólogo alemán. Promotor de la psicología personalista, se lo conoce sobre todo por sus trabajos sobre la psicología infantil. En el estudio del desarrollo y medida de la inteligencia, a Stern se debe la noción de cociente intelectual, resultante de la multiplicación por cien de la división de la edad mental por la edad real. [N. del T.] [4] Karl Kraus, Sittlichkeit und Kriminalität [Decencia y criminalidad], Múnich, Viena, s. f. [1963] (Undécimo volumen de Obras), p. 66. [5] Loc. cit. [6] Loc. cit., p. 173. [7] Loc. cit., pp. 223 s. [8] Loc. cit., p. 249. [9] Loc. cit., p. 52, nota al pie. [10] Loc. cit., p. 33. [11] Loc. cit., p. 337. [12] Cfr. loc. cit., pp. 52 ss. [13] Loc. cit., p. 71. [14] Imre Bekessy, editor corrupto de la revista Die Stunde [Las horas]. [N. del T.] [15] Loc. cit., p. 12. [16] Loc. cit., p. 157. [17] Loc. cit., p. 241. [18] Loc. cit., p. 252. [19] Pierre Barthélemy, llamado el Padre Enfantin (1796-1864): junto con Bazard, uno de los principales difusores de las doctrinas socialistas de Saint-Simon. [N. del T.] [20] Loc. cit., pp. 328 s. [21] Cfr. loc. cit., pp. 211 ss. [22] Loc. cit., p. 118. [23] Loc. cit., pp. 116 s. [24] Der Völkische Beobachter [El observador popular]: primero semanario y luego diario oficial del partido nazi. [N. del T.] [25] Julius Streicher (1885-1946): político y editor alemán. Fundador de la revista Der Stürmer [El asaltante], fue juzgado y ejecutado en Nuremberg por crímenes contra la humanidad. [N. del T.] [26] Loc. cit., p. 140. [27] Engelbert Dolfuss o Dolffuss (1892-1934): político austríaco del partido social-cristiano. Como canciller (1932) trató de instaurar en Austria una dictadura cristiana, pero se enfrentó tanto con los socialistas como con los nazis. Éstos lo asesinaron el 25 de julio de 1934. [N. del T.] [28] Loc. cit., p. 140. [29] Loc. cit., p. 173. [30] Cfr. loc. cit., p. 41. [31] Karl Marx, Grundrisse der Kritic der politischen Ökonomie (Rohentwurf) 1857-1858 [Líneas fundamentales de la crítica de la economía política (primer borrador) 1857-1858], Berlín, 1953, p. 545. [32] Hugo von Hofmannsthal, Aufzeichnungen [Apuntes], Frankfurt am Main, 1959, p. 44. [33] Kraus: loc. cit., p. 164, nota al pie. [34] Loc. cit., p. 178. [35] Cfr. sobre esto Walter Benjamin, Schriften [Escritos], Frankfurt am Main, 1955, vol. 2, p. 159 ss. El segundo capítulo del trabajo de Kraus se titula «Dämon» [«Demonio»]. [36] Die Fackel [La antorcha]: revista satírica quincenal, editada por Kraus en Viena entre abril de 1899 y febrero de 1936, en cuyas grafías e ilustraciones predominaba el color rojo. [N. del T.] [37] Adolf Eichmann (1906-1962): coronel de las SS especialmente destacado en la tarea de exterminio judío en la Europa Oriental durante la II Guerra Mundial. Capturado en Buenos Aires por agentes secretos israelíes en 1960, fue juzgado y ejecutado en Jerusalén. [N. del T.] [38] Wilhelm Boger (1906-?): brigada del ejército alemán tristemente célebre por su crueldad en los campos nazis de exterminio. Dio nombre a un instrumento de tortura (el «columpio Boger») y a un trastorno psicológico (el «síndrome Boger»). Condenado a cadena perpetua en los procesos de Frankfurt (1962-1965). [N. del T.] [39] Cfr. Max Horkheimer y Theodor W. Adorno, Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente, Amsterdam, 1947, p. 23 [ed. esp. cit., p. 65]. [40] Kraus, loc. cit., p. 180. [41] Schmock es un personaje de la comedia de Gustav Freytag (1816-1895) Die Journalisten [Los periodistas], estrenada en Breslau en 1852. En Die Fackel Kraus hizo de él frecuente blanco de sus ataques como epónimo de la corrupta prensa de su tiempo. [N. del T.] [42] Loc. cit., p. 183. [43] Nombre dado a las veladas de opereta con que Offenbach triunfó en el París del Segundo Imperio. [N. del T.] [44] Loc. cit., p. 262 s. [45] El Burgtheater es el antiguo teatro imperial en la corte vienesa de los Habsburgo, levantado entre 1874 y 1888, bajo el reinado del emperador Francisco I. [N. del T.] [46] Loc. cit., p. 45. [47] Loc. cit., p. 160. [48] Loc. cit., p. 315. El curioso realista Sobre Siegfried Kracauer En los últimos años vuelven a estar disponibles en Alemania una serie de escritos de Siegfried Kracauer. Pero, siendo muy diversos, la imagen del autor que de ellos ha podido obtener el público alemán no es tan nítida como merecía. Para empezar a trazar algunos perfiles sobre la figura de Kracauer, quizá yo esté cualificado por la sencillísima razón de que somos amigos desde mi juventud. Estaba yo en secundaria cuando lo conocí hacia el final de la I Guerra Mundial. Una amiga de mis padres, Rosie Stern, catedrática en el Philanthropin[1], de cuyo claustro formaba parte un tío de Kracauer, el historiógrafo de los judíos de Frankfurt, nos había invitado a los dos. Como probablemente había sido el propósito de nuestra anfitriona, entre ambos se estableció un intenso contacto. A partir de mis recuerdos de aquella época y consciente de las deficiencias de tal fuente de conocimiento, querría esbozar algo parecido a la idea objetiva de la personalidad intelectual de Kracauer, dejándome guiar más por sus posibilidades que por lo efectivamente realizado por él en concreto: el mismo Kracauer, hace décadas, se definió a sí mismo como opuesto al tipo que él llamaba del hombre de obras. Durante años leyó conmigo regularmente los sábados por la tarde la Crítica de la razón pura. No exagero en lo más mínimo si digo que debo más a estas lecturas que a mis profesores académicos. Excepcionalmente dotado para la pedagogía, Kracauer me hacía oír la voz de Kant. Bajo su guía, desde el principio experimenté la obra no como una mera teoría del conocimiento, como un análisis de las condiciones de los juicios científicamente válidos, sino como una especie de escritura codificada a partir de la cual se podía leer el estado histórico del espíritu con la vaga esperanza de poder encontrar allí algo de la misma verdad. Si más tarde, en relación con los textos filosóficos tradicionales, no me he dejado impresionar tanto por su unidad y sistemática coherencia como me interesé por el juego de las fuerzas que operaban simultáneamente bajo la superficie de toda doctrina cerrada y he considerado siempre las filosofías codificadas como campos de fuerzas, quien me estimuló a ello fue sin duda Kracauer. Él me presentó la crítica de la razón no simplemente como sistema del idealismo trascendental. Más bien me mostró cómo en ella combaten momentos objetivo-ontológicos y subjetivo-idealistas; cómo los pasajes más elocuentes de la obra son las heridas infligidas a la teoría por el conflicto. Bajo cierto aspecto, las fisuras de una filosofía son más esenciales que la continuidad de su sentido, que la mayoría subrayan por sí mismas. Este interés, del que Kracauer participaba en torno a 1920, se oponía, con la ontología como divisa, al subjetivismo crítico del conocimiento, de furioso sistematismo; entonces todavía no se distinguía claramente entre lo propiamente hablando ontológico y los vestigios de ingenuo realismo en Kant. Sin que me diera plenamente cuenta, gracias a Kracauer percibí yo por primera vez el momento expresivo de la filosofía: decir lo que a uno se le ocurría. El contrario a éste, el momento de astringencia, de la obligación de objetividad en el pensamiento, pasó a segundo plano. Cuando en la práctica universitaria de la filosofía me encontré por primera vez con él, durante bastante tiempo lo tuve por académico, hasta que descubrí que de todas las tensiones de las que vive la filosofía la central es quizá aquélla entre expresión y rigor. Kracauer gustaba de definirse como un hombre alógico. Todavía recuerdo cuánto me impresionaba tal paradoja en alguien dedicado a la filosofía, que operaba con conceptos, juicios y conclusiones. Pero lo que en él buscaba expresión filosófica era una capacidad de sufrimiento casi ilimitada: expresión y sufrimiento están íntimamente emparentadas. Su relación con la verdad es la de que el sufrimiento debía penetrar sin distorsiones ni paliativos en el pensamiento, el cual de otro modo lo volatiliza; también en los pensamientos de la tradición se redescubría el sufrimiento. La palabra sufrimiento llegó a figurar incluso en el título de una de las primeras monografías de Kracauer. A mí me parecía, aunque en absoluto sentimental, un hombre sin piel; como si todo lo exterior atacara su indefenso interior; como si no tuviera otro modo de defenderse que verbalizar su vulnerabilidad. Por más de una razón, tuvo una infancia difícil; como alumno del Instituto Superior Klinger, algo sumamente raro en la ciudad comercial de Frankfurt, sufrió también el antisemitismo, y en su propio entorno, a pesar de una tradición de cultura humanista, reinaba una especie de melancolía; su posterior repugnancia hacia la profesión de arquitecto, que había tenido que abrazar por razones alimenticias, derivaba sin duda de ahí. Retrospectivamente quiere parecerme como si en la atmósfera doméstica de Kracauer, pese a toda la cordialidad que se me dispensaba, se hubiera anticipado con mucha antelación el desastre que a edad muy avanzada les sobrevino a su madre y a la hermana de ésta, la cual parecía ejercer sobre él una cierta influencia. Baste decir que, según él mismo contaba, en desconsoladora parodia del librito rojo en que los profesores gustaban de consignar sus censuras, él llevaba uno que contenía notas sobre sus condiscípulos según se comportaban con él. Muchas cosas en él eran reactivas; no en último término la filosofía como medio de autoafirmación. Corren de ahí líneas de unión con el rasgo antisistemático de su pensamiento y con su aversión al idealismo en el sentido más amplio, la cual no le abandonó a lo largo de su vida. Para él el idealismo era pensamiento transfigurador, según la frase de Georg Simmel sobre lo sorprendente que era lo poco que se aprecian en la filosofía de la humanidad los sufrimientos de ésta. No habiendo estudiado filosofía en la universidad como especialidad, la potencia de sus grandes construcciones, que tanto propenden a degenerar en ditirambo, le era ajena, Hegel sobre todo. Aquello marcó hasta tal punto el trabajo de Kracauer, que en una ocasión, hacia 1923, Benjamin le llamó enemigo de la filosofía. Algo de reflexión amateur de su propia cosecha ha acompañado a su oeuvre, del mismo modo que una cierta dejadez ha atemperado la autocrítica en favor de una juguetona complacencia en la ocurrencia divertida. Por supuesto, los pensamientos que toman demasiadas precauciones ante el peligro de error se pierden de todas maneras, y los riesgos que Kracauer ha corrido no están por ello desprovistos de prudencia solapada; una vez antepuso como motto a un tratado una frase de Nietzsche con el contenido de que un pensamiento que no sea peligroso no merece ser pensado; sólo que la víctima de tales peligros es más a menudo el pensamiento mismo que su objeto. Por otro lado, el autodidactismo de Kracauer le ha conferido cierta independencia del método rutinario. Se ha ahorrado el fatal destino de la filosofía profesional de establecerse como rama, como ciencia especializada más allá de las ciencias especializadas; así, nunca se ha dejado intimidar por la línea de demarcación entre la filosofía y la sociología. El medio de su pensamiento ha sido la experiencia. No la de las escuelas empirista y positivista, que destilan la experiencia misma hasta sus principios generales, que hacen de ello un método. Él ha perseguido la experiencia intelectual como algo individual, resuelto a no pensar más que aquello que él pudiera llenar, lo que para él mismo se hubiera concretado en personas y cosas. Esto estableció la tendencia a llenar de contenido el pensamiento frente al formalismo neokantiano todavía inconcuso en su juventud. Siguió a Georg Simmel y a Max Scheler, los primeros que, contra la división oficial del trabajo, vincularon el filosófico con un interés social que, al menos en la filosofía ortodoxa, desde la muerte de Hegel había caído en descrédito. A los dos los conoció bien en privado. Simmel, sobre quien escribió un estudio, le aconsejó que se dedicara por entero a la filosofía. Con él no sólo aprendió a desarrollar la capacidad de interpretar fenómenos específicos, objetivos, en términos de lo que, según aquella concepción, en ellos apareciera de estructuras generales. Le debía además una actitud de pensamiento y de exposición que dispone con dilatorio esmero un miembro tras otro incluso allí donde el movimiento del pensamiento podría prescindir de tales miembros intermedios, donde el tempo podría tensarse: pensar con el lápiz en la mano. Más tarde, durante su actividad como redactor, este momento de circunspección protegió a Kracauer del periodismo; le resultaba difícil desembarazarse de lo circunstancial que todo, incluso lo conocido, tiene siempre que encontrar para sí, como si fuera descubierto de nuevas. El efecto de Simmel sobre él fue sin duda antes el del gesto intelectual que el de una afinidad electiva con la filosofía irracionalista de la vida. Luego en Scheler encontró la fenomenología antes que la husserliana. Su libro La sociología como ciencia (1922) se esfuerza claramente por conectar el interés material-sociológico con reflexiones epistemológicas basadas en el método fenomenológico. Éste se avenía a sus dotes específicas. Por poco que al madurar quisiera tener que ver con su ejercicio, la arquitectura, la primacía de lo óptico que ésta requiere, permaneció en él intelectualizada. Su clase de intelectualidad nada tiene de intuicionismo ostentoso, mucho de visión sobria. Él piensa con ojo casi desamparadamente asombrado, luego súbitamente iluminador. Es con tal mirada como sin duda pueden los oprimidos llegar a ser dueños de su sufrimiento. En un sentido difícil de definir, propiamente hablando su pensamiento siempre ha sido más contemplación que pensamiento, tercamente empeñado en no dejar que la explicación tergiversara la impresión producida en él por el choque con las cosas sólidas. Su desconfianza hacia la especulación ha sido alimentada no en la menor medida por su natural, tanto más esquiva con la ilusión por haberse deshecho de ésta con tanto esfuerzo. El programa de la intuición de la esencia, sobre todo la llamada fenomenología de las pequeñas imágenes, parecía adecuada a la mirada dolorosamente perseverante, que no se deja desviar, aunque por lo demás el rasgo escéptico de Kracauer rechazara la pretensión scheleriana de captar algo sin más y objetivamente válido de manera inmediata, sin reflexión. La fenomenología de aquella época contenía también posibilidades enteramente diferentes a las que después de Scheler surgieron a partir de ella como dominantes. Parecía escrita para un nuevo tipo emergente de intelectual y sus necesidades. La consigna de la intuición de la esencia se ofrecía como remedio para la creciente incapacidad de la consciencia experiencial para comprender y penetrar una realidad social compleja y recubierta de una capa ideológica cada vez más espesa. La fisiognómica de ésta ocupó el lugar de la desacreditada teoría. De ninguna manera era únicamente su sucedáneo; enseñaba a la consciencia a asimilar lo que a quien piensa de arriba abajo fácilmente se le escapa y, sin embargo, no contentarse con hechos romos. La fenomenología convenía a quienes no querían que los cegaran ni las ideologías ni la fachada de lo que es meramente constatable. Tales inervaciones han sido tan fructíferas en Kracauer como en muy pocos más. Su tema central y por tanto en cuanto tal en él casi nunca temático es la inconmensurabilidad, preocupación perenne para la filosofía como relación entre idea y existencia. En el libro sobre sociología se introduce bajo la forma de que de las supremas determinaciones abstractas a las que esa disciplina se eleva no es posible volver sin rupturas, con continuidad, a la empiría, una vez eliminado el ente determinado. En todos sus trabajos recuerda Kracauer que el pensamiento, al mirar atrás, no debería olvidar de qué se ha necesariamente desprendido para convertirse en pensamiento. Este motivo es materialista; llevó a Kracauer, casi contra su voluntad, a la crítica de la sociedad, cuyo espíritu se aplica diligentemente a tal olvido. Al mismo tiempo, sin embargo, la repugnancia hacia el pensamiento sin restricciones se interpone también en el camino de la consecuencia materialista. En todo caso, la medida justa siempre comporta su castigo, el moderantismo. En los años de política en Berlín, Kracauer se burló de sí mismo en una ocasión como retaguardia de la vanguardia. Con ésta no llegó ni a una ruptura ni a un entendimiento. Me acuerdo de una conversación de gran calado que mantuvimos un poco antes, en la que Kracauer, contrariamente a mí, no quería colocar muy alto el concepto de solidaridad. Pero la pura individualidad en la que él parecía obstinarse se traicionaba virtualmente en su autorreflexión. Al sustraerse a la filosofía, el existencialismo se convierte en una payasada, en absoluto tan diferente del excéntrico verso de Brecht: «En mí tenéis a uno con el que no podéis contar». Su forma de autocomprensión del individuo Kracauer la proyectaba sobre Chaplin: Chaplin era un agujero. Lo que ahí ocupaba el lugar de la existencia era el hombre privado como imago, el chiflado socrático como portador de ideas, una irritación según los criterios de lo universal dominante. Su parti pris por lo insoluble –una constante en medio de un desarrollo sumamente cambiante– Kracauer lo ha definido en ocasiones como aversión a lo cien por cien. Pero no es más que la aversión a la teoría enfática: ésta debe ir al extremo en la interpretación de sus objetos si no quiere entrar en contradicción con su propia idea. Frente a esto, Kracauer persistió tenazmente en un momento que para el espíritu alemán, casi con indiferencia de la orientación, siempre vuelve a evaporarse en el concepto. Por supuesto, con ello renunciaba a la tarea al borde de la cual lo llevaba la consciencia de la no identidad de la cosa con su concepto: extrapolar el pensamiento a partir de lo que le es renitente, lo universal a partir del extremo de la particularización. El pensamiento dialéctico nunca se ha avenido con su natural. Se contentaba con la fijación precisa de lo particular en pro de su empleo como ejemplo de hechos universales. La necesidad de una mediación estricta en la cosa misma, de demostración de lo esencial en el seno de la célula más íntima de lo particular, distaba de ser la suya. En esto se atenía conservadoramente a la lógica comprehensiva. La idea de una fisión atómica intelectual, la ruptura irrevocable con el fenómeno, la recusaba sin duda como especulativa, él tomaba obstinadamente el partido de Sancho Panza. Bajo el signo de su impenetrabilidad, su pensamiento deja estar a la realidad, a la cual recuerda y debería penetrar. A partir de ahí se propone una transición a su justificación como la de lo inalterable. Con ello se corresponde el hecho de que la entronización de una experiencia individual que, por extravagante que sea, esté cómoda consigo misma, resulta socialmente aceptable. El principium individuationis, por mucho que se sienta en oposición a la sociedad, es propio de ésta. El pensamiento que vacila en aventurarse más allá de su forma idiosincrásica de reacción, con ello se ata también a algo contingente y lo transfigura para no transfigurar solamente lo universal grande. Pero la reacción espontánea del individuo no es lo último y por tanto tampoco el garante de un conocimiento vinculante. Incluso modos de reacción que se suponen extremadamente individuales están mediados por la objetividad a la que aspiran y deberían tener en cuenta esta mediación por mor de su propio contenido de verdad. Tan motivado está el desinterés por todo lo meramente aprendido, lo mismo que aquel por la exterioridad de la actividad científica, como a la inversa necesita el pensamiento desprenderse del círculo de la experiencia en que se forma. La soupçon de Kracauer contra la teoría como contra la arrogancia de una razón que olvida su propio origen natural tiene bastante fundamento. No es el menor hasta qué punto la teoría en su pureza se ha convertido en medio de dominación. El nefasto hechizo que ejercen los pensamientos –y su éxito en el mercado– se lo deben en parte a la consecuencia lógica, a la sistematicidad de su articulación. No obstante, el pensamiento que como respuesta a esto se sustrae a la solidez teórica que sin embargo proclama todo pensamiento en sí deviene impotente no sólo en la realidad; eso sólo no sería ningún reproche. Sino que también pierde en sí fuerza y evidencia. El conflicto entre experiencia y teoría no se puede decidir tajantemente en favor de uno u otro lado, sino que es verdaderamente una antinomia que se ha de resolver de tal modo que los elementos contrarios se penetren mutuamente. Kracauer no ha sido más adicto a la fenomenología que a cualquier otra posición intelectual; Simmel es a quien ha sido más fiel en una especie de infidelidad filosófica, por así decir de miedo vigilante a las obligaciones intelectuales, como si fueran deudas. El comportamiento reactivo de Kracauer estaba pronto a apartarse en cuanto se sentía atado. Casi todas las muchas críticas que en su vida ha escrito, no pocas incisivas, representan rupturas con momentos de sí mismo o al menos con impresiones que lo han avasallado. En términos hegelianos, sin duda cabría por tanto reprocharle que, pese a toda la apertura y precisamente por mor de la obstinación en ésta, haya carecido de libertad con respecto al objeto. En la mirada que posa sobre la cosa y con que la absorbe, en lugar de la teoría quien está es ya el mismo Kracauer siempre. El momento de la expresión adquiere preponderancia sobre la cosa de que se ocupa la experiencia. Este pensamiento que teme al pensamiento rara vez consigue olvidarse de sí. El sujeto que protege su experiencia primaria como si fuera propiedad es fácil que se enfrente a lo experimentado diciendo anch’ io sono pittore. Una y otra vez ha lanzado dardos contra otros; incluso contra Scheler, sobre quien, a pesar de la estrecha relación personal, publicó en el Frankfurter Zeitung un artículo que brusca y francamente señalaba sin eufemismos el carácter arbitrario y por tanto ideológico de los valores eternos promovidos por Scheler. No es que Kracauer predique el individuo como norma u objetivo final; sus reacciones son demasiado sociales para eso. Pero su pensamiento se aferra a que no se puede pensar lo que habría que pensar; elige esto negativo como sustancia. Esto, no una necesidad teológica propiamente hablando, es lo que le cautivó de Kierkegaard y de la filosofía existencialista, a la cual se aproximó en ensayos como el inédito sobre la novela policíaca –el primer capítulo figura ahora en El ornamento de la masa–. Mucho antes que Heidegger y Jaspers, proyectó una obra existencialista, aunque no ha completado más que, unos años más tarde, una sobre el concepto del hombre en Marx. No es un bon mot sino una simple constatación que entre los más descollantes éxitos de Kracauer se cuenta el haber dejado dormir aquellos ambiciosos manuscritos, aunque no habrían desmerecido de su talento. A su insistente renitencia a ser tributario de la teoría de otros o de la propia le dio un giro productivo. Obsesionado por lo inconmensurable, no se mostró dispuesto a violar su propio motivo reduciendo la inconmensurabilidad a una filosofía. Reconoció sagazmente que la idea marxista del hombre, por más que de ella se hubiera alimentado su doctrina, se degrada a algo estático, que no se acierta con el tenor de su dialéctica si se la funda positivamente en la esencia humana en lugar de hacerla surgir críticamente de las relaciones que los hombres han estropeado y que los hombres han de cambiar. Que Kracauer haya expuesto no tanto sus reflexiones existencialistas como las sociales en cuanto tales sino sólo indirectamente, con preferencia en la representación de fenómenos apócrifos que como la novela policíaca se convertían para él en alegorías filosófico-históricas, ha sido más que un capricho literario. Quizá su pensamiento materialmente orientado haya tenido inconscientemente claro que los llamados grandes contenidos intelectuales, ideas y estructuras ontológicas no son para sí más allá de los estratos materiales e independientes de éstos, sino que están inextricablemente imbricados con ellos; esto es lo que luego le permitió la comprensión de Walter Benjamin. Asimismo reimpresa en El ornamento, contra Martin Buber, en quien encontraba encarnado el existencialismo, entabló una polémica muy digna de ser leída, en la cual identificaba la esencia restauracionista de la traducción de la Biblia, un prototipo de la jerga de la autenticidad de hoy en día. La polémica se basa en la idea de que la teología no se puede restaurar partiendo de la mera voluntad, porque estaría bien tener una teología; eso sería encadenarla a ella misma a lo interiormente humano, a lo cual afirma trascender. A tenor de tal crítica, el enérgico giro de Kracauer hacia la sociología no fue ninguna ruptura con su intención filosófica, sino consecuencia de ésta. Cuanto más ciegamente se sumergía en los materiales que le suministraba su experiencia, tanto más infructuoso el resultado. Así es como propiamente hablando descubrió el cine como hecho social. No investigó cuáles eran sus efectos inmediatos; quizá su flair le advirtiera contra la consignación de tales efectos. No es fácil reducirlos a experiencias cinematográficas aisladas, ni siquiera a una multiplicidad de ellas, sino solamente a la totalidad de los estímulos más pronunciados que se producen en el cine o, en su defecto, ante el televisor. Kracauer ha descifrado el cine mismo en cuanto ideología. La hipótesis tácita sería herética según las reglas de la desde entonces técnicamente muy desarrollada investigación social empírica, pero ha conservado hasta hoy toda su plausibilidad: si un medio que apetecen y consumen masas transmite una ideología unánime y consistente, cabe presumir que esta ideología se adapta tanto a las necesidades de los clientes como a la inversa modela progresivamente a éstos. El deshojamiento de la ideología del cine era para él tanto como la fenomenología de una nueva fase del espíritu objetivo en proceso de formación. La serie «Las pequeñas dependientas de comercio van al cine», que causó una gran sensación en el Frankfurter Zeitung, constituyó la primera demostración de este procedimiento. No obstante, el interés de Kracauer por la psicología de masas del cine nunca ha sido meramente crítico. Él siente algo del ingenuo placer que el ver produce en el espectador cinematográfico; incluso en las pequeñas dependientas que tanta gracia le hacen reconoce parcialmente su propia forma de reacción. No es ésta la menor de las razones por las que su relación con los medios de masas nunca ha sido tan enriscada como por su reflexión sobre el efecto de éstos habría cabido esperar. Su simpatía por lo inferior, lo excluido de la alta cultura, algo en lo que coincidía con Ernst Bloch, le ha permitido seguir disfrutando con la feria anual y el organillo mucho después de su absorción por la planificación industrial a gran escala. En el libro sobre Caligari[2] se cuentan con seriedad, sin pestañear, los argumentos de las películas; muy recientemente, en la Teoría del cine[3] narra atrocidades como la génesis visible de un fragmento musical en el compositor, el héroe, como si en ello se estuviera poniendo en juego algo así como la razón técnica del medio. El cine comercial con el que Kracauer la ha tomado se aprovecha imprevistamente de su tolerancia; ésta a veces muestra sus límites ante lo intolerante: el cine experimental. Cuando, contra la experiencia asistemática que propone la sociología de Kracauer, el empirismo sociológico estricto proclama que la conexión entre aquel espíritu presuntamente objetivo y la consciencia real de las masas que debería precipitarse en él no está demostrada, algo se ha de conceder a la objeción. En la mayoría de los países de la tierra, la llamada prensa de bulevar mete de contrabando, junto a sus noticias sensacionalistas, ideas políticas de extrema derecha, sin que eso haya tenido mucha influencia sobre los millones de lectores en los países anglosajones. Por el contrario, tales objeciones por lo general son casi cómplices del cine mercancía y, globalmente, de lo que la etiqueta medios de comunicación de masas deja a salvo de sospechas. Disculpa a éstos el hecho de que no se pueda demostrar rigurosamente qué clases de desastres provocan. Del análisis de lo ofrecido mismo se desprende al menos que difícilmente pueden provocar sino desastres. Tratar de, más allá de la primitiva tesis de la satisfacción ideológica de los deseos, refinar precisamente el análisis de los estímulos inaugurado por Kracauer y para el que se ha otorgado carta de naturaleza a la expresión content analyse sería más aconsejable que insistir en un estudio de los efectos que con demasiada facilidad pasa por alto el contenido concreto de lo que produce los efectos, la relación con la ideología presentada. La posición de Kracauer con respecto al empirismo sociológico es ambivalente. Por un lado, simpatiza con él en el sentido de que tiene reservas hacia la teoría social; por otro, según el criterio de su concepción de la experiencia, tiene muy fuertes prevenciones hacia el método cuantificador de fijar los hechos. Cuando ya llevaba muchos años viviendo en los Estados Unidos, propuso una perspicaz defensa teórica del análisis cualitativo. Para valorarla en sus justos términos hay que saber hasta qué punto desafía la práctica casi universal de la sociología institucional en aquellas tierras. La actitud experiencial de Kracauer seguía siendo la del extranjero, transpuesta al espíritu. Él piensa como si hubiera transformado el trauma infantil de la pertenencia problemática en un modo de ver que se lo representa todo como en el curso de un viaje, incluso lo gris por habitual como un objeto asombrosamente coloreado. Tal independencia de la cáscara convencional ha sido en el interín convencionalizada por el término brechtiano de distanciamiento; en Kracauer era original. Intelectualmente él se viste, por así decir, con ropa deportiva y gorra. Un eco de esto resuena en el subtítulo de su libro sobre los empleados: De la Alemania más reciente. Se apunta a la humanidad no mediante la identificación, sino mediante su ausencia; quedarse fuera como medio del conocimiento. En ese libro sobre los empleados Kracauer se emancipó como sociólogo. El método tiene muchos puntos en común con lo que en los Estados Unidos se llama la conducta del participant observer, algo así como el de los Lynd en Middletown; en 1930 Kracauer ciertamente no conocía la obra de éstos[4]. En Los empleados utilizó ampliamente las entrevistas, pero no cuestionarios estandarizados; se adaptó con flexibilidad a la situación conversacional. Si los supuestos rigor y objetividad de las exaltaciones muchas se pagan con una falta de concreción y de comprensión esencial, a lo largo de su vida Kracauer ha intentado compensar, de aquella manera a la vez planeada y asistemática, la exigencia de empiría con la de que resulte algo con sentido. En eso consisten los especiales méritos del libro, que ha de agradecer el hecho de estar nuevamente disponible a la Editorial para la Demoscopia en colaboración con el Instituto Allensbach. Él diagnosticó más ingeniosamente que las publicaciones contemporáneas de la ciencia académica lo que bautizó como cultura de los empleados. La describió, por ejemplo, a propósito de la Casa de la Patria de Berlín[5], el prototipo de la consciencia sintéticamente producida de aquella clase media que no era tal. Desde entonces el estilo se ha extendido por la sociedad global de los países industriales avanzados. Expresiones como sociedad homogénea de clase media y de consumo neutralizan lo que de mendaz tiene. En sus ingredientes esenciales sigue pareciéndose a lo que Kracauer observó en los empleados de 1930. Económicamente proletarizados, de ideología ferozmente burguesa, aportaron un elevado contingente a la base de masas del fascismo. Como bajo condiciones de laboratorio, el libro sobre los empleados provee anticipadamente una ontología de aquella consciencia sólo en la fase más reciente integrada sin costuras en el sistema global. Lo perjudica en todo caso el tono de ironía en que se recrea. Tras el horror que esa consciencia ayudó a incubar, suena a la vez inocuo y un poco arrogante, precio de la hostilidad de Kracauer a una teoría que, si se aplicase rigurosamente, sofocaría la risa en la garganta. Evidentemente, él sabía que el espíritu al que apuntaba con el dedo ha sido suscitado, provocado y planificamente reproducido en sus portadores, que ni ha sido ni es espontáneamente el suyo propio. Pero, sea cual sea la razón que se omite, al preferir referirse al contacto inmediato con los manipulados por la cultura de masas antes que al sistema global, a veces parece achacárselo a ellos. Incluso este desplazamiento no carece de legitimidad: la indignación por el hecho de que son incontables los que deberían saberlo mejor, que en el fondo también lo saben mejor, y sin embargo se entregan con pasión a la falsa consciencia. Lo que mejor muestra hasta qué punto llevó su osadía Kracauer en el libro sobre los empleados es su crítica a la racionalidad de la racionalización técnica que condenaba a los empleados a la desocupación: «[El capitalismo] no racionaliza demasiado, sino demasiado poco. El pensamiento que vehicula es recalcitrante a su culminación en una razón que hable desde el fondo del ser humano»[6]. Lo que disculpa a Kracauer por hablar de un «fondo del ser humano» que desde entonces ha perdido su reputación es que por él precisamente entiende la razón de ordinario difamada por tal discurso. Pero su degoût lo produce el santo y seña de la era global: el hecho de que los hombres no simplemente son engañados por la ideología, sino que, en definitiva obedeciendo al dicho latino, quieren que se les engañe, y por cierto que con tanto más empeño cuanto más doloroso sea afrontar la situación cara a cara. Por lo demás, Kracauer no ha limitado en absoluto su crítica de la ideología a la esfera de las masas. También la ha ejercido allí donde subsistían ambiciones más elevadas de la burguesía cultural, pero imperceptiblemente degenerando en una pacotilla que se tiene por lo contrario. Él fue el primero en poner de manifiesto las siniestras implicaciones de la moda de las biografías. Para mí el logro más importante de Kracauer es una obra que, bastante paradójicamente, se encuentra ella misma en la tierra de nadie entre la novela y la biografía, Ginster[7], aparecida por vez primera en 1928. El título, tomado de una planta que, como en una ocasión dijo citando a Ringelnatz[8], florece en los terraplenes del ferrocarril, ocupa el lugar del nombre del autor; se suponía haber sido «escrito por sí mismo», anónimamente, no bajo pseudónimo. El sujeto estético no se distingue nítidamente de la persona empírica. Hasta la figura del narrador, según la forma y la definición, entra en el campo de la ironía de Kracauer. Ginster no es una obra de arte ciega, autárquica, sino que lo ateórico en ella es teórico. Lo que se representa es ese elemento inasimilable que Kracauer, si así se quiere decir, predica; de una manera sumamente rara en Alemania, de la que por estos pagos apenas hay otro modelo que Lichtenberg, manifestación renovada de un venerable género ilustrado, el roman philosophique. Kracauer ha llamado a Ginster un Schwejk[9] intelectual. El libro, que con el paso de los años ha perdido poco, ha sido productivo porque no plantea afirmativamente el nudo de la individualidad como algo sustancial. Gracias a la reflexión estética, el yo sustentante mismo se relativiza. Una necedad refinada, que simula no entender cuando de hecho no entiende, es el reverso de la individuación absoluta. Ginster doma ladinamente la realidad que habita, del mismo modo que ante él se encogen las personalidades que orgullosamente se ufanan. No es ya ingenuidad la que se percibe y describe a sí misma como técnica de vida. Se trasciende como aquella teoría a la que hace una higa. La posibilidad de algo humanamente inmediato es a un tiempo demostrada y negada. Fundamentalmente, Ginster prueba que hoy en día la libertad, la positividad en general, no se puede plantear como tal; de lo contrario, el momento idiosincrásico en Kracauer se convertiría irremisiblemente en manía. En la nueva edición ha renunciado prudentemente al último capítulo del original, que coqueteaba con tal posibilidad. El lenguaje está a la altura de la concepción. Con su indomable afición a tomarse las metáforas al pie de la letra, a independizarlas eulenspiegelianamente[10], a extraer de ellas una realidad en arabesco de segundo grado, conecta con la modernidad mediante largas raíces aéreas. Qué pena que en sus años de madurez, Kracauer, obligado a escribir en inglés pero también sin duda por indignación ante lo ocurrido, impusiera una ascesis a su estilo propio, inseparable del alemán. La fase de crítica social de Kracauer, a la que ya pertenece Ginster, data de antes de su actividad en Berlín para el Frankfurter Zeitung. Sin embargo, en los últimos años previos al fascismo, recibió impulso del cortante aire de aquel Berlín. Pese a todo, su crítica de la sociedad, aun después de haberse ocupado de Marx, conservó un toque de lobo solitario. Ni siquiera ante el conflicto extremo había de maniobrar para salir de la posición de individualista contumaz, por más claramente que ante él se presentaran las objeciones. Él se resarcía con lo que caía a través de las mallas de la gran teoría. Buscaba la humanidad en lo particular, precisamente lo que resultaba intolerable para los autoritarios. Peleado con Brecht, inventó contra éste la expresión jocosa de la «confusión de Augsburgo», y cuando Brecht hizo que a El que dijo sí siguiera El que dijo no, él, Kracauer declaró que estaba pensado en escribir El que dijo tal vez; no es mal programa para quien antaño había hecho de la actitud de espera la propia; al mismo tiempo, fórmula también de una autorreflexión crítica. Sin embargo, ya antes de los años en Berlín comenzó a cambiar en Kracauer algo difícil de precisar pero esencial; como si, a la manera de Hans Sachs[11] ordenando cerrar bien las tiendas antes de irse de fiesta al prado, hubiera suprimido su capacidad de sufrimiento, hubiera prometido ser feliz. Ya a Ginster, después de la escena con un oficial, se le escapa la máxima, por supuesto todavía irónica, de que uno debe hacerse ignífugo. A quien no tenía piel le creció una coraza. Y desde el día en que decidió que no quería volver a exponerse al mundo sin protección, sino que buscó apoyo en sí, se ha comunicado mejor con el mundo. El gesto del ser así y no de otra manera armoniza muy bien con la adaptación exitosa, pues el mundo por su parte es así y no de otra manera, según el principio de autoconservación no aclaradamente expansivo. En Kracauer nunca ha faltado la payasería. Uno de sus aspectos ha sido siempre una deliberada política del avestruz. Así, cuando por primera vez durante el exilio nos volvimos a ver, en París, me recibió en su modesto hotel como Stauffacher[12] en el suyo. A su manera taciturna, sentía que la Francia previa a la II Guerra Mundial, cuyas juntas ya crujían, le convenía tanto como los Estados Unidos, donde, cuando consiguió huir, obtuvo de hecho un éxito extraordinario. Sobre este aspecto de su destino y carácter todavía ha reflexionado también en una novela inédita, cuyo héroe va a trancas y barrancas acomodando sus necesidades e inclinaciones a las situaciones cambiantes por las que atraviesa, hasta que sin embargo acaba por perder su puesto debido a sus opiniones políticas de izquierdas. La estrategia de adaptación de Kracauer siempre ha tenido algo de astucia, de voluntad de, cuando ha sido posible, afrontar lo adverso y demasiado poderoso mejorándolo en la propia consciencia y con ello distanciándose en medio de la identificación forzosa. En la Teoría del cine, a propósito de la temática de David y Goliat, deslizó un programa para sí mismo: «Aunque todas estas figuras parezcan someterse a los poderes vigentes, consiguen sin embargo sobrevivir a ellos»[13]. Sin perjuicio de la gratitud por el asilo, para poder hacer justicia a su producción posterior a 1933 –lo mismo que a la de muchos otros exiliados– hay que hablar de la situación de los intelectuales emigrados sin tanto maquillaje como suele emplearse en Alemania. Las reglamentaciones sobre divisas y los impuestos especiales obligaron a los intelectuales a expatriarse literalmente como mendigos. El cálculo de los nacionalsocialistas de que con ello aquellos a quienes ellos odiaban tampoco serían bien vistos allí donde encontraran refugio no andaba del todo errado. El hecho de que no pocos Estados sólo aceptaran a quienes contaban con destrezas prácticas útiles arroja incluso luz sobre países que renunciaron a semejantes alambradas de púas. En todas partes el intelectual, en tanto en cuanto no hubiera demostrado su capacitación en el seno de la comunidad científica establecida mediante trabajos llamados positivos o al menos procediera de la jerarquía universitaria, se sentía superfluo. Probablemente, la compulsión a integrarse era peor que en anteriores emigraciones. En la mayoría de los países de acogida la red social era demasiado espesa, el thought control demasiado riguroso. La amenza del paro hacía indeseables a los potenciales competidores. Los emigrantes sin amigos que se solidarizaran con ellos tuvieron que capitular para vivir. En el dominio económico todo se ajusta convenientemente según las reglas del juego burguesas de la oferta y la demanda. Que se extiendan al espíritu, que éste acabe siendo absorbido por el complejo funcional, forma parte de la lógica del sistema, pero al mismo tiempo contradice el principio mismo del espíritu, el cual no debe agotarse en la reproducción de la vida y, creando consciencia de lo existente, perfila en negativo algo distinto posible. El espíritu que, según una lógica que sólo en caso de feliz excepción se suspende, transige, precisamente por ello se anula a sí mismo; de la forma más drástica, la primacía de las relaciones de producción supone una cadena para su fuerza productiva. Nunca olvidaré cómo, durante los primeros meses de emigración, un famosísimo sociólogo alemán ya muerto me animó en broma cuando oyó cómo chapurreaba el inglés en el curso de una discusión: en los países anglosajones nunca debía intentar expresar más que lo que acababa de farfullar. Aunque no seguí el consejo, nunca ha dejado de hacerme sentir superior a los demás. No hay tanto motivo para indignarse porque lo que tan fácilmente censuran como falta de carácter los que no han tenido que someterse a la prueba contenga por su parte un momento de decoro burgués, la voluntad de no vivir de limosnas, sino ganarse la vida por sí mismo. Pero para el cinismo, para una producción en dos frentes, en la que se conserve la integridad intelectual y con la mano izquierda se escriban libros comerciales, es menester una fuerza de la que evidentemente no está dotado cualquiera como tampoco, por ejemplo, ha habido ningún músico capaz de componer música vanguardista y al mismo tiempo ganar dinero con éxitos populares. La petición de indulgencia por parte de Brecht habría de extenderse a estas complejas situaciones. El gobierno estadounidense era superior a muchos países europeos de la época de Hitler en la medida en que ofrecía a todos los emigrantes la posibilidad de trabajar sin reducir a ninguno a la condición permanente de subsidiado. A cambio, la carga de conformismo, que pesa también sobre los autóctonos, era especialmente grande. Defensores entusiastas suyos fueron intelectuales emigrantes que ya habían conocido el éxito. La adaptación se convirtió una vez más en la norma que ya había sido en la evolución temprana de la mayoría, interiorizada por todos los que difícilmente habrían podido afrontar sus dificultades externas e internas de otro modo que obedeciendo al mecanismo psicológico llamado identificación con el agresor por Anna Freud[14]. Para el infortunado un adaptado empleó triunfalmente en una ocasión la frase de que no había ninguna transferencia intelectual. Un correctivo habría sido la recuperación, tras la caída de Hitler, de precisamente aquellos emigrantes entre cuyas cualidades no se encontraban lo directamente intercambiable y rentable. Eso hicieron ciertamente algunas universidades, como la de Frankfurt, y recientemente, con más decisión que nadie antes, Adolf Arendt en su calidad de senador de cultura de Berlín. Pero esto no ocurrió por regla general. El hecho de que esta especie de reparación, la de la misma vida intelectual dañada, no se haya hecho, es irresponsable no sólo para con las víctimas, sino muy especialmente con lo que de ordinario gusta de presentarse como el interés alemán. El bien que habría podido hacer un hombre como Kracauer en un puesto importante, por ejemplo como encargado de la política cultural de un gran periódico, es inestimable. Recuérdese meramente su definición del lenguaje de Heidegger mediante el refrán: «Padecer de celos es buscar con celo padecer»[15]. La pertinacia de Kracauer en no dejar pasar gato por liebre habría sido un saludable antídoto contra el clima sintético de la cultura resucitada. Inmune a aquellas técnicas de dominación que en Alemania tan prontamente se hacen equivalentes a la grandeza y que han hecho nefasto el concepto mismo de grandeza, se opuso por igual a Brecht y a Heidegger. Del carácter aparente, afirmativo en el mal sentido de la palabra, del espíritu objetivo tiene buena parte de culpa el vacío que creó la ausencia de la intelligentsia emigrada. Agravaron la culpa aquellos a los que lo que más les gustaría sería hacer responsables a los exiliados de la caída de la República de Weimar porque ellos la vieron venir. La catástrofe de la dictadura fascista va más allá del destino de los asesinados, aunque esto impide la reflexión sobre otras consecuencias. Parafraseando la Cábala, cabría sin duda preguntar si el país que expulsó a sus judíos no perdió tanto como éstos. Nadie debería leer Offenbach de Kracauer, que en Alemania ha sido reeditado con el título Vida parisina, o De Caligari a Hitler, sin tener esto en mente ni debería permitir que en ello se mezclara ni la más mínima altanería. Guiño típico de Kracauer, Offenbach se cuenta entre aquellas biografías noveladas cuya radiografía había él presentado sin ningún respeto; al mismo tiempo, querría elevarse por encima de la pseudoindividualización de esta clase de productos mediante la idea de una «biografía de la sociedad». Debía transparecer la problemática social del Segundo Imperio, a la cual la gran opereta constituía una respuesta. El libro tiene también sus límites en la abstinencia que tuvo que practicar el autor con respecto a la música. – Caligari, rico en análisis técnicos particulares, desarrolla, con bastante claridad, la historia del cine alemán posterior a la I Guerra Mundial como la del avance de la ideología del poder totalitario. Por lo demás, esa tendencia no era en absoluto exclusiva del cine alemán; podría haber culminado en la película americana King Kong, en verdad una alegoría del monstruo desmesurado y regresivo en que se llegó a convertir la cosa pública; por no hablar de la rehabilitación de Iván el Terrible y otros espantajos en la Rusia estalinista. Sin embargo, precisamente de lo que en la superficie resulta discutible de la tesis de Kracauer se puede extraer una enseñanza verdadera: la dinámica que explotó en el horror del Tercer Reich descendía hasta lo más hondo de la sociedad en su conjunto y por eso se reflejaba también en la ideología de aquellos países que se salvaron de la catástrofe política. Se tiende a tomar erróneamente como exclusivos de allí donde se han experimentado lo que son factores sociales universales; ya la invectiva de Hölderlin contra los alemanes iba en realidad dirigda contra la deformación de los hombres como consecuencia de la expansión universal de la forma burguesa de la división del trabajo. – Paulatinamente, Kracauer ha ido volviendo a lo que en un principio le motivaba, es decir, al cine, a la destilación teórica de cuyos componentes se ha dedicado, y finalmente, en un proyecto de grandes intenciones, a la filosofía de la historia. Si uno arriesga algo así como una interpretación de la figura de Kracauer, a lo cual ésta se resiste, se tiene que buscar la palabra para ese realismo de coloración particular que tiene tan poco que ver con la imagen familiar de un realista como con el pathos transfigurador o la convicción inquebrantable de la primacía del concepto. Proteger desde el espíritu al espíritu de su autoidolatración fue sin duda el impulso primario de Kracauer, producido por el sufrimiento de quien pronto se inflamó ante lo poco que el espíritu puede hacer frente a la brutalidad de lo meramente existente. Pero su realismo no encaja con esto. Habiendo sido reactivo, no puede contentarse con la desilusión. Incluso cuando la emprende derrotistamente con la utopía, propiamente hablando ataca, como por miedo, algo que lo ha animado a él mismo, El rasgo utópico, temeroso de su propio nombre y concepto, se oculta tras la figura del no plenamente adaptado. Así brillan los ojos de un niño maltratado y oprimido en momentos en que, comprendiendo súbitamente, se siente comprendido y eso le hace concebir esperanzas. La imagen de Kracauer es la del hombre que ha pasado muy cerca de lo más terrible y, así como la esperanza de la humanidad se ha encapsulado en la última oportunidad de evitar la catástrofe, así el reflejo de tal esperanza se pone en el individuo que por así decir anticipa este acontecimiento. «Pues nada más que la desesperación puede salvarnos», dice Grabbe[16]. Para Kracauer, la máscara de la esperanza es la individualidad que se encierra en sí hasta la inefabilidad, impermeable a la esperanza. Ésta proclama el anhelo de algún día poder ser sin miedo tan marginal como el miedo le ha hecho ser excéntrico. En una ocasión contó de su infancia que a él lo habían obsesionado a tal punto las historias de indios, que traspasaron las fronteras de la realidad. Una noche se despertó sobresaltado en medio de un sueño diciendo: «Me ha raptado una tribu enemiga». He ahí su enigma, el horror hecho literal por las deportaciones, junto a la nostalgia de la barbarie impune e inocente de los envidiados pieles rojas. La teoría de Freud de que los momentos decisivos en la génesis del individuo se producen durante la infancia es sobre todo válida para el carácter inteligible. La imago infantil sobrevive en la voluntad vana y compensatoria de convertirse en un auténtico adulto. Pues lo adulto precisamente es lo infantil. La tristeza que se expresa en la mímica está tanto más fundamentada cuanto más intensamente asegura la sonrisa que todo sucede de la manera más ordenada. Para este carácter seguir siendo niño equivale a mantener un estado del ser en el que a uno le pasaban menos cosas; la esperanza, por muchas veces que resulte frustrada, en que tal confianza inerradicable sea recompensada. la misma existencia intelectual de Kracauer expresa hasta qué punto está inseguro a este respecto. La fijación en la infancia, como la fijación en el juego, adopta en él la forma de una fijación de la bondad de las cosas; probablemente la preponderancia de lo óptico en él no es en absoluto algo innato, sino la consecuencia de esta relación con el mundo de las cosas. En vano se buscará en el acervo de motivos de su pensamiento la sublevación contra la reificación. Para una consciencia que sospecha que ha sido abandonada por lo hombres, las cosas son mejores. El hombre repara en ellas lo que los hombres han hecho al ser vivo. El estado de inocencia sería el de las cosas menesterosas, las miserables, despreciadas, alienadas de su propósito; sólo ellas encarnan para la consciencia de Kracauer lo que sería diferente del complejo funcional universal, y su idea de la filosofía sería arrancarles su vida ignota. La palabra latina para cosa es res. De ahí deriva realismo. Su Teoría del cine Kracauer la subtituló The Redemption of Physical Reality. La verdadera traducción sería: La salvación de la realidad física. Así de curioso es su realismo. [1] Fundado en 1804, el Philanthropin era el instituto de enseñanza secundaria para la comunidad judía de Frankfurt, aunque a partir de 1908, con el traslado de la Rechneigrabenstrasse al nuevo edificio construido con fondos públicos en la Helbenstrasse, admitía a alumnos de cualquier credo religioso. [N. del T.] [2] Ed. esp.: De Caligari a Hitler, Barcelona, Paidós Ibérica, 1995. [N. del T.] [3] Ed. esp.: Teoría del cine: la redención de la realidad física, Barcelona, Paidós Ibérica, 1989. [N. del T.] [4] Middletown: A Study in American Culture, publicada en 1929, valió para sus autores, Robert (1892-1970) y Helen Lynd (1894-1982), un puesto muy destacado entre los pioneros en el estudio del ocio en las sociedades capitalistas avanzadas con métodos de la antropología cultural. [N. del T.] [5] Casa de la Patria (Haus Vaterland): restaurante y music-hall abierto en 1928 por la empresa Kempinski en la berlinesa plaza de Potsdam. Inauguró un nuevo concepto de la gastronomía como aspecto importante de la cultura popular, que los políticos nacionalistas de derechas intentaron aprovechar para sus fines ideológicos. [N. del T.] [6] Siegfried Kracauer, Das Ornament der Masse, Frankfurt am Main, 1965, p. 57. [7] Ginster: en español, brezo, retama. [N. del T.] [8] Joachim Ringelnatz (1883-1934): cabaretista y poeta alemán. [N. del T.] [9] Las tres novelas de Jaroslav Haˇsek (1863-1923), escritor checo primero anarquista y luego comunista, dedicadas al «bravo soldado Schwejk», son consideradas como uno de los alegatos antibelicistas más profundos y humorísticos de toda la historia de la literatura. [N. del T.] [10] Till Eulenspiegel es el héroe de una leyenda alemana que apareció por primera vez escrita a finales de la Edad Media. Basada en la vida de un personaje real, campesino famoso por sus bromas y jugarretas a los nobles, artesanos y clérigos, el tema de esta obra satírica ha contado con numerosas versiones literarias, y Richard Strauss le dedicó uno de sus más famosos poemas sinfónicos. [N. del T.] [11] Hans Sachs (1494-1576): poeta alemán. Combinó los oficios de zapatero y de maestro cantor. Humanista, desde muy pronto adepto a la Reforma luterana, dejó una obra cuantiosa: poemas líricos, narraciones en verso, obras de teatro. Autor también de obras religiosas e históricas, así como de tragedias, fueron sus comedias y farsas alegóricas destinadas al Carnaval las que más éxito y popularidad le reportaron en su tiempo. Wagner contribuyó a inmortalizar su nombre al hacer de él el héroe de su ópera Los maestros cantores de Nuremberg. [N. del T.] [12] Werner Stauffacher es un personaje de Guillermo Tell, de Schiller. Señor feudal suizo, al principio de la obra acaba de reconstruir espléndidamente su casa para enojo del gobernador: «no quiero que los aldeanos se construyan casas por propia decisión y vivan en ellas libremente, como si fuesen los dueños en el país» (traducción de Manuel Tamayo Benito en Teatro completo, Madrid, Aguilar, 1973, p. 1051). [N. del T.] [13] Siegfried Kracauer, Theorie des Films, Frankfurt am Main, 1964, p. 366 [ed. esp. cit., p. 347]. [14] Anna Freud (1895-1984): psicoanalista inglesa de origen austríaco, hija de Sigmund. Especializada en psicología infantil, es también autora de El yo y los mecanismos de defensa (1949). [N. del T.] [15] Más allá de las aliteraciones, lógicamente el original alemán –«Die Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft» (literalmente: «Los celos son una pasión que busca con celo lo que produce padecimiento»)– resulta de una eficacia superior a cualquier traducción como parodia del gusto de Heidegger por el juego con las raíces de las abundantes palabras compuestas que contiene la lengua alemana. [N. del T.] [16] Christian Dietrich Grabbe (1801-1836): poeta dramático alemán en el que, siempre con un característico estilo barroco, se alternan las obras históricas de grandes pretensiones pero fallidas con otras de demoledora eficacia irónica. [N. del T.] Compromiso Desde que Sartre escribió Qu’est-ce la littérature?, se discute menos sobre literatura comprometida y autónoma. Pero la controversia sigue siendo tan urgente como hoy en día sólo puede serlo lo que concierne al espíritu y no a la supervivencia de los hombres inmediatamente. Lo que movió a Sartre a escribir su manifiesto fue ver, y ciertamente no fue el primero, las obras de arte amortajadas unas junto a otras en un panteón de la cultura sin compromiso, corrompidas como bienes culturales. Unas a otras se violan por su coexistencia. Si cada una quiere, sin que el autor tuviera por qué quererlo, lo extremo, propiamente hablando ninguna de ellas tolera la vecindad de las otras. Pero tan saludable intolerancia no se dirige sólo contra las obras aisladas, sino también contra comportamientos típicos en relación con el arte como aquellos a los que se refería esta semiolvidada controversia. Hay dos «posturas frente a la objetividad»; se hacen la guerra, por más que la vida intelectual las exhiba en una falsa paz. La obra de arte comprometida rompe el hechizo de aquella que no quiere nada más que ser ahí, como fetiche, como pasatiempo ocioso de quienes el diluvio que amenaza se lo pasarían de buena gana durmiendo; una actitud apolítica sumamente política. Se aparta de la lucha de los intereses reales. El conflicto entre los dos grandes bloques ya no respeta a nadie. La posibilidad del espíritu mismo depende de él hasta tal punto que habría que estar ciego para seguir reclamando un derecho que mañana puede ser abolido. Pero para las obras autónomas tales consideraciones y la concepción del arte en que se basan son ya ellas mismas la catástrofe de la que las comprometidas avisaban al espíritu. Si éste renuncia a la obligación y a la libertad de su pura objetivación, entonces es que ha dimitido. Por lo tanto, cualquier obra que se crea se alinea diligentemente con aquel mero ser-ahí contra el que se subleva, tan efímera como a la inversa a las comprometidas se les antoja la obra autónoma que ya desde el primer día pertenece a los seminarios en que irremediablemente termina. El amenazante vértice de la antítesis recuerda hasta qué punto es problemática hoy en día la cuestión del arte. Cada una de las dos alternativas se niega a sí misma al mismo tiempo que a la otra: el arte comprometido porque, necesariamente separado de la realidad en cuanto arte, niega la diferencia con respecto a ésta; la de l’art pour l’art porque con su absolutización niega también aquella indisoluble relación con la realidad que la autonomización del arte frente a lo real contiene como su a priori polémico. La tensión de la que el arte ha vivido hasta tiempos muy recientes se desvanece entre estos dos polos. Entretanto, sobre la omnipotencia de la alternativa la misma literatura contemporánea despierta dudas. Ésta no está todavía tan completamente sojuzgada por el curso del mundo como para prestarse a la creación de frentes. No se pueden separar los carneros de Sartre y las ovejas de Valéry. El compromiso como tal, aunque sea en sentido político, sigue siendo políticamente ambiguo en la medida en que no se reduce a una propaganda cuya complaciente forma se burla de todo compromiso del sujeto. Pero lo contrario, lo que en el catálogo soviético de los vicios se llama formalismo, es combatido no solamente por los funcionarios de allí ni tampoco solamente por el existencialismo libertario: incluso los vanguardistas reprochan fácilmente a los llamados textos abstractos falta de acerbidad, de agresividad social. A la inversa, Sartre tiene en la más alta estima el Guernica; en música y pintura no sería difícil acusarle de simpatías formalistas. Su concepto de compromiso lo reserva para la literatura en razón de su esencia conceptual: «El escritor… tiene que ver con significados»[1]. Sin duda, pero no sólo. Si ninguna palabra introducida en un poema se desprende completamente de los significados que pose en el habla comunicativa, en ninguna sin embargo, ni siquiera en la novela tradicional, este significado sigue siendo sin cambios el mismo que la palabra tenía fuera. Ya el simple «fue» en una narración de algo que no fue cobra una nueva cualidad formal por el hecho de que no fue. Esto persiste en los estratos semánticos superiores de una obra literaria, hasta lo que en un tiempo se tuvo por su idea. La posición especial que Sartre otorga a la literatura debe también ponerla en duda quien los géneros artísticos no los subsuma sin más en un superconcepto general del arte. Los rudimentos de los significados introducidos desde fuera en las obras literarias constituyen el indispensable elemento no artístico del arte. La ley formal de éste no es de aquéllos, sino de la dialéctica de ambos momentos, de donde se ha de inferir. Ésta rige en aquello en lo que los significados se transforman. La distinción entre escritor y literato es trivial, pero el objeto de una filosofía del arte como aquella a la que también Sartre aspira no es su aspecto publicista. Menos aún para lo que el alemán ofrece el término mensaje[2]. Éste vibra insufriblemente entre lo que un artista quiere de su producto y el mandamiento de un sentido que se exprese objetivamente, metafísico. Por estos pagos se trata del extraordinariamente cómodo ser. La función social del discurso del compromiso se ha vuelto un poco confusa. Quien con espíritu de conservadurismo social exige de la obra de arte que diga algo se alía con la oposición política contra la obra de arte sin metas, hermética. Los panegiristas del compromiso antes encontrarán profundo Huis clos de Sartre que oirán con paciencia un texto en el que el lenguaje sacude el significado y por su carencia de sentido se rebela anticipadamente contra la asunción positiva de sentido, mientras que para el ateo Sartre el presupuesto del compromiso sigue siendo el sentido conceptual de la literatura. Obras contra las que en el este intervienen los corchetes los guardianes del auténtico mensaje las ponen a veces demagógicamente en la picota por supuestamente decir lo que de ningún modo dicen. El odio contra lo que ya durante la República de Weimar los nacionalsocialistas llamaban el bolchevismo cultural ha sobrevivido a la época de Hitler, en la cual se institucionalizó. Hoy en día todavía se inflama como hace cuarenta años ante obras de la misma naturaleza, entre las cuales también se encuentran aquellas cuyo origen se remonta muy lejos y cuya conexión con momentos tradicionales es innegable. En periódicos y revistas de la derecha radical lo antinatural, sobre intelectual, insano, decadente produce, como antes y siempre, indignación; saben para quién escriben. Esto concuerda con lo que la psicología social dice sobre el carácter autoritario. Entre los existenciales de éste se cuentan el convencionalismo, el respeto por la fachada petrificada de la opinión y de la sociedad, la defensa contra los impulsos que afectan a ésta o, en el inconsciente del autoritario, a algo que le es propio, lo cual no admite a ningún precio. Con esta actitud hostil a todo lo ajeno y enajenante el realismo literario de cualquier procedencia, aunque se llame crítico o socialista, es mucho más compatible que obras que, sin obedecer a ninguna consigna política, por su mero enfoque dejan fuera de combate el rígido sistema de coordenadas de los autoritarios, al cual éstos se aferran tanto más contumazmente cuanto menos capaces son de una experiencia viva de algo no ya aprobado. El deseo de suprimir a Brecht de la programación cabe achacarlo a un estrato relativamente exterior de la consciencia política; y tampoco debe de haber sido muy vehemente, pues de lo contrario se habría manifestado mucho más brutalmente después del 13 de agosto[3]. En cambio, cuando se cancela el contrato social con la realidad al dejar las obras literarias de hablar como si se ocuparan de algo real, a uno se le erizan los cabellos. No es una de las debilidades menores del debate sobre el compromiso el hecho de que no reflexione tampoco sobre el efecto que producen obras cuya propia ley formal no tiene en cuenta el efecto. Mientras no se entienda lo que se comunica en el shock de lo ininteligible, toda la polémica parece un combate de sombras. Las confusiones en el enjuiciamiento de la cuestión no cambian ciertamente nada de ésta, pero obligan a pensar la alternativa hasta las últimas consecuencias. Teóricamente habría que distinguir entre compromiso y tendenciosidad. El arte comprometido en sentido estricto no quiere llevar a medidas, actos legislativos, disposiciones prácticas, como las antiguas obras de tesis contra la sífilis, el duelo, las leyes contra el aborto o los reformatorios, sino trabajar en favor de una actitud: Sartre, por ejemplo, en favor de la decisión como la posibilidad de existir en general, por oposición a la neutralidad del espectador. Pero lo que el compromiso tiene de ventaja artística sobre el eslogan tendencioso hace ambiguo al contenido con el que el autor se compromete. La categoría de la decisión, kierkegaardiana en origen, asume en Sartre la herencia del «Quien no está conmigo está contra mí» cristiano, pero sin el contenido teológico concreto. Todo lo que queda de éste es la autoridad abstracta de la elección impuesta, sin tener en cuenta que la misma posibilidad de éste depende de aquello por elegir. La forma prediseñada de la alternativa con que Sartre quiere probar la imposibilidad de perder la libertad anula a ésta. Dentro de lo realmente predeterminado, degenera en afirmación vacía: Herbert Marcuse ha llamado por su nombre al absurdo del filosofema de que uno puede interiormente aceptar o rechazar el martirio. Pero precisamente eso es lo que se supone que resulta de las situaciones dramáticas de Sarte. Por eso funcionan tan mal como modelos de su propio existencialismo, porque, en honor a la verdad, contienen en sí todo el mundo administrado que aquél ignora; lo que enseñan es la falta de libertad. Su teatro de ideas sabotea aquello para lo que inventó las categorías. Pero eso no es un defecto individual de sus obras. Arte no significa apuntar alternativas, sino, mediante nada más que su forma, resistirse al curso del mundo que continúa poniendo a los hombres una pistola en el pecho. Pero en cuanto las obras de arte comprometidas proponen decisiones y las elevan a su criterio, éstas se hacen intercambiables. Como consecuencia de esa ambigüedad, Sartre ha declarado muy abiertamente que de la literatura no esperaba ningún cambio real del mundo; su escepticismo testimonia cambios históricos en la sociedad tanto como en la función práctica de la literatura desde Voltaire. El compromiso se desliza al terreno de la opinión del escritor, conforme al extremo subjetivismo de la filosofía de Sartre, en la que, pese a todo el materialismo soterrado, resuena la especulación alemana. Para él la obra de arte se convierte en apelación a los sujetos, porque no es nada más que una manifestación del sujeto, de su decisión o de su indecisión. Él no quiere admitir que el mismo arranque de toda obra de arte confronta también al escritor, por libre que sea él, con exigencias objetivas de su construcción. Frente a éstas la intención de aquél queda rebajada a mero momento. Por eso no es convincente la pregunta de Sartre «¿Por qué escribir?» ni su remisión a una «elección más profunda», porque para lo escrito, para el producto literario, las motivaciones del autor son irrelevantes. Sartre no está lejos de esto en la medida en que estima que el nivel de las obras, como ya sabía Hegel, se eleva cuanto menos ligadas están a la persona que las produce. Cuando con terminología durkheimiana llama a la obra literaria un fait social, está involuntariamente citando la idea de una objetividad de ésta en lo más íntimo colectiva, que es impenetrable para la intención meramente subjetiva del autor. Por eso querría vincular el compromiso no a esa intención del escritor, sino a su condición humana[4]. Pero esta definición es tan general que el compromiso pierde toda diferencia entre cualesquiera obras y comportamientos humanos. Se trata de que el escritor se comprometa en el presente, dans le présent; pero de todos modos ni puede escapar a éste ni por tanto cabe inferir ningún programa. La obligación que el escritor contrae es mucho más precisa: no con la resolución, sino con la cosa. Cuando Sartre habla de dialéctica, su subjetivismo resulta tan poco afectado por lo otro determinado en que el sujeto se ha exteriorizado y sólo a través de lo cual se convierte en general en sujeto, que para él toda objetivación literaria resulta sospechosa de rigidez. Pero como la pura inmediatez y espontaneidad que él espera salvar no se definen por nada opuesto, degeneran en una segunda reificación. Para llevar el drama y la novela más allá del mero enunciado –su prototipo sería para él el grito del torturado–, tiene que recurrir a una objetividad plana, sustraída a la dialéctica de obra y expresión, a la comunicación de su propia filosofía. Ésta se erige en contenido de la obra literaria como sólo en Schiller había sucedido; pero, según el criterio de lo literario, lo comunicado, por sublime que sea, apenas es más que un material. Las obras de Sartre son vehículos de lo que el autor quiere decir, lo cual va rezagado en relación con la evolución de las formas estéticas. Éstas operan con la intriga tradicional y la exaltan con una inquebrantable fe religiosa en significados que habrían de transferirse del arte a la realidad. Sin embargo, las tesis ilustradas o en todo caso expresadas malversan como ejemplo la emoción cuya expresión motiva la propia dramaturgia de Sartre, y con ello se desacreditan a sí mismas. Al final de sus obras más famosas la frase «el infierno son los otros»[5] suena como una cita de L’être et le néant; por lo demás, igualmente podría ser: «El infierno somos nosotros mismos». La conjunción de un plot sólido y una idea igualmente sólida, destilable, reportó a Sartre un gran éxito y lo hizo aceptable, con toda certeza contra su voluntad de persona íntegra, para la industria cultural. El alto nivel de abstracción de la obra de tesis le indujo a situar algunos de sus mejores trabajos, la película Les jeux son faits o el drama Les mains sales en la prominencia política y no entre las víctimas en la oscuridad: sin embargo, de manera completamente análoga la ideología corriente, odiada por Sartre, confunde con el curso objetivo de la historia los actos y sufrimientos de los figurines de líder. Se participa con ello en la extensión del velo de la personalización, de que los que deciden son los hombres poderosos, no la máquina anónima, y de que en las alturas de los puestos de mando social aún hay vida; los muertos de hambre de Beckett dan cuenta de ello. El enfoque de Sarte le impide reconocer el infierno contra el cual se revuelve. No pocas de sus consignas podrían repetirlas sus enemigos mortales. Lo de que se trata de una decisión en sí coincidiría incluso con el nacionalsocialista «Sólo el sacrificio nos hace libres»; en la Italia fascista, el dinamismo absoluto de Gentile[6] proclamó también algo filosóficamente afín. La debilidad en la concepción del compromiso afecta a aquello con lo que Sartre se compromete. También Brecht, que en no pocas de sus obras, como su dramatización de La madre de Gorki o en La medida, glorifica directamente al partido, quería de vez en cuando, al menos según los escritos teóricos, educar en una actitud de distanciamiento, de pensamiento, de experimentación, la contrapartida de la ilusionaria de la empatía y la identificación. A partir de Santa Juana su dramaturgia supera considerablemente a Sartre en tendencia a la abstracción. Sólo que, más consecuente que éste y que los grandes artistas, la elevó a ley formal, la de una poesía didáctica que excluye el concepto tradicional de personaje dramático. Él comprendió que la superficie de la vida social, la esfera del consumo, que abarca también las acciones psicológicamente motivadas de los individuos, vela la esencia de la sociedad. En cuanto ley del intercambio, esta misma es abstracta. Brecht desconfía de la individuación estética en cuanto una ideología. Por eso quiere convertir al monstruo social en fenómeno teatral, tirando lisa y llanamente de él hacia fuera. En escena los hombres se marchitan visiblemente hasta convertirse en aquellos agentes de los procesos y funciones sociales que mediatamente, sin darse cuenta, son en la empiría. Brecht ya no postula, como Sartre, la identidad entre los individuos vivos y la esencia social, ni siquiera la soberanía absoluta del sujeto. Pero el proceso estético de reducción que él pone en marcha en aras de la verdad política pone trabas a ésta. Esa verdad ha menester de incontables mediaciones, las cuales él desdeña. Lo que artísticamente se legitima como infantilismo alienante –las primeras obras de Brecht iban en la línea de Dadá– se convierte en puerilidad en cuanto aspira a una validez socioteórica. Brecht quería capturar en una imagen el ser-en-sí del capitalismo; hasta tal punto, en cuanto aquello como lo cual la camuflaba contra el terror estalinista, era efectivamente su intención realista. Él se habría negado a citar esa esencia, de manera por así decir sin imágenes y ciega, desprovista de significados, mediante su manifestación en la vida deteriorada. Pero esto lo cargó con la obligación de ser teóricamente exacto en lo que era su intención inequívoca, en la medida en que su arte se niega al quid pro quo de, presentándose como doctrina, estar al mismo tiempo dispensado, por mor de su forma estética, del compromiso con lo que enseña. La crítica de Brecht no puede silenciar que él –por razones objetivas más allá de la excelencia de su obra– no cumple la norma que se había impuesto como salvación. Santa Juana de los mataderos constituía la concepción central de su teatro dialéctico; incluso El alma buena de Se-Chuan constituía una variación de ella por la inversión según la cual, lo mismo que Juana contribuye al mal mediante la práctica inmediata del bien, quien quiere el bien debe hacerse malo. La obra transcurre en un Chicago situado a medio camino entre el cuento del salvaje oeste del capitalismo de Mahagonny y la información económica. No obstante, cuanto más se aproxima Brecht a ésta, cuanto más renuncia a una imagerie, tanto menos comprende la esencia capitalista a que apunta la parábola. Acontecimientos que se producen en la esfera de la circulación, en la cual los competidores se degüellan mutuamente, ocupan el lugar de la apropiación de la plusvalía en la esfera de la producción, por comparación con la cual las peleas de los tratantes de ganado mayor por su parte en el botín son epifenómenos que por sí en ningún caso podrían ser la causa de la gran crisis; y los acontecimientos económicos que aparecen como maquinaciones de ávidos comerciantes no son sólo, como Brecht sin duda querría, pueriles, sino también incomprensibles según cualquier lógica económica por primitiva que sea. A lo cual corresponde en el lado opuesto una ingenuidad política que a aquellos a los que Brecht combate sólo les produciría la mueca de quienes nada tendrían que temer de enemigos tan bobos; podrían estar tan contentos con Brecht como lo están con la moribunda Juana en la sumamente impresionante escena final de su obra. Por más generosa que sea la interpretación de lo poéticamente verosímil, que un comité de huelga respaldado por el partido encomiende a alguien no perteneciente a la organización una tarea decisiva es tan impensable como que el fracaso de ese individuo acarree el de toda la huelga. – La comedia sobre La resistible ascensión del gran dictador Arturo Ui saca con crudeza y precisión a la luz lo subjetivamente inane e ilusorio del líder fascista. Sin embargo, el desmontaje del líder, como el de todos los individuos en Brecht, se prolonga en la constricción de los contextos sociales y económicos en los que actúa el dictador. En lugar de una conspiración de dignatarios muy poderosos, lo que aparece es una tontorrona organización de gángsters, el trust de la coliflor. Se escamotea el verdadero horror del fascismo; éste ya no es el fruto de la concentración de poder social, sino del azar, como los accidentes y los crímenes. Así lo decreta la meta de la agitación; el oponente debe ser empequeñecido, y eso favorece la falsa política, lo mismo en la literatura que en la práctica antes de 1933. Contrariamente a toda dialéctica, la ridiculez a la que Ui se entrega no afecta al fascismo, el cual hacía décadas que había sido exactamente predicho por Jack London. El escritor antiideológico prepara la degradación de su propia teoría en ideología. La afirmación tácitamente aceptada de que por su lado el mundo ha dejado de ser antagonista se complementa con las bromas sobre todo lo que desmiente la teodicea de la situación actual. No es que, por respeto a la grandeza de la historia universal, estaría prohibido reírse del pintor de brocha gorda, por más que el término pintor de brocha gorda especula desagradablemente con la consciencia burguesa de clase. Y el gremio que escenificaba la toma del poder era ciertamente una banda. Pero tal afinidad electiva no es extraterritorial, sino que está enraizada en la misma sociedad. Lo cómico del fascismo, también registrado por la película de Chaplin, es por tanto al mismo tiempo, inmediatamente, el máximo horror. Si éste se escamotea, si se bromea con los miserables explotadores de los verduleros cuando de lo que se trata es de posiciones económicas clave, entonces el ataque yerra el tiro. El gran dictador pierde también su fuerza satírica y se hace escandaloso en la escena en que una muchacha judía golpea en la cabeza a un miembro tras otro de las SA sin ser descuartizada. Por mor del compromiso político, a la realidad política se le concede demasiado poco peso: eso merma también el efecto político. Probablemente, las sinceras dudas de Sartre de que el Guernica «ganara a uno solo para la causa española» son válidas también para el drama didáctico de Brecht. El fabula docet que se extrae –que en el mundo reina la injusticia– casi nadie necesita que se lo enseñen; la teoría dialéctica de la que Brecht hacía sumariamente profesión dejó ahí pocas huellas. La actitud del drama didáctico recuerda a la expresión americana «preaching to the saved», predicar a aquellos cuyas almas están de todos modos salvadas. La verdad es que la primacía de la teoría sobre la pura forma que Brecht pretendía se convierte en un momento propio de ésta. Si se la pone en suspenso, se revuelve contra su carácter de apariencia. La autocrítica de la forma es afín a la funcionalidad en el dominio del arte visual aplicado. La corrección formal heterónomanente condicionada, la supresión de lo ornamental en favor de la eficacia, incrementa la autonomía de la forma. Ésta es la sustancia de la creación literaria de Brecht: el drama didáctico como principio artístico. Su medio, el distanciamiento de los acontecimientos inmediatos, es también, pues, antes un medio de constitución de la forma que una contribución a su eficacia práctica. Ciertamente, de ésta Brecht no hablaba tan escépticamente como Sartre. Pero aquel hombre sensato y experimentado difícilmente estaba del todo convencido de ella; en una ocasión escribió soberanamente que, para ser completamente honesto consigo mismo, en último término para él era más importante el teatro que aquel cambio del mundo al que el suyo debía servir. Pero el principio artístico de la simplificación no meramente purifica, como él creía, a la política de las diferenciaciones ilusorias en el reflejo subjetivo de lo socialmente objetivo, sino que falsea precisamente eso objetivo por cuya destilación se esfuerza el drama didáctico. Si se le toma la palabra a Brecht y se hace de la política el criterio de su teatro comprometido, éste demuestra ser falso con respecto a ella. La lógica de Hegel enseñó que la esencia debe manifestarse. Pero entonces una representación de la esencia que ignore su relación con el fenómeno es también en sí tan falsa como la sustitución de las eminencias grises del fascismo por el Lumpenproletariat. La técnica brechtiana de la reducción únicamente estaría justificada en el dominio de aquel l’art pour l’art que su versión del compromiso condena como él a Lúculo. La Alemania literaria actual gusta de distinguir entre el Brecht escritor y el político. Se quiere rescatar a esta importante figura para Occidente, si es posible colocarlo sobre un pedestal de escritor panalemán y con ello, audessus de la mêlé, neutralizarlo. Seguramente es tan cierto como que la fuerza literaria de Brecht así como su astuta e indomeñable inteligencia apuntaban más allá que el credo oficial y que la estética prescrita en las democracias populares. Sin embargo, habría que defenderlo contra tal defensa. Con sus debilidades a menudo puestas de relieve, su obra no tendría tal poder si no estuviese impregnada de política. Incluso en sus productos más cuestionales, como La medida, eso produce la consciencia de que se trata de lo más serio. Hasta tal punto satisfizo su pretensión de hacer pensar a través del teatro. Inútil distinguir las bellezas reales o ficticias de su obra de la intención política. Pero la crítica inmanente tendría sin duda que sintetizar la cuestión de la pertinencia de las obras con la de su política. En el capítulo de Sartre titulado «¿Por qué escribir?», dice Sartre con mucha razón: «Pero nadie puede tampoco creer ni por un momento que se podría escribir una buena novela en alabanza del antisemitismo»[7]. Pero tampoco en alabanza del Proceso de Moscú, aunque haya sido pronunciada antes de que Stalin mandara asesinar a Zinoviev y Bujarin[8]. La mendacidad política mancilla la forma estética. Cuando, por mor del thema probandum, se destuerce la problemática social de la que Brecht trata en su teatro épico, el drama se desmorona en su propio complejo de fundamentaciones. Madre Coraje es un silabario ilustrado que quiere llevar ad absurdum la frase de Montecuccoli: «La guerra alimenta la guerra»[9]. La vivandera que se sirve de la guerra para criar a sus hijos debe precisamente por ello ser culpable de la pérdida de éstos. Pero en la obra esta culpa no se sigue concluyentemente de la situación de guerra ni del comportamiento de la pequeña empresaria; si ella no estuviera ausente precisamente en el instante crítico, la desgracia no sobrevendría, y el hecho de que ella deba ausentarse para ganar algo de dinero resulta completamente general en relación con lo que ocurre. La técnica de aleluyas a la que ha de recurrir Brecht para hacer patente la tesis impide la demostración de ésta. De un análisis sociopolítico como el esbozado por Marx y Engels contra el drama de Lassalle[10] sobre Sickingen resultaría que la equiparación simplista de la de los Treinta Años con una guerra moderna borraría lo que realmente decide sobre el comportamiento y el destino de Madre Coraje según el modelo de Grimmelshausen[11]. Como la sociedad de la Guerra de los Treinta Años no es la funcional de la guerra moderna, tampoco se puede estipular para aquélla, ni siquiera poéticamente, un conjunto cerrado de funciones en el que la vida y la muerte de los individuos privados dejaría traslucir sin más la ley económica. Sin embargo, Brecht necesitaba de aquellos salvajes tiempos pasados como símil de los presentes, pues precisamente él se daba perfecta cuenta de que la sociedad de su propia época ya no es inmediatamente aprehensible en personas y cosas. Así, la construcción de la sociedad induce primero a una construcción social defectuosa y luego a una falta de motivación dramática. Algo políticamente malo se convierte en algo artísticamente malo, y viceversa. Pero cuanto menos tienen las obras que proclamar algo que ellas no se creen del todo, tanto más certeras devienen también ellas mismas; tanto menos precisan de un excedente de lo que dicen sobre lo que son. Por lo demás, aun hoy los verdaderos intereses en todos los campos sobreviven muy bien a las guerras. Semejantes aporías se reproducen hasta en la fibra literaria, el tono brechtiano. Por pocas que sean las dudas sobre éste y su carácter inconfundible –cualidades a las que el Brecht maduro quizá valoraba en poco–, lo emponzoña la mendacidad de su política. Puesto que aquello que preconiza no es, como él probablemente creyó durante mucho tiempo, meramente un socialismo imperfecto, sino una tiranía en la que vuelve la ciega irracionalidad del juego de fuerzas sociales, en socorro de la cual acudió Brecht en cuanto panegirista de la aquiescencia en sí, la voz lírica debe comer tiza para poderse comer mejor, y rechina. Ya la exagerada virilidad pubertaria del joven Brecht delata el falso coraje del intelectual que, desesperado por la violencia, se lanza sin pensar a la práctica de una violencia que él tiene todos los motivos para temer. Los salvajes alaridos de La medida acallan la desventura ocurrida y que él se obstina en hacer pasar por ventura. Lo engañoso de su compromiso contamina aun la mejor parte de Brecht. El lenguaje atestigua hasta qué punto divergen el sujeto poético que lo vehicula y lo por éste proclamado. Para franquear el abismo, afecta el de los oprimidos. Pero la doctrina que preconiza exige el del intelectual. Su llaneza y simplicidad son una ficción. Ésta se delata tanto por signos de admiración como por el recurso estilizante a formas de expresión anticuadas o regionales. No es raro que se haga complaciente; oídos que se quieren siempre distinguidos han de oír que se les quiere dar gato por liebre. Es una usurpación y como un insulto a las víctimas hablar como éstas, como si uno mismo fuese una de ellas. A todo está permitido jugar, menos al proletario. Lo más grave que se puede decir en contra del compromiso es que incluso las mejores intenciones suenan a falsas cuando se las advierte, y más aún cuando se las enmascara con esa finalidad. Algo de eso hay en el Brecht tardío, en el gesto lingüístico del proverbio, en la ficción del viejo campesino cargado de experiencia épica como sujeto poético. Nadie en ningún Estado del mundo posee ya esta experiencia de mujik huraño del sur de Alemania; el tono ponderado se convierte en medio de propaganda que debe hacer creer que la vida es la correcta allí donde el Ejército Rojo ha asumido el mando. Como la verdad es que no hay nada sobre lo que se pueda sostener esa humanidad que sin embargo se presenta subrepticiamente como realizada, el tono de Brecht se hace eco de relaciones sociales arcaicas que se han perdido irremediablemente. El Brecht tardío no estaba en absoluto tan alejado de la humanidad oficial; un periodista occidental bien podría elogiar El círculo de tiza caucasiano como un canto de exaltación de la maternidad, y a quién no se le conmueve el corazón cuando la sublime criada es opuesta como ejemplo a la dama atormentada por las migrañas. Baudelaire, que dedicó su obra a quien acuñó la fórmula l’art pour l’art, no debía de ser muy propenso a catarsis de esa clase. Incluso poemas de tanta ambición y virtuosismo como La leyenda del nacimiento del libro Tao-te-king en el camino de Lao-Tse a la emigración adolecen de la teatralidad de la perfecta llaneza. Lo que los por él considerados clásicos aún denunciaban como idiocia de la vida campesina, la consciencia mutilada de los miserables y oprimidos, se convierte para él, como para un ontólogo existencialista, en la vieja verdad. Toda su obra es un trabajo de Sísifo para compensar de alguna manera su exquisito y distinguido gusto con las heterónomas reivindicaciones de palurdo que él en vano esperaba asumir. No querría yo quitar fuerza a la frase de que es de bárbaros seguir escribiendo poesía lírica después de Auschwitz: en ella se expresa negativamente el impulso que anima a la literatura comprometida. La pregunta de un personaje de Morts sans sepulture, «¿Tiene sentido vivir cuando hay hombres que te machacan hasta romperte los huesos?[12], es también la de si el arte es en general todavía posible; si la regresión de la misma sociedad no entraña una regresión intelectual en el concepto de literatura comprometida. Pero también resulta verdadera la contestación de Enzensberger[13] en el sentido de que la literatura debe afrontar precisamente este veredicto, es decir, ser de tal modo que no se entregue al cinismo por su mera existencia después de Auschwitz. Es la propia situación de la literatura la que es paradójica, no solo la actitud de uno hacia ella. El exceso de sufrimiento real no tolera ningún olvido; hay que secularizar el «On ne doit pas dormir» de Pascal. Pero ese sufrimiento, la consciencia de la aflicción como dice Hegel, también exige la continuación del arte que él mismo prohíbe; casi en ninguna otra parte sigue encontrando el sufrimiento su propia voz, el consuelo que no lo traicione enseguida. Los artistas más importantes de la época se han atenido a esto. El radicalismo absoluto de sus obras, precisamente los momentos proscritos como formalistas, les confiere la terrible fuerza de la que carecen los poemas inútiles sobre las víctimas. Pero incluso El superviviente de Varsovia sigue cautivo de la aporía a la que, forma autónoma de una heteronomía amplificada hasta convertirse en el infierno, se entrega sin reservas. La composición de Schönberg se acompaña de algo desagradable. No se trata de aquello que irrita en Alemania porque no permite reprimir lo que a toda costa se querría reprimir. Pero al, pese a toda la dureza e intransigencia, convertirse en imagen, es como si se estuviera ofendiendo el pudor ante las víctimas. Con éstas se prepara algo, obras de arte, que se ofrece como carroña al mundo que las asesinó. La llamada elaboración artística del desnudo dolor físico de los derribados a golpe de culata contiene, se tome la distancia que se tome, la posibilidad de extraer placer de ello. La moral que prohíbe al arte olvidarlo ni por un segundo se desliza en el abismo de lo contrario a ella. El principio estético de estilización, e incluso la solemne plegaria del coro, hace sin embargo que parezca que el destino impensable tendría un sentido cualquiera; es transfigurado, pierde algo del horror; con esto sólo ya se inflige una injusticia a las víctimas, mientras que sin embargo un arte que se apartara de ellas sería inadmisible desde el punto de vista de la justicia. Incluso el sonido de la desesperación paga su tributo a la afirmación atroz. Obras de estatura menor que aquellas las más elevadas son, pues, también aceptadas de buena gana: una parte de la reelaboración del pasado. Al convertirse incluso el genocidio en posesión cultural dentro de la literatura comprometida, a ésta le resulta más fácil seguir desempeñando su papel en la cultura que produjo el asesinato. Hay un signo distintivo de tal literatura que casi nunca engaña: a propósito o no, siempre deja entrever que, incluso en las llamadas situaciones extremas, y precisamente en ellas, lo humano florece; de ahí resulta a veces una lúgubre metafísica que llega a optar por el horror convenientemente maquillado como situación límite por cuanto ahí aparece la peculiaridad de lo humano. En este cómodo clima existencial la distinción entre verdugos y víctimas se disipa, pues unos y otras están expuestos en la misma medida a la posibilidad de la nada, la cual, por supuesto, en general es más llevadera para los verdugos. Los partidarios de esa metafísica, la cual entretanto ha degenerado en una mera broma intelectual, truenan como antes de 1933 contra el afeamiento, la distorsión, la perversión artística de la vida, como si los autores tuvieran la culpa de aquello contra lo que protestan, cuando lo que escriben se pone a la altura de ese extremo. Una anécdota sobre Picasso constituye la mejor ilustración de este hábito intelectual que no deja de extenderse por debajo de la silenciosa superficie de Alemania. Cuando un oficial del ejército alemán de ocupación le visitó en su taller y ante el Guernica le preguntó: «¿Ha hecho usted esto?», respondió: «No, ustedes». Incluso obras de arte autónomas como ese cuadro niegan en definitiva la realidad empírica, destruyen la realidad destructora, lo que meramente es y en cuanto mero ser-ahí repite infinitamente la culpa. No otro sino Sartre reconoció la conexión entre la autonomía de la obra y un querer que no se incluye en la obra, sino que es su propio gesto frente a la realidad. «La obra de arte», escribe, «no tiene un fin, en eso estamos de acuerdo con Kant. Pero en sí misma es un fin. La fórmula kantiana no da cuenta del llamamiento que resuena en el fondo de cada cuadro, de cada estatua, de cada libro»[14]. Solamente habría que añadir que este llamamiento no está en relación directa con el compromiso temático de la literatura. La autonomía sin reservas de las obras, que se sustrae a la adaptación al mercado y a las ventas, se convierte involuntariamente en un ataque. Pero éste no es abstracto, un comportamiento sin variantes de todas las obras de arte con el mundo que no les perdona que no se le sometan por completo. Sino que el distanciamiento de las obras con respecto a la realidad empírica está al mismo tiempo mediada en sí misma por ésta… La fantasía del artista no es una creatio ex nihilo; sólo los diletantes y las almas cándidas se la imaginan así. Al oponerse a la empiría, las obras de arte obedecen a las fuerzas de ésta, las cuales por así decir repelen la creación intelectual, la remiten a sí misma. No hay contenido, ni categoría formal de una obra literaria, que no deriven, por más que de manera disimuladamente transformada y a sí mismos oculta, de la realidad empírica, de la cual han escapado. Es por este medio, así como por el reagrupamiento de los momentos gracias a su ley formal, como la literatura se relaciona con la realidad. Incluso la abstracción vanguardista, que tanto fastidia a los mojigatos y que no tiene nada en común con la de los conceptos y las ideas, es el reflejo de la abstracción de la ley por la que objetivamente se rige la sociedad. Eso se puede ver en las obras de Beckett. Gozan de la única gloria hoy en día digna de tal nombre: todos se horrorizan ante ellas y, sin embargo, nadie puede negar que estos excéntricos dramas y novelas tratan de aquello que todos saben y de lo que nadie quiere hablar. Los filósofos apologetas quizá encuentran conveniente ver en su obra un proyecto antropológico. Pero trata de hechos históricos sumamente concretos: la dimisión del sujeto. El ecce homo de Beckett es aquello en lo que los hombres se han convertido. Como con ojos a los que se les han secado las lágrimas, nos miran mudos desde sus frases. El hechizo que expanden y bajo el cual se hallan se rompe al reflejarse en ellos. Por la mínima promesa de felicidad que en él se contiene, que no se despilfarra en ningún consuelo, hubo por supuesto que pagar un precio no menor que el de la perfecta articulación, hasta la pérdida del mundo. Todo compromiso con el mundo se ha de cancelar para satisfacer la idea de una obra de arte comprometida, el polémico distanciamiento pensado por el teórico Brecht y que él practicó tanto menos cuanto más sociablemente se dedicó a lo humano. Esta paradoja, que provoca el reproche de sofisma, se apoya, sin mucha filosofía, en la experiencia más simple: la prosa de Kafka, los dramas de Beckett o la verdaderamente monstruosa novela de éste El innombrable ejercen un efecto por comparación con el cual las obras oficialmente comprometidas parecen juegos de niños; producen la angustia de la que el existencialismo no hace más que hablar. En cuanto desmontajes de la apariencia, hacen estallar desde dentro el arte que el tan cacareado compromiso sojuzga desde fuera y, por tanto, sólo aparentemente. Su carácter implacable obliga a ese cambio de comportamiento que las obras comprometidas meramente reclaman. A quien le han pasado por encima las ruedas de Kafka se le ha acabado la paz con el mundo, así como la posibilidad de emitir otro juicio que el de que el mundo va mal: el momento de confirmación inherente a la resignada constatación del superior poder del mal ha sido como corroído por el ácido. En efecto, cuanto mayor la ambición, tanto mayor el riesgo de hundirse y fracasar. Lo que en las obras pictóricas y músicas que se apartan de la semejanza con los objetos y de la aprehensible coherencia de sentido se ha considerado como pérdida de tensión infecta también en muchos respectos a la literatura llamada con abominable expresión textos. Ésta raya en la indiferencia, degenera inadvertidamente en destreza manual, en un juego de repetición de fórmulas ya detectado en otros géneros artísticos, en diseños de papel pintado. Esto justifica a menudo la burda exigencia de compromiso. Obras que desafían la mendaz positividad del sentido desembocan fácilmente en una vacuidad de sentido de otra clase, el artificio positivista, el fatuo juego aleatorio con los elementos. Por eso recaen en la esfera de la que se despegan; el caso límite es una literatura que se confunde no dialécticamente con la ciencia y rivaliza en vano con la cibernética. Los extremos se tocan: lo que corta la última comunicación se convierte en presa de la teoría de la comunicación. No hay ningún criterio firme que trace la frontera entre la negación determinada del sentido y la mala positividad de lo sin sentido en cuanto un diligente hacer por hacer. Lo último que sería tal frontera es la apelación a lo humano y la maldición de la mecanización. Las obras de arte que por su existencia toman el partido de las víctimas de la racionalidad dominadora de la naturaleza, en la protesta han estado siempre, por su propia idiosincrasia, involucradas en el proceso de racionalización. Si quisieran negar éste, serían, estética tanto como socialmente, incapaces: rústicos venidos a más. El principio organizativo, unificador, de toda obra de arte procede precisamente de la racionalidad cuya ambición totalitaria querría aquél detener. En la historia de la consciencia francesa y alemana la cuestión del compromiso se representa de manera diferente. Estéticamente, en Francia domina, abierta o veladamente, el principio de l’art pour l’art, y está aliado con tendencias académicas y reaccionarias. Eso explica la rebelión contra él[15]. Incluso en obras extremadamente vanguardistas hay en Francia un touch decorativamente agradable. Por eso allí el llamamiento a la existencia y al compromiso sonaba revolucionario. Lo contrario que en Alemania. Para una tradición de profundo calado en el idealismo alemán –su primer documento famoso censado por la historia del espíritu de los profesores de secundaria es el ensayo de Schiller sobre el teatro como institución moral– la ausencia de finalidad del arte, por más que en el plano teórico el primero en elevarlo pura e incorruptiblemente a momento del juicio del gusto fuera un alemán, era sospechosa. No tanto, sin embargo, debido a que fuera acompañada de la absolutización del espíritu; la cual espoleó la filosofía alemana hasta la hybris. Sino por el aspecto que la obra de arte carente de finalidad presenta a la sociedad. Recuerda a aquel goce sensible del que, de manera sublimada y a través de la negación, aun de la más extrema disonancia, y precisamente de ésta, participa. Si la filosofía especulativa alemana percibía el momento de su trascendencia, inherente a la misma obra de arte, que su propia quintaesencia es siempre más de lo que ésta es, de ello se dedujo un testimonio moral. La obra de arte no debe ser, según esa tradición latente, nada para sí, pues de lo contrario, como ya estigmatizó el proyecto platónico de socialismo de Estado, afeminaría y apartaría de la acción por la acción, el pecado original alemán. La enemiga a la felicidad, el ascetismo, esa clase de ethos que siempre trae a la boca nombres como Lutero y Bismarck, no quieren ninguna autonomía estética; de todos modos, el pathos del imperativo categórico, que ciertamente debe ser por un lado la razón misma, pero por otro un dato sin más y que se ha de respetar ciegamente, se fundamenta en una corriente subterránea de heteronomía servil. Hace cincuenta años aún se atacaba a George y su escuela como al esteticismo de obediencia francesa. Hoy en día, este hedor que las bombas no pudieron disipar se ha aliado con la rabia por la presunta ininteligibilidad del arte contemporáneo. Como motivo se podría descubrir el odio de los pequeños burgueses al sexo; en esto los éticos occidentales coinciden con los ideólogos del realismo socialista. Ningún terror moral tiene poder sobre el hecho de que el aspecto que la obra de arte presenta a su espectador no depare también placer a éste, aunque meramente fuera por el hecho formal de la liberación temporal de la coerción de los fines prácticos. Thomas Mann expresó esto hablando de una farsa de orden superior, que resulta insoportable a los detentadores del ethos. Incluso Brecht, que no estaba libre de rasgos ascéticos –transformados, vuelven en la esquivez del gran arte autónomo al consumo–, denunció, con razón, la obra de arte culinaria, pero era demasiado listo como para no saber que la eficacia no puede prescindir por entero del momento del placer ni siquiera ante obras implacables. Pero la primacía del objeto estético como algo pura y completamente creado no reintroduce de contrabando el consumo y con él la mala complicidad dando un rodeo. Pues mientras que ese momento, aunque se extirpara del efecto, no deja de recurrir en éste, no es la eficacia sino su estructura interna el principio por el que se rigen las obras autónomas. Son conocimiento en cuanto objeto no conceptual. En eso estriba su dignidad. De ella no tienen que persuadir a los hombres, porque está en manos de éstos. Por eso hoy en día en Alemania es más urgente defender la obra autónoma que la comprometida. Ésta se ha asignado demasiado fácilmente todos los nobles valores para hacer con ellos lo que le plazca. Tampoco bajo el fascismo se cometió fechoría alguna que no se hubiera engalanado moralmente. Los que hoy en día siguen insistiendo en su ethos y en la humanidad no hacen sino aguardar impacientes el momento de perseguir a los que son condenados según sus reglas de juego y de poner en práctica la misma falta de humanidad que teóricamente reprochan al arte contemporáneo. En Alemania el compromiso desemboca muchas veces en la repetición maquinal de lo que todos dicen o al menos latentemente a todos les gustaría oír. En el concepto de «message», el mensaje mismo del arte, incluso el políticamente radical, se esconde ya el momento de fraternización con el mundo; en el gesto de dirigir un discurso una secreta complicidad con los interpelados, a los cuales únicamente se les podría arrancar de su enceguecimiento rescindiendo esta complicidad. La literatura que, como la comprometida pero también como la que quieren los filisteos éticos, es ahí para el hombre lo traiciona al traicionar lo que sólo podría ayudarlo si no fingiera ayudarlo. Pero la consciencia que de ellos se extraería, hacerse absoluto a sí mismo, sólo ser ahí por mor de sí mismo, degeneraría igualmente en ideología. El arte no puede saltar más allá de la sombra de irracionalidad de que él, que aun en su oposición a la sociedad constituye un momento de ésta, debe cerrar ojos y oídos a ella. Pero cuando él mismo apela a ella, frena arbitrariamente el pensamiento en su carácter condicionado y de ahí deduce su raison d’être, la maldición que pesa sobre sí la falsea convirtiéndola en su teodicea. Incluso en la obra de arte más sublimada se esconde un «debería ser diferente»; si sólo fuera idéntica consigo misma, como en su pura construcción total revestida de cientificidad, volvería a recaer ya en lo malo, en lo literalmente preartístico. Pero el momento del querer no está mediatizado por nada más que por la forma de la obra, cuya cristalización hace de sí metáfora de otro que debe ser. En cuanto puramente hechas, producidas, las obras de arte, incluso las literarias, son instrucciones para la praxis de la que ellas se abstienen: la producción de la vida correcta. Tal mediación no es un punto medio entre el compromiso y la autonomía, una mixtura por ejemplo de elementos formales avanzados y de un contenido intelectual que aspira a una política real o presuntamente progresista; el contenido de las obras no es en general lo que de espíritu se ha inyectado en ellas, antes bien lo contrario. El acento en la obra autónoma es sin embargo él mismo de naturaleza sociopolítica. La deformación de la verdadera política aquí y ahora, la rigidificación de las relaciones, que en ninguna parte parecen estar a punto de derretirse, obligan al espíritu a refugiarse allí donde no tenga necesidad de encanallarse. Mientras que en la actualidad todo lo cultural, incluso las obras íntegras, corre el riesgo de resultar sofocado en el guirigay de la cultura, en el mismo momento sin embargo se encarga a las obras de arte de conservar sin palabras aquello a lo que la política tiene vedado el acceso. El mismo Sartre expresó esto en un pasaje que hace honor a su franqueza[16]. No es hora de obras de arte políticas, pero la política ha migrado a las autónomas y sobre todo allí donde se hacen políticamente las muertas, tal como en la parábola kafkiana de los fusiles infantiles, en la que la idea de la no violencia se fusiona con la consciencia crepuscular de la creciente parálisis de la política. Paul Klee, que no desentona en la discusión sobre el arte comprometido y autónomo porque su obra, écriture par excellence, tiene sus raíces literarias, y no existiría si no existieran éstas tanto como si no las hubiera devorado, Paul Klee durante la Primera Guerra Mundial o poco después dibujó contra el Emperador Guillermo caricaturas en las que éste aparecía como un monstruo que comía acero. Éstas luego, en el año 1920, se convirtieron –sin duda se podría dar la prueba exacta– en el Angelus novus, el ángel máquina, que ya no lleva ningún emblema visible de caricatura o de compromiso, pero planea muy por encima de ambos. Con ojos enigmáticos el ángel máquina obliga al espectador a preguntarse si anuncia la desgracia total o la salvación encubierta en ésta. Pero como decía Walter Benjamin, que poseía la lámina, es el ángel que no da sino que toma. [1] Jean-Paul Sartre, Was ist Literatur? Ein Essay, traducción al alemán de Hans Georg Brenner, Hamburgo, 1958, p. 10 [ed. esp.: ¿Qué es la literatura?, Buenos Aires, Losada, 1969, p. 45]. [2] «mensaje»: «Aussage». [N. del T.] [3] Se refiere al 13 de agosto de 1961, fecha del levantamiento del Muro de Berlín. [N. del T.] [4] «Parce qu’il est homme», en Situations II, París, 1948, p. 51. [5] Jean-Paul Sartre, Bei geschlossenen Türen, en Dramen, Hamburgo, 1960, p. 97 [ed. esp.: A puerta cerrada, en Obras completas, I. Teatro, Madrid, Aguilar, 1970, p. 175]. [6] Giovanni Gentile (1875-1944): filósofo y político italiano. En su Teoría general del espíritu como acto puro (1916), desarrolló un idealismo neohegeliano tendente al subjetivismo. Ministro de Educación Nacional de Mussolini (1922-1924) y luego miembro del consejo fascista, fue ejecutado por los partisanos de la Resistencia. [N. del T.] [7] Sartre, Was ist Literatur?, loc. cit., p. 41 [ed. esp. cit., p. 83]. [8] Grigori Evseevich Zinoviev (1883-1936) y Nikolai Ivanovich Bujarin (1888-1938): líderes de diferentes alas del bolchevismo en las que Stalin fue alternativamente apoyándose primero para llegar y luego para mantenerse en el poder. Junto a otros muchos camaradas, ambos fueron condenados y ejecutados por traición en el llamado Proceso de Moscú (1935-1938). [N. del T.] [9] Raimondo, príncipe de Montecuccoli (1609-1680): hombre de armas italiano, también conocido como teórico del arte militar. [N. del T.] [10] Ferdinand Lassalle (1825-1864): político alemán. Socialista moderado, su tragedia en verso Franz von Sickingen (1859) exalta la rebelión de la baja nobleza liderada por su protagonista en 1523 frente a la de los campesinos de 1525. [N. del T.] [11] Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen (1620-1676): novelista alemán que, al tiempo y después de participar en la Guerra de los Treinta Años y desempeñar varios empleos privados y cargos públicos, publicó sus obras bajo diversos pseudónimos, entre ellas la serie dedicada al pícaro Simplicius Simplicissimus y La pícara Coraje, esta última inspiradora de la Madre Coraje y sus hijos, de Brecht. [N. del T.] [12] Ed. esp.: Muertos sin sepultura, en Sartre: loc. cit., p. 238. [N. del T.] [13] Hans Magnus Enzensberger (1929): periodista, poeta lírico y ensayista alemán. Miembro junto con entre otros Heinrich Böll o Günther Grass del «Grupo 47», la de Enzensberger ha sido una de las voces más críticas con el conformismo cultural y moral de la Alemania del «milagro económico». Premio Príncipe de Asturias 2002 de Comunicación y Humanidades. [N. del T.] [14] Loc. cit., p. 31 [ed. esp. cit., p. 72]. [15] «Es bien sabido que el arte puro y el arte vacío son una misma cosa y que el purismo estético no fue más que una brillante maniobra defensiva de los burgueses en el siglo pasado, los cuales preferían verse denunciados como filisteos que como explotadores» Loc. cit., p. 20 [ed. esp. cit., p. 56]. [16] Cfr. Jean-Paul Sartre, L’existencialisme est un humanisme, París, 1946, p. 105. Presupuestos A propósito de una lectura de Hans G. Helms No puedo aspirar a facilitar mediante la interpretación la comprensión del texto FA: M’AHNIESGWOW. Para tal interpretación, que requeriría una larga inmersión, habría otros, miembros del Círculo de Amigos de Helms en Colonia, mucho más legitimados que yo; Gottfried Michael König[1] ha escrito una introducción a partir del más estrecho contacto con la obra. Además, a un texto hermético no se le puede aplicar así sin más el concepto de comprender. Le es esencial el shock con que bruscamente interrumpe la comunicación. La cruda luz de lo incomprensible que tales obras proyectan sobre el lector hace sospechosa la habitual inteligibilidad por trivial, roma, reificada: por preartística. Traducir a conceptos y contextos corrientes lo que parece extraño de obras cualitativamente modernas tiene algo de traición a la causa. Cuanto más objetivas, cuanto más despreocupadas de lo que los sujetos esperan de ellas, o incluso de lo que el sujeto estético introduce en ellas, tanto más problemática la inteligibilidad; cuanto menos se adapta la cosa a las sedimentadas formas subjetivas de reacción, tanto más desprotegida se expone a la objeción universal de arbitrariedad subjetiva. Comprender presupone un contexto cerrado de sentido que el receptor pueda reconstruir por ejemplo a través de la empatía. Pero entre los motivos que llevan a consecuencias como FA: M’AHNIESGWOW no es la más débil la de acabar con la ficción de un contexto de esa clase. En cuanto la reflexión sobre las obras de arte hace dudar de ese positivo sentido metafísico que cristaliza y se descarga en la obra, tiene también que rechazar los medios, sobre todo los lingüísticos, que implícitamente viven de la idea de tal sentido, el cual crea un contexto integral y por tanto elocuente. Es incierto hasta qué punto lo que ocurre en el interior de la obra está abierto a la reconstrucción por el receptor y hasta qué punto tal reconstrucción es fiel. Por mor de la contingencia del efecto del arte sobre el espectador contemplativo, casi un siglo y medio antes la estética de Hegel criticó algo que Kant todavía aceptaba sin cuestionárselo, que se hiciera de aquél el punto de partida de la teoría del arte, y, en el espíritu de la filosofía dialéctica, demandó que, en lugar de eso, el pensamiento se sometiera a la disciplina misma de la cosa. Desde entonces este requisito hegeliano ha destruido también opiniones subjetivistas que para Hegel se mantenían firmes y por las que ingenuamente se rige su propio método, como la de la inteligibilidad por principio del objeto estético. De su visión del efecto que tal o cual obra ejerce sobre tal o cual espectador como algo contingente debía seguirse la creencia en que existe a priori una relación inmediata entre obra y espectador; en que una obra objetivamente verdadera garantiza también su apercepción. No quiero por tanto intentar hacer comprensible a Helms, ni tampoco presentar juicios aprobatorios o críticos, sino sencillamente examinar algunos presupuestos. Soy consciente de que con ello expongo su producción y mi propia posición con respecto a ella al escarnio triunfal de todos los biempensantes que ya llegan armados con el propósito de mostrar su indignación por el hecho de que esto exige demasiado, pues, aun de personas progresistas y abiertas. Puedo imaginarme con qué satisfacción no pocos inferirán de mis palabras que yo tampoco la he entendido. Pero querría prevenir contra este cómodo triunfo. En arte –y no sólo en éste, me gustaría pensar– la historia tiene fuerza retroactiva. La crisis de inteligibilidad, hoy mucho más aguda que hace cincuenta años, afecta también a obras antiguas. Si se insistiera en qué significa la inteligibilidad del arte en general, tendría que repetirse el descubrimiento de que se desvía esencialmente del comprender como la aprehensión racional de algo supuesto en cierto sentido. Las obras de arte no se comprenden como una lengua extranjera, o como conceptos, juicios, conclusiones de la propia. En las obras de arte todo eso puede ciertamente darse también como el momento significativo de su lenguaje o como el de su acción, o de algo representado en la imagen, pero desempeña más bien un papel secundario y difícilmente es aquello a lo que apunta el concepto estético de comprensión. Si éste ha de señalar algo adecuado, apropiado a la cosa, hoy en día habría que imaginarlo más bien como una especie de secuela; como la co-construcción de las tensiones sedimentadas en la obra de arte, de los procesos coagulados en ella como objetividad. Uno no comprende una obra de arte cuando la traduce a conceptos –si se hace eso, entonces se la entiende mal por anticipado–, sino en cuanto uno se sumerge en su movimiento inmanente; casi se podría decir que en cuanto es de nuevo compuesta por el oído según su propia lógica peculiar, pintada por el ojo, reenunciada por el sensorio lingüístico. El comprender en el sentido específicamente conceptual de la palabra, en la medida en que la obra no debe ser estropeada racionalistamente, sólo se produce de un modo sumamente mediado; a saber, en cuanto el contenido captado en la consumación de la experiencia es reflejado y nombrado en su relación con el lenguaje formal y el material de la obra. De este modo, las obras de arte sólo se comprenden mediante la filosofía del arte, que por supuesto no es nada externo a su contemplación, sino siempre requerido ya por ésta, y que termina en la contemplación. Indiscutiblemente, el esfuerzo para tan enfático comprender obras de arte incluso tradicionales no es menor que el que un texto avanzado impone a su lector co-constructor. El irracionalismo estético vulgar ha abusado del hecho de que el arte se sustrae al comprender racional en cuanto un procedimiento primario. Sea todo sentimiento. Pero entender esto sólo se hace perentorio cuando la experiencia artística se convierte en la mala, pasiva irracionalidad del consumo, y el sentimiento deja de ser fiable. La co-construcción específica que demandan las obras de arte es sustituida por el mero parlotear con el torrente del lenguaje, con el perfil tonal, con la constitución objetual de las imágenes. La pasividad de ese modo de reacción se confunde con encomiable inmediatez. Las obras se subsumen en esquemas previamente trazados y ellos mismos ya no reconocidos. Las obras de arte deben, y esto no es nuevo, protegerse contra ello y obligar a una co-construcción que abjure del comprender convencional el cual no sería más que un no comprender no consciente de sí mismo. Este momento del absurdo constitutivamente contenido en todo el arte pero hasta ahora en gran medida oculto por lo convencional, debe emerger, expresarse a sí mismo. La llamada incomprensibilidad precisamente del arte contemporáneo legítimo es consecuencia de una peculiaridad del arte en sí. La provocación ejecuta al mismo tiempo el juicio histórico sobre la inteligibilidad degenerada en incomprensión. A ello llegó por supuesto no tanto a través de la polémica de la obra de arte contra lo que le es externo, contra su destino social, como a través de la necesidad en su interior. En la literatura el escenario es el carácter doble del lenguaje en cuanto un medio –primariamente de la comunicación– discursivo, significativo, y en cuanto expresión. Hasta tal punto converge, sin embargo, a su vez la necesidad inmanente de los dispositivos lingüísticos radicales con la crítica del mundo en torno, a la cual el lenguaje tiende a ceder la obra de arte. Con toda honestidad, Karl Kraus, que era enemigo del expresionismo y por tanto de la prepotencia sin matices de la expresión sobre el signo en el lenguaje, no redujo en nada, sin embargo, la diferencia entre el lenguaje literario y el comunicativo. Su obra se esfuerza insistentemente en establecer la autonomía artística del lenguaje, sin hacer violencia a su otro aspecto, el comunicativo, que es inseparable de la transmisión. Pero los expresionistas trataron de saltar más allá de sus propias sombras. Defendían sin reservas la primacía de la expresión. Pretendían emplear las palabras meramente como valeurs expresivos, a la manera de las relaciones cromáticas o tonales en pintura y música. El lenguaje opuso tan enconada resistencia a la idea expresionista, que ésta, excepto entre los dadaístas, casi nunca se realizó cabalmente. Kraus tenía razón en la medida en que, precisamente gracias a su ilimitada devoción a lo que en cuanto espíritu objetivo el lenguaje quiere más allá de la comunicación, se dio cuenta de que éste no puede prescindir por completo de su momento significativo, de los conceptos y significados. Lo que el dadaísmo quería no era tampoco, pues, arte, sino atentados contra éste. Quizá no se pueda imaginar ninguna configuración óptica que no permanezca encadenada al mundo de las cosas a través de la semejanza, por remota que sea, con éste. Análogamente, todo lo lingüístico, incluso en la reducción extrema al valor expresivo, porta la huella de lo conceptual. A la vista de ese resto indeleble de terne univocidad objetivamente dictada, lo expresivo tiene que pagar su peaje en arbitrariedad y discrecionalidad. Cuanto con más afán trata la literatura de escapar a su afinidad con el mundo empírico, una afinidad extraña a su ley formal y nunca cabalmente definible a partir de su organización interna, tanto más se expone a lo que condenó al expresionismo literario a la obsolescencia aun antes de que le llegara su momento. Para convertirse en expresión pura, en general en algo que puramente obedezca a su propio impulso, tal literatura debe intentar desprenderse de su elemento conceptual. De ahí la famosa objeción de Mallarmé contra el gran pintor Degas cuando éste le dijo que tenía unas cuantas buenas ideas para sonetos: pero los poemas no se hacen con pensamientos, sino con palabras. En la pasada generación, antípodas como Karl Kraus y Stefan George rechazaron por igual la novela, por aversión al antiestético exceso de materialidad en literatura, el cual, sin embargo, los conceptos ya arrastran a la lírica. Antes de cualquier narración sobre el mundo, el mismo concepto, la unidad de todo lo que en cuanto signo abarca, lo cual pertenece a la empiría y no está bajo el hechizo de la obra, tiene algo de hostil al arte. No en vano la expresión obra de arte lingüística deriva de una fase muy posterior, y los oídos sensibles no dejarán de percibir en ella una ligera inadecuación. Sin embargo, al lenguaje los conceptos le son indispensables. Incluso el sonido balbuceado, en la medida en que es palabra y no nota, conserva su alcance conceptual, y en definitiva la coherencia de las obras lingüísticas, sólo por medio de la cual se organizan éstas en una unidad artística, difícilmente puede prescindir del elemento conceptual. Bajo este aspecto, incluso las obras más auténticas adquieren a posteriori algo de preartístico, en cierto modo informativo. La literatura tantea la posibilidad de llegar a un acuerdo con el momento conceptual sin quijotismo expresionista, pero sin entregarse incondicionalmente. Retrospectivamente, cabría admitir que precisamente esto es lo que desde siempre ha hecho la gran literatura, que en efecto debe su grandeza precisamente a la tensión con ese momento que le es heterogéneo. Se convierte en obra de arte por la fricción con lo extra artístico; lo trasciende, y a sí misma, respetándolo. Pero esta tensión, y la tarea de mantenerla, las hace temáticas la imparable reflexión de la historia. Dada la situación actual del lenguaje, quien todavía confiara ciegamente en el carácter doble del lenguaje como signo y expresión, como si fuera algo querido por Dios, sería él mismo víctima de la mera comunicación. La línea fronteriza la constituyen las dos epopeyas de James Joyce. Éste fusiona la intención de un lenguaje rigurosamente organizado en el espacio interior de la obra de arte –y fue este espacio interior, no el psicológico, la idea legítima del monologue intérieur– con la gran épica, con el impulso a mantener dentro de la inmanencia herméticamente sellada del arte aquel contenido trascendente en relación con éste, único contenido que hace de él arte. La manera en que Joyce equilibra ambos constituye su extraordinaria grandeza, el centro elevado entre dos imposibilidades, la de la novela hoy y la de la literatura como puro sonido. Su escrutadora mirada detectó en la estructura del lenguaje significativo una grieta por la que se haría conmensurable con la expresión sin que el escritor tuviera que esconder la cabeza en la arena y comportarse como si el lenguaje fuese música inmediatamente. Esta abertura se le reveló a la luz de la psicología avanzada, la freudiana. La constitución radical del espacio estético interior está mediada por la relación con el del sujeto, en el cual sin embargo no se agota. En el ámbito de la subjetividad separada la obra se libera de lo que le es exterior a ella misma, lo que se sustrae a su campo de fuerza. La objetivación de la obra de arte, en cuanto una mónada formada en sí, lo único que la hace justamente posible es la subjetivación. La subjetividad se convierte en lo que rudimentariamente ha sido siempre desde que existen obras de arte con ley propia: en el medio de éstas o en su escenario. En el proceso de objetivación estética, la subjetividad, la quintaesencia de las experiencias verbales, se hunde hasta el estado de material bruto, una segunda exterioridad que es absorbida por la obra de arte. Mediante la subjetivación se constituye como una realidad sui generis, en la que la esencia de la realidad refleja hacia el exterior. Esto es tanto el curso histórico de la modernidad como el proceso central dentro de cada obra individual. Las fuerzas que producen la objetivación son las mismas por las cuales la obra toma posición frente a la empiría y se comporta con ella, nada de la cual tolera dentro de sí sin transformarlo. Por lo demás, sus elementos están contenidos dispersos en los materiales en los que tiene lugar el proceso, los cuales se suponen meramente subjetivos. Si la expresión lingüística no se desprende por entero de los conceptos, a la inversa éstos no parecen, como propaga la ciencia positivista, las definiciones de sus significados. Las mismas definiciones son resultado de una reificación, de un olvido; nunca lo que tanto les gustaría ser: plenamente adecuadas a aquello a lo que los conceptos apuntan. Los significados fijos han sido arrancados a la vida del lenguaje. Pero los rudimentos de ésta son las asociaciones que no se disuelven en los significados conceptuales, aunque se adjuntan con tenue necesidad a las palabras. Si la literatura consigue despertar en sus conceptos asociaciones y corregir el momento significativo con éstas, según esa concepción los conceptos comienzan a moverse. Su movimiento debe convertirse en el inmanente de la obra de arte. Las asociaciones se han de seguir con tan fino oído que se adapten a las palabras mismas y no meramente al individuo contingente que las maneja. El contexto subcutáneo que se forma a partir de ellas tiene la prioridad sobre la superficie del contenido discursivo de la literatura, su estrato de materia bruta, sin que éste sin embargo desaparezca por completo. En Joyce la idea de una fisonomía objetiva de las palabras se vincula, gracias a las asociaciones inherentes a ellas, con un hálito del todo que se transpone a estas asociaciones, no se ordena tendenciosamente desde fuera. Al mismo tiempo, su posición tenía en cuenta aquella inaccesibilidad del mundo objetual para el sujeto estético, la cual no hay ni que invertirla en una mentalidad realista conversa ni, con ciego solipsismo, plantearla como absoluta. Cuando la literatura en cuanto expresión se convierte en la de la realidad que para ella se desintegra, expresa la negatividad de esa realidad. La conformación autónoma del producto literario representa, monadológicamente, algo social, sin mirarlo de soslayo; son muchas las cosas que indican que la obra de arte actual reproduce con tanta más precisión a la sociedad cuanto menos se ocupa de ella o menos espera del efecto social inmediato, sea éste el del éxito o la intervención práctica. Si en Joyce y, propiamente hablando, ya en la novela de Proust el continuo temporal empírico se desintegra porque la unidad biográfica del curso de la vida es exterior a la ley formal e incompatible con la experiencia subjetiva en la que ésta se desarrolla, tal procedimiento literario, es decir, precisamente lo que en el este se llamaba el formalismo, converge con la desintegración del continuo temporal en la realidad, la extinción de la experiencia, que en último término se remonta al proceso atemporalmente tecnificado de la producción de bienes materiales. Semejantes convergencias demuestran que el verdadero realismo es el formalismo, mientras que los procedimientos que reflejan ordenadamente lo real simulan con ello una inexistente reconciliación de la realidad con el sujeto. El realismo en el arte se ha convertido en ideología, lo mismo que la mentalidad de las personas llamadas realistas, que se orientan según las instituciones existentes, los deseos y ofrecimientos de éstas, con lo cual no se liberan, como ellos se imaginan, de ilusiones, sino que únicamente contribuyen a tejer el velo en el que, como apariencia de ser naturales, la fuerza de las circunstancias los envuelve. Proust había utilizado la técnica más suave del recuerdo involuntario, el cual tiene no poco en común con las asociaciones freudianas. Joyce saca fruto de éstas para crear la tensión entre expresión y significado, pues la asociación se adhiere al significado de palabras que por supuesto están en su mayor parte aisladas de su contexto argumentativo, pero es la expresión –en primer lugar la del inconsciente– la que les provee de contenido. A largo plazo, sin embargo, no se puede dejar de reconocer que en esta solución hay algo que no funciona. En Proust se pone de manifiesto en el hecho de que, contrariamente a lo proyectado, en la trama desplegada de la Recherche los auténticos recuerdos involuntarios quedan en muy segundo plano por comparación con los mucho más concretos elementos de la psicología y de la técnica novelística. El mismo Proust y especialmente sus intérpretes han concedido tanta importancia al gusto de la magdalena mojada en té porque ese vestigio de recuerdo es uno de los pocos que en la obra satisface el programa derivado de Bergson. Joyce, el más joven de los dos, se comporta menos cautelosamente con la realidad empírica. Estira tanto las asociaciones que éstas acaban por emanciparse del sentido discursivo. Tiene que pagar por ello: la asociación no siempre se hace necesariamente evidente, a menudo resulta contingente, como su sustrato, el individuo psicológico. El filosofema hegeliano de que lo particular es lo universal, que como fruto hacía pasar su especulación por innumerables mediaciones, se convierte en un riesgo cuando la obra literaria se lo toma al pie de la letra. Unas veces sale bien, otras no. Tanto Proust como Joyce corren ese riesgo con heroico esfuerzo. Su autorreflexión controla el curso de lo arbitrario en el texto, para no tolerar más que aquello contingente cuya necesidad sea al mismo tiempo palmaria. En la música contemporánea, en la cima de la atonalidad libre, no de otro modo escuchó el Schönberg de Erwartung la vida instintiva de los sonidos y por tanto la protegió de aquello con lo que el arte posterior se comprometió a sí mismo, cuando se popularizó el término automático. El oído que coconstruye esos sonidos y sus consecuencias se convierte en la instancia que decide sobre su lógica concreta. En ningún medio estético se ha podido mantener este punto de indiferencia entre la máxima pasividad y la máxima tensión. Probablemente, la razón no es ni siquiera que lo que eso exigía excede la capacidad del genio productivo. Ciertamente se equivoca el filisteo que salmodia que, tras la extrema pendulación del subjetivismo irrestricto, es hora de pensar en una objetividad intermedia, la cual, precisamente por intermedia, la verdad es que ya se condena a sí misma. Más bien, tras la Segunda Guerra Mundial todo arte avanzado se mueve hacia el abandono de esa posición, porque la necesidad en la que el sujeto se encuentra cabalmente presente, que sería idéntica con su espontaneidad viva, contiene un momento de engaño. Precisamente allí donde la libertad del sujeto artístico se cree a salvo están sus modos de reacción determinados por el poder que ejercen sobre él las formas rutinarias del procedimiento estético. Lo que el sujeto siente como su logro autónomo, el de la objetivación, más de treinta años después se desvela retrospectivamente como permeado por residuos históricos. Pero éstos ya no son compatibles con la tendencia inmanente del material mismo, del lingüístico tanto como del musical o pictórico. Lo que antaño quería garantizar la lógica se convierte, por obsoleto, en una mancha, en algo falso; hipoteca del tradicionalismo en un arte que se distingue de la manera más drástica del tradicional por el hecho de que se ha vuelto alérgico a los rudimentos de lo tradicional, lo mismo que el tradicional lo era a la disonancia. Ya la concepción del dodecafonismo en la música quería desprenderse de la carga tradicionalista de la audición subjetiva, por ejemplo de la gravitación de sensible y cadencia. Lo que siguió registró el hecho de que ahora se barruntaba a su vez una recaída en formas superadas e inadecuadas en las categorías de la objetivación establecidas por el Schönberg tardío. Uno podrá sin duda transponer eso a la literatura sin extraviarse por los lugares comunes de la historia del espíritu. El experimento de Helms –y la difamatoria palabra experimento ha de emplearse positivamente: sólo en cuanto experimental, no como protegido, tiene aún el arte alguna oportunidad– se basa técnicamente en experiencias y consideraciones de esta clase. Se interesa verdaderamente por Joyce de manera parecida a como la música y la teoría seriales, de las que está próximo, por la atonalidad libre y el dodecafonismo. Es evidente que FA: M’AHNIESGWOW desciende de Finnegans Wake. Helms no lo disimula en absoluto: hoy en día la tradición únicamente encuentra su lugar en la producción avanzada. Las diferencias son más esenciales. Él da en literatura el mismo paso que la música más reciente y produce la misma irritación. Mientras que sus estructuras deben su espacio y su material a la subjetivación más extrema, ya no reconocen la primacía del sujeto, el criterio de su coconstrucción viva. Se niegan en redondo al cliché de lo creativo, que aplicado a una obra humana no es sino un sarcasmo sin más. La necesidad en el seno del dominio subjetivamente constituido tiende a desprenderse del sujeto, a oponérsele. La construcción ya no se entiende como logro de la subjetividad espontánea, sin la cual por supuesto ésta no se podría pensar en absoluto, sino que quiere inferirse a partir del material en cada caso ya mediado por el sujeto. Si ya Joyce utiliza en diferentes partes diferentes configuraciones y estratos lingüísticos, grados de discursividad que se equilibran recíprocamente, en Helms tales elementos estructurales antes inconexos se hacen dominantes. El todo está compuesto de estructuras en cada caso dispuestas a partir de una serie de dimensiones o, según la terminología de la música serial, parámetros, los cuales aparecen independientes o combinados, o bien por estratos. Un modelo puede aclarar la afinidad de este procedimiento con el serial de la música. La crisis de la coherencia de sentido como un todo fenoménico, en el contacto de sus partes perceptibles, no indujo a los compositores seriales a simplemente liquidar el sentido. La coherencia inmediatamente perceptible Stockhausen la conserva como un valor límite. A partir de él, un continuo ha llevado hasta estructuras tales que renuncian al modo acostumbrado de percepción del sentido, es decir, a la ilusión de necesidad entre sonido y sonido. Éstas sólo se pueden captar a la manera en que el ojo abarca de un vistazo la superficie de una imagen. La concepción de Helms guarda con el sentido discursivo una relación análoga. Su continuo abarca desde partes quasi narrativas, comprensibles en la superficie, hasta otras en las que los valeurs fonéticos, las cualidades puras de la expresión, prevalecen por completo sobre los semánticos, los significados. El conflicto entre expresión y significado en el lenguaje no se decide, como hacían los dadaístas, simplemente en favor de la expresión. Se respeta como antinomia. Pero la obra literaria no se conforma con él como con una mezcla homogénea. Lo polariza entre extremos cuya secuencia misma es estructura, es decir, da forma a la obra. Tampoco el momento de lo contingente, inherente en Joyce a la técnica asociativa de la construcción lingüística heredada por Helms, es víctima de la construcción. Ésta intenta lograr lo que la asociación sola no podría lograr y aquello que en la literatura antes parecía proporcionar, tant bien que mal, el lenguaje discursivo. La estructuración tanto de complejos individuales como de su relación mutua garantizaría inmanentemente aquella legalidad de la obra literaria de la que no proveen a ésta ni la empiría ajena a ella ni el juego asociativo no vinculante. Pero la obra está libre de la ingenuidad de estimar que con ello se ha eliminado el azar. Éste sobrevive tanto en la elección de las estructuras como en el microdominio de las configuraciones lingüísticas individuales. Por eso de la contingencia misma –nuevamente de modo análogo a como sucede en la composición serial– se hace uno de los parámetros de la obra, al cual en el otro extremo le correspondería la organización cabal. La contingencia, en la cual los universalia se han hundido en una situación de consecuente nominalismo estético, ha de convertirse en un medio artístico. Ese momento de contingencia que se resalta a sí misma, en cuanto el de la presencia no completa del sujeto en la obra, es lo propiamente hablando chocante en los desarrollos más recientes, en el tachismo lo mismo que en la música y literariamente. Como la mayoría de los shocks, también éste es testimonio de una herida antigua. Pues la reconciliación de sujeto y objeto, precisamente la presencia cabal del sujeto en la obra de arte, siempre ha sido apariencia, y poco falta para que se quiera hacer a esta apariencia equivalente sin más a la estética. Desde el punto de vista de su ley formal, en la obra de arte eran contingentes no sólo los objetos trascendentes a ella misma de los que ella, según la bárbara expresión, trataba. También las necesidades de su propia lógica tenían algo de ficticio. Se ocultaba algo de engañoso en el hecho de que fuera necesario lo que sin embargo no lo es del todo en cuanto juego; las obras de arte nunca obedecen en sí a la misma causalidad que la naturaleza y la sociedad. Pero en último término la misma subjetividad constitutiva que quiere estar presente en ella y a la que la obra de arte necesariamente se remite es contingente. La necesidad que impone el sujeto a fin de estar presente en la obra se paga con las restricciones de una individuación en la que no puede dejar de pensarse en el momento de discrecionalidad. El yo, en cuanto lo inmediato, próximo a la experiencia, no es el contenido esencial de ésta; se lo separa de la experiencia como algo derivado. Mientras que tal contingencia subjetiva en la obra, e incluso con respecto a la propia ley de ésta, el arte tradicional quería bien abolirla, bien al menos disimularla, el contemporáneo se plantea la imposibilidad de lo uno y la mentira de lo otro. En lugar de triunfar a espaldas de la obra, la contingencia se reconoce como momento indispensable y espera con ello perder algo de su propia falibilidad. Asimismo, gracias a tal aceptación de la contingencia, el arte hermético, condenado por los realistas, trabaja contra su carácter de apariencia y se aproxima a la realidad. De siempre, la disposición de las obras a abrirse a la contingencia de la vida en lugar de desterrarla por la densidad de su coherencia de sentido ha sido el fermento de lo que hasta el umbral de la modernidad pasaba por realismo. El principio del azar es la consciencia de sí mismo del realismo en el instante en que se desprende de la realidad empírica. Lo que para él sucede es que, estéticamente, todo lo en sí enteramente consistente, incluida la negación estricta del sentido por el azar en cuanto principio, instaura algo así como una coherencia de sentido de segunda potencia. Eso permite introducirlo en un continuo junto con otros elementos estéticos. Según la hipótesis de trabajo de tal producción, lo que ya no reclama estar sometido a la ley formal concuerda con ésta. Esta hipótesis contradice una opinión muy extendida sobre el arte contemporáneo: que las tendencias constructivas –en pintura el cubismo y lo que a él se adhirió– y las subjetivo-expresivas –es decir, el expresionismo y el surrealismo– son meros opuestos, dos posibilidades de procedimiento divergentes. Ambos momentos no son acoplados en una síntesis exterior, sino que más bien se disuelven mutuamente en sí: el uno no sería sin el otro. Únicamente la reducción a la pura expresión abre margen para una construcción autónoma que ya no se sirve de ningún esquema exterior al asunto, y al mismo tiempo precisa de la construcción para afirmar la expresión pura contra su contingencia. Pero la construcción sólo se hace artística –en oposición a la literal-matemática de las formas dotadas de un fin– cuando se llena con lo heterogéneo, con lo irracional por comparación con ella, por así decir, con lo material; de lo contrario quedaría condenada a vagar en el vacío. Según el lenguaje del psicoanálisis, en la obra emancipada expresión y construcción están emparejadas, lo mismo que el ello y el yo. Lo que es ello debe convertirse en yo, dice el arte contemporáneo con Freud. Pero al yo no se lo puede curar de su pecado original, el ciego dominio, que se devora a sí mismo y repite eternamente el estado de naturaleza, sometiendo también a la naturaleza interior, el ello, a sí, sino reconciliándose con el ello, conociéndolo y acompañándolo libremente donde éste quiera. Así como el auténtico ser humano no sería aquel que reprimiera el instinto sino quien lo mirara cara a cara y lo satisficiera sin hacerle violencia y sin someterse a él como a un poder, así la auténtica obra de arte debería hoy en día comportarse modélicamente en relación con la libertad y la necesidad. El compositor Ligeti quizá tuviera esto en mente cuando llamó la atención sobre la inversión dialéctica de la determinidad total y la contingencia total en música. La intención de Helms pudiera no estar alejada de esto. Si se me permite hablar en términos de historia de la literatura, apunta a algo así como un Joyce llegado a sí mismo, consciente de sí mismo, consistente y plenamente organizado. Sin duda, Helms sería el último en pretender haber superado o, según el término al tiempo horroroso y popular, adelantado a éste. La historia del arte no es un combate de boxeo en el que el más joven noquea al más viejo; ni siquiera en el avanzado, en el que una obra parece criticar a la otra, suceden las cosas de manera tan agónica. Semejantes fanfarrias en literatura serían igual de tontorronas que celebrar una composición serial como mejor que Erwartung de Schönberg, compuesta hace más de cincuenta años. La mayor consecuencia no es idéntica a la superior calidad. Sin embargo, la pregunta oportuna, si el progreso en el dominio del material no se paga demasiado caro, si la autenticidad de Schönberg o de Joyce no deriva precisamente de la tensión entre su contenido no completamente derretido por un lado y el material y el procedimiento por otro, no puede retardar la praxis artística. Ésta no tiene otra elección que satisfacer consistentemente, con integridad, sin mirar atrás, necesidades que no se satisfacían en las obras más antiguas. Lo único que puede esperar es anular con su propia consecuencia algo de la maldición sobre éstas, tal como quizá se manifiesta en la relación entre construcción y azar. Pero no puede, pensando en la fuerza de lo todavía no totalmente consecuente, regresar a una posición históricamente pasada. Más bien debería aceptar una pérdida de calidad en la transacción; de todos modos, entre la intención y la calidad nunca domina una armonía preestablecida. La tensión con algo heterónomo a ellas es lo único que las obras de arte no pueden querer por sí mismas y de lo que todo depende. En esto se ha convertido aquello con que antaño se decía que habían sido agraciadas las obras, el contenido de verdad, sobre el cual ellas mismas no tienen ningún poder. Técnicamente, Helms se aleja del procedimiento joyciano al someter las asociaciones psicológicas de palabras, que no se evitan, a un canon. Éste procede del acervo del espíritu objetivo, de las relaciones y vinculaciones transversales entre las palabras y sus campos de asociación en diferentes lenguas. En Finnegans Wake ya desempeñaban un papel, pero ahora forman parte del plan constructivo. Un complejo de asociaciones filológicamente guiado y por tanto con tendencia a proceder del material del lenguaje podría sustituir al tipo de asociación al que ha acostumbrado el método psicoanalítico de emplear las palabras como llave para el inconsciente. Análoga función desempeña la filología en Beckett. Pero Helms ambiciona nada menos que abrir el monologue intérieur, cuya estructura es el prototipo del todo, pero que ahora no provee ya él mismo la ley de la obra literaria, sino el material. De ahí resultan los rasgos propiamente hablando excéntricos del experimento de Helms, en los cuales, como siempre en arte, se puede reconocer la differentia specifica entre el suyo y otros enfoques. Él es algo así como una parodia del poeta doctus del siglo XVII, la antítesis polémica de la imago, a veces degenerada en fraude, del poeta como aquel que bebe en las fuentes. Él espera el conocimiento de los componentes lingüísticos y de la realidad por él empleados y codificados. Si de siempre los poemas se han explicado en el comentario, éste también está diseñado para el comentario, como aquellos dramas barrocos alemanes a los que los silesianos doctos añadían sus escolios. Pero eso también aumenta pasmosamente una cualidad desde hace mucho tiempo preformada en la modernidad: aparte del mismo Joyce, cuyo Finnegans no se avergüenza de su necesidad de aclaraciones, ya en Eliot y Pound. Se provoca la objeción de traducibilidad. La acción que discursivamente se puede extraer de FA: M’AHNIESGWOW, las situaciones eróticas entre Michael y Helène, no son en absoluto tan anticonvencionales que primariamente requirieran tan intrincados artificios. König ya ha señalado que el parámetro del contenido no va todavía a la par que el técnico: lo cual explica por la juventud del autor. ¿Pero por qué codificar lo que se puede contar según la tradición? La objeción tiene su origen en una estética ordenada en torno al concepto de símbolo. Ataca el exceso de significados más allá de aquello a lo que se da forma intuitiva según las normas de esa estética. Precisamente, también la pretensión hermética es desmentida por el hecho de que la obra, a fin de desplegarse a sí misma en sí, queda remitida a lo que por sí no logra. Todo esto en cualquier caso puede responder al hecho de que ese no abrirse al asunto, emparentado con el espíritu de la alegoría, es esencial a este asunto. Lo mismo que la concepción de la obra de arte como un complejo en sí armonioso de sentido, se desafía también la ficción de la armonía de su forma, de su pura, inmanente cohesión, la cual no tendría ninguna otra razón de ser que esa coherencia de sentido. Con razón se renuncia a la identidad inmediata de intuitividad e intención pretendida pero, con razón, nunca realizada en el arte tradicional. Mediante la ruptura de la comunicación, mediante su propia cohesión, la obra de arte hermética renuncia a la cohesión que a las obras anteriores confería lo que representaban, sin serlo totalmente ellas mismas. La obra hermética, sin embargo, constituye en sí la ruptura que es la que hay entre el mundo y la obra. El medio resquebrajado, que no fusiona expresión y significado, no integra lo uno en lo otro sacrificándolo, sino que impulsa a ambos a la diferencia irreconciliada, deviene portador del contenido, de lo resquebrajado, de lo distante del sentido. La ruptura, sobre la que la obra no tiende un puente sino que amorosa y esperanzadamente convierte en el agente de su forma, permanece como figura del contenido trascendente a aquélla. Expresa sentido mediante su ascesis con respecto al sentido. [1] Gottfried Michael König (1926): compositor alemán, ayudante de Stockhausen en el estudio de música electrónica de Colonia desde 1954 hasta 1964. Posteriormente, en la Universidad de Utrecht ha desarrollado sistemas computerizados capaces de generar música para audición directa o grabada en cintas. [N. del T.] Parataxis Sobre la poesía tardía de Hölderlin Dedicado a Peter Szondi Desde que la escuela de George destruyó la visión de Hölderlin como un poeta menor, silencioso y delicado, de vita conmovedora, es incuestionable que, al igual que su fama, ha crecido su comprensión. Los límites que la enfermedad del poeta parecían oponer a la obra hímnica tardía se retrasaron mucho. La recepción de Hölderlin en la lírica más reciente desde Trakl ha contribuido por sí misma a hacer familiar lo que de extraño, determinante en ella misma, había en el prototipo. El proceso no ha sido de mera formación cultural. Pero la contribución a ello de la ciencia filológica es innegable. En su ataque a las interpretaciones metafísicas habituales, Muschg[1], citando a Friedrich Beissner[2], Kurt May[3], Emil Staiger[4], resaltó con razón este mérito, y lo opuso a la arbitrariedad de la profundidad comercialmente exitosa. Si por supuesto reprende a los intérpretes filosóficos por querer saber más que el interpretado –«expresan lo que a su parecer él no se atrevió o fue capaz de decir»[5]–, con ello pone en juego un axioma que limita al método filosófico con respecto al contenido de verdad y que no armoniza sino demasiado bien con la advertencia de no cebarse en los «textos más difíciles», los «del Hölderlin loco, Rilke, Kafka, Trakl»[6]. La dificultad de estos autores sin denominador común no tanto prohíbe la interpretación como la exige. Según ese axioma, el conocimiento de las obras literarias consistiría en la reconstrucción de la intención del autor en cada caso. Pero el firme suelo que así cree pisar la ciencia filológica, por el contrario, tiembla. La intención subjetiva, en la medida en que no se ha objetivado, es difícil de recuperar; a todo tirar, únicamente en la medida en que la aclaren borradores o textos limítrofes. Pero precisamente allí donde esto cuenta, allí donde la intención es oscura y es menester la conjetura filológica, por lo general los pasajes en cuestión difieren, con razón, de aquellos que se justifican mediante paralelismos, y las conjeturas, salvo que ellas mismas no se sostengan en algo previo, filosófico, prometen poco; entre ambas partes impera la acción recíproca. Pero, sobre todo, el proceso artístico, que ese axioma considera como el camino real a la cosa, como si secretamente siguiera rigiendo el hechizo del método diltheyano, de ningún modo se agota así en la intención subjetiva, como el axioma tácitamente supone. La intención es uno de sus momentos: únicamente se transforma en obra por el roce con otros momentos, el asunto, la ley inmanente de la obra y –sobre todo en Hölderlin– la forma lingüística objetiva. Creer al artista capaz de todo forma parte de una sensibilidad refinada ajena al arte; a los artistas mismos, en cambio, su experiencia les enseña qué poco les pertenece lo suyo propio, en qué medida obedecen a la coerción de la obra. Ésta resultará tanto más conseguida cuanto más se supere sin dejar rastro la intención en lo configurado. «Conforme al concepto del ideal», enseña Hegel, se puede «definir, por el lado de la exteriorización subjetiva, la verdadera objetividad: del contenido auténtico que inspire al artista nada debe retenerse en lo interno sujetivo, sino que todo debe desplegarse íntegramente, y ciertamente de un modo en que el alma y la sustancia universales del objeto elegido aparezcan tal resaltadas como la configuración individual del mismo en sí perfectamente redondeada y penetrada en toda la representación por esa alma y sustancia. Pues lo supremo y más excelente no es lo inefable, de modo que el artista sería en sí aún de mayor profundidad de lo que patentiza la obra, sino que son sus obras lo mejor del artista y lo verdadero; él es lo que es, pero no es lo que sólo permanece en lo interno»[7]. Cuando Beissner, aludiendo legítimamente a frases teóricas de Hölderlin, exige que el poema se juzgue «según las leyes de su cálculo y demás procedimientos mediante los cuales se produce lo bello»[8], está apelando, como Hegel y el amigo de éste, a una instancia que necesariamente va más allá del sentido del poeta, a la intención. La fuerza de esta instancia crece en la historia. Lo que en las obras se despliega y hace visible, aquello por lo que cobran autoridad, no es nada más que la verdad que en ellas aparece objetivamente, la cual sobrepasa a la intención subjetiva en cuanto indiferente y la devora. Hölderlin, cuyo propio enfoque subjetivo ya se rebela contra el concepto tradicional de la lírica de expresión subjetiva, casi anticipó tal despliegue. Según el criterio filológico, el mismo procedimiento para su interpretación no podría admitirse entre los filológicos aprobados, como tampoco los himnos tardíos en la lírica de vivencias. Beissner añadió por ejemplo a «El rincón del Hardt»[9], no uno de los poemas más difíciles, un breve comentario. Éste aclara lo oscuro. El nombre de Ulrich, que se menciona de repente, es el del perseguido duque de Württemberg. Dos placas rocosas forman el «rincón», la hendedura en que aquél se escondió[10]. El acontecimiento que según la leyenda sucedió allí debe hablar desde la naturaleza, de la que por eso se dice que «no carece de palabras»[11]. La naturaleza superviviente se convierte en alegoría del destino que un día se cumplió en el paraje: luminosa la explicación que ofrece Beissner del discurso de lo «apartado» como el lugar que queda «apartado»[12]. Sin embargo, la misma idea de una historia alegórica de la naturaleza que aquí centellea y domina toda la obra tardía de Hölderlin haría necesaria, en cuanto filosófica, su derivación filosófica. Ante ella la ciencia filológica enmudece. Pero esto no es indiferente por lo que respecta al fenómeno artístico. Mientras que el conocimiento de los elementos materiales indicados por Beissner disuelve la apariencia de confusión que antaño envolvía a esos versos, la obra misma, en cuanto expresión, conserva no obstante el carácter de conturbación. La entenderá quien no sólo se asegure racionalmente del contenido pragmático, el cual tiene su lugar fuera de lo manifiesto en el poema y en el lenguaje de éste, sino quien continúe sintiendo el shock del imprevisto nombre de Ulrich; a quien irriten el «no carece de palabras», al cual en general sólo confiere sentido la construcción históriconatural, y de forma parecida la estructura «un gran destino / preparado, en lugar apartado»[13]. Lo que la explicación filológica está obligada a quitar de en medio no desaparece de lo que Benjamin primero y luego Heidegger han llamado lo poetizado. Este momento que escapa a la filología es el que por sí reclama interpretación. Lo oscuro en los poemas, no lo que en ellos se piensa, es lo que necesita de la filosofía. Pero es inconmensurable con la intención, con «el sentido del poeta» que Beissner todavía invoca, a fin por supuesto de con él sancionar «el carácter artístico del poema»[14]. Por muchas precauciones que se tomaran, sería puro arbitrio atribuir como propósito a Hölderlin la extrañeza de esos versos. Ésta proviene de algo objetivo, el hundimiento en la expresión del contenido fáctico sustentante en la expresión, de la elocuencia de algo privado de lenguaje. Sin el silenciamiento del contenido fáctico, lo poetizado no existiría, como tampoco sin el silenciado. Así de complejo es aquello en aras de lo cual hoy en día se ha dado carta de naturaleza al concepto de análisis inmanente, que nació en la misma filosofía dialéctica en cuyos años formativos tomó parte Hölderlin. En la ciencia de la literatura, sólo el redescubrimiento de aquel principio preparó una genuina relación con el objeto estético, contra un método genético que confundía la indicación de las condiciones bajo las cuales nacían los poemas, las biográficas, los prototipos y las llamadas influencias, con el conocimiento de la cosa misma. No obstante, así como el modelo hegeliano de análisis inmanente no se detiene en sí mismo, sino que atravesando el objeto con la propia fuerza de éste lleva más allá de la cohesión monadológica del concepto aislado respetándolo, así debería suceder también con el análisis inmanente de obras literarias. A lo que éstas apuntan y a lo que apunta la filosofía es lo mismo, el contenido de verdad. A él lleva la contradicción de que toda obra quiere ser comprendida puramente a partir de sí, pero ninguna puede ser comprendida puramente a partir de sí. Lo mismo que «El rincón del Hardt», ninguna otra es enteramente explicitada por el estrato material, del cual ha menester el nivel de la comprensión del sentido, mientras que los superiores hacen vacilar el sentido. Es entonces la negación determinada del sentido el camino que lleva al contenido de verdad. Si éste ha de ser enfáticamente verdadero, más que lo meramente denotado, entonces al constituirse sobrepasa la coherencia inmanente. La verdad de un poema no existe sin su estructura, la totalidad de sus momentos; pero al mismo tiempo es lo que excede a esta estructura en cuanto la de la apariencia estética: no desde fuera, a través de un contenido filosófico enunciado, sino gracias a la configuración de los momentos, los cuales, tomados en su conjunto, significan más que lo que la estructura denota. La fuerza con que el lenguaje, poéticamente usado, va más allá de la intención meramente subjetiva del poeta se puede reconocer en una palabra central en la «Fiesta de la paz»: destino. La intención de Hölderlin está de acuerdo con esta palabra en la medida en que toma partido por el mito; en la medida en que su obra significa lo mítico. Innegablemente afirmativo el pasaje: «Es ley del destino que todos se den cuenta / de que cuando se hace silencio también hay lenguaje»[15]. Pero sobre el destino se ha tratado dos estrofas antes: «Pues cuidadosamente toca, siempre preocupado por la medida, / sólo un instante las moradas de los hombres / un Dios, imprevistamente, y nadie sabe cuándo. / También la insolencia puede ir entonces más allá, / y el salvaje tiene que venir al lugar sagrado / desde los confines, ejerce brutalmente la demencia / y cumple con ello un destino, pero la gratitud / nunca sigue enseguida al don venido de Dios»[16]. Por el hecho de que al final de estos versos a «destino» siga, un «pero» mediante, la palabra clave «gratitud», se establece una cesura: la configuración lingüística determina la gratitud como antítesis del destino o, en lenguaje hegeliano, como el salto cualitativo que, al responderle, saca del destino. Según el contenido, la gratitud es totalmente antimitológica, lo que se expresa en el instante de la suspensión de lo siempre igual. Si el poeta celebra el destino, a éste el poema opone la gratitud, desde su propio momentum, sin que haya tenido que decirla. No obstante, mientras que la hölderliniana, como toda poesía enfática, ha menester de la filosofía como el medio que saca a la luz su contenido de verdad, para eso no sirve el recurso a una que, de una u otra manera, lo secuestre. La división del trabajo, que tras el hundimiento del idealismo alemán separó fatalmente la filosofía y las ciencias del espíritu, llevó a que estas últimas, conscientes de su propia deficiencia, buscasen ayuda allí donde de grado o por la fuerza se detuvieron, del mismo modo que a la inversa privó a las ciencias del espíritu de la facultad crítica, lo único que les habría permitido la transición a la filosofía. Por eso en gran parte las interpretaciones de Hölderlin se adhirieron heterónomamente a la autoridad incuestionada de un pensamiento que por sí fraternizaba con Hölderlin. La máxima que Heidegger antepone a sus comentarios reza: «En aras de lo poetizado, el comentario del poema debe tratar de hacerse superfluo»[17], es decir, desaparecer en el contenido de verdad lo mismo que los elementos reales. Pero mientras él acentúa de este modo el concepto de lo poetizado e incluso llega a concederle al poeta mismo la máxima dignidad metafísica, en el detalle sus comentarios se muestran sumamente indiferentes hacia lo específicamente poético. Glorifica al poeta, supraestéticamente, como fundador, sin reflexionar de manera concreta sobre el agens de la forma. Sorprende que a nadie haya molestado la escasa sensibilidad estética de esos comentarios, su falta de afinidad. Frases extraídas de la jerga de la autenticidad como la de que Hölderlin pone «ante la decisión»[18] –en vano se pregunta uno ante cuál, y probablemente no es ninguna otra que la impepinablemente obligada entre ser y ente–; inmediatamente después las ominosas «palabras guía»; el «auténtico decir»[19]; clichés del arte local menor como «meditabundo»[20]; campanudos juegos de palabras como: «El lenguaje es un bien en un sentido más original. Pone a bien, esto es, ofrece garantía de que el hombre puede ser en cuanto histórico»[21]; giros profesorales como «pero en seguida surge la pregunta»[22]; la designación del poeta como el «arrojado fuera»[23], que resulta un chiste involuntariamente sin gracia, por más que se pueda apoyar en un pasaje de Hölderlin: todo esto prolifera impunemente en los comentarios. No se trata de reprochar al filósofo que no sea poeta, pero la pseudopoesía testimonia contra su filosofía de la poesía. La debilidad estética se origina en una estética débil, en la confusión del poeta, en el que el contenido de verdad es mediado por la apariencia, con el fundador, que intervendría él mismo en el ser, no tan distinta de la conversión de los poetas en héroes típica de la escuela de George: «Pero el lenguaje originario es la poesía en cuanto fundación del ser»[24]. El carácter de apariencia del arte afecta inmediatamente a su relación con el pensamiento. Lo que es verdadero y posible como poesía no puede serlo literal e íntegramente en cuanto filosofía; de donde todo el oprobio de la palabra, a la vez pasada de moda y de moda, «mensaje». Toda interpretación de poemas que los reduzca al mensaje viola su modo de verdad al violar su carácter de apariencia. Lo que como leyenda del origen explica como indistintos el propio pensamiento y la poesía, que no es pensamiento, falsea a ambos en el recurrente espíritu espectral del Jugendstil, en definitiva en la creencia ideológica de que a partir del arte la realidad experimentada como mala y denigrante se puede transformar después de la obstrucción del cambio real. La desmesurada veneración a Hölderlin engaña sobre éste en lo más sencillo. Sugiere que lo que el poeta dice sería así, inmediata, literalmente; lo cual podría explicar la desatención de lo poetizado al mismo tiempo glorificado. La súbita desestetización del contenido hace pasar lo indispensablemente estético por algo real, sin tener en cuenta la refracción dialéctica entre forma y contenido de verdad. Se corta así la genuina relación, la crítica y utópica, de Hölderlin con la realidad. De él se dice que ha celebrado como ser lo que en su obra no tiene otro lugar que la negación determinada de lo que es. La realidad prematuramente afirmada de lo poético suprime la tensión entre la poesía de Hölderlin y la realidad, y neutraliza su obra convirtiéndola en conformidad con el destino. Heidegger parte de lo manifiestamente pensado por Hölderlin, en lugar de determinar su relevancia en lo poetizado. Sin justificación lo devuelve al género de la poesía de ideas de procedencia schilleriana del cual se creía haberlo liberado merced al trabajo más reciente con los textos. Las afirmaciones de lo poético tienen poco peso frente a la práctica real de Heidegger. Ésta se basa en los elementos gnómicos en el mismo Hölderlin. En los himnos tardíos también se insertan formulaciones sentenciosas. En los poemas destacan continuamente sentencias como si fueran juicios sobre lo real. Lo que por carencia de órgano estético se mantiene por debajo de la obra de arte se sirve de las sentencias para maniobrar hasta lograr una posición por encima de la obra de arte. Mediante un cortocircuito con una paráfrasis que violenta verdaderamente un pasaje de Empédocles, anuncia Heidegger la realidad de lo poetizado: «La poesía suscita la apariencia de lo irreal y del sueño frente a la realidad aprehensible y pura en que nos creemos en casa. Y, sin embargo, es lo contrario de lo que el poeta dice y acepta ser, lo real»[25]. Tal comentario mezcla confusamente lo real de los poemas, su contenido de verdad, con lo inmediatamente dicho. Eso contribuye a la conversión gratuita del poeta en un héroe en cuanto el fundador político que «transmite a su pueblo»[26] las señales que recibe: «en la medida en que Hölderlin funda de nuevo la esencia de la poesía, determina entonces un tiempo nuevo»[27]. El medio estético del contenido de verdad es escamoteado; Hölderlin es atravesado por las supuestas palabras guía elegidas con propósito autoritario por Heidegger. No obstante, las frases gnómicas pertenecen a lo poetizado de manera meramente mediatizada, en su relación con la textura de la que, ella misma medio artístico, sobresalen. Que lo que el poeta dice sea lo real puede ser acertado con respecto al contenido de lo poetizado: nunca con respecto a las tesis. La fidelidad, la virtud del poeta, es fidelidad a lo perdido. Se distancia de la posibilidad de recuperarlo aquí y ahora. Hölderlin mismo lo dice. Los «fuertes» de «Asia», juzga el himno «En las fuentes del Danubio», «que sin temer los signos del mundo / y con el cielo sobre los hombres y todo el destino / días y días arraigados a las montañas / fueron los primeros en saber / hablar a solas / con Dios. Que descansen ahora»[28]. A ellos se atribuye fidelidad: «No a nosotros, preserva también lo vuestro / y en los santuarios las armas de la palabra / que al marcharos a nosotros los más torpes / vosotros los hijos del destino nos dejasteis / ... estupefactos»[29]. Las «armas de la palabra» que le quedan al poeta son huellas oscurecidas en la memoria, no una «fundación» heideggeriana. De las palabras arcaicas en que termina la interpretación de éste en Hölderlin se dice expresamente: «nosotros... no sabemos interpretar»[30]. – Sin duda, no pocos de los versos de Hölderlin se ajustan a los comentarios de Heidegger, productos al fin y al cabo de la misma tradición filosófica filohelenística. Como a toda genuina desmitologización, al contenido de Hölderlin le es inherente un estrato mítico. El reproche de arbitrio contra Heidegger no basta. Puesto que la interpretación de la poesía se ocupa de lo no dicho, no se le puede objetar que no esté dicho. Pero es demostrable que lo que Hölderlin calla no es lo que Heidegger extrapola. Cuando éste lee las palabras: «Penosamente abandona / el lugar lo que habita cerca del origen»[31], puede alegrarse tanto por el pathos del origen como por el elogio de la inmovilidad. Sin embargo, el tremendo verso: «¡Pero yo quiero ir al Cáucaso!»[32], que en Hölderlin, con el espíritu de la dialéctica –y de la «Heroica» beethoveniana–, se intercala fortissimo, ya no es compatible con tal disposición. Como si la poesía de Hölderlin hubiera previsto para qué la utilizaría algún día la ideología alemana, la última versión de «Pan y vino» prepara la mesa contra el dogmatismo irracionalista y, al mismo tiempo, el culto a los orígenes: «¡Crea quien lo haya probado! pues el espíritu está en casa / no en el principio, no en la fuente»[33]. La parénesis se encuentra inmediatamente antes del verso reclamado por Heidegger: «Ama la colonia y valientemente el olvido del espíritu»[34]. En ningún otro lugar debe de desmentir tan severamente Hölderlin a su póstumo protector que en relación con lo extraño. La de Hölderlin es una irritación constante para Heidegger. El amor de Hölderlin por lo extraño ha menester de la excusa por parte de éste. Sería «aquel que al mismo tiempo hace pensar en la patria»[35]. En este contexto, da un sorprendente giro a la expresión hölderliniana colonia; una literalidad al por menor se convierte en medio de la verborrea nacionalista. «La colonia es la tierra hija que remite a la tierra madre. Al amar al espíritu tierra de tal esencia, no hace sino amar mediatamente y a escondidas a la madre»[36]. El ideal endogámico de Heidegger pesa más incluso que su necesidad de un árbol genealógico de la doctrina del ser. A trancas y barrancas se pone a Hölderlin al servicio de una representación del amor que gira en torno a lo que de todos modos se es, fijado narcisistamente al propio pueblo; Heidegger traiciona la utopía con el encarcelamiento en la mismidad. El hölderliniano «y valientemente el olvido [ama] al espíritu» Heidegger tiene que arreglarlo como el «amor escondido, que ama el origen»[37]. Al final del excurso se encuentra en Heidegger la frase: «El valiente olvido es el ánimo sabedor para experimentar lo extraño en aras de la futura apropiación de lo propio»[38]. El Hölderlin exiliado, que en la misma carta a Böhlendorf expresa el deseo de marcharse a Tahití[39], se convierte en un alemán digno de confianza que vive en el extranjero. No queda claro si la apologética heideggeriana sigue imputando su emparejamiento de colonia y apropiación al sociologismo de quienes lo señalan. De la misma clase son las consideraciones que Heidegger, con visible incomodidad, añade a los versos sobre las mujeres morenas de Burdeos en «Recuerdo»: «Las mujeres. – Ese nombre tiene aquí todavía el alegre sonido que significa la señora y protectora. Pero ahora se nombra en la única referencia al nacimiento esencial del poeta. En un poema que nació poco antes de la época de los himnos y en la transición a ésta, Hölderlin dijo todo lo que hay que saber (“Canto del alemán”, undécima estrofa, IV, 130): ¡Dad gracias a las mujeres alemanas! Ellas nos han conservado el espíritu propicio de las imágenes de los dioses. La verdad poética de estos versos, todavía velada al poeta mismo, la saca luego a luz el himno “Germania”. Las mujeres alemanas salvan la aparición de los dioses, para que siga siendo el acontecer de que resulta la historia, cuyo momento se escapa a ser atrapado por la cuenta del tiempo, que, en todo caso, es capaz de determinar las “situaciones históricas”. Las mujeres alemanas salvan la llegada de los dioses en la benignidad de una luz amiga. Quitan a ese resultado su carácter temible, cuyo espanto induce a la desmesura, bien sea en la sensibilización de la esencia de los dioses y sus lugares, bien en la conceptualización de su esencia. La salvaguardia de esa venida es la constante contribución a preparar la fiesta. En el saludo del “Recuerdo”, sin embargo, no se nombra a las mujeres alemanas, sino a “las morenas mujeres por allí mismo”»[40]. La de ninguna manera corroborada afirmación de que la palabra mujeres tenga aquí todavía el sonido antiguo – podría añadirse: schilleriano– «que significa la señora y protectora», mientras que los versos de Hölderlin más bien están fascinados por la imagen erótica de la meridional, permite inadvertidamente a Heidegger la transición a las mujeres alemanas y el elogio de éstas, de las cuales, en el poema interpretado, sencillamente nada se dice. Son arrastradas por los cabellos. Evidentemente, el comentarista filosófico, cuando en 1943 se ocupaba de «Recuerdo», ya debía temer la aparición de mujeres francesas como subversiva; pero tampoco luego cambió nada de este raro excurso. Prudente y tímidamente vuelve al contenido pragmático del poema concediendo que no sean las alemanas sino las «morenas mujeres por allí mismo» las que se mencionan. – Beissner, basándose en afirmaciones de Hölderlin y también en títulos de poemas, ha llamado a los himnos tardíos «Los cantos patrióticos». Las reservas con respecto a su procedimiento no son dudas sobre su justificación filológica. Sin embargo, la misma palabra patria, en los ciento cincuenta años transcurridos desde la redacción de esos poemas, ha cambiando para mal, ha perdido la inocencia que aún comportaba en los versos de Keller: «Conozco en mi patria / todavía algunas montañas, oh amor mío». El amor a lo próximo, la nostalgia del calor de la infancia han degenerado en algo excluyente, en odio hacia lo diferente, y eso ya no se puede borrar de la palabra. Está penetrada de un nacionalismo del que en Hölderlin no hay ninguna huella. El culto a Hölderlin de la derecha alemana ha desfigurado de tal modo el concepto hölderliniano de lo patrio que es como si éste se refiriera a sus ídolos y no al feliz equilibrio entre lo total y lo particular. El mismo Hölderlin ya constató lo que más tarde se manifestaría en la palabra: «Pero fruto prohibido, como el laurel, es / el que más la patria»[41]. La continuación, «Pero por probarlo / todos acaban»[42], no ha tanto de prescribir un programa al poeta como apuntar a la utopía en la que el amor a lo próximo se liberaría de toda hostilidad. Lo mismo que la patria, en Hölderlin, el maestro de los gestos lingüísticos intermitentes, tampoco la categoría de la unidad ocupa un lugar central: como la patria, también ella quiere una identidad total. Pero Heidegger se la imputa: «Para que haya una conversación, debe permanecer la palabra esencial referida a lo uno y lo mismo. Sin esa referencia, también y precisamente, es imposible una discusión. Pero lo uno y lo mismo sólo puede ser patente a la luz de algo que permanece y dura. La constancia y la permanencia, sin embargo, no aparecen más que cuando brillan la persistencia y la presencia»[43]. De la misma manera que para la hímnica en sí misma procesual, histórica, de Hölderlin lo «que permanece y dura» no es decisivo, tampoco lo son la unidad y la mismidad. De la época de Homburg procede el epigrama «Raíz de todos los males»: «Estar unidos es divino y bueno; ¿de dónde viene, pues, la manía / de los hombres de ser sólo uno y lo uno?»[44]. Heidegger no lo cita. Desde Parménides lo uno y el ser van emparejados. Heidegger se lo impone a Hölderlin, que evita la sustantivación de ese concepto. Para el Heidegger de los Comentarios se reduce a una antítesis sólida: «El ser no es nunca un ente»[45]. De este modo se convierte, como en el idealismo por lo demás denigrado por Heidegger pero al que secretamente pertenece, en algo libremente puesto. Eso permite la hipóstasis ontológica de la fundación poética. La célebre invocación de ésta en Hölderlin está pura de hybris; el «lo que permanece» de «Recuerdo» indica, según la pura forma gramatical, lo que es y la memoria, lo mismo que la de los profetas; de ninguna manera a un ser que ni permanecería en el tiempo ni sería trascendente de lo temporal. Sin embargo, lo que en un verso de Hölderlin se señala como peligro del lenguaje, que se pierda en su elemento comunicativo y prostituya su contenido de verdad, Heidegger se lo atribuye al lenguaje como «la más propia posibilidad de ser» y lo separa de la historia: «El peligro es la amenaza del ser por parte de lo que es»[46]. Hölderlin tiene presentes la historia real y el ritmo de ésta. Para él está mucho más amenazada la unidad indivisa, lo sustancial en el sentido hegeliano, que no un arcano protegido del ser. Heidegger, sin embargo, obedece a la obsoleta repulsión del idealismo por lo que es como tal; con el mismo estilo con que Fichte trata las cosas reales, la empiría, que es ciertamente puesta por el sujeto, pero al mismo tiempo despreciada como mero incentivo a la actividad, tal como ya hace Kant con lo heterónomo. Heidegger se aviene jesuíticamente con la posición de Hölderlin con respecto a las cosas reales al dejar aparentemente sin respuesta la pregunta por la relevancia de la tradición filosófico-histórica de la que procedía Hölderlin, pero sugiriendo no obstante que la conexión con ella es irrelevante para lo poetizado: «En qué medida la ley, poetizada en estos versos, de la historicidad se puede deducir del principio de la incondicionada subjetividad de la metafísica absoluta alemana de Schelling y Hegel, según cuya doctrina el estar-en-sí-mismo del espíritu es lo que empieza a requerir por adelantado el retorno a sí mismo y éste a su vez el estar fuera-de-sí, en qué medida tal referencia a la metafísica, aun cuando descubra relaciones “históricamente correctas”, aclara la ley poética o más bien la oscurece, es cosa que sólo se propone a la consideración»[47]. Así como no cabe diluirlo en los llamados contextos de la historia del espíritu, ni tampoco deducir ingenuamente de filosofemas el contenido de su poesía, tampoco puede Hölderlin alejarse de los contextos colectivos en los que se formó su obra y con los que ésta se comunica hasta en las células lingüísticas. Ni el movimiento del idealismo alemán en su conjunto ni ningún otro explícitamente filosófico es un fenómeno de conceptualidad sitiada, sino que representa una «posición de la consciencia con respecto a la objetividad»[48]: las experiencias sustentantes quieren expresarse en el medio del pensamiento. Éstas, no meramente aparatos conceptuales y términos, son lo que tiene en común Hölderlin con sus amigos. Eso abarca hasta la forma. Tampoco en modo alguno sigue la hegeliana siempre la norma de lo discursivo, que en filosofía se considera tan incuestionable como en poesía la especie de plasticidad a que el procedimiento del Hölderlin tardío se opone. Textos de Hegel que más o menos fueron escritos en la misma época no omiten pasajes que la antigua historia de la literatura fácilmente habría podido achacar a la demencia de Hölderlin; así un escrito aparecido en 1801 sobre la diferencia entre los sistemas de Fichte y Schelling: «Cuanto más se expande la cultura, cuanto más variada se hace la evolución de las manifestaciones de la vida en las que se puede entrelazar la escisión, tanto mayor se hace el poder de la escisión, tanto más firme su santidad climática, tanto más extraños al todo de la cultura y más insignificantes los esfuerzos de la vida por volver a engendrar la armonía»[49]. Esto suena a Hölderlin casi tanto como una líneas más tarde la formulación discursiva de la «relación más profunda y más seria del arte vivo»[50]. El empeño de Heidegger por separar metafísicamente a Hölderlin de sus contemporáneos mediante la exaltación es un eco de un individualismo heroizante, sin órgano para la fuerza colectiva que es la única que produce una individuación espiritual. Tras las frases de Heidegger se esconde la voluntad de destemporalizar el contenido de verdad de los poemas y de la filosofía a pesar de todas las peroratas sobre la historicidad, de trastocar lo histórico en invarianza sin tener en cuenta el núcleo histórico del mismo contenido de verdad. En complicidad con el mito, Heidegger estruja a Hölderlin hasta hacer de él un testigo del mismo y prejuzga el resultado mediante el método. En su comentario a «En las fuentes del Danubio», Beissner subraya la expresión «completamente separados»[51] en versos que en lugar de epifanía mitológica ponen de relieve precisamente el recuerdo, el pensar los unos en los otros. «A pesar de la posible inmersión espiritual, las realidades de Grecia y de la era sin dioses están completamente separadas. Las dos estrofas iniciales del canto a «Germania» acentúan más claramente este pensamiento»[52]. El simple texto desvela como una subrepción la transposición ontológica que hace Heidegger de la historia en algo que acontece en el puro ser. No se trata de influencias o de afinidades espirituales, sino de la complexión del contenido poético. Como en la especulación hegeliana, bajo la mirada del poema hölderliniano lo históricamente finito se convierte en la aparición del absoluto como momento necesario propio de éste, de tal manera que lo temporal es inherente al absoluto mismo. Algunas concepciones idénticas de Hegel y Hölderlin, como la de la migración del espíritu universal de un pueblo a otro[53], del cristianismo como una época pasajera[54], del «atardecer del tiempo»[55], la interioridad de la consciencia infeliz como una fase transitoria, no se pueden negar. Estaban de acuerdo hasta en teoremas explícitos, por ejemplo en la crítica del yo absoluto de Fichte como algo sin objeto y por consiguiente inane, la cual debió de haber sido canónica para la transición del Hölderlin tardío a las cosas reales. Heidegger, para cuya filosofía es evidentemente temática, aunque bajo un título diferente, la relación de lo temporal y lo esencial, detecta incuestionablemente la profundidad de la comunicación de Hölderlin con Hegel. Por eso se aplica tanto en su devaluación. Mediante la utilización precipitada de la palabra ser, oscurece lo que él mismo ha visto. En Hölderlin se insinúa que lo histórico es protohistórico y, ciertamente, tanto más perentoriamente cuanto más histórico sea. Merced a esta experiencia, en lo por él poetizado el ente determinado cobra una importancia que a la red de la interpretación heideggeriana se le escurre a fortori. Lo mismo que para Shelley, pariente electivo de Hölderlin, el infierno es una ciudad, much like London; lo mismo que más tarde para Baudelaire la modernidad de París es un arquetipo, Hölderlin percibe por doquier correspondencias entre los entes nominales y las ideas. Lo que según el lenguaje de aquella época se llamaba lo finito debe aportar, más allá del concepto, lo que la metafísica del ser en vano espera: los nombres de que carece lo absoluto y en los cuales únicamente estaría lo absoluto. Algo de eso resuena también en Hegel, para el que lo absoluto no es el superconcepto de sus momentos, sino su constelación, proceso tanto como resultado. De ahí por otro lado la indiferencia de los himnos hölderlinianos con respecto a lo vivo de tal modo rebajado a la aparición fugaz del espíritu universal, que fue lo que más que otra cosa obstaculizó la difusión de su obra. Cada vez que el pathos de Hölderlin se apodera de los nombres de lo que es, sobre todo de lugares, mediante el gesto poético, como el de la filosofía de Hegel, a los seres vivos se les da a entender que son meros signos. Ellos no desean eso, para ellos es su sentencia de muerte. Sin embargo, a no menor precio pudo Hölderlin elevarse por encima de la lírica de la expresión, presto a un sacrificio al que luego la ideología del siglo XX reaccionó ávidamente. Su poesía, sin embargo, diverge decisivamente de la filosofía porque ésta adopta una posición afirmativa con respecto a la negación de lo que es, mientras que la poesía de Hölderlin, gracias a la distancia que separa su ley formal de la realidad empírica, se lamenta del sacrificio que reclama. La diferencia entre el nombre y lo absoluto, que él no oculta y que atraviesa su obra como refracción alegórica, es el medio de la crítica a la vida falsa, en la que se privaba al alma de su derecho divino. Mediante tal distancia de la poesía, su pathos exacerbadamente idealista, escapa Hölderlin al círculo mágico idealista. Aquélla expresa más que cualesquiera poemas gnómicos y que lo que Hegel habría jamás consentido: que la vida no es la idea, que la quintaesencia de lo que es no es la esencia. La atracción que la hímnica de Hölderlin ejerce sobre la filosofía del ser tiene mucho que ver con la posición de los abstracta en ésta. De antemano se asemejan incitantemente al medio de la filosofía, la cual por supuesto, si captase rigurosamente su idea de lo poetizado, debería espantarse precisamente ante la contaminación con el material intelectual en la poesía. Por otro lado, los abstracta hölderlinianos se distinguen de los conceptos corrientes de una manera que fácilmente se puede confundir con aquella otra que infatigablemente trata de elevar al ser por encima de los conceptos. Pero los abstracta hölderlinianos no son inmediatamente ni palabras guía ni evocaciones del ser. Su uso lo determina la refracción de los nombres. En éstos siempre queda un excedente de lo que éstos quieren y no consiguen. Nudo, con una palidez mortal, se independiza de ellos. La poesía del Hölderlin tardío se polariza en los nombres y correspondencias aquí, allí los conceptos. Sus sustantivos generales son resultantes: dan testimonio de la diferencia entre el nombre y el sentido evocado. Su extrañeza, que por lo demás es lo primero que los incorpora a la poesía, la reciben del hecho de que son, por así decir, vaciados por su adversario, los nombres. Son reliquias, capita mortua de aquello de la idea que no se puede hacer presente: aun en su generalidad aparentemente alejada del tiempo, marcas de un proceso. Pero como tales tan poco ontológicos como lo universal en la filosofía hegeliana. Más bien tienen, según su tenor, su propia vida, y ciertamente gracias a su desprendimiento de la inmediatez. La poesía de Hölderlin quiere citar los abstracta convertidos en una concreción a la segunda potencia. «Ahora bien, es sorprendente cómo en este pasaje, cuando se designa al pueblo con el máximo grado de abstracción, del interior de este verso se eleva casi una nueva forma de la vida más concreta»[56]. Eso provoca, ante todo, el abuso de Hölderlin en favor de lo que Günther Anders llama la pseudoconcreción de las palabras neoontológicas. Modelos de tal movimiento de los abstracta o, más precisamente, de las palabras más generales para lo que es, oscilantes entre esto y la abstracción, como la palabra éter, una de las preferidas de Hölderlin, abundan en los himnos tardíos. En «En las fuentes del Danubio»: «Pero cuando / declina, entre los jugueteos de las brisas, / la sagrada luz, y con el rayo más fresco / viene el alegre espíritu / a la bienaventurada tierra, entonces sucumbe desacostumbrada / a lo más bello y se adormece con sueño ligero / incluso antes de que la estrella se aproxime. Así también nosotros»[57]; en «Germania»: «Pero del éter desciende / la verdadera imagen y llueven sentencias divinas / innumerables de él, y resuena en el bosquecillo más íntimo»[58]; de la misma naturaleza es también el mar al final de «Recuerdo». Es tan incomnensurable con la lírica de ideas como con la poesía de vivencias, y es lo más peculiar de Hölderlin; producido, al contrario que el concepto anticonceptual de la nueva ontología, desde la nostalgia del nombre que falta lo mismo que desde la de una buena universalidad de lo vivo que Hölderlin experimenta como impedida por el curso del mundo, la actividad sujeta a la división del trabajo. Incluso las reminiscencias de los nombres semialegóricos de los dioses tienen este tono, no el del siglo XVII. En su uso poético se reconocen como históricos en lugar de representar plásticamente un más allá de la historia. Así, versos extraídos de la octava elegía de «Pan y vino»: El pan es el fruto de la tierra, pero la luz lo bendice, y del dios del trueno procede la alegría del vino. Por eso recordamos a los celestiales que antaño estuvieron aquí y vuelven a su debido tiempo. Por eso los vates cantan también con gravedad al dios del vino y no le suena ociosamente compuesta al viejo la loa[59]. El pan y el vino los celestiales los dejaron como signos de algo perdido y esperado junto con ellos. La pérdida ha emigrado al concepto y arranca a éste del insípido ideal de lo universalmente humano. Los mismos celestiales no son ningún en sí inmortal como la idea platónica, sino sólo aquello por lo que los vates les dedican sus cantos «con gravedad», sin la entrenada tersura del simbolismo, porque «antaño» –es decir, antes de los tiempos– tuvieron que estar aquí. La historia corta el nexo que según la estética clasicista une a idea e intuición en el llamado símbolo. Sólo el hecho de que los abstracta acaban con la ilusión de su reconciliabilidad con el puro aquí y ahora les brinda esa segunda vida. Eso, entre las categorías de lo informe y de lo que vagamente se escapa, provocó en los clasicistas de Weimar una ira cuyas consecuencias para el destino de Hölderlin fueron inmensas. En Hölderlin husmearon