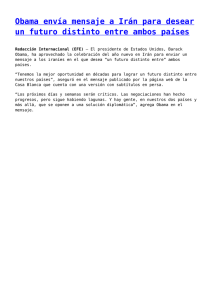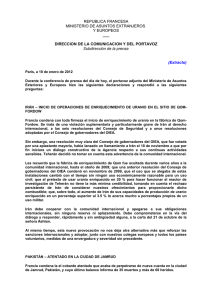Quien se conoce y conoce a los otros, estará de acuerdo con esto: que Oriente y Occidente no pueden vivir separados. J. W. GOETHE Si el agua de un lago no se mueve, se estanca y se embarra. Si se agita, se aclara. Es lo mismo que el hombre que viaja. Proverbio kurdo-iraní Prólogo Quería ir a Oriente Próximo, una región cuyo nombre resuena a inmensidad, ancianos imperios, guerras estremecedoras, ejércitos perdidos, ciudades enterradas, religiones muertas, viejas lenguas enmudecidas; también a pogromos y genocidios, sanguinarios sultanes, guerreros feroces y reyes belicosos, y junto a todo ello, a sensualidad, aventura y poesía. ¿Puede haber razones más sugestivas para emprender un viaje a tan rico y brutal escenario? Pero ¿dónde comienza en verdad Oriente, entendido como concepto y sentimiento?, ¿hay una frontera real, salvo la que marca la caprichosa geografía, entre los pueblos de Europa y aquellos que habitan las estepas, los desiertos, los ríos, los bosques y las montañas asiáticas? Y en última instancia, ¿qué es Oriente?, ¿qué es Occidente?, ¿existe una frontera espiritual o política entre los dos universos? He leído que, en un punto del recorrido que hace el Transiberiano entre Moscú y Vladivostok, puede verse una columna que, en su lado izquierdo, muestra el nombre de Europa y, en el contrario, el de Asia. Debería ser un obelisco móvil, pues en la época de Alejandro Magno, allá por el 327 antes de Cristo, habría que situarlo en la India, en donde el príncipe macedonio decidió darse la vuelta tras su asombrosa expedición de conquista, mientras que en el año 1529 de nuestra era se tendría que haber mudado a las puertas de Viena, ante cuyas murallas el ejército turco de Solimán I fue detenido en su avance hacia el oeste. Cuando tomó un barco en Trieste, rumbo a Grecia y Turquía, en el año 1806, François-René de Chateaubriand sentenció: «El último suspiro de la civilización expira en esta costa en donde comienza la barbarie», o sea, en los Balcanes. Seguía la estela del pensamiento de Montesquieu, quien en su famosa y revolucionaria obra El espíritu de las leyes, de 1748, señalaba entre otras cosas: «Reina en Asia un espíritu servil que no han sido nunca capaces [los asiáticos] de sacudirse de encima, y es imposible encontrar en todas las historias de esa civilización un solo pasaje que revele una libertad de espíritu; nunca veremos allí más que los excesos de la esclavitud». Por el mismo sendero habían ido otros importantes intelectos de la Ilustración, como Voltaire, que dedicó una obra de teatro al «salvaje» Gengis Kan en 1755 titulada El huérfano de China. Estos autores no habían leído, probablemente, los textos de algunos viajeros que recorrieron Oriente y escribieron sobre ello, como los españoles Ibn Battuta, Pedro Tafur, Ruy González de Clavijo y García de Silva, y, desde luego, el veneciano Marco Polo, por citar solo a algunos, cuyas crónicas ilustraban con gran detalle la vida, sobre todo de la realeza, en Turquía y Persia, cuando los derechos humanos eran igual de ajenos a los europeos y a los asiáticos, y los reyes y los emperadores cristianos asesinaban tanto como los sultanes y los sahs. Por otra parte, no está de más reseñar que lo mismo Voltaire que Montesquieu jamás pisaron territorios demasiado alejados de su patria en dirección al este. Por su parte, Napoleón decía: «Más allá de Rusia acaba el mundo». En épocas ya cercanas, un chaparrón de cronistas viajeros se derramó sobre el mundo oriental, y su visión distaba mucho de los escritores que he citado antes. Gautier, Loti, lady Montagu, Vambéry, De Amicis, Flaubert, Sackville-West, Rivadeneyra, Blasco Ibáñez, Kipling, Thubron, Bouvier, Rodicio y Camba, entre otros muchos, dejaron un dibujo bastante más exacto y justo del universo oriental que el que aportaban los juicios de Montesquieu, Voltaire y Chateaubriand. Y, ¡qué diablos!, ¿no se había quedado absolutamente fascinado por la civilización aqueménida el colosal Alejandro Magno, después de arrebatar su imperio a Darío III, hasta el punto de comenzar a vestir como un oriental y tratar de acomodarse a las costumbres de sus nuevos súbditos? ¿No tomó como dos de sus esposas a las princesas persas Barsine-Estatira, hija de Darío III, y Parisátide, hija de Artajerjes III? ¿No nombró a muchos de sus enemigos en el campo de batalla, después de derrotarlos, gobernadores de sus provincias a cambio de su lealtad? En una ocasión dijo: «No distingo a los hombres entre griegos y bárbaros, como hacen las personas de mente cerrada. No me importan la nascencia de los ciudadanos o sus orígenes raciales». Su gran proyecto, más que conquistar un enorme imperio, fue unir para siempre Occidente y Oriente. Según se cuenta, los tártaros del temible Tamerlán, que le incluían en sus antiguas leyendas de héroes victoriosos, le distinguían con el sobrenombre de «Dhul-Qarnayn», que significa «el de los dos mundos». Pero vuelvo al principio. ¿Dónde empieza un universo y dónde termina el otro? En su libro Kurdos, Manuel Martorell comenta: No existe un consenso científico sobre el momento ni el lugar exactos del big bang indoeuropeo, de la gran dispersión de los pueblos que, como los celtas, germanos, bálticos, eslovacos, griegos e itálicos, terminaron formando la actual Europa. Pero, sin embargo, es de aceptación general que esa explosión étnica [...] se habría producido en los alrededores del mar Negro y también se cree que otro gran grupo de esos pueblos, el denominado indoiranio, se habría dirigido, en el año 4000 a. C., en sentido contrario, hacia el este, rebasando por ambas márgenes el mar Caspio. De modo que, según eso, si occidentales y orientales no somos hermanos, al menos sí podemos considerarnos primos. Además, los muros que se alzan entre nosotros aparecen como permeables en muchos puntos del mapa de Europa y Asia: en Rumanía, Bulgaria, Grecia..., en Turquía, Georgia, Siria..., en los Balcanes y en las costas del mar Negro. ¿Quién puede decir que está en Occidente cuando toma en Atenas una copa de ouzo y en Oriente delante de un vaso de raki turco, si son la misma bebida? ¿Quién puede afirmar que se encuentra en Bulgaria y no en Azerbaiyán al oír la voz del almuédano convocando al rezo desde una cercana mezquita? ¿No es greco-ortodoxo el monasterio de Sumela, construido como un nido de aves rapaces en las montañas cercanas a la ciudad turca de Trebisonda? ¿Y de dónde provienen esas canciones lastimeras que parecen surgidas de la boca de una cordillera inclemente, tanto en los riscos de Hungría como en las montañas de Armenia?, ¿es balcánica o caucásica? En fin, si preguntas a un georgiano cuál es el continente al que pertenece, te dirá que a Europa, mientras que no pocos bosnios sienten nostalgia de Asia. El famoso arqueólogo Arthur Evans, que desenterró en Creta el palacio de Cnosos y abrió la puerta a los estudios sobre la civilización minoica, cuando recorrió los Balcanes en 1875, reparó en que los bosnios llamaban «Europa» a la orilla contraria del río Sava (por entonces sus riberas eran la frontera entre la cristiana Croacia y la musulmana Bosnia). «Y tienen razón, porque a efectos prácticos un viaje de cinco minutos te lleva a Asia», escribió, y luego añadía: «Los viajeros que han visto las provincias turcas de Siria, Armenia o Egipto, cuando entran en Bosnia se sorprenden enseguida al encontrarse con las escenas habituales de Asia y África, reproducidas en una provincia de la Turquía europea». Y a comienzos del siglo XX, el por entonces joven periodista ruso León Trotski, mientras marchaba en tren entre Budapest y Belgrado, miró por la ventanilla del vagón y exclamó con entusiasmo: «¡Oriente, Oriente!». En su libro Los Balcanes, Mark Mazower, de quien he tomado las anteriores referencias, señala: «Los turcos ocupaban una zona cultural situada entre Europa y Asia: estaban en Europa pero no formaban parte de ella... Los turcos nunca fueron aceptados como europeos». ¿Quiere decirse que la península balcánica es la frontera real entre los dos mundos? ¿Significa ello que la línea divisoria de sus respectivas culturas hay que trazarla en el territorio que ocupan Albania, BosniaHerzegovina, Bulgaria, Croacia, Eslovenia, Grecia, la región italiana de Friuli-Venecia Julia (su capital es Trieste), Macedonia del Norte, Montenegro, Rumanía, Serbia, la región turca de Tracia Occidental e, incluso, Estambul? ¿Puede afirmarse que la desembocadura del Danubio es al mismo tiempo asiática y europea? ¿Y la del Volga? Yo creo que son muchas las puertas, físicas o del espíritu, que se abren entre los dos mundos —o que se cierran en ocasiones—, formando una suerte de frontera vaporosa y vulnerable, la más antigua del mundo, una frontera que es y no es al mismo tiempo, una suerte de raya invisible. La leyenda y la guerra han roto a menudo los linderos euroasiáticos, si es que alguna vez han existido en forma determinante. Al comienzo de la realidad histórica, Heródoto y Tucídides nos contaron cómo desde Oriente vinieron los aqueménidas persas Darío y Artajerjes en el siglo V a. C. a quemar Atenas por dos veces y fueron derrotados, primero, en Maratón y, más tarde, en Salamina y Platea. Alejandro les devolvió la injuria prendiendo fuego a Persépolis en el 331 a. C. y conquistando el Oriente hasta alcanzar las puertas de la India. En cuanto al mongol Ogodei, hijo de Gengis Kan, detuvo su ataque sobre Europa en 1240 en los arrabales de Viena, después de arrasar Polonia y Hungría. Y un siglo y medio más tarde, en 1402, el terrible Tamerlán, en su marcha hacia el oeste y mientras Europa temblaba de miedo, se dio la vuelta en las costas de Asia Menor cuando no existía en el mundo ningún ejército que pudiera oponérsele. Por su parte, los turcos ocuparon durante unos cinco siglos la casi totalidad de los Balcanes y solo fueron detenidos ante las murallas de Viena en 1529, en la isla de Malta en 1565 y en la batalla de Lepanto en 1571. Si la historia, la geografía y la guerra no nos bastan para trazar una frontera precisa, tampoco nos sirve la religión. No existen líneas divisorias, ni físicas ni de credos, para la vida, y Occidente no es solo cristiano y Oriente tampoco es solo musulmán. ¿Qué son, pues? ¿En dónde dejamos a los judíos? ¿Y a los persas que aún siguen las enseñanzas de Zoroastro? Pero retrocediendo a la mitología clásica, hasta el mar Negro viajó el vigoroso Heracles en busca de las amazonas y del perro Cancerbero, y resulta curioso que, según Heródoto, a medio camino entre la leyenda y la realidad, fueran las mujeres el desencadenante de las luchas entre ambos universos. Unos comerciantes fenicios llegados a Argos secuestraron al parecer a una princesa griega llamada Ío, y ahí empezó el choque entre las civilizaciones. Los griegos respondieron y el dios Zeus raptó a Europa, la hija del rey, en la ciudad de Tiro, y se la llevó a Creta, en donde tendrían un hijo, el famoso Minotauro. Más tarde, Jasón el argonauta, otro heleno, se llevó —con su consentimiento— a la princesa Medea, hija de Eetes, soberano de la Cólquide, y le ayudó a robar el ansiado vellocino de oro. Y para terminar la rueda de secuestros, el príncipe Paris, hijo de Príamo, el monarca de Troya, encandiló a la bella Helena, esposa del griego Menelao, hermano de Agamenón, y juntos huyeron a refugiarse en la ciudad asiática. Allí, en sus muros, junto a la playa y en la boca de los Dardanelos, se produciría la primera feroz guerra entre Oriente y Occidente. Vencieron las tribus griegas en aquel sangriento conflicto que hoy se considera el hecho fundacional de la historia de la Hélade. Y allí surgieron las leyendas y los personajes que nutrirían de acontecimientos y héroes a la épica y la tragedia. Heródoto era un antirracista que, en su monumental Historia, trató de demostrar que no existe distinción de sangre entre griegos y persas (occidentales y orientales) y que la naturaleza humana está por encima de las diferencias étnicas y de las creencias religiosas y políticas. Ya en el comienzo de su libro lo proclama: «En lo que sigue, Heródoto de Halicarnaso expone el resultado de sus investigaciones, para evitar que, con el tiempo, caiga en el olvido lo ocurrido entre los hombres y así las hazañas, grandes y admirables, realizadas en parte por los griegos y en parte por los bárbaros». El término «bárbaro», aplicado por el griego a otros pueblos, había tenido en principio un significado referido tan solo a la lengua: sencillamente eran bárbaros quienes no hablaban la lengua helena, y en ese sentido lo emplea Homero. Después se consideró que «bárbaro» era simplemente el extranjero. Y al fin, tras las aplastantes victorias griegas sobre los persas del siglo V a. C., se empezó a utilizar como referido a un ser inferior. Pero Heródoto, así como Esquilo y Eurípides, comenzaron a contemplar la rivalidad como un hecho diferente. Y ello no les ahorró críticas. Plutarco fue quien puso a Heródoto el sobrenombre de philobarbaros («amante de los bárbaros») en su texto Sobre la malevolencia de Heródoto. Los mejores escritores de aquel tiempo, como los citados trágicos, entendieron el hondo significado de aquel deseo de unidad de la condición humana. Todos ellos seguían la senda abierta por el majestuoso Homero: la simpatía hacia los troyanos vencidos, tan sencilla de detectar en la Ilíada. Por cierto que, volviendo a los secuestros que originaron la enemistad entre Oriente y Occidente, hay que recordar que un hermano de Europa, Cadmo, partió en busca de ella y aunque no tuvo la suerte de encontrarla, fue el hombre que, según la leyenda, enseñó a escribir a los helenos a partir de los vocablos acuñados en las costas fenicias (el actual Líbano). En su magnífico El infinito en un junco, escribe Irene Vallejo que el rapto de Europa es un símbolo, «la llegada del alfabeto fenicio a las tierras griegas». Y añade: «Europa nació al acoger las letras, los libros, la memoria. Su existencia misma está en deuda con la sabiduría secuestrada de Oriente. Recordemos que hubo un tiempo en el que, oficialmente, los bárbaros éramos nosotros». Heródoto, sin embargo, hizo mucho más que recoger mitos, aunque los mezclara con los datos históricos. Según Vallejo, el historiador «se esforzó por derribar los prejuicios de sus compatriotas griegos, enseñándoles que la línea divisoria entre la barbarie y la civilización nunca es una frontera geográfica entre diferentes países, sino una frontera moral dentro de cada pueblo; es más, dentro de cada individuo». En todo caso, este libro de viajes no trata de resolver las preguntas con que he comenzado este texto y que se han hecho, durante centurias, filólogos, historiadores, sociólogos y estudiosos de otras ramas de la ciencia... Yo tan solo recorro el mundo para sentirme libre, observar a los extraños, aprender de sus libros, escuchar sus palabras, olfatear el entorno y luego contarlo; y no para construir sesudas hipótesis sobre cuanto sucede en el mundo de los humanos. Estoy de acuerdo con lo que decía Josep Pla, una frase que repito a menudo: «Describir es mucho más difícil que opinar. Por eso, la mayor parte de la gente opina». Así pues, no tengo respuesta a los interrogantes formulados al principio. Quizá a lo que más se parecen Oriente y Occidente es a un matrimonio mal avenido: no se aguantan y miran cuanto les acontece y les rodea de distintas maneras, pero no pueden vivir sin estar juntos. O quizá sea peor: que llegue un día en el que, por mor de la civilización y del llamado progreso, como predijo Paul Morand, «no haya más Oriente y Occidente, sino una sola miserable nación en la tierra». De todas formas, para este periplo, tenía que elegir una puerta de entrada. Por una serie de cuestiones de salud que no vienen al caso, a mediados de 2019, cumplidos los setenta y cinco años, llevaba casi dos sin colgarme la bolsa a la espalda y caminar mundo adelante durante un largo periodo. Me sentía viejo, maniatado por los galenos, esclavo de los fármacos y dominado por una liviana depresión del espíritu. A menudo, los humanos no somos capaces de interpretar qué nos sucede cuando sentimos el ánimo desfallecer un poco. Por lo menos, ese es mi caso. Y un día, hojeando un periódico, leí el artículo de un viajero que hablaba sobre Irán. No era particularmente notable ni brillante. Pero en un momento afirmaba: «No hay plaza más bella en el mundo que la de Isfahán». A su lado, una fotografía mostraba una oronda cúpula de gran tamaño, bajo la luz de la luna, que refulgía en colores delicados y sutiles, que iban del rosa al verde y al azul, y que se alzaba dominando una enorme extensión de terreno rectangular por la que caminaban sombras de personas y trotaban fantasmales coches de caballos. Y me dije: «¿Por qué no ir a Isfahán?». Todo mi interior se revolvió. De súbito me veía en el lugar y mi melancolía se esfumaba. Creía poder escuchar el sonido de voces ajenas cuyo significado no comprendía, y me sentía de pronto acariciado por la brisa melosa de las noches de primavera en un lugar desconocido: era el aire libre del viaje que tan bien reconozco cuando sopla en mis narices. Comencé a informarme cuanto pude sobre Isfahán. Pero, como siempre, unas lecturas me llevaron a otras y el itinerario que iba dibujando mi mente se fue ampliando... mientras mi deseo de ponerme en marcha se hacía más y más urgente. Anhelaba ir a la lejana ciudad cuanto antes; sin embargo, me propuse realizar un itinerario más dilatado, pues a todo vagabundo que se precie siempre le resultará más divertido llegar a su destino dando un rodeo que dirigirse a él como una flecha. En todo caso, las depresiones se diluyeron en mi ánimo. Pedí permiso a mis amables médicos, busqué caminos en los mapas y en las guías turísticas, llené mi bolsa de píldoras, jarabes, cremas e inyecciones, y hurgué en internet en procura de un vuelo. «¿Por qué es tan diferente —se preguntaba John Dos Passos, en su libro Orient Express— viajar hacia el Oeste que ir hacia el Este? ¿Por qué produce alegría dirigirse al Sur y tristeza encaminarse al Norte?». Yo tampoco lo sé. ¿Y qué puerta elegir? Eché los dados al azar... o no tan al azar: el mar Negro. 1 La ciudad de Dios La primera fotografía que tiré, al salir a pasear por Estambul la tarde del día de mi llegada, aquel viernes de finales del verano, fue a un perro. Dormía echado junto a un portal, en una esquina del mercado de Sahne, anejo a la gran vía de Istiklal, una animada red de callejones que forman multitud de pequeños comercios al aire libre y en donde huele a pescado fresco, té de menta y frutas jugosas. Era un animal grande, de pelo negro con manchas blancas en el pecho y las patas delanteras, larga cola y puntiagudo hocico. Sus orejas eran de notable tamaño, y en una de ellas llevaba un parche de cuero con un número. No tenía, sin embargo, ni cadena ni correa alrededor del pescuezo, y aunque me pareció de pura raza, y eso que no entiendo casi nada de linajes caninos, sabía que no tenía dueño. Algo le alertó de mi presencia, porque abrió un ojillo y dejó escapar un gruñido. Era el primer habitante de la ciudad, después del recepcionista de mi hotel, con el que entablaba una suerte de comunicación. Creo que me quería indicar que le dejase en paz. Y eso hice, porque no es prudente discutir con un animal armado de buenos colmillos, como era el caso. Luego me crucé con algunos perros más, solitarios o en grupos pequeños. Iban todos con sus correspondientes señales grapadas en las orejas y se les veía lustrosos y bien alimentados. Y como a todos los viajeros que se acercan a Estambul, me producían una inmensa curiosidad. Normalmente, en muchas ciudades es raro encontrar a canes sin amo, al contrario de lo que sucede con los gatos, que los hay por cientos y medio asilvestrados por todos los tejados del mundo. Allí, el encargado de clasificar a los chuchos por el sistema del taladro de orejas, igual que los ganaderos hacen con sus vacas al soltarlas libremente en el monte, es el ayuntamiento. Y quien los alimenta es la gente. Blasco Ibáñez cuando visitó Estambul, a principios del siglo XX, escribió: Venecia tiene sus palomas y Constantinopla sus perros. Y no hay carnicería que no tenga ante la puerta veinte o treinta perros, todos en fila, sentados sobre el cuarto trasero, silenciosos, con una gravedad de gentes bien educadas, fijos los ojos en el dueño con expresión de súplica, y abriendo la roja garganta a impulsos de insinuantes bostezos. Aguardan lo que caiga, y lo que cae las más de las veces es una mano de latigazos, pues el carnicero turco acaba por enojarse con esta tertulia muda que obstruye la puerta de la tienda y hace tropezar a los parroquianos. El autor valenciano señalaba que había entre ochenta mil y doscientos mil de estos bichos sueltos por la urbe. No sé si exageraba, ya que ahora no se ven tantos. Blasco añadía que los viajeros extranjeros buscaban, en los hoteles, las habitaciones interiores para huir de los ladridos. «Las noches de luna —decía—, Constantinopla se estremece con ruidosas y feroces contorsiones. Hasta las piedras parecen ladrar al astro de la noche». Nadie conoce el origen de tal perrería. Pregunté a varios turcos, pero ninguno supo decírmelo, aunque alguna vez me sugirieron que, en el mundo musulmán, el perro tiene un carácter semisagrado. No estoy seguro. De todas formas, lo cierto es que mis noches fueron tranquilas en una habitación cuyo balcón daba a la calle y no escuché nunca un ladrido. Edmundo de Amicis, que viajó a la ciudad en 1878, mantenía una tesis curiosa sobre este insólito fenómeno: puesto que, según el Corán, el can es un animal «inmundo», los turcos no los aman ni los adoptan como mascotas. De modo que la calle pertenece a los canes. «Forman todos ellos una gran república de vagabundos completamente libres —comentaba el escritor—. En nuestras ciudades, son ellos quienes se apartan para dejar pasar a la gente y a los caballos. Aquí es la gente, son los caballos, los camellos, los asnos los que tienen que desviarse para no pisarlos». Ya digo que no vi tantos ahora como señalaban los antiguos viajeros. Pero décadas atrás, el asunto debía de ser más peliagudo. En su libro Las tres puertas del Mediterráneo, el periodista francés Daniel Rondeau cuenta lo siguiente: Algunas jaurías errantes se han disputado y repartido los barrios musulmanes de Estambul desde hace siglos. Cada distrito, sobre todo en la ciudad turca, tenía sus propias jaurías, alimentadas por los vecinos. Los perros eran los dueños de la calle. Con frecuencia obligaban a los transeúntes a realizar rodeos, y odiaban que se les molestara. Era imposible moverse durante la noche sin llevar un grueso palo para defenderse de sus ataques. Rondeau añadía un rumor: que los animales hambrientos asaltaban y se comían a los borrachos por la noche. El reportero galo nos cuenta que, mediado el siglo XIX, eran tantos los chuchos en la ciudad, que el sultán Abdülmecit I decidió apresarlos a todos y llevarlos a una de las islas de los Príncipes, la de Büyükada, en el Mármara, a un tiro de piedra de la urbe. Así pues, las autoridades turcas los enviaron al exilio. Pero era tal la bulla que armaban con sus aullidos lastimeros, que los habitantes del lado asiático de Estambul no podían dormir cuando el viento soplaba desde allí. Y hubo que traerlos de nuevo en barco a casa, aunque alrededor de quince mil perecieron en la isla, quizá de tristeza o de hambre. Nadie atentó contra su vida; sencillamente los dejaron morir. Y ello pese a que los sultanes otomanos estaban acostumbrados a rebanar pescuezos humanos sin que se les moviera una ceja. Puede que Abdülmecit I conociera el viejo refrán: «Para una vez que maté un perro, me llamaron mataperros». Por cierto, viene al pelo recordar que en Büyükada vivió exiliado, entre 1929 y 1933, León Trotski, antes de partir a instalarse en Francia. Resulta curioso que fuera un hombre que amaba particularmente a los perros, según nos dice Leonardo Padura en una extraordinaria novela sobre el revolucionario ruso. No obstante, cuando llegó a la isla, los que hubieran sido sus estupendos colegas de exilio ya se habían marchado. Como decía, ahora no se ven tantos por los callejones de Estambul; tal vez el ayuntamiento ha llevado a cabo, discretamente, alguna campaña de control de natalidad perruna. Porque, aún hoy, nadie osa sacrificar a los chuchos. En esto de la relación de los turcos con los animales, Julio Camba, que vivió durante unos meses en Estambul como corresponsal del periódico ABC, relataba, en un texto sobre sus recuerdos publicado en 1921, que un empresario catalán organizó allí una corrida de toros hacia 1908 y que el acontecimiento supuso un fracaso total, pues la ciudad, contaba el cronista, «se levantó indignada. ¿Matar toros?, ¿matar pobrecitas fieras? ¡Jamás! Era mil veces preferible matar toreros...». Y añadía Camba que, en Madrid, «aún no hace mucho, el empresario catalán me decía: ¿Cómo iba a suponer que los turcos tuviesen buen corazón, después de presenciar la matanza de armenios?».[1] Quizá la historia fue una fabulación de Camba, que nunca se resistía a la tentación de practicar su agudo sentido del humor y el gusto por la ironía y el sarcasmo. Cuando el periodista gallego vivía en la urbe, habitaban allí unos ochenta mil canes, según sus cálculos, y se mostraba decidido partidario de acabar con ellos, porque continuaban entorpeciendo el paso de los ciudadanos, como si aún no se hubiesen proclamado los derechos del hombre [...]. Mucho antes de que hubiese habido en Turquía prerrogativas para el hombre, las ha habido para el perro. El perro es objeto de la más cariñosa solicitud por parte del turco y en eso se han fundado muchos escritores para decir que el turco tiene buen corazón. Se necesitaría ser perro para no desmentir este dicho. En todos mis viajes a la ciudad he procurado alojarme en los altos del barrio de Beyoğlu, conocido de antiguo como Pera, cerca de la Torre Gálata y en las proximidades de la plaza de Taksim. Y mi primera vuelta urbana la suelo dar por la calle de Istiklal, una avenida peatonal de veinticinco o treinta metros de anchura y unos pocos kilómetros de longitud. Es una calle atestada de paseantes casi a todas horas. Y no solo porque se trate de una vía comercial, sino porque a la gente, desde antiguo, le gusta deambular por ella. Carece de aceras y la flanquean comercios de ropa de marcas occidentales, mezclados con algunos cafés, puestecitos de castañas asadas y frutos secos garrapiñados, heladerías, quioscos con refrescos, tiendas de móviles y de carcasas, empalagosas pastelerías y casas de cambio de moneda que anuncian las fluctuaciones del dinero con refulgentes y grandes números amarillos de neón. Un decrépito tranvía de color blanco y rojo recorre el centro de la calle, en viaje de ida y vuelta entre la Torre Gálata y Taksim. Marcha atestado de pasajeros, con chavales que se agarran a los pescantes traseros para viajar de balde y turistas sudorosos que se acomodan como pueden en el interior, cargados de mochilas y cámaras de fotos. Entre el multitudinario gentío que llena la avenida, el vehículo marcha muy lento, casi a paso humano, y advirtiendo de su presencia una y otra vez con la «campana de aviso», cuyo sonido de choque de metales es igual al que usaban como alerta los vetustos carricoches de mi infancia madrileña. Sobre el suelo empedrado circulan ocasionales coches de policía y vehículos con mercancías para los comercios. Casi todos los edificios son suntuosos, antiguas delegaciones diplomáticas extranjeras y residencias de ricos industriales europeos, hoy en manos de los bancos, fundaciones y grandes empresas industriales. Es el corazón occidental de Estambul. En el siglo XIX fue su calle más elegante, y en sus proximidades se levanta todavía el hotel que representa todo cuanto de chic hay en la ciudad, el Pera Palace, que fue el hogar de Agatha Christie en 1934. Durante el periodo que siguió a la guerra de Independencia turca (1919-1922), Istiklal se transformó en parte del inmenso cuartel que era la ciudad entera para las tropas inglesas desplegadas en el conflicto. John Dos Passos, en su libro Años inolvidables, traza un retrato divertido de ese tiempo en Estambul: Entré en el vestíbulo del Pera Palace justo a tiempo para ver el charco de sangre en un sillón tapizado donde alguien acababa de asesinar a un diplomático oriental. Constantinopla era un lugar fantástico aquel verano [1921]. Las calles estaban repletas de refugiados: rusos blancos, hambrientos, sin hogar y desesperados, salvo los pocos que aún tenían joyas familiares y que se daban la gran vida, mientras podían, en los excelentes restaurantes de otros compatriotas menos afortunados de la zona del Jardín de Taksim. La ciudad era administrada por todos los aliados reunidos. Los británicos, los franceses y los italianos competían en estupidez militar. Los turcos habían dejado de colaborar: la poca organización que quedaba estaba en manos de los griegos de la zona. Si alguien se aventuraba más allá de las murallas, los Bashi-Bazouks [soldado mercenario otomano] le robaban y le desnudaban. Su entonces amigo Ernest Hemingway pintaba así el aspecto de esta zona privilegiada de la urbe: Si llueve, todo se torna cenagoso. Las aceras son tan estrechas que todos deben andar por las calzadas, y las calzadas son como ríos. No existe reglamento para la circulación, y los autos, los tranvías, los simones y los porteadores con enormes cargas a la espalda se obstruyen mutuamente el paso. No hay más que dos grandes calles y el resto son callejuelas. Las grandes calles no son, en nada, mejores que las callejuelas... Yo había viajado la última vez a Estambul cinco años atrás, y por entonces me llamó la atención que Istiklal, tan «europea», se hubiera llenado de mujeres con pañuelo en la cabeza, y de hombres barbudos y con sayón mahometano. Ahora lo que abundaban eran jóvenes con jeans, extraños peinados al estilo de los futbolistas de hoy, frecuentes tatuajes, Tshirts con leyendas como «I Love New York» o «Hard Rock Cafe», y casi todo el mundo aferrado a un teléfono móvil, wasapeando (¡horrible palabra!) mientras caminaba, o tirando selfis (más horrorosa si cabe) en grupo. Yo soy partidario, por supuesto, de que todo el mundo tenga su teléfono móvil, su nevera, su escuela y su hospital. En eso soy completamente «global», por decirlo así. Pero otros hechos, como la indefensión de la literatura ante el imparable avance de internet, me entristecen. Pero hay que resignarse ante el peso de la realidad. En ocasiones, como diría Camba, «viajar es el más triste de todos los placeres». Seguí Istiklal arriba. Un anciano árabe, de barba blanca, cayado en mano y vestido con chilaba y turbante, miraba con extrañeza a su alrededor. Parecía recién escapado de los desiertos de Lawrence de Arabia y caído de pronto en una gruta de El planeta de los simios. La tarde empezaba a languidecer cuando alcancé Taksim Meydanı. El cielo tomaba tonos rosáceos y lilas. Buscaba, en la primera calle que surge a la derecha de la plaza, un bar restaurante que conocía desde hacía cinco años. En ese lado del barrio de Beyoğlu, la ciudad parece derrumbarse hacia la orilla del mar, con un racimo de casas apretadas en su falda, sobre las que vuelan bandos de cuervos, practican acrobacia las palomas y planean como raudos avioncitos los vencejos y las golondrinas. Hay algunos bares en cuya parte trasera se abre una terraza, y desde su altura puede contemplarse la puerta del Bósforo. No encontré mi local de antaño, pero después de preguntar a varias personas en una mezcla de gestos y palabras sueltas en inglés —muy pocos turcos lo hablan— di con un extraño lugar. Se llamaba James Joyce’s Bar. Allí servían grandes vasos de Guinness, y una fotografía de buen tamaño del escritor irlandés, con bigotillo y canotier, observaba a los parroquianos desde la parte trasera del mostrador. Nunca hubiera imaginado a Joyce en Estambul; su mentalidad y sus criterios eran lo más ajeno a Turquía que pudiera imaginarse. Y un pub estambuleño que llevara su nombre resultaba tan extraño como encontrarse un dromedario en un bosque de Canadá. Pero allí estaba, con su mirada perdida de borrachín miope. El mundo, en cualquiera de sus rincones, siempre ofrece sorpresas. Acomodado en un mullido sillón de la terraza, delante de una pinta de cerveza negra, podía disfrutar de la visión de uno de los más hermosos lugares de la tierra: la boca de ese musculoso estrecho que discurre entre las orillas de Europa y Asia. Desde hace siglos se afirma que el Bósforo es un estrecho salvaje en cuyas profundidades habitan temibles cachalotes como Moby Dick y tiburones blancos iguales al de la famosa película de Spielberg, así como voraces remolinos que amenazan la suerte de las embarcaciones. Y es cierto que a veces, en los inviernos más fríos, asoman icebergs que descienden desde las costas rusas y ucranianas del Ponto Euxino, el nombre que los antiguos dieron al mar Negro. Pero esa tarde, contemplada desde la altura de la terraza, la puerta del Bósforo parecía una piscina. Transbordadores que zarpaban de los muelles de Eminönü, algún pequeño yate, buques de carga e, incluso, un barco de guerra que llegaba de las honduras del Cuerno de Oro trazaban su estela blanca sobre el pecho del océano, teñido de un brillante cobalto. Sin embargo, según el sol iba aproximándose por occidente a sus estancias nocturnas, las tonalidades del agua y del cielo se transformaban con la velocidad de un singular caleidoscopio: del cobalto al añil sobre la mar, del celeste al rosa y al naranja en el espacio... Las juguetonas zuritas y las familias de cornejas buscaban sus nidos mientras los vencejos se habían esfumado de pronto. Aullaba la sirena de algún buque de carga que iniciaba su marcha rumbo norte. Estaba fascinado, prendado de aquella visión llena de vigor y vida. Porque Estambul hipnotiza, como una hechicera que echa sobre tus ojos un velo de irrealidad que te hace dudar sobre si duermes o estás despierto. En la mesa de al lado había un hombre fumando un narguilé y tomando cerveza negra. Parecía turco, pero me habló en un inglés perfecto. —No hay nada igual a esto, ¿verdad? —dijo. Moví la cabeza en sentido afirmativo. No tenía ganas de conversar, pero el tipo insistió: —Intente imaginar a qué le recuerda. —No se parece a nada que yo haya visto —contesté. —Si cierro los ojos, aparece en mi memoria el paisaje del encuentro de los dos ríos de Nueva York, el Hudson y el East River, con decenas de barcos que llegan del Atlántico o se dirigen hacia él..., y el sol poniéndose tras la estatua de la Libertad. ¿Conoce el verso de Whitman?: «¡Ciudad anidada entre bahías! ¡Mi ciudad!». ¿No es algo parecido a esto? ¡Grandioso! ¿Qué opina? Me encogí de hombros. —¿Es usted americano? —le pregunté. —Irlandés; doy clases de inglés en un instituto. ¿No ha visto la foto de Joyce? Por eso vengo... Y por la Guinness, naturalmente. —Ignoro qué relación podía tener Joyce con Estambul. —Supongo que el mar. A él le gustaba, está en todos sus libros: el Ulises empieza en una costa del océano Atlántico, en Sandycove, con Buck Mulligan, y termina recordando otra, la de Gibraltar, con Molly Bloom. Si hubiera venido a vivir a Estambul, quizá se habría enamorado de esta ciudad. Y su novela tal vez fuera diferente. —Mejor que no viniera, más vale no tocar el Ulises. Alzó el vaso y lo dirigió hacia mí. —Cheers. Por Estambul. Le imité. —Salud. Por James Joyce. La noche se cerró sin rastro de la luna, y el Mármara se vio envuelto por una espesa negrura sobre la que alborotaban las luces de los barcos como luciérnagas. Abandoné el pub, cené en las cercanías algo ligero y me encaminé al hotel. Istiklal se iba durmiendo, con la mayoría de los comercios ya cerrados. Vehículos del servicio municipal recogían las bolsas de basura y un par de ellos, con ruedas barbadas como grandes cepillos de dientes, limpiaban el asfalto. Vi un par de perros solitarios acurrucados en el portal de una oficina bancaria. En el mercado de Sahne todavía quedaban algunos puestos de verduras y frutas abiertos al público y, ya a la vera de mi alojamiento, también un par de animados bares en donde los jóvenes estambuleños trasegaban vasos de raki, vino o cerveza. Estambul fue fundada por un rey griego, natural de Megara, llamado Bizas, en el año 660 a. C., y en principio fue llamada Bizancio. Más tarde, cuando Constantino I el Grande la hizo centro de su imperio en el año 330 d. C. pasó a convertirse en Nova Roma, pero sus habitantes, en su mayoría griegos bizantinos, adoptaron el nombre de Constantinopla («ciudad de Constantino»), nombre que muchos helenos no se resignan todavía a olvidar. Desde que fue conquistada por los turcos, en 1453, pasó a conocérsela popularmente como Estambul, aunque el cambio no se confirmó de manera oficial hasta 1930. Siempre fue lugar de refugio de minorías de Asia y Europa, y quizá ese carácter multicultural hizo decir a Napoleón: «Si la tierra fuese un solo estado, Estambul sería su capital». No existe urbe semejante, ni por su historia, ni por su geografía, ni por su carácter. Siempre que la visito y paseo por sus calles, cuando me arrimo a sus mezquitas, entro en Ayasofya o camino sobre el puente Gálata, creo sentir que bajo mis pies retumban los tambores de mil civilizaciones. A ninguno de los centenares de viajeros que han conocido la ciudad y escrito sobre ella le ha dejado indiferente. Su fisonomía, para quien no la conozca, la explica así Blasco Ibáñez: No hay población que pueda compararse, por su belleza topográfica, con la famosa Constantinopla, compuesta de tres ciudades: Pera y Gálata, formando una sola agrupación urbana; Estambul, que ocupa el solar de la antigua Bizancio, y Scutari, en la ribera asiática. Para dar una idea aproximada de la situación de esta triple ciudad, hay que imaginarse una inmensa Y de forma irregular. El tronco de la Y es el final del mar de Mármara y la entrada del Bósforo; la rama de la izquierda, el famoso Cuerno de Oro, profundo brazo de mar que atraviesa la ciudad y se pierde tierra adentro; la rama de la derecha, la continuación del Bósforo, hasta dar con el mar Negro. En el espacio comprendido entre el tronco de la Y y el final de la rama izquierda está Estambul. En el espacio que existe entre las dos ramas, o sea, en la península limitada por el Cuerno de Oro y el Bósforo, se hallan asentadas Gálata y Pera. A lo largo del Bósforo, o sea, en todo el lado derecho de la Y, desde la base de la letra a su remate superior, están Scutari y demás poblados que pertenecen igualmente a Constantinopla. El lado izquierdo de la Y y el espacio comprendido entre las dos ramas es Europa; todo el lado derecho de la letra es Asia. ¿Queda claro? No mucho, la verdad. Hay algo de Estambul que, con una extrema sutileza, se adentra en tu alma. ¿Cómo llamarlo? La añoranza del pretérito sería tal vez lo más exacto. O dicho de otra forma, una nostalgia del pasado, cuando el mundo tenía miles de rostros y decenas de creencias y cientos de ritos diferentes. Aquí convivían turcos, griegos bizantinos, musulmanes, católicos, venecianos, judíos, franceses, balcánicos, genoveses, armenios, georgianos... Había multitud de comerciantes italianos, cónsules y embajadores de numerosos países, así como viajeros literarios que acudían de todos los rincones de la culta Europa. Lo curioso es que todo ello se ha esfumado casi por completo de la ciudad y, sin embargo, su recuerdo palpita a tu lado cuando la recorres, igual que si estuviera poblada de fantasmas. ¿Puede latir tan viva la memoria como el cuerpo de un animal caliente? En esta urbe llegas a creer que sí es posible. El ayer se sobrepone al hoy en Estambul, al menos en tu espíritu. Y su geografía continúa transpirando un alma mundana. Ibn Battuta, el viajero tangerino, pasó por aquí en el verano de 1334 y ya señalaba con sutileza el carácter de la urbe: Constantinopla es grande en extremo y está dividida en dos partes por un gran río [se refería al Cuerno de Oro, que en realidad es un brazo de mar]. Una de las dos partes de la ciudad se llama Istambul y está en la orilla oriental del río; aquí habitan el sultán, los grandes del reino y el resto de la población bizantina. Sus calles y zocos son grandes y están enlosados, la gente de cada oficio tiene en ellos un sitio aparte, sin mezclarse con los demás. Todos los zocos tienen puertas que se cierran por la noche [...]. La otra parte de Constantinopla se llama Gálata y está en la margen izquierda del río. Aquí habitan en particular cristianos francos, que son genoveses, venecianos, romanos y gente de Francia. Están bajo la autoridad del rey de Constantinopla. Son todos comerciantes y su puerto es el más grande que hay. He llegado a ver en él hasta cien naves, entre galeras y otros barcos grandes; los pequeños no pueden ni contarse, a causa de su número. Los zocos de esta parte son hermosos, pero están llenos de basura y atravesados por un riachuelo inmundo. Las iglesias son también sucias y no hay nada bueno en ellas. El madrileño Ruy González de Clavijo, que formaba parte de una embajada enviada por el rey Enrique III de Castilla a la corte del Gran Tamerlán en Samarcanda, pasó por Estambul en octubre-noviembre de 1403 y nos la describe parecida a como lo hizo Ibn Battuta sesenta y nueve años antes: La ciudad de Constantinopla está muy bien cercada de un muro alto y fuerte, con grandes torres. Tiene las murallas dispuestas en triángulo y de esquina a esquina corre el muro seis millas. Dos partes de ella cercan el mar y la otra la tierra. En uno de los extremos, en la esquina que no rodea el mar, está el palacio del emperador. También en esta ciudad de Constantinopla hay grandes edificios de casas, iglesias, monasterios, y lo más de todo ello está caído. Bien parece que en otro tiempo esta ciudad estaba en su esplendor, que era una de las más nobles ciudades del mundo [...]. Enfrente de Constantinopla está la ciudad de Pera y entre ambas el puerto. Constantinopla está así como Sevilla, y la ciudad de Pera, así como Triana. Y el puerto y los navíos en medio [...]. La ciudad de Pera es pequeña y bien poblada, de buen muro y hermosas casas. Es del señorío de Génova y está poblada de genoveses y de griegos [...]. Aunque los genoveses llaman a esta ciudad Pera, los griegos la llaman Gálata. Pedro Tafur, viajero sevillano que visitó la capital imperial bizantina en 1444, relata en el libro Andanzas y viajes sus encuentros con ciudadanos europeos, entre ellos algunos castellanos residentes en el lugar. Era por entonces la ciudad de los cien credos. En 1453, Constantinopla cayó en manos de los turcos otomanos y Mehmed II, el Conquistador, se proclamó sultán. Pero Mehmed no solo era un jefe militar excepcional, sino un hombre cultivado y un inteligente estadista, y no interrumpió su comercio con Occidente ni acosó a los bizantinos ni a los europeos residentes en la ciudad, a la que rebautizó como Estambul y escogió como capital del Imperio otomano. Durante su reinado y el de sus sucesores, las religiones distintas al islam no fueron perseguidas. Más aún, el sultán Bayaceto II no solo abrió las puertas de su reino a los judíos sefardíes expulsados de España por los Reyes Católicos en 1492, sino que envió una flota para recogerlos en las costas españolas y trasladarlos a Turquía, ofreciéndoles la ciudadanía otomana. El sultán se burló del monarca español ante su corte. Se cuenta que dijo: «¿Cómo se puede llamar sabio a un rey, Fernando, que ha empobrecido a su país y enriquecido al mío, su adversario?». En 1908, una revolución de signo progresista tomó el poder. La dirigían los llamados Jóvenes Turcos, oficiales del ejército en su mayoría, que conjugaban el afán democrático con un nacionalismo radical. Y, curiosamente, aquel movimiento que surgía como una llamarada de libertad frente al totalitarismo medieval de los sultanes hirió hondamente el alma cosmopolita de la urbe. Así lo afirma al menos, en su libro Cinco ciudades, el escritor turco Ahmet Hamdi Tanpinar: Entre 1908 y 1923, Estambul perdió por completo su antigua personalidad. La revolución de los Jóvenes Turcos, tres grandes guerras, un montón de incendios mayores y menores uno detrás de otro, las crisis económicas, la liquidación del imperio, la aceptación incuestionada en 1923 de una cultura cuyo umbral llevábamos siglos rondando entre dudas, se llevaron por delante su antiguo carácter. El golpe de gracia a aquel Estambul oficialmente musulmán y étnicamente cosmopolita vino de la mano de Kemal Atatürk, presidente de la nueva república turca desde 1923 hasta su muerte en 1938. Su decidida apuesta por implantar el laicismo en la sociedad, con medidas tan radicales como la prohibición del velo de las mujeres y el fez de los hombres, unida a sus promesas de construir un país democrático, no encajaba con su concepción absolutista del poder. Había destruido un imperio caduco que duró casi quinientos años, pero en su esencia heredaba y ejercía la tradición del poder dictatorial de los sultanes. Arrebató la capitalidad a Estambul y la trasladó a Ankara. Y fue uno de los cómplices del llamado «genocidio armenio» y de la expulsión masiva de los griegos del territorio turco tras la proclamación de la república. A pesar de su apuesta por la modernización del país, era un nacionalista radical y, en su ser más íntimo, un líder laico que situaba el patriotismo por encima de cualquier otra fe, ya fuese el islamismo o el cosmopolitismo. Los nuevos dirigentes, con el presidente Erdoğan a la cabeza, tratan con mayor o menor fortuna de reducir el influjo de Atatürk. Pero solo con la intención de establecer un integrismo islámico y sin ningún interés por devolver a Estambul su carácter multicultural. «Democracia» es una palabra que chirría en sus oídos. No obstante, el pasado pervive, aunque tan solo sea en los sueños. Habla otra vez Tanpinar: Estambul tiene en nosotros el efecto de hacer funcionar constantemente nuestra imaginación [...]. Todo estambuleño es más o menos poeta, porque vive en un juego de la imaginación muy parecido a la magia [...]. Basta con convertir en legendario el momento que estamos viviendo [...]. Lo mejor es dejar que los recuerdos escojan por sí mismos la hora en que hablarán nuestros corazones. El Imperio bizantino duró 1.123 años y el otomano, 469, sin que el carácter cosmopolita de la ciudad se alterara. Ahora, en menos de cien años de república, aquel carácter secular se ha esfumado, paradójicamente empujado por fuerzas contrarias: los Jóvenes Turcos, Kemal Atatürk, Tayyip Erdoğan... Creo que pocos puentes me atraen tanto como el de Gálata de Estambul, que une las dos orillas del Cuerno de Oro en su misma entrada. Ni siquiera el de Carlos en Praga o el de Brooklyn en Nueva York me han impresionado en parecida medida. Cuando lo atravesé por primera vez en 1971, caminando, un día de mar algo revuelta, sentí que bailaba bajo mis pies, pues el de entonces era flotante. Lo demolieron en 1994 para construir el actual. Antes de eso, hasta 1922, danzaba sobre el agua revoltosa del Cuerno de Oro una estructura de madera, y he visto una foto espléndida que retrata su aspecto: lleno de gente que camina en ambas direcciones, jinetes sobre bellos corceles, algún que otro coche de caballos que se une a la tropa de peatones, y todos con el atavío propio de su oficio o de sus respectivas etnias: los popes ortodoxos, los mulás musulmanes, los curas católicos, los caballeros europeos cubiertos, los armenios, los griegos, los balcánicos, las mujeres turcas ocultas bajo los velos, los hombres turcos con su fez de uso obligatorio por decreto del sultán... «Aquel sitio mítico —escribía Camba en sus recuerdos de la ciudad que le acogió varios meses—, donde el Oriente se unía al Occidente y el Norte se mezclaba con el Mediodía». El de ahora, a su manera, es soberbio y no desmerece de los de antaño: tiene cuatrocientos noventa metros de longitud por ochenta de anchura, y en su parte superior, seis carriles de coches, dos de tranvía y dos aceras para peatones. En su tramo inferior está ocupado por restaurantes y chiringuitos de pescado, en los que sirven el popular bocadillo de caballa con cebolla. En la orilla sur del puente se extiende el embarcadero de Eminönü, de cuyos muelles parten los ferris para el Bósforo y las islas de los Príncipes. Allí se encuentran también la bella estación ferroviaria de Sirkeci, fin de ruta del mítico Orient Express, y los más bellos templos y palacios de la urbe. En el lado norte, al pie del Gálata, se extiende el barrio de Karaköy, que ocuparon durante siglos las viviendas y los almacenes de los pescadores estambuleños, en donde se encontraba uno de los más reputados burdeles de Oriente, y valga la casualidad de la redundancia en el vocabulario. La clientela principal la formaban los marineros de los numerosos barcos que llegaban a Estambul desde el mar Negro y el Mármara. Quedan buenas pescaderías en la zona, las mejores de la ciudad; pero ya casi no hay putas. El paso del tiempo no perdona ciertos oficios ni respeta las tradiciones. A media mañana del día siguiente a mi llegada a la ciudad, un sábado, descendí por Istiklal hasta alcanzar las inmediaciones de la Torre Gálata. Numerosos turistas recorrían la espaciosa calle y se veían pocos paseantes locales, quizá fatigados de la noche del viernes. A pesar de tratarse de un país musulmán, los días festivos en Turquía son los domingos, y para un buen número de ciudadanos, incluso la tarde de la víspera. No siempre fue así, pues igualar las jornadas de descanso a las de Occidente se instauró en tiempo de Atatürk. Antes de eso, Hemingway escribía en una crónica: «Hay ciento sesenta y ocho días de asueto. Cada viernes es un día de paro musulmán; cada sábado, de paro judío, y cada domingo, de paro cristiano. Además hay días de fiesta católicos, musulmanes y griegos durante la semana, sin hablar del Yom Kippur y otras festividades judías». Llegué unos minutos después al túnel que une a las alturas de la colina de Pera con el gran puente de Gálata. Por él circula una suerte de tranvía subterráneo que hace el viaje de ida y vuelta varias veces al día y que libra al transeúnte de caminar por las empinadas y mal empedradas callejuelas del barrio de Gálata. El viaje costaba poco dinero, pero no tenía suelto para pagarme el billete que se expendía por máquina y que solo aceptaba monedas. Y a causa del festivo no había un operario que lo despachara. Pero mientras dudaba sobre si colarme o regresar a la calle y buscar calderilla comprando cualquier cosa en algún comercio, el conductor del tren, que aguardaba la hora fijada para la partida, reparó en mí, bajó de su asiento, corrió a buscarme, me cambió las liras y me ayudó a adquirir el tíquet. Sonó la campana y los dos subimos a toda velocidad al vehículo: él, urgido por el horario; yo, agradecido por la extrema amabilidad del hombre. Y debajo de la colina, al salir de la estación de llegada y doblar una plaza, se tendía el puente. No exagero si digo que sentí una particular emoción mientras echaba a caminar por una de las aceras. Detrás de mí, conforme avanzaba, iba asomando la fornida Torre Gálata en las alturas de Pera. Delante, en la orilla contraria, se clavaban en el cielo sin nubes los afilados minaretes de Ayasofya y Sultan Ahmet Camii. Las fastuosas cúpulas brillaban al sol como las barrigas de gigantescos batracios. El Cuerno de Oro, ese vibrante músculo de agua que divide el Estambul europeo en dos mitades, hervía de embarcaciones: buques de carga esperando la hora en que el tramo levadizo del puente se abriera para dejar paso a las naves de mayor altura, algunos yates, transbordadores y botes que iban y venían en las dos direcciones y que, con frecuencia, cruzaban bajo la parte inferior de la plataforma. En las aceras, la multitud se agolpaba para pasar de una orilla a otra, sin orden ni concierto alguno, valiéndose a menudo de los codos para abrirse paso. En las dos barandas laterales, decenas de pescadores se apretaban hombro con hombro mientras tendían sus largas cañas hacia el mar. Eran tantos que uno llegaba a pensar si habría peces suficientes para todos en las aguas de la rada. El Gálata es un lugar esencial en la ciudad, como lo fueron los anteriores pontones, en particular el de madera. De Amicis escribía en 1874: «Estando allí, se ve desfilar todo Constantinopla en una hora». Y Loti retrataba así el sitio en 1890: «La mar a sus pies; una mar surcada por miles de buques, de barcas, en una agitación sin tregua, de donde sube un clamor de Babel, en todas las lenguas de Levante». Y Blasco Ibáñez remataba en 1907: «Para el que desea conocer en conjunto la variadísima población de Constantinopla, el mejor punto de observación es el Gran Puente [...]. Desde su centro se abarca en todo su esplendor el espectáculo del Cuerno de Oro, grandioso puerto que lleva tal nombre por su forma curva rematada en punta y por las riquezas incalculables desembarcadas en él». Las gaviotas revoloteaban y se daban alegres chapuzones en las aguas agitadas por las hélices de tanta embarcación. De la parte inferior del puente subía el olor del pescado asado, despertando el apetito. El tranvía pasaba por el tramo de en medio de la plataforma, camino de Ayasofya y Sultan Ahmet, mientras los coches rugían a sus costados en los seis carriles destinados a ellos. Desde el Gálata se aprecia sin duda uno de los más hermosos paisajes que una urbe puede deparar. Y quizá sea preciso verlo desde lejos, antes de decidirse a entrar, como apuntaba Julio Camba. Y Loti lo expresó así: ¡Oh! ¡Estambul! De todos los nombres que aún me fascinan, este es el más mágico [...]. Ninguna capital es tan diversa en sí misma, ni sobre todo tan cambiante de hora en hora, con los aspectos del cielo, con el viento o las nubes en este clima de veranos ardientes y de admirable luz, pero que, en contra, tiene los inviernos ensombrecidos, lluvias, mantos de nieve lanzados de golpe sobre los millares de tejados negros [...]. Tan pronto se pronuncia, una visión se esboza delante de mí [...]: y se perfila algo gigantesco, la incomparable silueta de la ciudad. Pero cuanto se divisa desde el puente comunica una sensación de naturaleza salvaje. Es difícil de explicar: todo es humano allí, la estructura misma de su construcción, los tranvías, los coches, las fritangas, los enormes buques y los pescadores... Y sin embargo ese mar feroz que ruge bajo las compuertas del Gálata, esa angostura de la boca del Bósforo, el lamento de las sirenas de los barcos y el cielo alto y cambiante de colores, todo ello no es artificio, sino una parte de la naturaleza desbordada: Estambul navega, o flota, a medio camino entre la realidad y el sueño. Théophile Gautier ya lo percibió así en 1853: «Esta vista es tan extrañamente hermosa que se duda que sea real». Tardé en cruzar el Gálata una larga media hora, deteniéndome una y otra vez, asombrado, como otras veces años atrás, ante la resplandeciente vista de la ciudad. Me aposté un rato en el pretil, cerca de los pescadores, para ver los resultados de su empeño, y no les vi sacar ningún pez. He leído en alguna parte que pagan una cantidad respetable al ayuntamiento estambuleño por desarrollar su afición, pero no parece que les compense mucho. Alcancé Eminönü. El embarcadero aparecía muy animado por la presencia de numerosas familias que esperaban los transbordadores para desplazarse a pasar la tarde en las islas de los Príncipes o recorrer el Bósforo hasta las puertas del mar Negro en un viaje de ida y vuelta. Varios tenderetes ofrecían kebabs de cordero o dulces baklava. Seguí caminando en paralelo a la línea del tranvía, hacia el interior de la parte vieja de la ciudad, y me detuve en la suntuosa estación de Sirkeci. No tenía intención alguna de hacer turismo, sino de dejarme invadir por emociones y nostalgias. Los olores del pescado y la fritanga me habían despertado la gazuza y decidí almorzar en el antiguo restaurante del Orient Express, que aún permanece abierto, junto con un pequeño museo que recuerda al mítico ferrocarril, cuya línea ya no funciona desde hace unos pocos años. Y me senté en la terraza, al aire libre, junto al andén en donde se detenían los trenes que antaño llegaban desde Londres o Viena. Es una pequeña huella del pasado. Los camareros visten camisa blanca y pajarita negra, y en el interior hay retratos de Agatha Christie, su más famosa pasajera, y algunas fotografías del Estambul de ayer. Y no se come mal. Me zampé unos estupendos boquerones fritos del mar Negro que poco tendrían que envidiar de los del malagueño Rincón de la Victoria. Había otro par de mesas ocupadas por turistas chinos. Una muchacha se levantó, se colocó junto al cartel del Orient Express, adoptó una postura de actriz de cine, con una mano apoyada en la cintura y el brazo contrario detrás de la nuca, mientras el novio le hacía varias fotos con el móvil. Resultaba ridículo, naturalmente. Pero también nos parecía irrisorio, hace años, ver a los visitantes japoneses que llegaban a Europa y el único objeto de su viaje, o eso creíamos, era retratar cuanto se les ponía a tiro, familias enteras en las que cada miembro usaba su propia cámara. Y resulta que hemos acabado por imitarlos. O peor: hemos desarrollado una pasión por la selfi que a mí me produce agudos ataques de alipori. Esa tarde había quedado con Özlem Kumrular, una escritora turca que conocí años atrás en Alcalá de Henares, en una suerte de congreso sobre el Mediterráneo que organizaba mi amigo el profesor Emilio Sola. Özlem es una gran historiadora y novelista, una mujer comprometida con el laicismo, feminista y que habla varias lenguas, entre ellas un español magnífico. Destila energía y entusiasmo. Nos encontramos en un café cercano a la calle Istiklal para charlar un rato. Özlem se mostraba bastante alarmada con la deriva que en los últimos años había tomado la Turquía del presidente Recep Tayyip Erdoğan hacia el integrismo religioso. No esperó mucho tiempo después de saludarnos para manifestarme sus temores: —Quiere llevarnos a una situación parecida a la de Irán. Imagina: muchos turcos hemos viajado por el mundo, aprendido idiomas, disfrutado de la libertad en otros países... y él quiere arrojarnos a las mazmorras de la Edad Media. Europa y Occidente no pueden consentir que alguien así destruya conquistas que son humanas. Ha llenado las cárceles de gentes que no piensan como él. Y ha convencido a una parte del pueblo de que quienes no están de su lado son enemigos de Turquía. —¿Y las mujeres? —Nos llevamos la peor parte. Si por él fuera, volveríamos a los serrallos y todas iríamos con velo. Las cosas empeoran día a día. Fíjate hasta qué punto estamos asustados los laicos que yo tengo, como muchos otros, un póster de Atatürk en mi salón. Era un dictador, desde luego..., pero al menos nos libró de los preceptos coránicos. —¿Crees que es el viejo problema entre Oriente y Occidente? —Esa línea divisoria ya no existe, es historia. Ahora las diferencias se establecen entre libertad y dictadura. Los pueblos orientales, entre ellos nosotros, los turcos, queremos que se respeten los derechos humanos, como cualquier occidental. Lo contrario es fascismo, se disfrace de lo que se disfrace. ¿Conoces a alguien a quien no le guste la libertad? —Los hay en todas partes, Özlem. —Tienes razón, Javier; los locos abundan. El domingo amaneció muy luminoso, con la campana del cielo alumbrada por un sol radiante. Era un día excelente para embarcarse y recorrer el Bósforo. Cualquiera que visite la ciudad debería llevar a cabo una navegación de ida y vuelta por este canal natural de treinta kilómetros que une el Mármara (esto es, el Mediterráneo) con el mar Negro. El lado de la izquierda es Europa; el de la derecha, Asia. Eso puede inducir a pensar que el estrecho es una suerte de frontera entre Occidente y Oriente. Pero Julio Camba ya rechazaba con justeza la idea en un escrito de 1909: Decir que «en esta línea de terreno o de agua comienza un pueblo y acaba otro» es lo mismo que decir que «en este instante se termina el invierno y principia la primavera». Los hombres han dividido la tierra en continentes y el tiempo en estaciones: pero esta división es exclusivamente legal, porque ni florecen las rosas de la primavera en cuanto el calendario marca el fin del invierno, ni florecen las rosas de la civilización allí en donde una frontera separa a la Europa del Asia o del África [...]. Separa dos continentes [el Bósforo], pero no dos civilizaciones. Su ribera europea está tan influida por Asia como su ribera asiática está influida por Europa. La civilización no se detiene de repente, y la barbarie tampoco. Era temprano pero ya se formaban largas colas en las taquillas de Eminönü para comprar los billetes de los ferris. La mayoría eran grupos de familiares, con numerosos niños, que iban a pasar la jornada festiva en las islas de los Príncipes o a realizar el recorrido del Bósforo. Mi máquina de fotos colgada del cuello debía de revelar mi condición de turista extranjero y muchos me sonreían con cordialidad. Cuando zarpamos y percibí el bamboleo que producían en la nave los azotes del agua, mi ánimo se llenó de gozo. Había hecho ese mismo viaje cerca de veinte años antes, la segunda vez que visité la ciudad, y nada parecía haber cambiado, así que me sentía rejuvenecer. Nada hay como el mar para alentar una vaga impresión de eternidad. Quizá por eso el general Pompeyo acuñó la celebrada frase: «Navegar es necesario, vivir no lo es». Me senté en la popa de la segunda cubierta, al aire libre, de espaldas a la proa. Cruzamos la ancha rada que se abre a la derecha del Cuerno de Oro. La visión era espléndida: las alturas de Pera a babor; Topkapi, Ayasofya y Sultan Ahmet, a estribor; minaretes de mezquitas más alejadas, remotas colinas... Aullaban las sirenas de los barcos y los chillidos de las gaviotas crujían en el aire. El agua era de un azul intenso, casi de cobalto, bruñido, y la agitación del oleaje en pequeñas ondas revoltosas comunicaba una sensación de vigor extremo. Entrábamos en el Bósforo, en el bravo brazo de mar que parece una herida en la tierra, realizada por el espadazo de un titán, para partirla en dos. Se sucedían las aldeas de pescadores, las mezquitas, los palacios decimonónicos, las elegantes residencias de los ricos de antaño (los yalı), las mansiones de los nobles de la corte de los sultanes, bosquecillos en la falda de las colinas, arboledas de plátanos y cedros... El aire era fresco, vivificador. Una familia compuesta por abuelos, padres, tíos, hijos y sobrinos —eso imaginé que eran— cantaba cerca de mí. Cruzamos frente a pueblos como Beşiktaş, que hoy ya es un barrio de Estambul, y más adelante junto al palacio de Dolmabahçe, que fue la sede de los últimos sultanes y del primer presidente de la República, Kemal Atatürk. Y más tarde Ortaköy. Y al lado constantemente los elegantes yalı, mansiones blancas y rojas, muchas de ellas de madera, con sus numerosas ventanas y balcones abiertos sobre el agua cuyos cristales lucían como espejos. Parecía un río, pero al percibir su fuerza, su hondura, contemplar la oscura superficie del agua, casi negra, y sentir el viento en las mejillas y el pelo, se comprendía que era un mar. Y como todo mar, indomeñable y salvaje. Aquello provocaba una paradoja sustancial que alteraba el espíritu: estaba en la barriga de una ciudad enorme, habitada por más de quince millones de almas, y al tiempo navegaba un piélago libre, inhospitalario y agreste. Me estremecía pensar que debajo del casco del transbordador nadaban grandes tiburones y ballenas, me asombraba ver saltar al otro lado de la borda manadas de delfines y peces voladores, mientras las gaviotas vigilaban nuestra nave como si fueran espías enviados por un adversario para conocer nuestras intenciones; y las pequeñas barcas de pescadores arrojaban sus redes a las profundidades, y los grupos de chiquillos se daban chapuzones en la orilla del lado asiático del canal, y los buques de carga y los petroleros paseaban cerca de las bordas del ferry sus imponentes arquitecturas, levantando olas a su paso... Decía el premio Nobel Orhan Pamuk en el libro que escribió sobre su ciudad: El paseante, avanzando a toda velocidad por la corriente del Bósforo, nota que le sobrepasa la fuerza del mar en medio de la suciedad, el humo y el ruido de una ciudad superpoblada, e intuye que todavía le es posible estar solo y libre entre tanta gente, tantas historias y tantos edificios. Y Blasco Ibáñez, algo asustado una noche que cruzaba el estrecho de orilla a orilla en un caique, relataba: El agua tiembla luminosa en torno de la embarcación con ondulaciones doradas, como si transparentase una fiesta de ondinas en las profundas entrañas del Bósforo. Después, la barca vuelve a sumirse en la sombra; las aguas son negras, casi invisibles, adivinándose por los violentos vaivenes que imprimen a la embarcación y por el sordo chirriar de la corriente chocando con la quilla y los remos. Y así vamos Bósforo arriba, bogando en lo desconocido, con cierta emoción al pensar en la profundidad de las aguas, agrandada por el misterio, y en la fragilidad del esquife, balanceado como una pluma por el sombrío elemento que se abre ante nosotros siempre en pavorosa lobreguez. Por su parte, Domingo Badía hizo en su libro Viajes de Alí Bey esta bella descripción del Bósforo: [...] aquella inmensa calle acuática, en medio de la cual he visto navegar roída escuadra otomana con una multitud de barcos y millares de chalupas y embarcaciones pequeñas. Palacios, quioscos y belvederes [miradores] soberbios, casas de recreo del sultán, de las sultanas y de los grandes del imperio, construidas con el gusto oriental más exquisito, compiten por todas partes en lo selecto del lujo; las pintorescas colinas que guarecen el canal se ven cubiertas del más hermoso verdor y de bellas casitas aisladas; el grupo colosal de Constantinopla se presenta coronado por una selva de minaretes, cúpulas y hermosos quioscos, todo pintado de mil colores interrumpidos por la verdura de las grandes arboledas; en fin, en el mar de Mármara termina el horizonte Sur y aquel magnífico conjunto forma un cuadro imposible de describir, pero cuya impresión no se borra jamás de la memoria. El peso de las leyendas y de la historia parecía, al mismo tiempo, caer sobre mis hombros. Recordaba a Jasón y los argonautas, los primeros hombres que, según el mito, lograron cruzar el estrecho y llegar al mar Negro, después de conseguir eludir, gracias a una treta, el temible escollo que suponían las rocas Simplégades, dos pétreos promontorios flotantes que chocaban el uno con el otro destrozando las naves. Y también venía a mi memoria la descripción de Heródoto acerca del paso del ejército del rey persa Darío I, setenta mil hombres, sobre un puente construido con embarcaciones, cuando inició la invasión de los territorios del oeste de la actual Turquía y el nordeste de la Grecia continental. El lugar en donde concluía el trayecto de ida era, precisamente, el que eligió Darío, por ser el punto más estrecho del Bósforo, con 750 metros. En la orilla europea se levanta la fortaleza de Rumeli Hisarı, construida en el siglo XV, y en la asiática asoman las ruinas de Anadolu Hisarı, un fortín alzado a mediados del siglo siguiente. Los dos los utilizó Mehmed II para impedir el paso de las naves de los genoveses que, desde sus establecimientos del mar Negro, trataban de llevar víveres a Constantinopla, cuando ya había comenzado el definitivo cerco de la ciudad por los otomanos. Desembarcamos en Anadolu. El recorrido había durado hora y media. Tenía intención de almorzar un pescado fresco a la plancha en alguno de los restaurantes del lugar, pero la familia que había navegado conmigo tenía decidido «adoptarme». Así que, en un chiringuito al aire libre, bajo el frescor de una buena sombra, compartí con ellos la comida que traían preparada en varias tarteras. Me frieron a preguntas que no comprendía bien, pero su gentileza era tal que me esforcé cuanto pude por entender lo que decían y en explicarme a mi vez. Uno de los hombres me recitó por completo la alineación del Fútbol Club Barcelona, equipo del que soy un encendido adversario. Era igual que cincuenta años antes, en mi primer viaje a Estambul, cuando mi joven esposa y yo navegamos el Mármara entre Estambul y Çanakkale, para ver las ruinas de Troya, y una numerosa familia nos invitó a comer con ellos, casi a empujones, y se desvivió por hacernos entretenido el viaje, narrándonos en turco historias que nos era imposible descifrar. Por aquel entonces, sin embargo, un muchacho de la troupe me cantó entera la alineación del Real Madrid, mi club favorito. De regreso, navegando en zigzag, como a la ida, asomaban, primero en la lejanía y luego ya mucho más cerca, las cúpulas, las torres, los minaretes y las colinas repletas de viviendas de la más asombrosa ciudad que las manos del hombre construyó y que sus ojos pueden contemplar. No tenía mucho que decir, pero recordaba unas frases que tracé en mi libro Corazón de Ulises hace cosa de veinte años: Las ciudades tienen alma, no albergo ninguna duda sobre ello. Están construidas por la Historia y la Historia ha sido escrita a menudo con sangre. El alma de Estambul es dura y altiva. Todo sabor, toda visión, todo aroma es vehemente en Estambul. Pintan su mapa dos espadazos de mar sobre la tierra [...]. El mar, en Estambul, parece enemigo de la tierra. En fin, Daniel Rondeau, en su libro ya citado Las tres puertas del Mediterráneo, pinta un retrato dolorido de este singular capricho de la naturaleza llamado Bósforo: Es frontera y vínculo, tumba y fuente de vida, baña las riberas de Asia y Europa, las aguas del mar Negro, las del mar de Mármara (blancura marmórea), fecunda la energía de la ciudad; su fosforescencia, su movimiento, su gran boca abierta hacia los dos continentes, el mar y el cielo son promesas de eterno retorno y de libertad. Los desperdicios, los montones de plástico y de alquitrán que ensucian sus orillas y las orlan de una cubierta infecta anuncian sin embargo que algún día será necesario resignarse a hacer duelo por las bellezas del planeta. Triste planeta enfermo. Acudir a Ayasofya (para los musulmanes) o Santa Sofía (para los cristianos) es un rito que nunca eludo cuando visito Estambul. No hay construcción semejante en el mundo, ni siquiera la Acrópolis de Atenas. Ni otro templo que simbolice la fusión del alma griega con el orgullo de Roma y todo ello bajo la fe cristiana implantada por Constantino en la ciudad el año 330. Mehmed II Fatih (que significa «el Conquistador»), que junto con su biznieto Süleyman I (Solimán el Magnífico) fueron los más grandes guerreros y sabios gobernantes de la Turquía imperial, no consiguió enterrar del todo su carácter cuando conquistó la capital de Bizancio, convirtiéndola en la sede de su corte, transformando la basílica en mezquita y vaciándola de las estatuas de santos y de vírgenes, lo que incluyó destruir el mosaico que representaba el gran pantocrátor que presidía el altar y otros de inmenso valor histórico. Sin embargo, el sultán rectificó de inmediato sus posiciones contrarias al credo ortodoxo, tolerando su liturgia y apoyándolo frente a los católicos. Mehmed era musulmán, pero respetaba a Occidente en muchos aspectos y, en particular, la cultura griega. Admiraba a Alejandro Magno y quería avanzar del este al oeste, como hizo el macedonio en sentido contrario, con la convicción, también heredada del victorioso guerrero heleno, de que el mundo debía tener un solo imperio, una única religión y un soberano, en este caso él mismo. Mehmed II prosiguió la expansión hacia el oeste que habían iniciado sultanes anteriores, en particular Bayaceto I, por Asia Menor. Y sus campañas fueron continuadas con éxito por su nieto Süleyman I, espléndido militar, y Selim II, su biznieto. En 1389, los turcos habían derrotado a los serbios en el Campo de los Mirlos, en Kosovo, y desde entonces siguieron ampliando sus conquistas. Albania había caído ya en 1385 y Bulgaria dejó de resistir en 1396, tras su derrota en la batalla de Nicópolis, a las orillas del Danubio. Constantinopla fue ocupada en 1453, en 1459 Serbia resultó derrotada y en 1460 los otomanos se hicieron con el dominio de la Grecia continental. Vlad III de Rumanía, el famoso Drácula, los venció en 1462, pero pocos años después los turcos lo depusieron y le cortaron la cabeza. Bosnia aguantó el envite otomano en 1463, para ser totalmente conquistada en 1482. Rodas cedió tras un duro asedio en 1522. Los húngaros resistieron varias décadas, pero en el combate de Mohács, en 1526, no lograron detener a Süleyman I. El rey Luis II murió en la lucha. Pero en 1532, Solimán el Magnífico vio su avance detenido ante los muros de Viena. Las fuerzas musulmanas, sin embargo, conquistaron Buda y Pest en 1541, aunque no pudieron tomar Malta, lo que salvó a Sicilia de los ataques turcos. En 1571, Selim II fracasó en Lepanto y una nueva expedición dirigida contra Viena, en 1664, resultó un fiasco para el sultán Mehmed IV. En 1667, Polonia rechazó al ejército otomano. Y a partir de esas fechas, las incursiones del Imperio turco en Europa se hicieron muy poco frecuentes. Las huellas cristianas de Santa Sofía no han desaparecido por completo. Entre el 537, cuando finalizaron las obras, y 1453, cuando se convirtió en mezquita, transcurrieron 916 años, mucho tiempo como para que su espíritu original pudiera ser borrado por completo. Y por más que se añadieran cuatro minaretes, un minbar (semejante al púlpito) y un mihrab (un nicho abierto en dirección a La Meca), allí siguen muchos de los elementos primeros de la antigua construcción, que ni siquiera los terremotos, los incendios y los saqueos han podido destruir: las columnas robadas a un templo helenístico de Éfeso; las de roca de pórfido traídas de un santuario de Heliópolis, en Egipto; el mármol verde de Tesalia y el amarillo de Siria; la piedra negra del Bósforo... y todavía asoman en algunas paredes los restos de antiguos frescos ortodoxos. Y, por supuesto, en lo alto se alza la primitiva cúpula de 55,6 metros de altura con forma de media naranja, diseñada por los arquitectos Isidoro de Mileto y Antemio de Tralles. El historiador bizantino Procopio de Cesarea, contemporáneo de Justiniano I, dijo de ella: «Parece estar sostenida desde el cielo por una cadena de oro».[2] El español Ruy González de Clavijo, miembro de una embajada enviada por Enrique III a Samarcanda en tiempos de Tamerlán, pasó por Constantinopla en 1406, casi medio siglo antes de que la conquistara Mehmed y reinando el emperador bizantino Manuel II. Conoció, pues, el templo cuando aún era cristiano y lo describió con detalle. Del pantocrátor dice: El cielo de esta sala [la central, bajo la cúpula] está cubierto y dibujado de obra muy rica de mosaico. En medio de él y encima del altar mayor estaba figurada una imagen de Dios Padre, muy grande y muy propia, de mosaico de muchos colores. Tan alta es esta sala de Dios Padre, que desde abajo no parecía la figura sino como un hombre o poco más. Y es tan grande que dicen que de un ojo al otro hay tres palmos; y al que la mira, no le parece que es como un hombre, y esto es por la gran altura en que está. La basílica, al parecer, estaba llena de reliquias y momias. «Aquí les fue mostrado [a los embajadores españoles] —dice Clavijo— un cuerpo santo de un patriarca que estaba entero en carne y hueso. Y también las parrillas en que san Lorenzo fue asado». Y termina: Todas estas obras y otras muchas fueron vistas en esta iglesia, y tantas que no se podrían contar ni escribir en breve, pues tan grande es el edificio y tan maravillosas las obras que en la iglesia hay, que no se acabaría de ver en mucho tiempo; aunque un hombre mirase cada día, siempre vería cosas nuevas [...]. Esta iglesia es muy privilegiada, pues cualquier griego u otro hombre quienquiera que sea, haga el maleficio que sea, así de robo como de muerte, y se acoja a ella, no será de allí sacado. Cien veces que visitara Estambul, cien veces iría a Ayasofya. La impresión que me produce siempre es tan honda que, incluso a los agnósticos como yo, casi nos dan ganas de creer en Dios. Especialmente admirable es esa gran sala central, que transmite una abrumadora sensación de vacío, como si quisiera recordarnos la inmensidad del universo entero. Y los arcos gigantescos y las columnas ciclópeas, que sin embargo parecen flotar sobre los haces de luz que entran por numerosas vidrieras..., y las altivas galerías del segundo piso que bien podrían ser los balcones de un coso taurino donde lidiar al imaginario Minotauro. Es un templo, por otra parte, que me provoca una extraña sensación, en donde se mezclan lo titánico, lo terrible y lo sublime. Dicen que el emperador Justiniano, al ver terminada su obra, exclamó: «¡Salomón, te he vencido!», aludiendo al legendario rey de Jerusalén y a su famoso templo. En abril de 1204, Constantinopla vivió algunas de sus jornadas más terribles. La Cuarta Cruzada, organizada para conquistar Tierra Santa por varios estados cristianos, dirigidos por la República de Venecia, cambió su rumbo y, en lugar de dirigirse a las costas de África para atacar Jerusalén, sus naves pusieron proa a la rica capital bizantina. Entre el 8 y el 13, la ciudad sufrió numerosos ataques. Y finalmente los asaltantes lograron traspasar las murallas defensivas de la vieja ciudad, una imponente obra de ingeniería de los días del emperador Teodosio II, entre el 412 y el 422. El asalto final lo dirigió, con energía y un valor rayano en la locura, el propio dux o dogo de Venecia, el viejo y ya ciego Enrico Dandolo. La ciudad fue saqueada durante varias jornadas. Y, en particular, Santa Sofía. Los cruzados no solo se llevaron cuantas joyas, cálices sagrados y otros objetos de valor encontraron, sino que arrancaron puertas y baldosas y trocearon el iconostasio de plata. El cronista bizantino Nicetas Coniata relataba así aquella jornada: Destrozaron las santas imágenes y arrojaron las sagradas reliquias a lugares que me avergüenza mencionar [...]. Destruyeron el altar mayor y repartieron los pedazos entre ellos [...]. Introdujeron caballos y mulas para poder llevarse mejor los recipientes sagrados [...]. Una vulgar ramera fue entronizada en la silla del patriarca para lanzar insultos contra Jesucristo y cantaba canciones obscenas y bailaba inmodestamente en el lugar santo [...]. No mostraron misericordia con las matronas virtuosas, las doncellas inocentes e incluso las vírgenes consagradas a Dios. Los atacantes se apoderaron de numerosas obras de arte en todos los lugares de la urbe, en particular los venecianos, que se llevaron a su ciudad los cuatro caballos del hipódromo, atribuidos al escultor griego Lisipo, para colocarlos en la terraza de la cubierta de la basílica de San Marcos. Los originales siguen allí, en el museo interior del templo, mientras una réplica exacta de los cuatro equinos galopa en su tejado. Curiosamente, el dogo Dandolo, principal artífice de la victoria, que murió enfermo pocos meses después, estando todavía en Constantinopla, fue enterrado en Santa Sofía, en un rincón de la primera planta. Se dice, no obstante, que el sepulcro está vacío, pues al parecer Mehmed II entregó el cuerpo al pintor veneciano Gentile Bellini, junto con las armas y la coraza del anciano guerrero y estadista, cuando el artista viajó a Constantinopla para retratar al sultán. En los días que siguieron a la conquista de la urbe, miles de mujeres fueron violadas por los cruzados y centenares de ciudadanos, asesinados. Los vencedores instalaron un emperador títere, Balduino I, y se proclamó el Imperio latino, obediente a Roma y al catolicismo. Duró poco: en 1261, los bizantinos conquistaron de nuevo Constantinopla, restauraron el credo ortodoxo y Miguel VIII, de la dinastía de los Paleólogos, se proclamó emperador. La caída de la ciudad en manos otomanas se produjo el 29 de mayo de 1453 y la resistencia que ofrecieron los bizantinos fue muy tenaz: cuarenta y dos mil defensores, entre ellos numerosos extranjeros, enfrentados a ochenta mil turcos. El cerco comenzó el 7 de abril y los ataques resultaron feroces. Cuando al fin entraron en la urbe, los vencedores se dirigieron a Santa Sofía, en donde se había refugiado una multitud de bizantinos para rezar por su salvación. Dios no les hizo caso y el asalto produjo una gran cantidad de muertos, violaciones, destrucción de imágenes y un saqueo que dejó el templo sin piezas de valor. La conquista de la capital del Imperio bizantino concluyó tan solo cuando Mehmed II, rodeado de sus generales, montando un caballo blanco y precedido por una jauría de perros ricamente engalanados, entró en la basílica, se dirigió al altar mayor y proclamó: «¡Alá es la luz del cielo y de la tierra!». Sus tropas, sin embargo, saquearon durante tres días la urbe sin freno alguno y una gran cantidad de obras de arte y miles de manuscritos considerados «infieles» fueron destruidos y quemados. En su libro Momentos estelares de la humanidad, Stefan Zweig dedica un capítulo a la caída de Constantinopla en el que afirma: «Jamás llegará la humanidad a conocer en su totalidad la desgracia de aquel momento decisivo y lo que el mundo del espíritu perdió en los saqueos de Roma, Alejandría y Bizancio [...]. En miles de años no se repone lo que se pierde en una sola hora». Cuatro mil defensores y habitantes de la ciudad murieron en aquellos casi dos meses de sitio y treinta mil fueron esclavizados. Mehmed, de inmediato, decretó la conversión de Santa Sofía en mezquita, anunció que permitía quedarse en la ciudad a los griegos que lo desearan y no prohibió su culto ortodoxo. Más aún, nombró a un patriarca nuevo, el filósofo aristotélico Genadio II, asegurándose su alianza. Al tiempo, declaró la urbe capital de su imperio, renombrándola como Estambul, y en los años siguientes propició el desarrollo de las artes y la ciencia. La influencia de los occidentales fue enorme, y en la corte del sultán eran numerosos los griegos y los francos (llamaban así a italianos y franceses). Uno de los invitados a su palacio fue Gentile Bellini, que permaneció dos años en la ciudad, y realizó el cuadro antes citado, un bello retrato del sultán que se exhibe en la National Gallery de Londres. Años después le imitaría otro de los grandes sultanes otomanos, Süleyman I, quien encargó a Tiziano un cuadro de su busto; realizado en 1530, se conserva en la Biblioteca Nacional de París. Mehmed hablaba turco, farsi, árabe y griego. Leía a Homero, Heródoto y Jenofonte. Pero su libro de cabecera era la biografía de Alejandro Magno, escrita por el griego Flavio Arriano. En la «reina de las ciudades», como se conocía a Estambul en los días de los primeros emperadores otomanos, llegarían a convivir ciudadanos de setenta y dos países diferentes. Mehmed II es la figura más resplandeciente de la Turquía otomana; solamente Solimán el Magnífico llegó a alcanzar su grandeza. Y es de justicia hacer un hueco en la lista de honorables personajes de Constantinopla a otro hombre hoy casi olvidado por la historia, el último emperador bizantino, Constantino XI Paleólogo. Cuando la plaza estaba a punto de ser conquistada por los turcos, Mehmed le ofreció un acuerdo: rendir la urbe a cambio de ser nombrado gobernador de Mistrá, una plaza del Peloponeso conquistada por los turcos años antes. El bizantino se negó, y se cuenta que arengó a sus hombres, el último día de su resistencia al asalto de Mehmed, con las siguientes palabras: «Dios no permita que yo viva como un emperador sin imperio. Si cae mi ciudad, yo caeré con ella. Aquel que quiera huir, puede hacerlo y salvar la vida. Y el que esté preparado para enfrentarse a la muerte, que me siga». Pereció defendiendo las murallas, espada en mano. Durante toda su vida había sido partidario de un entendimiento entre cristianos y musulmanes, igual que Mehmed. Pero la guerra suele romper los buenos propósitos, quizá porque la vista de la sangre enloquece a los hombres. Constantino fue decapitado después de morir atravesado por las espadas de los jenízaros del sultán. ¿Cómo calificar Santa Sofía?, ¿templo cristiano o musulmán? Kemal Atatürk lo resolvió en 1935, dándole la categoría de museo. Durante siglos, la ciudad ha enamorado a centenares de viajeros y ahora enamora a miles, o quizá millones, en la época de la masificación del turismo. Pero hay excepciones, como en todo. Y así la pintaba, por ejemplo, Chateaubriand, que la visitó en el verano de 1806: El interior de Constantinopla es muy desagradable a causa de su pendiente hacia el canal y el puerto; ha sido menester poner en todas las calles que descienden en esta dirección (calles pésimamente empedradas) retallos [salientes de un muro] muy cerca unos de otros, a fin de retener las tierras que el agua arrastraría. Hay pocos coches: los turcos usan mucho más los caballos de silla que el resto de las naciones. Hay también camellos y caballos de carga para el transporte de mercancías. Un año después, en el otoño de 1807, Domingo Badía, alias Alí Bey, llegaba a la urbe y la describía así: Casi todas las calles de Constantinopla son estrechas y sucias. Tienen aceras de cuatro o cinco pulgadas de alto, están mal empedradas y resultan muy incómodas para la gente de a pie. Las casas parecen jaulas, por estar llenas de ventanas y balcones. Son de madera, pintadas de chillones colores y forman ángulos irregulares. Dicha construcción es causa de que todos los años haya barrios enteros consumidos por el fuego; mientras estuve allí fui testigo de dos incendios. Pero el fanatismo de los turcos resiste a tan funestas pruebas; construyen nuevas casas semejantes a las antiguas, dejando a la Providencia el cuidado de conservarlas. Así que llegará el día en que se pueda decir con verdad que la ciudad de Constantinopla se ha reedificado más de cien veces. A Badía lo expulsaron del país el 16 de diciembre, acusado de espía (que es lo que realmente era, además de un excelente narrador de viajes), después de permanecer en Estambul casi dos meses. Regresó a París y luego a España. Y quizá por esa razón escribió más adelante: Debo confesar que los turcos son todavía bárbaros, y pido perdón a quienes piensan de otro modo; mas cuando veo una nación sin la menor idea de derecho público ni de los derechos del hombre, una nación que apenas cuenta de mil individuos uno que sepa leer y escribir; una nación para quien la propiedad individual no tiene garantías y la sangre del hombre está expuesta a correr por el menor motivo y por el más ligero pretexto sin forma alguna de juicio; una nación, en fin, obstinada en cerrar los ojos a la luz y en rechazar de sí la antorcha de la civilización que se le presenta en todo su brillo, será siempre para mí una nación de bárbaros. Por cierto que Badía, un ilustrado, hubo de escapar de España en los días de gobierno de Godoy, que si no era un bárbaro, por lo menos ejerció un largo tiempo de borrico. Casi una semana después de mi llegada, me iba de Estambul, la mañana de un domingo soleado. Atravesé en taxi las calles de la orilla europea, prácticamente desiertas, y crucé el puente colgante de Ortaköy, sobre el Bósforo, para adentrarme en la urbe asiática. Miré a mi derecha y pude distinguir aún los minaretes de las mezquitas en la lejanía del Cuerno de Oro. ¿Volvería alguna vez más? Cerré los ojos y me vinieron a la memoria los dibujos de Anton Ignaz Melling, el artista alemán que durante dieciocho años, entre los siglos XVII y XVIII, fue el pintor imperial de la corte de Selim III, un sultán ilustrado. Orhan Pamuk dijo de él que había sido el mejor retratista de Estambul y, especialmente, del Bósforo. Recordé uno de sus cuadros: desde los altos de Pera, a la derecha asoma la Torre Gálata, y más allá los tejados que descienden hacia el Cuerno de Oro, por encima de los barcos que abren sus velas como alas de pájaros en las aguas del Mármara, cerca del Bósforo, bajo las cúpulas y los minaretes de Santa Sofía, Sultan Ahmet y Sokollu Mehmed Pas¸ a. Al fondo, una línea curvada y vaporosa de montañas cierra el horizonte. Es la más hermosa visión de «la ciudad de Dios», como la llamaron los antiguos, fuesen cristianos o musulmanes. 2 Un estadista rebelde y un guerrero feroz Desde que salí de Madrid, alentaba la idea de viajar en ferrocarril entre Estambul y Ankara, en donde pensaba quedarme dos días para tomar luego, en esta última ciudad, otro tren que me llevara a Teherán, el TransAsia, que tarda dos días y medio en cruzar la Anatolia central. Me gusta desplazarme por el mundo en barcos, trenes, autobuses y automóviles, por este orden, y procuro eludir los vuelos, pues me entra complejo de paquete postal cuando me siento en un aeroplano. Pero en Turquía no se pueden conseguir billetes de viaje por internet salvo para los aviones. De modo que hablé con un amigo mío, Gregorio Laso, que reside en la capital turca, para que me comprara los tíquets de ambos trayectos. Con el de Teherán no existía dificultad alguna; sin embargo, para la línea que unía Estambul con Ankara, y pese a que hay varios convoyes al día, no quedaba nada más que un billete... y era un asiento para mujeres. Eso significa en Turquía, siendo hombre, que no puedes ocuparlo si la pasajera que viaja al lado no da su permiso. De modo que corría el riesgo de encontrarme con una integrista musulmana que se negase a tenerme junto a ella durante el recorrido. Aun así, decidí jugármela a cara o cruz y le dije a Goyo que comprase la plaza. La mañana de ese domingo, temprano, tomé un taxi a la estación de Pendik, en las honduras del Estambul asiático. Por suerte, al ser festiva la jornada, apenas había tráfico. El coche recorría avenidas de barrios recién construidos, edificios sin gracia, muy semejantes los unos a los otros, tan distintos de ese Estambul bullicioso, caótico, vivaz y variopinto que dejaba atrás. El mundo ha avanzado en tecnología, en derechos ciudadanos, en eso que unos llaman «progreso» y otros «civilización» (cada vez comprendo menos qué quieren decir esas dos palabras), pero ha vuelto la espalda a la belleza. «Y si los humanos olvidamos la belleza, ¿qué somos?», me decía. No quiero imaginarme el planeta que dejaremos a nuestros nietos: la tierra entera convertida en una única urbanización de cemento y cristal, un cielo sin pájaros, un mar sin peces y la naturaleza salvaje desaparecida, confinada en los zoológicos, con los árboles creciendo únicamente en los jardines y las flores en las macetas. Llegamos en media hora a la estación, un modesto edificio en cuya puerta me topé con dos perros de orejas parcheadas y les cedí el paso, gentilmente. Quedaba un cuarto de hora para la salida y decidí apurar el tiempo. Cuando faltaban cinco minutos, pasé al andén. Y unos segundos antes de la partida, al sonido de la bocina de la locomotora, entré en mi vagón, dejé la bolsa entre las maletas de los otros viajeros y me metí en el baño. Cuando el tren arrancó, a las 9.46 en punto, esperé un rato, salí del WC y me dispuse a buscar mi asiento. Si la mujer me rechazaba, al revisor no le quedaría otro remedio que tirarme por la ventanilla o conseguirme un lugar en donde viajar, aunque fuera acurrucado en un rincón. El compartimento iba lleno por completo... con excepción de un sitio vacío que distinguí al fondo: el mío. Recorrí el pasillo entre la doble fila de butacas azules, llegué hasta allí y observé que la mujer que ocupaba la plaza de la ventanilla era joven y había abierto su ordenador portátil en la mesita plegable. Me miró, sonreí, sonrió, hice un gesto con la mano de pedir permiso para acomodarme y ella me invitó a hacerlo con un movimiento afirmativo de cabeza. Así pues, la moneda de la suerte cayó de cara. Durante un largo trecho seguimos en paralelo a las orillas orientales del Mármara. Iba anotando las estaciones en donde hacíamos breves paradas: Kadıköy, Tuzla, Gebze, İzmir... El mar se estrechó en un largo brazo, luego desapareció, volvió a asomar el agua convertida ahora en un gran lago, y en Arifiye el convoy giró bruscamente hacia el sur para entrar en las inmensas llanuras del norte de Anatolia, batidas por el sol, cercadas a menudo por montañas rudas y colinas boscosas: «Bozüyük, Eskişehir...», anoté. Traté de averiguar si mi vecina hablaba inglés. Pero solo respondía a mis preguntas con un «yes, yes» mientras se sonrojaba. Estaba claro que apenas sabía unas palabras en la lengua de Shakespeare, pero su timidez era tal que no se atrevía a decirme que no me comprendía. De modo que decidí no incomodarla. Tan solo añadí por dos veces, señalando con el dedo mi reloj de pulsera, el nombre de Ankara. Entendió. Respondió: «Twelve». Y pocos segundos después, algo alterada, corrigió: «Sorry, sorry... Two, two». Cuando cesé de preguntar, se hizo la dormida. Polatlı, Eryaman... A las 14.20 entrábamos en Ankara. Goyo Laso me esperaba en el andén. Yo había estado en la capital turca un par de días casi cincuenta años atrás, en un viaje periodístico que no viene al caso contar ahora, y recordaba un poblacho feo, sucio, de casas bajas, burros cargados de mercancías y multitudes de aire mísero. Y me sorprendió encontrarme de pronto con una ciudad moderna, de trazas europeas y anchas avenidas arboladas, multitudinaria, con un parque automovilístico de buen nivel, limpia y, en su centro, poblada de tiendas con las mejores marcas de ropa, de zapatos, de relojes y de cámaras fotográficas. Por cierto que abundaban las de teléfonos móviles. La zona en donde tenía su piso Goyo Laso, el distrito de Çankaya, era nueva y su vivienda contaba con todas las comodidades de un apartamento de alta gama. Me había dejado una habitación con baño propio, y desde la altura, el piso 15, se contemplaba una Ankara en donde crecían decenas, si es que no centenares, de edificios muy altos, rodeados en todos los puntos del horizonte por calvas montañas. El sol era violento y las cumbres aparecían cercadas por una leve calima. Goyo Laso, amigo mío desde hace años, es un hombre de mediana edad que cuenta ya con un amplio currículum como agregado de prensa en embajadas en el extranjero. Lo ha sido en Moscú, Pekín y Washington, y desde unos meses antes de mi llegada desempeñaba el mismo puesto en la capital turca. Se había animado a unirse a mi viaje hasta Teherán. Como era domingo y Goyo libraba, me llevó al barrio de Ulus, la ciudadela a cuyo alrededor nació la ciudad, sobre una colina por cuyas faldas se derramaba el antiguo mercado que yo recordaba de medio siglo antes, reconvertido ahora en una suerte de área con cafetines, tiendecitas de artesanía, coquetos restaurantes y turistas locales y extranjeros, sobre todo asiáticos. Como es habitual en todas partes del mundo en donde se concentra la gente foránea, había lluvia de selfis. Yo soy partidario de españolizar las palabras y creo que habría que llamarlos «mismis»: lo recomiendo con todos mis respetos a la muy honorable Real Academia de la Lengua. Esa primera noche en Ankara fuimos a tomar una cerveza a la animada calle de Tunalı Hilmi, en el céntrico barrio de Kavaklıdere. En un buen puñado de bares, la gente seguía un partido de fútbol en amplias pantallas de televisión, y los más jóvenes formaban colas delante del Burger King y el McDonald’s. Cerramos la velada cenando un plato de raviolis en La Gioia, un restaurante chic del área de Kızılay, centro de encuentro del pijerío de la ciudad. Oriente parecía haberse esfumado del centro de Anatolia. Aunque Mustafá Kemal Atatürk nació en Salónica cuando esta ciudad, hoy griega, formaba parte de Turquía, la urbe que siempre amó fue Ankara. Y así le entregó la capitalidad del país, arrebatando el título a Estambul, en 1923, cuando derrocó el sultanato otomano, propiciando en los años posteriores su desarrollo urbano y su despegue económico. De la condición casi de aldea cuando Atatürk llegó al poder, Ankara pasó en unas décadas a moderna metrópoli. Ahora mismo cuenta con más de cinco millones de habitantes, mientras que hace un siglo apenas superaba los quince mil. Mi primera mañana en la ciudad decidí visitar el Mausoleo de Atatürk, donde está enterrado el fundador de la República de Turquía. Era un lunes de sol brioso y aire templado y había pocos visitantes cuando llegué en un taxi a la entrada del complejo. Como ocurre en cualquier parte del mundo donde se construye algo para recordar a un líder político o religioso, todo allí rezuma solemnidad, grandilocuencia y fe. Caminé durante unos cientos de metros por un tramo bellamente ajardinado hasta alcanzar una suerte de gran ciudadela achaparrada que alberga una inmensa explanada destinada a desfiles militares y celebraciones patrióticas, y rodeada por varios edificios que contienen una biblioteca (la del propio Atatürk, además de libros publicados sobre él y sobre la historia de Turquía), un pequeño museo de recuerdos personales, una exposición en donde se explica la guerra de independencia y el gran templo que alberga la tumba del histórico dirigente, con trazas de santuario griego: una especie de acrópolis laica. Todo fue levantado con el fin de comunicar una sensación de grandeur. El interior del panteón está recubierto de mármol verde y el techo está decorado con mosaicos revestidos de oro. El cenotafio se alza sobre monolitos marmóreos que pesan cuarenta toneladas y los restos del mandatario se guardan debajo, en una cripta. En un lado de la gran sala, grabadas en piedra, se reúnen algunas frases del último discurso de Atatürk, dirigido a los militares, en las que exalta la «gloriosa» historia del ejército turco y lo conmina a defender la patria, en una suerte de aviso para navegantes, «contra cualquier peligro desde dentro o desde fuera». La guardia del complejo la integran soldados de las distintas armas del ejército. El lugar recuerda —por su pretenciosidad, no por su estilo— a Los Inválidos de París, en donde reposa Napoleón Bonaparte, o al Valle de los Caídos del Guadarrama, que contuvo los restos de Francisco Franco. No hay, sin embargo, semejanza con los mausoleos de Mao Tse-Tung, en Pekín, y de Vladímir Lenin, en Moscú, donde se exhiben las mojamas humanas más famosas de la historia del mundo. En Ankara solo puede verse un cadáver embalsamado: el del perro favorito de Mustafá Kemal Atatürk, cuyo nombre era Fox. No solo Atatürk liberó a las mujeres del serrallo, les arrebató el velo y las llevó al Parlamento; además, abrió universidades y escuelas y cerró seminarios musulmanes (las madrasas); les quitó a los hombres turcos, de un guantazo, el feo cucurucho rojo, un atuendo de significado integrista que era obligatorio por orden del sultán, y les recomendó los sombreros y las chisteras parisinos; armó una constitución que desbarataba la sharía (la ley islámica); creó un código civil que imitaba al de Suiza, y enseñó a leer a la gente de su país... Nunca un oriental fue tan occidental como Atatürk y, en cierto modo, se significó como el envés del gran Alejandro, que siglos antes quiso vestir a Occidente con los hábitos de Oriente. Era, sin embargo, autoritario en exceso: intentó crear un partido de oposición para hacer posible la democracia, pero lo prohibió de inmediato al considerarlo poco revolucionario. Hitler le admiraba y también los fascistas españoles, como Ramiro Ledesma. No obstante, toleró siempre a los judíos y a los creyentes de cualquier religión. Fumaba tanto como un marinero de El Pireo y bebía como un escritor dublinés. Apoyó las artes y la literatura y jamás prohibió un libro. Pocos líderes tan singulares ha habido en la historia humana. Aunque murió en Estambul, Ankara le venera. Y a los historiadores de Oriente y Occidente todavía los deja perplejos. Nació en tierras hoy griegas que en su día formaron parte del Imperio otomano: en Tesalónica, capital de la Macedonia central, donde residía una numerosa población turca que convivía armónicamente con sus vecinos helenos y con un extenso censo de judíos sefardíes de origen español. Sus padres le registraron con el nombre de Mustafá, en tiempos en los que en Turquía no existía el apellido, sino en todo caso una suerte de apodo que alguien le daba en sus primeros años. A Mustafá, muy brillante en sus estudios desde la escuela primaria, le añadió su maestro el nombre de Kemal, que quiere decir «el perfecto». Tras concluir la enseñanza secundaria, continuó formándose en las academias militares de Monastir, en Macedonia, y posteriormente en la de Harbiye, en Estambul. De allí salió con el grado de capitán de infantería. Se unió pronto al movimiento clandestino Patria y Libertad, cuyo ideario consistía en devolver a Turquía su antigua grandeza y el repudio del sultanato. En 1907 se adhirió al movimiento de los Jóvenes Turcos —una sociedad secreta formada por estudiantes universitarios y cadetes de escuelas militares—, que derrocó al sultán Abdülhamid II dos años después, colocando en el trono a su hermano Mehmed V, pero desprovisto ya de poderes ejecutivos. Los Jóvenes Turcos se aliaron con las potencias centrales (Alemania e Imperio austrohúngaro) en la Primera Guerra Mundial, y este hecho, unido a su política centralista, un rígido nacionalismo de signo otomano y los genocidios de poblaciones armenias y griegas en su territorio, fueron minando su prestigio. Mientras perdían en los campos de batalla, sobre todo en los enfrentamientos con los rusos, Mustafá Kemal, que tomó distancias del movimiento, fue nombrado comandante de la 19.ª División en el frente de Galípoli, y allí demostró su pericia militar y su coraje personal. Los aliados (con tropas británicas, neozelandesas y australianas), que trataban de entrar en los Dardanelos y cruzar el Mármara para conquistar Estambul, fueron rechazados después de severas pérdidas y Mustafá comenzó a ser considerado por los turcos poco menos que un héroe. Turquía se rindió en octubre de 1918 y los aliados ocuparon Estambul casi de inmediato. Tras la caída de los Jóvenes Turcos, el gobierno conservador se dispuso a pactar en Sèvres un tratado que significaba la pérdida de muchos de los dominios otomanos. Mustafá Kemal se irguió entonces como el opositor principal a la firma del acuerdo. Proclamó que su imperio no cedería ningún territorio en donde habitaran turcos, encendió el patriotismo entre su pueblo, organizó un gobierno y un ejército en Ankara e inició en 1920 la guerra de independencia. Venció tras dos años de luchas sangrientas. La toma de Esmirna en el verano de 1922 supuso, sobre todo, una carnicería en la que muchos griegos y armenios murieron y a la que más tarde Mustafá consideró sencillamente un «error». El sultán Mehmed VI partió hacia el exilio en 1923 y en octubre se proclamó la república, con Mustafá Kemal como presidente. Los aliados abandonaron Estambul y reconocieron al nuevo estado, que por el tratado de Lausana recuperó Anatolia y Tracia Oriental, aunque perdió muchas de las regiones alejadas del centro de poder. El nuevo jefe del Estado instaló un gobierno de partido único y se propuso europeizar el país, dotándole de una estructura estatal laica. «La cultura es la base de la república turca», fue uno de sus lemas. Y propició el desarrollo de las artes y la literatura, la creación de museos, la fundación de universidades y la gratuidad de la enseñanza, esforzándose en erradicar el analfabetismo. Sus medidas modernizadoras, muchas ya las he enumerado, fueron excepcionales. Pocas veces un dirigente político ha transformado un pueblo entero como él lo hizo. Además de las citadas antes, reemplazó el alfabeto árabe por el latino, más fácil de aprender, y financió su enseñanza entre los adultos, además de limpiar de términos persas su idioma; levantó la prohibición del alcohol y dictó la obligación de que todo turco llevara un apellido (él mismo aceptó, ante la propuesta unánime de la Asamblea Nacional, el de Atatürk, que significa «padre de los turcos»); asimismo, impuso el calendario occidental, creó una constitución, prohibió la poligamia, aceptó el matrimonio civil y declaró el domingo día de descanso. Y todo ello lo llevó a cabo en el curso de quince años. Mustafá Kemal Atatürk (o Mustafá el Perfecto y Padre de los Turcos) murió en noviembre de 1938, a los cincuenta y siete años, en la residencia presidencial de Dolmabahçe, a orillas del Bósforo. La causa fue una cirrosis hepática aguda: bebía a diario varias botellas de raki, el anís turco. ¿Qué cabe reprocharle a un tipo tan excepcional? Tan solo su desmedido autoritarismo y su papel nunca aclarado del todo en el genocidio de los armenios y las matanzas y expulsiones de los griegos. Le sustituyó en el poder İsmet İnönü, su viejo camarada durante la guerra, que llevó adelante una política de exaltación de la figura de su jefe y realizó con éxito la transformación del país en una democracia parlamentaria. En las oficinas del Estado, en los edificios públicos, en los museos y centros de enseñanza, en las asociaciones culturales, en las viviendas particulares e, incluso, en los bares y restaurantes de todo el país hay retratos del fundador de la república. Según señalan Andrés Mourenza e Ilya U. Topper, en su estupendo libro La democracia es un tranvía, el actual todopoderoso presidente Recep Tayyip Erdoğan «quiere ser Turquía y quiere que Turquía sea él. Cueste lo que cueste; no importa la tierra quemada que deja a su paso». Le gustaría sin duda ser el nuevo «padre de los turcos». Pero Erdoğan no puede con el peso de lo que hoy es solo una sombra, pero una sombra inmensa: la de Mustafá Kemal Atatürk. Esa misma tarde debía ofrecer una conferencia sobre mis libros de viajes en el departamento de español de la Universidad de Ankara. Comí en la residencia del embajador español, Juan González-Barba, y desde allí nos fuimos al evento. Además de diplomático, González-Barba es un notable novelista y había publicado poco antes un airoso thriller que transcurre en Sevilla, su ciudad natal. El público era más numeroso de lo que esperaba, quizá un centenar de personas, en su mayoría residentes españoles en la ciudad y jóvenes estudiantes turcos de nuestra lengua. Me presentaron muy amablemente el agregado cultural de la embajada, Luis Fonseca, y el jefe del departamento universitario, el profesor Mehmed Necati, que exhibía con garbo un castellano casi perfecto. Es sorprendente que en Turquía, un país con una lengua endemoniada, haya un cierto número de personas que hablan idiomas con una soltura asombrosa. Desarrollé mi charla bajo un retrato de Atatürk, naturalmente, y tras el coloquio que siguió, los asistentes tomamos un refrigerio ofrecido por la universidad. Conversé con diversos grupos de personas. Me pareció que, salvo el embajador, Goyo y algunos otros funcionarios de la embajada, casi nadie había leído un solo libro mío y la mayoría de los asistentes desconocían mi nombre. No hay nada para bajarte los humos como viajar mundo adelante. Sin embargo, los canapés estaban sabrosos y las bandejas quedaron vacías. En esas circunstancias, entre Oriente y Occidente no existen diferencias: nunca se sabe si el público va a escucharte o a papear de gorra. Quizá uno de los más interesantes lugares de Ankara es el Museo de las Civilizaciones de Anatolia, en las faldas de la colina que corona la antigua ciudadela de Ulus. Nunca me he interesado demasiado por las culturas anteriores a la explosión de la Grecia clásica, que considero el origen del mundo inteligente y culto. Pero hay que reconocer este gran complejo arqueológico como un lugar excepcional, no solo por sus muchas piezas, sino también porque ha sido ordenado de manera muy didáctica. A mí me sucede a menudo que no entiendo casi nada de cuanto me explican los arqueólogos y los especialistas sobre vasos votivos, exvotos, estelas mortuorias y símbolos de signo religioso o que son característicos de alguna dinastía imperial de la Antigüedad. Me entra complejo de ignorante, la verdad. Pero en el pequeño museo de Ankara, la cronología aclara muchas cosas, a pesar de que no sientas excesiva curiosidad por cómo vivían, rezaban, guerreaban, amaban y eran enterrados los hititas, los lidios y los frigios. Había estatuas humanas de oro y marfil, leones de piedra tan gruesos que parecían vacas escocesas de la raza angus, trozos de muros de las ruinas de Boğazköy en cuyos relieves desfilaban soldados... y urnas con collares, diademas, peines, zarcillos, vasijas rituales, ánforas, armas y escudos, frascos de perfume... Me resultó llamativo que la mayoría de los rostros humanos exhibieran una cierta sonrisa guasona, como los kuroi griegos anteriores al clasicismo, los asirios, los medos y los etruscos. Por lo que se ve, los antiguos se divertían mucho, quién sabe si especialmente cuando practicaban rituales con sacrificios humanos o torturaban a los enemigos que hacían prisioneros. Porque, de todo ello, la historia abunda en testimonios. Una talla pequeña representaba al rey Midas, y en la vitrina contigua se exhibía la calavera del soberano frigio. ¿Sería la verdadera? De no haber estado resguardado por un cristal, habría acercado el bolígrafo al cráneo con la esperanza de que me lo convirtiese en oro. Mientras dejaba atrás el museo y enfilaba por la empinada cuesta camino de la ciudad, pensaba que el riquísimo rey Midas debió de ser un hombre desdichado: si todo lo que tocaba lo convertía en oro, según cuenta la leyenda, ¿cómo hacer el amor, por ejemplo, con una mujer a la que has transformado en estatua dorada?, ¿cómo comerte con los dedos sencillamente el muslo de un pollo asado que ahora es una joya? Los mitos a menudo encierran una fuente de desgracias. O carecen de lógica. En todo caso, a la calavera de Midas le faltaban varios dientes: quizá por su empeño en morder los pedazos de oro de un kebab de cordero que antes había cogido con las manos. Descendí caminando hasta Ulus Hal, uno de los barrios pobres de la ciudad. Se veía un mayor número de indumentarias musulmanas, sobre todo en las mujeres, que se cubrían con velo, y gran cantidad de coches de edades seniles. Pero la zona era muy viva, animada por un mercado de alimentos grande y desbaratado. Me abrí paso entre el gentío, en la zona cubierta, bajo el griterío de los vendedores que anunciaban, supuse, sus productos y sus precios. Había numerosos puestos de pescado, sobre todo de piscifactoría, pero también se encontraban boquerones, caballas y jureles frescos en grandes cantidades. Las frutas abundaban y los tomates y los melones despedían su aroma característico. Probé unos higos excelentes. Las tiendas de especias eran un festival de olores. Si hacía fotos, la gente por lo general posaba, sonreía y me decía algo incomprensible en turco. Cuando insistían, yo me encogía de hombros y señalaba: —España, España... Entonces me sonreían de nuevo: —Ah, España... Yes, yes... Real Madrid, Barça... —decían con frecuencia. Tan solo un hombre, con aire de profesor jubilado, cabeza cana y ropa ajada, me contestó con seriedad: —Don Quijote... He llegado a la conclusión, después de muchos viajes por el mundo, de que a España se la conoce tan solo por seis cosas: el fútbol, las corridas de toros, la paella, el flamenco, la siesta y el Quijote. No hay forma de hacerle comprender a un extranjero lo estupenda que es una tortilla desestructurada modelo Ferran Adrià, el arte de bailar la sardana y de tocar el chistu, o la calidad de una novela de Juan Benet y alguno de sus lacayos. Numerosos conquistadores, no solo civilizaciones, han pasado por Ankara. Por aquí galopó la caballería persa de los aqueménidas de Darío III antes de que la derrotara Alejandro Magno en el 333 a. C. y se instalara en la plaza durante un año, preparando su marcha hacia la conquista de Persépolis. Y el propio emperador Augusto la hizo suya, nominándola capital de la Galatia romana, o Galacia, en el 25 a. C. Después, y hasta el siglo XI, fue bizantina, y más tarde cayó en poder de los turcos selyúcidas. En 1356, la rindió el segundo bey de la dinastía otomana, Orhan I. Pero el más famoso de todos cuantos la conquistaron fue el mongol Timur, conocido también como el Gran Tamerlán, señor de Samarcanda, uno de los mejores generales de la historia del mundo. Los turcos no le han olvidado. Los venció y humilló en 1402, en la llamada batalla de Ankara. El sultán Bayaceto I, nieto de Orhan I, al mando de un imponente ejército, no fue capaz de contener el empuje de las tropas del mongol. Y, según afirman algunos cronistas de su tiempo, murió enjaulado. La leyenda lo ha encumbrado como un cruel exterminador de pueblos. En su biografía de conquistas ininterrumpidas no figuran derrotas, y las ciudades que no aceptaban rendirse eran arrasadas, saqueadas, las mujeres violadas, los niños y los viejos pasados a cuchillo y los hombres supervivientes de sus asedios, esclavizados. Le complacía levantar pirámides con las calaveras de los enemigos muertos, enterraba con vida a sus adversarios, arrancaba las vísceras de los prisioneros antes de matarlos y llevaba con él a los más experimentados especialistas de la Antigüedad en la técnica del empalamiento. Uno de ellos era tan refinado en el oficio que conseguía que la estaca, tras penetrar por el ano, acabase saliendo por la punta misma de la lengua. Pero en el fondo era un romántico. Como Alejandro Magno, la más alta aspiración de Timur, o Tamerlán, era hacer del mundo conocido, uniendo Oriente y Occidente, una sola nación gobernada por un solo hombre; naturalmente, a ser posible, por él mismo. Timur nació en 1336, en Kesh (hoy Shakhrisabz), una ciudad de Transoxiana situada ochenta kilómetros al sur de Samarcanda (Uzbekistán), y era miembro de un clan tártaro-mongol conocido como los Barlas. Era hijo de Taragai, uno de los jefes de su tribu, una pequeña «horda» de gente cazadora, buenos arqueros, jinetes extraordinarios, hábiles cetreros y bebedores insaciables. Comían caballos y camellos, combatían a pie con los tigres, adoraban a las estrellas, las estepas y las nieves formaban el paisaje de su territorio, eran hospitalarios y admiraban la figura legendaria de Gengis Kan, el primer mongol que levantó uno de los mayores imperios de la antigua Asia, el segundo más grande de la historia humana después del británico. Bravo e inteligente, al alcanzar la juventud Timur se convirtió en el líder de los suyos, formó una pequeña partida de bandoleros y comenzó su carrera asaltando caravanas de comerciantes. Poco después se hizo con un ejército de mil hombres y fue sometiendo en los años siguientes a otros clanes enemigos, incluido el que fundara un siglo antes el kan Chagatai, segundo hijo de Gengis Kan. En una escaramuza con una tribu rival, recibió un flechazo que le dejó para toda su vida con una leve cojera, lo que le valió que le apodaran lang, que significa «cojo» en lengua persa. De la unión del nombre y el mote, Timur Lang, surgió «Tamerlán», como se le conocería para siempre en Europa. Más tarde se lanzó a la conquista de la región de Transoxiana, junto con su cuñado Amir Husayn, que gobernaba en Samarcanda. Pero al poco los dos hombres se enfrentaron y Husayn perdió la vida. Timur fue elegido nuevo rey, pero sin el título de kan, pues este honor estaba reservado tan solo para aquellos que llevaban sangre de Gengis Kan. Quedó, pues, nombrado emir, que significa «comandante», y sus primeras decisiones fueron casarse con la viuda de Husayn (su concuñada), matar a todos los partidarios de quien había sido su adversario y quemar sus propiedades. A la muerte de Gengis Kan, su antiguo imperio se había dividido entre sus descendientes en varias «hordas», esto es, pequeños reinos de origen tribal, una forma primitiva de organización política y social de los pueblos tártaros y mongoles. De todas ellas, la Horda Azul y la Horda Blanca eran las principales. Y el kan Toqtamish, soberano de la Horda Azul, consiguió con la ayuda de Timur hacerse con el poder de la Horda Blanca y, en 1380, unificarlas en la llamada Horda Dorada, que abarcaba un inmenso territorio. Toqtamish era ambicioso y extendió sus dominios con el leal apoyo de Timur, conquistando Moscú y saqueándolo. Pero al poco tiempo se rebeló contra su aliado, formando un gran contingente militar que tomó y saqueó Tabriz, en Persia. Timur dirigió sus tropas contra su antiguo amigo y recuperó la ciudad; no obstante, Toqtamish atacó de nuevo sus posesiones por el norte, llegando a amenazar Samarcanda, la capital de los dominios de su rival. Harto de tanto incordio, Timur no esperó ya más y fue en su busca. Los dos ejércitos se encontraron al norte de Samara, en el sudoeste de Rusia, en 1391. Y Toqtamish fue estrepitosamente derrotado. Cien mil de sus hombres perecieron en los combates, aunque el kan logró escapar con vida. Como era testarudo, preparó nuevas acciones contra su enemigo, y una y otra vez hubo de escapar tras ser vencido. Finalmente, agotadas sus fuerzas y su fortuna, dejó de ser un hombre poderoso y el vigor de la Horda Dorada se diluyó para siempre. Entonces Timur viajó con su ejército hasta la capital enemiga, Sarai, expulsó a todos sus habitantes en pleno invierno y la incendió. Luego alcanzó las orillas del Volga, tomó Astracán, cuyas tropas habían asaltado tiempo atrás la ciudad de Bujará, dominio del tártaro, y pasó a cuchillo a todos sus pobladores, haciendo ahogar al gobernador en las aguas heladas del río. Antes de eso y como nunca se cansaba de guerrear, entre los años 1386, cuando recuperó Tabriz, y 1391, año de la derrota de Toqtamish, Timur había extendido sus conquistas hacia el sur del Oriente Medio, al territorio persa. En 1386, al mando de setenta mil guerreros, alcanzó Isfahán y la ciudad se rindió sin ofrecer resistencia. El mongol respondió concediendo a todos los habitantes el perdón de sus vidas y el derecho a conservar sus bienes y haciendas, a cambio del sometimiento de la ciudad y el pago de un elevado tributo anual. Sin embargo, poco después se produjo un levantamiento popular en la ciudad y unos tres mil tártaros, cogidos por sorpresa, perecieron en una sola noche a manos de los alzados isfahenses. Timur lanzó un ataque demoledor al amanecer y en menos de una hora derribó las murallas defensivas de sus adversarios. Lo que siguió a continuación fue una matanza: el emir mongol pidió que cada uno de sus hombres le trajera la cabeza cortada de un enemigo. Los soldados cumplieron y setenta mil pobladores persas fueron acuchillados y en su mayoría decapitados. Se levantaron, según un cronista de la época, veintiocho torres en las avenidas principales de Isfahán, cada una de ellas compuesta por mil quinientos cráneos. Timur prosiguió su avance, Teherán se rindió y perdonó la vida a sus ciudadanos. No fue así en Herat, donde mató a todos sus habitantes, ni en Sivas, donde prometió no derramar sangre si la plaza se rendía... y cumplió su promesa: en venganza por una ofensa del pasado, ahogó en el foso defensivo de las murallas a tres mil civiles y quemó vivos a cuatro mil jinetes capturados al ejército enemigo. Conquistados Persia, Afganistán y Georgia, llevó sus ambiciones a las ciudades que por entonces formaban parte del Imperio otomano. Incendió Bagdad, cobrándose la vida de veinte mil personas. Arrasó Takrit, después de diecisiete días de asedio, y levantó dos altas torres piramidales con las cabezas cortadas de sus defensores, sostenidas por el barro arcilloso del río. Tras vencer a Toqtamish, ya en 1398, se dirigió a la India y destruyó Delhi. Se apropió de los elefantes del ejército enemigo, que utilizó para llevarse a Samarcanda el botín de la campaña y, más adelante, para nuevas batallas. En el año 1401 sitió Damasco y la incendió. Mató a noventa mil personas y elevó más de cien pirámides con cabezas cortadas. Luego regresó a Tabriz con sus tropas para esperar que viniera a presentarle batalla su último gran enemigo: el sultán otomano Bayaceto. Las historias sobre la crueldad de Timur, como las que se contaban en el Medievo de su antecesor Gengis Kan, sembraban pavor entre los pueblos que habitaban las tierras cercanas al creciente imperio tártaro. En Europa se decía que el monarca mongol comía carne de perro y, a menudo, humana. Y se le solía llamar «el azote de Dios». Cierto es que Timur era implacable, cruel, sanguinario, un guerrero que utilizaba el terror como técnica de acobardamiento del enemigo, pero los modos de hacer la guerra en aquel tiempo, por parte de cualquier ejército, no diferían mucho de los de Timur. Por ejemplo, en 1204, la Cruzada cristiana que conquistó Estambul no dudó en matar a miles de bizantinos, y las violaciones y los sacrilegios fueron incontables. En una batalla de Gengis Kan contra los persas en 1221, cerca de Isfahán, capturaron a cuatrocientos mongoles y, atados a las colas de los caballos, fueron arrastrados por las calles de la ciudad hasta su muerte y sus restos, arrojados a los perros. En una escaramuza en la que también cayeron prisioneros numerosos soldados mongoles, los persas los sacrificaron hincándoles a martillazos clavos en la cabeza. Antes de que Delhi fuera conquistada por Timur, el sultán de la ciudad convirtió en un espectáculo público singular la ejecución de unos cautivos mongoles: murieron pisoteados por elefantes amaestrados. Tras una batalla librada en 1014, en la que un emperador bizantino derrotó a los búlgaros, este mandó cegar a quince mil soldados capturados y los envió a su patria como prueba de lo que era capaz de hacer. Los cristianos, cuando tomaron Jerusalén en 1099, no dejaron con vida a ningún judío o musulmán, fuera cual fuese su edad o sexo. En 1160, Federico Barbarroja, emperador germánico, un gran impulsor de las artes y de la cultura de su tiempo, durante el sitio de la ciudad lombarda de Cremona decapitó a los prisioneros y entregó sus cabezas a los soldados para que jugaran con ellas como si fueran balones. Los de Cremona respondieron llevando a sus cautivos germanos a las murallas y allí les arrancaron las extremidades. Federico, por su parte, remató la jugada apresando a los niños italianos de las aldeas cercanas para luego colocarlos en las catapultas y lanzarlos vivos contra los muros de la ciudad. En fin, el saco de Roma ordenado por Carlos V en 1527 produjo casi cuarenta mil muertes entre la población civil, además de millares de violaciones y profanaciones de templos. Como ya he señalado, los ejércitos mongoles de aquellos días llevaban con ellos hábiles empaladores y especialistas en levantar pirámides de cabezas rebanadas. Los cristianos, a su vez, viajaban con expertos en la quema de prisioneros vivos, torturadores, mutiladores y reputados artesanos del desmembramiento de cautivos, utilizando caballos o mulas. Nadie ha calculado si Timur sumó más víctimas a su currículum que los ejércitos de la cristiana Europa. «¡Ah, el horror!», clamaba Kurtz en la novela de Joseph Conrad El corazón de las tinieblas. En 1937, un general franquista, Emilio Mola, dijo textualmente: «Hay que sembrar el terror. Hay que eliminar sin escrúpulos y sin vacilación alguna a los que no piensan como nosotros». Y su ejército cubrió de cadáveres los campos de Andalucía. La crueldad y el espanto caminan sobre los siglos. Cuento todo esto no para aliviar el juicio sobre el Gran Tamerlán, sino para dejar claro que el hombre ha sido y es todavía peor que una bestia salvaje. Porque los animales matan para comer, pero no torturan; a excepción del gato, que se regodea jugando con sus presas antes de ejecutarlas. Pero ya se sabe que es un felino doméstico y, por lo tanto, ha aprendido mucho de los humanos. Todavía sobreviven parientes de los gaseados en el campo de Auschwitz entre 1940 y 1945, de los fusilados en el programa del Gulag entre 1930 y 1960 y de los hombres ejecutados en la localidad bosnia de Srebrenica en 1995. El terror no tiene fecha de caducidad ni los colores de una sola bandera. Y no es patrimonio exclusivo de una única civilización o credo religioso. El sultán turco Bayaceto I —«el Rayo» para unos y «el Trueno» para otros— dominaba toda Anatolia en aquel año de 1400 y la mayor parte del decadente Imperio bizantino, incluida Asia Menor. Era un militar experimentado y su ambición no conocía límites; incluso había estrangulado a su propio hermano para eliminarlo de la carrera sucesoria, cosa muy frecuente en el Medievo en ambos lados del mundo. Ese mismo año arrebató Tabriz a un aliado de Timur, en un primer paso para hacerse con nuevos territorios en Oriente Medio. Enterado el mongol, formó una expedición con doscientos mil hombres, recuperó la ciudad y se dirigió a las llanuras del centro de Anatolia, acampando en las cercanías de Ankara a principios del verano. Cuando el sultán turco tuvo noticia de que Timur había invadido sus posesiones, abandonó el asedio de Constantinopla, que estaba a punto de caer en sus manos, y se dirigió con ciento cincuenta mil hombres al encuentro de su enemigo. Mientras esperaba, Timur desvió el curso del arroyo Çubuk construyendo una presa, envenenó los pozos de agua de la zona e hizo descansar a sus tropas y a los numerosos caballos. A continuación, se situó delante de las aguas del río, de tal modo que los turcos, si querían beber, tendrían que atacar a sus tropas y rebasarlas. Al mismo tiempo, llevaba con él algunos de los elefantes traídos de la India, listos para utilizarlos en el combate. Por esos días el calor era terrible, cercano a los cuarenta grados, y Bayaceto llegó con los hombres y los animales sedientos y exhaustos. Enfrente les esperaba un ejército superior en número, relajado y bien provisto de alimentos y agua. Cuando la batalla dio comienzo, en la mañana del 20 de julio de 1402, Bayaceto pudo resistir al principio, pero conforme el día avanzaba, la caballería mongola fue imponiéndose a la infantería que formaban los jenízaros. Al atardecer, el sultán ordenó la retirada y él mismo trató de escapar, pero fue capturado cuando los arqueros enemigos lograron matar a su caballo. El Trueno resultó a la postre mucho más ruido que nueces. Cuentan algunos cronistas que el sultán turco fue tratado como un perro por el emir mongol, encerrado en una jaula y humillado constantemente. El cronista español Pero Mejía nos dejó en este relato de 1540 una descripción de la historia de Timur: Tamerlán le hizo [a Bayaceto] hacer muy fuertes cadenas y una jaula, donde dormía de noche; y así aprisionado, cada vez que comía, le hacía poner debajo de la mesa como a lebrel, y de lo que él echaba de la mesa le hacía comer, y que solo de aquello se mantuviese. Y cuando cabalgaba, lo hacía traer y que se bajase y se pusiese de tal manera, que poniéndole el pie encima, subiese él en su caballo. Para otros, sin embargo, Timur fue un hombre justo y sabio. El extremeño García de Silva y Figueroa, que fue enviado por Felipe III a la corte de Persia en 1614 y que murió a su regreso en alta mar, en la espléndida y larga crónica que escribió sobre su viaje señalaba: Timur, a quien nuestros historiadores europeos llaman Tamerlán [...] merece que se haga de su vida memoria de la posteridad, pues tan oscura y tenebrosa la dejaron de sus heroicos y valerosos hechos, además de que todos le pintan con una fiera y bárbara truculencia, y casi ajeno a toda humanidad y clemencia [...]. Pero todo ha sido muy diferente de lo que comúnmente se juzga de él en Europa; pues además de su mucha humanidad, liberalidad y clemencia con los vencidos, guardó sumamente justicia a todos con general equidad... García de Silva sostenía que Bayaceto nunca fue enjaulado ni vejado por Timur. Todo lo contrario: el mongol le hizo quitar las ligaduras cuando le llevaron preso y maniatado a su presencia tras ser hecho prisionero y le trató todo el tiempo con extrema cortesía. Bayaceto enfermó y murió unos meses más tarde, ya en 1403, mientras que Timur dirigió sus tropas a la conquista de Asia Menor. Rindió y destruyó Bursa, y alcanzó la costa mediterránea en Esmirna, en donde los caballeros de San Juan mantenían una fortaleza que había resistido los asedios turcos. Logró tomarla, aunque algunos miles de defensores pudieron escapar. Con los que capturó —otros tantos miles— Timur formó las consabidas piras de cabezas. Después se dirigió a Constantinopla. Pero el emperador bizantino Juan VII le prometió aceptar ser su vasallo y pagar un tributo, y Timur renunció a tomar la ciudad. El tártaro, pese a profesar la fe musulmana, sentía afecto por los cristianos, en tanto que odiaba a sus rivales, los turcos. Y frente a los muros de Constantinopla, en lugar de cruzar a una Europa muy debilitada en aquel tiempo, ampliando sus conquistas, se dio la vuelta y regresó a Samarcanda. Como le había sucedido a Alejandro Magno siglos antes, tras rendir la India, sus tropas estaban demasiado cansadas de guerrear. Enrique III el Doliente, rey de Castilla, había enviado a principios de 1402 a dos caballeros de su corte a recorrer los territorios de Asia Menor, en una misión que podría calificarse de espionaje, para averiguar las intenciones de los otomanos en su expansión hacia Occidente. Los dos nobles, Payo Gómez de Sotomayor y Hernán Sánchez de Palazuelos, tras un largo recorrido por los dominios de Bayaceto, acabaron encontrándose con Timur en Tabriz y se unieron a su ejército camino de Ankara. Presenciaron la batalla, quedaron fascinados por la pericia militar del mongol y la disciplina y el valor de su ejército, y regresaron a España colmados de regalos por el emir tártaro, entre ellos dos mujeres cristianas capturadas del harén de Bayaceto. Una de ellas, a la que llamaron Angélica de Grecia, poseía una gran belleza y acabó casándose con el regidor de Segovia. La otra, María, de origen húngaro, entró en amores con Payo Gómez durante el viaje a España, se quedó embarazada y el caballero la desposó al llegar a su destino para no enfadar al rey, que era un fervoroso católico, en tiempos en los que tan solo los emperadores y los papas fornicaban burlando el sexto mandamiento. Como expliqué en el capítulo anterior, Enrique III decidió enviar una embajada a Samarcanda y en la misión incluyó a su camarero real, el madrileño Ruy González de Clavijo, quien escribiría una magnífica crónica de su viaje, con una espléndida descripción de la corte de Timur. La misión partió del Puerto de Santa María en mayo de 1403 y regresó en marzo de 1406. En septiembre de 1404, los embajadores y su séquito fueron recibidos por Timur en su palacio y agasajados espléndidamente. Clavijo no entra a juzgar en su crónica la moralidad de las acciones de Timur ni habla de sus crueldades. Lo describe como un hombre avejentado —había ya cumplido los sesenta y nueve años— y casi ciego: «Tan viejo era que los párpados de los ojos los tenía caídos». Y se extiende al describir sus banquetes: Trajeron mucha vianda de carneros cocidos, adobados y asados, y también caballos asados. Estos carneros y caballos que traían los ponían en unas pieles como de guadalmecí, redondas, muy grandes, que las llevaban mucha gente. Cuando el Señor mandó servir la vianda, trajeron aquellas pieles arrastrando gentes que tiraban de ellas, y apenas podían con el peso, tanta era la comida que venía [...]. Y vinieron cortadores para partir la carne [...]. Y la más honrada pieza que hacían, eran las ancas del caballo enteras como el lomo, sin las piernas, y de esto hicieron hasta diez fuentes de oro y plata [...]. Es costumbre que, cuando quitan alguna vianda de delante de los embajadores, que la den a sus hombres para que la lleven. Y de esta fue tanta puesta a los hombres de los embajadores, que si la quisieran llevar, les abastara para medio año [...]. Y les dieron de beber leche de yegua con azúcar, que es una buena bebida que ellos hacen en tiempo de verano. El viejo guerrero, ciego y debilitado, no había perdido ambición. Su imperio alcanzaba los ocho millones de kilómetros cuadrados, pero quería más, así que decidió conquistar el único reino que podía oponérsele: China. A finales de noviembre de 1404, partió con un poderoso ejército de doscientos mil hombres hacia Catay. Pero en el camino enfermó gravemente y murió el 19 de febrero de 1405, con sesenta y nueve años de edad. Su cuerpo fue llevado a Samarcanda y enterrado en el mausoleo de Gur-e Amir, uno de los grandes monumentos de la ciudad que Timur llenó de imponentes palacios, mezquitas y riquezas. Sobre la tumba se grabó esta frase: «Cualquiera que viole mi tranquilidad en esta vida o en la siguiente será objeto de un castigo y miseria inevitables». Sus restos, no obstante, fueron exhumados en 1941, cuando Uzbekistán formaba parte de la Unión Soviética, y se encontró que era un hombre fornido, cojo y de 1,72 de estatura, muy alto para su época. El arqueólogo Mijaíl Guerásimov reconstruyó su rostro dotándole de una expresión de ferocidad extrema. Con razón le llamaron «el azote de Dios». El predecesor de Shakespeare, Christopher Marlowe, le dedicó una obra en dos partes. Y Jorge Luis Borges compuso un poema en su recuerdo donde decía: Mi reino es de este mundo: carceleros y cárceles y espadas ejecutan la orden que no repito. Mi palabra más ínfima es de hierro [...]. Cuando nací, cayó del firmamento una espada con signos talismánicos; yo soy, yo seré siempre, aquella espada. Por mi parte, cada vez que voy al mercado y paso ante una casquería, me acuerdo del Gran Tamerlán. Goyo y yo cenamos, la noche anterior a nuestra partida, un İskender kebab, una suerte de carne asada y cortada en láminas, en un restaurante chic de Kızılay. Era una noche fresca, de aire delicioso, y en las otras mesas se acomodaban turcos con el aspecto indudable de pertenecer a la alta burguesía. Los nuevos ricos abundan en Turquía y han sustituido a la vieja aristocracia otomana. Visten firmas de moda italiana, conducen coches alemanes y exhiben en la muñeca Rolex suizos. Ankara es una ciudad muy distinta a Estambul, la vieja capital donde permanece arraigado un hondo sentido de lo islámico, aunque sobreviva una cierta veneración a la diversidad cultural y palpite en sus calles todavía la pasión por la diferencia. Lo que está muriendo en Turquía es el cosmopolitismo. Como en el resto del mundo, por otra parte. El nacionalismo añora las fronteras, las geográficas y las espirituales; es una suerte de procesionaria que devora los bosques, una enfermedad de la razón que envenena el alma. 3 Un tren a Teherán Decía Orson Welles: «Nunca en mi vida me he subido a un tren sin sentir que mi espíritu se animaba».[3] A mí me sucede lo mismo. Pero con ciertos matices, porque no amo todos los trenes, y menos todavía esos que llaman de «alta velocidad». Añoro aquellos que sobrevivían en España y en muchos países europeos durante los años setenta, los vagones de largos y estrechos pasillos con ventanillas de anchos cristales, que se abrían y cerraban en horizontal, y de compartimentos para ocho personas que viajaban dándose frente unos a otros; o los de cuatro plazas que, al anochecer, se convertían en otras tantas literas. Abundan todavía en África y en Asia, y supongo que deben de sobrevivir en algunos recorridos del Este del viejo continente: quizá en Albania o en Kosovo. Suelen contar con un agradable comedor, de mesas alineadas a los dos lados de un corredor central. Y hay una cocinilla en uno de sus extremos para preparar platos calientes. Pero están condenados irremediablemente a una pronta extinción de la especie, como los tigres indios y los osos polares. Si tuviera dinero bastante, me compraría un vagón de esos trenes para usar una de las cabinas como dormitorio y el resto como bodega de vino y biblioteca. El TransAsia pertenece a esa antigua familia. Cubre el trayecto entre Ankara y Teherán en cincuenta y seis horas, debiendo cruzar el gran lago Van, todavía en territorio turco, más o menos cuando ya ha recorrido las dos terceras partes del camino. En realidad, el TransAsia es una sola línea ferroviaria, pero los trenes son dos: el turco, que llega hasta el lado occidental del lago Van, en donde los pasajeros bajan a tomar un ferry, y el iraní, que espera en la orilla contraria el desembarco de los viajeros para llevarlos al paso fronterizo. En el convoy turco los vagones son de color crema, con rayas azules y rojas, y la tapicería de los asientos de las cabinas es azul. El iraní es más viejo, luce azul y blanco y no cuenta con cocherestaurante; en su lugar, un empleado vende a los pasajeros agua mineral, refrescos y pan de maíz. Los asientos de nuestro compartimento, en este último, estaban tapizados con una tela de colores que hería la vista y acuchillaba el buen gusto. A Goyo y a mí se nos había unido un funcionario turco de la embajada española que trabajaba como traductor. Se llamaba Torga y era un hombre de cuarenta y tres años, fornido y sonriente, con casi dos metros de estatura, que había estudiado en la Universidad de Salamanca literatura española. Conocía bien Don Quijote de la Mancha y admiraba a Quevedo. Mientras que Goyo y yo habíamos comprado los billetes de un compartimento de cuatro plazas, para tener mayor comodidad, Torga se las apañaba por su cuenta: quién sabe si había llegado a algún acuerdo con el revisor para ir de balde. Viajar con él tenía la ventaja de que nos servía de traductor y nos resolvía problemas logísticos, como una especie de Jean Passepartout,[4] el ayudante de Phileas Fogg en el famoso libro de Verne. Torga era estupendamente amable. Originario del sur de Turquía, había jugado un tiempo en el equipo de baloncesto del Beşiktaş. Su aspecto disuasorio no se correspondía con su gentileza. Era musulmán, pero le gustaba beber como a un vasco y sospecho que practicaba poco o casi nada el rezo. En la estación de Ankara, antes de partir, compró unas cuantas latas de cerveza. Salimos puntuales, a las 13.25. De nuevo encontrábamos un día de sol impúdico. Y al poco de dejar atrás la ciudad, asomó al otro lado de la ventanilla un paisaje de tierras secas cuya monotonía cegaban, de cuando en cuando, rebaños de ovejas lanudas y de cabras casi negras. Ocasionalmente cruzábamos junto a humildes sembrados y algunos tímidos arroyos que bajaban de las colinas pardas. A las dos horas llegamos a la estación de Kırıkkale; marchábamos muy lentos. Más tarde alcanzamos Sivas, una de las antiguas ciudades otomanas que, como ya he contado, arrasó Timur, exterminando a su población. Es una localidad de historia desdichada: en 1993, un atentado con bomba de un grupo integrista arrebató la vida de treinta y siete intelectuales y artistas reunidos allí para una suerte de congreso, entre ellos al editor de Los versos satánicos de Salman Rushdie. El tren turco apenas iba ocupado. Me dediqué a recorrer los vagones durante un rato. Eran seis, además del dedicado a restaurante, y cuatro estaban vacíos. Cada uno de ellos contaba con diez cabinas de cuatro plazas, con un WC en un extremo y una ducha en el contrario. El restaurante tenía quince mesas y el cocinero, un tipo grande y de aspecto feroz, miraba con tristeza los asientos sin comensal. Pero a la tarde los vagones se fueron llenando mientras, alrededor del ferrocarril, la tierra se despoblaba y la luz se desvanecía. El sol adoptó un aspecto polvoriento y el mundo, en el exterior, se tornó triste y solitario. En los transportes públicos del interior de Turquía no se permite servir ni beber alcohol desde que Erdoğan es presidente, mientras que los iraníes lo tienen radicalmente prohibido en su país desde que los líderes religiosos alcanzaron el poder e impusieron la sharía. Pero la gente se las arregla como puede para empinar el codo. En nuestro tren, pasajeros de las dos nacionalidades llegaban al coche restaurante provistos de abultadas bolsas de plástico en las que portaban cervezas, botellas de vino y de alcoholes diversos, y las escondían debajo de la mesa, mientras los revisores y el cocinero hacían la vista gorda. Y así, chupito va, chupito viene, unos cuantos acabaron con una buena melopea. Un joven iraní se me acercó a decirme, en un inglés chapucero, que estaba a mi disposición para ayudarme en lo que precisara. La tradicional hospitalidad persa no desaparece ni bajo los efectos del trago. Dimos cuenta de nuestras cervezas y nos fuimos a dormir. El coche bailaba sobre los raíles y los herrajes levantaban un ruido infernal. En una parada medio desperté y vi al otro lado de la ventanilla, entre las luces trémulas de una estación, un cartel que anunciaba la localidad de Malatya. Al instante volví a pegar el ojo. El día se levantó a las siete de la mañana y pudimos tomar un té con un bollo en el vagón comedor. Torga, atento como siempre, me dijo: —En Turquía tenemos un proverbio muy bonito: «Una taza de té produce una amistad de cuarenta años». Seguíamos en paralelo a la línea azul del largo embalse de Karakaya, un territorio desolado, sin casas en las riberas ni barcos sobre la superficie del agua. El campo mostraba mayor verdor y las montañas se recortaban oscuras en la lejanía. Una hora y media después de la amanecida, el tren se detenía en la estación de Elazığ. Era un lugar espacioso y vacío. Bajaron el maquinista, los revisores y el cocinero, y algunos pasajeros a estirar las piernas. No parecía haber prisas. Salí al andén y pregunté por señas a un empleado ferroviario, paseando el dedo por mi reloj de pulsera, a qué hora saldríamos; él posó el suyo sobre el número 9. Teníamos, pues, veinticinco minutos de espera. De pronto vi a Torga descender corriendo del tren: dejó atrás el andén, ganó la puerta del edificio, llegó a una explanada y paró un taxi. Las ruedas del automóvil chirriaron cuando nuestro Passepartout subió a bordo. Y el coche se perdió dejando una nube de polvo a su espalda. Goyo había bajado a mi lado. Apunté el dedo hacia la explanada. —¿Adónde iba Torga con esas prisas? —pregunté. Goyo rio. —En busca de bebidas —respondió—. En las estaciones no venden alcohol. Pasaban los minutos en el gran reloj de la estación y el turco no regresaba. Faltando dos para las nueve, los revisores, el cocinero, los pasajeros, el maquinista, Goyo y yo volvimos al tren. La locomotora pitó. Me asomé a la ventanilla. Solo quedaba en el andén el jefe de estación, con la bandera entre las manos y una gorra de plato roja en la cabeza. Miraba a la explanada, sin duda esperando a Torga. La manecilla grande cruzó la frontera del indicativo superior de la esfera y descendió dos minutos. De nuevo silbó la máquina y la locomotora hizo un amago de arrancar. El jefe de estación se llevó un silbato a la boca y alzó despacio la bandera. Yo devoraba mis uñas. De pronto se oyó un chirrido de ruedas, un taxi apareció en la explanada y Torga voló desde su interior, como un ciervo que huye de un incendio, en dirección al tren sujetando una pesada bolsa de plástico en la mano. Sin cruzar el edificio de la estación, saltó una pequeña valla y ganó el vagón. El jefe alzó la bandera, tocó el silbato, gritó algo en turco y la locomotora arrancó. Torga, jadeante y satisfecho, nos mostró orgulloso sus trofeos: media docena de latas de cerveza, tres botellas de vino y una de whisky. —En Irán ya no habrá nada que beber, tenemos que aprovechar —dijo. Passepartout era solícito y amable, de ningún modo servil. Goyo y yo le felicitamos efusivamente por su hazaña. Marchábamos de nuevo junto a otro embalse, el de Barajı: enorme, despoblado. Volaban aves rapaces sobre el convoy, quizá curiosas por averiguar la naturaleza de aquel extraño animal metálico. Pero al poco comenzaron a asomar algunos pequeños puertos en donde se mecían embarcaciones de pescadores. Salí de mi compartimento y, un par de ellos más atrás, vi a un hombre que se arrodillaba en el suelo, sobre una alfombrilla, en actitud de oración. Me quedé junto a la ventanilla del pasillo, observándole de soslayo. Animaba a la risa, porque se las veía y se las deseaba para intentar situarse mirando hacia La Meca, con el tren girando una y otra vez en las curvas, hacia la derecha, hacia la izquierda..., y el infeliz sin cesar de mover la alfombrilla. Se reza mejor en casa. Me senté a tomar notas en el vagón restaurante y un hombre de edad avanzada —más o menos la mía— se acomodó frente a mí. Mal que bien, se hacía entender en inglés. Se llamaba Galip Orgur, era turco y viajaba a Tabriz a comprar alfombras. Señaló el gran embalse y dijo: —Trae el agua desde el nacimiento del Éufrates. —Estamos en tierras bíblicas... —Y coránicas, que viene a ser lo mismo. —¿Usted cree? —Mi fe es algo escasa. —Por aquí anduvieron los mongoles —dije. —Y también Alejandro, ese al que ustedes llaman Magno. Y nuestro Solimán. Y el gran Atatürk. —¿Le admira usted? —¿Qué puede decir un turco del padre de la patria? Le pregunté por Irán y sacó una guía de la pequeña mochila que llevaba con él. Hablamos de Isfahán y me recomendó varias veces que me alojase en el hotel Abassi cuando fuera allí. Lo cierto es que, un par de semanas después, no le hice caso. Aun así, almorcé un día en el restaurante del establecimiento, el más lujoso de la ciudad, y en verdad era un lugar extraordinario. Ahora distinguía a la izquierda del tren un río de aguas transparentes, el Murat, que formaba ocasionales rápidos, y al fondo, montañas amarillas. Era un paisaje muy hermoso, distinto a las estepas que habíamos dejado atrás. Cruzamos Genç, en las afueras de Bingöl. La vía discurría por en medio de la población. Muy arbolada, resultaba una localidad alegre a la vista. La cúpula metálica de una mezquita refulgía bajo el sol como si fuera de plata. Una recua de borricos caminaba perezosa entre los automóviles. Nuevos ríos, montañas resecas, lagunas, cielo calimoso y, de cuando en cuando, algún poblado de casas chaparras sobre las que surgía como una lanza el minarete de una mezquita. Y de nuevo los paisajes despoblados de vida humana, ahora con densos bosques y montañas más altas. Se acercaba la hora de comer. Torga y Goyo se habían sentado junto a mí, y dos revisores se apalancaron en una mesa cercana. Me dirigí a ellos: Torga me hacía de intérprete. —Este parece un territorio muy salvaje... —comenté señalando hacia fuera. —Hay muchos lobos y osos. Y cabras montesas y ciervos... —señaló uno. —Antes había leopardos —añadió el otro—. Y cuando vivía mi abuelo, también tigres. Pero tenemos demasiados cazadores en Turquía. El cocinero salió con una sartén y se sentó a comerla junto con los dos empleados. Parecía una suerte de pisto revuelto con huevos. Goyo y yo mirábamos la pequeña carta que ofrecía algunos bocadillos y se nos iban los ojos a la sartén. Al fin le pedí a Torga que tradujera: —Pregúntale al cocinero que si puede prepararnos lo mismo que ellos están tomando. Mi amigo devolvió la respuesta: —No está en la carta y no sabe qué puede costar. —Que ponga el precio. —Que ofrezcas tú. Saqué del bolsillo veinticuatro liras turcas, más o menos el equivalente a cuatro euros. —¿Le parece bien? —Lo encuentra estupendo. Y entre Goyo, Torga y yo nos comimos un espléndido plato que mezclaba tomates, pimientos verdes, berenjenas y huevos rotos, aderezado con hierbas y pimienta, guiso que en Turquía se conoce como menemen. El cocinero se llamaba Faruk y tenía buena mano. Grandes espacios, montañas cual cordilleras de bronce anteriores a la historia; estepas que cabalgaron los persas y los macedonios, los turcos y los mongoles; imperios que se perdieron, ejércitos destruidos... A las 14.45 alcanzábamos la orilla occidental del lago Van, en las afueras de la ciudad de Tatvan. Y el tren se detenía a menos de cien metros de la rampa que subía a la cubierta del ferry. A las 15.30 estábamos a bordo con nuestros equipajes. El buque era un feo transbordador, grandullón y poco airoso, bautizado como «Sultán Arparslan», nombre del segundo sultán de la dinastía turca selyúcida. Para su gran tamaño, éramos muy pocos los pasajeros: tan solo los que habíamos llegado en el tren y unas decenas que se incorporaron venidos de los pueblos de las riberas occidentales del Van. Me senté junto a una mesa en una de las espaciosas salas. Debía organizar mis medicamentos para los días siguientes, repartiéndolos en varios pastilleros, y como el buque tardaba en zarpar, me puse a la tarea. Unos instantes después apareció Galip Orgur, me miró sonriente, se acomodó cerca de mí, sacó de su mochila varias cajas de píldoras medicinales y se dispuso a organizarlas en cajitas. Me reí con él. Encogiendo los hombros, con un gesto de resignación, comentó: —We are old men... Torga y Goyo vinieron a mi lado. Comimos algunos embutidos que llevábamos con nosotros. Mi amigo turco no le hacía ascos al jamón y al chorizo. Bebía whisky a morro de su botella, mientras que los españoles trasegábamos vino. Sonó la sirena del barco y nos internamos en el lago pasadas las 17.00 horas. Atardecía. Salí a la espaciosa terraza de popa. Una gran bandera turca revoloteaba en su mástil zarandeada por el viento. El Van es una enorme extensión lacustre de 3.755 kilómetros cuadrados y se sitúa a una altura de 1.650 metros sobre el nivel del mar. Sus aguas son salinas, con un alto contenido de mercurio, lo que hace recomendable no comer sus peces. Lo rodean volcanes extintos, el más imponente de los cuales es el Nemrut Dağı, de 3.050 metros. En invierno, las cumbres se cubren de nieve y forman una suerte de corona nacarina alrededor del gigantesco charco. Una luna mora se posó en el cielo vacío de nubes. El aire era fresco y limpio. Descendimos en la estación de la ciudad de Van, en la orilla oriental del lago, y subimos al tren iraní. De pronto había muchos más pasajeros, una buena parte de ellos —si es que no casi todos— iraníes, y mayoría de mujeres. Los compartimentos se llenaron. Por fortuna, el de Goyo y mío quedó para los dos solos. Torga desapareció un buen rato para encontrar una plaza. Yo tenía la impresión de que mi amigo turco no había hecho reserva alguna, pero sabía buscarse la vida. Iba algo colocado después de acabar con la botella de whisky en apenas unas horas. Cenamos un poco del embutido de nuestras provisiones y las últimas dos cervezas. Era noche cerrada, y después de recorrer un tramo de territorio turco, llegamos a Kapıköy, la última localidad antes de la frontera. Nos hicieron bajar del tren. Éramos unos trescientos viajeros, y en la sala de un edificio sin calefacción y sin apenas sillas, formamos una larga cola ante una ventanilla para el sellado de salida de nuestros pasaportes. Tan solo había un funcionario de la policía, que se tomaba con calma su trabajo. Temblábamos de frío, algunos niños pequeños lloraban. Un anciano se dirigió a nosotros en turco. Torga tradujo: —Dice que esto es una tortura. Nos llevó más de una hora el trámite antes de regresar a los coches. Tratamos de dormir, pero el tren arrancó al poco y, un cuarto de hora después, entrábamos en el lado iraní de la frontera, la estación de Razi. De nuevo nos hicieron descender, bajo el cielo helado de la noche, y hacer cola en una suerte de galpón de aire congelado, ante una garita en la que había dos policías ocupados en mirar al detalle los documentos de cada viajero y otro para registrar minuciosamente las maletas, en busca de bebidas alcohólicas o revistas con pornografía. Afirman los islamistas que la prohibición del alcohol es una cuestión sanitaria, pues es malo para la salud. Pero en las estadísticas de esperanza de vida no aparece ningún país musulmán con mejores perspectivas que los occidentales. Francia, España, Reino Unido y Croacia, por citar algunos, y la mayoría de los países occidentales están muy por delante de Irán, Arabia Saudí o Kuwait. Un ejemplo: según la Organización Mundial de la Salud, el consumo de alcohol en Irlanda es de 11,9 litros anual por habitante, mientras que en Irán es de un litro, y la esperanza de vida para un irlandés es de 81,5 años, en tanto que para un iraní baja a 75,7. Lo que definitivamente acorta la existencia es la pobreza. Me acordaba de una noche en El Cairo, hace cosa de ocho años, en que cené con el novelista Alaa al-Aswany, autor de El edificio Yacobián y hoy en el exilio. Yo comía acompañado de vino y él de whisky mezclado con agua y hielo, en grandes vasos que consumía uno tras otro. Le pregunté sobre el Corán y la prohibición del alcohol, y me respondió: —Mahoma era un tipo muy raro, algo paranoico y desde luego caprichoso. Si le sentaba mal el cerdo, prohibía el cerdo. Como le gustaban las mujeres, admitía la poligamia. Pero cuando se cansó de una de sus esposas, implantó el divorcio. Un día debió de levantarse con resaca y prohibió el alcohol. No se me ocurre otra razón. Tuvimos suerte. Goyo exhibió su pasaporte diplomático y los policías nos apartaron a los tres de la cola, nos sellaron nuestros documentos y ni siquiera nos registraron las maletas. Perdimos la ocasión de meter vino en el país. Una hora más tarde, partíamos hacia Teherán. Dormimos como osos en invierno, aunque no tanto tiempo. A las diez de la noche entrábamos en la estación de Tabriz, una de las localidades históricas más importantes del Medio Oriente. Me sentía sin demasiadas fuerzas para bajarme los quince minutos que el tren paraba en la estación. Ya volvería. Y seguí pegando ojo. A poco de amanecer, el responsable del vagón nos sirvió té y unos bollos. El tren realizaba breves paradas en pequeños apeaderos. Era un Irán muy pobre, en el que lejanas montañas se dibujaban más allá de un llano desértico e inmenso. Ahora la vía corría en las proximidades del gran lago Urmía, cercano a la frontera con Irak, en tierras kurdas. Nos detuvimos un largo rato en Marangeh. Bajé a caminar un poco y reparé en que al lado de las toilettes de la estación destinadas a hombres y mujeres había oratorios para ambos sexos. En todas las estaciones que siguieron sucedía igual. Y durante las semanas siguientes, mientras recorría el país, reparé en que era semejante en gasolineras, centros comerciales, bazares, restaurantes, intercambiadores de autobuses y edificios públicos: que las funciones del alma y del cuerpo son atendidas las unas junto a las otras. En Irán se puede orinar y honrar a Dios a pocos metros de distancia. Y es posible que una micción a tiempo te asegure el Paraíso. O que te salve de un apuro: hay veces que suplicas a la divinidad para no hacértelo encima. El ferrocarril seguía por un territorio de apariencia infernal, agreste, indómito, cincelado en piedra y arena, sin sombra de vegetación ni de agua. No había pájaros ni apariencia de vida. A veces asomaban poblados humillados, mezquinos, de casas de adobe y ladrillo, en donde, sin embargo, se alzaban pretenciosas mezquitas de cúpula dorada. No se veía gente, pero sí rebaños de cabras. Eran tierras espectrales, como si se tratase de un planeta abandonado por sus habitantes humanos. En una cabina viajaban cuatro mujeres. Me acerqué a saludarlas. No llevaban el pañuelo puesto, obligatorio en Irán. Les pregunté. Una de ellas, que hablaba algo de inglés, me dijo: —Nos lo pondremos al salir del tren. Y rieron alegres. Mis compañeros de viaje y yo comimos nuestras últimas reservas. Y algo me sentó mal. Tuve vómitos. Tras limpiarse mi estómago, me eché a dormir. Goyo me atendió como un solícito enfermero, y descansé durante cuatro horas. Al despertar, ya era de noche. Me había recuperado plenamente cuando, a las 21.50, entrábamos en Teherán. Goyo había hablado días antes con el embajador español en la ciudad, Eduardo López Busquets, quien generosamente nos ofreció alojarnos en su residencia por unos días. Dos amigos de Torga nos llevaron en coche hasta allí. Como era viernes, el día festivo para los musulmanes iraníes, había poco tráfico y llegamos a nuestro destino en poco menos de una hora, algo que resulta asombroso en una urbe tan caótica e interminable como es Teherán. El embajador nos esperaba en su casa, adonde llegamos pasadas las once de la noche. Había preparado un refrigerio ligero para nosotros, y nos acompañó a nuestras habitaciones. López Busquets es un hombre culto, buen conversador y una persona hospitalaria: incluso nos sirvió como guía la mañana de la jornada siguiente y puso a nuestra disposición, durante un par de días, uno de los automóviles de la misión diplomática con su chófer. Mi habitación era grande, espléndida, con un baño fastuoso y dos ventanales que daban al jardín y a la piscina. Me sentía como un aristócrata inglés de aquellos que viajaban por el mundo, durante los siglos pasados, de palacio en palacio. 4 Teherán, la ciudad incomprensible Teherán es desmedida, inabarcable, exagerada y fea, una urbe agobiada por el tráfico, a medio asfixiar por un elevado índice de polución que se cobra una media de cuatro mil seiscientos muertos al año, sin diseño alguno, carente de un centro urbano reconocible que se desplaza de lugar una y otra vez cada lustro, surcada por puentes que sobrevuelan avenidas casi siempre atascadas; a toda hora, un ruido atronador de bocinas que se eleva sobre el caótico tráfico; obras que se realizan siempre de noche y mantienen un ruido permanente sobre la urbe; y en su interior, industrias, fábricas de cemento e, incluso, una refinería de petróleo... Un lugar, en suma, inhabitable para la mentalidad de cualquiera que no haya nacido allí y que acoge, paradójicamente, a más de doce millones de pobladores en su área metropolitana. Resulta extraño, pero es bien cierto que lo habitan gentes amigables, corteses y, sobre todo, hospitalarias. Londres y París, en las antípodas, son ciudades confortables y organizadas en donde el calor humano se ha esfumado por la chimenea de los siglos; Teherán es cálida, sin embargo, aunque parezca siempre a punto de reventar. En todo caso, dada su fealdad, cuesta creer, contra lo que afirma una de las muchas leyendas sobre su viaje, que los Reyes Magos residiesen aquí y que de esta ciudad partieran para honrar al niño Jesús en el portal de Belén. ¿Bellezas? Pocas: el Gran Bazar, quizá, en el que se encuentran mezquitas, bancos, restaurantes, centenares de pequeños comercios y hasta una estación de bomberos; sin duda el museo que guarda el llamado Tesoro de las Joyas Nacionales; y, por supuesto, el palacio de Golestán, edificado por los reyes de la dinastía Qajar a finales del siglo XVIII. No obstante, durante los días que residí en Teherán me sentía fascinado por el puente Tabiat, y no tanto por su singularidad arquitectónica como por la visión que ofrece de la disparatada metrópoli desde una altura de cuarenta metros. Es una construcción peatonal que cruza de lado a lado la autopista de Modarres, principal arteria del norte de la ciudad. Alzada en tres niveles, rodeada de jardines, se abre a un paisaje de largas vías desbordadas por la avalancha de vehículos, pasos elevados, desgalichados edificios de viviendas que parecen muros de cemento puestos patas arriba, la puntiaguda torre de Milad que alcanza los 435 metros... y todo ello con el telón de fondo de la calva cordillera de Alborz, al norte, que forma una barrera ciclópea de montañas detrás de las que se esconden bosques en buena medida todavía vírgenes y en los que abunda la fauna salvaje, como osos, lobos, ciervos, jabalíes e, incluso, leopardos, el gran felino de piel más clara que sus congéneres de otras latitudes, al que los kurdos iraníes llaman plank. Hay quien dice que en ocasiones se han visto por allí tigres, pero a mí me parece que es una afirmación más que dudosa. Sobre las cumbres se asienta la imponente mole del volcán Damavand (5.671 metros), de forma cónica y pálida como un cadáver, que merecería, por su amedrentadora rotundidad, por su mayestática soledad en un inmenso cielo y por el fuego que anida todavía en su interior, el tratamiento de deidad maligna de la anciana Grecia, como una suerte de Poseidón telúrico, señor de los volcanes, los terremotos y las tormentas. Además, desde lo alto del puente Tabiat es fácil percibir lo que significa Teherán, una metrópoli enloquecida e insana rodeada por el vacío: montañas sin vegetación al norte y al oeste, tierras desérticas al sur de «un planeta muerto que solo tiene un espectro de sol», escribía el francés Pierre Loti en 1906. «Las ciudades persas aparecen en medio de la nada cuando uno menos se lo espera como si un círculo amurallado y compacto surgiera del desierto», señaló por su parte la viajera, novelista y, durante un tiempo, amante de Virginia Woolf, Vita Sackville-West en Pasajera a Teherán (1926). La ciudad arrastra unos cuantos siglos a las espaldas. Ruy González de Clavijo, que pasó por allí en julio de 1404, camino de Samarcanda al encuentro del Gran Tamerlán, la definió como una «ciudad bien grande que no tenía muros. Era lugar muy deleitoso y abastecido de todas cosas, pero era lugar malsano según decían. El calor que hacía en él era grande». Y vuelvo a Loti, que la describió así: «El verano es malsano y tórrido. Las calles, a causa de los chaparrones, son arroyos de fango entre casucas de ladrillo, sin ventanas, míseras, incoloras, que inspiran el deseo de alejarse [...]. La hospedería es aún peor que todo». Cuentan muchos viajeros que su clima era tan insano antaño que, antes de la existencia del aire acondicionado, una buena parte de la población se marchaba de la ciudad a comienzos del verano para no regresar hasta el mes de octubre. Y todavía hay muchos que lo hacen. Teherán figura como capital del país solo desde 1789, cuando así lo dictaminó el primer monarca de la familia Qajar, Aga Mohammad Kan («una humorada», juzgó Loti), en tiempos en que la habitaba una exigua población de quince mil almas. De la urbe antigua no queda ni rastro. A mí me pareció una ciudad difícil de descubrir y entender, un caleidoscopio de seres que viven enlatados y acosados por más de cinco millones de vehículos, muertos de calor en verano, envenenados por la contaminación en invierno, plenos de vitalidad a pesar de todo, orgullosos de su pasado, oprimidos por un sistema político medieval y, como ya he dicho, hospitalarios sin parangón con ningún otro pueblo del planeta. Les costará lograrlo, pero presiento que suyo es el futuro. Toda victoria se levanta sobre el dolor y el esfuerzo. Y por cierto: los científicos auguran que, dentro de poco tiempo, un gran terremoto asolará la ciudad y causará la muerte de unas doscientas mil personas. Ignoro cómo se puede prever un seísmo. Tus primeras horas en una localidad que no conoces suelen decirte mucho sobre su carácter porque vas abierto a lo impensable y casi todo te sorprende. La mañana del día siguiente a nuestra llegada, el embajador se ofreció a acompañarnos en nuestro primer paseo por Teherán. Soplaba un aire fresco y el cielo se mostraba extrañamente limpio, y echamos a andar camino del ombligo de la ciudad. Goyo y yo queríamos visitar la mezquita en donde reposan los restos del ayatolá Jomeini, fundador de la República Islámica, y López Busquets se brindó a guiarnos hasta la estación de metro más cercana. Nos acompañaba su hija Natalia, una chica encantadora, empeñada en protegerme cada vez que cruzábamos una calle. Y con razón: en Irán, los vehículos a motor son más peligrosos que un tigre hambriento en las junglas de Bengala, y hay que aprender a caminar por la ciudad si no quieres morir atropellado. Teherán tiene, por decirlo así, dos zonas diferenciadas: el norte, que alcanza los mil setecientos metros de altura y se tiende bajo las faldas de la cordillera de Alborz, donde viven las clases más acomodadas de la ciudad; y el sur, situado a unos novecientos metros, rebosante de gente de clase trabajadora y de inmigrantes venidos en su mayoría de Afganistán, huyendo de la guerra y el hambre. El centro no existe, o mejor: se ha ido desplazando de sitio al paso de los años. Hace un siglo se emplazaba en los alrededores del bazar, luego pasó a la actual plaza de Jomeini, más tarde subió hasta Ferdowsi y, creciendo en edificios de acero y cristal, siguió hacia arriba, a lo largo de la avenida del Ayatolá Taleghani. En el sur, la población vive hacinada y numerosas familias comparten vivienda. En el norte se alzan las grandes mansiones de la élite revolucionaria —y no poco corrupta— enriquecida por el petróleo. El metro cuadrado de construcción asciende allí a unos doce mil euros. En su libro Entre los creyentes: Un viaje por el islam, V. S. Naipaul describía así su llegada a la ciudad: El norte de Teherán, que se extendía hasta los montes pardos, montes que se desvanecían en la neblina diurna, era la zona elegante de la ciudad; allí estaban el parque y los jardines, los bulevares bordeados de plátanos, los edificios de apartamentos, los hoteles y restaurantes caros. El sur de Teherán seguía siendo una ciudad oriental, más populosa y con más aglomeraciones, más como un bazar, llena de gente que se había trasladado desde el campo, y la muchedumbre en la explanada de los autobuses, cubierta de polvo y suciedad, era como una muchedumbre rural. Alcanzamos, en nuestro caminar ciudad abajo, un centro comercial llamado Palladium, un edificio suntuoso de varias plantas que aloja decenas de tiendas de lujo, cafeterías y restaurantes, con derroche de mármoles relucientes y brillantes espejos. Y escaleras mecánicas, escaparates dignos de un museo... Nada que envidiar de parecidos complejos en las grandes urbes de Occidente como París, Londres o Nueva York. Todas las marcas internacionales estaban presentes en el espectacular mall. Y abundaban tiendas en donde, a precios irrisorios, se vendían productos de imitación de las grandes firmas. Pero incluso lo falso era de extrema calidad: me compré unos zapatos estupendos por diecisiete euros. El embajador me explicó que, en el norte de la capital iraní, el parque automovilístico era de un nivel tan alto como el de cualquier metrópoli europea y que muchas de las grandes fortunas pasaban los asfixiantes veranos en sus mansiones de California, mientras que en otoño y en primavera se dejaban ver con frecuencia en las calles y los parques de Teherán. El régimen iraní actúa con intransigencia en la moralidad sobre todo en cuestiones de sexo o de liturgia, mientras se muestra extremadamente tolerante con la corrupción. Pero el barrio, Elahiyeh, a pesar de ser uno de los más pijos de Teherán, carecía de estética, resultaba incoherente y desgarbado. De cuando en cuando, sobre los altos edificios de oficinas y las residencias diplomáticas, asomaba el perfil adusto del monte Damavand, albo y dormido, con la apariencia de un dios vengador. Incomprensible Teherán. La plaza de Tajrish rugía de tráfico y de gente. De los cinco millones de vehículos que circulan en la urbe, tres y medio son motocicletas en las que, en ocasiones, pueden llegar a cabalgar hasta cuatro personas si no están demasiado gruesas o si un par de ellas son niños, de modo que el vehículo parece a veces un hogar ambulante. Cruzamos como pudimos, pues ser peatón en Teherán tiene mucho de arte y de riesgo —como la tauromaquia —, hasta llegar al pequeño mercado de la zona. Y tras deambular un rato entre las tiendas, echamos una ojeada a la mezquita de Mahmoudi y tomamos un té en el Museo del Cine, un agradable palacete ajardinado de aire parisino. A eso de las once de la mañana, el embajador y su hija se despidieron de nosotros y Goyo y yo nos hundimos en el metro, en la estación de Ghods, en busca de la línea que llaman «roja», que hace el número cinco de las seis que comprende el suburbano de Teherán. Teníamos dieciséis paradas por delante antes de alcanzar la de Haram-e Motahhar, en cuya cercanía se encuentra la gigantesca mezquita-mausoleo de Jomeini. Pagamos cada uno trece mil riales por el billete, lo que equivalía en ese momento a diez céntimos de euro. Cada vez se me hacía más difícil de entender una urbe en donde un taxi, en su carrera más larga, no llega a costar más de cinco o seis euros y en la que el precio de las viviendas de la zona residencial iguala al de Londres y Nueva York. El metro resultó limpio y moderno, aunque escaso de vagones. Además, su trazado de líneas era muy reducido para una ciudad tan gigantesca como Teherán. A casi todas las horas del día va atestado en cualquier dirección que el viajero escoja. Es natural: de los doce millones que pueblan la urbe, cuatro la abandonan al caer el día para descansar en los pueblos de los alrededores. Y los transportes colapsan. Pero a las once de la mañana de aquel sábado no había apreturas. Lo que no quedaban eran asientos libres. No obstante, la amenaza de un continuo bamboleo durante el recorrido de dieciséis estaciones se resolvió en cuestión de segundos: al reparar en nuestra condición de extranjeros, varios jóvenes pasajeros se levantaron de sus plazas y nos ofrecieron el puesto. No hubo manera de negarse, de modo que Goyo y yo acabamos confortablemente instalados para nuestro trayecto en busca de Jomeini. Yo me acordé de los jóvenes españoles que, en los medios públicos de transporte, no se mueven de los mejores sitios ni cuando entra en el vehículo alguien aquejado de cojera. En el suburbano de Teherán hay vagones destinados a las mujeres en los que está prohibida la entrada de hombres, salvo los vendedores ambulantes que tanto abundan en la ciudad y que extienden su negocio incluso a los autobuses y todas las líneas del metro. Sin embargo, una mujer puede viajar en las cabinas en donde se acomodan los varones, siempre que vaya acompañada de su pareja masculina. Vecino al nuestro marchaba un vagón femenino, y resultaba llamativo observar cómo todas las viajeras usaban un chador negro. En el que viajábamos nosotros, dos muchachas jóvenes vestían al modo occidental, con el velo obligatorio cubriendo media cabeza, y casi todos los usuarios de nuestro tren llevaban consigo un teléfono móvil que no cesaban de usar. Es sorprendente enterarse de que en Teherán el número de celulares supera al de habitantes. El viaje fue agradable. Si mirabas a alguien, de inmediato te sonreía. Si echábamos una ojeada al mapa de la red del metro para seguir nuestro recorrido, el viajero de al lado se empeñaba al instante, por lo general con señas, en explicarnos dónde estábamos. Me asombraba la limpieza que sentía alrededor: colonias, perfumes... Todo mucho más aseado que en suburbanos como los de Nueva York o Londres. Y, desde luego, mucho más que el de Moscú durante los días del comunismo, cuando los planes quinquenales de desarrollo económico no incluían la fabricación de desodorantes. Los vendedores se turnaban para ofrecer sus productos, yendo de vagón en vagón y cantando su mercancía. Vendían chicles, cepillos de dientes, pañuelos, cinturones, pilas, calcetines, exprimidores de cítricos..., un sinfín de utilidades. Y numerosa gente les compraba. Faltando cinco estaciones para nuestro destino, un viajero se arrimó a nosotros y nos habló en inglés. Tendría alrededor de cuarenta años, trabajaba en el cine como documentalista y dijo llamarse Gibi. Al poco de iniciar la conversación, comenzó a manifestarse contra la censura y contra el régimen de los ayatolás: —El Irán de hoy es como el franquismo que padecisteis los españoles. Todo lo que merece la pena está en el mundo underground. Y el descontento crece sin cesar. Esto cambiará, sin duda. Lo verán mis hijos o mis nietos, pero cambiará. Alcanzamos nuestra parada y ganamos la calle. El mediodía aparecía ceñido por un sol furioso. Al fondo de una larga avenida ajardinada se alzaban las cúpulas y los minaretes del complejo que alberga el mausoleo en donde reposa el fundador, y Líder Supremo hasta su muerte en 1989, de la República Islámica de Irán. Un hombre barbado, serio, con rostro diabólico y mirada salvaje, Ruhollah Jomeini, ha marcado, en vida y ya fallecido, la historia reciente de su país, desde las dos últimas décadas del pasado siglo hasta nuestros días. Nació en 1902 en una familia piadosa, ya que sus dos abuelos y su padre fueron clérigos. Quedó huérfano siendo muy niño, lo que contribuyó a modelar la dureza de su carácter implacable y rígido, y muy joven comenzó sus estudios islámicos, en particular de la sharía, la ley derivada de los preceptos religiosos del Corán que rige en un buen número de países musulmanes. Más tarde, viviendo en Qom, la ciudad sagrada de Irán, se interesó también por la filosofía y la poesía, y escribió varios libros de versos que se publicaron después de su muerte. En 1950 fue nombrado ayatolá, el segundo rango más elevado del clero chií. En 1963 accedió a la categoría de ayatolá marja. Estos últimos son los verdaderos señores del Irán actual. Cobran un impuesto de los fieles y acaban por tomar las grandes decisiones políticas. Se calcula que hay unos mil ayatolás en el país, de los que tan solo una docena son marjas. En 1962, Jomeini manifestó su oposición al régimen del sah Mohammad Reza Pahlevi, sobre todo a causa de sus medidas modernizadoras. El sah pretendía ser una suerte de Mustafá Kemal Atatürk iraní, prohibiendo el velo de las mujeres, aligerando las rigurosas costumbres de la sociedad musulmana, iniciando un periodo de laicismo en la sociedad y reduciendo el poder del clero chií. Pero Pahlevi no era Kemal. Ni había ganado una guerra patriótica, ni fundado un Estado, ni alcanzado el rango de héroe indiscutido. Antes bien, era un déspota corrupto, ávido de poder y de riqueza, que servía a los intereses de grandes potencias occidentales como Estados Unidos y el Reino Unido, así como de las multinacionales del petróleo. Jomeini hubo de exiliarse el año 1964, primero en Turquía, poco después en Irak y finalmente en Francia, durante 1978. Y se convirtió en la voz de la oposición al sah desde el exilio. Todas las fuerzas políticas iraníes, incluidos los comunistas y los liberales, se unieron alrededor de su figura. Y en enero de 1979, Reza Pahlevi partió exiliado hacia El Cairo, en donde moriría un año más tarde. Jomeini regresó a Teherán el día 1 de febrero y se proclamó Líder Supremo del nuevo Estado. Por primera vez en más de dos mil seiscientos años de historia, Persia contaba con una república, aunque de fuerte signo religioso, puesto que adoptaba la sharía como ley de leyes. Pronto comenzó una reforma radical de las normas sociales, revocando las disposiciones de laicismo acometidas por el sah y, sobre todo, recortando de nuevo los derechos de las mujeres. Los opositores políticos, que habían sido sus aliados, fueron perseguidos, encarcelados y, a menudo, torturados y asesinados. En poco tiempo, el poder absoluto pertenecía a los clérigos iraníes, con el feroz Jomeini a la cabeza. Su concepción de la democracia islámica queda muy bien expresada en algunos de los discursos o pláticas de Jomeini a poco de llegar al poder y que recojo del libro de Naipaul. En una alocución radiada señaló: «Debo deciros que durante el anterior régimen dictatorial las huelgas y los encierros eran del agrado de Dios, pero ahora, cuando el gobierno es nacional y musulmán, el enemigo se dedica a conspirar contra nosotros. Por consiguiente, llevar a cabo huelgas y encierros está religiosamente prohibido porque va contra los principios del Islam». Y en un acto público durante la festividad del Ramadán dejó dichas estas perlas: «Cuando los demócratas hablan de libertad están inspirados por las superpotencias. Quieren llevar a nuestra juventud a los lugares de corrupción. Y si esto es lo que quieren, entonces, sí, somos reaccionarios. Aquellos de vosotros que deseéis prostitución y libertad en todos los asuntos sois intelectuales. Consideráis que la moral corrupta es libertad, que la prostitución es libertad... Quienes desean libertad desean la libertad de tener bares, burdeles, casinos, opio... Pero nosotros queremos que nuestra juventud forje una nueva era de nuestra historia. No queremos intelectuales». Y punto. El Irán de Jomeini se proclama Estado democrático y constitucional, para matizar de inmediato que, en esta democracia, las leyes no dependen del pueblo, sino del Corán y de la tradición del profeta. El gobierno es un gobierno de derecho divino y sus leyes no pueden cambiarse: gobernar en Irán significa, sencillamente, llevar a efecto las leyes coránicas emanadas de Dios y transcritas por el profeta. En cuanto al Parlamento, es sustituido por un Consejo religioso de planificación que establece los programas generales de la política iraní. Según los criterios de Jomeini, Occidente no es más que un conjunto de dictaduras. Si se aplicaran durante un año las leyes punitivas del islam, se acabaría con todas las injusticias y las inmoralidades «devastadoras». De modo que es necesario aplicar leyes rigurosas: por ejemplo, cortar la mano del ladrón y flagelar a los adúlteros (sean hombres o mujeres). Es deber de todos los musulmanes del mundo llevar la Revolución Política Islámica hasta la victoria final, ya que el objetivo de la guerra santa es hacer reinar la ley coránica de un extremo al otro de la tierra. Los misioneros cristianos, judíos y budistas son agentes a sueldo de los imperialismos y es preciso destruirlos a todos. El ejército debe depender del clero y los jefes de Estado y de Gobierno musulmanes que pacten con no musulmanes deben ser derrocados. Las escuelas mixtas son un obstáculo para la vida sana y la música engendra inmoralidad, lujuria, desvergüenza y ahoga el coraje y el espíritu caballeresco, sobre todo la música occidental. En sus escritos, Jomeini daba instrucciones precisas sobre muchos aspectos de la vida cotidiana. Por ejemplo, sobre orinar y defecar, afirmaba que hay que ocultar el sexo a la hora de aliviarse, aunque el marido y la mujer pueden exhibirlo el uno al otro, no especificando si ello sería en plena faena. Por supuesto que no es posible miccionar mirando hacia La Meca, ni tampoco hacerlo en lugares sagrados o sobre las tumbas de los fieles (¿tal vez sí de los infieles?). Ni tampoco es pertinente lavarse el ano con la mano derecha, mientras que es preferible orinar antes de los rezos, antes de acostarse, antes del coito y después de la eyaculación. Por lo que a la comida se refiere, Jomeini determina que no deben consumirse excrementos de animales o secreciones nasales, salvo en cantidades pequeñas y bien mezcladas con otros alimentos; que no es recomendable la carne de mula, de asno y de caballo, y que está estrictamente prohibida si el animal ha sido sodomizado por un hombre mientras estaba vivo. Si se comete un acto de sodomía con una vaca, un cordero o un camello, su orina y sus excrementos, en ese caso, se convierten en impuros y su leche no puede consumirse. Es necesario entonces matar al animal, quemarlo y pagar al propietario su precio por parte de aquel que lo ha sodomizado. Beber alcohol es un pecado capital. Aquel que ingiere una bebida alcohólica, en el día de la resurrección de los muertos su rostro se volverá negro, la lengua penderá de su boca, su saliva correrá a lo largo de su pecho y estará constantemente sediento. El alcohol es impuro, pero no el opio y el hachís. Sobre el sexo, Jomeini se extiende en sus consideraciones. Por ejemplo, si un hombre se excita con una mujer que no es la suya y luego hace el amor con la propia, es preferible que no rece si ha transpirado. Pero si hace el amor con su mujer legítima y enseguida con otra mujer, puede rezar aunque sude. Durante las menstruaciones de la mujer, más vale que el hombre evite el coito, incluso si no penetra por completo el anillo de la circuncisión o no ha eyaculado. Es altamente pecaminoso sodomizarla. Los maridos deben tener un encuentro sexual con su esposa al menos una vez cada cuatro meses. Si el hombre sodomiza al hijo, al hermano o al padre de su mujer una vez casado, el matrimonio sigue siendo válido. Está prohibido mirar de forma sensual y libidinosa a una mujer que no sea la propia, a un animal o a una estatua. Y, en fin, hay once cosas impuras: la orina, el excremento, el esperma, las osamentas, la sangre, el perro, el cerdo, el hombre y la mujer no musulmanes, el vino, la cerveza y el sudor del camello que come desperdicios. Sobre los insectos, la sharía jomeinista no tiene demasiadas opiniones, salvo en el caso de los saltamontes, sobre los que afirma que se pueden comer cuando se sabe que han sido capturados vivos, aunque el cazador no sea musulmán. Todos estos preceptos y consejos, además de muchos otros, se contienen en los tres libros principales del que fuera Líder Supremo de Irán: «El reino del docto», «La llave de los misterios» y «La explicación de los problemas». Es duro ser un chií afecto a Jomeini y plantea problemas poco comprensibles: si un hombre toma a su esposa por detrás cuando está con el periodo, puede ir al Infierno; pero si se ventila a un dromedario por la popa, con sacrificarlo, quemarlo y pagar al dueño el precio del animal, el asunto queda arreglado y Dios te deja tranquilo. El ayatolá supremo murió en 1989 y millones de iraníes le consideran hoy un santo. Nada dejó escrito sobre sus relaciones con su esposa ni con sus ovejas y cabras. Era un maestro del enigma. Su sustituto, Alí Jamenei, tiene un aire bonachón, pero sus ideas y su credo son igualmente intransigentes y desconcertantes. Salvando las distancias, me acuerdo de algo que decía John Dos Passos en sus memorias, a propósito de Felipe II, durante una visita al palacio de El Escorial: «Cuando se vanagloriaba de quemar a los herejes, creía estar sirviendo a Dios y a los hombres. Me fue imposible dejar de considerar todo el mal que pueden hacer los que trabajan por el triunfo del bien». Jomeini pretendía ser, sin duda, un campeón del orientalismo, enfrentando sus valores a los de Occidente. Pero olvidaba que más de dos mil quinientos años antes, Ciro el Grande, emperador aqueménida, había dado ejemplos de tolerancia suprema estableciendo en su reino el culto de otras religiones distintas a la suya, lo que quedó reflejado en un cilindro de arcilla, escrito en lenguaje cuneiforme, descubierto en las ruinas de Babilonia, en lo que se considera la más antigua declaración en defensa de los derechos humanos. Naturalmente, Ciro no era musulmán porque el islamismo no existía en aquel siglo VI a. C., sino creyente de las doctrinas de Zoroastro, un profeta que acuñó una fe consagrada, sobre todo, al culto a la naturaleza y a su defensa. Curioso es que los dos hombres fueran persas. Antes de la redacción de todas sus normas y preceptos, Jomeini había sido un enamorado de la poesía, sobre todo de la lírica. Publicó varios libros de poemas y aquí recojo algunos de sus versos, plenos de sensualidad: ¡Oh, no es un corazón el que no ama tu bella faz! ¡Oh, no es sabio el que no anhela ese lunar tuyo! ¡Oh, mi amor! Mi mundo empieza y termina en tu puerta. Si paso mi vida aquí, nada más necesito. Quisiera jugar con tu cabello ensortijado, ¿qué hay de malo en ello?, ¿qué es vil? Un toque de locura y un golpe salvaje, ¿qué más puede volver loco al amante? De todos modos, los poetas son peligrosos cuando se implican en la vida pública. Recuerdo a un occidental cristiano-ortodoxo, el psiquiatra serbio Radovan Karadžić, y sus responsabilidades políticas en la matanza de la localidad bosnio-musulmana de Srebrenica en julio de 1995: ocho mil hombres en edad de combatir asesinados de un tiro en la nuca. También escribió versos en su juventud, pero en su caso los poemas hablaban de muerte y destrucción. El santuario del imán Jomeini supera con creces las pretensiones de lugares de intención semejante, la del culto al líder, como el parisino panteón de Los Inválidos, los túmulos que guardan las mojamas de Lenin en el Kremlin y la de Mao Tse-Tung en Tiananmen, el mausoleo de Atatürk en Ankara o el Valle de los Caídos español. Es un complejo de casi veinte kilómetros cuadrados repleto de mezquitas, cúpulas, torres, minaretes y jardines en donde los iraníes, durante los aniversarios que conciernen a la vida del líder, se concentran por miles para rendirle homenaje. Cuando se planificó, las autoridades tuvieron problemas para encontrar un lugar suficientemente grande, y optaron por el enorme cementerio de Behesht-e Zahra, sacando de sus tumbas miles de cadáveres e incinerándolos. Lo que queda del antiguo camposanto acoge los restos de multitud de soldados muertos en la guerra Irán-Irak, los llamados basidjis («mártires»), venerados en el país casi como si fueran santos. Había muy poca gente en el entramado de templos y jardines y el lugar se podía recorrer sin agobios. Entramos en el edificio principal del mausoleo y, ¡diablos!, aquello era un derroche de lujo y de cultura kitsch. Doce mil alfombras de doce metros cuadrados cada una tapizaban el suelo de mármol bajo las imponentes cúpulas sembradas de pequeños espejos rutilantes. Algunos fieles rezaban en los rincones de aquel gigantesco espacio, que podía tener el tamaño de tres campos de fútbol reunidos bajo el mismo techo. Y en medio de la enorme extensión, una especie de jaula de livianos barrotes de acero, acristalada, acogía un sepulcro de mármol cubierto con un delicado paño en donde reposaban los restos del imán. A su lado, en otros dos sepulcros, reposaba lo que quedaba de los huesos de su esposa y su segundo hijo. Los fieles se acomodaban alrededor del armazón. Rezaban, lloraban, acariciaban las barras de metal y dejaban dinero en billetes de miles de riales. No estaba permitido tomar fotos, pero los teléfonos móviles hacen maravillas en estos casos y posé para Goyo delante del enrejado. Cuando ya nos encaminábamos en busca de la salida, distinguimos a un clérigo (mulá) ataviado con un sayo marrón y un turbante blanco. «Good morning», le dije. Y él contestó de la misma manera. Le hice entonces varias preguntas y se hizo el tonto. O quizá no sabía inglés. No admitió que le fotografiase, y al tenderle la mano para despedirme, dejó la suya desfallecida entre mis dedos. Un buen número de clérigos de todas las religiones del mundo suelen ofrecerte, en el saludo y la despedida, una mano blandurrona, desarbolada, esperando que la beses. Yo procuro siempre dar un fuerte apretón: su actitud me recuerda a la infame posguerra y al nacionalcatolicismo. De regreso, los vagones del metro iban bastante más llenos, Pero unos jóvenes nos dejaron sus asientos de inmediato, muy próximos al vagón de las mujeres. La mayoría de ellas eran casi adolescentes y ya vestían el chador negro. Reían, jugaban con sus móviles, revoloteaban como pájaros oscuros. Si les apuntaba con mi cámara, la mayoría me sonreían, al contrario de lo que suele suceder en los países musulmanes. Eran alegres, lo cual es harto difícil en Irán, donde el papel de las mujeres es cuando menos complicado. Pelearon en la revolución tanto como los hombres, ayudaron en la terrible guerra con Irak con un esfuerzo portentoso, son la punta de lanza de todo movimiento modernizador, especialmente en los territorios de la cultura y el estudio. Sin embargo, el régimen iraní les ha pagado con falsa moneda. Bajo la dictadura del sah Reza Pahlevi, sus libertades, paradójicamente, crecieron, con la obtención del derecho al voto y a ser elegidas en el Parlamento, la posibilidad de divorciarse por propia decisión, la igualdad para recibir educación como los hombres y trabajar fuera de casa, y la abolición del uso obligatorio del velo. A poco de triunfar Jomeini, el gobierno decretó muchas medidas en sentido contrario: volvió el hiyab a cubrir sus cabezas, no podían siquiera mostrar mechones de pelo ni huellas de maquillaje, se les prohibió aparecer públicamente con un hombre que no fuera su esposo o un hijo varón, e incluso eran lapidadas si cometían adulterio, aunque se tratara de una violación. No les estaba permitido divorciarse o viajar sin el permiso del marido. Y aunque se prohibió, resulta curioso que se permitieran, llegando a financiarse por el Estado, las operaciones de cambio de sexo, una norma aún vigente. Sin embargo, es imposible ponerle puertas al campo y las mujeres iraníes ya habían catado el sabor de la libertad. Defendieron con éxito su derecho al voto, pudieron obtener el carnet de conducir y mantener propiedades que no controlaba el esposo. Y las escuelas se llenaron de muchachas deseosas de aprender. Hoy, frente a los hombres, son mayoría las mujeres con estudios universitarios y las que mejor hablan idiomas extranjeros. Y un número significativo ocupó asientos en el Parlamento desde la llegada al poder del reformista Mohammad Jatamí como presidente del país, tras ser elegido en dos mandatos consecutivos: en 1997 y en 2001. Con la posterior llegada del integrista Mahmud Ahmadineyad a la presidencia en 2005, los derechos de la mujer volvieron a retroceder. Pero ellas no cejaron. Ni cejan. Ahora, con un nuevo reformista en la presidencia, Hasan Rohaní, elegido en 2013, las conquistas sociales femeninas vuelven a avanzar. A pesar, por ejemplo, de que el uso del hiyab sigue siendo obligatorio por ley, son millones las muchachas, e incluso mujeres de cierta edad, que se pintan llamativamente, visten ropas ajustadas de colores vivos y se cubren con el velo tan solo hasta la mitad de la cabeza, mostrando coquetos peinados. Y la obsesión por la belleza es tal que a diario se practican en Teherán cerca de trescientas operaciones de arreglo nasal, a un costo cercano a los dos mil euros. ¿De dónde sacan el dinero esas mujeres? Misterio. La cuestión es que la etnia persa, de origen ario, suele exhibir narices bastante prominentes. Y a los chicos iraníes, por lo visto, les gustan las jóvenes de napias pequeñas y respingonas. Como en muchos otros terrenos, en el Irán de hoy el Medievo y la modernidad conviven en aparente e inusitada armonía. No hay que echar en saco roto el hecho de que una mujer iraní, la jueza Shirin Ebadi, ganara el Premio Nobel de la Paz en el año 2003. Dejamos el metro en la estación del Imán Jomeini, una plaza que es algo así como la madrileña Puerta del Sol, la neoyorquina Times Square o el Piccadilly londinense, pero atestada de ruidosos y olorosos coches y otros vehículos repletos de pasajeros y bultos hasta lo inverosímil. Muchos iraníes eran, hasta casi antes de ayer, comerciantes que viajaban en caravanas de mulas o camellos por las inmensidades del país y cargaban sus animales con todo el peso que podían aguantar y un poco más. Y el hábito continúa con los ingenios a motor: hasta donde resisten las ballestas y las ruedas, acarrean a tantas personas y mercancías como pueden soportar, igual que si fueran caballerías o dromedarios. Desplegamos el mapa para situarnos y dirigirnos al Gran Bazar. De pronto, un hombre de unos cincuenta años se acercó a nosotros y dijo en inglés: —May I help you? Después de indicarnos el lugar en la carta, no muy lejos de donde estábamos, decidió acompañarnos hasta la entrada principal. Por el camino nos contó que era ingeniero y que había obtenido el título en Oklahoma. —Y ya ven —dijo con gesto resignado—, no me ha servido de mucho el gran esfuerzo que hice. Cuando volví a Irán hace unos años, tuve pronto la sensación de haber regresado desde el futuro hasta la Edad Media. —¿No le gusta el régimen político de su país? —aventuré. Sonrió con cierta ironía. —Mi corazón es musulmán, pero mi cabeza es laica —respondió—. ¿Entiende lo que quiero decir? Luego nos indicó un sitio en donde comer y se marchó después de estrecharnos la mano con cordialidad. La plaza de Sabzeh Meydan, en la que se sitúa el vestíbulo del enorme mercado de Teherán, bullía de gente, carros de mercancías tirados a mano, ruidosos velomotores que cruzaban entre la multitud, compradores y curiosos por cientos, puestecitos de venta de zumos de granada y de pistachos tostados, hombres de todas las edades y mujeres de todas las indumentarias. No me pareció un lugar bonito, a pesar de sus bóvedas de aire gótico. Pero sin duda se trataba de un espacio muy vivo. Pese a su apariencia algo populachera y tosca, el Gran Bazar es el verdadero poder en la sombra de Irán, según me comentó en una de nuestras charlas el embajador López Busquets. La política, el comercio y la fe se mezclan allí, misteriosamente, como en una suerte de logia masónica. En el año 1951, el bazar apoyó al primer ministro Mohammad Mosaddeq[5] en su decisión de nacionalizar el petróleo, y dos años más tarde colaboró con los servicios secretos estadounidenses en su derrocamiento. Muchos de los clérigos que dirigen Irán nacieron en familias ligadas al bazar y la institución se alió con los religiosos jomeinistas para derrocar al sah, quien había cometido el error de alentar la construcción de supermercados en perjuicio del comercio tradicional. En fin, fueron los «bazaríes» quienes pagaron el billete de avión que trajo a Jomeini desde París el 1 de febrero de 1979 para encabezar la revolución triunfante. Y el Líder Supremo, nada más instalarse en el poder, proclamó agradecido: «La República Islámica debe mantener al bazar con todas sus fuerzas y el bazar, a cambio, debe ayudar al gobierno». Mientras esta alianza se mantenga, no es fácil que se produzca un cambio de hondura política en el Irán de nuestros días. El bazar controla las finanzas, es la cuna de la mayoría de los ayatolás del país y ejerce un sutil control de la moralidad en toda la sociedad iraní. Dimos una pequeña vuelta por los puestos del interior y, acuciados por la gazuza, al poco tiempo nos fuimos a comer. Almorzamos unos sabrosos kebabs de pollo en un restaurante muy próximo a la plaza de Sabzeh, el Shamshiri, un lugar agradable y acogedor en la zona del Gran Bazar. La mayoría de las mesas las ocupaban mujeres, solas o en grupos, y no ponían objeción alguna a dejarse fotografiar. Más todavía: una de ellas se ofreció a retratarnos con mi cámara y pidió al camarero que pusiera en la mesa una bandera española. Lo cierto es que el encuadre no resultó muy afortunado, porque a mí me cortó la oreja izquierda. Los primeros días que pasé en Irán apreciaba los guisos de pollo y de cordero, que con frecuencia es prácticamente lo único que ofrecen en las casas de restauración, cocinados de distintas formas. Pero a la semana ya estaba harto de alimentarme casi siempre de lo mismo. ¡Cuánto puede llegar a añorarse una lata de anchoas o un bocadillo de jamón! Hay veces, durante los viajes, que sería capaz de escribirles un poema impregnado de nostalgia y lirismo. En los restaurantes iraníes la gente come, no a la carta, sino a la carrera: despacha el plato, paga y se larga, a menudo sin tomar postre. Y resulta curioso que, en los locales donde se anuncia fast food, la gente dedique más tiempo a disfrutar del almuerzo y de la tertulia de la sobremesa que en los otros. El palacio de Golestán quedaba muy próximo al Shamshiri, así que caminamos hasta allí, dando un paseo bajo el día templado y un sol luminoso. Más que una mansión, es un conjunto de edificios de notable belleza y buen gusto. A pesar de su exuberancia y en contraste con las residencias reales y centros religiosos de otros países islámicos, Golestán no empalaga al visitante, sino que le asombra. Sobre todo por el uso, tan delicado como impactante, de los espejos, los cristales y las luces. Esa pasión por los resplandores, el fulgor y el brillo es tan antigua en Irán como la adoración al sol. Quizá por sus orígenes zoroástricos y su veneración al fuego. Allí en donde se alzaba una llama, el antiguo persa se arrodillaba y honraba al dios supremo, Ahura Mazda, con una plegaria. Los árabes conquistaron el país, impusieron su religión, pero no convencieron. En el corazón de muchos iraníes hay un latido zoroástrico, que no significa otra cosa que tolerancia y resplandor. Vidrio, espejo y luz conforman la trinidad de la belleza palaciega iraní, un mundo que nada tiene que ver con la austeridad guerrera que impregna las catedrales protestantes del norte europeo o con la sobriedad de los castillos medievales españoles. Occidente podría presumir de ser el creador de la estética si no existiera Persia. Ninguna de sus mansiones reales huele a convento, pese al chiismo. Porque los antiguos iraníes preislámicos poseían el secreto de una delicada sensibilidad artística que ni siquiera los mulás de Jomeini han podido borrar de la historia. Solo hay que ir a Isfahán o a Shiraz o al palacio de Golestán para comprobarlo. El Salón de los Espejos, el Talar-e Ayaheh, temblaba en los miles de láminas cristalinas que cubrían su techo y sus paredes. Era tal su viveza que parecía que una lumbre emanara de ellas, en lugar de ser un reflejo de la luz. En el imponente salón del trono, un maniquí vestido de rey reproducía la imagen del monarca Naser al-Din, sentado en su sitial, orondo y con aire de fatiga, tocado con una suerte de fez, vistiendo uniforme militar e inclinándose sobre su costado derecho en actitud benevolente. Una de las salas inferiores, Negar Khaneh, lucía una bonita colección de arte que mostraba los retratos de algunos de los soberanos de la familia, así como numerosas fotografías de la realeza y de gentes de su tiempo. Allí asomaban los mostachos de los hombres y, en algunos casos, el bigote de las mujeres, pues hubo un tiempo en que el canon de la belleza femenina se identificaba con una línea de pelo oscuro sobre el labio y una raya espesa de cejas, ininterrumpida, que cubría los ojos como una suerte de visera. Por cierto que hubo dos princesas qajaríes sobre las que vuelan leyendas inverosímiles. Eran hijas del citado Naser al-Din Sah, que reinó entre 1848 y 1896, año en que murió asesinado. La primera, Fatemeh Khanum, hacía el número dos de las doce que engendró el monarca; y la segunda, Zahra Khanum, fue la última. Las historias de antaño les atribuyen una belleza singular, hasta el punto de que, según se dice, Fatemeh rechazó a más de cien pretendientes, trece de los cuales se suicidaron por esa causa. Tenemos los retratos de ambas gracias a la afición de su padre el rey a la fotografía, recién nacida en aquel último cuarto del siglo XIX. Son gordas, deformes, adornadas con un bigote bien recortado y cejijuntas como un verdugo medieval. Tal vez, los trece jóvenes que se sacrificaron, desesperados al ser despachados por Fatemeh, escogieron inmolarse antes de que a la princesa le entrasen dudas sobre su decisión. A las fotos me remito. Por otro lado hay que decir que las dos fueron unas ardientes defensoras de los derechos de la mujer. Zahra escribió un libro titulado Memorias de una princesa persa: del harén a la modernidad, en el que entre otras cosas afirmaba: «Cuando llegue el día en que vea a mi sexo emancipado y a mi país en el camino del progreso, me sacrificaré en el campo de batalla de la libertad y derramaré mi sangre libremente bajo los pies de mis cohortes amantes de la libertad que buscan sus derechos». Había que calzar grandes criadillas y unos buenos bigotes en aquellos días para afirmar tales cosas. Y ellas poseían por lo menos los mostachos. En su magnífico libro El jardín del fin: Un viaje por el Irán de ayer y de hoy, Ángela Rodicio dice: «Corruptos, brutales e ineptos, así han pasado a la historia los primeros líderes Qajar de Irán», una dinastía que ocupó el poder de 1794 a 1925, cuando fue depuesta por el primer monarca de los dos Pahlevi. Desde la fundación por Ciro el Grande del Imperio persa de los aqueménidas, en el 600 a. C., Persia fue una monarquía absoluta, incluidos los periodos de gobierno de los tres califatos árabes, las dos dinastías de los mongoles, la de Gengis Kan y la de Timur, y los regímenes de algunos invasores e impostores. Esa larga historia de autocracias, continuada por más de una veintena de familias o tribus, concluyó en 1979, con el derrocamiento del sah Reza Pahlevi y la proclamación de la República Islámica de los ayatolás. Pero ya hemos visto que el régimen de los imanes no ha sido más que otra forma de dictadura. Los reyes Qajar fueron ocho y procedían de una tribu turcomana que tomó el poder después de un periodo de sesenta años de guerras civiles, logrando estabilizar y unificar políticamente el país. Su primer soberano fue Aga Mohammad Kan, coronado en 1795. Castrado en su infancia, era un eunuco resentido, aunque buen administrador. Unificó el país, pero con sus adversarios era extremadamente cruel. Murió asesinado en 1797 y le sucedió su sobrino Fath Ali Sah. Antes de eso, había trasladado la capital de Tabriz a Teherán. En cierta medida, puede decirse que Teherán es hija de los Qajar. Con el siglo XIX se abrió un periodo en el que Irán se convirtió en una suerte de escenario de disputa de influencias entre Inglaterra y Rusia que duraría hasta 1917, casi al final de la Primera Guerra Mundial, cuando Lenin decidió abandonar toda pretensión de seguir extendiendo en Asia los territorios de la recién nacida URSS. Entretanto, los reyes Qajar, despóticos, impopulares, incapaces para la política, implacables represores de las revueltas populares e interesados tan solo en los placeres y el lujo, llevaron a Persia a una decadencia vertiginosa. Durante su reinado (1848-1896), el rey Naser al-Din había entregado el monopolio del caviar a Moscú, y los de la minería y el petróleo a Londres. Además, el país perdió una parte no desdeñable de sus dominios: entre 1813 y 1838, debió ceder a Rusia el Cáucaso, Georgia y Armenia, y en 1856 no le quedó otro remedio, tras una breve guerra con Gran Bretaña, que aceptar la independencia de Afganistán. Durante la Gran Guerra, Irán se declaró neutral, pero siguió siendo dominado por ingleses y rusos. Londres lo convirtió en una suerte de protectorado para asegurarse sus reservas de petróleo. Y los alemanes emprendieron actos de sabotaje, destruyendo refinerías en la zona del golfo Pérsico y tratando de sublevar a varias tribus contra los aliados. Después de la contienda, numerosas rebeliones locales y movimientos constitucionalistas acosaron a los monarcas. Y en 1925, el que había sido su ministro de la Guerra durante el conflicto, Reza Kan, depuso con un golpe de Estado al último soberano de la dinastía, Ahmad Sha, con el apoyo de Gran Bretaña, la potencia europea que tantos favores debía a los reyes Qajar. Sus monarcas pasaron a rellenar los archivos de la historia. Y hoy casi todo el mundo en Irán los ha olvidado. Solo quedan de ellos la delicada belleza y la luz de Golestán. Y, por supuesto, las asombrosas riquezas que se exhiben en el Museo Nacional de las Joyas. No sabíamos bien cómo regresar a la residencia y no nos quedaba otra opción que tomar un taxi. Hay miles en Teherán y son baratos, pero existe con ellos algún que otro problema: el primero, que muchos conductores no conocen bien la caótica ciudad y el cliente debe hacer poco menos que de lazarillo si tiene una idea aproximada del recorrido. Al tiempo, no deja de ser curioso que al plantearles el coste de la carrera, antes de partir, los taxistas te den un precio sin saber siquiera si van al norte o al sur, cuántos kilómetros deben recorrer y qué tiempo van a echar en ello. Ejercer de conductor en Teherán es como jugar a la lotería. Y, a veces, como a la ruleta rusa. Hay otra cuestión, además, que empeora las cosas, y es la de entenderse con el precio. La moneda iraní es el rial y, dado el imponente proceso de deterioro e inflación que ha sufrido la economía iraní en los últimos años, el cambio teórico, que en la bolsa está situado alrededor de los treinta y cinco mil riales por euro, en los bancos y oficinas de transacción monetaria se dispara en la práctica a ciento treinta mil. Esta cantidad es tan desorbitada que los iraníes han decidido utilizar, aunque sea tan solo verbalmente, la medida del tomán, un valor equivalente a los diez riales. Es algo así como los días en que en España, para abreviar, decíamos «cinco duros» en lugar de «veinticinco pesetas», y el duro no existía más que como moneda mental equivalente a cinco pesetas. Por otra parte, cuando negocias un precio con el taxista de turno, puesto que la mayoría no hablan inglés, todo se hace por señas. De modo que, a la postre, consigues entenderte y saber que, cuando al preguntar el coste de una carrera, si el chófer te muestra un dedo, quiere decir que son cien mil riales o diez mil tomanes, o sea, unos ochenta céntimos de euro; y dos dedos significan doscientos mil riales o veinte mil tomanes, esto es, un euro y medio. Soy consciente de que el lector no habrá comprendido casi nada de mi explicación, pero viajando por Irán, en un par de días se aprende sin problemas. Lo difícil es explicarlo. El caso es que negociamos con el chófer y nos mostró ocho dedos, esto es, ochenta mil tomanes, o lo que es lo mismo, ochocientos mil riales... Calculamos: seis euros... a tres por cabeza, y nos subimos al coche. Extendimos el mapa de Teherán y señalamos la dirección de la residencia del embajador. El taxista asintió y pisó a fondo el acelerador. Vana esperanza la suya: cien metros más adelante, estábamos atrapados en el corazón del caos. Durante casi hora y media rodamos rumbo al norte, mostrando el mapa una y otra vez a nuestro chófer. En un momento, nos vimos atrapados en un interminable túnel donde el humo de la contaminación parecía una materia sólida y, al mismo tiempo, volátil. Era tal su espesor, que el conductor se veía obligado, una y otra vez, a conectar las varillas del limpiaparabrisas, como si barriera, para librar al cristal de polvareda, pero evitando echar agua, pues, de hacerlo, formaría una negra capa de barro en la luna. Olía a gasolina quemada y los coches hacían sonar, enfurecidos, las bocinas, que parecían gritos de reos condenados a la hoguera. Llegamos tosiendo a la residencia y corrimos a la ducha. Esa noche el embajador nos invitó a cenar en un restaurante chic del norte rico de la ciudad, el Shandiz. Era un local amplio, lleno a rebosar de gente de apariencia adinerada y con un toque kitsch. Una gran pantalla de televisión, muda, pasaba imágenes del dueño posando con clientes importantes y fotografías de platos de cordero y pollo. Aparte de nuestro anfitrión, estaban su esposa María del Mar, su hija Natalia y otros diplomáticos de la misión. Todos se esforzaban en explicarnos las paradojas de un país en buena medida incomprensible, agobiado por la intransigencia interior de sus líderes religiosos y casi estrangulado por las sanciones financieras y comerciales impuestas por Estados Unidos y sus aliados. Irán tiene todas las papeletas para ser un pueblo hondamente infeliz, encerrados entre dos fuerzas opresoras, y sin embargo los iraníes sonríen. No se veía un solo chador en las mesas, que ocupaban muchas mujeres con el velo cubriendo media cabellera y maquilladas como si fueran a actuar en un filme. Y eran numerosas las que fumaban el narguilé, la pipa de agua que en el país llaman qalyan. En 2004, las autoridades iraníes decidieron prohibir su uso en los lugares públicos, con sanciones de grandes multas para quienes violasen la disposición. Pero, como en tantas cosas, la tenacidad de la población ha acabado por burlar, pública y masivamente, la ley, y se fuma en todas partes aunque la norma siga en vigor. Oprimir a un pueblo es relativamente fácil si se cuenta con una ruda fuerza policial y el ejército está de tu lado. Ahogar sus pequeñas libertades resulta, en cambio, casi imposible. La mañana siguiente contábamos con un coche de la embajada y subimos temprano en dirección al monte Darband, un gigante de 4.542 metros, de color pardo, que se eleva como segunda mayor altura de la cordillera de Alborz tras el imponente pico del Damavand. Allí, en el complejo residencial de Sa’d Abad, construido por los reyes Qajar y ampliado por el último sah y su mujer Farah Diva, disfrutaban de los frescos veranos del norte de la urbe, a mil setecientos metros de altura. Hoy, todos los edificios que alberga son museos. El lugar es un derroche de lujo, extravagancia y dispendio, sobre todo lo que llaman el Palacio Blanco, uno de los edificios principales, que cuenta con cincuenta y cuatro habitaciones y con cinco mil metros cuadrados de planta. Está abarrotado de objetos de arte y en el salón de ceremonias se tiende una alfombra de 143 metros cuadrados, elaborada a mano, que es una de las mayores del mundo. La zona, que cubre un área de ciento diez hectáreas ajardinadas, basta para explicar, sin necesidad de palabras, el carácter del último monarca persa: riqueza, avaricia, endiosamiento... El cóctel que inevitablemente iba a precipitar su salida, por más que lo sostuviera su gran aliado, Estados Unidos. En 1979, Jomeini, el clérigo que lo derribó, imbuido de misticismo y odio a las dinastías reales, acabó para siempre con las de Irán después de veinticinco siglos. En el jardín se alzaba durante los días del sah una gigantesca estatua de bronce que representaba al fundador del último linaje, Reza Kan Pahlevi, vestido con uniforme militar. Las multitudes la destrozaron en 1979. Ahora tan solo quedan sus botas y las perneras de los pantalones, como si fueran una alegoría ideada por un escultor de vanguardia. Reza había sido un hombre cruel, corrupto y totalitario; pero era duro y enérgico. Por el contrario, su hijo Mohammad, el postrer soberano persa, «pertenecía a esa clase de personas —según cuenta Ryszard Kapuściński en su libro El Sha— para las que los elogios, el halago, la admiración y el aplauso generalizados constituyen una necesidad vital, un medio indispensable para reforzar sus naturalezas débiles e inseguras, pero a la vez vanidosas». Y enfrente tenía a un clérigo al que el mismo Kapuściński describe así en un acto público: Jomeini aparece vestido como siempre, con un ancho ropaje oscuro y un turbante negro. Una barba blanca enmarca su cara inmóvil y pálida. Cuando habla, sus manos descansan en los brazos del sillón, quietas. No inclina la cabeza ni el cuerpo, permanece erguido. Tan solo algunas veces frunce el ceño y levanta las cejas. Aparte de esto, no mueve ni un solo músculo de este rostro tan firme, inquebrantable rostro de un hombre de gran determinación, de voluntad implacable y contundente que no conoce la vuelta atrás y, tal vez, ni siquiera la vacilación. No era difícil apostar sobre cuál de los dos hombres iba a ganar la partida. Uno caminaba como un pavo; el otro poseía la mirada de un tigre. Bajamos al centro de la ciudad. Nuestro chófer, Alí, era un hombre pequeño y amable que hablaba bien inglés. Le pregunté si seguía habiendo caravanas como las que, antaño, recorrían los desiertos del país. Sonrió burlón. —En Irán, los únicos camellos que verá están en los zoológicos — respondió. Continuamos nuestra ruta político-turística. La antigua embajada de Estados Unidos, que fue asaltada por las milicias populares iraníes en 1979, a poco de triunfar la revolución, es hoy un museo que apenas visita nadie y que lleva un curioso nombre: «Nido de Espías». Sin duda es un lugar singular y muy importante en la historia del país. Cuando la multitud lo tomó, había en su interior cincuenta y ocho funcionarios americanos y tan solo seis lograron escapar —entre ellos, el embajador— y refugiarse en la vecina embajada canadiense. Los otros cincuenta y dos permanecieron 444 días secuestrados. En ese tiempo hubo dos intentos norteamericanos para rescatarlos con el empleo de comandos, barcos y helicópteros, pero el primero fracasó y el segundo fue suspendido a última hora. Las negociaciones para la liberación de los rehenes las inició el entonces presidente Carter, pero solo llegaron a su término con su sucesor, Ronald Reagan, quien, para llevarlas a buen fin, hubo de aceptar condiciones muy duras de las autoridades iraníes. Aquella humillación no ha sido todavía perdonada por Washington y está en el origen del acoso al que Estados Unidos viene sometiendo a Irán en las últimas décadas: las pesadas sanciones económicas que ahogan las finanzas del país y su comercio exterior. Como es natural, tales medidas caen sobre los hombros de la población, no sobre sus líderes y los poseedores de las grandes fortunas del país que tienen sus mansiones en el norte de Teherán. En el Nido de Espías se exhiben numerosos aparatos para la transmisión de mensajes de los días en que no existía internet, fotografías de la ocupación de la embajada y numerosos informes confidenciales en inglés realizados en vetustas máquinas de escribir. En algunas paredes del exterior de la embajada figuran afiches con motivos alegóricos de carácter antiimperialista. Por ejemplo, una estatua de la Libertad con dientes de Drácula o la famosa imagen de la bandera estadounidense clavada por marines tras su victoria en Iwo Jima... sobre un montículo repleto de cadáveres de musulmanes. Habíamos dejado para el final de nuestra estancia en Teherán la visita al Tesoro de las Joyas Nacionales y hacia allí nos dirigimos después de comer en el hotel Ferdowsi, un lujoso establecimiento en donde puede tomarse un bufet por un millón de riales (unos ocho euros al cambio). El embajador nos había insistido en que no dejáramos de visitar el museo, y tenía razón: es una asombrosa exhibición de opulencia que supera con creces el valor de cualquier cálculo que pueda hacerse y, al tiempo, una muestra de la destreza artística de los orfebres persas del pasado. En los sótanos del Banco Central de Irán, en una suerte de oscura caverna, que es como una gigantesca caja fuerte, y en el interior de urnas alumbradas con delicadeza y sin excesos, cientos de broches, collares, diademas, narguilés, espadas, dagas, candelabros, copas, jarros e, incluso, coronas y tronos de los antiguos reyes, brillan tallados en oro puro y ornados con gemas deslumbrantes. Todos son parte del importante legado de las dinastías safávida (siglos XIV a XVIII), Qajar (siglos XVIII y XIX) y Pahlevi (siglo XX) y constituyen, en Irán, el fondo de riqueza que respalda la economía de la nación, algo parecido a la Reserva Federal de oro de Estados Unidos. Hay piezas fascinantes, como el Globo Terráqueo fabricado en oro y adornado de piedras preciosas, que pesa treinta y cuatro kilos y que cuenta con 51.566 gemas de diversos tamaños. O el diamante Daria-i-Noor, o «Mar de luz», de color rosado, que pesa 182 quilates. Y sobre todas las otras maravillas, el Trono del Pavo Real, o «Trono del Sol», un sitial fabricado en oro y adornado con 26.733 piedras preciosas. Cegados por el brillo del rey de los metales, por esmeraldas, diamantes, rubíes y zafiros, humillados ante tanta riqueza y con complejo de pobres de solemnidad, regresamos a la residencia aquella última noche en Teherán. Me alejé del museo pensando en el sentido íntimo de la avaricia y no hallé respuesta. Esa noche, leyendo el libro, ya citado, Pasajera a Teherán, de la aristócrata inglesa Vita Sackville-West, me detuve en el siguiente párrafo: Todo empieza a alejarse: el hogar, los amigos; una placentera sensación de superioridad absorbe, como una esponja, el rastro de melancolía provocado por la partida. Hago un esfuerzo de voluntad y, en un abrir y cerrar de ojos, me he obligado a pasar al otro estado de ánimo, el peligroso, el de la marcha. ¡Qué estimulante es ser así de independiente, no tener que recurrir a ningún consuelo material para alcanzar la felicidad, librarse del sentimentalismo que se adscribe a lo que se conoce bien, sentirse abierta, vulnerable, receptiva! Si algún dolor se pone a gruñir en mi interior, no pienso hacerle caso. La vida es demasiado intensa como para atascarse tenazmente en un único estado de ánimo. Tenía razón Vita, que por cierto era nieta de una bailaora española nacida en Málaga y conocida como «Pepita». Yo añado a sus reflexiones esta otra: que la vida es muy rica como para perder el tiempo deteniéndose demasiado en pensar en uno mismo. Al día siguiente, Goyo regresaba en avión a Ankara y yo iniciaba mi viaje hacia la meseta central iraní y la costa del golfo Pérsico. 5 La mitad del mundo Comenzaba una nueva aventura viajera, esa maravillosa actitud mental que poco o nada tiene que ver con las actividades físicas, con los riesgos o con las hazañas deportivas, con la lucha por el poder y con las aventuras financieras, y sí mucho con la curiosidad intelectual, con la capacidad para sorprenderte y con el cuestionamiento de tus criterios. Nunca dejaré de maravillarme ante el vuelo de un águila calva sobre las montañas nevadas de Alaska ni borraré de mi espíritu la seducción que me provocan las fachadas multicolores de las mezquitas chiíes bajo una luna mora. Y el día que renuncie a ir en busca de cosas semejantes, convocaré a mis amigos para que carguen con mi ataúd camino del cementerio, cantando aquello de «Ya se murió el burro que acarreaba la vinagre, ya se lo llevó Dios de esta vida miserable. Que tururururú...». Esa mañana de un martes llameaba un sol enorme sobre Teherán cuando, a eso de las ocho y media, llegué a la estación de autobuses de Beyhaghi. Alí, el chófer de la embajada, me hizo de intérprete para comprar el billete del recorrido de 446 kilómetros hasta Isfahán, que no llegaba a diez euros al cambio, y me despidió con extrema amabilidad. El lugar era una extensa explanada al aire libre donde los grandes vehículos ocupaban plazas en un modo poco inteligible para un extranjero. No obstante, Alí me llevó hasta la puerta del mío. Después de tenderme la mano, no resistió la tentación de formular la cuestión que casi todos los iraníes acaban por hacer al forastero: —¿Qué le parece Irán? —Maravilloso —respondí, de la misma forma que siempre contestaba a la repetida pregunta. Trepé a bordo media hora antes de la partida, anunciada para las nueve en punto. El autobús era espacioso, moderno, con veintidós plazas distribuidas en los dos lados de un pasillo central, el de la izquierda con asientos individuales —yo ocupé uno— y el de la derecha con butacas para dos viajeros. El vehículo contaba con aire acondicionado, los sillones eran anchos y cómodos, mientras que la tapicería provocaba dolor de ojos. El conductor era un tipo grande y fuerte y el revisor, un muchachito flaco, esmirriado, imberbe e inexpresivo. Salimos de la estación con diez minutos de retraso. Salimos de la estación, repito, pero no de Teherán, aclaro. Íbamos hacia el sur y el atasco era imponente. Acompañados por el berreo de los cláxones, nos hundíamos en autovías atestadas de coches, subíamos y bajábamos puentes elevados, bajo el aire sucio, casi asfixiados por el olor a gasoil que penetraba por todos los resquicios del autobús. De vez en cuando volvía la cabeza y veía allá atrás la mole impertérrita del monte Damavand: si era una deidad, como parecía pregonar su colosal apariencia, ¿qué pensaría de aquellos locos que habitaban a sus pies y envenenaban el aire puro que Él, el dios supremo de Teherán, enviaba desde su cumbre? Cada cual conducía como le venía en gana, las motos sorteando a los automóviles, los coches echándose a derecha e izquierda sin hacer uso del intermitente, los camiones y vehículos pesados imponiendo su tamaño para ganarles el sitio a los más pequeños. En ocasiones, un peatón cruzaba corriendo una autovía, esquivando autos como quien corre los sanfermines en Pamplona. Y era frecuente que, sin avisar con sus luces, algunos utilitarios se echasen a un lado de la carretera o de la calle para atender una llamada en su móvil. Por supuesto que ningún motorista usaba casco protector. Naipaul, en su libro Entre los creyentes, describe así la forma de pilotar de los iraníes: Conducían como si los automóviles fueran algo nuevo. Conducían como si caminaran, y un torrente de tráfico en Teherán, con la desazón de las paradas y los virajes bruscos, sin carriles delimitados, era como una multitud caminando por la acera, abriéndose camino a codazos [...]. Según un artículo de un periódico local, dos mil personas morían o resultaban heridas cada mes. Tardamos poco más de una hora en abandonar Teherán y tomar la autovía que nos habría de llevar a Isfahán en un viaje de cuatro horas y media. Y asomó el vacío, la «desolación majestuosa» que tanto asombró a Vita Sackville-West cuando viajó por el interior de Persia. Era un paisaje de campos yermos, de hosco color pardo, formaciones de colinas flanqueando la carretera que parecían cuerpos deformes de seres ya muertos. Montañas pellejosas, surcadas de cicatrices; oteros como el muñón de un lisiado; riscos romos cual falanges de gigantes mutiladas en batallas de otras edades... Cruzamos cerca de Qom, la ciudad sagrada de Irán, en donde está enterrada Fátima, la hija del profeta, en un panteón que, con su cúpula de mosaicos de oro y de colores sutiles, le pareció a Loti único en el mundo. La carretera contaba con un firme excelente, como casi todas las principales de Irán, con una señalización escasa, abundantes estaciones de servicio de gasolina y conductores que son como manadas de fieras salvajes. Normalmente, las grandes vías tienen tres carriles, pero los coches, en lugar de situarse en uno de ellos, suelen circular por encima de las líneas de separación y no se apartan ni aunque suenen a sus espaldas las campanas de una catedral. Viajan, además, pegando casi con su parachoques delantero al trasero del que marcha antes. Si hay frenazo, allá cada cual. Y las motos se empeñan en competir con los camiones, que es algo así como si un mono quisiera echarle una pelea a un elefante. Por prescripción médica, tomaba a diario unas pastillas diuréticas que me provocaban ganas inusuales de aliviar la vejiga. Y el autobús, después de hora y media de viaje, parecía no tener previsto detenerse pronto. Como orinarse encima no es de buen gusto, ni resulta agradable, ni suele estar bien visto, no me quedaba otro remedio que pedir auxilio al mozo que hacía de revisor. Y puesto que no sabía cómo se dice en persa «que me meo», escribí en un papel de mi libreta «WC» y se lo mostré al muchacho. El chico se acercó al conductor, le dijo algo y, un par de minutos después, el autobús se arrimaba a una gasolinera y el chófer me indicaba el camino de los servicios, una caseta que, por cierto, se abría en la vecindad de una capilla para los rezos preceptivos del islam. Una vez más, la hospitalidad iraní se me mostraba en insólitas circunstancias. Hacia las doce y media nos detuvimos en un área de descanso a beber y a comer. Me zampé una suerte de bocadillo de fiambre de vacuno con una Coca-Cola, mientras me preguntaba qué hacía allí una bebida norteamericana en una época de duras sanciones comerciales decretadas por Estados Unidos. Pero hace tiempo que he comprobado que, para el popular refresco yanqui, no existen fronteras ni limitaciones. Seguimos viaje sitiados por un adusto escenario de piedra rojiza y arenales oscuros. No había plantas ni existía brillo en los objetos, no crecían arboledas, no asomaban poblaciones ni cultivos, ningún río espejeaba en los bordes del camino. El sol era una materia opaca. Más tarde, las lejanas montañas parecieron abatirse sobre nosotros, componiendo un paisaje brutal, de osamentas viejas y gorrinas. Y ahora sí: de cuando en cuando aparecía un puñado de árboles rodeando un oasis, cercado por una antigua fortaleza de adobe, rodeado de casas bajas de color rojizo, con los minaretes de una pequeña mezquita apuntando al cielo y una cúpula dorada o plateada que parecía una joya olvidada por su dueño en un paraje extraño. En Khasan, el oasis era un vergel, teñido de un verde que refulgía como una falsificación de esmeraldas. Pero es un lugar de siniestra tradición. Según cuenta Pierre Loti, allí se alzaba todavía, a principios del siglo XX, un minarete «de no menos de sesenta metros, más inclinado que la torre de Pisa» y era el lugar de suplicio de las mujeres adúlteras, «que son arrojadas desde su remate, y por la parte de la inclinación, a fin de hacer más terribles, en los instantes que preceden a la caída, los horrores del vacío en el que van a caer». Para cumplir con la programada segunda y última parada, recalamos en Shahin Shahr, a unos quince kilómetros de Isfahán. El chófer escogió una gasolinera para repostar en donde pudieran tomar un té los pasajeros que lo deseasen. Como era habitual, junto a los urinarios destinados a señoras y a caballeros se abrían los oratorios para señoras y caballeros. En unos y otros, mis compañeros de viaje formaron pequeñas colas. Durante mi estancia en Irán, no llegué nunca a entender qué se hace antes en las autopistas y estaciones: si dirigir preces al Altísimo o descargar el cuerpo de lo que le sobra tras la ingestión de papeos y zumos. Entretanto, los chóferes de los grandes camiones, mientras llenaban los depósitos de gasolina, charlaban, reían y fumaban junto a los surtidores y las mangueras, sobre depósitos repletos con miles de litros de líquido inflamable. Eran casi las seis de la tarde cuando entramos en la terminal de autobuses de Kauch, en las afueras de Isfahán. En total, el viaje nos había llevado casi nueve horas, cuando lo anunciado eran seis y media. «¡Qué hermosa es la soledad del viajero!», me decía al bajar del autobús sin saber adónde ir. «No es lo mismo ser un solitario que estar solo», pensaba mientras disfrutaba de esos instantes de placer que produce el llegar a un sitio en el que no conoces a nadie, del que ignoras su geografía, en donde no entiendes ni una sola palabra del idioma que hablan los otros y no sabes si, al llegar, te espera un bandido para sacarte todo el dinero que pueda, mostrándote una falsa hospitalidad. Pero hay que confiar en el instinto. Gané el vestíbulo de la estación. Mujeres ataviadas con el chador iban de un lado a otro, como presurosos conejos negros. En una gran pantalla de televisión colocada sobre las taquillas de venta de billetes proyectaban las imágenes de un western de los años cincuenta, sin sonido, y un cowboy, sentado en la valla de un corral de ganado y con pistola al cinto, liaba un cigarrillo. ¿Estaba en Isfahán o en Arizona? Un joven se echó casi sobre mí gritando «¡Taxi, taxi!», y yo extendí mi brazo solicitando calma de su parte. Pero al instante vi que una mujer de mediana edad, que había viajado cerca de mí en el autobús, aceptaba sus servicios y me hacía un gesto afirmativo. No lo dudé y fui tras ella. El coche, un viejo armatoste con más años que un ayatolá de la quinta de Jomeini, se llenó en un visto y no visto. La mujer se sentó delante y yo quedé emparedado por un anciano cojo y un joven de aire simiesco, mientras mi bolsa de viaje se hundía en un maletero que despedía polvo de varias edades. El chófer me preguntó algo que yo supuse era una dirección. Yo dije «Hotel»; él sonrió y afirmó con un movimiento de cabeza. Insistí frotando mis dedos índice y pulgar, tratando de hacerle entender que no quería un albergue de precio alto. Y él volvió a responder con un movimiento de cabeza y una sonrisa. Partimos. —Country? —me preguntó la mujer volviendo la cabeza. —Spain —respondí. —¿Barcelona? —insistió. —Madrid. —Ah. El chico que viajaba apretado a mi costado derecho se animó a preguntar: —You... sailor? ¿Qué vería en mí de marinero aquel muchacho?, pensé. Pero contesté con cortesía: —Sometimes. —Ah. Y el anciano cojo se sumó al interrogatorio. —Doctor? —preguntó, palpándose la pierna mala. —Pensionist. —Ah. Dejó de tocarse el muslo y volvió el rostro hacia la ventanilla. El tráfico parecía más ordenado que en Teherán y, desde luego, la sensación de tranquilidad que transmitía la ciudad era notoria si se la comparaba con el ambiente de las calles de la capital persa. Los coches no se embestían los unos a los otros para tomar la delantera en los giros de las calles, las motos no competían entre ellas, el humo que arrojaban los tubos de escape se diluía pronto en el aire y las bocinas sonaban solo de cuando en cuando, con cierta discreción. Empezaba a gustarme Isfahán. Media hora más tarde, entramos en una avenida muy animada, flanqueada de comercios y sombreada por acacias. El taxi se detuvo a mitad de la vía y el conductor me indicó la puerta del hotel, cuyo nombre recordaba más a un club de alterne de las carreteras españolas que a un hospedaje: Venus. Después, por señas, me indicó que esperaba fuera. Entré. En el mostrador de recepción, una muchacha con chador negro y un hombre de mediana edad atendían a la clientela. Ella sabía inglés y él ni una palabra. El hall aparecía decorado con toda suerte de motivos y objetos kitsch. Había habitación, con baño propio, y el precio era el equivalente a veinte euros. Acepté de inmediato y reservé tres noches, rechazando la oferta de la chica, que me ofrecía ver el cuarto antes de ocuparlo. Salí, tomé mi equipaje, pagué al taxista el equivalente a un euro y respondí sonriendo y aireando la mano a las efusivas despedidas de mis compañeros de viaje. El aposento era espacioso y el baño restallaba de limpio. Si acaso, pecaba de algo oscuro, pues los dos tragaluces eran muy pequeños y se abrían próximos al techo. Pero tenía aire acondicionado, nevera e incluso una caja fuerte en el armario. La cama era de esas en las que te entierras al caer en sus dominios, mientras que las toallas colgaban junto al plato de ducha como enormes lienzos esponjosos. La decoración resultaba, sin embargo, contraria a cualquier sentido de la estética. Pero ¡qué demonios podía importarme si casi todos dormimos con los ojos cerrados! Faltaba una hora para el atardecer. Arrojé mi bolsa, sin abrirla, al interior del armario y dejé la ducha para la vuelta. Y corrí a la calle en busca de un taxi. En mi memoria revivía la imagen de la revista que mostraba una plaza rectangular, alumbrada suavemente por la luz de la luna, con la cúpula de una mezquita en forma de globo, ornada de azulejos de colores delicados, y en los alrededores, sombras de personas y de coches de caballos que paseaban por la enorme extensión del espacioso escenario. Y me repetía la frase del reportero que leí en el pie de foto: «No hay plaza más bella en el mundo que la de Isfahán». Estaba allí, mientras el crepúsculo iba convirtiendo en móviles espectros a los peatones y los landós. Los sueños han sido creados para cumplirlos. «Me parecía increíble estar en Isfahán —escribió Vita Sackville-West—, demasiado improbable para ser cierto». Y era un acertado juicio, porque la belleza está a menudo condenada a ser evanescente. Y en esa hora del atardecer, mientras mis tímidos pasos me llevaban al centro de la gran plaza, la Naqsh-e Djahân —también llamada Meydân-e Shâ («Plaza Real»)—, la realidad parecía diluirse ante mí. No solo los seres humanos y las caballerías se transformaban en sombras imprecisas, sino también el gran estanque central, que parecía de pronto una laguna del Jardín del Edén, con sus veinticuatro aspersores lanzando curvos chorros de agua, a modo de salutación, a la caída del sol, que se aproximaba con dorada lentitud. Incluso las cúpulas de la mezquita del Imán —el Masdjeh-e Imâm— y de la mezquita del Jeque Lotfollâh, parecían dos globos que quisieran echar a volar, pese a estar firmemente anclados en el suelo. Todo en la gran plaza semejaba tocado por un velo de irrealidad, como si el lugar perteneciese al mundo de lo divino. Y tal vez no fuera otra la intención de los arquitectos que diseñaron aquel espacio mundano y sus edificios sagrados. Me senté en un banco cerca del agua. El día escapaba del espacio, dejando un rastro de rosa y oro, y la luz se iba difuminando más y más, minuto tras minuto. En el atardecer, la de Naqsh-e Djahân es de una luminosidad retraída, humilde, que dificulta la visión de los objetos, quizá con el propósito de crear una atmósfera de intimidad en un lugar tan populoso. Y en la noche acontece también un curioso fenómeno: que las grandes cúpulas de las mezquitas del Imán y del Jeque Lotfollâh, conforme la luz se desvanece y la luna camina en el espacio, van cambiando de tonalidades. Una mujer vestida con chador se acomodó a mi lado y sacó de su bolso un bocadillo y un refresco. Y me ofreció su comida, diciéndome algo en farsi, antes de hincarle el diente al emparedado. Rehusé con una sonrisa cortés. Todo a mi alrededor confería una sensación de serenidad y paz, ni siquiera alterada por los gritos de los niños que corrían en los espacios de césped y entre los chaparros pinos de copas recién recortadas. Las parejas de novios paseaban con las manos enlazadas, grupos de mujeres se sentaban en los bordes del estanque mientras sus hijos chapoteaban con los pies en el agua, algunos pequeños vehículos eléctricos paseaban familias de cinco o seis personas, sonaban los cascabeles de los coches de caballos y el golpeo metálico de los cascos de los animales sobre las piedras, mientras los últimos bandos de palomas se retiraban en busca de sus criaderos. El lugar resultaba alegre, con los niños que jugaban y los jóvenes que se amaban, en nada parecido a lo que la desequilibrada, excéntrica y genial Annemarie Schwarzenbach llamó «la horrible tristeza de Persia». Al fondo, a mi izquierda, en la parte norte de la plaza, se situaba la entrada del bazar, su bello portal dando la cara, desde la lejanía, a la mezquita del Imán. Y volví a acordarme de la inglesa Sackville-West: «Religión y codicia frente a frente». Los persas llaman a esta enorme explanada «la mitad del mundo», desdeñando a la otra mitad, que supongo que es la que queda fuera de Naqsh-e Djahân. Y es cierto que no se encuentra un modelo semejante en ningún diseño urbano oriental, que avergüenza por su belleza y su armonía a la mayoría de las grandes plazas de Occidente. «En Isfahán —anota Patricia Almarcegui en su libro Conocer Irán— la arquitectura vence al paisaje humano y tiene tal intensidad que una se olvida de que un día fue construida por el hombre». Por su parte, el viajero Adolfo Rivadeneyra, que vagabundeó por el país en 1874, escribió sobre el lugar: «Nada apunté el primer día, ni el segundo, ni los siguientes: tanto confunden las bellezas que aquí se encierran y de tal modo se evidencia la imposibilidad de hablar a los ojos con la pluma». Se cerró la noche con una luna que asomó por el costado oriental de la plaza mostrando una lívida faz que iba camino de su plenitud. En el jardín del recoleto café Messo Qali, en la calle Sepah, tomé un refresco de sandía. Era un espacio amable y relajado, de mesas ocupadas en su mayoría por mujeres jóvenes, con tan solo media cabeza cubierta por el velo y, en general, muy bellas. Me acordé de lo que decía Alejandro Magno: «Las mujeres persas son una tortura para los ojos». Atormenté los míos un buen rato. Me fui a cenar al Shahrzad, celebrado en las guías turísticas como el mejor restaurante de Isfahán. Imponentes pinturas engalanaban las paredes y en las falsas ventanas lucían vidrieras de colores vivos. Había varias mesas ocupadas por turistas chinos que apuraban los platos de sopa con sonoros sorbetones y los camareros vestían trajes negros y camisas blancas con pajarita. Aconsejado por el maître, pedí un chelo fesenjan, una suerte de guiso de cordero con arroz espolvoreado con un condimento amarillo, que me supo a rayos. Claro está que los autores de las guías que había leído eran ingleses y ya se sabe que, para este pueblo, cualquier guarrería exótica es delicious. En todo caso, no era cuestión de exigir demasiado por una cuenta algo inferior a los ocho euros al cambio. A los postres, el camarero me obsequió con unos pocos gaz, pequeñas porciones de turrón con almendras, perfumado con aroma de rosas, un dulce que es especialidad de Isfahán. Regresé fatigado a mi hotel, me duché, organicé mis ropas, tomé algunas notas y, antes de las diez de la noche, caí dormido, pero no en brazos de Morfeo, como suele decirse, sino, dado el nombre de mi hotel, en los de Venus. No era capaz de resistirme. Y después de un horrible desayuno, mis pasos me llevaron de nuevo a Naqsh-e Djahân. Creo que, si viviera en Isfahán, no saldría nunca de allí. Era una mañana de aire seco, caliente, y cielo libre de nubes y calima. La larga cordillera de los montes Zagros, que llegan desde Irak hasta el golfo Pérsico, cerraba las espaldas del sur de la ciudad, como el muro de piedra de un castillo coronado de almenas que parecían dientes atacados de caries. Salí a la calle Amadegah, donde se encontraba mi hotel, una vía populosa y arbolada, y caminé hasta alcanzar Ostandari, una de las grandes avenidas de la urbe. Seguí hacia el norte, pero antes de entrar en el lado meridional de la plaza, pregunté en una tienda a un joven dónde se encontraba la oficina de turismo de la ciudad. No hablaba inglés, pero entendió mi propósito: —Tourism? —Yes... Office... Map... —Yes, yes —dijo golpeándome levemente el hombro con gesto afectuoso, luego echó el cierre a su comercio y me indicó que le siguiera. Alcanzamos unos minutos después el parque de Rajai, un pequeño espacio verde que se abre en la espalda occidental de la gran plaza. Y el muchacho me llevó a un quiosco acristalado en donde vendían fotos y calendarios de la ciudad. Habló algo con la chica encargada de la oficina y ella abrió un cajón de su mesa y me tendió un mapa. Hice intención de sacar dinero de mi bolsillo, pero mi guía voluntario me sujetó la mano y luego la llevó hasta su pecho. —Me, me... —dijo. Yo insistí con gestos que el pago era cosa mía y la muchacha resolvió por los dos: —It’s free. El chico se alejó al trote camino de su tienda, después de estrecharme la mano, y yo decidí quedarme un rato en el parquecillo, sentado en un banco de piedra y deleitándome con el frescor de una fuente. Los iraníes aman estos oasis de verdor desde tiempo inmemorial y todas las ciudades, por humildes que sean, cuentan con uno o varios de ellos. Se dice que son una reproducción terrenal del Paraíso y están diseñados con un sentido especial de la geometría. Suelen contener fuentes en las plazuelas; bustos de piedra de hombres santos o artesanos ilustres flanquean los senderos; los plátanos, los castaños y las palmeras sombrean los bancos en los rincones donde buscan refugio las parejas de enamorados (o quizá buscan esconderse de los clérigos chiíes); hay parterres con rosales cuidados con esmero, y a menudo te arrullan los trinos de pájaros cantores o el zureo de las palomas. La de jardinero es una profesión muy prestigiosa en Irán, casi alcanza el rango de artística. Ojeé el mapa mientras veía pasear a la gente: por lo general, en esa hora, hombres en edad de jubilación. Era una carta adornada con profusión de dibujos que resultaba en buena medida ininteligible. De modo que la guardé en uno de los bolsillos traseros de mis jeans y me concentré en disfrutar de la paz que emanaba del parquecillo. Permanecí allí cerca de una hora, a la sombra de uno de los árboles de la vida rescatados del Edén, contemplando a una familia de cuervos de panza gris que bebían de los charcos que escapaban de una fuente. Luego volví de nuevo hacia «la mitad del mundo». Isfahán es una creación de los monarcas safávidas, una dinastía que reinó en Irán entre los años 1501 y 1722. La ciudad existía antes, desde luego, aunque fue reducida casi a la nada y la gran mayoría de sus habitantes fueron asesinados cuando Tamerlán la conquistó en noviembre de 1387. El rey Abbas el Grande le dio el rango de capital en 1587 y abrió un periodo de progreso de las ciencias, las artes y el urbanismo. El fin de la monarquía safávida se produjo en 1722, cuando los pastunes afganos invadieron Persia, tomaron la capital y nombraron nuevo sah a su líder Mir Mahmud Hotaki, que gobernó Isfahán hasta su fallecimiento, acontecido en 1725. Durante el sitio de la ciudad, Mahmud causó la muerte de unos ochenta mil de sus habitantes, pero respetó sus bellos edificios, que han llegado hasta nosotros tal y como fueron concebidos. Los persas aman a los safávidas y consideran la época en que reinaron como uno de los momentos más brillantes de su historia, sobre todo durante los años en que ejercieron el poder Ismail I, fundador de la estirpe, y sus descendientes, su bisnieto Abbas I el Grande, que ordenó la construcción de la gran plaza, y el bisnieto de este último, Abbas II el Conquistador, que llevó a su máxima expansión los dominios del imperio. Al entrar en Naqsh-e Djahân, bajo la luz feroz del sol y el calor seco pegando de lo lindo, me pareció encontrarme en un universo distinto al de la noche anterior. Había poca gente en la explanada y menos aún niños, los aspersores del estanque no arrojaban agua y las cúpulas del palacio y de la mezquita del Jeque Lotfollâh mostraban colores desmayados. «La hermosa plaza de Isfahán —pensé— está hecha para la noche, para la luna y el cielo color malva en la hora del crepúsculo». En la mañana de sol cegador, la serenidad de Naqsh-e Djahân resulta extraña. Me dirigí en primer término al palacio Ali Qapu, alzado en el costado occidental de la plaza. No es tan llamativo como la mezquita del Jeque Lotfollâh, que le da frente, ni la del Imán, que se levanta en la cara sur, pero se trata de una delicada obra de arquitectura que cuenta con cincuenta y dos habitaciones distribuidas en seis pisos y una espléndida terraza sostenida por altas columnas desde la que se domina la vista de la plaza en toda su extensión y las dentadas cumbres de los montes Zagros. Abbas I la hizo construir como su residencia finalizando el siglo XVI. Pasé un buen rato acodado en su baranda, entretenido con la visión del ir y venir de los coches de caballos e imaginando las sensaciones que pudo alentar un rey al contemplar, junto a una taza de té y fumando un qalyan, la vida en la explanada. Crucé luego a la mezquita del Jeque Lotfollâh, nombrada así por Abbas I en honor de uno de sus suegros, un reputado teólogo libanés. El arquitecto, Ustad Mohammad Reza, quiso sin duda derrochar sus mayores esfuerzos y su talento en los interiores del santuario, un dédalo de pasillos y salas de leve luminosidad en donde juegan los colores que se cuelan por los resquicios de las pequeñas ventanas. No hay minaretes ni patios que puedan distraer al visitante de la belleza y la armonía de sus estancias. Y sin embargo, a Mohammad Reza se le fue la mano en la cúpula, una obra de singular hermosura, quizá porque su creación estaba superando sus propósitos iniciales y era la obra misma la que imponía sus condiciones. ¿O era una decisión divina, como creen algunos mahometanos? Quién sabe. El juego de delicados colores en los miles de pequeños azulejos que adornan el gigantesco bulbo consigue que, a lo largo del día, desde el amanecer hasta el ocaso, se nos muestre con tonos diferentes: rosa en el alba, crema a mediodía, verdoso a la caída de la tarde, ocre en el crepúsculo... Cambiante como el escenario de la vida. Pero el rey de todos los edificios es sin duda la mezquita del Imán o Palacio Real, que cierra la cara sur de la plaza. Su autor fue el arquitecto Ali Akbar Esfahâni. La leyenda afirma que, en el interior del templo, se conserva la camisa ensangrentada del profeta Alí, yerno de Mahoma y principal imán de los chiíes, asesinado en el año 661 con un golpe de sable que le abrió la espalda. Nadie ha visto la prenda y se dice que tan solo será mostrada si Irán es invadido por infieles, a modo de talismán. En la Masdjeh-e Imâm los patios que pueblan su interior son espaciosos y los iwan (entradas al templo en forma de hornacina o nicho) se muestran profusamente ornados de azulejos. Tanto en la cúpula como en los edificios, las salas y las galerías predomina el color azul en tonalidades diferentes, mezclado a menudo con el amarillo y, a veces, con el negro. El portal exterior es de una belleza que apabulla, quizá lo más llamativo de la obra. Si la mezquita vecina es íntima, la del Imán resulta exuberante, quizá porque la primera quería mostrar la humildad del hombre ante Dios, mientras que la segunda exhibía el poder de un rey mundano. Pierre Loti definió Isfahán como «la reina de todos los azules intensos y de los pálidos azules celestes», y escribió sobre ella: «Esta ciudad azul, esa ciudad turquesa y de lapislázuli, con la luz de la mañana se presenta tan increíble y encantadora como un cuento oriental. Las cúpulas azules, los minaretes azules, los torreones azules comienzan a mostrarnos los pormenores de sus arabescos, semejantes a los dibujos de los antiguos tapices de oración». El viajero suizo Nicolas Bouvier, por su parte, describió así el color predominante en el arte chií: «Es necesario venir hasta aquí para descubrir el azul..., ese inimitable azul persa que alivia el corazón, que sostiene a Irán en sus brazos, que se va iluminando y cubriendo de pátina con el tiempo, como se ilumina la paleta de un gran pintor..., ese azul que canta y echa a volar, que se siente a sus anchas en los ocres de la arena, con el suave verde polvoriento de las hojas, con la nieve, con la noche...». La plaza de Isfahán perturba tus sentidos, sobre todo a la caída de la tarde, cuando la realidad de lo imposible se convierte en cúpulas cautivas, deseosas de volar hacia el Paraíso, y se refugia en los arabescos que adornan los mosaicos de los templos. «Hacía muy poco que habíamos pasado por Isfahán —cuenta Vita Sackville-West— y ya estábamos de regreso. Pero yo, al menos, tenía la impresión de no ser exactamente la misma persona: me parecía que se me había añadido algo, algo que jamás podría llegar a expresar a otra persona: un enriquecimiento». Huyendo del calor, di un largo paseo por las decenas de tiendas de los soportales de la plaza. En su mayoría eran comercios de miniaturistas que pintan al pincel pequeños cuadros de escenas cotidianas de la Naqsh-e Djahân de antaño. Me sorprendía encontrar numerosas imágenes de antiguos torneos de polo, un deporte que fue muy popular desde comienzos del siglo XVII en la corte de los safávidas. Y los partidos se jugaban aquí, en el centro del rectángulo de la explanada: todavía pueden verse los dos pilares de piedra de una de las porterías, cerca de la entrada de la mezquita del Imán. El hombre, se dice, es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. Y yo pertenezco a la especie humana. De modo que, haciendo caso de las indicaciones de una guía escrita por un inglés, entré a almorzar en el Bastani, un restaurante del bazar. No sé qué era más horroroso, si la decoración o la comida. Me prometí no volver a hacer uso de los consejos gastronómicos de una guía británica. Hay maneras mucho más divertidas de enfermar. Había dos mesas ocupadas por una expedición de turistas alemanes, una etnia occidental que suele hablar a gritos cuando se juntan unos cuantos de ellos. Los iraníes están orgullosos de su larga historia, que se remonta a los días de la dinastía de los aqueménidas, fundada por Ciro el Grande. Enfurecen si los llaman árabes, porque se consideran (y realmente lo son) originarios de las antiguas tribus arias del norte del Cáucaso. Fervientes musulmanes, sin embargo quisieron siempre diferenciarse de los musulmanes de los países circundantes. Y esa fue una de las razones por las que abrazaron el chiismo, la rama del islam opuesta al sunismo. El impulsor de esa medida fue Ismail I, el primer sah safávida, a quien el Irán de hoy le debe su singularidad política, cultural y religiosa. Fue coronado rey en Tabriz, en el año 1501, y extendió sus conquistas por todo el territorio del Irán actual y los países vecinos. Al tiempo que como gran militar, gobernó como un relevante líder religioso y un inteligente y capaz estadista, que devolvió a su país su naturaleza de Estado unificado bajo una misma lengua, un poderoso ejército, un credo de características propias (el citado chiismo) y una única administración, algo que no sucedía desde los tiempos del enorme Imperio selyúcida (1038-1194). Cuando murió, en 1524, dejó a su heredero, Tahmâsp I, un imperio con un territorio que llegaba hasta las actuales Georgia, Armenia y Azerbaiyán. La más profunda de sus transformaciones fue lograr la fusión de su poder terrenal con el espiritual, todo bajo su mando. Y ello dio una fuerza desacostumbrada a su reinado. Para lograrlo, tiñó de misticismo las creencias de su pueblo, de tal modo que el chiismo se convirtió en una fuerza moral inusitada, imposible de concebir en otro país, suní o cristiano, porque, con frecuencia, el misticismo religioso va unido a la idea del martirio, y los mártires son muy difíciles de derrotar (que se lo digan a los cristianos). Esa alianza espiritual y temporal se mantuvo en los siglos siguientes, bajo la autoridad de los emperadores, hasta que se quebró en 1979 con el enfrentamiento entre el sah y los ayatolás, cuando Jomeini percibió que su poder social y político sobrepasaba claramente al del rey y que podía apoyar su fuerza sobre el misticismo chií. El viejo gruñón rebelde supo entender que, gracias a los reyes, el absolutismo religioso tenía una puerta carente de cerrojos en Irán. Y la abrió de una patada, con millones de iraníes guardando sus espaldas y dispuestos al sacrificio. En todo caso, los safávidas crearon las condiciones para que un credo religioso se convirtiera, siglos después, en una cruel dictadura moral, que es el Irán de hoy. Pero esa es otra historia que no corresponde a este libro viajero. Siguieron a Ismail I un par de monarcas incapaces hasta que alcanzó el trono Abbas I el Grande, que reinó entre 1588 y 1629. Fue el impulsor de la transformación de Isfahán, a la que escogió como capital en 1592, y a él se debe la construcción de sus mejores monumentos. Conquistó además inmensos territorios y su imperio se extendía entre los ríos Tigris e Indo, siendo señor de Bagdad, de una buena parte del Cáucaso y de Afganistán. Respaldado por Inglaterra, arrebató la isla de Ormuz a los portugueses en 1622 y logró el control de las dos orillas del golfo Pérsico, tomando también Mascate y una buena parte de la costa omaní. Pero entre sus cualidades no figuraba la bondad. Temeroso de su propia familia —él mismo había hecho encarcelar a su padre para lograr el poder —, asesinó a dos de sus hijos y a otro lo cegó. Su heredero, Safi I, no le fue a la zaga: alcohólico y cruel, hizo matar a varios miembros de su estirpe y a altos cargos administrativos y militares del reino. Abbas II, que reinó entre 1642 y 1666, siguió la senda de su bisabuelo Abbas el Grande y consolidó el poder de la monarquía, añadiendo al imperio nuevas conquistas territoriales. Construyó muchas de las mezquitas y mansiones de Isfahán y se distinguió por su espíritu tolerante con otras religiones, particularmente con los cristianos y los zoroástricos. No obstante, obligó a los judíos a convertirse al islam so pena del destierro. La dinastía entró desde entonces en una vertiginosa decadencia. Los reyes siguientes dedicaban su tiempo a las orgías en los serrallos y a borracheras y banquetes, dejando el poder en manos de los funcionarios más corruptos y castigando al pueblo y a las ciudades bajo su dominio con impuestos cada vez mayores. Hasta que en 1722, como ya he relatado, los pastunes ocuparon Isfahán y pusieron fin al linaje safávida. Los tres periodos más luminosos de esta familia fueron, pues, el de su fundador Ismail I y los de Abbas I y Abbas II. De estos dos últimos monarcas hay interesantes testimonios de viajeros europeos, sobre todo los que dejaron el español García de Silva y el francés Jean Chardin. El español don García de Silva y Figueroa, nacido en Medina de las Torres, cerca de Zafra, en Badajoz, es una figura esencial entre los europeos que viajaron al interior de Asia durante el Renacimiento. Nacido en 1550, estudió leyes en Salamanca, combatió en Flandes y alcanzó a ser gobernador de la provincia que le vio nacer. En abril de 1615, como embajador del rey Felipe III, se embarcó en Lisboa —por entonces el principal puerto de la corona que unía las de Castilla, Aragón y Portugal bajo la autoridad del monarca de la Casa de Austria— con la misión de alcanzar Persia y entrar en contacto con el rey Abbas I el Grande. El soberano hispano tenía un doble interés: el primero, aliviar el frente mediterráneo de la presión del Imperio otomano, repuesto de su derrota en Lepanto de octubre de 1571; el segundo, lograr que el sah renunciara a conquistar la isla de Ormuz, en el golfo Pérsico, en manos portuguesas, la llave para controlar el comercio marítimo con Asia. Abbas ya había dado muestras de estar interesado en una alianza con los españoles contra los turcos, con quienes guerreaba en la región de Tabriz, y había enviado una misión diplomática a España en 1599, encabezada por un noble persa llamado Uzén Alí Bech. De Silva llevaba en sus tres naves un rico flete de regalos para el emperador; entre otros, una espada de buen acero, una copa y un brasero de oro, una cubertería de plata, morriones, arcabuces, un perro mastín, enormes cantidades de la entonces valiosísima pimienta y muchas otras mercancías. A bordo de los barcos viajaban trescientos camellos que habrían de transportar toda la carga y el equipaje una vez se internaran en tierras persas. De Silva navegó hasta Goa después de doblar el cabo de las Tormentas, o de Buena Esperanza, y allí recibió noticias de los ataques que estaba llevando a cabo el emperador persa contra la fortaleza portuguesa de Ormuz, tras haber conquistado las posiciones lusas del litoral continental, especialmente la actual Bandar Abbas. De modo que se apresuró a partir de Goa, navegó por las costas de Arabia y alcanzó las de Irán en octubre de 1617. El viaje por el interior fue muy penoso. Tras cruzar Shiraz y visitar las ruinas de Persépolis, el 1 de mayo de 1618 entraba en Isfahán. Y allí se estrelló con el talante esquivo de Abbas, que tardó en recibirle, y cuando al fin aceptó verle, no hizo caso alguno de los propósitos de su misión. Desencantado, enfermo y fracasado en su embajada, De Silva emprendió regreso a España en agosto de 1619. Y después de no pocas vicisitudes, alcanzó Goa en 1621. No obstante, a causa de numerosos inconvenientes que le impidieron llegar a las costas de Arabia, e incluso, en una ocasión, le obligaron a regresar a Goa cuando ya navegaba rumbo al oeste, no logró encontrar un barco que lo llevara a Lisboa hasta febrero de 1624. Y murió enfermo, en alta mar, en julio de ese año. Pese al descalabro diplomático, a De Silva le esperaba una suerte de reconocimiento histórico, sobre todo a causa de su relato de la misión que le llevó a Persia, que fue traducido casi de inmediato al inglés y al francés y que lleva el título de «Comentarios de don García de Silva y Figueroa de la embajada que de parte del rey de España don Felipe III hizo al rey Xa Abbas de Persia». La primera parte del texto —lo que llama «los cuatro primeros libros»— fue escrita en su mayoría, probablemente, en Isfahán, entre 1618 y 1619, y el resto, otros cuatro, quizá en Goa, en 1621. Se trata de una narración plagada de numerosas aventuras y una descripción muy precisa de la Persia de aquellos años y de la corte del rey Abbas. Contiene además una rigurosa información sobre las ruinas de Persépolis y ofrece la primera noticia en Europa sobre la escritura cuneiforme de los tiempos de los aqueménidas. El relato de don García de Silva, desde que parte de Lisboa hasta su entrada en Isfahán, es una suerte de novela de aventuras, en donde habla de tormentas, plagas, vientos violentos y animales como los tiburones de los mares salvajes o las hienas de los desiertos persas. Por ejemplo, el retrato que traza de la cobra india resulta muy singular: Llaman los portugueses a estas venenosas serpientes culebras de capello, por la semejanza que en la cabeça y el cuello tienen con los tocados ó capillos que las mujeres portuguesas traen en Portugal [...]. Estas culebras [...], levantándose un pie o pie y medio del suelo, con la fuerza que hacen se abren unas pliegues o seno en su mismo pellejo en su cuello [...], las cuales son de una venenosísima ponçoña, no pasando de veinte y cuatro horas que luego no mueran los mordidos de ella, y algunos en cinco o seis horas no más [...]. Describe en esta parte del viaje la costa omaní, la ciudad de Mascate, la isla de Ormuz, el puerto de Bandar (el actual Bandar Abbas), los caravasares donde descansa en el viaje, ya por tierras persas; se asombra ante las enormes y resecas montañas («grandes sierras peladas, todas de pura tierra blanca, sin ninguna señal de matas ni de hierbas en ellas»), y se detiene en describir Shiraz, que encuentra «muy semejante a Córdoba». Pasa luego por Persépolis y se maravilla al ver las ruinas de la que fuera la imponente capital del Imperio aqueménida, la ciudad de Ciro, Darío y Jerjes que incendió el macedonio Alejandro, y habla de ello extensamente, en más de treinta páginas de grafía apretada, y con detalle y precisión extremos. De Silva identificó allí la escritura cuneiforme, siendo el primer europeo en hablar de ella: para él, la lengua no es «ni caldeo, ni hebreo, ni griego, ni árabe ni de ningún otro pueblo que haya existido hasta ahora», y juzga sus caracteres como «triangulares, en forma de pilares u obeliscos diminutos». Resulta injusto que en numerosos libros de historia y de arqueología se afirme que el italiano Pietro della Valle fue quien trajo por primera vez a Europa noticia de esa antigua lengua escrita, cuando fue el español don García de Silva quien años antes la describió e hizo copiar muchos de sus signos durante su viaje a Persépolis. No sé si su tierra, Zafra, le ha hecho nunca el merecido homenaje. Termina el cuarto libro con un leve reproche a Alejandro por su orden de incendiar la ciudad de los aqueménidas: «[...] esta hazaña, si puede llamarse ansi». Comienza el quinto en Isfahán, donde es bien recibido; sin embargo, el rey no aparece ni le manda llamar, sino que más bien le elude. Se acomoda y visita la ciudad mientras espera, y dice de la gran plaza: Sirve de exercitarse en ella a caballo, que ordinariamente es jugar a la chueca [una especie de hockey que en Irán derivó en polo], ó tirar con arco a lo alto de una muy alta viga que tienen hincada en medio de la plaça, de la misma manera que se hacía en Xiras [Shiraz], y para que el suelo de la plaça, que es igual y llano, esté más a propósito a los caballos que no resbalen en él, lo tienen cubierto de cascajo menudo, ansi de invierno como de verano[...]. En este libro quinto ya hay un juicio elogioso sobre la hospitalidad de los persas: Los moradores de la ciudad, que ahora es la metrópoli y cabeza del imperio, son gente más apacible y de mejor inclinación y naturaleza que los de Xiras, siendo mucha parte para esto estar mezclados con tantas otras naciones, particularmente los armenios, georgianos y sirianos cristianos, y ansi son apacibles y llanos en su trato con todo género de forasteros y extrangeros. De Silva es crítico con la laxitud moral de los pobladores de Isfahán: «Todo género de vicios de la sensualidad en esta ciudad, particularmente están muy arraigados». Y lo atribuye a la presencia de numerosos extranjeros, «los muchos esclavos y esclavas georgianos, çircasos y russianos, blancos y de gestos venustos [agraciados] y hermosos». Especialmente está extendida la sodomía: Muchos hombres que teniendo posibilidad para ello, compran muchos de estos muchachos y dexándolos crecer el cabello como á mujeres, con vestido semejante á ellas, y mostrándolos á baylar, los tienen en casas públicas como en los burdeles de las mujeres de Europa. Y es cosa lastimosíssima ver tanta cantidad de niños comprados para este fin, pudiendo esto juzgar por suma impiedad de este rey [...]. Los nobles, en ausencia del soberano, agasajan a De Silva y, entre otras cosas, como muestra de hospitalidad, le envían con frecuencia mujeres a su residencia. Y el caballero español, a quien no parece agradarle demasiado tal costumbre, decide engañarlos y afirma que tiene ochenta años en lugar de sesenta y ocho: «Después se divulgó no gustar de que las mugeres le visitasen, atribuyéndolo, como á la verdad parecía cosa muy verosímil, no á virtud, sino á la inpotencia de la mucha edad». Por fin, el rey le llama para que acuda a la ciudad de Qazvin, donde se ha instalado para organizar sus fuerzas en una campaña que prepara contra los otomanos. Y el 28 de mayo de 1618 parte de Isfahán hacia el norte. Es recibido con pompa por los servidores del sah, pero Abbas I todavía no le cita. Y De Silva se entretiene asistiendo a un espectáculo de lucha de carneros contra toros. El 15 de junio, un mayordomo viene a recoger los regalos que el rey de España envía al de Persia, que De Silva enumera de nuevo, entre ellos valiosísimas piezas de oro, joyas y armas modernas como arcabuces, pistolas y mosquetes, además de treinta arrobas de cochinilla —un tinte para dar color carmesí a los tejidos— y un perro alano, «de notable generosidad y fortaleza». Abbas, al parecer muy complacido con los presentes, le hace llamar a palacio dos días después. De Silva nos describe con mucho detalle el encuentro, para el que ha sido citado a media tarde. Se presenta con sus ropas de gala, elegantes pero muy incómodas. Una hora después, harto de esperar sentado en una alfombra y con su incómodo uniforme produciéndole un gran dolor de espalda, el embajador le hace saber al mayordomo que, o bien le recibe el rey en ese momento, o bien se va. Y Abbas cede. De Silva describe la sencillez de la vestimenta del soberano y, sobre todo, el bonete con que se cubre. Va armado Abbas con una cimitarra muy común y no se da aires de grandeza: [...] no mostrando tampoco en la forma ni disposición de su persona algún decoro ni magestad de tan gran rey, siendo de cuerpo más pequeño que mediano, delgado, aunque de nervosos y rrobustos miembros, aguileño y de rostro enxuto, medianamente blanco, con ojos muy vivos y que tiravan a verde [...]. Tenía el color del rostro muy tostado, pareciendo menos blanco de lo que realmente era; pero lo que más falta exterior parecía en él era la rrusticidad y mala forma de las manos, que eran notablemente cortas, gruesas y negras, como las que podía tener un muy rrústico y grosero pastor. El embajador se arrodilla ante el rey, le besa la manga del vestido y le entrega la carta de Felipe III. Abbas se la hace traducir en aquel momento y tienen luego una corta charla en la que no se abordan las cuestiones políticas. De Silva nos cuenta a renglón seguido la cena: «No se conpuso de más de que algunos grandes platos de arroz, gallinas y carnero, todo junto y encorporado, y otros que sirvieron de prinçipios y postres, de ciruelas medio verdes, queriendo sin duda mostrar el rey en la frugilidad que en su cena aquí vieron sus huéspedes la inclinación y profesión que en todas las ocasiones tiene y haze de soldado». Se bebe vino en cantidad, en especial el rey, y el embajador ha de brindar en un par de ocasiones a pesar de no gustarle mucho el alcohol. Agotado de estar sentado en el suelo y con ropas tan incómodas, sin haber logrado plantear en absoluto el objeto de su misión diplomática, De Silva finalmente pide permiso al rey para partir y llega a su residencia pasada la medianoche. Cena de nuevo con el rey unos días después. Abbas bebe en demasía y se encoleriza en ocasiones, pero De Silva, como buen diplomático, sabe contentarle. Conversan algo sobre la posibilidad de crear una alianza contra Turquía y el monarca se queja de que el papa se implica muy poco en la lucha contra el Imperio otomano. El embajador le responde que al Sumo Pontífice los estados cristianos le reconocen la autoridad espiritual, pero no todos acatan su autoridad temporal. Abbas le torea una y otra vez, enviándole regalos y parabienes, pero sin recibirle de nuevo, por lo que De Silva decide regresar a Isfahán, adonde llega el 13 de agosto. Y allí tiene noticia de la batalla que ha enfrentado a Abbas con los otomanos al norte de Teherán, en Soltaniyeh, donde cuarenta mil persas derrotan a cien mil turcos. Asimismo se entera de que ambos enemigos han sellado la paz en la larga guerra que los enfrentaba, lo que ha supuesto una importante expansión territorial para el Imperio persa de los safávidas. De Silva comprende que su misión ha perdido sentido y decide que lo más oportuno es regresar a Ormuz y embarcarse para España. Sin embargo, por diversas circunstancias, se ve obligado a pasar el invierno de 1618-1619 y la primavera de este último año en Isfahán. Celebra las Navidades con los armenios de la ciudad, la partida se dilata y el verano se acerca con De Silva varado en la capital persa. En ese tiempo, no obstante, ve en varias ocasiones Abbas I, sin conseguir hablar ni una palabra sobre Ormuz, la posesión luso-española del golfo Pérsico que sigue siendo ambicionada por el monarca persa. Antes de abandonar Isfahán, De Silva traza un retrato singularmente atroz de lo que significaba el absolutismo de Abbas: Quiso el rey tener una fiesta y entretenimiento para sí solo, como lo acostumbrava tener siempre que venía a Spahan o entraba en alguna de las principales ciudades de su reino. La fiesta era que mandó echar vando, so pena de la vida y de la hazienda, que todas las mujeres, casadas y donzellas, de buen parecer, ansi persianas, como de las demás naciones habitantes de Spahan, mahometanas o cristianas, se hallasen a las puertas de çierto bazar de gran caravasar que señaló, que es adonde se venden las mercancías más ricas, para que allí se escogiesen y señalasen aquellas que á los eunucos que estarían a las dichas puertas les pareçiese [...]. Comenzando a venir a la hora señalada las mujeres, lo más bien adereçadas que cada una podía, aconpañadas, sin honbre alguno, de sus madres, ermanas ó parientes, siendo tanta su muchedumbre que todos aquellos grandes bazares que por todas partes rrodean el Maydan [la plaza central], y las partes en donde á ellos se entraba, se hallaban ocupados con ellas. Y los eunucos, como buenos conocedores de moneda verdadera o falsa, les descubrían el rostro y a las que escogían dexavan entrar, despidiendo a las otras, volviendo muchas dellas o las mas muy corridas ellas y sus madres aunque antes vinieran forçadas y contra su voluntad. Acabóse este escrutinio ya casi de noche, siendo más de tres mil las que de un estado u otro entraron dentro, y á la hora que al rey le pareció vino con muchos eunucos más validos suyos, y con muchas de las mujeres cortesanas que le siguen con los instrumentos de música que en Persia se usan, y mandando cerrar las puertas quedó cerça dellas mucha gente de guardia hasta que el otro día el rey saliese. Luego, otro día muy de mañana vinieron las madres y parientes de las escogidas que se liçenciaron temprano, quedando algunas armenias que el rey mandó llevar a uno de sus arames [harenes], con gran sentimiento de los padres, mayormente de un mercader de la mesma naçion, que por aver sido la una su mujer, con quien estaba casado de pocos días y la quería mucho por ser muy hermosa. El resto ya lo conocemos. Don García abandonó Persia en el verano de 1619 y murió en el mar en julio de 1624, no se sabe a qué altura de su derrota, pero probablemente ya cerca de Lisboa. Al parecer, llevaba con él una gran cantidad de objetos de valor colectados en el reino de Abbas. Todos desaparecieron. Si Abbas I el Grande tuvo uno de los mejores cronistas de su reino en el español don García de Silva, ese mismo papel le correspondió, durante el periodo de gobierno de sus inmediatos sucesores en Isfahán, al francés Jean Chardin. Chardin, nacido en París, era hijo de un joyero protestante y él mismo abrazó la profesión y la fe de su padre desde la niñez hasta su muerte. En 1664 viajó por primera vez a Isfahán y Abbas II le distinguió como una suerte de agente personal suyo —«mercader del rey» fue el título recibido — para la adquisición de joyas. Permaneció seis años en Irán antes de regresar a Francia. Volvió a Persia en 1671 y continuó viviendo en Isfahán hasta 1677. En ese tiempo no solo amasó una gran fortuna, sino que también aprendió el farsi y se hizo un profundo conocedor de la historia del país y de las costumbres de su pueblo. «Salgo de París para regresar a las Indias — escribió— justamente quince meses después de haber vuelto. Emprendo por segunda vez este gran viaje, tanto para extender mis conocimientos sobre las lenguas, las costumbres, las religiones, las artes, el comercio y la historia de los orientales, como para trabajar en el establecimiento de mi fortuna». Más tarde, en su retorno a Francia, encontró un ambiente de gran intolerancia religiosa contra los protestantes y decidió exiliarse a Londres, en donde fue muy bien recibido. El rey Carlos II le nombró caballero en 1681 y posteriormente desempeñó el cargo de delegado comercial del gobierno inglés en Holanda. Tras unos años de servicio, se retiró de los negocios, ya muy rico, y escribió sobre sus experiencias viajeras en Oriente, textos que todavía hoy contienen un enorme valor testimonial sobre el siglo XVII iraní. Murió en Chiswick, en las afueras de Londres, en 1713. En sus recuerdos de Isfahán, Chardin no ahorra críticas a sus soberanos. Pone en duda la grandeza de Abbas I (que reinó entre 1587 y 1629, antes de que Chardin visitara Persia), al que señala como responsable de la deriva del reino hacia el absolutismo de los selyúcidas; pasa de puntillas sobre la figura de su benefactor Abbas II (1642-1666) y se despacha a gusto con la figura de Solimán I (1666 y 1694). Sus primeros dos años en Isfahán coincidieron, pues, con el mandato de Abbas II, y el resto, con el de su hijo Solimán. Sus textos no son una crónica de viajes, al contrario que los de García de Silva, sino una detallada descripción, salpicada de juicios de valor, sobre numerosas facetas de la vida en Isfahán cuando era capital de Persia. De los reyes persas destaca que sus gobiernos son despóticos, y añade: Seguramente no hay en el mundo un soberano más absoluto que el de Persia. Se hace siempre lo que él decide, aunque sea incluso sin sentido común ni de la justicia. Y todo hay que llevarlo a cabo de inmediato, incluso cuando no sabe lo que hace ni lo que dice, como cuando está borracho, exceso en el que los últimos reyes de Persia caen frecuentemente desde hace un siglo [...]. En efecto, cuando el rey está colérico o cargado de vino, nadie a su alrededor puede estar seguro de sus bienes o de su vida [...]. Hace cortar las manos y los pies, la nariz y las orejas; hace morir a cualquiera al menor capricho. Los persas tienen un dicho que merece ser recogido: «Que una sonrisa que os dedique el rey no os haga sentiros orgullosos. No es propiamente una sonrisa; es para haceros ver que tiene los dientes de un león». Chardin cuenta que a muchos de los príncipes safávidas se les ciega por orden del rey, su propio padre, para evitar que al crecer le asesinen o le arrebaten el poder, pues las leyes del reino impiden ser monarca a un invidente. Uno de los métodos para cegarles es pasarles sobre los ojos una lámina de acero al rojo, aunque también se les priva de la vista simplemente arrancándoselos. Chardin explica con detalle un proceso de mutilación: El rey da una orden por escrito para ir a cegar a tal o cual niño y el designado para llevar a cabo la tarea va a la puerta del serrallo y dice que viene de parte del rey para ver y hablar con un joven príncipe con una buena noticia. En el serrallo comprenden lo que sucede y ello excita llantos y gritos. Pero el niño es entregado. Los eunucos ayudan al cruel mensajero, quien sujeta al pequeño, le tiende a lo largo de sus rodillas, la cara vuelta hacia arriba, y sujetándole la cabeza con el brazo izquierdo, le abre los párpados, y con la otra mano toma su puñal, lo clava por la punta, y tira de los ojos, uno detrás de otro, enteros y sin dañarlos, como se corta un anillo. Los guarda en un pañuelo y se los lleva al rey. Al pobre niño se le cura en el serrallo con polvos de sosa cáustica o cauterizando. Y si la operación de cura se hace bien, los agujeros de los ojos no quedan vacíos, pero lloran toda la vida. El cronista aclara que esto sucede después del reinado de Abbas II, durante los días de Solimán I. Los serrallos, en donde están confinadas las mujeres de por vida, guardadas por los eunucos, son una suerte de territorio infernal, pese a la belleza de las féminas, las más hermosas del reino. Los grandes señores y los gobernadores de provincias procuran que una de sus hijas sea acogida en el harén, para tener un pariente que pueda apoyar sus intereses cerca del rey. Pero el infierno es el que ellas viven. Se practican abortos constantemente y a muchos recién nacidos se les deja morir simplemente privándoles de leche. La mayoría de los que no perecen son cegados y quedan condenados a vivir arrinconados junto con sus madres, ya repudiadas por el soberano desde que trajeron un hijo al mundo que este no deseaba. Entre ellas crecen los celos y los odios, la delación y el rencor. Y también las pasiones, puesto que no tienen acceso alguno al sexo con los hombres, salvo con el sah. Chardin habla largo y con detalle de la corte, el ejército, la policía, las prisiones, las multas y las aduanas. Y reprocha: «El lujo, la sensualidad y la holgazanería, de una parte, y de otra, el estudio de las letras, han sido medios para afeminar a los persas, si puede decirse así». Cuesta aceptar este criterio viniendo de un hombre tan culto y curioso intelectualmente como el viajero francés. Lo que eran denuncias y juicios condenatorios se vuelven elogios cuando Chardin habla de las gentes persas. Las define como «el pueblo donde la naturaleza —debido a la mezcla de sangres georgiana y circasiana— ha formado las más bellas personas, y un pueblo valiente, igual que vivaz, galante y amable». Los hombres son, generalmente, «altos, derechos, vigorosos y de buen aspecto y bella apariencia. Su imaginación es viva, potente y fértil. Su memoria, fecunda. Tienen buena disposición para las ciencias y las artes». Y continúa: «Les gusta filosofar sobre los bienes y los males de la vida. Poco apegados a la avaricia, solo desean adquirir para gastar. Son los más grandes derrochadores del mundo y los que menos se preocupan por el mañana. No tienen inquietud por el porvenir y confían en la Providencia y el destino. Ante la desgracia, dicen: “Estaba escrito”». Si acaso, al francés le parecen «perezosos», pues «no trabajan nada más que por lo necesario». No les gusta tampoco hacer ejercicio, ni siquiera pasear, y los países extranjeros no les interesan en absoluto. Sus juicios recuerdan lejanamente a lo que el viajero Nicolas Bouvier escribía en 1953, casi tres siglos y medio después: «Tanto en Turquía como en Persia, en cuanto la gente acaba sus tareas cotidianas, se pone el pijama». Pero Chardin vuelve de inmediato a las alabanzas: «Lo más loable de los persas es su humanidad hacia los extranjeros» a los que protegen y acogen. Y son tolerantes ante las otras religiones, «incluso las que les parecen abominables». Otra de sus cualidades es que siempre comparten la comida con quien está cerca, incluso con los sirvientes y los extraños. Leyendo estas opiniones de Chardin sobre los persas, y a la vista de la crueldad de sus gobernantes, vale recoger aquí el famoso verso del Poema de mio Cid: «Dios, qué buen vassallo! ¡Si oviesse buen señor!». ¿Cabría hoy decir lo mismo del Irán de los ayatolás? El viajero galo afirma que los persas son frugales en el comer, mucho más que los europeos, quienes «somos lobos y bestias carniceras a su lado». En sus casas nunca dejan comida sobrante para el día siguiente, sino que se la dan a los pobres. Se hace y se bebe vino en toda Persia, pese a la prohibición coránica, y los caldos son muy buenos. A los persas les encantan las frutas, que son excelentes: «Se comen tantos melones en un día en Isfahán como en toda Francia en un mes». Las fiestas duran todo el día: «Se fuma, se discute, se duerme después de cenar, se reza a Dios en grupo, se lee o se escucha leer y recitar versos, se escuchan bellas voces que cantan las acciones de los antiguos reyes de Persia en los poemas heroicos, como aquellos de Homero». Son comunes el consumo del opio y el hachís, dos sustancias que el viajero francés considera mucho más peligrosas que el vino. Chardin habla de los deportes, los juegos, los baños públicos. También de los eunucos: destinados en origen a cuidar de las mujeres del harén, muchos consiguen tal grado de confianza del monarca, que alcanzan a ocuparse de importantes asuntos públicos, en rivalidad con la nobleza. Al carecer de las ambiciones que despiertan las pasiones, no tener familia y no saber de qué patria proceden (eran capturados de niños en otros países y castrados de inmediato) resultan muy fieles al rey y desempeñan sus funciones con más dedicación que otros hombres. «Pero en contraposición —escribe el galo—, son crueles, vengativos, despiadados, falsos y vagos». Hay numerosos astrólogos y médicos, aunque estos últimos son poco más que barberos. En las escuelas aprenden a leer y a rezar a los seis años. Por lo general, hablan tres idiomas: persa (para ellos el habla de la poesía), turco (el de la guerra) y árabe (el de los negocios). Un dicho popular afirma: «El persa es una lengua dulce, el turco es severa, el árabe es elocuente y las otras lenguas son jerga». El francés termina su testimonio describiendo la ciudad de Isfahán y su plaza, a la que califica como «la más bella del mundo». Si García de Silva fue, entre los viajeros a Persia, una suerte de novelista, Jean Chardin podría ser tenido como el ensayista. ¿Y el poeta? Probablemente, Pierre Loti. Ya hablaré de él más adelante. Me gustan los ríos y los puentes, y la tarde de ese miércoles me acerqué al más bello de los pasos que cruzan sobre el cauce del Zayandeh, el de Khaju, en la zona sur de la ciudad. El Zayandeh, que significa «dador de vida», es el curso de agua más importante de la meseta central iraní, nace en los montes Zagros, recorre más de cuatrocientos kilómetros y va a desembocar en el Gavjuní, un lago salado estacional. Al contrario que muchos de sus hermanos de las tierras desérticas del centro de Irán, el Zayandeh nunca se seca; pero a su paso por Isfahán la corriente es tan escasa que, en muchos lugares, puede atravesarse caminando con el calzado en la mano e incluso en bicicleta. Don García de Silva escribía sobre el río: «Corre por aquí con lecho hondo y muy ancho y dilatado, no pareciendo la cantidad de sus aguas mayor que las del Xenil en España quando pasa por la ciudad de Ecija, ó quando entra en Pisuerga el río Carrion: más aquí, por correr, como digo, muy tendido, podría parecer á algunos mayor». La descripción de don García valdría para ahora mismo. Isfahán posee una docena de puentes, algunos de ellos muy antiguos, como el Marnan, el Schahrestan, el Si-o-se Pol y el propio Khaju. El más largo es el Si-o-se Pol, de 298 metros y 33 arcos; pero si bien supera al Khaju en longitud (este tiene 137 metros y 24 arcos), no le alcanza sin embargo en belleza. El Khaju es al mismo tiempo presa y esclusa, lo que le permite regular la corriente y la irrigación de los jardines próximos. Posee dos pisos de arcadas en las que pueden verse restos de las pinturas y los azulejos que lo decoraban cuando fue construido, en 1650. En medio de la hilera de los soportales se alza un pabellón en el que se acomodaba la familia real para contemplar los espectáculos acuáticos. Unas escaleras de piedra descienden hasta el agua, que corre mansa hacia el sudeste. Llegué cuando la tarde comenzaba a adormecerse, y las galerías, los pórticos, las terrazas, las gradas, el cobertizo central y las orillas ajardinadas rebosaban de gente. Era una pintura digna de verse: chicas que paseaban en grupo y muchachos que se acercaban intentando ligarlas; mujeres que extendían alfombras en las que preparaban el té y bocadillos para la familia; niños que montaban en bicicletas pequeñas por las orillas; parejas de novios que contemplaban correr el agua como quien admira una bella pintura, o quizá intentando refrescarse la mirada para aliviar todo el calor acumulado en sus jóvenes cuerpos enamorados... Todo resultaba muy natural y, de puro común, despertaba ternura. En la última arcada de la margen izquierda del río había una librería de textos en farsi. Ojeándolos, encontré uno en cuya portada aparecía el rostro de Nietzsche. ¿Cómo era posible?, me dije, ¿en la piadosísima y estricta Persia traducían al autor de la famosa frase «Dios ha muerto»? Bajo otro soportal, un grupo numeroso de hombres cantaba a capela: la gente coreaba alrededor de ellos, daba palmas siguiendo el ritmo de cada canción, aplaudía con fuerza a su término... Paseé un rato por una de las riberas ajardinadas de la orilla izquierda, entre sauces y plátanos. Grupos de muchachas se sentaban a la vera del agua, fumando qalyans y trasteando sus móviles. A lo lejos, al noroeste, iluminada por luces amarillas, se tendía la larga y solitaria arquería del Si-ose Pol. El anochecer extraía brillos dorados del Zayandeh. Volví sobre mis pasos y crucé sobre el puente Khaju hasta la ribera derecha del río. Caminando, alcancé en poco tiempo una pizzería que me había recomendado la recepcionista del hotel Venus, de remoto nombre: Milano. La cena no resultó gran cosa; sin embargo, y como por milagro, la pizza tenía un lejano sabor a pizza. Es probable que nunca olvide Isfahán, a pesar de sus reyes salvajes: ¿cómo pudieron dejar detrás de sí tanta belleza mezclada con tanto horror y tanta infamia? Y la mañana siguiente, un jueves, me sorprendió de nuevo en la plaza principal, que parecía tirar de mí como si fuera un imán. Hacía calor y, tras pasear unos minutos bajo los soportales repletos de tiendas que rodean la explanada, entré por la puerta de Qeysarieh en el Bazar Bozorg, el principal de Isfahán y uno de los más grandes del país. El portal parece el umbral de un palacio, por la belleza de sus mosaicos y sus pinturas. Y si no es tal, podría decirse que es la antesala de una ciudad, pues dentro se encuentran no solo los comercios, sino también telares, pequeños talleres, teterías, mezquitas, madrasas, caravasares, restaurantes e, incluso, oficinas bancarias; casi todo, pues, cuanto constituye el entramado de una urbe: un lugar donde comer, un lugar donde dormir y un lugar donde rezar. Solo falta, para completar sus rasgos humanos, un lugar donde pecar. El bazar es bello y grande, uno de los más importantes de Irán. Durante un kilómetro y medio, su calle central cimbrea entre la plaza principal y la llamada Mezquita del Viernes, otro de los grandes templos de Isfahán. Forma plazuelas, se asoma a escondidas mezquitas, oculta pequeños restaurantes en los que se come biryani (un plato con la apariencia de una paella) o diz (una suerte de estofado hecho puré) y alberga multitud de establecimientos comerciales repartidos por gremios en diversas zonas del gran complejo que es Bozorg. Paseé entre la multitud de gente que en aquella hora llenaba el larguísimo pasillo central, sorteando velomotores, bicicletas y carros de mercancías empujados a mano por hombres nervudos. Me llamaban la atención, sobre todo, los establecimientos de venta de ropa, en donde formaban alineadas tropas de maniquíes masculinos vestidos de etiqueta, de mujeres con chador o con ropas occidentales, de niños y niñas que parecían muñecos con rostros angelicales de porcelana. Por todas partes se ofrecían zumos y racimos de uvas, dátiles y pistachos, especias multicolores y helados de cucurucho. Una buena parte del bazar fue construida en el tiempo de los emperadores selyúcidas, hace unos mil años, y otra en los días de Abbas el Grande, a comienzos del siglo XVII. Todas las galerías, plazas y callejuelas aparecen techadas con bóvedas en cuyo centro hay un agujero para que pase la luz del día. Se trata de una obra sorprendente y magnífica, viva y monumental al mismo tiempo. Al contrario de lo que sucede en Estambul o en Marrakech, los vendedores iraníes se mostraban extremadamente corteses. Ninguno te presionaba para que entraras en su comercio, ni te gritaba eso de «¡Barato, barato, paisa!», y ni mucho menos te tiraba de la manga para atraerte; todo lo más, te dirigían un gesto cortés invitándote a visitar su establecimiento, y si negabas componiendo una sonrisa, te respondían con otra. El iraní es un pueblo educado y orgulloso. Alcancé finalmente la Mezquita del Viernes, o Masjed-e Jameh, y pagué el precio que cuestan todos los monumentos del país: doscientos mil riales, el equivalente a un euro y medio en esos días de galopante inflación. Masjed-e Jameh es uno de los templos más importantes de Irán e incluso del mundo islámico, casi un museo de arte musulmán. Fue construido por los selyúcidas y ampliado por los safávidas entre los siglos XI y XVIII y ocupa una superficie de veinte mil metros cuadrados. Visitarlo lleva su tiempo, pero yo tenía los ojos sobrecargados de mosaicos, azulejos, arabescos, mihrabs y minaretes, de modo que recorrí a pasitrote el magnífico patio central, admiré las imponentes cúpulas, eché un ojo a las salas de oración y a los cuatro bellos iwan, y volví a las galerías, de regreso a la gran plaza de Naqsh-e Djahân. Me sentía irritado, además, por la presencia de turistas, en su mayoría de Extremo Oriente, que no cesaban de retratar todo cuanto había a su alrededor con sus móviles y de hacerse esa mamarrachada que llaman selfis. La invasión de la fotografía digital está acabando con los placeres que generan los sentidos: ya no se va a los lugares para verlos y percibirlos con la mirada, sino que se contempla la realidad a través de una lente, que no deja de ser un instrumento artificial. Estamos dejando de «sentir la vida» para fotografiarla. Y tiemblo ante la idea de que llegue un día en que se inventen formas de sexo digital, una sensualidad nueva que elimine el sentido del tacto e, incluso, el beso. Antes de asomarme a la gran plaza, me detuve a tomar un zumo de sandía en el Messo Qali. A mi lado, un hombre de unos cincuenta años comenzó a hablarme en inglés. Se llamaba Issa y era funcionario. Le seguí el hilo y, naturalmente, hablamos de política. —Los iraníes no estamos cómodos con el régimen de los clérigos — decía—, pero no nos gusta tampoco que los demás nos digan lo que tenemos que hacer. Nosotros no somos como los magrebíes o los árabes. Estamos orgullosos de nuestra historia, la nuestra es una tierra de imperios. Y más en Isfahán. Por cierto, ¿qué opina de mi país? —Maravilloso. —Hemos sido dos veces capital. Y volveremos a serlo algún día, no lo olvide. Aquí en Irán estamos acostumbrados a cambiar la metrópoli de un sitio a otro: Persépolis, Tabriz, Qazvín, Isfahán, Shiraz... y no recuerdo si alguna más. Luego me invitó a cenar esa noche en su casa. Y me guiñó un ojo, miró hacia los lados y dijo: —Tengo licor, lo fabrico yo. Recordé que me habían contado que muchos iraníes elaboran en sus domicilios el arak, conocido popularmente como «vodka persa». A veces ni siquiera destilan con métodos primitivos la bebida, sino que simplemente mezclan en un frasco de alcohol de quemar una porción de zumo de frutas. Los muertos por esa causa son miles cada año. —¿No es peligroso? Se encogió de hombros. —En todo caso, mejor que nada. En Irán decimos que beber no es un delito ni un pecado: es un milagro. ¿Vendrá a cenar? Rechacé la invitación con gentileza, alegando que tenía un compromiso. Almorcé en el restaurante del hotel Abassi un kebab de carne chafada de vacuno que sabía a filete de posguerra española y una espléndida ensalada de tomate que olía a tomate de mata al aire libre. El comedor era un lugar de refinamiento exquisito, decorado con buen gusto y exento del manierismo que exhiben muchos interiores musulmanes. Luego me fui a mi hostal a echar la siesta. Esa última noche en Isfahán regresé, cómo no, a la plaza del sah Abbas. Atardecía. Las cúpulas mudaban de color: del crema al verde, del verde al delicado azul, a un plateado turquesa más tarde, al dorado desvanecido, al ocre... Eran las seis de la tarde cuando asomó la luna, ya casi redonda, sobre el bulbo desmesurado de la mezquita del Jeque Lotfollâh. Pensé que toda la belleza y la delicadeza de Oriente se reunían allí. El cielo se vestía de tonos malvas y rosáceos mientras el sol agonizaba por detrás de las remotas cumbres de los montes Zagros, cual si se echara en brazos de un poema lírico. ¡Esos atardeceres de Oriente...! Suaves, melancólicos. Tan distintos a los del trópico, donde el sol se despeña como un animal herido, o a los del Occidente castellano, que adoptan un tono metálico de espadas y puñales, como si el día fuera asesinado. En la explanada tintineaban los cascabeles de los coches de caballos, el agua de los aspersores del estanque cantaba como los riachuelos de montaña, algunos chicos jugaban al fútbol en los espacios verdes, los jóvenes amantes se entregaban al juego de los besos furtivos... No había perros ni amos que los siguieran recogiendo mierda en bolsitas de plástico, algunos pájaros nocturnos cruzaban el cielo oscurecido y no sentía apenas ruido, porque la sonoridad de la plaza de Isfahán no está ideada para engrandecer las voces, como en los teatros, sino para acallarlas, lo mismo que en las ceremonias religiosas. Tomé un sándwich de carne de ternera en el Messo Qali. Grupos de muchachas, bellas y elegantes, llenaban las mesas del jardín. Sus ojazos verdes me miraban curiosos bajo las cejas negras, gruesas, recortadas con la perfecta geometría de los arabescos persas. Contradiciendo el espíritu del viajero, creo que hay lugares de los que uno no debería irse nunca, como la plaza de Isfahán. 6 Poetas, imperios, batallas y palacios Otra vez las inclementes llanuras ardientes bajo las llamas de un sol febril, la tierra baldía, la indiferencia del cielo, el polvo, el viento, los amarillos chinarros tejiendo los lechos de ríos muertos, la hostilidad de las montañas sin un rastro de verdor... Tres días antes había comprado un billete de autobús para viajar desde Isfahán hasta Shiraz, pero la jornada anterior a mi partida me avisaron de que no había vehículo y que el viaje se suspendía. ¿La razón? En Kerbala, una localidad iraquí de mayoría chií, se celebraba el día siguiente la gran fiesta religiosa de los chiíes que conmemora la muerte de Alí, y la municipalidad de Isfahán había confiscado todos los autocares del servicio público para transportar a los fieles de su ciudad hasta el otro lado de la frontera. Por otra parte, tampoco funcionaba el tren, aunque no pude averiguar cuál era la razón. Me quedaba el taxi. Ayudado por la joven recepcionista del hotel Venus, que vestía chador y hablaba un estupendo inglés, negocié el precio del viaje. Valía la pena: por un recorrido de 481 kilómetros iba a pagar unos veintisiete euros. El coche era un viejo trasto, pero contaba con aire acondicionado. Y a las nueve en punto partimos de Isfahán. Me senté junto al chófer, que dijo llamarse Nari, y eso fue todo cuanto pude sacar de él, pues no hablaba ni comprendía ninguna palabra que no fuera en lengua farsi. Era viernes, día festivo para los musulmanes, y por lo mismo apenas había tráfico en una urbe de tiendas cerradas y de gente que prolongaba sus horas de sueño. En apenas unos minutos alcanzamos la autopista que llevaba al sur. Marchábamos por la meseta central iraní junto a grandes camiones que levantaban polvaredas grises, acompañados también por nerviosas motos en las que a menudo viajaban tres personas. Nadie respetaba los carriles, los vehículos corrían por lo general a buena velocidad y los de atrás parecían jugar achuchando a los de delante, como en «los coches de choque» de las ferias españolas. En una ocasión, una camioneta cargada con ovejas frenó bruscamente ante nosotros y a punto estuvimos de desayunarnos una generosa ración de cordero crudo. Le indiqué por señas a Nari que parase, se arrimó al arcén, me bajé del auto y me senté en la parte de atrás. El chófer comprendió, juntó las manos cual si rezase e inclinó la cabeza como quien pide perdón. Quizá fue algo grosero por mi parte, pensé entonces. De todos modos, en determinadas circunstancias es preferible el susto que la muerte, como en el chiste. A los lados de la carretera se alzaban las montañas ceñudas, un telón pétreo que parecía el superviviente de otra edad y de otro mundo, tierras yermas y salvajes, míseros poblados de casas bajas de adobe... Recordé lo que, en su libro Muerte en Persia, escribía la neurótica Annemarie Schwarzenbach: «El viento y las montañas que te circundan ni siquiera son hostiles, solo demasiado poderosas», y añadía: «Tampoco la meseta de Persia ha cambiado desde entonces [los días de Alejandro Magno y Darío III], y seguramente no cambiará jamás. En sus confines, siempre descansan, cual barcos varados, las montañas a las que uno cree acercarse; pero cuando por fin las ha alcanzado, ve que tras ellas comienza otra meseta que en realidad es la misma, y cuyos confines nunca alcanzarás». Cien kilómetros antes, viajábamos ya en paralelo a la línea del ferrocarril, aunque no vimos pasar ningún tren. Las montañas se habían retirado un poco, aunque seguían allí, impertérritas, lejanas, y algunos campos de cereal asomaban a la carretera. También el verdor de algún oasis. Y de súbito, un golpe de luz dorada creció entre la grisura del paisaje: la cúpula de una mezquita. Tomamos un tentempié en un garito humilde de la carretera, y a las dos de la tarde entrábamos en Shiraz, tras cinco horas de viaje. Había buscado por internet un hotel de precio medio y céntrico, y el Homa no solo era amplio, limpio y estaba atendido por empleados amables, sino que además costaba veintiocho euros diarios con desayuno incluido. Ordené mis cosas, descansé un rato y me eché a la calle al encuentro de la «ciudad de los poetas y las rosas». Shiraz es una antigua urbe —dicen sus habitantes que cuenta con dos mil quinientos años— respetada en todo el país por su refinamiento y el amor que sus naturales siempre han sentido por las artes y la poesía. Muchos lo llaman «la reina de Irán», como señala Pierre Loti, que la visitó a principios del siglo XX. La pueblan un millón y medio de almas y su altura sobre el nivel del mar es de mil quinientos metros, lo que hace que sus noches sean frescas, incluso en el ardiente verano, y el frío resulte helador en el invierno. Su río, el Khoshk, pintado de azul en los mapas, no es tal, sino un curso de arena sedienta y salpicada de pedruscos durante todo el año. Aun así, Shiraz cuenta con abundante agua subterránea que llega desde las montañas cercanas y es recogida por canales de riego para llevarla a los huertos y los jardines. La ciudad me resultó simpática desde el primer día, relajada y poco agobiada por el tráfico si se la compara con Teherán. Y quizá esa tranquilidad que comunica resida en el carácter del hombre que la convirtió en un centro política y culturalmente importante: Karim Jan, el fundador de la dinastía Zand, que sucedió en el poder a los safávidas y reinó entre 1751 y 1779, año de su muerte. Al contrario que ellos, era un hombre que detestaba la guerra, que amaba las artes y que, incluso a pesar de dominar casi toda Persia, no quiso asumir el título de sah (rey), sino que se contentó con el de vakil (regente). A él se deben la mayoría de los más singulares monumentos de la que fuera su metrópoli, a la que hizo capital del imperio sustituyendo a Isfahán. Abrió jardines que cubrió de rosaledas, honró a los poetas antiguos y llenó de huertos los alrededores de la ciudad. El vino que producía Shiraz alcanzó durante su reinado gran fama en todo el Oriente y su prestigio duró hasta la llegada al poder de Jomeini, quien en una de sus primeras decisiones, en el año 1979, prohibió el alcohol en Irán y ordenó arrancar todos los viñedos de los campos de la comarca, privando a Shiraz del mayor de sus ingresos. Ya no tiene sentido el antiguo refrán que proclamaba: «El vino, de Shiraz; el pan, de Yezdikast; la mujer, de Yazd». No obstante, la uva autóctona ha saltado de la región y ha viajado a tierras tan lejanas como California, Australia y Sudáfrica, para seguir ofreciendo estupendos caldos a los cristianos y a los ateos. La religión siempre ha sido el muro de contención de la felicidad. Nunca entenderé bien por qué hay tantos millones de seres humanos que siguen obedientes y a ciegas a ese implacable enemigo suyo. Quizá por ello los profetas suelen llamarles «ovejas» y «corderos». Apenas unas horas después de mi llegada, sentía ya que Shiraz nació como una hija del hedonismo. Tomé un taxi y fui derecho a Shohada, la plaza central de la ciudad, una suerte de rotonda que, por decirlo así, se constituye en la puerta de entrada de la antigua urbe. En uno de sus costados se alza la ciudadela Arg-e Karim Khan, construida por el fundador de la dinastía Zand y bautizada con su nombre. Es un edificio sobrio, de aire militar, que sin embargo cuenta con cuatro bonitas torres circulares y un agradable jardincillo interior. Una de ellas parece cojear, pues sufrió una inclinación pronunciada, como la famosa de Pisa, a causa del agua que discurría bajo sus cimientos. Desde allí caminé unos metros por el bulevar Karim Khan-e Zand hasta dar con una plazuela, en una de las entradas del bazar, en donde se alzaba el portal del templo Masjed-e Vakil. En ese instante comenzaba a oírse la llamada a la oración del almuédano: —Al·lahu-akbar! Al·lahu-akbar![6] Como muchos templos de Irán, el portal del santuario es de tal suntuosidad y belleza, con su profusión de esmaltes de reflejos azules, que parece imposible que dé paso a un interior comparable. Y sin embargo es así: dentro hay un enorme patio y dos iwan desmesurados, además de una hermosísima y enorme sala de oración, con sus imponentes cinco filas de columnas decoradas en espiral y capiteles rematados con hojas de acanto que recuerdan el orden corintio griego. Delicados azulejos rosas y azules decoran la puerta, las estancias y las galerías... Otra vez ese azul persa, liviano sutil, que a tantos viajeros ha llenado de asombro. Salí de la mezquita y un taxista me ofreció sus servicios para llevarme a visitar las ruinas de Persépolis al día siguiente, pero el precio me pareció desmesurado y decliné la invitación. Atardecía y el cielo se cubría de un anaranjado pudor. Me senté en un café a tomar un zumo de granada. El aire era fresco y carnoso; acariciaba. La gente caminaba perezosa en su día festivo y llenaba las teterías y los pocos comercios que permanecían abiertos en los alrededores del bazar, cuyas puertas principales estaban cerradas. Reparé en la ausencia de turistas. Loti decía de la noche del viernes en la ciudad: «Una tristeza de domingo pesa sobre Shiraz», porque las noches dominicales son melancólicas en todos los lugares del mundo. Viajé en taxi hasta mi hotel para tomar una cena frugal antes de irme a la cama. El embajador don García de Silva fue uno de los primeros extranjeros que visitaron Shiraz, en donde residió entre el 24 de noviembre de 1617 y el 4 de abril de 1618, mientras esperaba el permiso de Abbas el Grande para entrar en Isfahán, la capital de los selyúcidas. En el relato que dejó escrito dice que la ciudad es «muy semejante a Córdoba en la provincia de Andalucía en España, y casi de su mesma grandeza». Añade que es toda su gente «muy observante de su religión, y hay muchas mezquitas dentro y fuera de sus muros, algunas dellas de costoso y soberbio edificio, mayormente el principal templo que es de notable grandeza». Cuenta que hay cuatro palacios, uno de los cuales ocupa él mismo, pero «las demás casas son todas deslucidas». De Silva repara en la gran cantidad de agua subterránea con que cuenta la villa y se extiende al hablar de sus grandes huertas. También se asombra de que haya de todo: carneros, corderos, gallinas... y en los campos, faisanes, francolinos y becadas. Comenta que, «en la ciudad, siendo todo muy barato, se halla siempre de comer, muy bien adereçado y limpio». El embajador es uno de los primeros europeos en hablar del yogur: una leche «desabrida para los que no están acostumbrados a ella». En los montes cercanos viven grandes jabalíes y los pobladores de Shiraz elaboran con su carne una cecina muy buena. A De Silva le resulta curioso que los persas no coman cerdo y sí cochinos silvestres, costumbre que sigue viva en nuestros días. Y la cantidad de hienas es enorme, aunque son de pequeño tamaño. Por las noches, salen de sus guaridas en busca de comida y, si encuentran casas con las puertas abiertas, se cuelan en la cocina y hay que matarlas a palos. Se las oye por todo el entorno de Shiraz, «dando grandes voces y aullidos, e manera que toda la noche se tenía esta música». A De Silva, en fin, le maravillan los jardines persas, como sigue sucediendo a todos los viajeros hoy en día. Hay «grandes y espesos setos de rosales, de que según dicen los jardineros se coge innumerable cantidad de rosas», y concluye: «Es toda esta rosa que en España llaman de Alejandría». Pierre Loti la nombró, además de reina de Irán, como «la ciudad cerámica», por la abundancia y la belleza de sus mosaicos y azulejos. Y describe así el portal de la mezquita de Vakil: «Una gigantesca ojiva rasgada en un cuadrado de mampostería, en el que ninguna moldura ni friso rompe las líneas sencillas y severas». No obstante, sus primeras descripciones no fueron precisamente elogiosas. «Se entra en este pueblo —cuenta— como por un dédalo subterráneo. Las callejuelas, cubiertas, sembradas de inmundicias y podredumbre, se retuercen, se entrecruzan con una fantasía desconcertante [...]. Por todas partes, andrajos, basuras, perros sarnosos devorados por las moscas...». Pero le gustan los habitantes de la ciudad. Tomando el té una tarde, «un círculo se forma prontamente en torno a nosotros; pero estos curiosos son comedidos y discretos, respondiendo con sonrisas un tanto felinas cuando se les mira cara a cara. Todas las gentes de aquí tienen el aspecto amable y dulce; el rostro fino, los ojos grandes, la mirada viva y soñadora a la vez». Y, claro, las flores del bazar: «Véndense por todas partes manojos de rosas, rosas sumamente fragantes, que nosotros llamamos “rosas de todos los meses”, y ramas de azahar». A Nicolas Bouvier le gustó Shiraz mucho más que Isfahán, en donde se encontró perdido: Es una ciudad tranquila en la que incluso la policía domina el arte de vivir. Persia es todavía la nación del mundo en la que el espíritu de refinamiento se manifiesta con más constancia y también con más resignación. ¿Cómo es posible que un campesino que carece de todo sea capaz de saborear un poema tradicional que no tiene nada de rústico, repintar una puerta infaliblemente en los tonos más singulares o tallar unas alpargatas hechas de ruedas viejas, con una forma sutil, precisa, que permite adivinar inmediatamente que el país tiene cinco mil años? En Shiraz y en todas las ciudades que visité después, siempre iba a cualquier parte a golpe de taxi. ¿Cómo no hacerlo si una carrera normal venía a costar la mitad de lo que hay que pagar por un billete de autobús o de metro en Madrid, esto es, ochenta céntimos? Y si el vehículo era colectivo, la cantidad se hacía ya irrisoria: diez céntimos. Por muy cascajos que fueran, todos los coches llevaban aire acondicionado. Y encima viajaba como un duque sin tener que sufrir apreturas. El sábado mi taxi me llevó directamente al templo de Nasir-ol-Molk, en el bulevar Loft Ali Khan. Pese a que esta mezquita se considera la más importante de Shiraz, no me pareció gran cosa comparándola con la de Vakil. Y, además, empezaba a aburrirme de tanto centro de plegarias. No suelo tener una especial tendencia, cuando visito una ciudad, a hincharme a visitar monumentos. Me sucede con ello lo mismo que en los grandes almacenes si acudo a comprar algo de ropa: a la media hora me siento como después de haber tomado una botella de vino. Y me olvido de pantalones y camisas. Se viaja para sentir, comprender a los otros y encontrarse a uno mismo. A menudo no se consigue nada de todo eso, pero siempre es honesto hablar de tus fracasos. En esta ocasión, sin embargo, tuve una suerte de inspiración y, al salir de Nasir-ol-Molk, entré en el cercano mausoleo de Sayyed Mir Mohammad, uno de los diecisiete hermanos del imán Alí Reza, descendiente de Mahoma y venerado como una suerte de santo en todo Irán. La sala en donde se halla el sepulcro y las que la rodean están decoradas con una abrumadora cantidad de espejos, espejuelos, cristales y vidrieras que las hacen brillar más que el oro. Parecen la antesala del Yanna, el Paraíso islámico, y puede que no fuera otra la intención de quien diseñó el lugar. De Shiraz al cielo, se diría recorriendo esos rezaderos bañados de luz. Salí de nuevo al bulevar y regresé caminando bajo la sombra de los plátanos hacia el centro de la ciudad. Alcancé de nuevo el bulevar de Karim Khan-e Zand y me senté al aire libre en un establecimiento de zumos. Pedí uno de sandía, pese a que el joven camarero me insistía en que tomase uno de granada. Se encogió de hombros, sonriente, regresó con el jugo y me obsequió con una rosa de delicioso aroma. Poco después, una mujer de avanzada edad, vestida con chador, se acomodó en una mesa cercana. Comenzó a hablarme en farsi y yo le hacía señas de que no entendía nada, pero ella no cejaba. Al fin, tras cinco minutos de parloteo ininteligible, se dio por vencida, apuró su bebida, abrió el bolso, rebuscó en su interior y me entregó un caramelo envuelto en papel de plata. Se alejó sonriéndome. Caminé hasta la plaza, junto al bazar, y bajé a comer a los sótanos de un restaurante que me habían recomendado en el hotel: el Sharzeh. Estaba lleno a reventar, pero el camarero me hizo hueco en una mesa de bancos corridos. Comí un pollo reseco tragándolo a golpe de sorbos de agua. Se me ocurrieron varios adjetivos para calificar la gastronomía iraní. Un grupo de jóvenes se retrataba con los móviles cerca de donde me encontraba. Uno de ellos, al poco de sentarme, se acercó y me dijo en inglés que en una de las fotos aparecía yo. Quería saber si le permitía que la pusiera en su galería de Instagram. —It’s all right —respondí. —Where do you come from? —preguntó. —Spain. —Real Madrid... Barça? —Real Madrid. —Good! Y me estrechó la mano con calor. Era 12 de octubre y no había reparado en lo que significa esa fecha en la ciudad en donde me encontraba y, por extensión, en todo el país. Es el día del poeta Hafez (o Hafiz), tenido en Irán casi por un dios. Su figura es tan grande que, según se dice, todo persa tiene en su casa dos libros: primero el Corán y en segundo término el Diván, el poemario que recoge todos los trabajos líricos, unos quinientos, que han sobrevivido al vate. Se afirma también que cualquier iraní, sea de la clase social que sea, e incluso un analfabeto, puede recitar de memoria al menos unos pocos versos suyos. Ni siquiera los ayatolás han osado excomulgar a hombre tan heterodoxo, que osó decir en uno de sus ghazal, la forma poética que empleó siempre y que se expresa en composiciones de no más de quince versos, a menudo en forma de aforismo: «No me critiques por haber dejado la mezquita por la taberna. El sermón era largo, el tiempo se iba». En una nación donde el alcohol es tenido como una bebida diabólica, Hafez dedicó más versos al vino que a la fe y, según se dice, incluso murió borracho. ¿Y cómo es eso posible? Sencillamente porque a Hafez le interpreta cada cual como quiere: lo mismo se le trata de simbolista de la divinidad que de subversivo, y los más ortodoxos islamistas afirman sin rubor que el vino, en su poesía, es una alegoría de Dios, y la borrachera, una expresión de éxtasis místico. Nació en 1325 en Shiraz y murió en su ciudad en 1389, tras un breve exilio en Isfahán. Escribió contra la tiranía, pero incluso los tiranos le respetaron. El feroz Tamerlán, cuando la ciudad se le rindió en 1387, evitando así su destrucción y el exterminio de sus habitantes, reconoció su estatura literaria. El poeta manifestó siempre una actitud abierta hacia los más humildes y ellos le han pagado, durante siglos, con una devoción sin límites. Tan refinado como popular, nadie se atrevería en Irán a decir nada en contra de él. Ni siquiera Cervantes en España o Shakespeare en Inglaterra han alcanzado el amor que su figura despierta en su patria. Y Goethe le rindió homenaje en un libro de poesía que llamó El Diván de Oriente y Occidente, publicado en 1819. «Por eso, Hafez —escribió el poeta alemán— quisiera nunca desviarme de ti; pues cuando se piensa como el otro, podemos ser sus iguales». Sus temas son la serenidad, la inquietud, el amor, la naturaleza, el eterno femenino y la belleza del mundo, y usa con frecuencia imágenes coránicas y bíblicas. Su verdadero nombre era Mohammed Shams od-Din, pero desde muy pronto fue conocido como Hafez, que significa «el memorizador», pues se dice que sabía recitar entero el Corán sin tener el libro en las manos. Atardecía cuando llegué al mausoleo del poeta. Una multitud se agolpaba en la puerta del recinto, que en realidad era un enorme jardín en donde cantaban varias fuentes, crecían naranjos, se tendían parterres de flores y se alzaba un pabellón octogonal en el centro, formado por ocho columnas de piedra y rematado por un techado en forma de cúpula decorada de azulejos. A la tumba, con una lápida de alabastro en la que estaba grabado un verso de Hafez, se llegaba por una escalera circular de siete peldaños, en donde la gente se sentaba a charlar o se fotografiaba con los móviles. Y allí, junto al sepulcro, un viejo leía versos del poeta, mientras la gente, reverenciosa, posaba con suavidad sus dedos sobre la piedra. Vi a una muchacha llorar escuchando al recitador y me pregunté si alguien lo haría en España al oír un poema de Quevedo. Había numerosísimos jóvenes y, sobre todo, mujeres. Quizá porque Hafez es también un símbolo para el movimiento liberador femenino. Ya lo presagió el poeta: «Las bellezas de ojos negros de Cachemira y las turcas de Samarcanda cantan y danzan al compás de Hafez de Shiraz». Olía a rosas y algunos pájaros silbaban en los lugares más apartados del jardín, como si quisieran unirse a la fiesta. Y en la escalinata del sepulcro las parejas cumplían el rito del faal-e Hafiz, muy popular en todo Irán, que consiste en abrir al azar el Diván e interpretar el futuro que esconden los versos imprevistos. Hafez sirve para todo: para exaltar el pasado, gozar del presente y adivinar lo que nos espera. Y para el amor, la libido y la ebriedad. «Cuando pases por nuestra tumba —predijo en un ghazal—, busca una bendición, pues se convertirá en un lugar de peregrinaje para los libertinos de todo el mundo». El mausoleo lo hizo construir Karim Jan, el rey ilustrado de Shiraz, primer gobernante de la dinastía Zand, en 1773, y más tarde, en 1935, fue reformado y enriquecido con nuevos adornos por un arqueólogo francés, André Godard. Pasé un largo rato en los jardines y en la proximidad de la tumba, escuchando a la gente recitar de memoria los poemas del vate. Naturalmente, no los entendía, pero sonaban suaves, cadenciosos, como la brisa que corre entre las hojas de los árboles. En la librería compré una edición bilingüe de su Diván (este sí, a precios europeos: diecisiete euros) y me senté en una tetería rodeada de rosales a leer durante un rato. Un hombre de edad madura se me acercó al poco. Lucía un aire de noble decadencia con sus sienes entrecanas y sus ropas algo ajadas, y traía bajo el brazo un tomo que supuse serían los poemas de Hafez. —Spanish? —dijo señalando el mío. Afirmé. —May I? —añadió haciendo un gesto hacia la silla vacía que había a mi lado. Le invité a sentarse. Me habló en inglés y dijo llamarse Sirous. Era profesor de literatura, pero me comentó que había perdido su empleo por razones políticas. —¿Cuáles? —No soy creyente. Y se me ocurrió decirlo en público. —Eso es una razón religiosa. —En mi país, la religión y la política marchan de la mano. —¿Cómo se gana la vida? —Vengo aquí con frecuencia por si algún extranjero quiere cumplir con el faal-e Hafiz, ya sabe: leemos un verso al azar y Hafez nos dice algo de nuestro futuro. —¿Cuánto cobra? —Lo que quieren darme. Saqué de mi bolsillo un billete de quinientos mil riales (más o menos el equivalente a tres euros y medio) y se lo tendí. —¿Le parece bien? —Es mucho para un iraní. —Procure encontrar un verso que sea satisfactorio. Sonrió con un aire de melancolía y preguntó: —¿A qué se dedica usted? —Soy escritor... —¡Ah! ¡Cuánto admiro a los escritores! Nos hablan al alma. —No todos. —¿Escribe poesía? —Algunas veces. Sobre todo hago novelas y libros de viajes. —¡Ah, viajar enseña, nos abre el alma a lo nuevo! Su Cervantes fue un gran viajero. —¿Leyó el Quijote? —Todo hombre debería leerlo, como los versos de Hafez. Señaló mi libro. —Ábralo al azar y escoja su verso —dijo. Obedecí. El poema decía: «El arpa ha cantado demasiadas canciones tristes. Cortad sus cuerdas para que de ellas no caigan más lágrimas». Sirous buscó el poema en su idioma original. Luego desvió la vista hacia el cielo y guardó silencio durante unos instantes. Al fin, me miró de nuevo, sonriente. —¿Y bien? —pregunté. —Yo interpreto que Hafez quiere decirle que los libros que usted escribe son a veces demasiado tristes. ¿Qué opina? —Puede ser. —Y le aconseja que escriba pronto algo alegre. ¿Es buena idea? —Tal vez le haga caso. ¿Le parece bien algo sobre mi vida? Mi existencia ha sido bastante divertida. —Sería interesante... si hacemos caso de Hafez. Los buenos ejemplos animan el espíritu de la juventud. Era ya noche cerrada cuando dejé el mausoleo y viajé rumbo al de otro poeta, Sa’di, no tan celebrado como Hafez pero dueño de una gran exquisitez lírica, escondida debajo de un lenguaje sobrio y directo. Sa’di, nacido y muerto en Shiraz, vivió entre los años 1213 y 1292, pero al contrario que Hafez, fue un gran viajero. Sus mejores trabajos están recogidos en dos libros: el Bustân, que significa «Vergel», y el Golestân, que quiere decir «Jardín de Rosas». Sa’di poetizó con lo que un crítico iraní calificó como «una facilidad inimitable». Decía que escribía para ayudar a los hombres a soportar la vida y sus versos están plagados de humanismo. Considera la paciencia, el silencio y la honestidad como virtudes y un fino sentido del humor sonríe en su obra. En uno de sus poemas escribió: No pronunciéis en secreto ninguna palabra que no seáis capaces de repetir delante de mil personas. Antes de hablar en público, pregúntate si lo que vas a decir es más importante que tu silencio. No te sientas orgulloso de lo que has dicho ante muchos y piensa en la cantidad de ignorantes que te han escuchado [...]. Recuerda que es de locos discutir con una mujer: ¿alguien discute con el agua, el fuego o el viento? Si hoy una mujer te dio el no, mañana te dará el sí, y entre estas dos palabras hay un puede ser, lo mejor del amor [...]. Golpea la cabeza de la serpiente con el puño de tu enemigo y lograrás la victoria: pues si tu enemigo vence, la serpiente muere; pero si ella le pica, tendrás un enemigo menos. Y anoto otro: Tú, que deseas llegar a tu destino, aprende a ser paciente. Un caballo árabe galopa dos veces en una carrera, pero un camello marcha lentamente el día y la noche. El mausoleo de Sa’di, cuyo nombre era Musharrif al-Din ibn Muslih alDin, estaba desierto en aquella hora nocturna. Pero era un sitio muy bello. Una larga avenida ajardinada, llena de rosales, en cuyo centro había un estanque, llevaba hasta el pabellón, en donde la tumba de piedra se tendía al pie de un poema del vate cincelado en la pared. Fue construido por el mismo André Godard en 1952. El olor de las flores llegaba hasta el recinto abierto de la avenida. «¡Rosas!, ¡enormes manojos de rosas!», proclamaba Loti. Patrick Ringgenberg se preguntaba, con razón, si la poesía no será «la segunda lengua materna de Irán». Desde luego que, oyéndolo y sin comprenderlo, tienes la impresión de que el farsi está ideado para leer versos. O a lo mejor sucede al revés, que todos los poemas deberían ser escritos para recitarse en farsi. Me pregunto cómo sonaría un soneto de Quevedo dicho en el idioma de los iraníes. Y vuelvo a recordar el refrán que afirma que el turco es el lenguaje de la guerra, el árabe el del comercio y el persa el de la poesía. Y que todos los demás son sencillamente jerga. ¿Cómo diríamos en Occidente? ¿El alemán para la guerra, el inglés para el negocio, el italiano para el amor y el español para el dolor? Había apalabrado un taxi para ir a Persépolis, las ruinas de la que fuera la capital de la dinastía aqueménida, quizá el linaje más importante de la historia de Persia, que reinó en el país entre los años 559 y 330 a. C. y lo convirtió en un imperio. Alí me esperaba temprano en el vestíbulo del hotel. Era un muchacho delgado, de unos veinticinco o veintiséis años, que hablaba un aceptable inglés y me cobraba treinta euros por el viaje: sesenta kilómetros de ida y otros tantos de vuelta. Por el camino me iba contando que había estudiado ingeniería electrónica. —Pero no pude encontrar trabajo y he tenido que hacerme conductor — dijo—. De todas formas, es una buena manera de ganarme la vida. —¿Da mucho dinero su oficio? —No demasiado, pero al menos no hay nadie al que deba llamar jefe. Dudó un instante, luego sonrió y añadió: —Bueno, sí tengo uno: mi mujer. —¿Hijos? —¡No, no! Salen muy caros. Corríamos por una ancha carretera sin excesivo tráfico, en una extensa llanura rodeada de montañas de piedra. ¡Siempre igual el paisaje de la meseta central iraní!: cordilleras interminables talladas por una mano gigante a golpe de martillo, arroyos asfixiados y aldeas pobres. En la localidad de Zarjan, una villa grande y reseca, la mediana de la autovía exhibía grandes retratos, alineados cada cien metros más o menos, que eran las fotos de los muertos de la población en la guerra de Irán-Irak. —Basidjis... Mártires —dijo Alí, percibiendo mi interés. Casi todas las imágenes eran de hombres muy jóvenes y algunos casi niños, muchos de los cuales sirvieron como voluntarios para atravesar los campos minados por los iraquíes, bajo la promesa de ganar el cielo si morían. Las hostilidades las desató Sadam Husein, con el apoyo de varias potencias occidentales, que invadió el país vecino en 1980. El conflicto duró ocho años y se desarrolló con una sangrienta lucha de trincheras y el uso de gases y armas químicas. Casi un millón de soldados murieron entre los dos bandos y la guerra terminó en empate, sin que las fronteras de los países variasen un solo metro. Aunque los iraquíes contaban con un ejército mejor equipado, los iraníes hicieron gala de un inusitado valor y se consideran a sí mismos vencedores del enfrentamiento. Si bien la contienda cesó en 1988, la paz no se firmaría hasta dos años después. En su esencia, los combates no fueron más que la extensión de un conflicto secular: el que siempre enfrentó a Mesopotamia (Irak) con Persia (Irán). Cuenta Ángela Rodicio: También se trataba de una competición de poder. Los clérigos, cuya revolución habían conseguido imponer contra todos los pronósticos, asumieron que el poder espiritual podía compensar su inferioridad tecnológica. La planificación militar y el uso de tácticas y estrategias fueron dejados de lado en aras del martirio y el sacrificio [...]. La estrategia iraní consistía en el contrataque llevado a cabo por unidades de basidjis y guardias revolucionarios, basados en asaltos humanos de kamikazes; incluidos menores de edad. Una vez que habían sembrado el terror en las filas enemigas, entonces los contingentes de militares del ejército regular pasaban a la acción. Así ahorraban munición y podían emplearse más a fondo en este tipo de operaciones [...]. La guerra que Jomeini esperaba iba a poner de manifiesto los valores de su régimen acabó con la transición que todos esperaban. Después de un conflicto costoso, terminó con los dos países perdedores, en tablas. Alí me señaló al frente y dijo: —Tajt-e Djamshid... Persépolis. Seguimos por una larga avenida que terminaba en un alto enrejado. A partir de ese punto debía seguir andando casi un kilómetro. Pagué la entrada y quedé con el chófer en que vendría a recogerme pasadas un par de horas. Delante de mí, bajo el monte Kuh-e Rahmat, cuya terrosa faz me recordaba el color de la piel de un león, se distinguían las grandes escaleras que llevaban a la plataforma donde se alzaba la antigua ciudad. Entre las ruinas, airosas columnas desmochadas trepaban rumbo al cielo. Ya era magnífica Persépolis en la distancia. Y recordé el juicio de Adolfo Rivadeneyra, un diplomático y viajero español que visitó el lugar en 1874: «Estos monumentos no se parecen a ninguno. Tienen, del asirio, la arrogancia; del egipcio, la suntuosidad; del griego, la armonía; del iranio, el genio ornamental». Los persas sienten orgullo de la dinastía de los aqueménidas, que gobernó un enorme imperio, centralizado en el actual Irán, que se extendía, por oriente, hasta casi la India y, por occidente, hasta Egipto. Entre sus posesiones estaban los actuales Turquía, Siria e Irak, y por el norte incluían Georgia, Armenia, Azerbaiyán y una buena parte de Afganistán. Su capital administrativa variaba entre Susa y Pasargada, pero Persépolis le arrebató ese honor a partir del reinado de Darío I. La religión era el zoroastrismo, el primer credo monoteísta de la historia; la representación de la divinidad residía en el fuego, y su credo se distinguía por un profundo respeto y una honda unidad con el medio ambiente. Era una religión admirable que, entre otros principios, proponía la igualdad de todos los seres humanos sin distinción de sexo, raza o religión; el respeto a todas las formas vivientes y el rechazo del sacrificio ceremonial de los animales o su tortura; la celebración de los ciclos de la Naturaleza; la necesidad de trabajar duramente y ser caritativo con los pobres, así como la lealtad a la familia y a la patria. A pesar de que todo el país, como casi todos los de su entorno, fue islamizado a partir de las invasiones árabes del año 661 y continuó siendo musulmán después de la caída de los califatos en 1258, la religión original de los persas sigue teniendo una cierta implantación en su geografía, sobre todo en la ciudad de Yazd y, en menor medida, en Shiraz. Y hay mucho de ella en el carácter de la gente. Los aqueménidas conquistaron sus primeros territorios tras apoderarse del poder que detentaban los medos, quienes a su vez habían derrotado a los asirios y a los babilonios. Sin embargo, antes que una ocupación militar, fue una absorción de un pueblo por otro. A partir de la fundación del nuevo imperio por Ciro II el Grande, hijo de Cambises I, en el 559 a. C., persas y medos caminaron hombro con hombro y muchos de los segundos alcanzaron los más altos escalones de la nobleza. Los dos pueblos procedían de las estepas centrales de Asia, del tronco común indoeuropeo que se ramificó hasta la India y a casi toda Europa. Indoeuropeos son, pues, los orígenes de los hindúes y los persas (conocidos como arios) y de las tribus celtas, germanas, griegas y romanas de Europa. Hay pocas cosas que incomoden más a los iraníes que ser llamados árabes: unos y otros comparten la fe islámica, pero no la sangre. Cambises II (rey entre el 530 y el 523 a. C.) y Darío I (522486 a. C.) engrandecieron el imperio, apoderándose de Egipto y llevando sus fronteras hasta el Danubio, por el oeste, y el Indo, por el este. El segundo comenzó la construcción de Persépolis, y asimismo trató de conquistar Grecia, pero fue derrotado en la batalla de Maratón en el 490 a. C., al inicio de las llamadas «guerras médicas». Su hijo Jerjes I (486-465 a. C.) intentó de nuevo apoderarse de la Hélade y llegó a incendiar Atenas, pero hubo de retirarse otra vez tras sus derrotas en las batallas de Salamina (480 a. C.) y Platea (479 a. C.), que pusieron fin a los conflictos greco-persas. Otros seis reyes siguieron a Jerjes I y las obras de Persépolis continuaron. El fin de la dinastía se produciría en el 330 a. C., después de que Darío III fuese derrotado por Alejandro Magno un año antes en la batalla de Gaugamela y que el macedonio se autoproclamase Rey de Reyes de Persia. Pese a que su reinado fue muy corto —poco más de siete años—, Alejandro dejó una profunda impronta en el país, merced a su política de unir las raíces de la cultura persa con las del helenismo. En buena medida, el sueño de Alejandro modeló una parte del espíritu iraní, quizá el más occidental, hoy en día, de los países de Oriente. Al menos, mientras recorría parte de su geografía, yo, un europeo, me sentía como en casa. Alejandro el Grande, del linaje argéada, conocido por muchos persas como «el Maldito» o «el Diablo invasor», es una figura única en la historia. Desde siglos atrás, son muchos los testimonios que hay sobre su existencia y sobre sus hazañas, que van desde historiadores de la Antigüedad, como los griegos Plutarco (Vidas paralelas, donde le empareja con Julio César), Diodoro Sículo (Biblioteca Histórica) y Flavio Arriano (Anábasis de Alejandro Magno), además del romano Quinto Curcio Rufo (Historias de Alejandro Magno de Macedonia), hasta nuestro contemporáneo el historiador británico Nicholas Hammond, con su magnífica obra El genio de Alejandro Magno. El mito y la historia se entrecruzan en su gigantesca personalidad. Escribió Arriano: «A mi parecer, no hay pueblo, ni ciudad actual, ni un solo hombre a quien no haya alcanzado la fama de Alejandro. Es más, creo que un hombre así, sin par en el humano linaje, no ha podido nacer sin alguna intervención divina». No voy a detenerme demasiado en su biografía, sino tan solo trazar algunos de los rasgos de su figura y los hechos más destacados de su corta e intensa vida, algunos de ellos fruto de la fantasía de quienes escribieron sobre él. Hijo del rey Filipo, nació en Macedonia en el 356 a. C. y murió en Babilonia en el 323, faltándole un mes para cumplir los treinta y tres años. Durante cuatro, en su adolescencia, fue educado por Aristóteles, en la ciudad macedonia de Mieza, quien le enseñó filosofía, retórica, biología y literatura. A lo largo de todas sus campañas llevó siempre consigo un ejemplar de la Ilíada de Homero, que leía por las noches y que llegó a aprender de memoria. Una anécdota, probablemente falsa, cuenta que, siendo todavía un niño, consiguió domar a un brioso caballo al que llamaría Bucéfalo, cosa que nadie había logrado. Alejandro se dio cuenta de que el equino se asustaba de su propia sombra, así que le colocó de cara al sol y pudo dominarlo sin problemas. Sería su montura en todas las grandes batallas en que participó. A los veinte años heredó el trono de su padre, que murió asesinado, y tras sofocar varias rebeliones, consiguió unir a los griegos de todas las ciudades bajo su autoridad, proclamándose Hegemón (líder supremo). Antes de uno de los combates que dirigió contra los rebeldes, su maestro Aristóteles le aconsejó que no se precipitase en combatir y fuese prudente, a lo que el joven respondió: «Si espero, perderé la audacia de la juventud». El episodio más trágico de ese periodo fue el asedio al que sometió a la ciudad de Tebas, que arrasó por completo, ejecutando a sus líderes. Sometida Grecia entera, preparó su ejército para invadir el territorio aqueménida. El pretexto era vengar los destrozos que los reyes Darío I y Jerjes I habían producido en territorio griego durante las guerras médicas, y en particular el incendio de Atenas; no obstante, su interés principal era hacerse con un gran imperio a la medida de su ambición. Con un ejército de cuarenta mil hombres, cruzó el Helesponto (el actual Dardanelos) en la primavera del año 334 a. C., entre las localidades de Sestos y Abidos, usando para ello ciento setenta naves. Una vez en suelo asiático, se dirigió a Troya para rendir homenaje a su admirado Aquiles. Se dice que tomó de la tumba el escudo del héroe, que con tanto detalle describió Homero en su relato de la guerra, y que hizo enterrar en su lugar una copia de la Ilíada. Un ejército persa parecido al suyo le esperaba más al sur, en las orillas del río Gránico, y Alejandro se dirigió al combate sin dudarlo. Valiéndose de la táctica del «yunque y martillo», que consistía en atacar al enemigo, al mismo tiempo, en su vanguardia y su retaguardia, derrotó a los persas, que contaban con un importante número de griegos mercenarios, en mayo del 334 a. C. Hizo ejecutar a miles de adversarios, entre ellos a todos los soldados helenos capturados, a los que consideró traidores a su patria. Desde allí fue sitiando y rindiendo todas las ciudades de Asia Menor tomadas por los aqueménidas en las guerras médicas: Éfeso, Halicarnaso, Pérgamo, Mileto... Y para el otoño, cuando ya dominaba todo el territorio, organizó múltiples bodas entre sus soldados y mujeres de las urbes conquistadas. A finales del año, se dirigió a Gordión, en donde la leyenda afirma que existía un nudo, el llamado «gordiano», que sujetaba el carro real y que nadie era capaz de deshacer, y del que se decía que quien lo lograra acabaría por conquistar toda Asia. Alejandro lo intentó y, enfurecido por no conseguirlo, sacó su espada y lo cortó de un tajo. «Ya está deshecho», cuentan que dijo. Y se adueñaría de Asia. Antes de eso, recuperados ya los territorios que habían sido arrebatados a Grecia, Alejandro podía haberse dado por satisfecho. Pero su ambición exigía más y su venganza no estaba plenamente cumplida. Vivía para la acción, para vencer o morir, y su cólera podía llegar a ser infinita, como la de su modelo homérico, el invencible Aquiles. Si su admiración se hubiera centrado en el prudente Ulises, seguramente se habría retirado dejando unos cuantos sátrapas en el gobierno de sus recién recobradas plazas. Homero tenía héroes para todos los gustos. Sin embargo, el macedonio decidió seguir, mientras que el rey Darío III, por su parte, planeó acabar de una vez por todas con aquel intruso. Y en Fenicia, junto al río Issos, medio millón de persas se enfrentaron a cincuenta mil griegos. La victoria fue de nuevo para Alejandro, que se mostró muy superior como estratega a su enemigo. Un mosaico conservado en el Museo Arqueológico de Nápoles representa el enfrentamiento. Es una copia romana del primitivo, debido al artista helenístico Filoxeno de Eretria, realizado en el año 325 a. C. En él se nos muestra a Alejandro montando a su caballo Bucéfalo y cargando contra Darío, que huye en su carro de guerra. El rostro del macedonio revela determinación y el del emperador, miedo. Darío logró escapar, dejando atrás sus riquezas y su manto imperial de color púrpura, símbolo de su poder; pero los griegos capturaron a su madre, a su esposa y a sus dos hijas. En aquellos días, los reyes persas partían a las campañas militares acompañados por sus familias, costumbre que adoptaría más tarde el macedonio. En Issos, además, Darío viajaba con sus concubinas. Alejandro trató con extrema cortesía a la parentela real de su adversario, e incluso, poco después de la batalla de Issos, se casó con Barsine-Estatira, una de las dos hijas del aqueménida. Avanzaba así la política de integración con que quería dirigir su reinado. De allí partió hacia Egipto, ocupado por los persas desde el año 343 a. C., y los egipcios le apoyaron de inmediato. Fue proclamado faraón en Menfis en el año 332. Y en el 331 fundaba Alejandría. Durante su estancia en Egipto visitó el oráculo de Amón, el dios supremo de la religión del Alto Nilo, en el oasis de Siwa. Tras permanecer un año en el país, regresó a Asia, dispuesto a conquistar la totalidad del Imperio aqueménida. Su ejército de cuarenta y cinco mil hombres se enfrentó de nuevo al de Darío, que le superaba en una proporción de cinco combatientes contra uno. El choque tuvo lugar el 1 de octubre del 331 a. C., en la llanura de Gaugamela, cerca del río Bumodos, a veintisiete kilómetros de Mosul, en el actual Irak y antigua Macedonia. Alejandro, dando testimonio de enorme valor, encabezó la carga definitiva de su caballería, compuesta por escuadrones de los llamados hetaroi («compañeros»), en su conocida táctica de «martillo y yunque», y destrozó a las fuerzas persas, que dejaron miles de muertos frente a solo unos cientos de los griegos. Darío III logró escapar por segunda vez, perdiendo a numerosos soldados de élite, los llamados «inmortales», la mayoría arqueros y lanceros. Este nombre les venía dado, no por ser inmunes a la muerte, sino porque, después de cada batalla, las plazas de los caídos eran ocupadas por el mismo número exacto de hombres. Gaugamela supuso la caída definitiva del Imperio aqueménida. Darío huyó hacia el interior de Asia, donde fue asesinado por Bessos, un oportunista que se proclamó rey de Persia. Alejandro alcanzó el lugar del magnicidio, cubrió el cuerpo del emperador con el manto púrpura que había perdido en Issos, le hizo enterrar con toda suerte de honores y prometió a la familia real que sería vengado. El macedonio entró en Babilonia; más tarde en Susa, la capital administrativa de los aqueménidas; después en Pasagarda, donde se encontraba y aún se encuentra la tumba de Ciro el Grande; y, al fin, en Persépolis, la capital ceremonial del imperio. Y en mayo del 330 a. C., durante una noche de borrachera en la que celebraba su triunfo, la incendió. No mucho después se proclamaba Rey de Reyes (Shahanshah), título que ostentaban siempre los emperadores persas. Tras su conquista de Persia, siguió las huellas de Bessos para cumplir la venganza prometida. La leyenda afirma que, de camino, fue visitado por la reina de las amazonas, una tribu de mujeres soldados, a la que acompañaban trescientas de sus súbditas, con la intención de que, tras yacer con él, tuvieran numerosos hijos y formar así una élite de príncipes y princesas guerreros. Alejandro no se hizo de rogar y permaneció encerrado con las mujeres durante trece días con sus noches. No sabemos cuáles fueron sus hazañas eróticas en tiempos en los que no existía la Viagra y, por lo que se refiere a su posible descendencia tras aquella lid, no nos han llegado datos. A su paso por Bactriana, en el actual Afganistán, desposó a la princesa Roxana, hija de Oxiartes. Finalmente, logró capturar a Bessos y ordenó su ejecución. Darío había sido vengado. Siguió rindiendo a los sátrapas que se le oponían, aunque a varios de ellos les respetó la vida y los puso a su servicio. En el año 326 a. C. inició la campaña de la India, cruzando el río Indo. Allí derrotó al gobernante Poros, en la región de Punyab, en la llamada batalla de Hidaspes. Pero tan brava fue la resistencia de su oponente que le confirmó como gobernador e, incluso, le entregó nuevos territorios. En Hidaspes falleció su famoso caballo Bucéfalo, tan unido al macedonio como lo estuvo Rocinante a don Quijote. Cuenta Arriano: Murió allí de agotamiento y de viejo, no herido por nadie. Era un caballo de unos treinta años, agotado por haber sufrido antes muchas penalidades y peligros que había compartido con Alejandro; fue este su único jinete, ya que no toleró sobre sí a ninguna otra persona. Caballo de grande tamaño y de ánimo esforzado, estaba marcado con una cabeza de buey, de donde su nombre Bucéfalo. Un poderoso ejército indio le esperaba en el río Hífasis, actualmente llamado Beas, y Alejandro se dispuso a enfrentársele. Pero sus soldados, hartos de guerrear, se amotinaron, negándose a seguir adelante. Alejandro, aconsejado por sus hombres más leales, decidió regresar a Babilonia, dando fin a sus campañas en el este. Dejó, sin embargo, una parte de su ejército, al mando de su general Nearco, en las orillas del Indo, con la misión de descender por las costas del Índico y explorar los territorios del sur de Persia, la región del golfo Pérsico. Hablaré más adelante de aquella expedición. En el año 323 a. C., Alejandro murió en su palacio babilónico. Las causas de su fallecimiento nunca han quedado claras: para unos cronistas, fue envenenado; para otros, feneció a causa de una malaria contraída años antes; para algunos, de una pancreatitis desatada por el exceso de alcohol. Antes de su fin había predicho que sus generales celebrarían su funeral con «un gran combate fúnebre». Y así fue. La batalla por la sucesión entre los llamados diádocos (sus jefes militares) dividió el enorme imperio entre distintas dinastías, que se repartieron sus territorios. Seleuco, uno de ellos, se hizo con el poder en Asia, en donde fundó el linaje de los seléucidas. Sus esposas y sus hijos fueron asesinados apenas veinte años después de su fallecimiento. Y la historia se tragó la estirpe de los argéadas. Un mausoleo, adornado con oro y piedras preciosas, acogió el cadáver del Magno. Pero con el paso de los siglos fue destruido poco a poco y la tumba acabó siendo saqueada por los romanos en el 29 a. C. Desde entonces, no se ha podido precisar dónde estuvo y, mientras su figura se engrandecía al paso de los siglos, su sepulcro ha permanecido desaparecido, quizá para siempre. Con el discurrir del tiempo —ya próximos los dos milenios—, el legado de Alejandro Magno se reveló, no tanto como una sucesión de victorias militares, sino como la gran visión de un extraordinario estadista. Quiso hacer posible lo que parecía imposible, y en buena medida lo logró: unir Occidente y Oriente bajo una misma corona y lograr que sus gentes acabaran por transformarse en un único pueblo. Casi puede decirse que trataba de hacer realidad lo que geológicamente había nacido unido como un solo continente, Eurasia. Pero sus herederos acabaron por romper la baraja. Antes de Alejandro, la imagen que de Oriente tenían los griegos era doble: por una parte, la de una naturaleza ruda y exótica, dotada de una civilización muy diferente a la suya, y extendida en un territorio lleno de extraordinarias riquezas; por otra, la de un adversario acérrimo de la Hélade, ya que dos de los reyes aqueménidas habían invadido su territorio en sendas ocasiones y, pese a ser derrotados, causaron muy graves daños a los griegos. Muchos helenos consideraban a Persia su enemigo natural, pero había excepciones. Las principales fueron dos reputados intelectuales: Esquilo, creador de la tragedia, y Heródoto, el padre de la historia. El primero escribió un peculiar drama, Los persas, la única obra de las conservadas del autor cuyo argumento se desarrolla en tiempo presente, no en una edad mítica, y en la que los protagonistas son todos persas. La tragedia transcurre en Susa, la capital aqueménida, poco después de la derrota de Jerjes I en Salamina; y contra lo que podría esperarse, no contiene ningún elemento patriotero ni panfletario, sino que está escrita desde el punto de vista de los derrotados. La última parte es una suerte de lamento fúnebre del rey persa y no hay en ella, por parte del autor, ninguna acusación de crueldad al enemigo natural de los griegos, sino en todo caso un intento de conciliación, al presentar a sus adversarios como seres que sufren la derrota como cualquier otro pueblo y que pena por sus soldados caídos en combate. La visión de Esquilo está llena de llantos, rezuma comprensión; tampoco es acusatoria contra los invasores orientales del suelo griego, aunque reprocha a Jerjes su impetuosidad y su imprudencia. «Los lechos, por nostalgia de sus esposos —recita el coro al comienzo de la obra—, se llenan de lágrimas y las mujeres persas, cada una con amoroso deseo de su marido, tras despedir al impulsivo lancero que comparte su lecho, se quedan solas». Y más adelante, el Corifeo afirma dialogando con Jerjes: «En efecto muchos nobles varones, flor del país, una densa innumerable tropa, han perecido. ¡Ay, ay, por nuestra insigne hueste! La tierra de Asia terriblemente, terriblemente postrada está». Por lo que a Heródoto se refiere, en su monumental Historia enfocó sus dotes de pertinaz viajero y sagaz cronista en combatir los prejuicios existentes entre las diversas civilizaciones, y en particular entre Asia y Europa, tratando de demostrar que la única frontera que separa a los pueblos es la moral, por encima de la geográfica. Y muy a menudo, en su obra, para explicar a los europeos quiénes son, echa mano del punto de vista de los otros. En su libro Viajes con Heródoto, Ryszard Kapuściński describe los sueños del niño que sería el primer gran historiador: [...] lo que vemos con nuestros propios ojos, ¿no es aún el límite del mundo? ¿Hay otros mundos todavía? ¿Cómo son? Cuando crezca [Heródoto], querrá conocerlos. Aunque más vale que no crezca del todo, que conserve un poco de ese niño curioso que es, pues solo los niños plantean preguntas importantes y de verdad quieren aprender. Y Heródoto, con su entusiasmo y apasionamiento de niño, parte en busca de esos mundos. Y descubre algo fundamental: que son muchos y que cada uno es único. Y que hay que conocerlos porque sus respectivas culturas no son sino espejos en los que vemos reflejada la nuestra. Gracias a esos mundos nos comprendemos mejor a nosotros mismos, puesto que no podemos definir nuestra identidad hasta que no la confrontamos con otras. Por eso, después de hacer este descubrimiento —otras culturas como espejo en que mirarnos para comprendernos mejor a nosotros mismos—, cada mañana a la salida del sol, incansablemente, Heródoto reanuda su viaje. Grecia había permanecido agrupada frente a las agresiones persas en una confederación de ciudades, la Liga de Delos, dirigida por Atenas, que fue la clave de su éxito en las guerras médicas, la primera de ellas concluida con la victoria en Maratón sobre el ejército de Darío I (490 a. C.), y la segunda con los triunfos en Salamina y Platea (479 a. C.) frente a una imponente expedición bélica de Jerjes I, quien, antes de ser derrotado definitivamente, incendió Atenas en dos ocasiones. Pero esa unidad desapareció en el año 431, con el inicio de las guerras del Peloponeso, que enfrentaron a las principales ciudades helenas, particularmente a las poderosas Esparta y Atenas. El conflicto terminó en el 404 a. C. con la victoria espartana, pero sus consecuencias afectaron a la totalidad de la Hélade, que quedó prácticamente arruinada. Muchos de los soldados licenciados se emplearon como mercenarios en ejércitos extranjeros, sobre todo en Asia, y numerosos políticos buscaron el exilio. Ya he apuntado que Grecia, desde antes de las guerras médicas, sentía fascinación por Oriente y, además de ello, merced al comercio, las conexiones entre las dos civilizaciones no eran pocas: compartían figuras míticas, como el centauro, que procedía de Macedonia, o la esfinge, venida de Siria. Y algunos de los héroes de sus relatos épicos eran muy semejantes, como el mesopotámico Gilgamesh y el tebano Hércules. Más todavía, los griegos habían elaborado la lengua escrita —la primera lengua literaria— a partir del silabario de Biblos, una localidad fenicia de la costa de Oriente Próximo, en el actual Líbano. Junto con ello, los viajeros que conocían los territorios dominados por los aqueménidas hablaban de riquezas extraordinarias, a comenzar por la opulencia del palacio de Persépolis. La agricultura ofrecía cosechas portentosas, se producía miel, abundaban el incienso, la mirra, los perfumes más sutiles y especias como el azafrán y el cinamomo. Además, la artesanía creaba hermosas piezas de orfebrería y de cuero, bellos tapices, delicados trabajos de cristal y valiosas joyas. Había pesquerías, perlas, salinas, maderas nobles, minas de cobre y de plata, hierro, granito, mármol y alabastro... Hubo no pocas aventuras bélicas entre ambas civilizaciones. Por ejemplo, a poco de concluir las guerras del Peloponeso, en el 404 a. C., un ejército de diez mil griegos mercenarios partió para Asia, contratado por el joven príncipe Ciro para ayudarle a arrebatar el trono a su hermano, el emperador Artajerjes II. Entre ellos viajaba un soldado filósofo llamado Jenofonte, que había sido discípulo de Sócrates. Cruzaron el Helesponto y alcanzaron Siria descendiendo por la costa. Luego siguieron hacia el este hasta llegar a Mesopotamia. Y en Cunaxa, cerca de Babilonia, en las riberas del Éufrates, se enfrentaron al ejército del rey persa. A poco de iniciarse el encuentro, Ciro resultó muerto y sus tropas se retiraron al perder sentido su lucha. Los griegos, por su parte, se encontraron abandonados en un territorio hostil. Su regreso a Grecia, atravesando montañas, valles y ríos desconocidos, acosados por tribus enemigas como los carducos (los kurdos), fue recogido por Jenofonte en su libro Anábasis, y constituye no solamente un relato de enorme magnitud épica, sino también una detallada información sobre la geografía y la antropología de las desconocidas regiones asiáticas de los actuales Irak, Armenia y Turquía. Con los datos más veraces de Heródoto (en muchas ocasiones los mezclaba con leyendas), con los que proporcionaban los comerciantes sobre las riquezas de Oriente y con relatos como el de Jenofonte, la imaginación griega se disparó. No solo los helenos seguían alentando deseos de venganza por los destrozos de las guerras médicas, sino que además se sentían atraídos por las ganancias que podía reportarles la conquista de Asia. Y, sobre todo, se despertaba una gran curiosidad en sus almas. Cuando, tras el asesinato de su padre y la formación de la Liga de Corinto, Alejandro se convirtió en el Hegemón de toda la Hélade, los griegos no dudaron en apoyar su decisión de invadir Oriente. La venganza, el enriquecimiento y el deseo de saber eran sus principales motivos. A lo que ya he contado sobre la expedición de Alejandro, hay que añadirle un matiz: al tiempo que guerreaba y vencía, el joven rey quería conocerlo todo: la geografía, las diversas etnias que componían el gran imperio de los aqueménidas, sus costumbres, su religión... e incluso colectaba plantas para enviárselas a Atenas a su antiguo maestro Aristóteles. El soberano macedonio y ya Rey de Reyes de Persia era valiente, cruel en numerosas ocasiones, implacable, insaciable de riquezas, caballeresco a menudo, galante con las mujeres, a veces clemente con sus enemigos, megalómano y al tiempo dotado de un agudo sentido del honor, mas nunca dejó de lado su apetito por conocer. Se creía un semidiós, pero miraba el mundo con la curiosidad de un intelectual. Quiso explorar el Caspio para averiguar «a qué otro mar estaba unido». Y su almirante Nearco, a quien envió en una expedición para averiguar cómo era la región del golfo Pérsico y de las costas de Arabia, según nos cuenta Arriano, dijo de él: «Alejandro quiere tener noticia de cómo es toda la costa, cómo son los fondeaderos, las islas más pequeñas, cartear todos los golfos y las ciudades que hay junto al mar, enterarse de qué país es fértil y cuál desierto». Finalmente, trató de hacer lo que ningún hombre había intentado antes que él: unir en uno solo los imperios de Asia con Europa, aceptando la multiculturalidad como un valor sustancial, la tolerancia como un propósito bien definido y la libertad de creencias como la columna espiritual de su reino. Creía firmemente en el papel que una lengua, la griega, debía jugar en ese proceso de integración, por su elevado grado de cultura. Estaba convencido de lo que el retórico Isócrates, su contemporáneo, propugnaba: «Nosotros llamamos griegos a quienes tienen en común con nosotros la cultura, más que a los que tienen la misma sangre». Con ese ideal en mente, buscó por todos los medios la conciliación entre persas y griegos una vez concluida la guerra. Vengó la muerte de Darío, ordenó bodas múltiples entre sus soldados y mujeres persas —en Susa, diez mil griegos desposaron en una sola ceremonia a otras tantas muchachas orientales—, adoptó las vestimentas de sus súbditos asiáticos, enroló en sus tropas a numerosos soldados de Darío y dio cargos importantes, en el ejército y la administración, a los nobles de la corte y a los jefes del ejército aqueménida. «Grecia y el Oriente, Europa y Asia no eran más que uno para su espíritu», señala, en un excelente libro sobre el macedonio, la estudiosa francesa Marie-Pierre Delaygue-Masson. Y el propio rey, en la India, arengando en cierta ocasión al contingente persa de sus tropas, dijo así, según el historiador romano Quinto Curcio: «He querido abolir todas las diferencias entre vencido y vencedor, que Asia y Europa no formen más que un solo y único reino». Uno de sus propósitos, que su temprana muerte impidió cumplir, fue transferir poblaciones enteras de Asia a Europa y viceversa, según señala Diodoro Sículo. «Los matrimonios entre los pueblos y el hábito de vivir los unos al lado de los otros —señaló el macedonio— permitirán establecer entre los dos más grandes continentes la concordia general y los lazos de afecto que engendra la comunidad de la sangre». De hecho, tras la estela de las campañas militares de Alejandro, numerosos griegos se habían instalado muy al interior de Asia, abriendo sus escuelas y sus gimnasios y manteniendo viva la lengua griega, al tiempo que se mezclaban con las poblaciones del lugar y adoptaban sus costumbres. El idioma era un vínculo vigoroso, como una cadena, en el reino imaginado por Alejandro. El mundo en esos días estuvo a punto de globalizarse culturalmente, y no solo económicamente. Pero sus soldados, incluidos sus generales de mayor confianza y futuros sucesores, no entendieron su propósito. Se veían como los vencedores de una guerra y juzgaban los planes de Alejandro como el preámbulo de una rendición. ¿Por qué animar a levantarse al enemigo caído? No lograron comprender que la fusión de los pueblos favorecía la estabilidad del poder político. Por su parte, los sacerdotes y los aristócratas persas, pese a rendir una incondicional obediencia al nuevo monarca, guardaban en su espíritu una suerte de rencor patriótico, junto al anhelo de restablecer los modos de gobierno tradicionales. Le llamaban en secreto «el Diablo invasor». Y toda la obra de Alejandro se vino abajo a poco de morir. Odiado, temido y amado, su figura sigue cabalgando sobre los siglos con el mismo vigor que si siguiera vivo. En su libro El genio de Alejandro Magno, dice Hammond: Hemos mencionado muchas de las facetas de la personalidad de Alejandro: sus profundos afectos, sus fuertes emociones, su valor sin límite, la brillantez y rapidez de su pensamiento, su curiosidad intelectual, su amor por la gloria, su espíritu competitivo, la aceptación de cualquier reto, su generosidad y su compasión; y por otro lado, su ambición desmesurada, su despiadada fuerza de voluntad; sus deseos, pasiones y emociones sin freno. En suma, tenía muchas de las características del buen salvaje. Unas palabras de Delaygue-Masson sellan el final del Magno: De Alejandro se pueden elogiar las cualidades morales, el espíritu ilustrado y las ideas renovadoras, tanto como deplorar la megalomanía y el cinismo, e incluso las masacres y los saqueos cometidos bajo sus órdenes. Pero se le admire o se le deteste, es necesario reconocer que ha contribuido a una apertura cultural sin precedentes. En las grandes ciudades cosmopolitas que nacen a partir de ahí, viven y trabajan hombro con hombro griegos y orientales [...]. Los griegos ya no ven en el extranjero al bárbaro de otro tiempo. Comienzan a tomar conciencia de la universalidad de unos valores y a percibir, más allá de las costumbres y de las barreras levantadas por las lenguas, el fondo común de sabiduría propio de toda civilización. Esta mentalidad de lo más moderna es la gloria de esa época. Todo es colosal en Persépolis. Según caminaba hacia las escaleras que ascienden a la plataforma en donde se sostiene lo que queda de la ciudad, tenía la impresión de que sus muros, sus columnas, sus estatuas, sus puertas y sus frisos iban creciendo delante de mí, arrebatándoles parte de su reino a los cielos y a la montaña. Era una sensación de poderío humano, de reto del hombre a lo sobrenatural. Y en ese sentido me comunicaba un aliento de salvaje primitivismo. Pero al mismo tiempo, quizá deslumbrado por la poderosa luz del sol de la mañana, que golpeaba contra las colinas y extraía perfiles definidos de las ruinas, notaba también una frágil sutileza emanando del complejo. Persépolis es colérica y delicada a la vez, grandilocuente y lírica. La capital aqueménida comenzó a construirse en el 522 a. C., bajo el reinado de Darío I, y siguió ampliándose en nuevas obras, bajo el impulso de los siguientes emperadores, durante dos siglos, hasta que Alejandro Magno la conquistó y la saqueó a principios del 330 a. C., y en mayo de ese mismo año la incendió. Según Plutarco, las riquezas guardadas por los aqueménidas eran tantas, que hicieron falta diez mil pares de mulas y cinco mil camellos para llevárselas. Cuentan los antiguos historiadores Diodoro Sículo y Plutarco que la quema de Persépolis aconteció una noche de borrachera, tras un banquete en el que la hetaira Tais (una suerte de cortesana de lujo) conminó al macedonio a vengar la destrucción de Atenas por Jerjes I, arrojando la primera antorcha. Alejandro la siguió lanzando otra, y sus generales y sus soldados, ebrios de vino, se unieron a la destrucción. Más modernas teorías afirman que Alejandro meditó fríamente la decisión de prender fuego a la capital imperial; quería demostrar a los persas que el poder aqueménida había desaparecido entre las llamas y que el imperio ya era suyo. En todo caso, fuese por una borrachera o por una decisión política, la quema de Persépolis no parece digna de un hombre cultivado como era el macedonio. Ahora, mientras paseaba entre las ruinas, me preguntaba cómo es posible que la criatura humana emplee tanta imaginación, tanto dinero, tanto esfuerzo y tanto tiempo para construir la belleza y tan solo necesite unas pocas horas para arruinarlo todo. Persépolis permaneció abandonada durante siglos. Algunos viajeros occidentales pasaron por allí, como el español García de Silva y Figueroa, quien en 1619 dejó una larga y detallada descripción de las ruinas, además de ordenar que se hicieran dibujos que las reprodujeran y, en particular, que reflejasen con precisión cómo eran los relieves de sus muros. Fue el primero que reparó en la importancia de la escritura cuneiforme que se encuentra en algunos de sus frisos. Le seguirían el italiano Pietro della Valle, que trajo a Europa más muestras de su grafía, y los ingleses Cotton y Herbert. Gracias a todos ellos pudo al fin ser descifrada la antigua lengua persa. Posteriormente, en los años treinta del pasado siglo, el hallazgo de treinta mil tablillas cuneiformes, de madera y arcilla, en la cámara del tesoro de Persépolis ha permitido que sepamos más sobre la vida en la ciudad de los aqueménidas, que al parecer no fue solo una construcción destinada a celebrar el Año Nuevo persa (Nowruz) y otras ceremonias religiosas o imperiales, sino también un centro administrativo y económico. El estilo de las construcciones es una fusión de muchos otros, pues los reyes persas trajeron los mejores artesanos de sus extensos dominios, no importa cuál fuera su etnia, para levantar la ciudad imperial. Los bajorrelieves son de origen asirio; las columnas, de orden dórico; las salas hipóstilas, iraníes; los dinteles de madera, fenicios, y las suntuosas puertas, babilónicas. Los bajorrelieves se refieren en su mayoría a la realeza, la relación del poder imperial con la divinidad y la del rey con los pueblos que gobernaba. Algunos son muy hermosos, como los que representan a los inmortales del ejército de Darío en formación militar o aquellos que muestran a un león luchando con un toro. Hay escenas que simbolizan a las veintitrés naciones sometidas a los emperadores persas, y Darío I aparece también en algunas de esas escenas. Los bajorrelieves, que abundan en todo el recinto palaciego, no solo tienen un interés artístico, sino incluso antropológico, pues nos dejan ver cómo eran, por ejemplo, las vestimentas de los distintos pueblos del imperio, los objetos que ofrecían al rey, la impedimenta de los soldados, los animales salvajes y domésticos, los cortejos reales... «Los personajes han guardado, sobre sus vestiduras asirias o sobre sus cabellos cuidadosamente rizados —escribe Pierre Loti— el brillo de los mármoles nuevos». Por su parte, tres siglos antes, a García de Silva le llamó la atención que en ninguno de ellos apareciesen mujeres. En todo caso, Persépolis enseña mucho sobre la historia de Oriente Medio. También son frecuentes las inscripciones cuneiformes grabadas en las piedras, en los idiomas persa, babilonio y elamita. Son frases de exaltación de los reyes sobre sí mismos y sobre el dios zoroástrico, Ahura Mazda. Una de ellas dice: «Yo soy Jerjes, el gran rey, rey de reyes, el rey de los pueblos con numerosos orígenes, el rey de esta gran tierra, el hijo del rey Darío el Aqueménida». La entrada de la llamada Puerta de las Naciones está presidida por colosales toros alados y con cabeza de hombre de estilo asirio, los llamados lammasus. También aparecen esculturas de monstruosos grifos de origen babilónico. Y en las alturas de Persépolis pueden verse dos tumbas reales que corresponden a Artajerjes II y Artajerjes III. Darío I está enterrado en un acantilado de un lugar cercano llamado Naqsh-e Rostam, que es una suerte de necrópolis imperial, pues allí se encuentran también los sepulcros de Jerjes I, Artajerjes I y Darío II. El arte de Persépolis es único. La aportación de tantas culturas distintas creó un estilo persa tan singular que, en buena medida, todavía influye en sus construcciones posteriores. Durante casi dos horas deambulé entre las ruinas, bajo un sol que me hubiera fundido el cerebro de no haber sido por una gorra que me compré el día antes en un mercado de Shiraz. Había muy pocos visitantes para tan amplísimo espacio, quizá no más de cincuenta. Y me sentía cada vez más pequeño caminando entre las colosales puertas, estatuas, escaleras y columnas. Escribe Kapuściński en Viajes con Heródoto: Por Persépolis puede uno pasear hasta hartarse. No hay guías, ni vigilantes, ni mercaderes, ni encargados de atraer la clientela. Estoy solo en medio del gran cementerio de piedras. Piedras que forman pilares, portales y columnas con bajorrelieves esculpidos. Todas están cuidadosamente cortadas, pulidas y ajustadas. ¡Cuánta fatiga, cuánto trabajo meticuloso, agotador e ímprobo metieron en ellas durante años miles y miles de hombres! ¿Cuántos cayeron fulminados mientras cargaban esas rocas gigantescas? ¿Cuántos murieron de extenuación y de sed? Cada vez que contempla uno ciudades, templos, palacios ya muertos, se pregunta por la suerte que corrieron sus constructores [...], por su vida desgraciada, por su sufrimiento. Pensé que aquella ciudad estaba hecha para gigantes. ¿Y no lo eran en cierto modo los antiguos emperadores? Alí ya me esperaba en la puerta del recinto con su astroso taxi. Reemprendimos viaje a Shiraz y paramos a tomar un refresco en una gasolinera. El muchacho quiso invitarme, pero no se lo permití. —¿Qué le pareció Persépolis? —me preguntó en un torpe inglés. —Amazing —dije. Creo que no entendió la palabra, pero me sonrió, con la seguridad de que había dicho algo elogioso. No podía dejar de visitar un jardín persa y en Shiraz se encuentra uno de los más hermosos, el Bagh-e Eram, que significa «Jardín del Paraíso». Atardecía cuando llegué, pero eran muy numerosos los paseantes en aquella hora, en particular las parejas de novios. Resultaba un magnífico lugar, ideal para caminar, meditar, leer y, en definitiva, no hacer nada de cuanto se considera útil en el mundo de hoy. Al poco, una inmensa luna menguante asomó en los cielos de la ciudad y el parque se pobló de luces indirectas, colocadas de forma perfecta para producir una sutil iluminación. El estanque brillaba plateado a los pies del pabellón principal, ricamente adornado de mosaicos y azulejos. Y las flores, miles y miles de rosas, comenzaron a expandir sus fragancias por todos los rincones de Eram. Cipreses larguiruchos apuntaban sus puntas hacia el espacio, como si quisieran pincharle la barriga. Ya he señalado que, según se dice, los persas, en sus jardines, tratan de retratar el Paraíso, su Yanna sagrado. Si es así, me apunto a su credo. Antes de regresar al hotel, me senté un rato en la terraza de mi café favorito, cerca de la mezquita de Vakil y del bazar. Tomé un zumo de mango y admiré otra vez la singular belleza de las muchachas persas: caras redondas, piel clara y tersa, gruesas cejas negras, labios prominentes pintados de rojo, dientes perfectos... y el velo cubriendo tan solo la mitad del cabello, como un rastro de coquetería. Mi última mañana en la ciudad la dediqué a recorrer el bazar Vakil, construido en la época dorada de Karim Jan. Es un entramado de galerías alzadas sobre ladrillos y bóvedas tocadas de una sencilla armonía. No tiene el tamaño de los de Teherán o Isfahán, pero no carece de encanto. En el interior se distribuyen un par de centenares de comercios, muchos de ellos dedicados a la venta de alfombras. Di un largo paseo por el recinto y se me estropeó la cámara de fotos, lo que curiosamente me produjo un alivio inmenso, como si me liberara de una obligación. Y excusado de deberes, me senté en un banco corrido que había en un estrecho pasadizo. A mi alrededor se acomodaban hombres y mujeres y todos comían una suerte de sorbete que, como más tarde supe, se llama faludeh y se prepara con harina de arroz, fruta rallada y agua de rosas. Un hombre se acercó y se colocó a mi lado, ofreciéndome su tarrina con el extraño granizado. Negué con la cabeza, sonriendo. Pero él insistió, esta vez hablando inglés con un extraño acento. Acepté, más por cortesía que por otra razón. Él se levantó, fue al quiosco a por otra ración y regresó junto a mí. Se llamaba David; era iraní, pero vivía en Australia. Se dedicaba al consulting, que nunca he sabido bien lo que es, y tendría alrededor de cuarenta años. Me costaba entenderle, pues la endemoniada pronunciación australiana del inglés golpea siempre en mis oídos como un pedrusco. —¿Y le gusta Australia? —pregunté. —Es un país culturalmente oriental y políticamente occidental, una buena mezcla. La democracia es muy buena cosa. —Aquí en Irán no tenéis mucha. Movió la cabeza hacia los lados. —Le diré una cosa sin que nadie nos oiga. Somos un país que no ha vivido casi nunca en democracia. Pero si los iraníes conocieran lo que es la libertad política, el imperio de los ayatolás no duraba ni dos días. Y se lo dice, además, un musulmán que no siente simpatía por Estados Unidos. Europa es otra cosa... aunque siempre esté sometida a Washington. —¿Y Australia no? —Nosotros estamos muy lejos de todo. Fui a parar al poco a una plazuela que llaman Seray-e Moshir, que no es otra cosa que un caravasar restaurado. Era un lugar bellísimo: de edificios de dos pisos rodeando la explanada de forma cuadrada, decorado con mosaicos, una fuente de agua muy fresca en el medio, naranjos, matas de flores y, en las puertas de algunos comercios, jaulas con ruiseñores y jilgueros que se intercambiaban trinos. Los caravasares (palabra que deriva de «caravana», que es un término de origen persa) fueron en Irán y todo el Oriente Medio una institución que duró centurias, hasta el alba casi del siglo actual. Eran posadas que se construían en los bazares, en las afueras de las ciudades y en los caminos que seguían las caravanas. Había cientos en las rutas comerciales y algunos tenían un gran tamaño, casi como de un pueblo pequeño, con edificios para que las personas descansaran, corrales y forraje para los animales de carga, comedores, baños y numerosos comercios. No solo servían de alojamiento, sino que también protegían a los viajeros de los salteadores de caminos, pues muchos de ellos contaban con guardias armados y sus puertas cerraban de noche. En cierto modo, podrían ser algo parecido a las fondas castellanas que tanto aparecen en el Quijote, pero mucho más grandes, ya que debían acoger a gran cantidad de hombres y bestias, sobre todo camellos. Muchos han desaparecido, sin embargo, aunque fuera de su uso original todavía queda una buena cantidad en Irán. Y el de Vakil era un buen ejemplo, aunque su tamaño resultaba mucho menor que la media. A la vuelta de una de sus esquinas, fui a dar con un recoleto restaurante que se anunciaba como Seray-e Mehr. Había pocos clientes y todos parecían locales. Decidí comer allí. Era un lugar pequeño, bien decorado y de atmósfera agradable. Miré la carta, que venía escrita en farsi y en inglés, y reconocí el nombre de un plato sobre el que había leído algo, aunque no recordaba qué: el dizi. Resultó ser lejanamente semejante al cocido español, pero su preparación era compleja. La camarera, sin embargo, con extrema gentileza se avino a disponerlo. El caldo y los ingredientes —trozos de cordero, garbanzos, tomates y patatas— venían en una cazuela de barro. Aparte, la chica traía un plato sopero, trozos de pan y el mazo metálico de un mortero. La joven echó los pedazos de pan en la olla con el resto de los ingredientes y procedió a machacarlos con furor hasta que quedó tan solo una pasta de color oscuro. Sonriendo, sirvió un poco en mi plato, me dio la cuchara y me animó a comer. La verdad es que me supo estupendamente, mucho mejor que los guisos que ofrecían en los sitios recomendados por las guías inglesas. Fui a matar la tarde a los barrios nuevos del noroeste de la ciudad. Ya no había por esa zona bazares tradicionales, sino unos cuantos malls de medio pelo, alguna que otra hamburguesería imitando a las norteamericanas y numerosas tiendas de teléfonos móviles y de carcasas de infinitos diseños y colores. Di un paseo largo, tomé un par de zumos y sentí cierta urgencia por buscar un urinario. De modo que entré en un centro comercial y me dirigí a un guardia, escribiendo «WC» en mi cuaderno de notas. —¿De dónde es usted? —me preguntó en un mediano inglés. —De España —respondí. —Bienvenido a Irán —añadió llevándose la mano al pecho. —Muchas gracias —contesté mostrando de nuevo mi cuadernillo. —¿Me permite que le haga una pregunta? —añadió. —Por supuesto. —¿Qué le parece mi país? Me deshice en elogios y él, ufano, me mostró el camino de los servicios. Asomado al balcón de mi habitación del hotel, que daba a un extenso jardín, podía distinguir, iluminadas vagamente por una luna roja, las colinas que cierran el norte de la ciudad. De pronto tuve una sensación de abandono y de vacío, y me dije: «¡Qué solo está Shiraz!». Volví al interior y leí durante un rato el libro de Pierre Loti sobre su viaje a Persia. Había subrayado algunas frases que me llamaron la atención: Cae la primera tarde, viene la primera noche, en medio del opresor silencio de Shiraz [...]. No se oye nada, fuera del grito intermitente de los mochuelos. Shiraz se ha dormido bajo las triples murallas y la mayoría de sus moradas cerradas. Creeríamos estar entre ruinas desiertas, más que rodeados por una ciudad en la que respiran en las sombras sesenta mil u ochenta mil habitantes... Pero las noches del Islam tienen el secreto de estos sueños profundos y de estas noches mudas [...]. Hermosa noche de estrellas, que va enfriándose rápidamente y que no turba ningún ruido humano. Solo se oye la voz dulce y contenida de los mochuelos que se llaman y se contestan desde diversos sitios, sobre el inquietante sopor de su ciudad. Sí, ¡cuán solo está Shiraz! 7 En el mar Comenzaba un viaje nuevo, el que iba a llevarme hacia el sur, hacia las costas y las aguas del golfo Pérsico, el destino final de la aventura. Había elegido la ruta que conduce desde Shiraz hasta Bandar Bushehr, una carretera construida recientemente y que seguía el mismo itinerario de 302 kilómetros que durante siglos recorrieron las antiguas caravanas. Era también el derrotero que, en la primavera de 1906, emprendió Loti en sentido contrario. Este poético viajero llegó en barco desde Bombay hasta Bandar Bushehr y allí se hizo con los servicios de un tcharvadar (una especie de tratante de viajes), que le ofreció cuatro mulas, un caballo, cuatro lacayos y ocasionales guardias locales para cada una de las etapas del trayecto. Le acompañaba un secretario francés y llevaba consigo cartas para gobernadores persas y diplomáticos extranjeros. Los ricos siempre han viajado bien. Y Loti no andaba mal de fondos. Sin embargo, el viaje era difícil y penoso. La mayor parte de las noches debía dormir en caravasares que eran auténticas pocilgas y atravesar territorios de asfixiante calor y caminos de extrema dureza. Ya lo describía en las primeras páginas de su libro Hacia Isfahán, en el que recoge su peripecia: «[...] los ariscamientos por infames senderos, por los que las acémilas se despeñan; y la promiscuidad de los paradores en los que se duerme sepultado en nichos de adobes, entre moscas y miseria [...], largas caminatas a pleno sol abrasador, con viento áspero y frío, propio de las grandes alturas, atravesando las mesetas de Asia, las más elevadas y las más dilatadas del mundo, cunas que fueron de la humanidad convertidas en desolados desiertos». A Loti le llevó nueve días el recorrido entre Bandar Bushehr y Shiraz. Yo calculaba que, en coche, tardaría alrededor de cuatro horas. Aunque no seas rico, también tiene sus ventajas haber nacido en el siglo XX y no en el XIX. En esta ocasión, mi taxista se presentó con un extraño nombre que yo no lograba entender, a pesar de que lo repitió varias veces y de que hablaba un inglés bastante claro. Pero de inmediato resolvió el asunto diciendo que podía llamarle John. Era un hombretón fornido y grueso, de unos sesenta y cinco años de edad, con barba de un par de días, canoso y gentil en extremo. Me cobraba veinticinco euros por el viaje. Salimos a las nueve de la mañana de mi hotel cuando el sol ya estaba alto y reparé en que hacía varias jornadas que no veía una nube en el cielo. La meseta iraní es seca y ruda como un desierto, a pesar de que en el país no la consideran una región esteparia. Y al poco de la partida asomaron las primeras montañas a los lados de la carretera, los primeros peldaños de «las horrorosas escaleras de Irán», como las llamaba Loti. Según avanzábamos, crecían a nuestro alrededor cordilleras secas, colosales, peladas, sin una mancha de verdor. Había un tráfico algo denso, sobre todo de camiones, y los utilitarios corrían como guepardos en la llanura. ¡Ay, las carreteras iraníes!... Bien trazadas, con buen firme, una regular señalización y conductores kamikazes. Pero John era prudente: —Usted indíqueme cómo debo ir, si más despacio o más deprisa. Y si quiere hacer fotos, paramos en donde guste. Al poco, la ruta se estrechaba y el asfalto se ceñía tan solo en dos direcciones. Subíamos y bajábamos profundas barrancadas, dejando imponentes precipicios a los lados. Y los automóviles competían en los adelantamientos como si el escenario, de pronto, fuera el de un rally. Por fortuna, John conducía sin prisas. Y reía cuando alguno de los coches realizaba una arriesgada pasada a un camión. —He’s crazy! —clamaba. Arriba del espacio volaba un aguilucho, sobre las calvas colinas, la tierra arcillosa y los pedregales que sembraban las torrenteras. No lograba entender de qué podría alimentarse en aquella desolación el ave cazadora, y se lo hice notar a John. —Aquí hay más vida de lo que parece, incluso manadas de lobos — respondió. —Se me hace difícil de creer. —Pues es la verdad. Yo atropellé uno por aquí cerca no hace mucho. Recordé el texto de Loti sobre la región: «Nada viviente se acusa en parte alguna. Ningún rastro humano, ninguna apariencia de bosque, ni siquiera de verdura; las rocas están solas y son soberanas. Revoloteamos sobre la muerte, pero sobre una muerte luminosa y espléndida». Veía los coches correr como mariposas entre los furiosos camiones, que parecían paquidermos que odiaran dejarse adelantar. John lo hacía algunas veces; eso sí, con prudencia extrema. Los poetas saben de verbos: «revoloteábamos» sobre montañas infernales. Dos horas después de haber salido de Shiraz, el paisaje cambió. Las ásperas cordilleras quedaron a nuestras espaldas y entramos en el valle de Dasht-e Arzhan. Bruñía el verde de los campos de mieses, de los huertos de frutales, de las parcelas de maíz y de los palmerales; al fondo se distinguía la espigada lanza del minarete de la mezquita de Kazerun y, junto a ella, la espalda parda de la ciudadela de Karim Jan. Los costados de las montañas próximas mostraban los brochazos de bosques silvestres. —Aquí abunda el agua y muy cerca hay un gran lago. Es una zona muy rica. Antes había muchos leones, todavía se cazaban en tiempos de mi abuelo. —¿Ha atropellado a alguno? Rio. —No es conveniente, podría dejarle solamente herido y he oído decir que tienen muy mal carácter. En Konar Takhteh, a los lados de la carretera, numerosas mujeres vendían granadas maduras, muchas de ellas abiertas por la mitad para mostrar sus granos de hiriente color rojo. En la mediana de la ancha vía que cruzaba la población se alzaban, como en tantas otras villas, altos postes con los retratos de los mártires del conflicto contra Irak, la mayoría de ellos muchachos muy jóvenes. John pareció adivinar mis pensamientos. —Las guerras son terribles. —¿La vivió? —Fui piloto de helicóptero durante los ocho años que duró. Tenía experiencia. Antes había combatido durante siete meses con un contingente iraní, como voluntario, contra los rusos en la guerra de Afganistán. En la de aquí, los iraquíes me hirieron en cinco ocasiones. —Y se señaló una cicatriz, como un hoyuelo, en el lado izquierdo de la frente. —¿Le derribaron alguna vez? —insistí. —En dos. No sé cómo estoy vivo. Dio un leve golpe con la mano abierta en el volante. —La guerra es mala, no me gusta. Pero le diré una cosa: si tuviéramos que luchar contra los americanos, iría a combatir sin dudarlo. Detesto también a los rusos, pero a los americanos más que a nadie. —¿Y qué opina del gobierno de los ayatolás? —me atreví a preguntar. Calló unos instantes antes de responder: —Verá... Irán es un país rico, más que toda Europa junta. Pero está... ¿cómo decir?... pongamos que mal administrado. Todo el dinero que produce se lo llevan al extranjero los ricos; a Estados Unidos, a Inglaterra, a Australia... Y la mayoría de los iraníes somos pobres. Yo he estado más de treinta años trabajando, aparte de los que perdí en la guerra, y ahora tengo que servir como chófer en una empresa para poder alimentar malamente a mis dos hijos y a mi mujer. Los americanos, por su parte, nos están asfixiando con sus restricciones a nuestro comercio. Como diríamos en un frente de combate, a los iraníes nos disparan desde fuera y desde dentro. Callamos. De nuevo marchábamos entre altas colinas desnudas de vegetación y valles resecos. «La cadena de montañas de Irán —escribía Loti— parece, a medida que ascendemos [como he dicho, él viajaba en sentido contrario], engrandecerse, subir al cielo cada vez más, después de cada nueva estribación». Yo miraba hipnotizado aquel paisaje terrible y sobrecogedor. —¿A qué se dedica usted? —dijo John poco después, rompiendo el silencio. —Soy escritor. —Un bonito trabajo. Usted pregunte todo lo que quiera y yo le diré todo lo que sé. Conozco bien este camino. Más adelante, cruzando una llanura despoblada, saqué mi cuaderno de notas para apuntar algunas observaciones. —¿Qué escribe de esto? —preguntó mi chófer. —Sobre las montañas, el valle, la carretera, los coches, los camiones... Lo que veo. Me miró con extrañeza. —¿Nunca sobre Dios? —Jamás lo hago sobre algo que no amo. —¿Cómo no se puede amar a Dios? —No me ha dado motivos para ello. —¿Y no le agradece algo tan hermoso como es estar vivo? —En todo caso, no puedo amar algo en lo que no creo. —Es imposible vivir sin Dios. —Pues ya ve, John: tengo setenta y cinco años y nunca he sido creyente. A las doce, las montañas quedaban atrás y entrábamos en un anchísimo valle en el que los palmerales llegaban hasta donde la vista se perdía. Cruzamos el pueblo de Dalaki y, más adelante, el de Borazjan. La carretera se echaba hacia el horizonte muy recta, infinita... El aire acondicionado del coche nos evitaba sentir el recio calor que se adivinaba, pero casi podíamos verlo al otro lado de la ventanilla: una calima espesa que diluía el paisaje y que ofrecía la apariencia de poder incluso masticarse. A la una y cuarto entrábamos en las afueras de Bushehr. —Tendremos que buscar un hotel —le dije a John. —Solo conozco uno. —¿Y si no tienen sitio? Señaló hacia la calle. —¿Quién cree que vendría aquí con este clima? En esta costa se mueren de calor incluso los camellos. Habrá habitaciones de sobra. Paramos en la puerta del hotel Delvar, en las cercanías del mar. Al descender, una lengua de humedad se restregó a lo largo de mi cuerpo, pegajosa y caliente. Había habitación y la tomé sin verla, a treinta euros la noche, con desayuno incluido. Cuando le di a John medio millón de riales de propina (cerca de cuatro euros al cambio), me estrechó la mano con vigor. —Ya me ha resuelto usted la comida. —¿No se la pagan en la empresa? —Lo único que me dan es una botella de agua para el camino. El hotel era bastante básico, pero mi habitación contaba con un servicio muy limpio y aire acondicionado; los mozos de recepción y los camareros vestían con impoluta camisa blanca y pajarita negra. Tomé en el restaurante un insípido kebab de pollo y un zumo de granada bastante ácido. Y descansé un par de horas, en espera de que el calor descendiera con la caída de la tarde. En la desolada y fea Bandar Bushehr, Loti no se detuvo mucho tiempo, una vez que descendió del barco tras seis días de cuarentena, a causa de la peste de Bombay, su puerto de procedencia. Pero su juicio no fue muy halagador: «Un calor de estufa en medio de los torbellinos de candente arena que nos enviaba la Arabia vecina [...], ciudad de tristeza y muertes, si las hay, bajo un cielo de maldición [...], algo semejante a un poblado en ruinas, en el que las gentes vestidas de guiñapos se asientan sobre lienzos de murallas para observarnos». Y, sin embargo, Bushehr fue una ciudad próspera cuando era el puerto principal de toda la orilla norte del golfo Pérsico y, por lo mismo, uno de los más importantes centros mercantiles del país. Los portugueses ya se habían dado cuenta de la estratégica posición de Bushehr y, a comienzos del siglo XVI, ocuparon lo que entonces era un pequeño poblado. Desde allí extendieron sus dominios hacia las costas y las islas del este del Golfo, abriendo estaciones comerciales y construyendo fortalezas militares. Esa presencia lusa, sin embargo, se vino abajo en el siglo XVII, cuando el emperador safávida Abbas el Grande conquistó la región con el apoyo de Gran Bretaña, y el lejano poblado costero de Bandar Abbas, frente a la isla de Ormuz, se convirtió en el eje de la actividad mercantil y militar del Pérsico. En 1763, los ingleses abrieron un centro de negocios en la ciudad y su puerto se estableció como una de las principales bases de la Royal Navy en el Índico; en las siguientes décadas también se hicieron con las más sustanciosas concesiones de explotación de petróleo de la región, la más rica del mundo en producción de hidrocarburos. Entre 1856 y 1857, durante cuatro meses, la región, incluido el sur de Mesopotamia, fue el escenario más importante de la guerra entre ingleses y persas. La victoria de los primeros, gracias a los contingentes militares desplazados desde la India, propició que se ampliara la influencia de Londres en las costas del Golfo y el gobernador británico de Bushehr ejercería en la práctica, hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial, como el hombre más poderoso de la zona. Aunque Persia se declaró neutral, la Gran Guerra llevó sus turbulencias hasta las riberas del Pérsico. Un año antes del comienzo de las hostilidades, el alemán Wilhelm Wassmuss, personaje singular, se había instalado en Bushehr con el cargo de vicecónsul de su país. Su misión, no obstante, no era esencialmente diplomática, sino que consistía en organizar una rebelión de las tribus de la región que derivara en una guerra de guerrillas contra los británicos. Para ello, el gobierno de Berlín proveyó a Wassmuss de grandes cantidades de dinero que habría de utilizar para comprar los servicios de los caudillos locales. El germano alentaba el sueño de construir un imperio para su país en Oriente Medio, terminando con el dominio que los rusos y los británicos ejercían en el norte y el sur de Persia y que se extendía a partes de Irak. Era, al mismo tiempo, un megalómano que gustaba de hacerse llamar «Wassmuss de Persia», y hay quien ha visto en él un paralelo con la figura de Lawrence de Arabia. Lo cierto es que, desde Bushehr, logró organizar una red de tribus para preparar una rebelión y consiguió implicar en ello a los tangestanís, un poderoso grupo étnico del área, cuyo líder era Rais Alí Delwari. En julio de 1916, los alzados tomaron la ciudad, pero los británicos respondieron enviando tropas de caballería desde la India y la volvieron a ocupar. Durante las luchas, Rais Alí murió y otros líderes de la revuelta fueron ejecutados, en tanto que Wassmuss logró escapar. Sin embargo, su buena estrella le abandonó, ya que perdió su equipaje, en el que se incluía una copia del código diplomático secreto alemán. Ello permitió a los servicios de criptoanálisis del Almirantazgo británico descifrar todas las comunicaciones diplomáticas germanas durante el resto de la guerra. Encarcelado al final del conflicto por los aliados, fue liberado en 1920 y dedicó todos sus esfuerzos a intentar pagar las deudas contraídas con las tribus persas. No lo consiguió. Murió en la miseria en 1931. La historia lo ha olvidado, quizá porque no tuvo un Peter O’Toole que interpretase su vida en la pantalla. En cuanto a Bushehr, perdió su importancia cuando los británicos trasladaron a Baréin sus intereses en 1946, cinco años antes de que el primer ministro iraní, el doctor Mosaddeq, tomara la decisión de nacionalizar el petróleo del país. Permanecí un par de días en Bushehr, o mejor decir en el hotel Delvar de Bushehr. Cuando salía a dar un paseo para vislumbrar la vida de la ciudad, el calor me devolvía casi de inmediato a mi hospedaje. Creo que nunca en mi vida le he sacado tanto partido a un plato de ducha como en aquella ciudad de la costa sur iraní. Así pues, decidí utilizar los taxis durante las dos jornadas, y de ese modo di con Alí, que siempre andaba zascandileando por el vestíbulo del hotel. No llegué nunca a saber si era empleado de la casa o simplemente se dejaba caer por allí en busca de ocasionales trabajos. Era alto, fornido, de unos cuarenta años, frente estrecha y pelo crespo. Servicial en extremo, lo hacía todo a la carrera, y no conocía otras expresiones en inglés que no fueran «thank you», «yes», «ok» y «good». Tenía un viejo coche Peugeot modelo Pars (una licencia de la marca francesa para Irán), pero que contaba con aire acondicionado. Esa misma tarde, tras un intento por acercarme a pie al centro de la ciudad, que quedaba a cosa de tres kilómetros —el fuego de la calle me hizo desistir a menos de cien metros de la puerta de mi alojamiento—, resolví contratarle. El precio era irrisorio, más barato aún que en las ciudades que había visitado. Así que por el equivalente a cuarenta céntimos de euro (unos sesenta mil riales), el chófer me llevó a una plazoleta sobre la que languidecía un sol empañado por el viento del desierto que soplaba desde el sur. Mi intención era cambiar dinero, y en Bushehr solo existe una agencia dedicada a ello. Alí dio unas cuantas vueltas con el taxi y finalmente logró encontrarla. Me acompañó hasta la puerta, después de dejar el coche mal aparcado, y regresó en su busca al galope. Bushehr era en aquella hora una ciudad de apariencia modesta, de casas no muy altas y con poco tráfico. Reparé en que las mujeres vestían con túnicas de tela liviana, parecidas a los saris indios, en lugar de con chador. La urbe transmitía una sensación de callada tranquilidad. Luego caminé en el mercado entre los puestos de pescados muy frescos, de los que solo reconocí el bonito, y los de frutas, repletos de doradas naranjas y de granadas cortadas en dos mitades que mostraban sus granos del color de la sangre. Reparé en que entre las numerosas tiendas de los alrededores del mercado abundaban las de oro y joyas. Y cansado del viaje, una hora después tomé un taxi de regreso al hotel. Alí me esperaba en el hall con gesto preocupado. Me habló en farsi, con prisas, agitado, mientras aireaba un papel delante de mis narices. No sé cómo llegué a entenderle, pero al fin pude darme cuenta de que el papel era una multa por aparcamiento indebido, con la que los agentes de tráfico le habían penalizado mientras me acompañaba a la casa de cambio. Se tranquilizó cuando le di el dinero (unos cuatro euros) y se alejó haciendo dos o tres reverencias. Dormí con el aire acondicionado a la más baja temperatura que daba de sí. Me sentía bendecido por Dios. Y debía de estarlo, porque no me resfrié. A la mañana siguiente, Alí me esperaba de nuevo en el vestíbulo sin que yo se lo hubiera pedido. Me sonrió con el gesto de un niño ingenuo e inocente. Así que no tuve otro remedio que aceptar sus servicios. Con la ayuda del recepcionista, le hice comprender que quería visitar algo que pareciese un museo y el puerto. Alí afirmó con rotundidad, seguro de sí, antes de conducirme al taxi y abrirme la puerta trasera, con el aire de chófer de un ministro. La ciudad vieja de Bushehr es como la parte delantera de la suela de una zapatilla, hincada en el mar y formando en los dos lados sendas radas que constituyen excelentes embarcaderos. Allí se encuentran algunas de las antiguas construcciones portuarias británicas y varios de los consulados de antaño, destinados ahora a edificios oficiales del municipio. Alí aparcó en la puerta de un bonito palacete y me condujo al interior. Allí me encontré en una sala con cuatro hombres que me ofrecían té y dulces. Intenté preguntarles si podían darme alguna información escrita sobre la ciudad. Y al fin, cuando me entendieron, uno de ellos me trajo un folleto impreso en colores sobre la explotación petrolífera en Irán. Estaba en el Instituto de Energías Iraníes y no en un museo. Tomé mi té y me despedí con gentileza. Al salir, Alí levantó el dedo gordo y preguntó: —Good? —Very good —respondí devolviendo el mismo gesto. Sonrió satisfecho. Fuimos al puerto pesquero. Había numerosos dhows, el antiguo barco del Índico de vela latina, ya sustituida por un motor, pero cuyo diseño es el mismo desde hace siglos. En la lonja abundaban los peces recién pescados y seguía sin ser capaz de reconocer ninguno. El aire era caliente, espeso, y una táctil calima flotaba sobre el mar. Regresamos al hotel. Despedí a Alí, subí a mi cuarto y me regalé una larga ducha. Después bajé a comer algo al restaurante. Yo era el único cliente. Y para mi asombro, cuando se acercó el camarero, me encontré con que era Alí. Dibujando una ancha sonrisa de complicidad, me tendió un menú. Estaba en farsi. Se lo devolví y pregunté: —Kebab? —Yes. —Lamb? Se encogió de hombros indicando que no entendía. Imité un balido: —Beee. —Yes. —¿Quiquiriquí? —cacareé. —Yes. —¿Muuu? —mugí. —Yes. Dudé antes de decidirme, y al fin escogí el cordero: —¡Beee! —Yes. Al rato volvió con un kebab de vaca. Alí pertenecía a ese tipo de personas que afirman entenderlo todo y no comprenden casi nada. Pero ponía una estupenda buena voluntad en cualquier cosa que emprendía. Así que me comí la ración de vacuno. O quizá sucede que las reses iraníes saben balar además de mugir. Se había creado una estupenda relación entre nosotros: yo pedía lo que deseaba y Alí hacía lo que le daba la gana. Era como si un español hablase con un griego y, para entenderse, los dos lo hicieran en chino, sin que ninguno supiera una sola palabra del idioma de los mandarines. Cuando di fin al kebab, retiró el plato con las sobras y preguntó: —OK? —OK —remaché. A la atardecida bajé hasta el malecón, un largo y anchuroso paseo que corre junto a la playa pedregosa que mira hacia las costas de Kuwait. Refrescaba algo, pero no había mucha gente. El cielo lucía morado y rosa y el agua del Pérsico era del color del plomo. Había algunos bancos de piedra que miraban hacia el mar y me senté en uno de ellos que tan solo ocupaba, en el otro extremo, un hombre joven de aire melancólico. Al instante me preguntó en un rudimentario inglés de dónde era. Cuando le dije que español, exclamó «¡Olé!» y de inmediato se ofreció a traerme de un quiosco próximo un botellín de agua o un refresco. Decliné la invitación amablemente y él inició un bombardeo de preguntas sobre la fiesta de los toros, la paella y el flamenco. Cuando me levanté para marcharme, añadió: —¿Y qué le parece Irán? —Maravilloso. ¿Y a usted?, ¿le gusta su país? —Yo estoy en el paro. No tengo opiniones. Me tendió la mano blandamente. Entré en un restaurante que exhibía, en refulgentes trazos de neón rojo, perfiles de peces y mariscos. La lista de guisos figuraba en farsi y ninguno de los camareros sabía ninguna palabra en otro idioma que no fuera el suyo. De modo que opté por sacar mi cuaderno de notas y dibujar mal que bien la figura de una gamba. Parecieron entender, y unos minutos después me trajeron un pescado a la plancha que olía a quemado. Insistí con mi dibujo, y finalmente me cambiaron el plato, logrando una ración de crustáceos achicharrados en la sartén. Cuando llegué al hotel, Alí ya me estaba esperando y me ofrecía sus servicios para la jornada siguiente. Por la mañana había preguntado en la recepción por los autobuses que iban a Bandar Abbas y todos seguían confiscados para los pasajeros que volvían de Kerbala, en Irak, a los territorios iraníes, tras la gran fiesta chií. Como no existe tendido ferroviario en Bushehr, no me quedaba otra opción que el taxi. Así que, con la ayuda del recepcionista, Alí y yo volvimos a negociar. La distancia entre Bandar Bushehr y Bandar Abbas es de 736 kilómetros, lo que supone un buen puñado de horas de viaje. Alí me pidió de sopetón setenta y cinco euros. Acepté de inmediato y, aunque excedía de largo mi presupuesto, era un precio más que justo y no me quedaba otra opción. Añadió que quería que le entregase la cantidad en ese mismo instante, lo que no era normal, pero Alí me despertaba confianza y asentí. Saqué el dinero y conté la cantidad, en tres billetes de veinte euros y tres de cinco. Eran días en que, debido a las restricciones que pesaban sobre Irán en materia financiera, casi todo había que pagarlo al contado, incluidos alojamientos y transportes, sin que de nada sirvieran las tarjetas bancarias; en consecuencia, los viajeros debíamos llevar con nosotros disparatadas cantidades de moneda oculta en los cinturones. Alí me miraba asombrado. Tomaba el dinero, lo contaba y no parecían salirle las cuentas. El recepcionista y yo insistíamos en que todo estaba bien y él movía la cabeza, dubitativo. Resultaba claro que no sabía sumar nada más que en riales. Finalmente llamó a alguien por teléfono y, mientras hablaban, manipulaba sin cesar los billetes. Cuando quedó satisfecho, al cabo de casi quince minutos, se guardó el dinero en el bolsillo y convinimos la hora de partida para las ocho de la mañana. Con suerte, podría llegar a Bandar Abbas entre las cuatro y las cinco de la tarde del siguiente día. Estaba deseando largarme cuanto antes de Bushehr. La siguiente y última sorpresa que me deparó Alí fue que no era él quien iba a llevarme, sino un amigo suyo, o quién sabe si su socio. El tipo era recio, de tez oscura y mediana edad. Y sabía aún menos inglés que Alí. Intenté adivinar su nombre y no logré hacerme entender, por más que le repetía el mío señalándome el pecho. Quizá le importaba un bledo. En todo caso, sacó su teléfono y llamó a alguien, cruzó unas palabras en farsi y me pasó el aparato. Al otro lado, una voz me decía: «Yes, yes...». Yo le expliqué que tan solo pretendía saber cómo se llamaba mi chófer, y el otro respondía: «Yes, yes...». De modo que Mister X y yo desistimos de entendernos para todo lo que quedaba de viaje. Salimos a las ocho en punto y una neblina guarra cegaba ya el cielo. El taxista comenzó un vertiginoso ceremonial que consistía en gesticular, gritar a los otros coches, manejar el volante con la mano izquierda mientras hablaba por el móvil, cambiar al carril derecho de pronto, en tanto sujetaba el teléfono con la mano derecha, cruzándolo sobre el rostro... Después tomó de la guantera un paquete de cacahuetes, lo abrió con los dientes sin cesar de hablar por el celular, insultó a un chófer que le adelantó por la derecha y me ofreció los frutos secos. Y así dejamos Bushehr, pelando manís y echando las cáscaras al suelo del automóvil. La carretera era muy semejante a la que me había traído de Shiraz: ancha, de buen firme, escasez de señales y animales salvajes conduciendo vehículos humanos. Mister X abrió un poco la ventanilla y una lluvia de moscas se echó sobre nosotros. No le quedó otro remedio que cerrarla de inmediato. De pronto comenzó a matarlas una a una con extraordinaria pericia: mientras conducía con una mano, con la otra atrapaba el insecto al vuelo, lo chafaba entre los dedos, lo arrojaba al suelo y se limpiaba los restos en la pernera del pantalón vaquero. Y así acabó con todos los intrusos en cosa de un cuarto de hora. Yo dejé de tomar cacahuetes. Íbamos por una autovía que discurría en paralelo al mar, pero sin llegar a distinguirlo. Y de nuevo se abría a nuestro alrededor el conocido paisaje de montañas sin rastro de vida, arrugadas y secas, como viejas enfermas. En Kangan, la carretera se arrimó ya a las aguas del Golfo, y en Akhtar comenzaron a asomar las torres de extracción de gas, altas arboladuras metálicas coronadas por penachos de briosas y volátiles llamaradas. A nuestra derecha, pegadas a la orilla del océano, se sucedían las refinerías de petróleo, y más allá, surcando la planicie marina, cruzaban petroleros como figuras fantasmales entre la neblina, en tal número que parecían formar una escuadra lista para entrar en combate. Nos detuvimos a comer un kebab con arroz en el restaurante de una cutre gasolinera. Dos camioneros daban cuenta de su almuerzo en dos divanes vecinos a nuestra mesita de plástico. Un hombre se me acercó, me agarró con virulencia el brazo y me largó un breve y enérgico discurso del que, naturalmente, no entendí ni palabra. Le despaché separándome de él con brusquedad, ante la indiferente mirada de mi conductor. Cuando Mister X y yo nos levantamos para irnos, el tipo se sentó en el lugar que habíamos ocupado y procedió a rebañar las sobras de nuestra comida. Seguimos camino. Leo en mi libreta: «Roquedales de nuevo, el reino de la piedra parda y del silencio, soledad en las cumbres, montañas de furia, de fragua y hierro... Torres de petróleo y gas otra vez. Olor a nafta quemada. Pueblos de casas achaparradas. Y más y más colinas, ahora semejantes a serruchos de metal de dientes iguales los unos a los otros, como modelados en una fragua. Y cursos de ríos muertos, barrancos, llanadas sin vegetación, un cielo gris y atroz...». El taxista moqueaba un poco. De modo que se limpió las narices con un pañuelo de papel y se ocupó de los restos hurgándose en las cavidades, para hacer luego pelotillas que arrojaba al suelo. Me ofreció de nuevo cacahuetes, que yo rechacé con cortesía. Luego trasteó con el móvil, encontró una película y colocó el aparato en el panel delantero. Miré el cuentakilómetros: viajábamos a ciento diez por hora. De haber sido cristiano, me hubiera santiguado. A las 15.40 horas atravesamos sin detenernos Bandar-e Lengeh, de cuyo puerto zarpan los ferris hacia los Emiratos Árabes Unidos. Parecía un poblachón de casas bajas tendidas a los lados de la recta carretera que discurría en paralelo al mar. Continuamos por una costa desolada, en donde asomaban de cuando en cuando, a la orilla del agua, casetas de pescadores que me recordaban las del litoral marroquí del sur de Casablanca. El tráfico de grandes camiones se había multiplicado y el tufo a gasolina quemada entraba en nuestro taxi. A eso de las seis de la tarde, con el sol ya ocultándose entre una bruma amarillenta, alcanzábamos Bandar Abbas, tras diez horas de viaje. La entrada era una barahúnda de coches, motos y camiones, bajo un aire irrespirable. En las aceras se alineaban viejos coches con los maleteros abiertos, en donde se ofrecían frutas a la venta: naranjas, limas, mandarinas, melones, sandías y las inevitables granadas con sus semillas tocadas por el luminoso color de los rubíes. Tenía habitación reservada en el hotel Atilar, en el centro urbano. Mister X me despidió en la puerta, y tras registrarme en la recepción, corrí a mi habitación a lavarme las manos. Bandar Abbas es hoy la principal urbe del litoral iraní del golfo Pérsico, y también el puerto de mayor tráfico de mercancías. Hasta el siglo XVI era una pequeña aldea sin importancia, pero después de ser conquistada por el portugués Afonso de Albuquerque en 1507, se convirtió en un próspero centro comercial, junto con la vecina isla de Ormuz, ganada también en ese año por los lusos y que en poco tiempo se estableció como la llave de todo el tráfico mercantil del Golfo. «El mundo es un anillo y Ormuz es su piedra preciosa», se decía. Bandar Abbas se conocía entonces con el nombre de Bandel de Comorán y los portugueses levantaron allí una fortaleza, de la que hoy no se conserva ni una sola piedra. En Ormuz construyeron otra, cuyas ruinas se encuentran hoy todavía en un aceptable estado. Los persas atacaron las plazas portuguesas en 1602 y 1608; no lograron rendirlas, pero sí consiguieron hacerse con el puerto otomano de Baréin y las ricas pesquerías de perlas de su litoral. Al fin, en octubre de 1614, el rey Abbas el Grande, de la dinastía de los safávidas, se adueñó del castillo de Comorán y de las pequeñas islas cercanas a la costa, poniendo cerco a Ormuz, que caería definitivamente en sus manos en 1622, gracias sobre todo a la ayuda de naves inglesas. En esos años, España y Portugal estaban unidas bajo la corona del rey de la Casa de Austria Felipe III, quien por lo tanto era soberano de aquellas regiones costeras. Tras la caída de Comorán, que fue rebautizado con el nombre de Bandar Abbas (Puerto de Abbas), su preocupación aumentó por la suerte que podría correr el importantísimo establecimiento de Ormuz, en donde reinaba un sultán, bajo la protección de la tropa portuguesa, que aceptó ser vasallo de Felipe III. Fue una de las razones por las que el monarca español despachó en 1614 al embajador don García de Silva, con el encargo de disuadir al monarca safávida de conquistar Ormuz. La embajada fue un fracaso, pero De Silva hizo un espléndido relato de su llegada a Ormuz en septiembre de 1617, cinco años antes de que los persas se apoderaran de la isla. Los dos días siguientes a mi llegada eran festivos. El primero, porque los viernes constituyen el día de la semana destinado por los musulmanes para darse al recogimiento religioso y disfrutar del ocio; y el sábado, porque coincidía con una celebración en recuerdo del martirio de Hussein, una de las figuras centrales del credo chií. Decidí visitar Ormuz. La recepción del hotel contaba con una agencia de viajes en donde los empleados, según una guía turística que llevaba conmigo (la misma que aconsejaba las «deliciosas» comidas iraníes), hablaban inglés. No había tal. Las dos muchachas vestidas con chador negro que atendían a los clientes sabían tan solo un poco más que Mister X y Alí. Aun así, logré entender que había ferris que, cada hora, partían del embarcadero de Shahid Haqani, uno de los principales de la ciudad, y para allá que me fui a bordo de un taxi cuyo motor sonaba como un sonajero. En Irán es preceptivo dejar tu pasaporte en el hotel hasta el día de tu marcha, no sé si para asegurarse de que pagas o por cuestiones de control policial. De modo que, cuando me asomé para comprar en la taquilla el billete del transbordador y la señorita que atendía me pidió el pasaporte, me encontré desarmado. Al menos hablaba inglés: —¿Y no tiene una copia? Negué. —¿De dónde es usted? —De España. —Espere. Salió de la caseta y, al minuto, regresó con un policía, pistola al cinto, que sujetaba con una correa un perro de feroces mandíbulas. Pensé que me iban a detener por indocumentado, pero el agente y la muchacha sonrieron y ella me preguntó cuál era mi hotel. —Atilar —respondí. Habló con el otro en farsi. Él sacó su teléfono móvil y marcó un número. Cuando le respondieron, dictó algo a la chica. Ella lo anotó y se dirigió de nuevo a mí: —OK, puede viajar. Hemos hablado con el hotel y nos ha dado sus datos. Son trescientos mil riales. El policía añadió algo y ella tradujo: —Conserve los datos y enséñelos en Ormuz cuando compre el billete de vuelta. —Y me tendió el papel. Eran las 9.55 de la mañana, tan solo cinco minutos antes de que partiera el ferry. Ya a bordo, me acordé de mis viajes por el África subsahariana, en donde con tanta frecuencia las cosas se complicaban de la forma más inesperada y se resolvían de la manera más imprevisible. Y cuando ya navegábamos en las aguas del Estrecho, recordé también mi travesía por el desierto de Nubia, en el Sudán, en donde la cálida hospitalidad de la gente llegó a emocionarme hasta la lágrima. Ahora, los pasajeros del transbordador, por lo general familias que se acercaban a la isla para pasar el día entero de pícnic, me ofrecían frutas, té rojizo en vasitos de plástico y dulces empalagosos, mientras pugnaban por fotografiarse junto al único extranjero que viajaba con ellos en la nave. Desde muy antiguo, al estrecho de Ormuz se le conoció como mar Eritreo, o al menos como una parte de ese piélago, que incluía el golfo Pérsico y el mar Rojo. Su nombre le fue dado en recuerdo de uno de los primeros reyes de la región, Eritro, un personaje crecido entre la mitología y la historia. Hay referencias a ese mar Eritreo en viejos textos griegos, pero los primeros datos propiamente históricos nos los da Nearco, uno de los almirantes de Alejandro Magno, que exploró la región de Ormuz, bajando desde la desembocadura del Indo con la flota real y parte del ejército del conquistador macedonio. Como ya expliqué en el capítulo anterior, Alejandro había decidido detener su avance hacia el este después de vencer en la batalla del río Hidaspes, tributario del Indo, al rey indio Poros, en el año 326 a. C., y emprendió su regreso a Babilonia. Pero curioso como era en grado extremo, no quiso dejar de saber cómo eran las tierras y las costas del sur de su imperio y encomendó a Nearco la tarea de explorarlas. La expedición emprendió su periplo probablemente en el otoño del 326. El propio Nearco dejó escrito un cuaderno de bitácora sobre su aventura que recogió el griego Flavio Arriano en la parte final de su Anábasis de Alejandro, conocida como Anábasis Índica. El viaje fue muy penoso. Desde la desembocadura del Indo costearon regiones inexploradas que dominaban tribus desconocidas, como los oritas, los ictiófagos y los carmanios, estos últimos los primitivos habitantes de la zona de Bandar Abbas y la isla de Ormuz. Los macedonios arrasaron y saquearon numerosas localidades para conseguir alimentos y agua dulce, y a su vez fueron atacados con frecuencia por los naturales de las riberas del Índico. Pasaron hambre y calor y padecieron fiebres; algunos hombres murieron enfermos; comían pescados cuando los había e, incluso, los camellos de los pueblos que asaltaban. En su navegación toparon con numerosos cetáceos. Cuenta Arriano: Vieron al amanecer una masa de agua proyectada a presión por encima del mar, como lanzada por una violenta tempestad, y llenos de miedo preguntaron a los pilotos qué era aquello y a qué se debía. Contestaron estos que se trataba de unos cetáceos que nadan por el mar lanzando chorros de agua al cielo, y tanto asustó esto a los marineros, que los remos cayeron de sus manos. Nearco pensó que lo mejor era animar y dar confianza a sus hombres, por lo que ordenó que aquellos junto a los cuales navegaba su barco colocaran sus naves de frente, como para una batalla naval, y que entonaran su grito de guerra para sumarlo al estruendo del mar y avanzaran a todo batir de remos en medio del mayor estrépito. Recuperados, pues, los ánimos, pusieron así rumbo a las bestias a una señal dada y, al acercarse a ellas, gritaron con todas las fuerzas de su garganta, hicieron sonar sus trompetas, lanzando lo más lejos posible este estrépito y el ruido de sus remos. Los monstruos, bien visibles ya por las proas de las naves, aterrados se sumergieron en las profundidades y, al cabo de poco tiempo, emergieron por la popa, reaparecieron y volvieron a resoplar a gran altura las columnas de agua. Ante esta inesperada salvación los marineros aplaudieron, felicitando a Nearco por su sabiduría y osadía. En un punto del relato, llegando a la región de Carmania, Nearco señalaba los motivos de su expedición: No es que a Alejandro le resultara imposible conducir a la totalidad de su ejército sano y salvo por tierra, sino porque le interesaba conocer las playas de toda la franja costera, los puertos e islotes que en ella hubiera, recorrer todos los puertos y ciudades costeras e informarse de qué partes del país eran fértiles y cuáles eran desiertos. Pasado el estrecho de Ormuz, una patrulla de macedonios se internó tierra adentro, encontrando a un hombre que hablaba griego, lo que les emocionó profundamente. El hombre les informó que Alejandro y su ejército acampaban a cinco días de marcha hacia el interior. Nearco decidió entonces sacar las naves a tierra, ponerlas a buen recaudo e ir con su ayudante Arquías y cinco de los suyos en busca del rey. En el camino se cruzaron con unos soldados de Alejandro, quienes «no reconocieron a Nearco ni a Arquías, tan cambiados estaban: con los pelos largos, sucios, llenos de salitre, agotados físicamente, pálidos de no dormir y de mil otras penalidades». El encuentro de Nearco con el soberano macedonio, que daba por perdidos a su flota y a su almirante, resultó muy emotivo. Alejandro lloró de alegría. Nearco regresó al poco con sus marineros y sus tropas, continuó adentrándose en el golfo Pérsico, remontó el curso del Éufrates y alcanzó Susa con la mayoría de sus hombres sanos y salvos. Allí se reunió de nuevo con Alejandro, a principios del año 324 a. C. «Se comenzaron a ver blanqueando los salados montes suyos», escribió el extremeño don García de Silva y Figueroa en septiembre de 1617, cuando su nave se aproximaba ya a la costa de Ormuz tras cruzar la entrada del golfo Pérsico por las ariscadas riberas de Omán. El embajador español, que permaneció en la isla hasta el 12 de octubre, trazó un detallado retrato del lugar, a la altura de los mejores relatos viajeros de todos los tiempos, desde Marco Polo hasta Charles Darwin, y mucho más preciso y rico que el que recoge Arriano sobre el periplo de Nearco. La isla contaba con cuarenta mil habitantes repartidos en unas tres mil casas. La mayor parte eran de origen árabe o persa, y junto a ellos vivían unos doscientos portugueses, además de una pequeña comunidad de judíos, en su mayoría «gente mísera y pobre», según De Silva, quien añadía: «Son estos judíos solo en el nombre porque ni saben hebreo ni otras cosas pertenecientes a su religión, sino algunas de sus ceremonias della mezcladas con otras de moros y gentiles». Para combatir el calor de las noches de verano, los pobladores dormían en las azoteas. Y a menudo pasaban buena parte del día metidos en baldes de agua. «Después de mediado mayo —señala el cronista— hasta principio de octubre, es forçoso luego en poniéndose el sol subirse todos a dormir en los terrados, no teniendo por esta causa tejados en las casas. Y esto es tan general en todos que no queda abaxo en los aposentos dellas ni una sola persona ni perro ni gato ni otra cosa viva, porque ellos son los que primero se suben arriba, baxándose todos después de salido el sol». El embajador anota que todos dormían «a la vista de toda la familia, muy juntos, estando hombres y mugeres desnudos, sin poder sufrir más que las camisas algunos; los demás, particularmente los nacidos y criados en Ormuz, sin cosa alguna encima». El comercio dejaba grandes beneficios aduaneros a la corona hispanolusa, ya que por su puerto pasaban productos de gran valor en los mercados, como perlas, especias, caballos árabes, terciopelo, seda, alfombras, porcelana fina y un sinfín de riquezas. No es de extrañar que Felipe III hiciera grandes esfuerzos para mantener Ormuz en sus dominios ni que Abbas el Grande tratase de apoderarse de ella. La isla la coronaban «altas sierras de color rojas y blancas, las cuales por la mayor parte son de muy fina sal». Había «algunos pequeños arroyuelos que aunque muy clara es toda ella de sal, y ansi por sus orillas y grandes montones della muy blanca y fina, quedando para el estío los más de estos arroyos secos y mostrando la sal quajada la señal de su corriente». Aunque Ormuz no contaba (tampoco ahora) con agua dulce, se trasladaba desde la cercana isla de Qeshm, llamada entonces Areca, y se guardaba en cisternas y en acequias. En 1622, cinco años después de que De Silva la visitara, Abbas el Grande conquistó Ormuz con una tropa de tres mil hombres, tomando al asalto la fortaleza y degollando a sesenta de los cien soldados portugueses que la defendían. De nada valieron los propósitos de amistad y alianza que Felipe III le expresó por carta ni los espléndidos regalos que le envió con el caballero extremeño. De Silva emprendió el regreso a España con las manos vacías... pero, como ya está más que demostrado, con una espléndida crónica en su equipaje sobre la Persia del reino de los safávidas y de la Persia de su tiempo. Tardamos poco más de media hora en cubrir la distancia de dieciséis kilómetros que separa el continente de Ormuz. En el muelle esperaban varios tuk-tuks, como llaman en la isla a las motocicletas que tiran de una caja con ruedas con espacio para seis viajeros y un toldo para proyectar sombra. Alquilé uno para dos horas de recorrido por un millón de riales (unos ocho euros) y me instalé a bordo. No había otro viajero que yo salvo un chaval que, deduje, debía de ser el hijo del piloto. Daba la impresión, a pesar de haber concluido ya el verano, de que el calor podía hacer que tu sangre hirviera. Ormuz tiene cuarenta y dos kilómetros cuadrados de extensión y la forma de un triángulo irregular. Algunas pequeñas carreteras recorren sus costas, pero el interior es extremadamente abrupto. Hoy cuenta con seis mil habitantes que viven, en su mayoría, de la pesca. El pueblo que rodea el puerto, con casas de uno o dos pisos, ocupa una amplia parte de la isla. En las orillas del mar, algunos pescadores aprestaban sus barcas de madera. Seguimos la calle principal en dirección norte hasta alcanzar las ruinas del fuerte que levantó Afonso de Albuquerque. Vi a algunas muchachas que vestían sedosos saris indios, o que se cubrían con kangas parecidos a los de las mujeres suajilis de las islas de Tanzania y Kenia. La brisa parecía provenir de un incendio lejano. La fortaleza de Nuestra Señora de la Concepción era una construcción sobria alzada sobre muros de piedra color gris. Pese a los siglos transcurridos, la decrepitud no había borrado la impresión de su hercúlea solidez. Sin duda, para su tiempo, resultaba un edificio casi inexpugnable, con un ancho y hondo foso tendido junto a la orilla de la playa. Algunos cronistas afirman que los soldados lusos se defendieron valientemente, mientras que otros sostienen que se rindieron sin ofrecer resistencia. Da lo mismo: a la mayoría les cortaron la yugular con afilados alfanjes. A la entrada de la fortaleza, una decena de tenderetes atendidos por mujeres vendían modestas artesanías y caracolas marinas. Todas llevaban burkas cubriéndoles el rostro, con rejillas hechas de metal, de cuero o, los más, con dorados brocados. Me di una vuelta por el interior del complejo. A excepción de los muros, casi todo estaba derruido. Pero la iglesia, hoy una suerte de subterráneo, se conservaba espléndidamente, con un magnífico techo abovedado que el tiempo y el abandono no habían logrado derrumbar. Seguimos recorriendo la isla en aquel cascajo que trotaba sobre el suelo irregular. El duro asiento torturaba el trasero. Otros tuk-tuks se cruzaban con nosotros. A nuestra derecha, el mar se mecía en una liviana calma. A la izquierda, la larga línea de montañas mostraba un perfil amenazador. En los arroyos secos lucía la sal con un fulgor nacarino, como dejó anotado De Silva. Cruzamos junto a un paraje que llaman el valle el Arco Iris, en el que las formaciones rocosas ofrecen colores insólitos: azul, ocre, rojo, amarillo. Y más adelante asomaron sobre la estrecha carretera albas montañas de hiriente brillo. ¿Nieve? No. Eran cristales de sal, que en múltiples capas cubrían los riscos hasta hacerlos parecer cumbres alpinas. Ormuz me pareció un lugar geológicamente brutal, el último coletazo del Big Bang. Comí algo en el puerto y tomé de regreso el ferry de la una y media. El fuego del mediodía abrasaba el mar, sobre el que planeaban gaviotas y ocasionales peces voladores. Bandar Abbas, en la distancia, se dibujaba como una ciudad grandona, fea y desierta. Al día siguiente, también festivo, la urbe seguía estando vacía y tan carente de ángel como el anterior. Leí casi toda la jornada, tumbado en mi cama, acariciado por el aire acondicionado. De cuando en cuando miraba al techo, en donde una flecha, como en todos los hoteles iraníes, marcaba la dirección de La Meca. Pero el domingo no era festivo y Bandar Abbas me mostró su verdadera cara: la de una localidad enloquecida, atestada de tráfico, con multitudes que inundaban la zona comercial e iban y venían por las calles del centro de la ciudad. Y todo bajo un calor asfixiante. Paseé entre los puestos del atestado mercado, en donde las vendedoras, en su mayoría, se cubrían el rostro con burkas de coloridos bordados y fumaban pipas de agua, el qalyan iraní. Compré unos pistachos y unos dátiles. Olía a especias y los motoristas y los ciclistas corrían entre el gentío. En los tenderetes de fruta brillaban las granadas abiertas en canal, junto a racimos de plátanos y naranjas de pequeño tamaño. Abundaban los comercios de pipas de girasol, cacahuetes y almendras. Bajé hasta el puerto y recorrí algunos de los tenderetes de la lonja de pescado. Olía a rayos. Y no por el pescado, que era sumamente fresco, sino por las tripas de los peces que se limpiaban allí mismo desde primeras horas de la mañana. Grupos de mujeres pelaban gambas, el único marisco que, al parecer, se consumía en la ciudad. No lejos de la lonja encontré un restaurante, el Bandar, especializado en pescado, y comí un excelente mero con arroz amarillo. Al salir, busqué un taxi y no distinguí ninguno. Pregunté a unos jóvenes que se preparaban para subir a un coche. Hablaron entre ellos y uno se dirigió a mí en perfecto inglés: —Suba al automóvil, nosotros le llevamos. Un cuarto de hora después, me dejaban en la puerta de mi hotel. Y me regalaban un plátano. Esa tarde, mi última jornada en Bandar Abbas, paseé de nuevo por el centro de la ciudad a la caída del sol. Había aprendido a caminar entre el caos de la circulación de una urbe que carece prácticamente por completo de semáforos. No hay más que un método para cruzar las calles: ir despacio, no dudar y no detenerse; los coches ya se ocupan de no atropellarte. En las vías y las avenidas de Bandar Abbas, como en muchas otras localidades de Irán, incluida la capital, se comprende el juicio de Patrick Ringgenberg sobre el país: «Una sociedad donde reina un orden sin orden y las reglas no existen nada más que para ser ignoradas o burladas». Creo que la circulación, en las urbes y las carreteras, es el único espacio en donde la policía desaparece en Irán. Mi ferry hacia Dubái zarpaba dos días después desde Bandar-e Lengeh, una localidad situada 222 kilómetros al oeste de Bandar Abbas, por la carretera que viene desde Bandar Bushehr. Los precios bajan conforme el territorio de Irán desciende hacia el sur, y ahora el taxista me cobraba diez euros por el viaje. Todo el camino, cercado por las montañas en el lado norte, discurría junto al mar, salpicado de numerosas pequeñas poblaciones y batido por un calor del demonio. Constantemente asomaban en las llanadas los depósitos de agua dulce, llamados borke, unas construcciones de forma cuadrada rematadas por cúpulas de color blanco que uno puede tomar por pequeños oratorios o tumbas de santones, al estilo de los morabitos que con tanta frecuencia se encuentran en Marruecos y Argelia. De Bandar-e Lengeh parten los ferris que llevan a dos puertos de los Emiratos Árabes Unidos, el de Dubái y el de Ras al-Khaimah, y ocasionalmente al de Mascate, en Omán. Es una localidad larga, sin gracia alguna, y cuenta con un solo hotel aceptable, de pomposo nombre, el Diplomat, con habitaciones limpias y amplias a precios irrisorios. Lo había reservado por internet para dos noches y, al llegar tras dos horas de viaje, a eso de las doce del mediodía, tuve la impresión de que era el único huésped. Era un lugar algo insólito, apartado del pueblo, alzado en una playa desierta, que recordaba a los pueblos perdidos de las costas de antaño. Por fortuna, contaba con una estupenda instalación de aire acondicionado. Deshice mi equipaje, bajé de nuevo al vestíbulo y salí a la playa. El día lucía turbio, con cielo entristecido y aguas grisáceas. Dos torres de prospección petrolífera se alzaban un kilómetro mar adentro. Expulsado por el calor, volví poco más tarde al interior del hotel y comí una ensalada y gambas rebozadas. Después intenté hacerme entender por los dos jóvenes recepcionistas, un chico y una muchacha, que no conocían otra lengua que el farsi, pero me hicieron gestos de que esperara y llamaron a otro empleado. Omid tenía setenta años y hablaba un inglés mejor que el mío, pues había vivido casi una década en Escocia. Era pequeño de estatura, muy delgado, de rostro anguloso y mirada vivaz, y se presentó como mánager del establecimiento, un oficio que suponía, en el Diplomat, hacer de todo: camarero, recepcionista ocasional, jardinero de las cuatro decrépitas plantas que crecían tras el hotel, informador de los viajeros despistados que caían por la urbe... Nos sentamos un rato junto a una ancha ventana que daba al mar. Señalé las torres de prospección. —¿No contaminan? Se encogió de hombros. —¿Y quién lo sabe? Si envenenan el agua, las autoridades no nos lo van a decir. Y si protestamos, nos muelen a palos. —Tienen una enorme riqueza con el petróleo. —Somos un país de pobres que nadan en hidrocarburos. Me contó que le gustaba Escocia y que había viajado un poco por Europa. Traté de bromear: —La cerveza británica es muy buena... Mejor que la iraní. Rio. —Pero no crea —dijo—, aquí también se bebe. —Alcohol doméstico. —Eso es veneno. Lo hacen sobre todo en Teherán, en Shiraz, en Tabriz... Pero aquí, en la costa, les compramos la cerveza y el whisky a los marineros de los barcos extranjeros. De contrabando, por supuesto. A mí no me falta nunca. —¿Lo venden caro? —Da lo mismo el precio de cualquier cosa que te alegre el alma. En todo caso, es una buena razón para vivir en estos puertos, en lugar de habitar una de las grandes ciudades del interior. ¿Qué hace un hombre si no puede beber para olvidar la perra vida? Existir es una lucha entre la desesperación y la botella. Y en Irán nos prohíben ambas cosas, porque todo chií debe ser feliz por decreto, incluso en el martirio. Quedé con Omid en que llamaría a un taxi al atardecer para que me llevara a visitar Bandar-e Lengeh. Una sensación de vacío se apoderó de mi ánimo cuando llegué al centro de la ciudad. No había casi nadie en las calles y el tráfico era casi inexistente. Paseé un rato por el pequeño bazar, en el que la mayoría de los puestos estaban cerrados. Eran las seis de la tarde, ya anochecía, el aire se había descargado del calor más agobiante y además no era día festivo. Sin embargo, ni siquiera se veía gente en la puerta de la mezquita principal. Entré en un comercio de zumos y pedí uno de melón. El dueño se esmeró en prepararlo y la verdad es que me resultó sabrosísimo. Cuando casi lo había consumido, tres niños de aspecto pobre, que podían muy bien ser hermanos y tener más o menos cinco, siete y nueve años, asomaron al establecimiento y se situaron ante el expositor de helados, hipnotizados por su contenido. El propietario del local les ordenó con voz enérgica que se marcharan. Cuando se disponían a cruzar la puerta, los detuve y les indiqué que pidieran lo que quisieran, después de colocarlos en orden inverso al de sus edades: primero el pequeño y el más grande, el último. Salieron a la calle felices con sus cucuruchos después de dedicarme amplias sonrisas, chorreándoles ya el chocolate por las mejillas. El dueño del comercio me sonrió también. Pagué el equivalente a sesenta y cinco céntimos de euro por tres helados y un zumo. A ese precio, incluso hay millonarios que serían generosos. La calle, ya cerrada la noche y alumbrada con luces mezquinas, resultaba aún más sórdida que cuando llegué. Me veía en un lugar perdido del mundo e inmerso en una sensación algo desagradable. Recordé algunos sitios en los que había percibido estados de ánimo parecidos en mi espíritu: Nome, en el extremo norte de Alaska; Puerto Lempira, el corazón de la Mosquitia hondureña; Jalapa, al norte de Nicaragua; el extremo noroeste de Etiopía; las noches del río Congo a bordo de un transbordador; las estancias sin alma del desierto nubio en Wadi Halfa... y, por qué no, la soledumbre de mi amarga adolescencia. No era grato ni triste mi sentimiento. Parecía sencillamente que vislumbraba el final del camino, el último tramo de la vida. ¿Oriente u Occidente? La distancia es la misma en ambos sitios entre el corazón y la nada. Pero Bandar-e Lengeh es también un lugar donde despierta en ti la impresión de que la existencia, a tu alrededor y en tu interior mismo, va diluyéndose camino del vacío, indolentemente, sin violencia, sin ilusión alguna. Pasé mi último día en Irán leyendo en el hotel. Llegaron algunos nuevos clientes, gentes que, como yo, iban a tomar el ferry a Dubái. ¿Para qué otra cosa puede uno recalar en Bandar-e Lengeh? Al atardecer, bajé a una suerte de chiringuito cuya terraza se extendía en media docena de mesas y tres o cuatro divanes al arrimo de la playa. A media luz, algunas parejas de novios hacían cándidas manitas, en previsión de que, si iban más lejos, pudiera pasar por allí un guardián de la revolución y los pusiera en aprietos. Tomé una hamburguesa con un zumo, y al poco distinguí a Omid, que vino a sentarse a mi lado. —¿Ya terminó su jornada de trabajo? —pregunté. —Dentro de un rato me voy a Bandar Abbas: mi mujer llega en avión desde Estambul. —¿Es turca? —Es iraní, pero tenemos una tienda de moda en Abbas y ella va a Turquía a comprar ropas, que es donde hay más variedad, para venderlas aquí. En Irán debemos hacer varias cosas para ir tirando. Un empleo no da para mucho. ¿Se va mañana? —En el ferry de Dubái. —¿Le gusta viajar solo? —No conozco otra manera mejor. —Yo prefiero ir con mi mujer o mis amigos. No aguanto la soledad. Ya estuve bastante tiempo sin compañía en Escocia. Se vive muy solo en Europa. —A mí me sucede al revés: en España me siento demasiado acompañado. Y me agrada la condición de extranjero. Guardamos silencio durante un rato. —He visto en Abbas y en Ormuz muchas mujeres con burka —dije al poco, por decir algo—, más que en otros lugares de Irán. —Pues no es así: ya casi solo lo usan las madres y las abuelas. Las jóvenes no. Y acabará por desaparecer. —¿Usted cree? —Irán es una sociedad mucho más moderna de lo que les parece a algunos y de lo que quisieran otros. Algún día, todo lo antiguo saltará por los aires. —¿Usted cree? —insistí. —Por lo menos es lo que deseamos la mayoría. Omid se despidió y yo recordé lo que, en un diálogo de sus Cartas persas, escribió Montesquieu: «¡Ah, ah! ¿El señor es persa? ¡Es algo bastante extraordinario! ¿Cómo se puede ser persa?». Me iba de Irán. A las ocho de la mañana ya estaba en el puerto de ferris, haciendo cola tras un grupo numeroso de gente y montañas formadas por grandes cajas, paquetes, bultos, maletones y una enorme variedad de mercancías. Calculé que seríamos unos ciento veinte o ciento treinta pasajeros. El papeleo era interminable, pero los policías y los aduaneros resultaban amables. Y lo fueron más aún cuando uno me preguntó de dónde era y le dije que de España. Otro se me acercó y me interrogó de sopetón: —¿Real Madrid o Barça? —Madrid. Bromeó dando un bufido. Desde lejos, otro agente me gritó: —¡Real Madrid! Y alzó el pulgar en señal de complicidad. Hube de pasar tres o cuatro controles antes de abordar el catamarán. Hay muchos países, e Irán está entre ellos, que te ponen numerosos problemas para entrar, como si temieran que pretendieses quedarte a vivir allí para siempre; y que, al salir, vuelven a la carga con todo tipo de dificultades, como si quisiesen que no te fueras nunca. El barco medía unos cuarenta metros de eslora, se llamaba Negeen y pertenecía a la Valfajr Shipping Co. Contaba con dos pisos y yo viajaba en el inferior, el de segunda clase. La nave tenía su salida prevista a las nueve de la mañana pero hasta las diez y media no quedamos embarcados todos los pasajeros. Quince minutos después zarpábamos y el Pérsico se abrió ondulante ante nosotros. Irán se alejaba a mi espalda y el mar se tendía en un horizonte brumoso, como una alfombra gris. Había pesqueros cerca de la costa y, más allá, cargos y petroleros. El segundo oficial se me acercó. Hablaba inglés. Y charlamos un rato de España e Irán. —Los medios informativos europeos dan una imagen muy distorsionada de nuestro país —afirmó rotundo. De la política, pasó al fútbol: —Soy del Real Madrid, llevo sangre blanca en las venas —dijo—. ¿Y usted? —También del Madrid. Me estrechó la mano con calor. —¡Ah, estupendo! Mi gran sueño es ir a ver un «clásico» en el Bernabéu. El mar se rizaba conforme nos internábamos en el Golfo. Todo el mundo parecía interesarse por mí y me ofrecían dátiles y trataban de intercambiar unas pocas frases conmigo. Charlé con unos jóvenes, que me dijeron que iban a los Emiratos en busca de trabajo. —Irán no tiene futuro —dijo uno de ellos—, solo un gran pasado. Pero ¿para qué nos sirve el pasado? Abrieron las cubiertas de proa y de popa y salí a tomar el aire. A las doce y media pasábamos junto a la isla de Abu Musa, de perfil semejante a un cetáceo tumbado sobre el mar, como si sesteara. Cuando volví al interior, el segundo de a bordo se me acercó de nuevo y me invitó a instalarme en la cabina de primera clase, en el piso alto. La diferencia no era mucha, salvo que arriba nos daban un refresco, arroz con pollo, una manzana y un yogur. El tráfico se hacía más intenso. Veía transbordadores, pesqueros, petroleros, mercantes, lanchas rápidas... Sabía que por esos pagos navegaban los buques de guerra americanos controlando la ruta del petróleo, pero no llegué a ver ninguno. Miraba mi reloj constantemente. Había reservado un vuelo desde Dubái hasta Mascate para las ocho de la tarde y mi tiempo de margen, que en teoría era muy dilatado, se iba acortando. Un marinero se me acercó y me dijo que el capitán me esperaba en la sala de mando. Era un hombre bajo de estatura y recio de cuerpo, peludo de brazos y casi calvo. Tendría unos cincuenta años y se presentó como Alí Mohamed Merij. Me sentó a su lado y me ofreció un té. Conversamos sobre nuestras respectivas patrias. Al final, cuando ya iba a retirarme, me preguntó: —¿Qué le ha parecido Irán? —Maravilloso —respondí, y él sonrió encantado. Atracamos a las 17.35 horas. Tenía tiempo si el aeropuerto no quedaba muy lejos, pero los inconvenientes surgen siempre cuando vas algo apurado. Mientras los pasajeros esperábamos para acceder al muelle, nos informaron de que primero había que bajar la carga y que llevaría cosa de una hora. Perdería el avión sin duda. El segundo andaba cerca y le pedí que intentara algo, hablando con el capitán. Varios pasajeros intervinieron en mi favor. Al fin conseguí que me dejaran descender del ferry antes de descargarlo e, incluso, me pusieron un coche del servicio del puerto para llevarme hasta la aduana, alejada del muelle de transbordadores un par de kilómetros. «¡Hala, Madrid!», me gritó el segundo. Unos minutos después entré como un turbión en la oficina de emigración de Dubái. Los policías de frontera me pedían calma mientras esperaban al encargado de sellar los pasaportes. Y mi reloj galopaba. ¿Por qué será que los relojes corren tan deprisa cuando vas apurado de tiempo y marchan tan lentos cuando te aburres? Al fin llegó el tipo. Un hombre joven, orondo, vestido con la tradicional dishdasha, un hábito de algodón de color blanco con el que se transparentaban los calzoncillos de medio muslo, y ornado con una barba negra reluciente. Me saludó con simpatía, se sentó en su sillón y comenzó a ojear sin prisas mi documento. —¿De qué equipo es usted? —me dijo de pronto. —Del Real Madrid. —¡Bravo! ¡Como yo! —Voy a perder mi avión. Selló el pasaporte con un fuerte golpe. —Puede pasar, Dubái es blanco. ¡Hala, Madrid! Corrí a la salida. No había taxis. Pero un hombre se acercó a mí y me ofreció llevarme. —¿Cuánto tardamos? —Depende del tráfico. Una media hora. —¿Cuánto me va a cobrar? —Cincuenta dólares. Era un disparate, pero no había alternativa. El atasco del tráfico era imponente. Me quedaban cuarenta minutos para la hora del embarque y nunca he visto cambiar los semáforos de rojo a verde con tanta lentitud. Sentí que me ahogaba en aquella ciudad casi irreal, de torres infinitas, luces cegadoras de neón brillando a mi alrededor, automóviles de lujo... ¿Estaba en Arabia o en una ciudad surgida de un cómic futurista? —Creo que debería cobrarle sesenta dólares —me dijo el chófer. —Olvídese —le respondí con furor. No contestó, pero al poco preguntó: —¿De qué equipo es usted? —¡Del Barça! —repliqué. —¡Visca Barça! —exclamó. Eran las 18.50 cuando llegamos al aeropuerto. Tenía el tiempo justo para alcanzar el avión. Sin embargo, el tipo me dejó fuera del aparcamiento. —No puedo entrar, no tengo licencia. Troté hacia la entrada, pero me confundieron las señales y hube de desandar camino, o más bien regalopar camino. Jadeante, a las 18.58, me apoyé con mi reserva en el mostrador, delante de la muchacha que despachaba el vuelo. —Ha tenido suerte —dijo—, cerramos en dos minutos. José Antonio Bordallo, el embajador en Omán, me recogía tres cuartos de hora más tarde en el aeropuerto de Mascate. Me había olvidado por completo de Irán. «¡Hala, Madrid!», dije para mis adentros. Epílogo A las puertas de Arabia En su magnífico libro Los árabes del mar, Jordi Esteva escribía así sobre su visita en 2006 a la capital de Omán: «Mascate, al igual que otras ciudades del Golfo, no fue diseñada para caminar. El modelo americano era el urbanismo imperante y quien no disponía de automóvil se veía obligado a dar grandes rodeos o a jugarse la vida al atravesar las grandes avenidas». Ahora, trece años después, ese carácter se ha acentuado más todavía. No hay barrio que pueda ser considerado como centro, en una urbe que corre encerrada entre el mar y los impresionantes riscos de la cordillera de Al Hajar, donde se alza el Jebel Akhdar, que significa en árabe «Montaña Verde». Detrás de su cumbre, que alcanza los 2.980 metros, se abre hacia Arabia Saudí uno de los desiertos más tenebrosos del mundo, el Rub al-Jali, la llamada «habitación vacía», que el afamado y elitista Wilfred Thesiger atravesó en 1946-1947. Las pétreas alturas, sin embargo, están teñidas de vegetación. En los pequeños valles restallan los huertos y crecen palmeras que dan dátiles dulcísimos, higos, granadas y jugosas naranjas, además de una sabrosa y refinada miel que llaman «de montaña», y en las faldas de las rudas sierras se agarran a la roca airosos bosques de acebuches. Abundan allí las aves, las gacelas, e incluso ha sido avistado el leopardo de Arabia, un felino en peligro de extinción. La ciudad se extiende a lo largo de cincuenta kilómetros en esa estrecha franja costera y es un conglomerado de nuevas construcciones, limpio y ordenado, que ha barrido por completo el aspecto de la urbe tradicional. La inexistencia de un centro urbano hace que amigos y familiares, para reunirse, se encuentren en los malls de estilo americano, algunos de ellos verdaderos emporios del lujo. Las hamburgueserías han sustituido a los cafés, los cigarrillos «Made in USA» a las pipas de agua y la Coca-Cola al té. Mascate, que significa «anclaje», siempre fue un puerto abierto al océano Índico y parte de su antigua prosperidad se la debe al comercio con el Lejano Oriente. Entre los siglos XVIII y XIX poseyó un imperio que se extendía en las orillas y las islas del mar hasta casi Mozambique y que prosperó gracias al tráfico de esclavos, sobre todo en Zanzíbar. Apenas varió de aspecto hasta 1970, cuando el sultán Qabús, muerto recientemente, apartó del poder a su padre Said bin Taimur en un incruento golpe de Estado apoyado por Inglaterra. Hasta esos años, Omán había permanecido de espaldas al mundo e, incluso, las puertas de la muralla de Mascate se cerraban de noche con llave y trancas. En su libro El viaje de Simbad, dice Tim Severin: «Era [Said bin Taimur] un gobernante autocrático, que separó deliberadamente a su país del mundo exterior. En el ambiente rural, la mayoría de los omaníes no sabían nada de electricidad, o de automóviles, o del mundo que se hallaba más allá de sus tribus. Incluso en la capital vivían virtualmente como lo habían hecho en los tiempos bíblicos». Qabús la convirtió entonces en lo que es hoy: una urbe moderna, plena de servicios, con barrios elegantes, casas de pocas alturas, seguridad social para todos los ciudadanos y un alto nivel de educación. El viejo Omán dejó de existir y, si acaso, sus huellas pueden todavía encontrarse en lugares tan alejados como Mombasa y Zanzíbar. Lo mismo que sucede con Irán, para conocer mejor cómo era Mascate siglos atrás hay que recurrir a la crónica del embajador español don García de Silva y Figueroa, quien siguió la línea de las costas omaníes navegando desde Goa, camino de Persia, y desembarcó en la ciudad el 20 de abril de 1617, permaneciendo en ella algo menos de una semana. Era el puerto, según el viajero extremeño, lugar de unas trescientas casas y tan pequeñas y ruines que las mejores no son mayores que las casas delanteras, como les llaman los labradores, o azaguanes de las casas pobres de España, y aún estas son de tapias gruesas y piedras; más las de estos pobres árabes son fabricadas de unos delgados cañizos de varas muy juntas, cubiertas con hojas de palmas, con gran corriente en los techos porque no les entre agua por ellos, y al pie fortificadas con algunas piedras pequeñas y barro, tanbien para defensa de los aguaçeros que suelen tener inpetuosos y grandes. Están las casas tan juntas que casi no dan lugar a que pasen entre las unas y otras, pareciendo con esto la población aún menor de lo que es. De Silva da cuenta de la existencia de un convento agustino atendido por monjes lusos y de una fortaleza militar. Más adelante, señala sobre la población: Demás de quatro casas de portugueses casados y algunos pocos soldados, todos los demás que habitan en Mascate son moros árabes, naturales de la tierra, gentiles y judíos [...]. Los judíos es gente sumamente miserable, y tan rústicos que no tienen de judíos más que el nombre; su vida es vender cosas de comer, hablando arabigo como los demás, y recoger en sus casillas las moras de mala vida que de los lugares más çercanos de la tierra adentro vienen a Mascate a la fama de aver llegado allí armada o cualesquiera naves de otros mercaderes. El resto de la gente de la tierra es pobrissima, no comiendo sino tamaras [dátiles] y leche, y algún poco de arroz por fiesta. Habla también De Silva de los ganaderos, «más honrados que los demás árabes», y los describe así: Se diferencian muchos dellos en el trage, que es un gran ropón blanco de lana de cabras y lino basto que les llega al suelo, con unas mangas tan anchas o más que los frayles o monges benitos o bernardos, y la mesma forma de cogulla [capucha] sobre la cabeza, todos con grandes varbas y la mesma presunçion, conpostura y mesura, que parece cada uno dellos un abad de algún convento de los dichos monges. Sobre el clima, dice el embajador que «haze grandissimo calor por estar casi debajo del Trópico de Cáncer, y ansi luego como entran los primeros de mayo se suben a dormir a los terrados». Nada, pues, tiene que ver aquel Mascate con la deslumbrante ciudad de hoy en día: aseada, espaciosa, exenta de miserias, de casas dotadas con aire acondicionado, de lujosas tiendas en donde se venden los productos de todas las grandes firmas internacionales, desde relojes Cartier hasta plumas Montblanc, y habitada por hombres vestidos con blanquísimos dishdashas y tocados con turbantes de variado colorido. Y tan aburrida como un domingo de invierno en el norte de Europa. No era mi intención permanecer mucho tiempo en la urbe, sino tan solo unos días descansando del ajetreo de mi largo viaje, para regresar finalmente a España en un vuelo que hacía escala en Estambul. Pero quería visitar la gran mezquita de Al-Ghubrah hecha construir por el sultán Qabús y que fue inaugurada en el año 2000, un complejo en donde la luz se mezcla con la solidez, en cuyos patios y jardines se respira misticismo y que es casi una pequeña ciudad dentro de la ciudad. Además de las bellas vidrieras, las puertas labradas de maderas nobles y la espectacular sala de oraciones, allí se tiende la alfombra persa más grande del mundo, de setenta metros de largo por sesenta de ancho, que fue tejida a mano por seiscientas mujeres durante cuatro años. Me dirigí a la mezquita la mañana siguiente a mi llegada y paseé un largo rato por las estancias, los patios y las plazuelas del santuario, entre naranjos y fuentes cantarinas, y reparé en un discreto rincón que se abría en un extremo del jardín, con una habitación en donde había varias estanterías con libros. Me acerqué. Era un centro de enseñanza del islam atendido por dos jóvenes clérigos que me ofrecieron té y dátiles nada más asomarme a la puerta, invitándome a entrar. Acepté y me senté con ellos. De inmediato me sirvieron un vasito, junto a un botellín de agua mineral. —¿De dónde viene usted? —De España... —Tenemos libros en español —dijo—. Entre ellos, el Corán. —Y señaló los anaqueles. Me levanté a ojear los títulos. —Son gratis, puede escoger los que quiera. Reparé en uno de título singular: Ateísmo. Perspectiva islámica. Y lo tomé. —¿Es usted ateo? —preguntó el clérigo. —Soy agnóstico, pero cristiano. Me miró con extrañeza. —¿Cómo se puede no creer y creer al mismo tiempo? —En mi país hay muchos ateos cristianos y agnósticos bautizados. —No le entiendo a usted. Los musulmanes ateos no existen. —Quiero decir que me eduqué como un cristiano y aprendí de la Iglesia católica a no creer en Dios. Me miró como quien contempla a un loco. Fui después al zoco de Mutrah, un mercado de cutres artesanías y bellas telas. Y me acerqué a los magníficos museos de Bait Al-Baranda y Bait Al- Zubair. Después tomé un taxi para regresar a la residencia del embajador a comer y echar una siesta reparadora. El calor era agobiante. El taxista me acosaba a preguntas a propósito de España y también sobre mi vida privada. Y tras responderle a unas cuantas, decidí pasar al ataque: —Y usted, ¿cuántas mujeres tiene? —Solo una; el dinero no me da para más. Si fuera rico, podría casarme con cuatro. —¿Y lo haría? —¡Ni hablar! Es mejor una sola. Las mujeres siempre se están quejando; y si tienes cuatro, estás muerto. Esa noche, antes de dormir, leí el folleto sobre el ateísmo que había tomado de la mezquita. Su conclusión era terminante: «Dios existe». Y su razonamiento resultaba lapidario: «La experiencia humana y la simple lógica nos dicen que nada que tiene un comienzo viene de la nada o se crea a sí mismo. Luego un Ser Superior, poderoso e inteligente, es quien ha traído la totalidad del universo a la existencia y ha creado las leyes naturales para su gobierno. Dios siempre ha existido y no tiene principio ni fin. Y no creer en Él es no solo ilógico: ¡es absurdo!». Irrefutable. Cati, la mujer del embajador, me hizo de guía en los dos días que siguieron. Visité la lonja de pescado y los desérticos alrededores de la ciudad. La última noche, el diplomático y su esposa habían recibido una invitación para una suntuosa fiesta de celebración de Diwali, el día que conmemora el Año Nuevo hindú, que daba un millonario omaní de origen indio en su residencia. Y el convite se hizo extensivo a mi persona. Salimos en el coche oficial ya de anochecida, y durante casi tres cuartos de hora recorrimos cincuenta kilómetros de costa hasta alcanzar la mansión de Ramesh Khimji, el anfitrión del festejo. El imponente edificio, muy moderno, de altos techos, grandes cristaleras y una piscina iluminada por luces indirectas, crecía en el centro de un palmeral de varias hectáreas. El dueño era un hombre jovial, delgado, de unos setenta años, pelo cano y aire de playboy talludito. Nos recibió con alborozo y, cuando fui presentado por Bordallo, me preguntó riendo: —¿Va a escribir sobre mí algo bueno? —Desde luego. —Entonces está en su casa. Éramos un par de cientos de invitados en las salas abiertas al hermoso y enorme jardín. Y los camareros servían toda suerte de bebidas, alcohólicas o no, a solemnes funcionarios omaníes, cubiertos con sus gorros en forma de cilindro con bordados de filigrana, a trajeados hombres de negocios europeos e indios, a diplomáticos encorbatados y a mujeres algo ajadas, ya maduras, que alguna vez fueron muy bellas. El ambiente de la fiesta resultaba distendido y agradable. Todo el alcohol que me fue imposible beber durante las semanas que pasé en Irán podía habérmelo bebido en una sola noche en Omán, pero preferí abandonar sobrio la espléndida fiesta. Mister Khimji nos acompañó a la salida, insistiendo en que tomásemos con él una última copa de ron. Estaba ya visiblemente achispado. Mientras caminaba entre las palmeras en busca del coche, me quedé un poco atrás de José Antonio y Cati y miré hacia lo alto, hacia el cielo de Oriente. Las estrellas parecían tiritar en un inmenso espacio sin luna. Una perturbadora negrura se vislumbraba al fondo de la campana que rodeaba la tierra. El vacío y el infinito gravitaban de pronto sobre mi cabeza y me sentí el extravagante habitante de una mayestática desolación. ¿Eso era Asia? ¿El silencio y la paz antiguas, los viejos ríos secos, las cordilleras de piedra, la inmovilidad del tiempo, los nómadas sin patria, los reyes asesinos, las ciudades enterradas, la libertad herida, la guerra, el principio y el fin del hombre...? Nada muy distinto de Occidente. Caminos de Oriente-Madrid-Valsaín, 2019-2020 Bibliografía Almarcegui, Patricia, Conocer Irán, Fórcola, Madrid, 2018. Amicis, Edmundo de, Constantinopla, Páginas de Espuma, Madrid, 2007. Arriano, Flavio, Anábasis de Alejandro: Índica, Gredos, Madrid, 2001. Badía, Domingo, Viajes de Alí Bey, Compañía Literaria, Madrid, 1996. Battuta, Ibn, A través del islam, Alianza Editorial, Madrid, 2005. Blasco Ibáñez, Vicente, Oriente, Nausicaa, Murcia, 2004. Borges, Jorge Luis, El oro de los tigres, Emecé, Buenos Aires, 1972. Bouvier, Nicolas, Los caminos del mundo, Península, Barcelona, 2019. Camba, Julio, Constantinopla, Renacimiento, Sevilla, 2005. Chardin, Jean, Voyages en Perse, Union Générale d’Éditions, París, 1965. Chateaubriand, François-René de, Memorias de ultratumba, tomo I, Acantilado, Barcelona, 2004. Curcio Rufo, Quinto, Historia de Alejandro Magno, Gredos, Barcelona, 2002. Delaygue-Masson, M.-P., La Grèce d’Alexandre et son rêve d’Orient, Libraire d’Amérique et d’Orient, París, 2008. Dos Passos, John, Años inolvidables, Alianza, Madrid, 1974. —, Orient Express, Ediciones del Viento, La Coruña, 2005. Dubeux, Louis, Historia de la Persia, Imprenta del Liberal, Barcelona, 1842. Esquilo, Los persas, Gredos, Barcelona, 2010. Esteva, Jordi, Los árabes del mar, Península, Barcelona, 2006. Flaubert, Gustave, Oriente, Cabaret Voltaire, Madrid, 2011. Freely, John, Estambul, Omega, Barcelona, 2001. Gautier, Théophile, Constantinopla, Abraxas, Barcelona, 2002. Goethe, J. W., Obras completas, tomo IV, Aguilar, Madrid, 2003. González de Clavijo, Ruy, Relación de la embajada de Enrique III al Gran Tamerlán, Espasa-Calpe, Buenos Aires, 1958. Hammond, Nicholas, El genio de Alejandro Magno, Ediciones B, Barcelona, 2007. Heródoto, Historia, Cátedra, Madrid, 2006. Jenofonte, Anábasis, Alianza Editorial, Madrid, 2016. Jomeini, Ruhollah, Principios políticos, filosóficos, sociales y religiosos, Icaria, Barcelona, 1981. Kapuściński, Ryszard, El Sha, Anagrama, Barcelona, 1987. —, Viajes con Heródoto, Anagrama, Barcelona, 2004. Khanum, Zahra, Crowning Anguish: Memoirs of a Persian Princess from the Harem to Modernity 1884-1914, Mage Publishers, Washington, 1993. Lamb, Harold, Tamerlán, el azote de la tierra, Ultra, Santiago de Chile, 1936. Le Corbusier, El viaje a Oriente, Laertes, Barcelona, 2005. Loti, Pierre, Hacia Isfahán, Cervantes, Barcelona, 1908. Marcel, Philip, Constantinopla, Amed, Granada, 2005. Martorell, Manuel, Kurdos, Libros de la Catarata, Madrid, 2020. Mazower, Mark, Los Balcanes, Mondadori, Barcelona, 2001. Mejía, Pero, Vida del Gran Tamerlán, en Ruy González de Clavijo, Historia del Gran Tamerlán, Imprenta de Antonio de Sancha, Madrid, 1782. Michel, Serge, y Paolo Woods, Puedes pisar mis ojos, Alianza, Madrid, 2011. Montesquieu, Charles de Secondat, Cartas persas, Minerva, Madrid, 2010. Mourenza, Andrés, e Ilya U. Topper, La democracia es un tranvía, Península, Barcelona, 2019. Naipaul, V. S., Entre los creyentes: Un viaje por el islam, Debate, Barcelona, 2010. Nicetas Coniata, Historia, Jan Louis van Dieten, ed., Berlín, 1975. Pamuk, Orhan, Estambul, Debolsillo, Barcelona, 2006. Persia, Juan de, Relaciones, Gráficas Ultra S. A., Madrid, 1946. Reverte, Javier, Corazón de Ulises, Aguilar, Madrid, 1999. Rivadeneyra, Adolfo, Viaje al interior de Persia, Miraguano, Madrid, 2008. Rodicio, Ángela, El jardín del fin: Un viaje por el Irán de ayer y de hoy, Debate, Barcelona, 2011. Rondeau, Daniel, Las tres puertas del Mediterráneo, Ahmed, Granada, 2008. Sackville-West, Vita, Pasajera a Teherán, Minúscula, Barcelona, 2010. Schwarzenbach, Annemarie, Muerte en Persia, Minúscula, Barcelona, 2008. Severin, Tim, El viaje de Simbad, Ediciones del Bronce, Barcelona, 2000. Sículo, Diodoro, Biblioteca histórica (I-III), Alianza Editorial, Madrid 2003. Silva y Figueroa, García de, Embajada en Persia, 2 tomos, Sociedad de Bibliófilos Españoles, Madrid, 1903. Tanpinar, Ahmet Hamdi, Cinco ciudades, Sexto Piso, Madrid, 2018. Vallejo, Irene, El infinito en un junco, Siruela, Madrid, 2019. Vambery, Arminius, Viaje al Asia Central, Roasa, Granada, 1989. Weatherford, Jack, Gengis Kan, Círculo de Lectores, Barcelona, 2006. Zweig, Stefan, Momentos estelares de la humanidad, Acantilado, Barcelona, 2002. Agradecimientos A Gregorio Laso, agregado de prensa de la embajada española en Ankara. A los embajadores de España Juan González-Barba (entonces en Ankara), Javier Hergueta (en esos días, director de Casa Mediterráneo, Alicante) y Eduardo López Busquets (en Teherán en ese momento). Al embajador y amigo de muchos años José Antonio Bordallo (en Mascate, su último destino), recientemente ya jubilado, y a su esposa Cati, que me hizo de guía en esta última ciudad. En los altos del barrio de Beyoğlu, distrito situado en la parte europea de Estambul, un modesto tranvía de color rojo y blanco, siempre atestado de pasajeros, conecta la plaza de Taksim con la torre Gálata. Su trayecto discurre por Istiklal, avenida peatonal que en tiempos fue la calle más elegante de la ciudad. © Shutterstock Diversos puentes han unido las dos orillas del Cuerno de Oro a lo largo de los siglos. Hasta 1922, una estructura de madera danzaba sobre el agua revoltosa, como se aprecia en la imagen superior. El puente Gálata actual, inaugurado en 1994, es una gran obra de ingeniería con más de cuatrocientos noventa metros de longitud y ochenta de ancho, que sigue ofreciendo una de las vistas más hermosas de la ciudad. © Shutterstock La bella y suntuosa estación ferroviaria de Sirkeci se encuentra en Eminönü, en la orilla sur del puente Gálata. Allí terminaba su recorrido el mítico Orient Express. Agatha Christie, en la imagen siguiente, fue una de sus pasajeras más célebres. © Shutterstock No hay obra en el mundo semejante a Santa Sofía que, pese a terremotos, incendios y saqueos, sigue conservando muchos elementos de su primera construcción, entre los que destaca la impresionante cúpula de 55,6 metros de altura. Su gran sala central es un espectáculo incomparable: columnas ciclópeas, arcos gigantescos y la mágica luz que se filtra por sus vidrieras. Dicen que, al verla terminada, el emperador Justiniano exclamó: «¡Salomón, te he vencido!». © Shutterstock Mustafá Kemal (1881-1938) es una de las figuras clave de la Turquía moderna, más conocido por el sobrenombre de Atatürk, «padre de los turcos». Nacido a finales del siglo XIX en la Macedonia otomana, fue un brillante militar que encabezó la Guerra de Independencia. En 1923 se convirtió en el primer presidente de la República de Turquía y, en los quince años que se mantuvo al frente del país, impulsó medidas progresistas destinadas a crear un estado moderno, democrático y laico. El Gran Tamerlán (1336-1405) fue el último de los grandes conquistadores nómadas provenientes de Asia Central. Brillante estratega y líder sanguinario, venció y humilló a los turcos en la batalla de Ankara de 1402. Bayaceto I (1354-1402), sultán otomano conocido como «El Rayo» o «El Trueno», dominaba Anatolia y gran parte del decreciente Imperio bizantino hacia 1400. Derrotado por el Gran Tamerlán, se dice que fue encerrado en una jaula y tratado como un perro por el emir mongol. El TransAsia pertenece a una vieja familia de trenes, condenados a extinguirse, con largos y estrechos pasillos, compartimentos con literas y vagón comedor. Cubre la distancia entre Ankara y Teherán en cincuenta y seis horas. Para alcanzar tierras iraníes es necesario salvar el lago Van en barco. En la otra orilla aguarda un segundo tren que concluye el viaje hasta Teherán. Aga Mohammad Kan (1742-1797) fue el primer monarca de la dinastía Qajar, que gobernó en Irán hasta 1925. Unificó el país y trasladó la capital de Tabriz a Teherán en 1789. © Shutterstock El palacio de Golestán fue edificado por los reyes de la dinastía Qajar a finales del siglo XVIII. Es un conjunto de edificios de notable belleza. El uso de espejos, cristales y luces resulta impactante y parece ser fruto de la tradición zoroástrica de veneración al fuego que late en muchos de los monumentos persas. © Shutterstock Mohammad Reza Pahlevi (1919-1980) quiso ser una suerte de Atatürk iraní y acometió una serie de reformas dirigidas a reducir el poder religioso en Irán durante su reinado. Acabó sus días exiliado en El Cairo. Ruhollah Jomeini (1902-1989), figura relevante del clero chií, se opuso frontalmente a las medidas aperturistas propuestas por el sah y tuvo que exiliarse en 1964. Desde el extranjero, consiguió aglutinar a todas las fuerzas de la oposición y proclamarse líder supremo del nuevo estado religioso que instauró a su regreso a Irán, en febrero de 1979. El madrileño Ruy González de Clavijo (m. 1412) formó parte de una embajada enviada por el rey Enrique III de Castilla a la corte del Gran Tamerlán en Samarcanda. Escribió una magnífica crónica de su viaje, en la que narró con gran detalle su paso por tierras turcas y persas, así como el esplendor y la magnificencia de la corte de Timur, a la que llegó en 1404. © Shutterstock La Plaza Real de Isfahán, construida por el monarca safávida Abbas el Grande, impresiona por sus dimensiones. No en vano, los persas llaman a esta enorme explanada «la mitad del mundo», y todo en ella destila armonía y belleza. La mezquita del Imán, obra del arquitecto Ali Akbar Esfahani, es uno de los edificios más representativos de Isfahán, con su exuberante recubrimiento azul y dorado que provoca un efecto hipnótico al atardecer. Pierre Loti (1850-1923) fue un excéntrico personaje de las letras francesas. Como oficial de la marina conoció infinidad de destinos. Viajó por Persia a principios del siglo XX y recogió sus impresiones en un diario titulado Hacia Isfahán. Vita Sackville-West (1892-1962), hija de un aristócrata inglés y nieta de una bailaora malagueña, fue una poetisa, novelista, biógrafa y ensayista brillante, cercana al Círculo de Bloomsbury, al que también perteneció su amiga y amante Virginia Woolf. En 1926 emprendió un largo viaje por Oriente para encontrarse con su marido, un diplomático inglés destinado en la capital persa. Pasajera a Teherán es el diario de su periplo por tierras orientales. Irán siente una devoción sin límites por el poeta Mohammed Shams Od-Din (m. 1389), conocido como Hafez, que significa «el memorizador». Escribió sobre el amor, la naturaleza, las mujeres y la belleza. Cada 12 de octubre se celebra una hermosa fiesta en su mausoleo, que se encuentra en Shiraz, durante la cual una multitud de hombres y mujeres recitan versos del Diván junto a la tumba de alabastro. © Shutterstock Alejandro Magno (356-323 a.C.) nació en Macedonia y murió en Babilonia, poco antes de cumplir los treinta y tres años, tras haber protagonizado una de las campañas bélicas más impresionantes de la Historia. Fue educado por Aristóteles y cuentan que siempre portaba con él un ejemplar de la Ilíada. Darío III (381-330 a.C.) fue el último rey persa de la dinastía aqueménida. Lideró sus tropas contra el imparable avance del ejército de Alejandro Magno, quien le venció tanto en la batalla de Issos como en la de Gaugamela. Murió asesinado por los sátrapas y Alejandro Magno recuperó su cuerpo para darle sepultura con los mayores honores. Persépolis fue la capital del Imperio persa durante la época aqueménida. Los reyes persas trajeron para su construcción a los mejores artesanos de sus vastos dominios dando lugar a un arte único, fruto de la fusión de distintas culturas en un estilo singular. Lo que queda en pie de la ciudad imperial sigue siendo colosal: muros, columnas, estatuas, puertas y frisos que hablan del poderío humano a través de los siglos. © Shutterstock ¿Dónde se encuentra la línea que divide Asia de Europa? ¿Dónde comienza Oriente entendido como geografía y como sentimiento? Javier Reverte escogió esa frontera vaporosa y vulnerable, la más antigua del mundo, para realizar su último viaje. Eligió como puerta de entrada Estambul y su magnífico estrecho del Bósforo para después adentrarse en tren hasta remotas tierras iraníes. El resultado es un recorrido hermoso y nostálgico que se detiene tanto en las páginas de la historia antigua —tras la fulgurante estela de Alejandro Magno— como de la contemporánea —las guerras y revoluciones que marcaron el convulso siglo XX—, y que nos recuerda por qué Javier Reverte fue el mejor escritor de literatura de viajes en lengua castellana. Quería ir a Oriente Próximo, una región cuyo nombre resuena a inmensidad, ancianos imperios, guerras estremecedoras, ejércitos perdidos, ciudades enterradas, religiones muertas, viejas lenguas enmudecidas; también a pogromos y genocidios, sanguinarios sultanes, guerreros feroces y reyes belicosos, y junto a todo ello, a sensualidad, aventura y poesía. Autor de una extensa obra, Javier Reverte (Madrid, 1944-2020) cultivó la poesía, la biografía, la novela y, en especial, la literatura de viajes, de la que sin duda fue el autor más destacado de las letras españolas. Entre sus obras de este último género, hay que resaltar las que tratan de sus periplos africanos, que comenzaron con El sueño de África (1996), un texto que no ha cesado de reeditarse desde entonces y que ha vendido más de un cuarto de millón de ejemplares. Otras narraciones viajeras incluyen sus navegaciones por tierras y mares polares, por ríos como el Amazonas y el Yukón, por países como Irlanda, China, Argelia y Grecia, así como diarios de sus largas estancias en Roma y Nueva York. En su narrativa, destaca la Trilogía Trágica de España (Banderas en la niebla, El tiempo de los héroes y Venga a nosotros tu reino), obras centradas en la Guerra Civil y en los primeros años del franquismo. Sus memorias póstumas, publicadas en octubre de 2021, llevan por título Queridos camaradas. Edición en formato digital: mayo de 2022 © 2022, Herederos de Javier Reverte © 2022, Penguin Random House Grupo Editorial, S. A. U. Travessera de Gràcia, 47-49. 08021 Barcelona Diseño de portada: Penguin Random House Grupo Editorial / Begoña Berruezo Fotografía de portada: ©GettyImages Penguin Random House Grupo Editorial apoya la protección del copyright. El copyright estimula la creatividad, defiende la diversidad en el ámbito de las ideas y el conocimiento, promueve la libre expresión y favorece una cultura viva. Gracias por comprar una edición autorizada de este libro y por respetar las leyes del copyright al no reproducir ni distribuir ninguna parte de esta obra por ningún medio sin permiso. Al hacerlo está respaldando a los autores y permitiendo que PRHGE continúe publicando libros para todos los lectores. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. ISBN: 978-84-01-02735-2 Composición digital: www.acatia.es Facebook: penguinebooks Twitter: penguinlibros Instagram: plazayjanes YouTube: penguinlibros Spotify: penguinlibros [1] Se refiere al famoso «genocidio armenio», las ejecuciones masivas que perpetraron los turcos contra la población armenia entre 1915 y 1923, que supusieron la muerte de un millón y medio a dos millones de personas. [2] El Consejo de Estado turco, por impulso de Erdoğan, en el proceso de expansión del neoislamismo, decidió en julio de 2020 volver a convertir Ayasofya en mezquita. La Unesco teme que muchos de los restos bizantinos del templo desaparezcan definitivamente. [3] En una entrevista con Peter Bogdanovich. [4] «Picaporte» en algunas traducciones al español y cuyo significado, en francés, es «llave maestra». [5] Mohammad Mosaddeq fue elegido democráticamente primer ministro en 1951 y gobernó Irán hasta 1953. No solo nacionalizó el petróleo, sino que llevó adelante una serie de leyes democráticas y sociales que transformaron la política del país. La CIA y los servicios secretos británicos organizaron contra él un golpe de Estado, con la aquiescencia del sah Reza Pahlevi, que finalmente logró derrocarle. No deja de resultar paradójico que Estados Unidos califique de totalitario el régimen iraní cuando fue el responsable principal de acabar con el único poder constitucionalista que ha tenido el país. [6] «¡Alá es el más grande!». Índice La frontera invisible Prólogo 1. La ciudad de Dios 2. Un estadista rebelde y un guerrero feroz 3. Un tren a Teherán 4. Teherán, la ciudad incomprensible 5. La mitad del mundo 6. Poetas, imperios, batallas y palacios 7. En el mar Epílogo. A las puertas de Arabia Bibliografía Agradecimientos Imágenes Sobre este libro Sobre Javier Reverte Créditos Notas