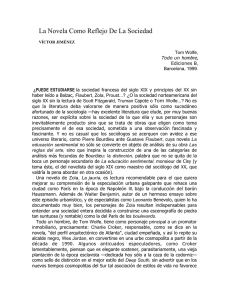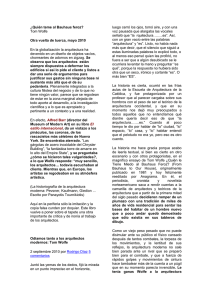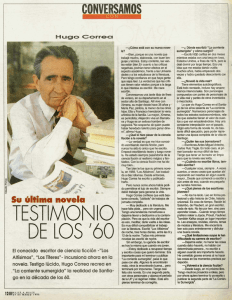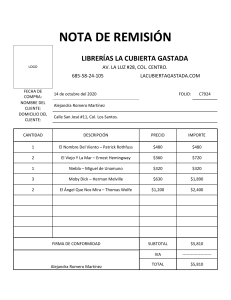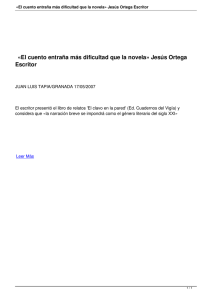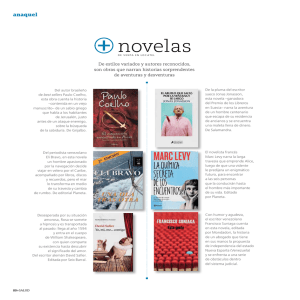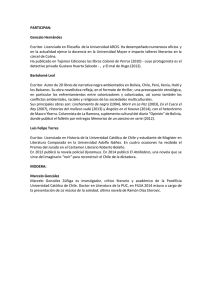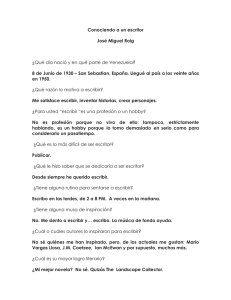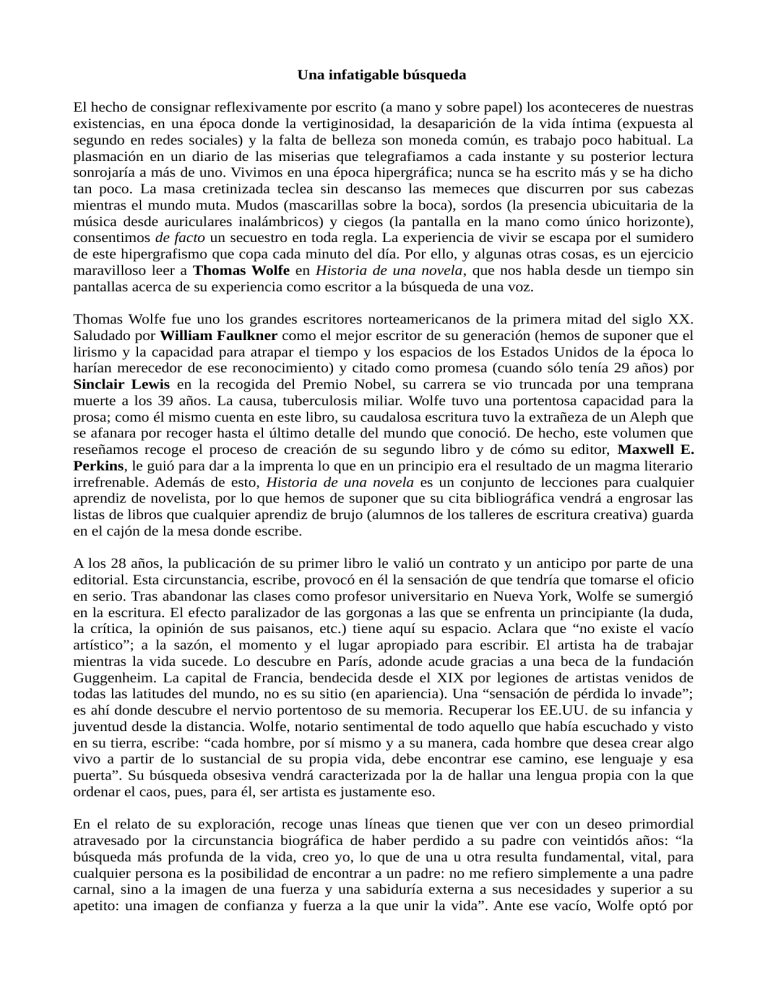
Una infatigable búsqueda El hecho de consignar reflexivamente por escrito (a mano y sobre papel) los aconteceres de nuestras existencias, en una época donde la vertiginosidad, la desaparición de la vida íntima (expuesta al segundo en redes sociales) y la falta de belleza son moneda común, es trabajo poco habitual. La plasmación en un diario de las miserias que telegrafiamos a cada instante y su posterior lectura sonrojaría a más de uno. Vivimos en una época hipergráfica; nunca se ha escrito más y se ha dicho tan poco. La masa cretinizada teclea sin descanso las memeces que discurren por sus cabezas mientras el mundo muta. Mudos (mascarillas sobre la boca), sordos (la presencia ubicuitaria de la música desde auriculares inalámbricos) y ciegos (la pantalla en la mano como único horizonte), consentimos de facto un secuestro en toda regla. La experiencia de vivir se escapa por el sumidero de este hipergrafismo que copa cada minuto del día. Por ello, y algunas otras cosas, es un ejercicio maravilloso leer a Thomas Wolfe en Historia de una novela, que nos habla desde un tiempo sin pantallas acerca de su experiencia como escritor a la búsqueda de una voz. Thomas Wolfe fue uno los grandes escritores norteamericanos de la primera mitad del siglo XX. Saludado por William Faulkner como el mejor escritor de su generación (hemos de suponer que el lirismo y la capacidad para atrapar el tiempo y los espacios de los Estados Unidos de la época lo harían merecedor de ese reconocimiento) y citado como promesa (cuando sólo tenía 29 años) por Sinclair Lewis en la recogida del Premio Nobel, su carrera se vio truncada por una temprana muerte a los 39 años. La causa, tuberculosis miliar. Wolfe tuvo una portentosa capacidad para la prosa; como él mismo cuenta en este libro, su caudalosa escritura tuvo la extrañeza de un Aleph que se afanara por recoger hasta el último detalle del mundo que conoció. De hecho, este volumen que reseñamos recoge el proceso de creación de su segundo libro y de cómo su editor, Maxwell E. Perkins, le guió para dar a la imprenta lo que en un principio era el resultado de un magma literario irrefrenable. Además de esto, Historia de una novela es un conjunto de lecciones para cualquier aprendiz de novelista, por lo que hemos de suponer que su cita bibliográfica vendrá a engrosar las listas de libros que cualquier aprendiz de brujo (alumnos de los talleres de escritura creativa) guarda en el cajón de la mesa donde escribe. A los 28 años, la publicación de su primer libro le valió un contrato y un anticipo por parte de una editorial. Esta circunstancia, escribe, provocó en él la sensación de que tendría que tomarse el oficio en serio. Tras abandonar las clases como profesor universitario en Nueva York, Wolfe se sumergió en la escritura. El efecto paralizador de las gorgonas a las que se enfrenta un principiante (la duda, la crítica, la opinión de sus paisanos, etc.) tiene aquí su espacio. Aclara que “no existe el vacío artístico”; a la sazón, el momento y el lugar apropiado para escribir. El artista ha de trabajar mientras la vida sucede. Lo descubre en París, adonde acude gracias a una beca de la fundación Guggenheim. La capital de Francia, bendecida desde el XIX por legiones de artistas venidos de todas las latitudes del mundo, no es su sitio (en apariencia). Una “sensación de pérdida lo invade”; es ahí donde descubre el nervio portentoso de su memoria. Recuperar los EE.UU. de su infancia y juventud desde la distancia. Wolfe, notario sentimental de todo aquello que había escuchado y visto en su tierra, escribe: “cada hombre, por sí mismo y a su manera, cada hombre que desea crear algo vivo a partir de lo sustancial de su propia vida, debe encontrar ese camino, ese lenguaje y esa puerta”. Su búsqueda obsesiva vendrá caracterizada por la de hallar una lengua propia con la que ordenar el caos, pues, para él, ser artista es justamente eso. En el relato de su exploración, recoge unas líneas que tienen que ver con un deseo primordial atravesado por la circunstancia biográfica de haber perdido a su padre con veintidós años: “la búsqueda más profunda de la vida, creo yo, lo que de una u otra resulta fundamental, vital, para cualquier persona es la posibilidad de encontrar a un padre: no me refiero simplemente a una padre carnal, sino a la imagen de una fuerza y una sabiduría externa a sus necesidades y superior a su apetito: una imagen de confianza y fuerza a la que unir la vida”. Ante ese vacío, Wolfe optó por recogerlo todo febrilmente mediante breves notas sobre miles de cosas vistas en “apenas un instante fugaz”, momentos que permanecen en nuestros corazones pese a su aparente irrelevancia, “cargados con todo el júbilo y la pena del destino humano”. En todo el material recogido, su autor reconoce tres elementos temporales: el tiempo presente real, el tiempo pasado y el tiempo inmutable, es decir, el tiempo de la Naturaleza que le mostraba en contraste la transitoriedad de la vida humana. Crea entonces la imagen de un río torrencial que hay que encauzar. Ese trabajo hercúleo lo llevará a pasar dos años de carencia y aislamiento en Nueva York de 1929, a pesar de admitir que nunca antes había sentido la intensidad de la vida de esa manera. Wolfe se pudo cruzar en la Quinta Avenida al Lorca de Poeta en Nueva York, ambos notarios de aquel gran naufragio que supuso el crack del 29. Será en ese momento cuando se percate de que ya se ha convertido en un artista por cómo sueña. En el sueño lo visita una triada incontestable: la realidad, la fantasía y la memoria. Estos tres elementos acuden a él en la noche para luego, en la vigilia, entrecruzarse y convertirse en el cañamazo de su arte. Tras cinco años de búsqueda y anotaciones, el editor le conmina a que deje de tomar notas y que le dé cuerpo a lo que tiene, no sin antes someterlo a una dolorosa poda: “tuve que afrontar la amarga lección que todo escritor debe aprender: algo que en sí mismo está bien escrito no necesariamente tiene que encontrar un lugar en el manuscrito final”. La escritura-río tiene sus contraindicaciones. El fruto fue Del tiempo y el río, publicada en 1935. Historia de una novela se lee como una excitante autobiografía creativa, a ratos intensamente lírica; a ratos (los menos) cándidamente previsible. Lo único reprochable al autor es la obsesión por no hallar una tradición de la que alimentarse. Cuando afirma que “el artista estadounidense no puede encontrar en las culturas de Europa o de Oriente un antecedente para su proyecto, ningún plan estructural, ningún acervo de tradiciones que pueda proporcionar a su trabajo la legitimidad y la autenticidad que necesita” incurre en un error común a muchos de sus coterráneos. Por el mero hecho de pertenecer a una tradición lingüística y cultural, el acerbo de la misma ya sobrevuela la obra. Este “nacionalismo literario” que obsesionó a muchos. Cualquier escritor, venga de donde venga, se enfrenta a los mismos dragones: básicamente se trata de embridar la realidad mudable y convertirla en palabra evocadora y vivaz hasta hacerla perdurar. Wolfe no hablaba ni escribía desde Marte; lo hacía como ciudadano de una nueva sociedad que no se diferenciaba mucho de la de sus ancestros anglosajones, sobre todo en lo referido a las pasiones humanas. A él, como a tantos otros, lo asistía Homero, Shakespeare y Poe, por ejemplo. En su lecho de muerte, Wolfe agradeció por medio de una emotiva carta a Maxwell E. Perkins, su editor, el hecho de haberlo ayudado en el afán de ser escritor. En este librito se encuentra el fiel relato de esa búsqueda. Historia de una novela (Periférica, 2021) | Thomas Wolfe | Traducción: Juan Cárdenas | 104 páginas | 9 euros