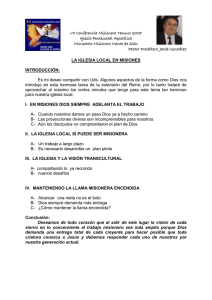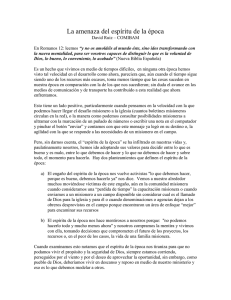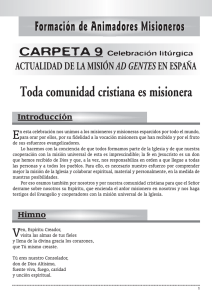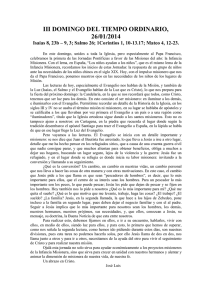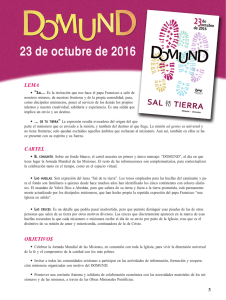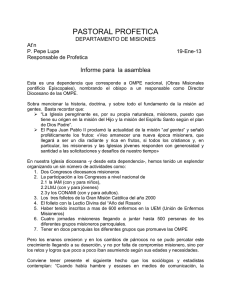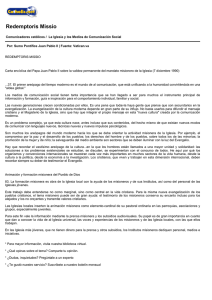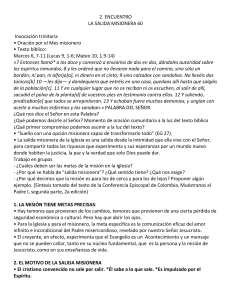![6 BAUTIZADOS Y ENVIADOS[1206]](http://s2.studylib.es/store/data/009237961_1-44a95d2321fa78650ba01f895eb8b6cc-768x994.png)
BAUTIZADOS Y ENVIADOS La iglesia de Cristo en misión en el mundo OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS Contraportada <<La iglesia es “misionera por su propia naturaleza”. Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y la vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar. Es necesario mantener viva la solicitud por el anuncio a los que están alejados de Cristo, porque esta es la tarea primordial de la Iglesia. La actividad misionera representa aún hoy en día el mayor desafío para la Iglesia, y la causa misionera debe ser la primera>> (Francisco). Con estas palabras, el papa comunicaba en octubre de 2017 al cardenal Filoni, prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, la convocatoria de una Mes Misionero Extraordinario en 2019. Estas paginas recogen las ponencias y comunicaciones de un Congreso, organizado por las Obras Misionales Pontificias, celebrado precisamente como preparación para ese mes misionero (octubre de 2019). II Pág. 76 – 82 2. El Vaticano II, eje de un nuevo paradigma El Vaticano II, como fenómeno complejo que en su desarrollo tuvo que ir integrando cuestiones imprevistas, puede ser estudiado y valorado desde diversos puntos de vista. Cualquiera de ellos debe asumir su parcialidad y, a la vez, poner de relieve aspectos que no pueden ser ocultados. Esto sucede con el tema de la diócesis: no llega a producir una terminología unitaria -¿Iglesia local?, ¿Iglesia particular?-, pero adquiere un relieve que no tenía ni en la eclesiología pensada ni en la vivida. Antes de adentrarnos en esta complejidad, conviene señalar un presupuesto fundamental, el horizonte dentro del cual tiene interés presupuesto fundamental, el horizonte dentro del cual tiene interés lo que digamos sobre la Iglesia local. El Vaticano II asume que ha concluido el período de cristiandad, y por ello busca adaptar la Iglesia a un mundo nuevo (el de la modernidad). Este proyecto no es mera estrategia o mera acomodación pastoral. Afecta a la autoconciencia de la Iglesia y a su función en el dinamismo de misterio de Dios, de la economía trinitaria. El intento de adecuar la presencia de la Iglesia en un contexto histórico en transición solo adquiere pleno valor y sentido si se comprende la Iglesia como sacramento universal de salvación, como sacramento de la unidad de toda la familia humana y de esta con Dios. En este gran marco alcanza todo su relieve el lenguaje sobre la evangelización y sobre la misión. La categoría <<evangelización>> no está tematizada con claridad en los textos conciliares, pero expresa la emergencia de una nueva autoconciencia eclesiológica. Más importancia de cara a nuestro tema tiene la categoría misión: la misión ad gentes y la actividad misionera son insertadas en la lógica del misterio de Dios, en la economía trinitaria. Como se ha dicho con razón, un gran mérito del Vaticano II es la repatriación de las misiones en la misión, la comprensión de la misión de la Iglesia como servicio a la misio Dei, a las misiones trinitarias. Esta <<revolución eclesiológica>> permite comprender adecuadamente el papel de las Iglesias locales, aunque es un aspecto, como indicábamos anteriormente, que se encuentra a la espera de un desarrollo más consecuente y global. El Vaticano II, dentro de sus limitaciones, aporta elementos fundamentales en favor de la tesis que tratamos de exponer en esta reflexión: las iglesias locales nacen de la misión y viven para la misión (la cual, en su ejercicio concreto, implica la misión ad gentes). El Vaticano II, si se considera desde Lumen Gentium, su documento más significativo, adopta una perspectiva universalista. En su capítulo primero parte de la Iglesia –en singular- en el seno del misterio de la Trinidad (el mismo planteamiento se repite en el capítulo inicial del decreto Ad gentes). Esa perspectiva viene confirmada por el privilegio que se otorga al colegio episcopal, el cual parece en algunos momentos una magnitud que existe por encima de las Iglesias locales (incluso la pertenencia al colegio parece más esencial para la identidad del obispo que la presidencia de una Iglesia local); la relación Iglesia local – obispo hizo su aparición en el decurso de la reflexión conciliar, y por eso no determina el planteamiento eclesiológico global de Lumen Gentium. No obstante, esta Constitución dogmática ofrece elementos significativos, a los que hay que añadir aportaciones de Sacrosanctum Concilium y Christus Dominus, y especialmente –de cara a nuestro tema-, de Ad gentes. 78 Las referencias a la Iglesia local a nivel eclesiológico brotaban de la eclesiología vívida, representada por los obispos orientales, de las que se hicieron portavoces de modo especial los melquitas. Estos hicieron resonar su voz para advertir del peligro de que la Iglesia occidental latina se identificara sin más con la Iglesia católica. Sacrosanctum Concilium fue el primer documento importante aprobado por el Vaticano II, pues condensaba los logros del movimiento litúrgico, que había ido adquiriendo carta de ciudadanía en la Iglesia. El texto supone una eclesiología eucarística que arranca de las Iglesias concretas: «La principal manifestación de la Iglesia tiene lugar en la participación plena y activa de todo el pueblo santo de Dios en las mismas celebraciones litúrgicas, especialmente en la misma eucaristía, en una misma oración, junto a un único altar, que el obispo preside rodeado por su presbiterio y sus ministros» (n. 41). Este camino, sin embargo, quedó ofuscado por la perspectiva universalista de LG. Christus Dominus 11 ofrece la más adecuada definición de diócesis, sobre todo si se lee a la luz de SC: «Es una portio del pueblo de Dios que se confía a un obispo para que la apaciente con la colaboración de su presbiterio. Así, unida a un pastor, que la reúne en el Espíritu Santo por medio del Evangelio y la eucaristía, constituye una Iglesia particular. En ella está verdaderamente preșente y actúa la Iglesia de Cristo». Portio designa el carácter vital de la célula que hace vivir, y a la vez vive, de un organismo complejo. Lumen gentium 23, hablando de los obispos y de su servicio de unidad en las Iglesias particulares, establece una de las afirmaciones más repetidas y fecundas: «En ellas y a partir de ellas existe la Iglesia católica, una y única». Retomando la imagen de la portio llega a hablar del cuerpo místico, definido como «cuerpo de las Iglesias». Merece ser mencionado un triple aspecto de cara a nuestra tesis: a) la afirmación in quibus et ex quibus se encontraba ya en el primer esquema preconciliar, pues procedía de Pio XII, lo cual muestra la pervivencia de elementos sustantivos de la antigua 79 tradición; b) se recurre a una cita de san Hilario de Poitiers, que implica un dinamismo misionero subyacente: «Aunque la Iglesia es una en todo el orbe, sin embargo cada ciudad obtiene su Iglesia, si bien es una en todas ellas (...) porque una existe en muchos>>; c) el n. 23 finaliza con una referencia a las Iglesias patriarcales, originadas a partir de fundaciones de los apóstoles, que a su vez dieron a luz a otras como hijas»; al estar el foco en la analogía que ofrecen a las Conferencias episcopales, no ha sido destacado el aspecto de catolicidad de la Iglesia y el dinamismo misionero subyacente. Este aspecto se encuentra presentado de modo más directo en el capítulo segundo, sobre el pueblo de Dios. El dinamismo de la catolicidad impulsa a este pueblo a extenderse por todo el mundo, entre todas las naciones, asumiendo <<las cualidades, las riquezas y las costumbres de los pueblos», de modo que «dentro de la comunión eclesial existen legítimamente las Iglesias particulares con sus propias tradiciones, sin quitar nada al primado de la sede de Pedro»; a cada una de las Iglesias se le atribuye la doctrina de los carismas (a la luz de 1 Pe 4,10): el don de cada una debe contribuir al bien de todos, es decir, al enriquecimiento de la catolicidad de la Iglesia (LG 13). Esta catolicidad queda intrínsecamente unida al dinamismo misionero del pueblo de Dios (n. 17): en la lógica de In 20,21; Mt 28,18-20 y Hch 1,8, afirma que el mismo Señor sigue <<enviando predicadores hasta que las nuevas Iglesias estén plenamente formadas y ellas mismas puedan continuar la tarea de anunciar el Evangelio». Las palabras que hemos destacado expresan con claridad la tesis que pretendemos poner de relieve (aunque habrá que ser cuidadosos con la extensión que se otorgue a <<hasta que>>, como si hubiera un tiempo en el que la Iglesia local pudiera existir al margen de la responsabilidad misionera). En esta línea, el desarrollo más explícito, más concreto y más prometedor lo ofrece Ad gentes en los capítulos segundo y tercero. Inicialmente formaban un capitulo único, pero se desglosaron con el objetivo de dar más relieve a las Iglesias particulares (pues las <<misiones>> son ya designadas como «Iglesias jóvenes»: n. 19). Ad 80 gentes, votado al final del itinerario conciliar, asume las adquisiciones de una reflexión ardua y difícil que desemboca en la repatriación de las misiones en la misión, a fin de que las nuevas Iglesias prolonguen el dinamismo misionero del que ellas mismas han surgido. Dada la importancia del tema, conviene desglosar cuatro pasos que, desde la perspectiva de nuestra exposición, constituyen la columna vertebral de Ad gentes: 1) la acción misionera en sentido propio comienza con el testimonio cristiano, con el ejemplo de una vida en la cercanía de sus contemporáneos, expresado en el amor y en la voluntad de colaboración con todos: ese encuentro se abre a la explicación y por ello al anuncio del Evangelio; 2) se genera entonces una interpelación que conduce a la conversión de algunos y a su inserción en el proceso catecumenal; así se suscita y se estructura la comunidad cristiana, que debe aspirar a proveer por sí misma a sus necesidades y a la vez arraigarse profundamente en el pueblo; 3) la Iglesia se va implantando a medida que los laicos asumen su responsabilidad de animar evangélicamente las realidades temporales, que se van organizando los diversos ministerios, de modo especial sacerdotes, catequistas y consagrados... Así quedan implantadas y consolidadas Iglesias jóvenes en cuanto «comunidades vivas de fe, liturgia y amor que van organizando su pastoral y dando origen a instituciones de diverso tipo; esta Iglesia particular «debe conocer que también ella ha sido enviada a aquellos que, sin creer en Cristo, viven con ella en el mismo territorio» (AG 20); 4) las nuevas Iglesias deben «conservar la comunión intima de las nuevas Iglesias con toda la Iglesia» (AG 19); así se va consolidando <<aquella comunión y cooperación de Iglesias (communio et cooperatio Ecclesiarum] que es hoy tan necesaria para proseguir la obra de evangelización» (AG 38); la responsabilidad misionera universal es elemento constitutivo de este dinamismo eclesial: «La comunión con la Iglesia universal se consumará en cierto modo cuando también ellas participen en la actividad misionera para con otras naciones (AG 20). 81 Este proceso de eclesiogénesis vive del dinamismo misionero, tanto en el entorno inmediato como a nivel universal, lo cual forma parte de su identidad eclesial. En el conjunto del proceso se puede captar la enorme actualidad de Ad gentes, que se hace más patente cuando se ha rebasado el medio siglo de su publicación. Esta relevancia se puede señalar en un doble nivel: a) esta dinámica, especialmente en el punto de partida, es la que constituye el «paradigma» para toda actividad pastoral; es una referencia muy presente en los escritos tanto de papas como de obispos, si bien solo encuentra aliento de vida cuando se comprende desde la entraña de Ad gentes b) šolo desde esta visión de conjunto, es decir, desde la inserción en la communio Ecclesiarum, se puede afrontar la tarea evangelizadora de una Iglesia auténticamente mundial. Ambos puntos de vista del Vaticano II, desde la atalaya de Ad gentes, han preparado los caminos del futuro de la Iglesia y pueden iluminar los criterios y los pasos que dar en el escenario de la globalización. El reconocimiento y la consolidación de las «misiones» como Iglesias locales significa un acontecimiento mayor en la historia de la Iglesia: la constitución de una Iglesia auténtica mundial. Este hecho, que Rahner sitúa en el dinamismo del Vaticano II, significa la inauguración del tercer gran período de la historia de la Iglesia (tras la época judía y la época latino-occidental). Esta figura de la Iglesia como communio Ecclesiarum en gran medida recupera la experiencia eclesial de los primeros siglos, pero no se debe olvidar que el calificativo «mundial» del presente tiene unas connotaciones peculiares respecto a la oikoumene de la antigüedad. El período posconciliar ha estado atravesado por las tensiones que este cambio generaba a medida que las Iglesias no occidentales iban adquiriendo un mayor protagonismo. La cuestión de fondo ha aflorado en diversas controversias. Basta con pensar en la polémica respecto a la prioridad de la Iglesia universal o de las Iglesias locales y en el debate sobre la identidad y las competencias de las Conferencias episcopales. Estas cuestiones se han planteado de modo preferente desde el punto de vista de los poderes o de la polaridad centro-periferia. Los focos de tensión se hacen más vivos en momentos de transición. Ahora bien, a la luz de lo que venimos viendo, hay que destacar el verdadero foco de interés: las Iglesias locales en comunión a nivel mundial deben converger en la responsabilidad misionera, pues de ella nacieron y a ellas deben servir. Desde esta óptica se pueden desactivar las aristas de otras reivindicaciones, que solo quedarían legitimadas desde el criterio de la misión. En esta dirección apunta la convocatoria de los diversos sínodos continentales por parte de Juan Pablo II y la prioridad que el papa Francisco otorga a la Iglesia particular como sujeto prioritario de la evangelización, a la Iglesia como pueblo de pueblos o al objetivo de la sinodalidad. 3. El testimonio del Nuevo Testamento: la frescura del dinamismo misionero La perspectiva que desvelan estas tendencias del Vaticano II se encuentra en profunda sintonía con el testimonio aportado por el Nuevo Testamento, si bien aquí como eclesiología narrativa (o podríamos decir, como misionologia vivida por personas concretas): son múltiples los escenarios que se insinúan en los diversos escritos neotestamentarios; los datos no nos permiten establecer una cronología exacta, pero, en cualquier caso, resultan innegables algunos datos fundamentales; a) además de los apóstoles son muchas las personas que van anunciando el Evangelio en múltiples direcciones b) van surgiendo Iglesias o comunidades cristianas en casas o en ciudades donde no existía la Iglesia; la Iglesia concreta encuentra en la ciudad su espacio más natural y adecuado, lo que da todo su valor a la afirmación ya citada de Hilario de Poitiers. La misionaridad es tan espontánea y natural que podríamos considerar el Nuevo Testamento como un conjunto de textos misioneros: cada uno de ellos refleja la existencia de una comunidad que ha ido recibiendo y asimilando el mensaje evangélico y el testimonio apostólico a la vez que iba incorporando nuevos miembros; a la vez, el hecho de la configuración y constitución del canon muestra que cada una de esas Iglesias se siente en comunión con otras Iglesias que están surgiendo y consolidándose en otros lugares. Esta comunión de Iglesias es una comunión en y para la misión, la cual confirma constantemente que la misión precede a cada Iglesia y que esta, desde su comienzo, respira una comunión misionera. El libro de Hechos de los Apóstoles narra una historia misionera en la que la Iglesia vive generando nuevas Iglesias. La alegría pascual, la constitución de los apóstoles, el acontecimiento pentecostal, dejan de ser conceptos o principios teológicos para convertirse en dinamismo misionero. Los apóstoles son vistos como fundadores de Iglesias, y en ese dinamismo se incorporan personas muy diversas. Ahora bien, más allá de los apóstoles y de sus colaboradores, aparecen como actores principales la Palabra –el Evangelio del Hijo- y el Espíritu Santo, protagonistas de la economía trinitaria, que hacen posible el nacimiento de nuevas Iglesias. Como hablaremos más tarde de la acción del Espíritu, mencionemos la importancia de la Palabra, que condensa la fuerza del Evangelio. A raíz de la persecución en Jerusalén, muchos discípulos se dispersaron e «iban por todas partes predicando la Palabra» (Hch 8,4). Al ser acogida en Samaria surgió una comunidad que fue integrada en la comunión de las Iglesias apostólicas (8,14). Otros fueron predicando la Palabra hasta Antioquia (11,19-20), donde congregó a una numerosa muchedumbre (11,24), adquiriendo tal visibilidad que comenzaron a ser denominados <<cristianos». Gracias a ello, la Iglesia -o las Iglesias- se fortalecía y se expandía por toda Judea, Galilea y Samaria (9,31), con la mirada siempre puesta en los confines de la tierra. El dinamismo en el que nace y vive la Iglesia local queda perfectamente visible en tres perspectivas que merecen ser destacadas. Cada una de ellas tiene su aspecto peculiar, y en su consideración conjunta se confirma que es la columna vertebral de la experiencia neotestamentaria: el significado de ekklesia, el acontecimiento de Pentecostés, las Iglesias paulinas. 84 a) «Ekklesia” como designación de la identidad misionera La autodesignación de la comunidad de discípulos del Señor Jesús como ekklesia tendría un enorme éxito histórico. En su elección y en su consolidación confluyeron una experiencia humana y sociopolítica, un dato teológico irrenunciable y singular, y una práctica misionera. Es particularmente significativo que los cristianos adoptaran un término profano y político para expresar su identidad más genuina. Para su correcta comprensión debe conservarse tanto el acontecimiento como la estructura institucional, de tal manera que se exprese de modo nítido su dialéctica interna: existe una asamblea en respuesta a una convocatoria previa. Conviene desglosar esa dialéctica desde su realización cristiana: 1) la experiencia humana impone el hecho de que solo surge una asamblea -como reunión de personas- cuando ha habido una convocatoria previa; una realización notable se logró en el ámbito de la polis griega desde la antigüedad, como institución que congregaba a los ciudadanos adultos para debatir los asuntos públicos (Hch 19,32 refleja su existencia en el ámbito de expansión del cristianismo); 2) en esa experiencia humana universal se integra otra experiencia de carácter particular procedente de la tradición de Israel: este se constituye como pueblo de Dios en virtud de la asamblea que tuvo lugar en el Sinaí, tras la salida de Egipto, como garantía de que vivía de la iniciativa de Dios y no de dinamismos psicológicos o sociológicos (Dt 4,10); esta experiencia del qahal permanecerá en la memoria colectiva como exigencia continua de actualización; 3) en el periodo cristiano, la convocatoria será la proclamación del Resucitado como Señor, en cuanto relato ofrecido a todos como historia en la que pueden insertarse como protagonistas; el qahal Yahvé se transformará en Iglesia de Cristo; 4) cuando en una ciudad se proclama el Evangelio, solo algunos se sienten directamente interpelados, experimentan la salvación, inician un proceso de conversión y se van configurando como asamblea de Cristo; este dinamismo ha introducido una quiebra en el espacio ciudadano, haciendo aparecer un sujeto histórico nuevo en el seno de la sociedad pagana; 5) la asamblea de los convocados por Cristo se dispersa, con lo cual los convocados se descubren enviados al entramado social como testigos de una novedad que sigue interpelando e invitando a quienes contemplan un estilo de vida singular y atrayente. b) Pentecostés, germen de múltiples Iglesias Pentecostés, acontecimiento pascual en el que el Espíritu manifiesta su peculiaridad personal, es un acontecimiento fundador de la Iglesia que imprime en ella un rasgo constitutivamente misionero. El Espíritu hace salir a la Iglesia del ambiente comunitario del Cenáculo para que se haga presente en el seno del drama de una humanidad que, tras la estela de Babel, vive desgarrada entre la incomprensión y la confrontación, pues la pluralidad no se traduce en enriquecimiento mutuo, sino en competencia y en exclusión. Desde este punto de vista, Pentecostés despliega el escenario de la misión universal: había partos, medos, elamitas... que seguían disgregados en pluralidad de lenguas. La lectura de los Padres detectó desde muy pronto que la Iglesia, gracias a su presencia en medio del mundo y de los pueblos, representaba la anti-Babel: el kerigma, bajo la acción del Espíritu, ofrecía un espacio de reencuentro en el que la diversidad de pueblos podía recuperar la unidad perdida. Allí estaba ya presente, es decir, se anticipaba, la Iglesia que habla todas las lenguas, la catolicidad de una Iglesia mundial y plural. Pentecostés marca el futuro de la Iglesia, da inicio a la historia misionera de la Iglesia: nace como enviada a un horizonte universal para ir pasando a los otros, de modo que pueda nacer entre los otros (surgiendo como Iglesia entre los partos, entre los medos, entre los elamitas...). La multiplicidad de Iglesias ha ido surgiendo como gesto de fidelidad al origen pentecostal de la Iglesia. Cada Iglesia local surge, por tanto, de la misión y no puede desvincularse de ese dinamismo. El ejercicio de la misión como reconciliación de pueblos tuvo un contenido real desde los momentos iniciales. Es impresionante a este respecto la reflexión de Ef 2,11-21, que expresa el gozo de la unión de gentiles y judíos en la Iglesia del Cristo que destruyó la enemistad y el odio entre los pueblos antes enfrentados. La Iglesia que nace en un lugar introduce una socialidad nueva –des- borda la estrechez del ethnos- para recrear la humanidad, para reunificar a la familia humana dividida. La narración de Hechos irá mostrando la eficacia permanente de los «sucesivos Pentecostés»: la audacia del Espíritu va señalando a la Iglesia los lugares a los que debe llegar para establecer alli su tienda, para seguir lanzando su convocatoria, para que sigan surgiendo Iglesias en la oikoumene. c) Pablo y el protagonismo de sus Iglesias La vida de Saulo de Tarso experimentó un cambio radical cuando le fue revelado el rostro del Crucificado en la gloria del Padre. La alegría por el triunfo de Dios en aquel Mesías rechazado constituía el Evangelio-la Palabra- al que el consagraría su existencia entera. Aquella vocación fue suscitada por la fuerza del Evangelio: «No me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para la salvación de todo el que cree (...) porque en él se revela la justicia de Dios» (Rom 1,16-17). Su conciencia de envío ad omnes gentes se identificó con su persona hasta el punto de afirmar: «No me envió Cristo a bautizar, sino a evangelizar>> (1 Cor 1,17). El ministerio apostólico de Pablo en favor del Evangelio se realizó concretamente en la fundación de Iglesias, precisamente entre los gentiles. El, tan profundamente hebreo, sirvió al Evangelio como «apóstol de los gentiles» (Rom 1,5.13; 11,13; 15,16,18; Gal 1,16; 2,8). Se insertó en un movimiento ya iniciado, pero él lo convirtió en el eje de su actividad: concentró su esfuerzo en los lugares donde aún no había resonado el Evangelio, básicamente en cuatro provincias del Imperio romano (Galacia y Asia en el Oriente, Macedonia y Acaya en el Occidente). Privilegió unas pocas ciudades, normalmente populosas y llenas de vida, cosmopolitas y multiculturales, para desplegar en ellas la dialéctica de la ekklésia: el kerigma del Señor muerto y resucitado era la convocatoria de la que surgiría un sujeto colectivo en el seno de una sociedad pluralista. Característica esencial de su método misionero, que es la que nos interesa destacar, es la consideración del grupo congregado como sujeto eclesial en sentido pleno; el objetivo no era simplemente convertir a individuos concretos, sino congregarlos en asamblea; y en cuanto asamblea se hacían responsables del dinamismo misionero, tanto en su entorno como en los proyectos del apóstol fundador. En Pablo no tiene espacio la posible alternativa entre conversión de individuos o edificación de Iglesias. Pablo tiene un horizonte claramente universal: su mirada está puesta en los pueblos, atravesados por rupturas profundas, en los que quiere hacer presente el Evangelio como capacidad de reconciliación. Ninguno de ellos debe quedar al margen de la fuerza del Evangelio. Su base es la ciudad, donde se visibiliza la ekklesia –más allá de la posible existencia de reuniones «en las casas», que hace presente un nuevo tipo de relaciones humanas y sociales. Su proyecto era sembrar el Imperio de pequeñas células, estratégicamente situadas, siempre en sintonía con la iniciativa del Apóstol. Cada Iglesia, nacida de la misión, nace y crece en el compromiso misionero. El contacto permanente con el apóstol itinerante mantiene ese aliento. Las cartas de Pablo, dirigidas a la ekklesia, pueden ser consideradas como «cartas desde la misión». La más antigua de las epistolas valora a los cristianos de Tesalónica como nuestra gloria y nuestro gozo» (1 Tes 2,20), porque recibieron con júbilo la Palabra, abandonaron los ídolos y ofrecen un testimonio <<en Macedonia y en Acaya» y «en todo lugar» (1,10). Iglesia son ante todo las personas que, como «templo de Dios» (1 Cor 3,1617; 2 Cor 6,16) hacen presente un nuevo modelo de humanidad y de socialidad. la Iglesia no aparece nunca como algo distinto de o contrapuesto a las personas concretas, piedras vivas del edificio vivo que es la Iglesia. Cada creyente se convierte en sujeto en el seno de una Iglesia-sujeto. Con tensiones y conflictos en el interior, con hostilidad y marginación en el exterior, aquellos cristianos están movidos por el fervor de una novedad que los mantiene unidos como Iglesia yabiertos a una comunión intereclesial estrictamente misionera. Las Iglesias apoyan al Apóstol de modos múltiples, también con el envío de colaboradores para la misión (casi un centenar de personas son mencionadas en torno a Pablo). Y a la vez se sienten implicadas en proyectos tan queridos por el Apóstol como la colecta para los pobres de Jerusalén». Aun estando prisionero, Pablo expresa su satisfacción al dirigirse a los filipenses como «mi alegría y mi corona» por el testimonio de su fe, por su cercanía al Apóstol y por su servicio al Evangelio (Flp 4,1-4). 4. La Iglesia local, responsable y protagonista de la misión ad gentes Si la Iglesia nace en un lugar gracias a un misionero, nunca podrá considerar la misión ad gentes como algo ajeno o extrínseco, sino como elemento de su vida y de su ser. Esa identidad debe expresarse de modo claro y preciso. Las modalidades podrán ser múltiples, pero nunca superficiales, siempre deberá aparecer como sujeto prioritario de la pastoral y de la misión, y por ello en permanente estado de conversión pastoral y misionera. Ello afecta a la autoconciencia de la Iglesia en cuanto tal, a la implicación efectiva de algunos de sus miembros y al reconocimiento en la vida cotidiana de la dimensión ad gentes. Un ejemplo paradigmático de la autoconciencia de la Iglesia en cuanto tal lo ofrece Antioquía según el relato de Hch 13,1-3. En una lectura teológica se percibe un momento de encrucijada en la historia de la Iglesia: la inserción de cada comunidad en el dinamismo misionero es lo que hace posible el futuro de la Iglesia, por lo que se puede afirmar que su sensibilidad con la misión ad gentes puede ser considerada como criterio de su eclesialidad. Ese discernimiento no puede desaparecer de la vida concreta de cada Iglesia. 1) Aquella Iglesia, nacida por el anuncio de la Palabra y que había alcanzado cierto nivel de articulación, se encuentra reunida para discernir una cuestión que se les imponía de un modo ineludible. Era una comunidad en la que estaban también integrados los gentiles, por lo que parecían más sensibles y abiertos a nuevos desafíos que provenían tanto de las circunstancias como de su ser más íntimo. La interpelación, suscitada en último término por el Espíritu Santo, era muy concreta: si la Palabra había llegado hasta aquella ciudad, ¿podía detenerse allí o debía seguir avanzando para que se pudiera llevar adelante la obra del Espíritu? Una cuestión de tanta trascendencia y de tantas implicaciones no se puede afrontar más que de un modo típicamente eclesial: reunidos ante el Señor, en el ámbito de la liturgia, porque afectaba a su vocación como Iglesia. Si se concluía que era prioritaria la interpelación lanzada por la Palabra y por el Espíritu, la respuesta correspondía al conjunto de la Iglesia, es decir, al conjunto de los bautizados. Una vez hecho el discernimiento fundamental debía avanzarse en la identificación de los miembros que tuvieran el carisma correspondiente. La decisión parecía fácil: Bernabé y Pablo eran los señalados por el Espíritu. Ello implicaba renunciar a la presencia de dos miembros especialmente cualificados. Era el momento de afrontar la verdadera dificultad: establecer el orden adecuado de prioridades. Así lo reconocieron los demás. El gesto de la imposición de manos por parte de todos encierra un doble elemento que debe ser destacado: a) si lo más importante es la obra del Espíritu, a ello deben dedicarse los más capacitados; b) la tarea que ellos realizan no la desarrollarán a título individual, sino en nombre de todos, en ellos es la Iglesia la que afirma su fidelidad a la misión de la que ella misma había nacido. 90 2) Toda diócesis -o grupo eclesial- se encuentra siempre en encrucijadas semejantes, porque permanentemente debe discernir las fronteras que debe atravesar o las orillas que debe saltar (cf. AG 6). Estas barreras u orillas dan concreción a la idea genérica de misión. Y esa concreción no puede prescindir de las personas concretas que las encarnan y del apoyo del conjunto de miembros de la Iglesia. Las fronteras de la misión vienen experimentando unos desplazamientos notables, de modo que se puede decir esas fronteras atraviesan todas las diócesis y parroquias. Ese dato de nuestra experiencia ayuda a captar la amplitud del horizonte de la misión y la interpelación de la comunión entre las Iglesias. La existencia de realidades geográficas y culturales que deben ser evangelizadas reclama la experiencia del envío y de la salida. En esta lógica adquiere todo su relieve eclesial el carisma y de la vocación ad vitam y ad gentes, como realización de la misionaridad de la Iglesia y como interpelación profética que hace presente lo que todavía falta por conseguir. Sería absurdo plantear la pregunta: ¿puede haber una diócesis en la que no haya quien presida la eucaristía o en la que no haya catequistas? Del mismo modo, es absurdo pensar en una diócesis en la que no surgiera el carisma de la misión ad gentes. 3) Esta perspectiva obliga a profundizar los presupuestos de la cooperación misionera. La aportación del pueblo cristiano en favor de los misioneros es generosa y multiforme. Ello significa que la figura del misionero sintoniza con lo más profundo del alma cristiana, precisamente porque los principios teológicos y eclesiológicos tienen vida y biografía en personas concretas. No obstante, hay que advertir de una tentación empobrecedora: considerar la contribución particular como algo que desde fuera o desde la distancia se realiza en favor de quienes serían los responsables genuinos, los misioneros. En realidad, la base de la responsabilidad misionera se encuentra en la pertenencia a la Iglesia local, por ello en el bautismo y en la participación en la eucaristía. Por eso, todo bautizado es responsable de la misionaridad de su Iglesia en todas sus dimensiones. 91 Cada bautizado, en función de su carisma y de su estado de vida, lo realizará de modo diverso. El carisma de la misión ad gentes y ad vitam es el analogado principal, como hemos dicho, pero ello no significa que pueda absorber lo que corresponde al conjunto. En consecuencia, el amplio abanico de la cooperación misionera, y de modo especial las Obras Misionales Pontificias, constituyen la modalidad y los canales a través de los cuales todos los bautizados hacen propia la actividad misionera ad gentes. En su germen, las OMP brotan del pueblo cristiano para responder al desamparo en que se encontraban muchos misioneros, especialmente cuando desapareció el apoyo y la aportación de los poderes políticos. El pueblo, podríamos decir, asumió su responsabilidad en el sentido adecuado. En este caso, además, el carácter diocesano y pontificio de estas organizaciones está en condiciones de poner de relieve y de conjugar la comunión con otras Iglesias y la unidad en torno al ministerio petrino. 4) La Delegación -o Consejo- Diocesana de Misiones desarrolla una función necesaria de cara a armonizar las iniciativas de cooperación y de cara a animar al pueblo cristiano en su responsabilidad misionera. A la luz de lo que venimos diciendo resulta claro que pertenece al corazón de la vida pastoral de la diócesis, porque desde ahí debe desplegarse la misionaridad de toda la Iglesia local. En las actuales circunstancias, esto resulta más central y urgente por diversas razones: a) para hacer ver en todo su sentido el valor paradigmático que la obra misionera debe ejercer en todas las actividades pastorales; b) para depositar una instancia profética que advierta contra el riesgo de que la idea de misión se difumine en lo genérico o de que la <<salida» se reduzca a lo inmediato; (c) en momentos de transición en el ejercicio de la misión universal, donde resultan inadecuados muchos esquemas del imaginario colectivo eclesial, hay que acompañar a los bautizados a asumir e integrar el paradigma que requiere el siglo XXI. 5) La experiencia de la ekklesia, en el sentido comentado, está siendo cada vez más experiencia directa de nuestras diócesis en sociedades de progresiva descristianización. La realidad histórica impone como evidencia que la toma de conciencia de ser «Iglesia en un lugar» va intrinsecamente unida a una «existencia en estado de misión». Desde el punto de vista teológico, espiritual y pastoral, esa recuperación de los datos originarios de la experiencia cristiana constituirá una fuente de renovación, de aliento y de rejuvenecimiento. Ya desde lo concreto el bautizado es enviado, ha sido convocado para ser enviado en un entorno secularizado o pagano. La experiencia genuina de Iglesia local ayudará a superar las tentaciones de desaliento, de clausura, de agobio ante los problemas más inmediatos, de la abdicación de la propia responsabilidad. La reflexión y la experiencia de una Iglesia que nace de la misión y vive para la misión constituye un kairós para nuestras diócesis que no debería ser desaprovechado. Ello ayudará sin duda a que la misionaridad, en toda su amplitud, revitalice la experiencia eclesial. 93 LA VOCACIÓN MISIONERA AD GENTES Y AD VITAM Mons. VITTORINO GIRARDI STELLIN, MCCJ obispo emérito de Tialarán-Liberia Costa Rica 1. Contextualización De los veintiún concilios ecuménicos que han marcado la historia de la Iglesia, ha sido el Concilio Vaticano II (1962-1965) el que por primera vez ha trazado el perfil del misionero ad gentes y ad vitam. Lo ha llevado a cabo en uno de los documentos más logrados del mismo Concilio, con el Decreto sobre la actividad misionera de la Iglesia, que lleva, precisamente, ese nombre: Ad gentes. Gran mérito del Decreto ha sido, no cabe duda, el de «repatriar>> la actividad misionera en el misterio de la Iglesia. Es decir, hay misioneros, porque la Iglesia es, por su naturaleza, misionera, «sacramento universal de salvación». A su vez, el mismo Decreto ha «repatriado» a la Iglesia en la profundidad del misterio trinitario. La Trinidad es el origen y la patria hacia la que se encamina el pueblo de los peregrinos que constituyen la Iglesia; Es el «ya» y el «todavía no» de la Iglesia; es su pasado fontal y su futuro prometido, el comienzo y el fin. Procedemos de una patria trinitaria y hacia ella vamos. Es lo que expresa, aunque con extrema novedad, el conocido número 2 del Decreto: «La Iglesia es por su naturaleza misionera, porque tiene su origen en la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo según el plan de Dios Padre>>. Equivale a decir que la Iglesia es misionera porque Dios lo es primero. Al respecto es muy sugerente un texto del cardenal Journet de hace bastantes años, pero de una extraordinaria actualidad para la actual renovación de la teología trinitaria. Sabemos que las misiones ad extra son una misteriosa, pero amorosa, prolongación de las procesiones intratrinitarias, aun tratándose de movimientos análogos, no idénticos. Santo Tomás de Aquino afirma con total claridad que cada misión trinitaria implica la correspondiente procesión eterna, y determina de la misma un término en el tiempo y en nuestro mundo. Escribe y comenta el cardenal Journet: Las misiones de las Personas divinas son como el «desbordarse>> de la eternidad en la historia, la irrupción de la vida trinitaria en el silencio del tiempo. El Padre, que engendra al Hijo, por virtud misma de la sobreabundancia infinita de esta generación, como si no pudiera contener el término [Hijo] en el «corazón de su eternidad, lo envía visiblemente al mundo, el día de la encarnación; he aquí a Cristo con el impulso de amor que lo llevará hasta la muerte, hasta la Ascensión (...) y a quedarse con nosotros (cf. Mt 28,20). El Padre, que a través del Hijo da vida al Espíritu Santo, en virtud misma de la sobreabundancia infinita de esta donación y como si ellos [Padre e Hijo] no pudieran contener en si el término de su procesión eterna, lo envían, en sobreabundancia, el día de Pentecostés al mundo, a la Iglesia, que, animada por el Espíritu Santo, advierte un impulso que la llevará en su labor hasta la parusía. Ha sido en este contexto teológico-místico en el que el Concilio Vaticano II ha situado e iluminado aquella «vocación especial», fruto de un gratuito y extraordinario «don y sello del Espíritu Santo», que es la vocación misionera ad gentes y ad vitam. 95 Sin embargo, paradójicamente, en el mismo Decreto y en otros documentos del Vaticano II se subrayaron dos verdades que, al menos a primera vista, pareciera que tuvieran un efecto ralentizador, casi desmitificador del impulso misionero ad gentes. No pocos teólogos, en su momento, lo pusieron de relieve, entre ellos Walter Kasper. Todavía hace unos años él escribió: Parece que uno de los problemas más difíciles, no solo para los teólogos actuales dedicados a cuestiones de misionología, sino más aún para los misioneros en activo, es el no ver claro el sentido y motivo del trabajo misional [...] El que Dios quiera que todos los hombres se salven (cf. 1 Tim 2,4) supone que esa voluntad suya no es algo vacío e inoperante, y que Dios, por tanto, quiere esa salvación de una forma efectiva, eso significa que todo hombre debe tener una real posibilidad de salvación, allí donde él se encuentra. Entonces, ¿qué sentido tiene la misión, si también el que nunca oyó hablar de Cristo -el pagano-puede ser eventualmente un «cristiano anónimo>>? ¿No convendrá, pues, sustituir la misión ad gentes por el diálogo interreligioso, renunciando a toda posible forma de un llamado colonialismo espiritual? Hay otra línea de reflexión misionológica que el mismo Decreto tiene bien presente y que ha quedado expresada especialmente en su n. 6, cuando se afirma que <<el fin propio de la actividad misionera es la evangelización y la plantatio Ecclesiae en los pueblos o grupos humanos en los cuales aún no está arraigada (nondum radicata est]». Sin embargo -continúa Walter Kasper-, si esta concepción no se incardina en un marco más amplio, tropieza también con bastantes dificultades teológicas. Estas comienzan en el plano de la teologia ecuménica. El Concilio Vaticano II ha declarado expresamente que las comunidades eclesiales no católicas pueden considerarse como Iglesia en un sentido teológico, correspondiéndoles, por tanto, una verdadera función salvífica. Todavía no se ha tenido en cuenta explícitamente la importancia de esta afirmación en orden a una estrategia misional. Las dificultades aumentan al considerar que la Iglesia y, consiguientemente, su implantación, gracias a su propagación, propiamente no tiene un sentido en sí misma. La Iglesia no existe para si y no puede afirmarse y propagarse por razón de sí misma. ¿Implican estas afirmaciones desplazar la preocupación por la plantatio Ecclesiae hacia el compromiso común de todas las comunidades cristianas por el shalom, que es la máxima manifestación del mensaje cristiano de la salvación? ¿Cuál sería en tal caso el nuevo perfil del misionero? No cabe duda de que, frente a estos interrogantes, ha sido un acto de admirable valentía el de san Juan Pablo II, quien en su enciclica Redemptoris missio los recoge y los asume como una nueva oportunidad para profundizar en la teología de la misión. Escribe, en efecto: Debido también a los cambios modernos y a la difusión de nuevas concepciones teológicas, algunos se preguntan: ¿es válida aún la misión entre los no cristianos? ¿No ha sido sustituida quizá por el diálogo interreligioso? ¿No es un objetivo suficiente la promoción humana? El respeto de la conciencia y de la libertad, ¿no excluye toda propuesta de conversión? ¿No puede uno salvarse en cualquier religión? ¿Para qué, entonces, la misión? Fue un acto de valentía de san Juan Pablo II, quien además reconocía en la misma encíclica, con tono triste, que la misión ad gentes se ha vuelto una flaca realidad dentro de la misión global del pueblo de Dios y, consiguientemente, descuidada y olvidada. ¿No será acto de valentía, entonces, también el de los organizadores de este Congreso, que piden hoy, a treinta años de Redemptoris missio, que reflexionemos sobre la vocación del misionero ad gentes y ad vitam? 2. El misionero ad gentes y ad vitam, ¿de héroe a figura del pasado? Es inevitable que lo evidenciado hasta aqui nos abra a una nueva pregunta: ¿vale la pena seguir sosteniendo la figura, en su momento heroica, del misionero ad gentes? Hace precisamente cien años, así lo describía Benedicto XV en su Maximum illud: El misionero que se consagra al apostolado de las misiones, inflamado por el celo de la propagación del nombre cristiano, abandona patria y parientes queridos, tiene que pasar de ordinario por largos y con mucha frecuencia peligrosos caminos, y su ánimo se halla siempre dispuesto a sufrir mil penalidades en el ministerio de ganar para Jesucristo el mayor número de almas. Las «voces» que nos llegan hoy en día nos invitan a mirar hacia otra dirección. La misma expresión añadida a la de ad gentes, a saber, inter gentes, parece que lo confirma. Fue creada en el ya lejano 2001 por William R. Burrows, en su respuesta al teólogo indio M. Amaladoss. Burrows constata que la misión en Asia ya está sustancialmente en manos de los propios asiáticos, quienes están dando testimonio de forma amable a quienes están inculturando el Evangelio para que este asuma un rostro local y ya no extranjero. Ellos viven en medio de otras tradiciones religiosas mayoritarias, que aprecian como espacio de encuentro con Dios para cuantos las siguen. Los cristianos quieren aliarse con ellos para trabajar juntos en contra de toda forma de maldad, cooperando así con la llegada del reino de Dios, cuya plenitud es escatológica. La propuesta de la misión inter gentes refleja, pues, una opción: el diálogo como modalidad de encuentro con los otros y la eliminación de cualquier actitud de etnocentrismo cultural o de superioridad religiosa. Es de mucho interés hacer notar que esta expresión, inter gentes, quiere sintetizar el modelo misionero propuesto a las Iglesias locales por la Federación de los Obispos del Continente Asiático (FABC), con el triple diálogo con las religiones no cristianas, con las culturas y con los pobres. Diciéndolo con las mismas palabras de los obispos de Asia: «Estar con el pueblo, atendiendo a sus necesidades, con gran sensibilidad hacia la presencia de Dios en las culturas y en las otras tradiciones religiosas y testimoniando los valores del reino de Dios a través de la presencia, de la solidaridad, del compartir y de la Palabra>>. El «primer anuncio kerigmático», entendido como centro de la misión ad gentes y la proclamación de Cristo, conserva su importancia, pero es presentado con nuevas categorías. Continúan diciéndonos los obispos de Asia: La proclamación de Jesucristo en Asia significa ante todo el testimonio de cristianos y de comunidades cristianas en favor de los valores del reino de Dios, la proclamación de obras como Cristo las realizó. Para los cristianos en Asia, proclamar a Cristo significa ante todo vivir como él vivió, en medio de nuestros vecinos que profesan otras creencias y convicciones, y en realizar sus mismas obras por el poder de la gracia. Proclamación a través del diálogo y de obras concretas: esta es la fundamental llamada para las Iglesias en Asia. En sociedades pluralistas, divididas por barreras religiosas, étnicas, sociales, económicas y migratorias, la misión inter gentes tiene como primera tarea la de construir puentes de encuentro, de comunicación, de reconciliación. La preposición inter es interpretada como entre los pueblos, las comunidades, los vecinos, como también en medio de ellos. En ese sentido, se transforma la misión en una evangelización mutua, en la cual el misionero da y recibe; visita las casas de los otros y acoge en la propia; impulsado por la fe y con el mismo estilo de Jesús, trabaja con los otros en la causa común en favor de la vida. Desde esta perspectiva, pareciera que la misión inter gentes fuera alternativa a la misión ad gentes. Según el análisis realizado por el padre Eloy Bueno de la Fuente, se están difundiendo críticas muy insistentes acerca de la preposición ad, así como acerca de la visión negativa del término gentes. En la preposición ad se encuentra inscrita una visión etnocéntrica, tanto cultural como religiosa, que da más valor al punto de vista de «quien sale>>, en contraposición con los que «están fuera», en las periferias. Correspondería a un dinamismo unidireccional, desde el centro hacia afuera, desde arriba hacia abajo. El misionero es el protagonista y los otros serian receptores, no interlocutores. El término gentes también carga con una visión negativa de los <<otros», que son inferiores y que están llamados a la conversión para que sean parte de «nuestro grupo>>. El misionero es el escogido, el salvado, el heraldo de la verdad. ¿Qué podrían dar los demás? En esta atmósfera llegó el aporte específico de nuestro papa Francisco. En su Exhortación programática pos-sinodal Evangelii gaudium hace propia la afirmación de san Juan Pablo II en su Redemptoris missio: «Es necesario mantener viva la solicitud por el anuncio a los que están alejados de Cristo, porque esta es la tarea primordial de la Iglesia. La actividad misionera representa aún hoy en día el mayor desafío para la Iglesia y la causa misionera debe ser la primera». Y añade la conocida expresión: «La salida misionera es el paradigma de toda obra de la Iglesia>>. Sin embargo, el papa Francisco evita usar la expresión conciliar ad gentes y considera «la proclamación del Evangelio a quienes no conocen a Cristo o siempre lo han rechazado>> como una forma concreta en la que se expresa la nueva evangelización a que toda la Iglesia está llamada. Los llamados institutos «exclusivamente misioneros>>, que evidenciaban su particular fisonomía gracias a aquellos cuatro términos, ad gentes, ad extra, ad pauperes, ad vitam, han ido aceptando con no pocas dificultades y desajustes los nuevos desafíos, intentando un proceso de adaptación. Parte de sus miembros han ido interpretando muy positivamente el inter gentes como una preciosa inspiración acerca del como «estar en casa» en medio del pueblo al que han sido enviados. Otros han preferido renunciar a las «salidas geográficas para ser presencia cristiana en el demandante mundo de la migración, de los desplazados, de los marginados... Al mismo tiempo, otros continúan reconociendo lo imprescindible que es para su vocación misionera el salir del espacio cultural e incluso geográfico para dar prioridad a las actividades evangelizadoras entre aquellos que aún no han recibido el Evangelio. Es inevitable que se dé cierta tensión entre las distintas orientaciones. He aquí una voz que ha expresado lo anterior, incluso con un tono polémico: Tenemos hoy una única misión global, el anuncio del Dios de la vida, la denuncia del sistema de muerte y el compromiso concreto para que se imponga la vida. ¿De qué parte estamos? Si estamos de parte del sistema, debemos darnos cuenta de que adoramos un ídolo, el ídolo del dinero. Debemos reconocer que Europa es idólatra. Si, por el contrario, queremos proclamar al Dios de la vida, debemos ponernos de parte de las víctimas. Es sobre este punto en el que hoy la misión se mantiene o cae. Es una misión global que nos lleva a resistir a un sistema que mata, que mata al mismo planeta y nos mata a nosotros en él. Por eso, la misión en el corazón de Europa es misión en cuanto lo es el anuncio de la Buena Nueva a los pobres del Sur del mundo. Sobre esto, la misión hoy lo arriesga todo. 102 Otra voz nos llega de América Latina: «Para nosotros hoy la tierra de misión está en nuestras calles, en nuestros barrios, en nuestras ciudades y llega hasta el campo, en el que la piedad popular aún fuerte se alza como un dique que por ahora canaliza las aguas ricas de la fe de nuestros pueblos>>. Por su parte, el papa Francisco, aunque evitando el uso explícito en su Evangelii gaudium de los términos ad gentes e inter gentes, valora las características de los dos modelos misioneros, con toda su fuerza profética en la visión de una Iglesia «metida en medio del pueblo, (n. 115), con rostro local y pluriforme (nn. 30; 116), en la cual la alegría de comunicar a Jesús se expresa tanto en el compromiso para anunciarle en los lugares más necesitados como en su constante salida hacia todo tipo de periferia (n. 30). El carácter paradigmático de la misión ad gentes y ad extra en el contexto de EG se revela en todo su valor en cuanto impulsa a la Iglesia toda en la osadía de la salida (n. 20), en nombre de la alegría misionera de la fe (n. 21), hacia el encuentro fraterno con los otros (n. 49), derrumbando toda y cualquier barrera (n. 22) por la fuerza del Evangelio. 3. La exigencia fundamental: «Tener fija la mirada en Cristo Jesús» (Heb 12,2) En cualquier caso, para que la atención a lo que juzgamos importante, pero que no es lo esencial, no nos distraiga del «fondo de la realidad», hay que volver la mirada a Jesús. Como nos había exhortado san Juan Pablo II en repetidas ocasiones, hay que volver a empezar desde Cristo. Es el el punto de partida de toda reflexión teológica y, entonces, misionológica. 103 Siempre existe el riesgo de interponer entre la novedad sorprendente de Cristo y sus propuestas nuestras «dificultades», nuestros interrogantes, que, aunque legítimos, pueden apartarnos de tomarle como el punto de partida absoluto. No se trata de ajustar la urgencia misionera que se sostiene por la voluntad y el mandato de Cristo a nuestro pensar, sino que estamos llamados a iluminar nuestro pensar con la luz de la Palabra de Dios, cuya máxima expresión son la actuación y las enseñanzas de Jesús. Ninguna otra actitud nos puede salvar del peligro del reduccionismo. Ninguna dificultad, ni teórica ni práctica, debe poder debilitar el cometido fundamental de la Iglesia en todas las épocas, y particularmente en la nuestra, y que consiste en «dirigir la mirada del hombre, orientar la conciencia y la experiencia de toda la humanidad hacia el misterio de Cristo, único salvador>>. En la Iglesia y en todas sus comunidades debe resonar el grito de san Pablo: «¡Ay de mí si no predicara el Evangelio!» (1 Cor 9,16). La razón profunda de ese grito es una persona, Jesucristo, al que los apóstoles le aplicaron la expresión <<el celo de tu casa me devora» (Jn 2,17). La suya es una auténtica pasión por la misión. Él mismo, aplicándose un texto del profeta Isaías, se autopresenta como «consagrado y enviado para anunciar y proclamar la buena noticia» (cf. Lc 4,16-19). La autoconciencia de Jesús ha quedado expresada precisa y fuertemente por el título o atributo de enviado. Solamente en el cuarto evangelio ese atributo aparece de una manera directa o indirecta unas cuarenta veces. Todo en él queda fuertemente unificado y polarizado por la clara conciencia de sentirse enviado, y entonces, por la fidelidad radical, al compromiso que tal envío implica. Cristo no es el especialista de la penitencia... le acusaron de bebedor comilón. Tampoco es el contemplativo «puro»: a veces tenía que levantarse muy pronto por la mañana para orar, retirarse a la montaña o dedicar toda una noche al diálogo amoroso con el Padre. No cabe afirmar que fuera un taumaturgo que se dedicara a realizar milagros para aliviar enfermedades de todo tipo; a veces hay que «arrancarle>> el milagro (cf. Mt 15,28) y no quiere que se sepa; otras veces se esconde para evitar que le busquen solo para que haga maravillas en favor de su pueblo (cf. Jn 6,26)... Si Cristo hace penitencia -a veces-, no tiene que comer, otras veces no tiene dónde reclinar la cabeza (cf. Lc 9,58; Mc 3,20; 6,46), si ora -y ora muchísimo-, si lleva a cabo milagros, todo, realmente todo, lo vive y lo asume en función de la misión. En él todo es llevado a cabo por el celo de la casa del Señor, que lo va consagrando cada vez más (cf. Jn 17,19), consumiendo (20,30) y así consumando (19,30). Por la fidelidad a la misión a la que el Padre le ha enviado, por dar testimonio de la verdad, cualquiera que fuera su precio (cf. In 18,37), Jesús se dispone a ir a Jerusalén a subir al Calvario y a la cruz... Jesús, Palabra eterna del Padre, es “servidor del anuncio del misterio del amor del Padre y quiere que todos lo sepan. La misión es su suprema diakonia hacia la humanidad toda. Creer en Jesús es, ante todo, aceptarle, y aceptarle en lo que constituye su realidad más profunda de Enviado, de manifestación y, entonces, de la intimidad de Dios-Trinidad. Él es el «rostro humano de Dios y el rostro divino del hombre>> enviado por amor (cf. Jn 3,16); es del todo lógico que Jesús «sueñe con que su grupo, sus discípulos, se vaya constituyendo gracias a su doble mandamiento: «Este es mi mandamiento, amaos como yo os he amado (15,12), y «todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra, id por todo el mundo y haced discípulos de todas las gentes» (cf. Mt 28,18-19); «como el Padre me ha enviado, también yo os envío a vosotros» (Jn 20,21). Cristo quiere transmitir a su comunidad, a su Iglesia, su más profunda identidad. Ella se va construyendo sobre y gracias al doble mandato del amor y del envío. Cuanto más circule en ella el amor, el que Jesús ha derramado en ella en virtud del don del Espíritu (cf. In 20,32), más se siente impulsada a salir. ¡De la comunión a la misión! Del Cenáculo, en que perseveran en oración con María, la Madre del Señor, y en que se debería hacer experiencia de «un solo corazón y de un alma sola» (Hch 4,32), al mundo, más allá de toda frontera. Creer en Jesús es, pues, creer en la misión y asumirla como identidad propia, aunque conscientes de que los modos con que pueda realizarse sean de hecho muy diversos. A nosotros, gente de América Latina y el Caribe, nos insistió el papa Benedicto XVI cuando vino para la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Aparecida (2007). «Discipulado y misión -nos dijo-son como las dos caras de una misma moneda: cuando el discípulo está enamorado de Cristo, no puede dejar de anunciar al mundo que solo él nos salva (cf. Hch 4,12). En efecto, el discípulo sabe que sin Cristo no hay luz, no hay esperanza, no hay amor, no hay futuro». Y así la Iglesia es «misionera solamente en cuanto discípula, es decir, capaz de siempre dejarse atraer, con un renovado arrobamiento, por Dios, que nos amó y nos ama primero (cf. 4, 10)>>. Tan estrecha correlación implica, pues, un itinerario que parte del encuentro personal con el Señor Jesús, la acogida de su persona y de su palabra en una comunión que nos hace partícipes de su misión y se despliega en el compartir, esa misma experiencia a través del anuncio, del testimonio y del servicio. En las palabras de Benedicto XVI resonaban aquellas tan conocidas de Jesús a sus apóstoles: «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a todos los hombres» (Mc 16,15). Y a la vez, a la mente y al corazón volvía la experiencia de los apóstoles que, frente al 106 Sanedrín que los juzgaba y castigaba, declaraban con entusiasmo y valentía: «Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído>> (Hch 4,20). Si la fidelidad al mandato de Cristo exigía valentía, también implicaba una íntima alegría que la acompañaba, y precisamente en la experiencia de la persecución. En efecto, «por su parte, los apóstoles salieron (después de haber sido duramente azotados) del Sanedrín, gozosos por haber sido dignos de padecer ultrajes por el nombre de Jesús (5,41). Volvamos a recordarlo: la misión visible del Hijo en su historia humana origina, por su obediencia al Padre hasta la muerte en cruz, la misión visible del Espíritu en Pentecostés. Y de ambas misiones visibles brota y se sostiene la misión de la Iglesia. Para que tal misión se realice, el Padre y el Hijo envían a su Espíritu a la Iglesia. La misión de la Iglesia es, pues, el encargo hecho por Cristo resucitado, con todo su poder y autoridad (cf. Mt 28,19-20), a los apóstoles y, en ellos, a toda la Iglesia de colaborar con el Espíritu en la obra de la salvación de los hombres. Así pues, hay que distinguir en la misión de la Iglesia «el mandato de Cristo y la ejecución de ese mandato bajo la guía del Espíritu Santo. Es este el protagonista de la misión. «Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo; diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo; diversidad de operaciones, pero el mismo Dios que obra todo en todos» (1 Cor 12,46). Carismas, ministerios, operaciones, son diversos nombres de los dones otorgados a los fieles para la edificación de la Iglesia, en la que Dios-Trinidad interviene activamente. La ejecución de la misión de la Iglesia está realizándose por la acción trinitaria atribuida al Espíritu Santo, que suscita y fortalece las múltiples y variadas acciones evangelizadoras y santificadoras en la Iglesia. Todo en ella, como en Cristo, su fundador y cabeza, nace de la misión y está de hecho orientado a la misión. 107 San Juan Pablo II lo ha repetido con insistencia en su RM: «Solo con la fe se comprende, se fundamenta la misión» (n. 4), y más adelante añade: «Y esto equivale a decir que solo creyendo en la autorrevelación definitiva de Dios por Cristo se comprende el motivo fundamental por el que la Iglesia es misionera por naturaleza [...] ella no puede dejar de proclamar el Evangelio, es decir, la plenitud de la verdad que Dios nos ha dado a conocer sobre sí mismo» (n. 5)26. 4. Hay misioneros ad-inter gentes y ad vitam porque la Iglesia es misionera Han transcurrido ya más de cincuenta años desde que el decreto Ad gentes describiera el perfil del misionero ad gentes. Desde entonces, los misioneros ad gentes y ad extra han disminuido más allá de toda expectativa. Los llamados «territorios de misión>>, con sus jóvenes Iglesias, son hoy los que más misioneros envían, y la primera de entre estas Iglesias jóvenes es la de Corea del Sur. Ha habido cambios profundos en todos los órdenes, hasta el punto de que hablamos no de una «época de cambios>>, sino de «cambio de época>>. Esto ha implicado repensar la misión, desde varios puntos de vista, como ya hemos indicado en los apartados anteriores. Sin embargo, creemos que sustancialmente hay que mantener la descripción del misionero ad gentes y ad vitam ofrecida por el Decreto, aunque hayan cambiado profundamente los espacios geográficos y sobre todo los humanos en que el misionero está llamado a realizar su labor, aunque deba revisar profundamente el <<estilo>> de su presencia y de su acción evangelizadora. «Hemos insistido, en sintonía con el Nuevo Testamento y con los documentos pontificios, en que la dimensión misionera es intrínseca a toda vocación cristiana, a todo ministerio eclesial, por lo cual a todo discípulo de Cristo incumbe propagar la fe según su condición» (AG 23). Sin embargo, como afirma el mismo Decreto y la encíclica Redemptoris missio, la realidad de la vocación misionera común no excluye la existencia de una «vocación misionera específica». Redemptoris missio afirma que esta vocación especial tiene como modelo la de los apóstoles, conserva toda su validez y representa el paradigma del compromiso misionero de la Iglesia (cf. nn. 65-66). Si su modelo es la vocación de los apóstoles, lo primero que debemos evidenciar es la iniciativa divina, claramente expresada en la afirmación de Jesús: «No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y os he dado la misión de ir y de dar fruto, y fruto que permanezca>> (Jn 15,16). Son palabras que equivalen a las que recuerda Marcos: «Escogió a los que quiso para tenerlos en su compañía y para enviarlos a predicar» (Mc 3,14). a) Sellados y consagrados Se trata de una elección que, según la afirmación del Concilio, implica haber sido «sellados>> por el Espíritu Santo, fuente de todo carisma. Es un don que el mismo Espíritu otorga a la Iglesia y del cual el misionero no es su dueño, sino su administrador en favor de la misma Iglesia y en favor de aquellos a quienes la Iglesia lo envía. El término «sellado» remite abiertamente al texto de san Pablo en la carta a los Efesios, en que se describe la nueva identidad del cristiano: «En Cristo, después de abrazada la fe, vosotros habéis sido sellados con el sello del Espíritu Santo prometido» (Ef 1,13). <<Sellan>> significa dar prueba de pertenencia, de autenticidad, y en la semántica religiosa implica la toma de posesión y consagración. Su fuerza queda abiertamente expresada en la afirmación de Jesús: «Padre, tuyos eran y tú me los diste; por ellos me consagro» (Jn 17,6-19). El misionero ad gentes y ad vitam considera a todos los hermanos y hermanas a quienes se entrega como un don que el Padre le otorga, y por ellos él se consagra, es decir, rompe con todo «lo mundanos para hacerse don a los que el Padre le ha dado y poderles así anunciar y testimoniar el amor del que toda la humanidad es destinataria. A la iniciativa divina, el llamado responde por fe y en fe. Y es que hay señales de la llamada vocacional, pero las señales son señales para quienes quieren verlas (santa Teresa de Lisieux). La respuesta a la vocación es siempre un canto a la fe y a la no evidencia, es un «razonable obsequio» hacia lo que creemos que es una intervención gratuita de Dios en nuestra vida. De ese modo, el llamado «se pone en camino hacia una tierra que va a recibir en herencia y sale sin saber adónde va, en pura fe» (cf. Heb 11,8). b) Dotes naturales La gracia supone la naturaleza y es congruente con ella. Por eso el don de la vocación misionera especifica se manifiesta en sujetos que el mismo Concilio describe como «dotados de carácter natural e idóneos en sus cualidades e inteligencia». El misionero debe poseer una personalidad fundamentalmente integrada, y por eso capaz de juzgar objetivamente a personas, acontecimientos y si- nuevas e inesperadas. Para que eso sea posible debe gozar de suficiente y adecuada estabilidad de ánimo. Pero, sobre todo, debe haber alcanzado una suficiente madurez afectiva que se manifieste en saber amar y servir en gratuidad. A su vez, estas cualidades básicas le facilitan tomar prudentes decisiones, conservando la propia independencia y libertad, respetando la de los demás. Todo esto posibilita la capacidad de diálogo que implica el respeto del otro y de su pensar, pero sin renunciar a las propias convicciones. La lista puede alargarse mucho más; pero no podemos concluirla sin mencionar la extraordinaria dosis de paciencia y de perseverancia que debe caracterizar al misionero, firme en su proyecto, pero flexible en sus juicios y abierto a que otros le juzguen y juzguen su trabajo. El Decreto pide que el misionero sea idóneo por sus cualidades naturales, entre ellas, particularmente, por su inteligencia. No todos los <<campos de misión» presentan las mismas exigencias, pero en general, en la medida de lo posible, se pide al misionero una <<buena inteligencia>>. La necesita para aprender otro idioma -a veces son más de uno-, para saber afrontar situaciones inesperadas, propias de otras culturas, que exigen un juicio rápido y atinado. Otras veces se va a encontrar solo sin posibilidad de confrontación con otros puntos de vista, y entonces solo una buena inteligencia» le podrá evitar decisiones que podrían perjudicar gravemente su labor evangelizadora. c) Están dispuestos a emprender la obra misional El Decreto y Redemptoris missio recogen una afirmación repetida, aunque con distintas expresiones, de las anteriores encíclicas misioneras. El misionero es ante todo un decidido (paratus est), es decir, está dispuesto con firme decisión, a imitación de los primeros misioneros ad gentes, los apóstoles, «quienes, dejándolo todo, lo siguieron». La actitud fundamental del misionero ad gentes es la de san Mateo, quien responde al «sígueme>> de Cristo simplemente levantándose de la mesa de recaudador de impuestos y siguiéndole (cf. Mc 2,14). Él no interpone nada, ninguna pregunta, ninguna duda: ¡se va con él! Son recuerdos que nos llevan a la actitud de total disponibilidad expresada por la afirmación de María: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mi según tu palabra» (Lc 1,38). Hay que reconocerlo: todo lo grande y sublime que se ha dado en la Iglesia, y particularmente en la historia de las misiones, depende del sí al mandato del Señor: «Vete, yo te envío», como le dijo Dios a Moisés. Y él, de ser extranjero y refugiado en tierra de Madián, pasa a ser caudillo valiente de su pueblo. No son las cualidades personales las que aseguran el éxito de la empresa –aunque a veces ese éxito pueda «reducirse» e «identificarse con el dar la vida por Cristo-, sino la disponibilidad a la invitación de Dios, con la plena conciencia de que Dios no llama necesariamente a los capaces, sino que capacita a los llamados. Lo sabemos, Dios ha tomado una única decisión, y consiste en querer hacerlo todo en nuestro favor, pero nada sin contar con nosotros, es decir, la vocación misionera es apremiante invitación de Dios, pero ella, en definitiva, se constituye solo desde el momento de nuestro incondicional sí al Señor. Lo que ha sido para Pablo, de un modo paradigmático, debe darse incondicionalmente en la vida de todo misionero. Propiamente, él no realizó un profundo cambio moral cuando se convirtió camino de Damasco, sino que ese acontecimiento crucial transformó la vida de Saulo de un no a un si radical pronunciado a Jesús, que le envolvió en su luz. d) Enviado por la autoridad legitima «Como el Padre me ha enviado, así os envío yo» (Jn 20,21). En el envío de Cristo está presente el amor y la «autoridad del Padre. Análogamente, en el envío y la salida del misionero de algún modo está presente la comunidad que lo envía. 112 Cuando el Espíritu Santo habló a la comunidad de Antioquia diciéndoles: «Separadme a Bernabé y a Saulo para el ministerio al que los he destinado» (Hch 13,2), en el envio de estos dos apóstoles se expresa la comunión y el anhelo misionero de la entera comunidad. La misión siempre brota y se alimenta de la comunión. Por obra de los «enviados», afirma el decreto Ad gentes, «la Iglesia, obediente al mandato de Cristo y movida por la caridad del Espíritu Santo, se hace plena y actualmente presente a todos los hombres y pueblos para conducirlos a la fe [...] de manera que se les des- cubra el camino libre y seguro para la plena participación en el misterio de Cristo» (AG 5). La autoridad competente -obispo propio, obispo de misión, superior del propio instituto...-, con su mandato y envío, asegura la <<comunión» entre la comunidad de pertenencia del misionero y la comunidad que irá surgiendo y fortaleciéndose gracias a su actividad. A ella el misionero se dirige en «fe y obediencia» (AG 23). Volvamos a evidenciarlo: el envío y la consecuente salida no tienen solo sentido geográfico, sino que se refieren también a situaciones», <<ámbitos>> que se sitúan más allá de las fronteras materiales entre pueblos. Nos referimos a migraciones, grandes ciudades -megalópolis cosmopolitas-, situaciones de pobreza, especialmente a nivel de pueblos o regiones, culturas, comunicaciones sociales, encuentros de diálogo e intercomunicación de experiencias religiosas, etc. La vocación misionera especifica necesariamente ha quedado abierta a todas estas múltiples y nuevas situaciones. e) «Salen» («exerunt») para la obra a que han sido llamados El misionero ad gentes recoge la afirmación de Jesús: «Salí del Padre y vine al mundo» (Jn 16,28), y la asume como guía de su existencia. ¡Hay una enorme distancia entre el Padre y el mundo! 113 El misionero sale, va hacia lo distinto, a la «otra orilla», a veces incluso hacia lo contrastante y lo adverso. Lo describe con un tono «El enviado -afirma- entra en la vida y en la misión de aquel que se anonadó a sí mismo tomando la forma de siervo (Flp 2,7). Está llamado a dejar todo lo suyo para entrar, y en profundidad, en lo nuevo, con frecuencia en lo inesperado. Seguirá así la huella de su Maestro, revistiéndose de él (cf. Col 3,10), sin avergonzarse del escándalo de la cruz (AG 24). Con una vida realmente evangélica, con mucha paciencia, con longanimidad, con sinceridad, con caridad sincera, de testimonio de su Señor, si es necesario hasta la efusión de la sangre (cf. n. 24). ¡Hay una fuerte conexión entre misión y martirio! Con frecuencia, la primera, la misión, ha llevado al martirio. Son palabras del Decreto que me hicieron recordar a mi fundador, san Daniel Comboni, misionero en África, quien murió en 1881 -de fatigas y enfermedad- en Jartum (Sudán), a los 50 años. Él escribió: En el Instituto se procure grabar y arraigar hondamente en el alma de los futuros misioneros el carácter específico y real del misionero del África negra, que debe ser una perpetua víctima de sacrificio, destinado a trabajar, penar y morir sin ver quizá ningún fruto a sus fatigas [...] adquirirán [los misioneros] esa disposición tan esencial teniendo siempre fijos sus ojos en Jesucristo, amandolo tiernamente y procurando comprender siempre mejor que quiere decir un Dios muerto en la cruz por la salvación de los hombres. El lenguaje del Decreto y el de Comboni nos pueden parecer aptos para <<otros tiempos>>, sin embargo, todos los días nos vamos enterando de que su contenido permanece actual: la salida misionera - geográfica o no geográfica- sigue estando llena de riesgos, de desafíos, de exigente heroísmo y de real posibilidad de martirio. 114 Son distintas las causas de las exigencias de la «salida misionera>>, pero no han disminuido en la demanda de radicalidad. Redemptoris missio nos recuerda que las dificultades parecen insuperables y podrían desanimar si se tratase de una obra meramente humana. En algunos países está prohibida la entrada de misioneros; en otros está prohibida no solo la evangelización, sino también la conversión e incluso el culto cristiano. En otros lugares, los obstáculos son de tipo cultural: la transmisión del mensaje evangélico resulta insignificante e incomprensible y la con- versión está considerada como un abandono del propio pueblo y de la propia cultura (n. 35). Hoy como ayer, la «salida» misionera -aunque, paradójicamente, no sea de muchas horas en barco o avión- pide heroísmo, y este es posible solo por la «moción y la fortaleza del Espíritu Santo (AG 23). f) A los que están lejos de Cristo (wlonge a Christow) El decreto Ad gentes ha presentado a los destinatarios del envío y de la salida misionera como a los que longe sunt a Christo, a los que está alejados de Cristo (n. 23). Redemptoris missio prefiere otra expresión: A los pueblos o grupos humanos que todavía no creen en Cristo y <<ahí donde la Iglesia aún no ha arraigado y cuya cultura no ha sido influida aún por el Evangelio>> (n. 34)91. El papa Francisco, en Evangelii gaudium, describe la misión ad gentes como una forma y <<ámbito>> de la nueva evangelización, que es tarea general de toda la Iglesia. «Finalmente, remarquemos - escribeque la evangelización está esencialmente conectada con la proclamación del Evangelio a quienes no conocen a Cristo o siempre lo han rechazado (n. 14). 115 La expresión latina longe a Christo, <<lejos de Cristo>>, es clásica, y sabemos que deriva de la carta a los Efesios, en que a los gentiles (paganos) se les denomina como «los que en un tiempo estaban lejos» (Ef 2,3). Sin embargo, sabemos que, propiamente hablando, Cristo no está lejos de nadie. Él es el Verbo que ilumina a todo hombre que viene a este mundo (cf. Jn 1,9) y, gracias al misterio de la encarnación, él se ha unido, en cierto modo misteriosamente, con todo hombre (cf. GS 22). En todos, entonces, cristianos y no cristianos, obra la gracia de modo invisible (cf. GS 30). Esto implica que, cuando el misionero sale y se acerca a un grupo humano, él ya ha sido precedido por la presencia misteriosa, pero actuante y salvífica, de Dios. No existe ningún espacio humano neutral. Lo expresó, una vez más, san Juan Pablo II en 1992, cuando, en el aniversario de llegada de los españoles a América, en el Puerto de Veracruz (México) dijo: «Antes de que llegaran lo misioneros a estas tierras, Dios ya abrazaba con su amor a los amerindios». Esta convicción, que debe ser propia de todo misionero ad gentes, impone un talante especifico a su actividad, que ante todo debe ser de respeto y propio de quien está llamado a descubrir las señales de la presencia actuante de Dios en los hermanos a los que se siente enviado. Su acción se une y es colaboración con la acción de las semillas del Verbo que han sido sembradas en el corazón de los que ya son sus hermanos. 9) Dispuesto a perseverar toda la vida en su vocación, video paratus esse debet ad vitam stare vocationi suae» (AG 24) Es aquí cuando el decreto Ad gentes llega a las más altas y exigentes características del misionero. Y es que el enviado entra en la vida y en la misión de aquel que se anonado a sí mismo, tomando la forma de esclavo (Flp 2,7). Por lo cual debe estar dispuesto a renunciar a sí mismo y a todo lo que tuvo hasta entonces y hacerse todo para todos (cf. 1 Cor 9,22). En consecuencia, da a conocer con confianza el misterio de Cristo, de forma que se atreva a hablar de él como conviene (cf. Ef 6,19), sin avergonzarse del misterio de la cruz. Con una vida realmente evangélica, con mucha paciencia, con longanimidad, con suavidad, con caridad sincera (cf. 2 Cor 6,4), dé testimonio de su Señor, si es necesario hasta la efusión de la sangre. Si hay una profunda conexión entre misión y martirio, la hay también entre la mística de la cruz y la mística misionera. Jesús ya se lo había advertido a sus primeros misioneros: «Os envío como ovejas entre lobos» (Lc 10,3). La entrega del misionero ad gentes es una entrega que abarca, pues, toda la persona, exigiendo de él una donación sin límites de fuerzas y de tiempo. El misionero se atreve a entrar en la lógica de <<lo más, lo mejor, lo máximo>>, con la santa pretensión de revestirse de Jesús, quien, «habiéndonos amado, nos ha amado hasta el extremo» (Jn 15,1). Como el de Cristo, también el del misionero está llamado a ser un «amor exagerado» que se sitúa más allá de la ley para ser vivido en la plena libertad del amor. Si el misionero se consagra a la misión que ha sido la «pasión de Cristo>>, es igualmente verdad que la misión misma va «consagrando>> al misionero. Lo saca del mundo para situarlo en el mundo de Dios. Lo hace don sagrado a Cristo, que ha declarado: «Por ellos me consagro a ti, para que también ellos se consagren a la verdad» (Jn 17,18). Sobre la base, pues, de toda posible comprensión de sí mismo como misionero debe haber una progresiva experiencia mística particular: la plena identificación con Cristo, Buen Pastor que da la vida. Ya recordaba a san Daniel Comboni, a quien otro gran apóstol, el cardenal Massaya, capuchino, ha descrito como <<modelo de misionero>>. El llegó a escribir que la identidad del misionero consiste en «tener los ojos fijos en el Traspasado [...), el misionero que no tuviera un fuerte sentido de Dios y un interés muy vivo por su gloria y el bien de las almas, no tendría suficiente aptitud para su ministerio y acabaría encontrándose en una especie de vacío y de inaguantable soledad». El ministerio está marcado y «sellado>> por el amor completo y universal de Cristo, a quien contempla en la cruz con su corazón abierto. El apóstol de las gentes, san Pablo, ha experimentado la fuerza de ese «sello divino que lo hace prisionero de Cristo, y puede escribir: «¡Mi vida es Cristo!» (Flp 1,21) y «en él todo lo puedo» (Flp 4,13); <<¡el amor de Cristo, que me apremia, me basta!» (2 Cor 5,14). Como un día san Ireneo, también nosotros nos preguntamos: ¿cómo llegar hasta ahí? El mismo san Ireneo contesta que ha sido él, Cristo, quien vino hasta nosotros para buscarnos y llamarnos para ir con él y asumir su vida y su misión. Parafraseando una conocida afirmación del papa emérito Benedicto XVI: «No se comienza a ser misionero ad gentes por una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro con un Acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ella, una orientación decisiva>>. Entonces el misionero ad gentes no puede permanecer tranquilo cuando piensa en los millones de hermanos y hermanas que viven sin que nadie les haya comunicado el amor infinito de Dios. Él vive con la convicción de que la causa misionera debe ser la primera, porque concierne al destino del hombre y responde al designio misterioso y misericordioso de Dios. Vincularse fiel e íntimamente a Cristo hace que el misionero <<pida a Dios fortaleza y valor para conocer la abundancia de gozo que se encuentra en la experiencia intensa de la tribulación y de la absoluta pobreza>>; es el gozo que Cristo experimenta en vísperas de su pasión y que quisiera que fuera el gozo de sus apóstoles y misioneros: «Os he dicho esto para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea completo» (Jn 15,11). Pase lo que pase, el misionero vive de la certeza de que Cristo, además de ser su «buen Cireneo», «le espera en el corazón de cada hombre» (RM 89). Por eso san Juan Pablo II afirmaba que «la característica de toda vida misionera es la alegría, la alegría interior que viene de la fe. En un mundo angustiado y oprimido por tantos problemas, que tiende al pesimismo, el anunciador de la Buena Nueva ha de ser un hombre que ha encontrado en Cristo la verdadera esperanza» (RM 91). Conclusión Nos queda mucho más que decir acerca del misionero ad gentes, pero hay que concluir, y lo hacemos recogiendo una vez más una afirmación de san Juan Pablo II: La vocación especial de los misioneros ad vitam conserva toda su validez: representa el paradigma del compromiso misionero de la Iglesia, que siempre necesita entregas radicales y totales impulsos nuevos y valientes. Que los misioneros y misioneras que han consagrado toda su vida para dar testimonio del Resucitado entre las gentes no se dejen atemorizar por dudas, incomprensiones, rechazos, persecuciones. Que aviven la gracia de su carisma específico y emprendan de nuevo, con valentía, su camino, prefiriendo con espíritu de fe, obediencia y comunión con los propios pastores, los lugares más humildes y difíciles (RM 66). Bien sabemos que los objetivos y las actitudes exigidas por la vocación misionera específica han sido «matizados>> por las figuras históricas de misioneros, así como por los carismas específicos de las diversas instituciones misioneras. Al respecto, merece una mención particular la observación del padre Juan Esquerda Bifet cuando invita a hacer referencia a dos patrones de la misión ad gentes: san Francisco Javier, con su acción misionera directa, y santa Teresa de Lisieux, con su oración y sufrimiento por la misión y los misioneros. Y no hay que olvidar la vocación misionera en el campo de la animación, que tiene en la beata Paulina Jalicot su modelo, por su heroico compromiso durante toda la vida a la cooperación misionera y a que toda la comunidad eclesial fuese misionera. Es casi imposible no recordar cómo san Pablo VI nos exhortaba y a la vez oraba: Recobremos el fervor espiritual. Conservemos la dulce y confortadora alegria de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas. Hagámoslo -como Juan el Bautista, como Pedro y Pablo, como los otros apóstoles, como esa multitud de admirables evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia- con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Sea esta la mayor alegria de nuestras vidas entregadas. Y ojalá el mundo actual pueda así recibir la Buena Nueva, no a través de evangelizadores tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través de ministros del Evangelio cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido, ante todo en sí mismos, la alegría de Cristo y aceptan consagrar su vida a la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar la Iglesia en el mundo (EN 80). 123 El título presupone que «la caridad y el anuncio de Jesucristo>> no son mera expresión, sino actualización de esa novedad cristiana. Considera que la unión de ambos elementos tiene la virtualidad de hacer presente el acontecimiento cristiano, que no es otro que Jesucristo mismo, para que, en el encuentro con él, los seres humanos sean movidos hacia la fe (cf. DCe 1; EG 7-8). En realidad, la ligazón entre la caridad y el anuncio de Jesucristo sigue la lógica reveladora que pone de manifiesto la Constitución Dei Verbum. Nos referimos a lo que dice sobre que «el plan de la revelación se realiza por obras y palabras intrínsecamente ligadas» (n. 2). En efecto, la acción caritativa de la Iglesia solo queda desvelada en su verdadera aportación testimonial cuando se pronuncia el nombre de Jesucristo y, a la vez, el anuncio de Jesucristo solo adquiere verdadero significado cuando el agape cristiano se ha desarrollado de una manera efectiva. Es en la conjunción de ambas, de la caridad y el anuncio, donde Jesucristo revela su presencia y los inter- locutores de la misión eclesial pueden encontrarse con él y son instados a tomar una decisión que afecta al futuro de sus vidas y aun de sus personas. Nuestra exposición va a articularse en dos apartados. En el primero, nuestra reflexión levantará acta de la revelación de Dios Trinidad en la historia de la salvación, para desde ahí derivar en que la misión de la Iglesia tiene un carácter sacramental en el que, por el don del Espíritu, actualiza la entrega pascual de Jesucristo, cuya novedad da acceso al misterio de Dios Amor.