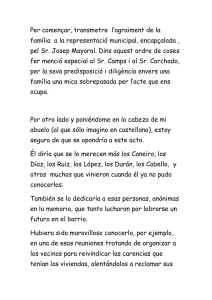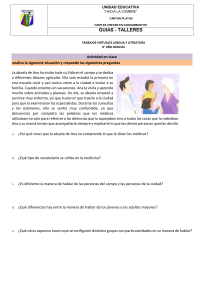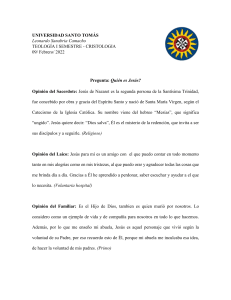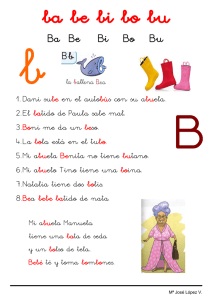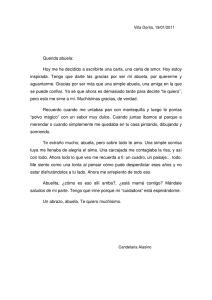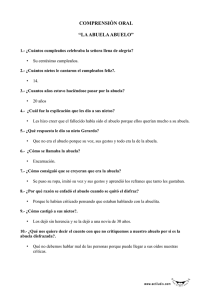MAGDALUFI Verónica Sánchez Viamonte MAGDALUFI Sánchez Viamonte, Verónica Magdalufi / Verónica Sánchez Viamonte. - 1a ed . - La Plata : Estructura Mental a las Estrellas, 2018. 152 p. ; 21 x 15 cm. - (Fin de lo mismo ; 7) ISBN 978-987-46850-0-1 1. Novela. I. Título. CDD A863 © Verónica Sánchez Viamonte © EME, 2018 Edición y corrección: Verónica Stedile Luna, Juan Augusto Gianella Diseño de tapa e interiores: Leticia Barbeito Imágenes basadas en la instalación Fragmentos multiplicados de Ana Otondo, Natalia Maisano, Verónica Sánchez Viamonte y Leticia Barbeito Editorial Estructura Mental a las Estrellas Diagonal 78 n°506 (CP 1900), La Plata, Argentina, Nuestramérica Primera edición Abril de 2018 ISBN 978-987-45519-8-6 Queda hecho el depósito que establece la ley 11.723 Impreso en Argentina Prohibida la reproducción total o parcial sin permiso escrito de la editorial Todos los derechos reservados A mi abuelo Beto a. Mi papá tenía una expresión dura en el rostro, lo vi a través del vidrio empañado desde lo alto del segundo piso del colectivo. Tal vez me estaba mirando, yo creo que no. Sus brazos escondían las manos en los bolsillos, la cabeza firme con un gesto hacia arriba. Apenas había arrancado el motor cuando Elsa me levantó con sus brazos fláccidos para que extendiera mi mano abierta a través de la ventanita de arriba. Sonreí sin saber qué otra cosa hacer. Creo que él también me sonrió. – Después vengo, papi. No te preocupes –dije. A pesar del ruido de motores y voces, la estación estaba vacía, inmóvil. “Los sueños de Laura” era mi cuento favorito, mi abuela abría el libro mientras me acomodaba sobre su falda. 11 q. Esa tarde, después de que mi hermana dejara el taburete y Matilde Corral su silbido de “eses”, me acerqué al piano sin dejar de fruncir la nariz, tratando que la profesora no notara el asco que me producían todos esos gatos peludos sobre la tapa superior del piano. -Su turno, joven. Respiré lo más hondo que pude esperando que mis fosas nasales supieran filtrar los inmundos olores exacerbados por la estufa a gas que colgaba de una de las esquinas de la habitación. Me senté en el banquito todavía tibio por el trasero de mi hermana, al mismo tiempo que Matilde revoleaba de una patada el cajón de madera que se suponía servía para apoyar mis pies que aún no llegaban al piso. Si bien yo era la mayor, no era la más alta, así que me sostuve con fuerza de las teclas con las manos en la posición indicada para comenzar. Puede que los golpes que me dio con su lapicera en los dedos rígidos que sostenían mi caída segura fueran los que me alejaron de ese corral de gatos, o tal vez mi vocación de pintora. De todas formas no quise volver a sus clases, lo que hizo enojar a mi abuela, que había pagado el mes por adelantado. 13 n. Mi hermana y yo estábamos sentadas sobre el diván con las manos apoyadas en las rodillas. Como era habitual mi abuela nos vistió de la misma forma pero en distinto color: bermudas celestes para Celi y azules para mí, camisa con florcitas blancas y otra con flores grandes en el mismo tono. La psicóloga estuvo un rato larguísimo mirándonos sin decir ni una palabra, por lo tanto decidí contarle un sueño. Yo caminaba por la ranura de un chicle bazooka gigante y nunca llegaba al borde; estaba sola y no gritaba ni nada, sólo me movía lentamente por esa pasta gomosa sin fin. Celina me miró con recelo. Cuando terminé mi relato volvió el silencio. La mujer que tenía el pelo todo enrulado como Diego Maradona pero rubio dijo que ella nos iba a escuchar cuando quisiéramos y que también íbamos a jugar. Abrió la puerta y nos acompañó al estar donde esperaba Elsa. 17 m. Las botas “Pampero” me apretaban un poco el dedo gordo. Eran de color azul y al final de la caña se ajustaban a la pantorrilla con una tela sintética apretada por un cordón. Abollé la nariz contra el vidrio y dibujé unos garabatos en la nube que hice con mi boca. Si seguía lloviendo mi abuela nos llevaría a dar una vuelta. El paraguas de plástico transparente me llegaba a la cintura. Era de esos tipo “capsulita” que venían con dibujos de los Lunituns. A mí me tocó el Correcaminos y el Coyote y a mi hermana le regalaron el de Tweety y Silvestre con vivos amarillos. Como en el barrio no había charcos de barro, nos tuvimos que conformar con las baldosas rotas y alguna depresión en la vereda donde se juntara un poquito de agua para salpicar. Al rato la lluvia se hizo más fuerte, y mi abuela con un tirón en la manga del impermeable nos empujó hacia el reparo debajo de un balcón. Cuando llegamos al departamento, corrí a la ventana para ver si el agua había inundado lo suficiente la ciudad como para tirarme bomba desde el balcón. “Por suerte vivimos en el piso trece” pensé, y me tranquilicé calculando que de ninguna forma el agua nos iba a alcanzar. En el noticiero mostraban a Buenos Aires bajo el agua y la conductora decía, mirando fijo a la cámara, que la tormenta se dirigía al sur. 19 p. Mi hermana tenía seis años y yo siete cuando mis abuelos nos llevaron a clases de catecismo fuera del horario escolar. – ¿A clases de qué? –preguntó Celina y mi abuela le explicó que era necesario para luego poder tomar la comunión. – ¿Para tomar qué? Ese mismo sábado, Elsa nos dejó en el hall de entrada de un edificio vacío revestido con azulejos pintados con flores azules. Una monja nos condujo a un aula en el segundo piso, de donde provenía una voz ronca y acompasada. – Señoritas, la clase comienza a las nueve, llegan cinco minutos tarde –dijo la catequista parada al frente del salón. Nos sentamos juntas en un pupitre alejado, debajo de una ventana. La señora, que se llamaba Didí y se parecía a Benny Hill disfrazado de mujer, acababa de dibujar dos espacios separados en cada extremo del pizarrón. A uno de ellos le puso con letra mayúscula INFIERNO y al otro CIELO, casi como cuando jugamos a la rayuela. Al día siguiente que era domingo, la clase directamente se dio en la capilla donde más tarde se daba la misa. Didí nos hizo formar una fila y nos explicó que uno por uno teníamos que entrar a la cabina de madera donde le teníamos que decir al cura lo que hicimos mal en esa semana. Me puse a pensar un rato largo, por suerte mi lugar en la fila era de los 23 últimos. Pero la fila avanzaba y yo no sabía qué iba a decir. Didí me empujó despacio con su manota hacia adentro del cubículo donde había un banquito cuando llegó mi turno, el señor me saludó y no me gustó nada que me diga “hija mía” porque estaba mintiendo. Como me quedé callada volvió a preguntar qué es lo que tenía para contarle. Le dije que nada, entonces me dijo que rezara no sé cuántas cosas una vez que saliera porque seguro que algo habría hecho. 24 u. Lucía estaba peinada con dos colitas y la raya al costado. Se acercó al banco del patio donde yo estaba sentada y me dijo que tenía un plan. En seguida, sacó punta a su lápiz y anotó con letra mayúscula de imprenta “CLUB DE BUSCADORES”. Debajo, escribió el nombre de distintos sitios: África; Mar del Plata; el arenero de la plaza del ministerio. Unos días antes, le conté que yo había leído en un libro que me regaló mi tía que existían arenas movedizas que se tragaban a los animales y a cualquiera que pasara por encima. En ese relato, un caballo era chupado y no importaba lo que su jinete hiciera para salvarlo, él se hundía y relinchaba de dolor. Al final desapareció, y el chico que lo montaba continuó la travesía a pie, abatido. Me costó dormir por varias noches luego de leerlo, pero no era sólo por la desgracia que se narraba sino que me aterraba la existencia de las arenas movedizas, porque a diferencia de los agujeros negros del espacio éstas estaban acá, en la tierra, tragándose a las personas o a los animales que caían en ellas sin advertirlo. – Cuando mi abuela me deje tomar el micro sola los voy a ir a buscar –aseguró. De alguna manera yo hacía un tiempo que venía pensando lo mismo, así que no me sorprendió la idea. Sin embargo 25 había algo más, algo en la forma en que me lo decía, o tal vez en sus profundos ojos marrones que miraban con determinación. Lucía estaba dispuesta a llevarlo adelante y yo no me iba a quedar atrás. 26 v. Yo caminaba por una de las calles del centro. Los negocios de ropa de mujer desfilaban a mi derecha, y en las vidrieras, maniquíes de plástico con la mirada perdida en algún lado de la vereda de enfrente. Traté de no parpadear y con el corazón agitado apuré el paso. Todavía no me veía, así que me levanté en puntitas de pie para realzar mi cara entre la gente. Se acercaba. Mi mamá, desde la esquina, caminaba en línea recta hacia mí. El sol naranja de la tarde la iluminaba y me abrazaba con un calor tibio que me hizo estremecer. Ella se detuvo delante de mí, pero no me miraba. No tenía pelo en la cabeza y estaba desnuda. De pronto, los edificios azules crecieron para tapar el sol. Mi mamá siguió caminando y yo vi cómo se perdía entre la gente. 29 w. La policía se abría paso empujando y a los cachiporrazos entre la multitud que bailaba frenéticamente. Eran las dos de la madrugada y yo estaba parada en el primer palco del Teatro Bar tomando una coca; al principio no me daba cuenta de lo que sucedía ya que el escenario se veía intermitente por las luces de colores que marcaban el ritmo de un tema de Erasure. Paula y Florencia no volvían del baño, me puse el tapado que me llegaba a los tobillos y dejé tirado el vaso descartable. Un grupo de chicos se me vino encima gritando que la policía ya estaba subiendo la escalera, me empujaron contra la baranda y tuve miedo de caerme, pero uno de ellos me rodeó con su brazo izquierdo. Bajamos todos apretados como sardinas por la otra escalera lateral, la que estaba cerca del DJ que seguía concentrado enganchando un tema de INXS atrás de otro. – ¿Trajiste el documento? –preguntó una chica a otra con un vestido rojo furioso; yo no lo tenía. De todas formas era menor, así que el documento no me ayudaría mucho, pensé. Una hora y media después las luces estaban prendidas y yo afuera del boliche abrazada a Flor que la acababa de encontrar; de Paula nada. Dos micros de línea y cuatro de la bonaerense en fila india salían por calle 43, estaban llenos de pibes con cara de susto y chicas con la pintura corrida de llorar. Al resto nos hicieron trotar entre dos patrulleros y siete 33 policías con itakas. Me detuve para sacarme las plataformas y dos pibas me llevaron por delante, una cayó al lado mío y la otra que no dejó de correr era Paula. 34 x. Emilia me preguntaba. Las personas sentadas a mi alrededor me miraban con una sonrisa entre cómplice y dulce. – ¿Por qué, mamá? ¿Vos te acordás?– Entrelazada en sus brazos chiquitos todavía con la marca del elástico del pintor quise contener con los labios las lágrimas que se escurrían de mis ojos. Apenas pude. En la plaza donde un par de horas antes había comenzado la marcha, se levantaba una pantalla gigante. El silencio de las calles cortadas y de todas esas personas que sentadas en el asfalto miraban las imágenes en blanco y negro, me abrumó. De a poco y tratando de encontrar palabras para ella, fui respondiendo a lo que me pedía de acuerdo al orden de las diapositivas. Por un rato me perdí en un espacio lejano donde los recuerdos se me venían de a golpe, y me quise quedar ahí, tranquila. 35 z. Fechada en agosto del setenta y tres. Mi mamá sostiene una piedra con la mano izquierda y la observa. Yo intento descubrir algo en su rostro que se parezca a mí. Creo que es la boca. De todos modos, el resto de la cara cae bajo la sombra de su pelo castaño cortado a la altura del hombro. Alrededor de ella las piedras grandes que bordean la avenida costanera ocupan la mitad de la foto, y a partir de ahí tres postes de luz se dibujan como líneas blancas y rectas que invaden el cielo nublado. Mi vieja mira la piedra, y yo a ella tratando de adivinar qué piensa. Desde luego en mí no, yo nací un año y un mes más tarde. 37 e. El pintor de la señorita Vilma también era a cuadros de color marrón, pero su modelo tenía un cuello muy grande de color blanco con puntillas y dos tajos a los costados que llegaban a la altura de la cadera. Esa mañana, después del desayuno de mate cocido en las mesitas del aula, salimos para la sala de audiovisuales a ver por segunda vez en el año la única película que tenía la escuela apta para preescolar, un dibujo animado en super ocho sobre los instrumentos musicales. Eran tres grandes familias: la de vientos, la de cuerdas, y la de percusión, que se iban encontrando unos a otros en un bosque donde imitaban el sonido de pajaritos u otros animales y que al final tocaban todos juntos formando una orquesta. La película me gustaba, pero esa mañana tenía otros planes. Me formé, junto con Lucía, al final de la fila que por suerte no era de menor a mayor, ya que solamente lo hacíamos así para recibir o despedir a la bandera. Teníamos que atravesar todo el pasillo hasta donde daban las otras aulas y recién en el final y hacia la izquierda estaba la sala sin ventanas y con los bancos escalonados donde se proyectaba la película. Sobre el mismo pasillo a la derecha, la salida al patio. Tomamos distancia de nuestros compañeros de adelante (la medida de un brazo extendido) y recién después de haberlo hecho Vilma gritó – ¡Caminen!–. Creo que Lucía 39 estaba un poco nerviosa, revolvía en su bolsillo las galletitas que guardamos para la travesía y a cada rato se daba vuelta para mirarme. La maestra, por su parte, iba charlando con otra de pintor celeste adelante de las dos columnas de niños, y en el momento de girar a la izquierda y sin que se dieran cuenta nos escondimos detrás de una maceta grande y cuadrada. De ahí nos deslizamos con cautela hacia el cuartito del aserrín que Barinetti, el portero que regalaba caramelos, dejaba siempre sin llave. Esperamos unos minutos, y mientras nos sacábamos la viruta de la ropa corrimos hasta el patio. – ¡Libres! –gritó Lucía sacudiendo los brazos en alto. Yo me apuré a treparme a la reja. Mi cabeza pasó exactamente por entre los barrotes; después deslicé los hombros y por último mi botita kiker con el cordón desatado. En la vereda de enfrente un bombero que acababa de salir del cuartel nos miraba con los brazos cruzados. Nosotras corrimos hacia el bosque. El bombero nos siguió. Yo grité. 40 ch. Tardé un rato en reconocer a mi tío parado al frente de la puerta de entrada al departamento. Se inclinó un poco para que su mochila pase por la abertura y antes de abrazar fuerte a mi mamá me dejó un paquete estampado con un moño rosa en las manos. No se lo agradecí y despacio, sin dejar de mirar la barba enrulada que le colgaba de la pera, rompí el papel. Era un payasito de trapo. Con rulos de lana amarilla y la cara pintada en la tela. Tenía un traje naranja floreado, gorro en punta, y en los pies zapatillas dibujadas. 43 b. Mi mamá gritaba en la sala de parto mientras los enfermeros jugaban al truco con mi viejo en el piso de abajo. Nací a las tres de la tarde con un problema respiratorio que me impidió andar en bici durante muchos años. 45 ll. Nos concentramos en el ritual; tomándonos de la mano sobre el piso con las piernas cruzadas. Yo hice un poco de trampa al espiar al resto con los ojos entreabiertos; mi hermana y mi primo tenían la cara inclinada hacia el suelo, mi abuelo dispersaba el humo del sahumerio con las manos sobre nuestras cabezas. Un rato antes de meternos en la choza debajo de la mesa nos habíamos pintado la cara con corcho quemado. Elsa lo pinchó con un palito de brochette y lo puso sobre la llama de la hornalla. Mi primo, Celi y yo nos dibujamos rayas en los cachetes; mi abuelo, como era el cacique, debía tener toda la cara de negro salvo alrededor de los ojos. Era el día en que nos convertiríamos en guerreros magdalufis. Cantamos el “Quili wosh” a coro sin confundir la letra y luego salimos de la choza para comer unas milanesas con papas fritas. 49 ñ. Del otro lado de la ventana las gotas pegadas al vidrio amplificaban las luces de los autos que se movían lentamente varios pisos más abajo. Recorrí con los ojos mojados el perfil nocturno de los edificios; detrás de ellos y sobre la línea del horizonte un par de estrellas anaranjadas titilaban regularmente. Me los imaginé ahí, debajo de esos focos que mi abuela decía que eran del puerto. A lo mejor esperaban a que yo los fuera a buscar. Una gota de sangre se deslizó por mi garganta cuando mordí mis labios con fuerza. De un tirón hice un rollo con la cortina que olía a tierra y naftalina para esconderme dentro de ella y traté de no hacer ruido al llorar. Al rato salí del refugio y planté mi cara nuevamente contra el vidrio, llovía sin parar. 51 q. Un rato antes de las cinco colgamos los últimos cuadros. En la mayoría de ellos la técnica era muy simple: crayón de color y hojas de electroencefalograma que traía mi tío del hospital. Mi hermana pintó unos cuantos con témpera, y los que más me gustaban eran los “collages” hechos con pedazos de revista cortados a mano. La idea de exponerlos la tuvo mi abuelo, y también a él se le ocurrió que el tema fueran los barriletes. Elsa preparó unos bocaditos para el evento, y yo colgué en la entrada un barrilete de verdad que había hecho el mes anterior en la escuela con madera balsa y papeles de color amarillo y fucsia. Cuando llegó el momento, corté la cinta de nylon de las masitas en la entrada del pasillo que hacía de banda inaugural. Con las manos tomadas en su espalda mi abuelo decía – Muy interesante, ¿cuánto cuesta?, lo compro –cada vez que mirábamos uno de los dibujos. Pensé que iba a ser millonaria… y pintora. 55 u. Con la linterna encendida que iluminaba su cara desde abajo dijo que el misterio nunca se había resuelto. Nos miró sin pestañar primero a Lucía y luego a mí, y después a Lucía nuevamente. Unas gotas cayeron sobre la tela de la carpa que se ladeó un poco, la sombra de las ramas de un tilo crecían y se achicaban como queriendo atraparnos a través de nuestro refugio. Mi historia no había convencido a nadie. En cambio Marina contó algo que le había sucedido a ella, y parecía real. Nos contó que una noche en la que escuchó unos ruidos extraños en el parque de su casa se tomó de la mano con su hermana que dormía en la cama de al lado, mesita de luz de por medio. Durmieron así casi toda la noche, y en la mañana Marina quiso que se volvieran a dar la mano, y cuando lo intentaron, acercándose hasta el borde de la cama, no pudieron. Se estiraron un poco más y entre la punta de sus dedos mayores todavía habían unos veinte centímetros que las separaba. ¿a quién estuvieron tocando? Sin decir las buenas noches me escondí dentro de la bolsa de dormir y deslicé el cierre hasta el final, incluso en la última parte que fue difícil porque mi mano debía quedar adentro. Las chicas siguieron hablando un rato más y luego se durmieron. Yo no. Estuve pensando en la distancia que había entre la cama de Celi y la mía; nosotras, como en el relato, dormíamos de la misma manera: tomadas de la mano en la oscuridad del cuarto. 57 w. Vi por primera vez un programa entero de Benny Hill en la casa de una compañera de la facu; dieron un especial en el canal 45 del cable y era de lo más estúpido. De todas maneras me cayó simpático y algo me reí. Cuando yo era chica, mi abuelo lo veía sentado en un sillón de un cuerpo en el living del departamento. Mi abuela le llevaba la comida en una bandeja y él se reía como loco. A esa hora se suponía que Celi y yo dormíamos, pero no, nos gustaba planear expediciones a través del pasillo hasta llegar al comedor y luego escondernos debajo o detrás de algún mueble cerca del televisor sin que mis abuelos se dieran cuenta. Entre los programas prohibidos también estaba Dinastía, que lo veía Elsa. 59 x. En el grupo de Emi estaban los primos, los hijos de los amigos y algunas compañeritas del grado. Fabricaron una bandera que decía “los estrellados” con la tela que yo le había dado a cada grupo y le pegaron estrellitas hechas con papel afiche. Se acordó que la llevaría el más chiquito del equipo, que era Santi, el hijo de Nati. El mapa estaba desparramado en el pasto y todos se apiñaban para descifrar los mensajes: siete pasos hacia adelante, cuántos dientes tiene la calavera de Jack Sparrow, contar veinte postes y en la arena de la isla desenterrar el cofre… Yo estaba a la vista de todos sentada sobre una cruz de cartulina en el arenero, los chicos contaban, caminaban y se esforzaban por adivinar el sitio donde se encontraba enterrado el tesoro. No me veían y eso me hacía gracia. – ¡Mamá! –gritó entusiasmada Emi y los chicos corrieron hacia mí. Yo tenía una peluca con rastas y un gorro pirata, me había pintado un bigote aunque traía una pollera deshilachada y me había puesto un nombre de mujer. En turnos usaron las dos palitas de plástico que llevaba el capitán en una bolsita; de a poco el baúl salía a la superficie… Cincuenta monedas de chocolate y un montón de chupetines, silbatos y alhajas de plástico volaron por el aire cuando abrieron la caja que había decorado. Luego de repartir la 63 recompensa en partes iguales como decía el código inscripto en el mapa, salieron de expedición por la isla antes de apagar las velitas. 64 r. Mi abuelo estaba sentado en la cabecera de la mesa del comedor y la luz que se filtraba por la ventana a sus espaldas lo contorneaba gigante y gris. Le pregunté qué hacía mientras me descolgaba la mochila del colegio, – Dibujo una heladería –respondió sin dejar de trazar líneas espigadas en una libreta con espiral metálico. Desde la cocina, mi abuela me ofreció pan tostado que acepté sólo si lo untaba con manteca y azúcar. Merendé en el sillón de tres cuerpos, del que no ocupaba ni la cuarta parte, y mi hermana hecha un bollito empinaba su mamadera. El calor de las estufas se golpeaba contra los ventanales que chorreaban agua. Me quedé mirando a través de esas manchas de vapor pegado al vidrio los colores que dejaba el sol en el cielo después de haberse ido. Naranja, rosa, celeste. Violeta. Una mano de mi abuela acarició mi pelo. Y se quedó un rato largo desenredándolo con las uñas – ¿Te sentís bien? –susurró cerca de mi oído. Sentí un calor tremendo que subía y prendía fuego mis cachetes. La abracé con fuerza y mis ojos mojaron su blusa azul. No quise contarle que de a poco olvidaba a mi mamá. 67 a. Durante toda la noche escuché a unos perros ladrar. Me levantaron de la cama muy temprano, todavía la neblina cubría la calle. No llegué a ver desde la ventana la playa, que estaba a una cuadra. El sonido del mar se escuchaba fuerte, como golpes en la arena, o en la puerta. Una escalera en espiral descendía del departamento a la calle. Yo bajé despacio para no caerme, de la mano de mi hermana. Mis papás desde arriba nos saludaban abrazados. Teníamos las mochilas llenas de juguetes calzadas en los hombros, no sabíamos a dónde íbamos. De repente una mujer salió en bata color verde al palier, atajó a un perro chiquito que ladraba y movía la cola y Celi se detuvo para acariciarlo. Un piso más abajo vi, a través de una ventana abierta del palier, a mi abuela con las manos tomadas a su espalda que nos esperaba. Delante de ella, dos hombres vestidos de traje abrían las puertas traseras de un auto largo y negro. 71 d. Del sillón de dos cuerpos apoyado en un costado de la habitación colgaban las patitas de mis amigos de sala naranja. Sus cuerpos, uno pegado al otro, se movían al ritmo de las canciones que mi papá tocaba con la guitarra. Di dos o tres vueltas más abrazada a mi jirafa de paño y saludé al público cuando terminó de tocar “la marcha de Osías”. Después, mi mamá trajo una torta de chocolate con la cara de una mulata dibujada en mazapán. 73 g. Leolandia no era de mis casitas de fiestas favoritas. Tenía el dibujo de la cara de un payaso en el frente y se entraba por la boca. Después de comprar el regalo en un kiosco mi otra abuela nos dejó en la puerta y saludó con un beso rápido que apenas le rozó la mejilla a la madre del cumpleañero. Entramos las dos tomadas de la mano, los vestidos de punto smock que traíamos: idénticos. Celi tenía mi misma altura y la señora que nos había recibido dijo que no se acordaba de que Ramiro tuviese compañeritas mellizas. De golpe, abriéndose paso a empujones entre las personas, un nene de sweater celeste escote en V y mejillas acaloradas llegó extendiendo su mano hacia el paquete que yo traía. Se lo alcancé tímidamente, lo agarró sin dejar de mirarme con extrañeza. Del paquete forrado de color rosa salió una colonia “Coqueterías”. Yo contuve la respiración y Celi se ocultó en mi espalda. Temí por que se dieran cuenta. Nos quedamos sentaditas en un rincón de la mesa donde había un bol gigante de chizitos. Comimos sin parar hasta casi la hora en que nos vinieron a buscar. 75 i. A Payasín lo tenía en penitencia. Estaba haciendo lío mientras yo daba la clase en la que aprendíamos el idioma jeringoso. Lo senté sobre un almohadón en un rincón de mi cuarto y el resto de los muñecos completaban sus cuadernos forrados con papel afiche a lunares. Clarita era la mejor alumna; me gustaba peinarla todas las tardes con una media colita como me hacía mi abuela Elsa. 77 l. Con mi malla enteriza rayada en diagonal roja y blanca, pateaba el agua sentada en el borde de la pileta grande del club. Miraba la profundidad del agua. Intenté medir la distancia de la punta de mis pies al fondo. Era bastante; creo que mi altura entraba unas tres veces. Fuera del cerco de la pileta mi abuela tomaba mate bajo un árbol frondoso. Celi, que nadaba como un perrito, tenía las puntas del pelo mojadas y en la parte de arriba de su cabeza los rulos que todavía tenía secos se levantaban erizados como si fueran un embrollo de hilos de coser. El calor se pegaba en la piel como una babosa, del agua cristalina y fría emanaba olor a cloro. No estaba segura de zambullirme…el agua no me gustaba. Aprendí a nadar con mi abuelo. La noche anterior me había estado enseñando, una vez más, los movimientos básicos del estilo crol sentado en la cabecera de la mesa de casa. Sólo era cuestión de entrenar las figuras, después repetirlas en la pileta; sencillo. Pero no. Yo no me animaba. Tenía miedo de no poder salir. Miré cómo los chicos de la colonia de vacaciones se daban una ducha rápida en la entrada del alambrado que bordeaba la pileta y se tiraban al agua. Algunos salpicaban un montón, otros se metían por la escalera. Mi abuelo se acercó a donde 79 yo seguía pataleando en el borde. Se paró a mi lado y se cruzó de brazos, parecía un cacique que miraba a la indiada cómo se divertía en un día festivo. Entonces no sé muy bien qué pasó, pero alguien debió haberlo empujado y cayó sosteniéndose la malla que parecía un calzoncillo al agua. Sus anteojos de carey oscuro flotaban por el centro de la pileta, me tiré y nadé como pude tratando de no meter la cabeza a buscarlos. Los encontré y mientras los sostenía con el brazo levantado sentí que me sacaban del fondo. 80 t. Sobre la mesita de luz apoyé el espejo de mano entre unos libros y unas cajitas metálicas para darle inclinación. Pensaba cortarme el pelo, y bastante. Siempre lo había hecho mi abuela; me sentaba en una silla en la cocina y con sus tijeras de costura –las que no se podían usar con papel- le daba forma a las puntas descoloridas de mi pelo castaño. A veces me hacía un flequillo frondoso que dejaba mi cara de luna llena en cuarto menguante y se detenía casi obsesivamente en la eterna comparación de las alturas de los mechones a los costados de mi cabeza. Pero esta vez yo estaba sola en mi cuarto, con las cortinas de la ventana bien abiertas para que penetre la luz móvil de los autos que circulaban por la calle varios pisos más abajo. En el espejo se reflejaba una sombra “frizé” y algo del brillo de mis ojos. A través de la puerta, una línea de luz amarilla fosforecía sobre el piso y el sonido del televisor tapaba las voces de mis abuelos que cenaban con mi hermana. Busqué debajo de la cama el tramontina que había traído mi abuela con la comida. Después de tirar la carne con arroz al tacho de papeles volví frente al espejo, y mientras sostenía con mi mano izquierda un mechón grande, lo fui cortando despacio como si rasgara las cuerdas de un violín. 83 n. Supongo que llegamos temprano a la casa de la psicóloga porque ella nos hizo esperar un montón en el recibidor antes de entrar a la habitación del diván. Celina le dijo a mi abuela que la vez anterior yo había contado un montón de pavadas que seguro que inventé. Me enojé, entonces decidí que por esa vez la iba a dejar hablar a ella para ver qué se le ocurría. Al rato la mujer rulosa nos invitó a pasar a la habitación. Otra vez un silencio larguísimo. Como Celi no habló yo saqué de mi mochila “El Estanciero” y le pregunté a la psicóloga si quería jugar un rato. Me dijo que no, que en realidad no se refería a ese tipo de juegos. Mi hermana se rio en silencio. Cuando salimos le dije a Elsa que no quería volver. 85 ll. Me acerqué, impaciente, al hombre que parado frente a la cinta transportadora manipulaba la máquina que ponía las tapas de plástico a las latas de leche en polvo. Había algo en él que daba con el perfil que mi abuelo había descrito: bajo, morrudo y tez mate. Los ojos aún no se los veía. No estaba segura, corté el impulso de mi caminata; tal vez ni siquiera supiese de mi existencia. Pero no quise desperdiciar la oportunidad; así que le pedí a Lucía que me acompañe y mientras el guía explicaba no sé qué de las medidas de higiene seguido de cerca por la señorita Cristina, nos salimos del grupo. El señor llevaba colgado un cartel que decía operario N°324 con una fotito pegada. Sin dejar de hacer el trabajo giró su cara hacia mí y arqueó una ceja. Le pregunté si pertenecía a la tribu de los Magdalufis. Cuando el micro de la excursión volvió a la escuela, la maestra me pidió que la acompañe al bajar. Llamó a mi abuela con un gesto de la mano y ella se asomó con una sonrisa que se fue desdibujando a medida que se acercaba, y me tuvieron un rato largo hablando sobre discriminación. 87 o. – Elpe tepelepefoponopo quepe depejaparopon nopo fupuncioponapa –le dijo mi abuelo a Elsa y yo tardé en descifrar. – Tapal vepez sepe copomupunipiquepen epellopos copon noposopotropos –agregó. Se me ocurrió que si separaba las palabras en sílabas como aprendí en la escuela podría entenderlo mejor. 89 u. Pensé en el plan durante mucho tiempo, incluso en los años que dejamos de vernos. A veces con un burbujeo de expectativas, otras idealizando la idea con la nostalgia de no haber podido. No recuerdo el año, pero las dos estábamos por terminar el secundario. Quemaban una licuadora de doce metros de alto forrada en papel y engrudo en la fiesta de Año Nuevo de la calle diecisiete y cincuenta y uno. Lucía me saludó con un abrazo. Tomamos un poco de la cerveza que llevaba en su bolso peruano colgado en diagonal y nos pasamos los teléfonos. El mío era el mismo de antes, pero con un cuatro adelante. -¿te acordás el plan?- le dije. Nos reímos. Ella se acordaba del pacto de sangre para perpetuar nuestra amistad, que al final lo hicimos con saliva porque ninguna se animó a pincharse el dedo con un alfiler. 91 z. Ana llegó un rato después que su hermano. En total habían venido alrededor de cuarenta y pico de personas; por supuesto no todas encontraron sillas disponibles, y se acomodaron como pudieron sobre una alfombrita egipcia cerca de la estufa, o en el colchón que acicalé a modo de diván. Donde estaba la mesa con la comida (guiso de lentejas, panes caseros y mouse de roquefort, entre los favoritos) estaba el clan familiar, por lo que me vi obligada a improvisar una mesa de comida extra entre los amigos desparramados. Cumplía veintiocho años, y tres en el departamento de la calle cincuenta y siete. No tenía intenciones de festejarlo, pero la llegada de varios amigos desde el interior del país me entusiasmó, sobre todo como excusa para reunirlos a todos. Apenas abrí la puerta, Ana asomó la cabeza con una carta tapando su boca y sonriendo “¡Feliz cumple! Traje un tesoro que encontré en lo de mi tía y te pertenece”. Abrí suavemente el sobre hecho a mano con papel madera y procuré no romper lo que tenía en su interior. Eran dos fotos, en ambas mi vieja junto a María (la tía de Ana). En el marco blanco que encuadraba la imagen, la fecha en que fueron tomadas. Agosto del setenta y tres. 93 w. La línea 307 había renovado toda la flota, y yo me senté en el último asiento de la hilera individual. El micro era de esos de trompa ancha y robusta, que sobre sus laterales mantenía algo del dibujo original de un fileteador anónimo. Exhalé con la boca bien abierta una bocanada de aire tibio sobre el vidrio y garabateé unas letras. Quise escribir algo, pero dejé mi índice apoyado con fuerza. El recorrido terminó unas cuadras más allá del cementerio. De pronto el chofer detuvo el motor, y mirando por el espejo retrovisor me dijo que en unos minutos retomaba el recorrido hacia el centro de la ciudad. Sin preocuparme, bajé por la puerta delantera mientras me acomodaba la mochila en la espalda. Algunos choferes tomaban mate rodeando la puerta de otra unidad; uno de pelada brillosa caminaba llevando planillas. El frío húmedo de la mañana me obligó a subir hasta el tope el cierre de mi campera forrada con corderito. Pasó alrededor de media hora cuando volvimos a ponernos en marcha. Le agradecí al conductor por dejarme viajar gratis y volví al mismo asiento. A esa altura mis compañeros del cole estarían en la clase de la loca de física; me dio lástima, de todas era la hora que más me gustaba, me llevaba muy bien con los cálculos y sobre todo me divertía esa mujer de pelos electrizados que se fanatizaba dando ejemplos de las distintas maneras en que las poleas nos facilitan la vida. 95 a. No en vano corrimos las últimas dos cuadras hasta la terminal de trenes. Llegamos justo en el momento en que el maquinista tocaba el tercer bocinazo en señal de partida. A pesar del apuro, el trajecito verde oliva de Elsa estaba intacto. Tenía los labios perfectamente pintados de rojo y algunas canas perdidas en su pelo oscuro. Por el contrario, mi papá estaba con la ropa arrugada y desalineada. Me llevó a caballito sobre sus hombros los últimos veinte metros en el andén. Con una maniobra circense llena de besos me entregó a los brazos de mi abuela, que ya había subido las valijas al vagón. – ¡No quiero! –grité llorando. Muchas personas se apuraban a subir, nos empujaban. Él había quedado lejos, lo veía chiquito atrás de un grupo de señoras que hablaban entre risas. Lloré más fuerte. 97 v. Bajo el agua, mis piernas se dejaban llevar por la corriente del chorro que llenaba la pileta. No faltaba mucho, sólo tres filas de venecitas turquesas para alcanzar el tope. Me mojé la nuca y volqué de un movimiento rápido mi pelo hacia atrás. Acerqué la colchoneta de plástico transparente un tanto desinflada que había dejado mi hermana sobre el borde, y me recosté mientras el calor se suavizaba con la brisa de la tarde. Sin cesar, el chirrido de las chicharras consumía el silencio de la quinta. De a poco, los pies se me fueron licuando. Primero se diluyeron los dedos, luego los arcos, los talones ajados de tanto caminar descalza y los tobillos finitos. Adormecida y de cara al sol naranja que se ocultaba entre los álamos del fondo del terreno, sentí un burbujeo agradable. Tal vez me imaginaba en una balsa perdida en medio de un mar cálido, esperando que las olas me devolvieran a la orilla. Lentamente mi cuerpo se fue relajando y se introducía en el agua, que rompía su quietud cuando un insecto la tocaba para dejar un juego concéntrico de pequeñas olitas expansivas. Las rodillas suaves, los muslos bronceados, las piernas enteras bailaban mientras se hacían transparentes, mientras se deshacían; y así, con los ojos entreabiertos, dejaba escapar una sonrisa de placer. 99 Ahora, mis brazos se extendían en línea recta sobre el borde de granito, mi cara hacia arriba como un girasol. Cuando el cielo dejó de ser celeste y rosado para pasar al azul que anunciaba la noche, ya me había sumergido por completo. Todavía quedaban algunas líneas que marcaban la diferencia de densidad del cuerpo líquido. Pero no tardarían en diluirse. 100 e. Nicolás era “Batman”, y a mí me gustaba. Nunca conseguí que me mirara, ni siquiera en el fragor de la batalla. Cada vez que intentaba hacerle frente se interponía en mi camino “el Pingüino”, en una ridícula posición de karate básico inicial y tan absorto en su película que no distinguía ni a sus propios compañeros de bando. Yo siempre fui “Gatúbela”, y por consiguiente la primer adversaria del chico murciélago. Nos juntábamos en dos grupos, buenos contra malos; sin embargo la repartida nunca era pareja; el mal escaseaba de villanos, mientras que del lado del bien nunca alcanzaban los papeles principales y se inventaban personajes secundarios tales como “El Hombre del futuro y su ayudante Amanecer” donde se necesitaba tanto a un varón como a una mujer, o “Conejín Justiciero” que podría ser de cualquier sexo, o “Comandante Arco Iris” que combatía a sus rivales con una estela de rayos multicolores. A nosotros “los representantes del mal”, si bien éramos pocos, nos iba mucho mejor inventando nombres para la renovación permanente de personal. Cuando me cansaba de “Gatúbela” pasaba a ser “Dra. Destripa”, o en algunas ocasiones “Insomnia”, convidando a mis rivales unas pequeñas pas- 101 tillitas blancas que te introducían en un sueño tan profundo que ni el timbre del recreo podía combatir. De cualquier modo los buenos siempre ganaban, y no porque lo fueran sino porque eran más. A Lucía le gustaba Leonardo Zembo. Ella tenía sus métodos de conquista, -Al corazón de un hombre se llega por la comida- decía su abuela, y Lucía compraba alfajores y caramelos que, aplastados en su bolsillo, sacaba sólo para convidar a Leonardo, quien luego de arrebatárselos de la mano salía corriendo para cualquier lado. Nos ignoraban. Y no lo íbamos a dejar así. De hecho, decidimos cambiar de estrategia. Arrancamos una hoja de mi cuaderno de comunicaciones y escribimos una carta en conjunto. “Nicolás y Leonardo: ¿Quieren ser nuestros novios? Tachar lo que no corresponde.” Y en la parte inferior dos cuadraditos, uno encerrando un “sí” y en el otro un “no”. Se la dimos a los chicos en el último recreo, la respuesta debería aparecer escrita antes de que toque el timbre en un papel debajo de la escalera que conducía al salón de actos, al lado del cuartito de aserrín. Enseguida nos escondimos detrás de unas macetas. No dejábamos de temblar. Yo me hice un poquito de pis, pero igual no se notaba ya que mi guardapolvo era largo. Pero Lucía hablaba tanto que empezó a acumular litros de saliva, y en el momento en que le salieron burbujas de la boca estuve a punto de llamar al señor Barinetti. No advertimos el momento en que nos dejaron la respuesta. Ahí estaba. Un papelito arrugado en el tercer escalón contra la baranda. Nos dio vergüenza, no lo abrimos. 102 j. Del mantel colgaban cuatro borlas en las esquinas porque mi abuela decía que si no se volaba. Yo miraba con ganas los platos servidos en la mesa, que me llegaba a la altura de la pera. Despacio estiré mi brazo derecho para agarrar una feta de queso, pensé que no me había visto nadie pero al darme vuelta mi tío me miró con una sonrisa que le torcía media boca. Llegaban primos que no conocía y tíos que saludaban a los gritos cargados de bolsas que escondían en una habitación. La noche estaba fresca así que me cerré como pude el saquito de jersey blanco. Mi abuela pasó apurada con una bandeja de vitel toné y le pregunté cuánto faltaba para las doce. Después de la comida, me dijo, y siguió hacia la cocina. Marcos se llamaba el primo que masticaba con la boca abierta; arrastraba la comida de un lado a otro con la lengua y me dio asco. La quinta donde estábamos era muy grande, la casona estaba rodeada de unos árboles altísimos y desde ahí no se llegaba a ver el portón de la entrada. Al rato de haber comido Diego sacó la guitarra del estuche y algunos cantaron canciones graciosas. Yo no las entendía muy bien pero igual me reía. Estaba muy emocionada, faltaba poco para poder abrir los regalos. De repente mis primos mayores salieron como estampida de la casa con las mallas puestas y se tiraron bomba a la pileta; quise hacer lo mismo y mi abuela no me dejó porque me dijo que yo tenía asma y que me iba a hacer mal. 103 w. De las dos mochilas que tenía elegí la más chica porque no pensaba llevar mucha ropa. Repasé la lista y me di cuenta de que faltaban muchas cosas; doblé el papel en cuatro partes y lo metí en la billetera. Frente al espejo del baño me corté el flequillo un poco más, cerré la canilla para que no gotee y me peiné con los dedos. Al rato llegó la combi que por suerte venía casi vacía. Metí la mochila bajo el asiento entre mis piernas y me cubrí la cabeza todavía húmeda con la capucha del buzo. Ayacucho tenía una entrada similar a las de varios pueblos de la provincia; las letras moldeadas en cemento pintado de blanco sobre una placita verde al borde de la ruta. Y después, una avenida con postes de luz a los dos lados que en línea recta llevaba al pueblo un par de kilómetros adentro. Respiré hondo a la vez que estiraba los brazos y luego dejé caer la cabeza en redondo sobre mis hombros hacia un lado y al otro. Una vez en la plaza central pagué al conductor con cambio y bajé frente a la iglesia. El frío era más tolerable al sol así que me senté en un banco donde no había sombra. No sabía qué hacer ni por dónde empezar. A veces pasaba alguien cortando camino por la plaza y me miraba como a bicho de otro pozo. Era octubre y como faltaba poco para las elecciones pensé que en alguna unidad básica podría obtener más datos; mi abuelo había sido peronista. 105 Hasta recién entrada la tarde caminé por las calles empedradas y encontré un local que tenía colgado en el frente un afiche con la cara de Evita. Le expliqué mis intenciones a un señor gordo que no se levantó de su silla detrás del escritorio. El hombre que yo buscaba trabajaba en una cochera de autos como sereno. Sus piernas torcidas traían como lastre a sus pies envainados en un par de alpargatas blancogrisáceas. El reflejo del sol en mi espalda no le permitía ver mi cara. – ¿Quién es? –preguntó, – ¿A quién busca? –caminaba hacia mí. Me dio miedo. – Soy de La Plata –le advertí. Se detuvo a un metro de distancia. En su cara apenas pude reconocer las facciones que recordaba de las fotos que le robé a mi abuela. Mi abuelo Jaime lloró parado donde estaba. Se tapaba la cara con sus manos arrugadas y su cuerpo encorvado temblaba. Yo no sabía si tenía que abrazarlo; di dos pasos más y me detuve. Casi podía tocarlo si estiraba el brazo. – Soy la hija de Santiago –le aclaré–, tu hijo. 106 ch. El tío sacó unos cassettes de uno de los bolsillos de su mochila. Nos sentamos los cuatro, yo a upa de mi mamá, en círculo alrededor del radio grabador. Eran mis abuelos que mandaban una carta hablada. Preguntaban cómo andábamos, qué hacíamos, si yo iba al jardín, y decían que en La Plata las cosas estaban medio raras. Yo pregunté por qué no habían venido a mi cumpleaños. Mi mamá me abrazó desde atrás y apoyando su cara en mi hombro derecho me dijo despacito, como en secreto, que lo íbamos a festejar de nuevo cuando ellos nos vengan a visitar algún día. 107 f. La calle Palma descendía abruptamente justo a partir del lugar donde dejamos el auto estacionado. De algún modo, las farolas de la calle dibujaban ante mí un túnel blanco y amarillo que se dispersaba a medida que mi abuelo avanzaba. Durante todo el recorrido tampoco pude quitar la vista de su panza redonda y tensa por la que salían pequeñas descargas eléctricas a través de su camisa de ao poí. Casualmente íbamos de compras. Yo pretendía una solera roja estampada, con volados en las mangas y en el ruedo, un collar de mostacillas verdes y sandalias blancas. Al cabo de un rato nos detuvimos en una tienda donde vendían muebles, juguetes y ropa, zapatos y electrodomésticos. Elsa me refrescó la frente con un pañuelo húmedo. Desde el fondo del salón, una mujer robusta se acercaba lentamente con una sonrisa preparada. – Ropa para niñas tengo muy poco –dijo, y luego nos trajo algunas perchas con vestidos en colores pastel que no eran lo que yo estaba esperando. Me llamó la atención una figura de “Mundialito” vestida con la camiseta paraguaya sobre la caja registradora. En su mano derecha sostenía la bandera celeste y blanca, en alto, orgullosa. Permanecí un rato largo parada frente a él tratando de que notara mi presencia. Aunque tal vez fue mi baja estatura la culpable de que no me viera. 109 i. A mí me pareció bien la puerta de la cocina. Mi hermana acomodó un almohadón sobre la silla de paja y se sentó en la entrada del pasillo que conducía al único baño del departamento y a los dormitorios que eran tres. Un rato antes nos repartimos los palos de la escoba y del escurridor para usar de barreras. Acordamos un precio único: mil pesos argentinos. A través de la ventana pude ver que las nubes negras abrían un claro por donde pasaba la luz naranja de la tarde. Elsa llevaba una panera de mimbre y frunció el ceño cuando le pedí que pague el peaje; dejó un scone recién horneado sobre la palma de mi mano. En la mesa, un café y dos chocolatadas asignaban nuestros lugares. El café era para mi abuelo, que meneaba la cabeza y le contestaba con malas palabras al hombre que por la tele daba un discurso en cadena nacional. 111 k. Volví a Mar del Plata cinco años después de haber vivido allá alrededor de un año con mis viejos. Caminé por la pasarela de madera que se perdía en la arena todo el largo de la hilera de carpas. Sobre el horizonte interrumpido por las sombrillas bicolores volaba una avioneta. Con los pies hice un dibujo sobre la arena mojada. Toqué el agua. El mar estaba helado, revuelto y era inmenso. Me quedé mirando la espuma amarillenta que se deslizaba en la orilla entre un grupo de señoras gordas que se acomodaban los bordes de las mallas con los dedos. Mucha gente pasaba caminando a mi lado, un grupo de hombres panzones jugaban al tejo. Giré sobre mí y no vi a mis tíos. Corrí hacia las carpas y tampoco estaban. Con la mano llena de arena quité el pelo delante de mis ojos que empezaban a relampaguear. En el bar no los encontré, tampoco en el baño. Una mujer me preguntó cómo me llamaba y no se lo pude decir enseguida. Volví al corredor de carpas lo más rápido que pude, tenía miedo de que no me encontraran. La mano que me agarró con fuerza del brazo era de mi tía. Me asusté cuando lo hizo. – ¡No vuelvas a perderte nunca más! –dijo casi gritando. 113 u. La clase de actividades prácticas comenzó un rato después del timbre del segundo recreo. No me caía para nada bien la señorita a cargo de esa materia que acababa de entrar empujando la puerta con el hombro. Era súper antipática. Traía como siempre los pelos pajosos enmarañados y el labial rojo sobresalía del contorno de sus labios finitos. Los varones del grado estaban en la clase de carpintería que me parecía mucho más interesante; habían fabricado un banquito y Leonardo Zembo se martilló un dedo apenas lo empezó, yo estaba en la enfermería porque me dolía la panza cuando lo trajeron llorando con el dedo mocho hacia arriba. Pero ese día era especial; la consigna era realizar un portarretratos con una planchita metálica en la que teníamos que grabar con punzón un dibujo para el día de la madre. A Lucía le faltaban los botones de la martingala del guardapolvo porque se los habían arrancado en el recreo mientras jugábamos al poliladron, y le dijo a la señorita que no iba a hacer el portarretratos. Mis compañeras miraron a la maestra, que se puso roja de furia cuando le contestó que se dirija a Dirección a explicarle a la directora por qué no iba a realizar el trabajo, y cuando Lu salió del aula y cerró de un portazo nos dijo que esas actitudes no sólo bajaban su nota de concepto sino también le iba a costar una firma en el libro negro de amonestaciones. 115 y. El bahiut estilo Luis XV tenía las dos bisagras de la puerta superior rotas. Mi abuela había ido a comprar algo al súper y Emi se quedó conmigo haciendo la tarea de geografía. Ya estaba oscureciendo, así que prendió la luz de la araña que colgaba sobre la mesa, se arremangó el buzo gris de egresada y sacó con cuidado la puerta porque ahí estaba guardado el atlas. Sobre los estantes había montones de objetos antiguos; juguetitos a cuerda rotos, sacacorchos y balas que mi abuelo coleccionaba, recortes de diarios, fotos atadas con cinta y moño, petacas vacías, unas copitas de cristal pequeñas. Pero le llamó la atención un papel amarillento que salía de su escondite desde la tapa de doble fondo. Yo sabía que mi abuela guardaba ahí sus ahorros, muchas veces la descubrí poniendo y sacando los dólares que mi tío le mandaba mensualmente por correo, pero nunca se me había ocurrido buscar algo en ese sitio. 117 s. Como yo ya tenía edad suficiente, mi abuela me mandó sola al mercadito de la otra cuadra. La compra era sencilla, aun así me obligó a anotarla en un pedacito de papel que sacó del margen del diario: un kilo de papas, leche en saché, medio de pan y una damajuana de vino. Caminé rápido con la vista en el piso. Pegada al frente de las casas que se alineaban sobre la línea municipal traía el changuito arrastrado hacia atrás. Una señora de zapatones negros con punta cuadrada me llevó por delante, me asusté tanto que se me puso toda la cara colorada; la mujer no me pidió disculpas y siguió su camino murmurando entre dientes. Al llegar al mercado sentí un alivio enorme; me distraje un rato en la góndola de fideos duros, luego hice mi compra, pagué con cinco mil pesos argentinos y de vuelto me dieron algunos pesos de austral. 119 j. Papá Noel estaba tirado boca arriba en el pasto. Lo vimos caer lentamente mientras se agarraba el pecho y con él caía también la bolsa de regalos entre los árboles de la quinta. Se hizo un silencio absoluto, sólo se oían de fondo los enganchados de la radio, y de pronto fue un caos; algunos adultos corrían, Malvina llamaba desesperada por teléfono, mi abuela se cayó de espaldas con la bandeja del champagne y yo me quedé mirando el cuerpo enorme que se sacudía desde atrás de la mesa servida. Pensé en mis regalos, lloré porque no los iba a recibir más, ni tampoco mis primos, ni mis compañeros de escuela. Con la manga de mi saquito de jersey blanco intenté secarme los ojos pero no pude. Él estaba ahí, desparramado, con el traje desabrochado y le habían sacado la barba, el pelo y el gorro. Cuando la ambulancia llegó se llevó a un hombre. Papá Noel esa noche murió. Mi abuelo Beto quedó internado en el hospital. 121 e. Unos días antes Julia me había enseñado el truco de romper hojas. Por lo tanto, elegí el dibujo hecho con crayones y tiza mojada en leche para ensayarlo. Me levanté de mi lugar en la mesa redonda donde tomábamos el mate cocido de la media mañana y descolgué, con la precaución de que nadie me viera, el dibujo de la pared. La señorita Vilma tenía un buen día, nos saludó con amabilidad cuando llegamos y hasta el momento no había pegado ni un solo grito. Con el dibujo escondido en mi espalda, me acerqué a ella que acariciaba las cabezas de mis compañeros con un gesto tramposo de amor y robaba galletitas de los centros de mesa de sus alumnos de jardín de infantes. – ¿Quiere ver un truco de magia, señorita? –le pregunté. Sin importarme su respuesta, levanté mis brazos con el dibujo tomado de las puntas. La miré a los ojos y frashhh, lo rompí. Mi abuela volvió ese día a Vicedirección. Mientras masticaba un sugus le expliqué que no me quería burlar de la señorita, sino que el truco no me había salido. 123 c. La sábana almidonada cubría el pecho izquierdo de mi mamá que aún chorreaba leche. Yo chasqueaba la lengua y con las manitos me rasguñaba los cachetes sin quererlo. Quizás mi mamá se reía de eso; no sé, su cara se me esfumaba de a ratos. Despacito, me tomó con sus manos y me sostuvo entre el hombro y su cuello. Me zambullí en ese lugar del cuerpo y chupé la sal de su piel hasta que rompí en llanto. Ella volvió a tomarme con sus manos, besó mis ojos y me acurrucó frente a su teta que salía de entre las sábanas como un sol naciente. Apenas me dormí, mi papá empujó la puerta de la habitación. Saludó sin prisa a la enfermera que salía y se inclinó en el lado de la cama donde estaba yo. La luz del sol se filtraba por una cortina naranja cerrada a medias y el olor a recién llovido por las hendijas de la ventana. Sentí el calor de la respiración de mi papá en la nuca donde apoyó sus labios. 125 u. Desde temprano estaba estacionado en la vereda el camión de la mudanza. Con Lucía y su hermana desocupábamos el cuartito del lavadero que estaba “lleno de porquerías” según su prima Guadalupe que era maestra jardinera. Maine desenrolló tres posters de los Parchís a los que les habíamos dibujado unos corazones y besos de labio grueso cuando teníamos ocho años. Nos reímos un rato. Sacamos a la calle un montón de ropa y juegos de mesa que ya no servían; un cartonero esperaba en su carro para ver qué le era útil. De entre una pila de cassettes encontré un portarretratos; estaba hecho con una planchita metálica y grabado a punzón. Con un trapito húmedo limpié el vidrio para ver la foto, Lu y yo paradas en la puerta de la escuela con los guardapolvos impecables a punto de empezar nuestro primer día de clases. Lucía se acercó y me dijo que era el que había hecho yo y que Emi se lo había regalado hacía un tiempo cuando nos juntamos en casa para festejar los veinte años de egresadas de la primaria. Le pregunté si se acordaba de la señorita de actividades prácticas y se rio cuando me contó que en el libro de Dirección hizo el dibujo de un perro. 127 w. Me dirigí rápidamente a la caja con una “Tita” en la mano y un manojo de marroc en el bolsillo del guardapolvo. Levanté la vista hacia el estante más alto de la góndola y comparé los precios del detergente a la vez que espiaba la ubicación del policía parado sobre la escalera que conducía a la gerencia. La cajera deslizaba los productos no con muchas ganas y con las uñas pintadas de rojo furioso. Respiré hondo y de repente sentí cómo el calor de mis cachetes prendía fuego mi cara. Volví la vista al policía. En la escalera no había nadie. Frente a mí, la cajera y dos señoras cincuentonas embolsando comestibles. – ¿Sólo una Tita? –preguntó con la mano derecha bajo la caja registradora. Pensé en Nahuel Zerillo subiendo la escalera acompañado por el policía la semana anterior, me imaginé a mi abuela sacándome con un abogado de la comisaría, apreté los marroc que se derretían en mi bolsillo. – Sí.–contesté. 129 z. Varios días después de que Ana me regalase las fotos, las volví a sacar de su sobre de papel madera y las observé durante un rato largo. En una de ellas están mi vieja y María paradas en la base de una pista de ski. Se puede ver en el margen superior derecho un pedazo de cielo azul sin nubes aunque la imagen lo muestre en un gris desteñido. La otra foto me gusta más, las dos están tiradas en la nieve con zapatos de plataforma y pantalones anchos. Sin saber por qué, saqué de la caja la imagen en la que mi mamá está en Mar del Plata sosteniendo una piedra mientras la mira. Tal vez la semejanza en el formato y en el tono de las imágenes me obligue a compararlas. Es verdad, algo tienen en común. Están fechadas en agosto del setenta y tres. Ahora, en la que siempre fue Mar del Plata, veo detrás de las rocas un conjunto de pinos lejanos. Me queda la duda, pero podría ser. 131 b. De una tajada sentí que me cortaban el vientre. Yo imaginaba el bisturí chorreado de sangre del otro lado de la cortina que habían armado las enfermeras para que no mirase. El anestesista se apiadó y le puso “play” a un tema de Richard Clayderman que comenzó a sonar estrepitosamente en un rincón de la sala de parto. Apenas la separaron de mí, Emi lloró con fuerza y yo sin hacer ruido. Así como estaba, toda sucia y desnuda me la acercaron y se durmió sobre mi pecho. La cortina seguía ahí mientras los médicos trabajaban con mi cuerpo como si se tratara de un matambre de año nuevo al que se le había salido el relleno. Pedí helado de limón al agua y la mano del médico me acarició la frente. 133 ll. Ninguna de las dos entendimos de qué se trataba la economía de guerra. Celina se encogió de hombros y siguió tomando la sopa de a sorbos largos; yo me quedé pensando mientras separaba las cositas rojas que flotaban en mi plato. Tal vez sea otro entrenamiento magdalufi… La semana anterior mi abuelo había dicho que estemos preparadas para sumarnos a la lucha de los guerreros de la tribu y recuperar las tierras que nos habían quitado no sé quiénes de una multi-nación que ahora ocupaban ese sitio con una fábrica. Por las dudas, después de la cena, preparé un bolsito con algo de ropa, un paquete de galletitas y un corcho para quemar. 135 z. Mi mamá baila un vals tangueado con mi papá. Tiene puesto un vestido con escote en v color verde turquesa, y mientras se ríe tapa con la mano el lente de la filmadora. En el segundo escalón de una escalera angosta de granito están los viejos de Ana y Pablo. Ella lo abraza y se ríe de los danzarines. De pronto, él se para y la lleva de los brazos a la pista improvisada en el estar donde habían corrido los muebles. Las dos parejas giran divertidas. Hablan entre ellos, se mueven. En el fondo de la imagen, sentados en un sillón bajo la ventana, otras personas que no conozco levantan sus vasos con cerveza. Brindan y comen sándwiches de miga. Eso fue todo. La filmación en super ocho que proyectamos en mi departamento sobre la pared duró tres minutos cuarenta. Sin sonido salvo el traqueteo del proyector. A Pablo se le ocurrió que hagamos las voces nosotros. Rebobinó la cinta mientras Celina servía otra ronda de cerveza bien fría. Nos reímos de nuestras voces, les inventamos las palabras. 139 m. Llegamos como todos los sábados al mediodía a la casa de mi otra abuela, con las mochilas apretándonos las camperas de polar sobre los hombros. Mi hermana traía, además de la muda de ropa, una muñeca articulada en cada mano que la obligaban a subir la escalera del hall de entrada como si fuese un robot. Luego de cruzar la segunda puerta me detuve frente a la mesa de mármol, y busqué con los ojos los caramelotes de leche y nuez que mi tío Abrojo siempre escondía entre los portarretratos para darnos la bienvenida. Celina guardó su caramelo para después de comer y yo me lo metí en la boca lo más rápido que pude sin que se diera cuenta mi abuela. La casa me parecía un castillo abandonado, sobre todo por la poca luz que entraba a través de los vitreaux en días nublados como ese. Después de comer medio plato de polenta, subí a la galería y me quedé sentada en el primer escalón que daba al patio con las rodillas pegadas al pecho viendo cómo la lluvia se hacía cada vez más fuerte. Sobre una maceta apoyada en el borde de la baranda caía un chorro continuo que venía del techo. Extendí la mano derecha en forma de tacita para sorber un poco. 141 a. Tardó en cortar el teléfono. Lo hizo despacio y sin quitarle la vista al disco de marcado. Luego, se puso el tapado color verde inglés, hizo un par de llamadas más y salió de su casa. La carterita de cuero color suela le colgaba del antebrazo izquierdo, los zapatos al tono repiqueteaban sobre las baldosas de la vereda con velocidad. Caminó unas cuantas cuadras; pasó por el kiosco de Evaristo, dio la vuelta en la esquina del instituto de inglés y cuando los bomberos cortaron la avenida 53 para apagar el incendio que consumía al Teatro Argentino pasó bajo la valla. No se detuvo hasta la terminal de micros. Al llegar a la boletería, pidió uno de ida y tres de vuelta. Hizo el pago con cambio y sin mirar al empleado del otro lado del vidrio contó los billetes dos o tres veces porque estaba distraída. Mi hermana y yo volvimos esa misma tarde de Mar del Plata con ella. Nos encontramos en la terminal donde la estábamos esperando desde hacía un rato. Mi papá se quedó solo en el andén, mi mamá no había podido acompañarnos. Yo tenía tres años. 143 y. Levanté la vista del libro, y la vi acercarse a mí. Mientras caminaba se recogía el pelo desprolijamente sin soltar el papel amarillento que llevaba en la mano izquierda. Emi se sentó a mi lado en el sillón, me abrazó y luego leyó: “Les mando los juguetes que más les gustan; al mono hay que coserle un brazo ya que no pude hacerlo antes, a la muñeca que habla le sacamos las pilas porque nos volvía locos, y vero duerme abrazada al payasito. Las dos se acuestan temprano, dan un poco de vueltas pero si se quedan con ellas se duermen (son bastante mimosas). Puse toda la ropa que me entró en las valijas, acá no quedó casi nada. En lo posible traten de que los fines de semana vean a la otra abuela y díganles que en cuanto podamos vamos a volver. Lamento no poder escribir más líneas, no se preocupen, va a salir todo bien.” 147 x. Esa tarde Emi quiso jugar a que ella era mi mamá. Me llevó un rato a la plaza y dimos vueltas en la calesita de metal. Como era un día de paro en las escuelas, había otros nenes que corrían de un juego a otro bajo las miradas de sus padres. Después subimos al multijuegos, que por falta de mantenimiento no tenía sogas para trepar, estaba bastante despintado y oxidado. Emi me dijo que me sujete fuerte porque venía una tormenta, yo tiré el ancla y juntas plegamos las velas. La bandera negra con la calavera flameaba con fuerza deshilachada marcando el viento del sudeste, empujándonos desde la popa. Desde el otro extremo de la nave Emi se esforzaba por mantener el timón en curso. Las olas nos golpeaban moviéndonos de un lado a otro. De vez en cuando, las más altas superaban las barandas laterales y nos bañaban. Cuando la tormenta terminó, estábamos las dos juntas abrazadas al mástil partido. La tripulación se había ahogado y el agua de la cubierta empezaba a evaporarse por el sol que se abría paso entre las nubes oscuras. 149 Esta primera edición de MAGDALUFI se terminó de imprimir en el mes de abril 2018 en la ciudad de Buenos Aires