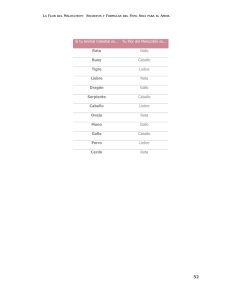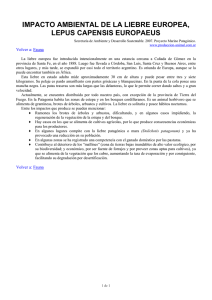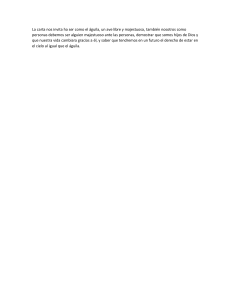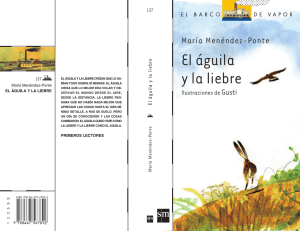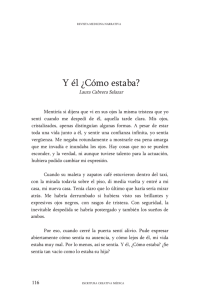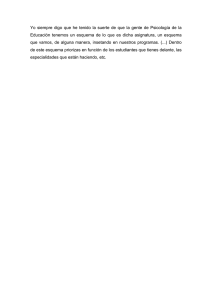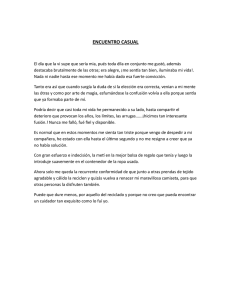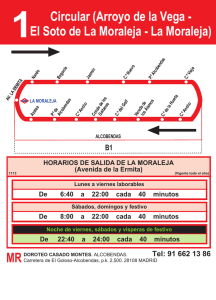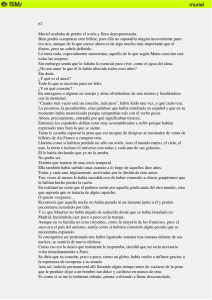El asno y el caballo Un asno y un caballo vivían juntos desde su más tierna infancia y, como buenos amigos que eran, utilizaban el mismo establo, compartían la bandeja de heno, y se repartían el trabajo equitativamente. Su dueño era molinero, así que su tarea diaria consistía en transportar la harina de trigo desde el campo al mercado principal de la ciudad. La rutina era la misma todas las mañanas: el hombre colocaba un enorme y pesado saco sobre el lomo del asno, y minutos después, otro igual de enorme y pesado sobre el lomo del caballo. En cuanto todo estaba preparado los tres abandonaban el establo y se ponían en marcha. Para los animales el trayecto era aburrido y bastante duro, pero como su sustento dependía de cumplir órdenes sin rechistar, ni se les pasaba por la mente quejarse de su suerte. Un día, no se sabe por qué razón, el amo decidió poner dos sacos sobre el lomo de asno y ninguno sobre el lomo del caballo. Lo siguiente que hizo fue dar la orden de partir. – ¡Arre, caballo! ¡Vamos, borrico!… ¡Daos prisa o llegaremos tarde! Se adelantó unos metros y ellos fueron siguiendo sus pasos, como siempre perfectamente sincronizados. Mientras caminaban, por primera vez desde que tenía uso de razón, el asno se lamentó: – ¡Ay, amigo, fíjate en qué estado me encuentro! Nuestro dueño puso todo el peso sobre mi espalda y creo que es injusto. ¡Apenas puedo sostenerme en pie y me cuesta mucho respirar! El pequeño burro tenía toda la razón: soportar esa carga era imposible para él. El caballo, en cambio, avanzaba a su lado ligero como una pluma y sintiendo la perfumada brisa de primavera peinando su crin. Se sentía tan dichoso, le invadía una sensación de libertad tan grande, que ni se paró a pensar en el sufrimiento de su colega. A decir verdad, hasta se sintió molesto por el comentario. – Sí amiguete, ya sé que hoy no es el mejor día de tu vida, pero… ¡¿qué puedo hacer?!… ¡Yo no tengo la culpa de lo que te pasa! Al burro le sorprendió la indiferencia y poca sensibilidad de su compañero de fatigas, pero estaba tan agobiado que se atrevió a pedirle ayuda. – Te ruego que no me malinterpretes, amigo mío. Por nada del mundo quiero fastidiarte, pero la verdad es que me vendría de perlas que me echaras una mano. Me conoces y sabes que no te lo pediría si no fuera absolutamente necesario. El caballo dio un respingo y puso cara de sorpresa. – ¡¿Perdona?!… ¡¿Me lo estás diciendo en serio?! El asno, ya medio mareado, pensó que estaba en medio de una pesadilla. – ‘No, esto no puede ser real… ¡Seguro que estoy soñando y pronto despertaré!’ El sudor empezó a caerle a chorros por el pelaje y notó que sus grandes ojos almendrados empezaban a girar cada uno hacia un lado, completamente descontrolados. Segundos después todo se volvió borroso y se quedó prácticamente sin energía. Tuvo que hacer un esfuerzo descomunal para seguir pidiendo auxilio. – Necesito que me ayudes porque yo… yo no puedo, amigo, no puedo continuar… Yo me… yo… ¡me voy a desmayar! El caballo resopló con fastidio. – ¡Bah, venga, no te pongas dramático que tampoco es para tanto! Te recuerdo que eres más joven que yo y estás en plena forma. Además, para un día que me libro de cargar no voy a llevar parte de lo tuyo. ¡Sería un tonto redomado si lo hiciera! Bajo el sol abrasador al pobre asno se le doblaron las patas como si fueran de gelatina. – ¡Ayuda… ayuda… por favor! Fueron sus últimas palabras antes de derrumbarse sobre la hierba. ¡Blooom! El dueño, hasta ese momento ajeno a todo lo que ocurría tras de sí, escuchó el ruido sordo que hizo el animal al caer. Asustado se giró y vio al burro inmóvil, tirado con la panza hacia arriba y la lengua fuera. – ¡Oh, no, mi querido burro se ha desplomado!… ¡Pobre animal! Tengo que llevarlo a la granja y avisar a un veterinario lo antes posible, pero ¿cómo puedo hacerlo? Hecho un manojo de nervios miró a su alrededor y detuvo la mirada sobre el caballo. – ¡Ahora que lo pienso te tengo a ti! Tú serás quien me ayude en esta difícil situación. ¡Venga, no perdamos tiempo, agáchate! El desconcertado caballo obedeció y se tumbó en el suelo. Entonces, el hombre colocó sobre su lomo los dos sacos de harina, y seguidamente arrastró al burro para acomodarlo también sobre la montura. Cuando tuvo todo bien atado le dio unas palmaditas cariñosas en el cuello. – ¡Ya puedes ponerte en pie! El animal puso cara de pánico ante lo que se avecinaba. – Sí, ya sé que es muchísimo peso para ti, pero si queremos salvar a nuestro amigo solo podemos hacerlo de esta manera. ¡Prometo que te recompensaré con una buena ración de forraje! El caballo soltó un relincho que sonó a quejido, pero de nada sirvió. Le gustara o no, debía realizar la ruta de regreso a casa con un cargamento descomunal sobre la espalda. —————– Gracias a la rápida decisión del molinero llegaron a tiempo de que el veterinario pudiera reanimar al burro y dejarlo como nuevo en pocas horas. El caballo, por el contrario, se quedó tan hecho polvo, tan dolorido y tan débil, que tardó tres semanas en recuperarse. Un tiempo muy duro en el que también lo pasó mal a nivel emocional porque se sentía muy culpable. Tumbado sobre el heno del establo lloriqueaba y repetía sin parar: – Por mi mal comportamiento casi pierdo al mejor amigo que tengo… ¿Cómo he podido portarme así con él?… ¡Tenía que haberle ayudado!… ¡Tenía que haberle ayudado desde el principio! Por eso, cuando se reunieron de nuevo, con mucha humildad le pidió perdón y le prometió que jamás volvería a suceder. El burro, que era un buenazo y le quería con locura, aceptó las disculpas y lo abrazó más fuerte que nunca. Moraleja: Esta fábula nos enseña lo importante que es cuidar, respetar y acompañar a las personas que amamos no solo en los buenos tiempos, sino también cuando atraviesan un mal momento en su vida. No olvides nunca el sabio refrán español: ‘Hoy por ti, mañana por mí’. Cuento de la lechera Había una vez una niña que vivía con sus padres en una granja. Era una buena chica que ayudaba en las tareas de la casa y se ocupaba de colaborar en el cuidado de los animales. Un día, su madre le dijo: – Hija mía, esta mañana las vacas han dado mucha leche y yo no me encuentro muy bien. Tengo fiebre y no me apetece salir de casa. Ya eres mayorcita, así que hoy irás tú a vender la leche al mercado ¿Crees que podrás hacerlo? La niña, que era muy servicial y responsable, contestó a su mamá: – Claro, mamita, yo iré para que tú descanses. La buena mujer, viendo que su hija era tan dispuesta, le dio un beso en la mejilla y le prometió que todo el dinero que recaudara sería para ella. ¡Qué contenta se puso! Cogió el cántaro lleno de leche recién ordeñada y salió de la granja tomando el camino más corto hacia el pueblo. Iba a paso ligero y su mente no dejaba de trabajar. No hacía más que darle vueltas a cómo invertiría las monedas que iba a conseguir con la venta de la leche. – ¡Ya sé lo que haré! – se decía a sí misma – Con las monedas que me den por la leche, voy a comprar una docena de huevos; los llevaré a la granja, mis gallinas los incubarán, y cuando nazcan los doce pollitos, los cambiaré por un hermoso lechón. Una vez criado será un cerdo enorme. Entonces regresaré al mercado y lo cambiaré por una ternera que cuando crezca me dará mucha leche a diario que podré vender a cambio de un montón de dinero. La niña estaba absorta en sus pensamientos. Tal y como lo estaba planeando, la leche que llevaba en el cántaro le permitiría hacerse rica y vivir cómodamente toda la vida. Tan ensimismada iba que se despistó y no se dio cuenta que había una piedra en medio del camino. Tropezó y ¡zas! … La pobre niña cayó de bruces contra el suelo. Sólo se hizo unos rasguños en las rodillas, pero su cántaro voló por el aire y se rompió en mil pedazos. La leche se desparramó por todas partes y sus sueños se volatilizaron. Ya no había leche que vender y, por tanto, todo había terminado. – ¡Qué desgracia! Adiós a mis huevos, mis pollitos, mi lechón y mi ternero – se lamentaba la niña entre lágrimas – Eso me pasa por ser ambiciosa. Con amargura, recogió los pedacitos del cántaro y regresó junto a su familia, reflexionando sobre lo que había sucedido. Moraleja: A veces la ambición nos hace olvidar que lo importante es vivir y disfrutar el presente. Las dos vasijas Había una vez un aguador que vivía en la India. Su trabajo consistía en recoger agua para después venderla y ganar unas monedas. No tenía burro de carga, así que la única manera que tenía para transportarla era en dos vasijas colocadas una a cada extremo de un largo palo que colocaba sobre sus hombros. El hombre caminaba largos trayectos cargando las vasijas, primero llenas y vacías a la vuelta. Una de ellas era muy antigua y tenía varias grietas por las que se escapaba el agua. En cambio, la otra estaba en perfecto estado y guardaba bien el agua, que llegaba intacta e incluso muy fresca a su destino. La vasija que no tenía grietas se sentía maravillosamente. Había sido fabricada para realizar la función de transportar agua y cumplía su cometido sin problemas. – ¡El aguador tiene que estar muy orgulloso de mí! – presumía ante su compañera. En cambio, la vasija agrietada se sentía fatal. Se veía a sí misma defectuosa y torpe porque iba derramando lo que había en su interior. Un día, cuando tocaba regresar a casa, le dijo al hombre unas sinceras palabras. – Lo siento muchísimo… Es vergonzoso para mí no poder cumplir mi obligación como es debido. Con cada movimiento se escapa el líquido que llevo dentro porque soy imperfecta. Cuando – llegamos al mercado, la mitad de mi agua ha desaparecido por el camino. El aguador, que era bueno y sensible, miró con cariño a la apenada vasija y le habló serenamente. – ¿Te has fijado en las flores que hay por la senda que recorremos cada día? – No, señor… Lo cierto es que no. – Pues ahora las verás ¡Son increíblemente hermosas! Emprendieron la vuelta al hogar y la vasija, bajando la mirada, vio cómo los pétalos de cientos de flores de todos los colores se abrían a su paso. – ¡Ahí las tienes! Son una preciosidad ¿verdad? Quiero que sepas que esas hermosas flores están ahí gracias a ti. – ¿A mí, señor?… La vasija le miró con incredulidad. No entendía nada y sólo sentía pena por su dueño y por ella misma. – Sí… ¡Fíjate bien! Las flores sólo están a tu lado del camino. Siempre he sabido que no eras perfecta y que el agua se escurría por tus grietas, así que planté semillas por debajo de donde tú pasabas cada día para que las fueras regando durante el trayecto. Aunque no te hayas dado cuenta, todo este tiempo has hecho un trabajo maravilloso y has conseguido crear mucha belleza a tu alrededor. La vasija se sintió muy bien contemplando lo florido y lleno de color que estaba todo bajo sus pies ¡Y lo había conseguido ella solita! Comprendió lo que el aguador quería transmitirle: todos en esta vida tenemos capacidades para hacer cosas maravillosas, aunque no seamos perfectos. En realidad, nadie lo es. Hay que pensar que, incluso de nuestros defectos, podemos sacar cosas buenas para nosotros mismos y para el bien de los demás. El árbol que no sabía quién era Había una vez un jardín muy hermoso en el que crecían todo tipo de árboles maravillosos. Algunos daban enormes naranjas llenas de delicioso jugo; otros riquísimas peras que parecían azucaradas de tan dulces que eran. También había árboles repletos de dorados melocotones que hacían las delicias de todo aquel que se llevaba uno a la boca. Era un jardín excepcional y los frutales se sentían muy felices. No sólo eran árboles sanos, robustos y bellos, sino que, además, producían las mejores frutas que nadie podía imaginar. Sólo uno de esos árboles se sentía muy desdichado porque, aunque sus ramas eran grandes y muy verdes, no daba ningún tipo de fruto. El pobre siempre se quejaba de su mala suerte. – Amigos, todos vosotros estáis cargaditos de frutas estupendas, pero yo no. Es injusto y ya no sé qué hacer. El árbol estaba muy deprimido y todos los días repetía la misma canción. Los demás le apreciaban mucho e intentaban que recuperara la alegría con palabras de ánimo. El manzano, por ejemplo, solía hacer hincapié en que lo importante era centrarse en el problema. – A ver, compañero, si no te concentras, nunca lo conseguirás. Relaja tu mente e intenta dar manzanas ¡A mí me resulta muy sencillo! Pero el árbol, por mucho que se quedaba en silencio y trataba de imaginar verdes manzanas naciendo de sus ramas, no lo conseguía. Otro que a menudo le consolaba era el mandarino, quien además insistía en que probara a dar mandarinas. – A lo mejor te resulta más fácil con las mandarinas ¡Mira cuántas tengo yo! Son más pequeñas que las manzanas y pesan menos… ¡Venga, haz un esfuerzo a ver si lo logras! Nada de nada; el árbol era incapaz y se sentía fatal por ser diferente y poco productivo. Un mañana un búho le escuchó llorar amargamente y se posó sobre él. Viendo que sus lágrimas eran tan abundantes que parecían gotas de lluvia, pensó que algo realmente grave le pasaba. Con mucho respeto, le habló: – Perdona que te moleste… Mira, yo no sé mucho acerca de los problemas que tenéis los árboles, pero aquí me tienes por si quieres contarme qué te pasa. Soy un animal muy observador y quizá pueda ayudarte. El árbol suspiró y confesó al ave cuál era su dolor. – Gracias por interesarte por mí, amigo. Como puedes comprobar en este jardín hay cientos de árboles, todos bonitos y llenos de frutas increíbles excepto yo… ¿Acaso no me ves? Todos mis amigos insisten en que intente dar manzanas, peras o mandarinas, pero no puedo ¡Me siento frustrado y enfadado conmigo mismo por no ser capaz de crear ni una simple aceituna! El búho, que era muy sabio comprendió el motivo de su pena y le dijo con firmeza: – ¿Quieres saber mi opinión sincera? ¡El problema es que no te conoces a ti mismo! Te pasas el día haciendo lo que los demás quieren que hagas y en cambio no escuchas tu propia voz interior. El árbol puso cara de extrañeza. – ¿Mi voz interior? ¿Qué quieres decir con eso? – ¡Sí, tu voz interior! Tú la tienes, todos la tenemos, pero debemos aprender a escucharla. Ella te dirá quién eres tú y cuál es tu función dentro de este planeta. Espero que medites sobre ello porque ahí está la respuesta. El búho le guiñó un ojo y sin decir ni una palabra más alzó el vuelo y se perdió en la lejanía. El árbol se quedó meditando y decidió seguir el consejo del inteligente búho. Aspiró profundamente varias veces para liberarse de los pensamientos negativos e intentó concentrarse en su propia voz interior. Cuando consiguió desconectar su mente de todo lo que le rodeaba, escuchó al fin una vocecilla dentro de él que le susurró: – Cada uno de nosotros somos lo que somos ¿Cómo pretendes dar peras si no eres un peral? Tampoco podrás nunca dar manzanas, pues no eres un manzano, ni mandarinas porque no eres un mandarino. Tú eres un roble y como roble que eres estás en el mundo para cumplir una misión distinta pero muy importante: acoger a las aves entre tus enormes ramas y dar sombra a los seres vivos en los días de calor ¡Ah, y eso no es todo! Tu belleza contribuye a alegrar el paisaje y eres una de las especies más admiradas por los científicos y botánicos ¿No crees que es suficiente? En ese momento y después de muchos meses, el árbol triste se alegró. La emoción recorrió su tronco porque al fin comprendió quién era y que tenía una preciosa y esencial labor que cumplir dentro de la naturaleza. Jamás volvió a sentirse peor que los demás y logró ser muy feliz el resto de su larga vida. Moraleja: Cada uno de nosotros tenemos unas capacidades diferentes que nos distinguen de los demás. Trata de conocerte a ti mismo y de sentirte orgulloso de lo que eres en vez tratar de ser lo que los demás quieren que seas. El perro y su reflejo Érase una vez un granjero que vivía tranquilo porque tenía la suerte de que sus animales le proporcionaban todo lo que necesitaba para salir adelante y ser feliz. Mimaba con cariño a sus gallinas y éstas le correspondían con huevos todos los días. Sus queridas ovejas le daban lana, y de sus dos hermosas vacas, a las que cuidaba con mucho esmero, obtenía la mejor leche de la comarca. Era un hombre solitario y su mejor compañía era un perro fiel que no sólo vigilaba la casa, sino que también era un experto cazador. El animal era bueno con su dueño, pero tenía un pequeño defecto: era demasiado altivo y orgulloso. Siempre presumía de que era un gran olfateador y que nadie atrapaba las presas como él. Convencido de ello, a menudo le decía al resto de los animales de la granja: – Los perros de nuestros vecinos son incapaces de cazar nada, son unos inútiles. En cambio, yo cada semana, obsequio a mi amo con alguna paloma o algún ratón al que pillo despistado ¡Nadie es mejor que yo en el arte de la caza! Era evidente que el perro se tenía en muy alta estima y se encargaba de proclamarlo a los cuatro vientos. Un día, como de costumbre, salió a dar una vuelta. Se alejó del cercado y se entretuvo olisqueando algunas toperas que encontró por el camino, con la esperanza de conseguir un nuevo trofeo que llevar a casa. El día no prometía mucho. Hacía calor y los animales dormían en sus madrigueras sin dar señales de vida. – ¡Qué mañana más aburrida! Creo que me iré a casa a descansar sobre la alfombra porque hoy no se ven ni mariposas. De repente, una paloma pasó rozando su cabeza. El perro, que tenía una vista envidiable y era ágil como ninguno, dio un salto y, sin darle tiempo a que reaccionara, la atrapó en el aire. Agarrándola bien fuerte entre los colmillos y sintiéndose un auténtico campeón, tomó el camino de regreso a la granja vadeando el río. El verano estaba muy próximo y ya había comenzado el deshielo de las montañas. Al perro le llamó la atención que el caudal era mayor que otras veces y que el agua bajaba con más fuerza que nunca. Sorprendido, suspiró y se dijo a sí mismo: – ¡Me encanta el sonido del agua! ¡Y cuánta espuma se forma al chocar contra las rocas! Me acercaré a la orilla a curiosear un poco. Siempre le había tenido miedo al agua, así que era la primera vez que se aproximaba tanto al borde del río. Cuando se asomó, vio su propio reflejo aumentado y creyó que en realidad se trataba de otro perro que llevaba una presa mayor que la suya. ¿Cómo era posible? ¡Si él era el mejor cazador de que había en toda la zona! Se sintió tan herido en su orgullo que, sin darse cuenta, soltó la paloma que llevaba en las fauces y se lanzó al agua para arrebatar el botín a su supuesto competidor. – ¡Dame esa pieza! ¡Dámela, bribón! Como era de esperar, lo único que consiguió fue darse un baño de agua helada, pues no había perro ni presa, sino tan sólo su imagen reflejada. Cuando cayó en la cuenta, se sintió muy ridículo. A duras penas consiguió salir del río tiritando de frío y encima, vio con estupor cómo la paloma que había soltado, sacudía sus plumas, remontaba el vuelo y se perdía entre las copas de los árboles. Empapado, con las orejas gachas y cara de pocos amigos, regresó a su hogar sin nada y con la vanidad por los suelos. Moraleja: Si has conseguido algo gracias a tu esfuerzo, siéntete satisfecho y no intentes tener lo que tienen los demás. Sé feliz con lo que es tuyo, porque si eres codicioso, lo puedes perder para siempre. Los dos conejos La primavera había llegado al campo. El sol brillaba sobre la montaña y derretía las últimas nieves. Abajo, en la pradera, los animales recibían con gusto el calorcito propio del cambio de temporada. La brisa tibia y el cielo azul, animaron a salir de sus madrigueras a muchos animales que llevaban semanas escondidos ¡Por fin el duro invierno había desaparecido! Las vacas pacían tranquilas mordisqueando briznas de hierba y las ovejas, en grupo, seguían al pastor al ritmo de sus propios balidos. Los pajaritos animaban la jornada con sus cantos y, de vez en cuando, algún caballo salvaje pasaba galopando por delante de todos, disfrutando de su libertad. Los más numerosos eran los conejos. Cientos de ellos aprovechaban el magnífico día para ir en busca de frutos silvestres y, de paso, estirar sus entumecidas patas. Todo parecía tranquilo y se respiraba paz en el ambiente, pero, de repente, de entre unos arbustos, salió un conejo blanco corriendo y chillando como un loco. Su vecino, un conejo gris que se consideraba a sí mismo muy listo, se apartó hacia un lado y le gritó: – ¡Eh, amigo! ¡Detente! ¿Qué te sucede? El conejo blanco frenó en seco. El pobre sudaba a chorros y casi no podía respirar por el esfuerzo. Jadeando, se giró para contestar. – ¿Tú que crees? No hace falta ser muy listo para imaginar que me están persiguiendo, y no uno, sino dos enormes galgos. El conejo gris frunció el ceño y puso cara de circunstancias. – ¡Vaya, pues sí que es mala suerte! Tienes razón, por allí los veo venir, pero he de decirte que no son galgos. Y como quien no quiere la cosa, comenzaron a discutir. – ¿Qué no son galgos? – No, amigo mío… Son perros de otra raza ¡Son podencos! ¡Lo sé bien porque ya soy mayor y he conocido muchos a lo largo de mi vida! – Pero ¡qué dices! ¡Son galgos! ¡Tienen las patas largas y esa manera de correr les delata! – Lo siento, pero estás equivocado ¡Creo que deberías revisarte la vista, porque no ves más allá de tus narices! – ¿Eso crees? ¿No será que ya estás demasiado viejo y el que necesita gafas eres tú? – ¡Cómo te atreves!… Enzarzados en la pelea, no se dieron cuenta de que los perros se habían acercado peligrosamente y los tenían sobre el cogote. Cuando notaron el calor del aliento canino en sus largas orejas, dieron un gran salto a la vez y, por suerte, consiguieron meterse en una topera que estaba medio camuflada a escasa distancia. Se salvaron de milagro, pero una vez bajo tierra, se sintieron muy avergonzados. El conejo blanco fue el primero en reconocer lo estúpido que había sido. – ¡Esos perros casi nos hincan el diente! ¡Y todo por liarnos a discutir sobre tonterías en vez de poner a salvo el pellejo! El viejo conejo gris, asintió compungido. – ¡Tienes toda la razón! No era el momento de pelearse por algo tan absurdo ¡Lo importante era huir del enemigo! Los conejos de esta fábula se fundieron en un abrazo y, cuando los perros, fueran galgos o podencos, se alejaron, salieron a dar un paseo como dos buenos amigos que, gracias a su torpeza, habían aprendido una importante lección. Moraleja: En la vida debemos aprender a distinguir las cosas que son realmente importantes de las que no lo son. Esto nos resultará muy útil para no perder el tiempo en cosas que no merecen la pena. El cazador y el pescador Había una vez dos hombres que eran vecinos del mismo pueblo. Uno era cazador y el otro pescador. El cazador tenía muy buena puntería y todos los días conseguía llenar de presas su enorme cesta de cuero. El pescador, por su parte, regresaba cada tarde de la mar con su cesta de mimbre repleta de pescado fresco. Un día se cruzaron y como se conocían de toda la vida comenzaron a charlar animadamente. El pescador fue el que inició la conversación. – ¡Caray! Veo que en esa cesta llevas comida de sobra para muchos días. – Sí, querido amigo. La verdad es que no puedo quejarme porque gracias a mis buenas dotes para la caza nunca me falta carne para comer. – ¡Qué suerte! Yo la carne ni la pruebo y eso que me encanta… ¡En cambio como tanto pescado que un día me van a salir espinas! – ¡Pues eso sí que es una suerte! A mí me pasa lo que, a ti, pero al revés. Yo como carne a todas horas y jamás pruebo el pescado ¡Hace siglos que no saboreo unas buenas sardinas asadas! – ¡Vaya, pues yo estoy más que harto de comerlas!… Fue entonces cuando el cazador tuvo una idea brillante. – Tú te quejas de que todos los días comes pescado y yo de que todos los días como carne ¿Qué te parece si intercambiamos nuestras cestas? El pescador respondió entusiasmado. – ¡Genial! ¡Una idea genial! Con una gran sonrisa en la cara se dieron la mano y se fueron encantados de haber hecho un trato tan estupendo. El pescador se llevó a su casa el saco con la caza y ese día cenó unas perdices a las finas hierbas tan deliciosas que acabó chupándose los dedos. – ¡Madre mía, qué exquisitez! ¡Esta carne está increíble! El cazador, por su parte, asó una docena de sardinas y comió hasta reventar ¡Hacía tiempo que no disfrutaba tanto! Cuando acabó hasta pasó la lengua por el plato como si fuera un niño pequeño. – ¡Qué fresco y qué jugoso está este pescado! ¡Es lo más rico que he comido en mi vida! Al día siguiente cada uno se fue a trabajar en lo suyo. A la vuelta se encontraron en el mismo lugar y se abrazaron emocionados. El pescador exclamó: – ¡Gracias por permitirme disfrutar de una carne tan exquisita! El cazador le respondió: – No, gracias a ti por dejarme probar tu maravilloso pescado. Mientras escuchaba estas palabras, al pescador se le pasó un pensamiento por la cabeza. – ¡Oye, amigo!… ¿Por qué no repetimos? A ti te encanta el pescado que pesco y a mí la carne que tú cazas ¡Podríamos hacer el intercambio todos los días! ¿Qué te parece? – ¡Oh, claro, claro que sí! A partir de entonces, todos los días al caer la tarde se reunían en el mismo lugar y cada uno se llevaba a su hogar lo que el otro había conseguido. El acuerdo parecía perfecto hasta que un día, un hombre que solía observarles en el punto de encuentro, se acercó a ellos y les dio un gran consejo. – Veo que cada tarde intercambian su comida y me parece una buena idea, pero corren el peligro de que un día dejen de disfrutar de su trabajo sabiendo que el beneficio se lo va a llevar el otro. Además ¿no creen que pueden llegar aburrirse de comer siempre lo mismo otra vez?… ¿No sería mejor que en vez de todas las tardes, intercambiaran las cestas una tarde sí y otra no? El pescador y el cazador se quedaron pensativos y se dieron cuenta de que el hombre tenía razón. Era mucho mejor intercambiarse las cestas en días alternos para no perder la ilusión y de paso, llevar una dieta más completa, saludable y variada. A partir de entonces, así lo hicieron durante el resto de su vida. Moraleja: Nunca pierdas la ilusión por lo que hagas e intenta disfrutar de las múltiples cosas que te ofrece la vida. Las dos culebras Había una vez dos culebras que vivían tranquilas y felices en las aguas estancadas de un pantano. En este lugar tenían todo lo que necesitaban: insectos y pequeños peces para comer, sitio de sobra para moverse y humedad suficiente para mantener brillantes y en buenas condiciones sus escamas. Todo era perfecto, pero sucedió que llegó una estación más calurosa de lo normal y el pantano comenzó a secarse. Las dos culebras intentaron permanecer allí a pesar de que cada día la tierra se resquebrajaba y se iba agotando el agua para beber. Les producía mucha tristeza comprobar que su enorme y querido pantano de aguas calentitas se estaba convirtiendo en una mísera charca, pero era el único hogar que conocían y no querían abandonarlo. Esperaron y esperaron las deseadas lluvias, pero éstas no llegaron. Con mucho dolor de corazón, tuvieron que tomar la dura decisión de buscar otro lugar para vivir. Una de ellas, la culebra de manchas oscuras, le dijo a la culebra de manchas claras: – Aquí solo ya solo quedan piedras y barro. Creo, amiga mía, que debemos irnos ya o moriremos deshidratadas. – Tienes toda la razón, vayámonos ahora mismo. Tú ve delante, hacia el norte, que yo te sigo. Entonces, la culebra de manchas oscuras, que era muy inteligente y cautelosa, le advirtió: – ¡No, eso es peligroso! Su compañera dio un respingo. – ¿Peligroso? ¿Por qué lo dices? La sabia culebra se lo explicó de manera muy sencilla: – Si vamos en fila india los humanos nos verán y nos cazarán sin compasión ¡Tenemos que demostrar que somos más listas que ellos! – ¿Más listas que los humanos? ¡Eso es imposible! – Bueno, eso ya lo veremos. Escúchame atentamente: tú te subirás sobre mi lomo, pero con el cuerpo al revés y así yo meteré mi cola en tu boca y tú tu cola en la mía. En vez de dos serpientes pareceremos un ser extraño, y como los seres humanos siempre tienen miedo a lo desconocido, no nos harán nada. – ¡Buena idea, intentémoslo! La culebra de manchas claras se encaramó sobre la culebra de manchas oscuras y cada una sujetó con la boca la cola de la otra. Unidas de esa forma tan rara, comenzaron a reptar. Al moverse sus cuerpos se bamboleaban cada uno para un lado formando una especie de ocho que se desplazaba sobre la hierba. Como habían sospechado, en el camino se cruzaron con varios campesinos y cazadores, pero todos, al ver a un animal tan enigmático, tan misterioso, echaron a correr muertos de miedo, pensando que se trataba de un demonio o un ser de otro planeta. El inteligente plan funcionó, y al cabo de varias horas, las culebras consiguieron su objetivo: muy agarraditas, sin soltarse ni un solo momento, llegaron a tierras lluviosas y fértiles donde había agua y comida en abundancia. Contentísimas, continuaron tranquilas con su vida en este nuevo y acogedor lugar. Moraleja: Si alguna te surge un problema, lo mejor que puedes hacer es analizar todas las ventajas e inconvenientes de la situación. Si piensas las cosas con tranquilidad y sabiduría, seguro que encontrarás una buena solución. El cuervo y la jarra Un caluroso día de verano, de esos en los que el sol abrasa y obliga a todos los animales a resguardarse a la sombra de sus cuevas y madrigueras, un cuervo negro como el carbón empezó a sentirse muy cansado y muerto de sed. El bochorno era tan grande que todo el campo estaba reseco y no había agua por ninguna parte. El cuervo, al igual que otras aves, se vio obligado a alejarse del bosque y sobrevolar las zonas colindantes con la esperanza de encontrar un lugar donde beber. En esas circunstancias era difícil surcar el cielo, pero tenía que intentarlo porque ya no lo resistía más y estaba a punto de desfallecer. No vio ningún lago, no vio ningún río, no vio ningún charco… ¡La situación era desesperante! Cuando su lengua ya estaba áspera como un trapo y le faltaban fuerzas para mover las alas, divisó una jarra de barro en el suelo. – ¡Oh, una jarra tirada sobre la hierba! ¡Con suerte tendrá un poco de agua fresca! Bajó en picado, se posó junto a ella, asomó el ojo por el agujero como si fuera un catalejo, y pudo distinguir el preciado líquido transparente al fondo. Su cara se iluminó de alegría. – ¡Agua, es agua! ¡Estoy salvado! Introdujo el pico por el orificio para poder sorberla, pero el pobre se llevó un chasco de campeonato ¡Era demasiado corto para alcanzarla! – ¡Vaya, qué contrariedad! ¡Eso me pasa por haber nacido cuervo en vez de garza! Muy nervioso se puso a dar vueltas alrededor de la jarra. Caviló unos segundos y se le ocurrió que lo mejor sería volcarla y tratar de beber el agua antes de que la tierra la absorbiera. Sin perder tiempo empezó a empujar el recipiente con la cabeza como si fuera un toro embistiendo a otro toro, pero el objeto ni se movió y de nuevo se dio de bruces con la realidad: no era más que un cuervo delgado y frágil, sin la fuerza suficiente para tumbar un objeto tan pesado. – ¡Maldita sea! ¡Tengo que encontrar la manera de llegar hasta el agua o moriré de sed! Sacudió la pata derecha e intentó introducirla por la boca de la jarra para ver si al menos podía empaparla un poco y lamer unas gotas. El fracaso fue rotundo porque sus dedos curvados eran demasiado grandes. – ¡Qué mala suerte! ¡Ni cortándome las uñas podría meter la pata en esta estúpida vasija! A esas alturas ya estaba muy alterado. La angustia que sentía no le dejaba pensar con claridad, pero de ninguna manera se desanimó. En vez de tirar la toalla, decidió parar un momento y sentarse a reflexionar hasta hallar la respuesta a la gran pregunta: – ¿Qué puedo hacer para beber el agua hay dentro de la jarra? ¿Qué puedo hacer? Trató de relajarse, respiró hondo, se concentró, y de repente su mente se aclaró ¡Había encontrado la solución al problema! – ¡Sí, ya lo tengo! ¡¿Cómo no me di cuenta antes?! Empezó a recoger piedras pequeñas y a meterlas una a una en la jarra. Diez, veinte, cincuenta, sesenta, noventa… Con paciencia y tesón trabajó bajo el tórrido sol hasta que casi cien piedras fueron ocupando el espacio interior y cubriendo el fondo. Con ello consiguió lo que tanto anhelaba: que el agua subiera y subiera hasta llegar al agujero. – ¡Viva, viva, al fin lo conseguí! ¡Agüita fresca para beber! Para el cuervo fue un momento de felicidad absoluta. Gracias a su capacidad de razonamiento y a su perseverancia consiguió superar las dificultades y logró beber para salvar su vida. Moraleja: Al igual que el cuervo de esta pequeña fábula, si alguna vez te encuentras con un problema lo mejor que puedes hacer es tranquilizarte y tratar de buscar de forma serena una solución. La calma, la lógica y el ingenio son fundamentales para salir de situaciones difíciles y aunque te parezca mentira, cuando uno está en aprietos, a menudo surgen las ideas más ocurrentes. La hiena y la liebre Cuenta una vieja leyenda africana que antiguamente las hienas y las liebres se llevaban muy bien, hasta que se dio el caso de una hiena y una liebre cuya amistad no era tan sincera como parecía a primera vista. Esta hiena era una egoísta y en cuanto podía, abusaba de su amistad y engañaba a la liebre. A menudo iban juntas a pescar y si la liebre conseguía un buen pez para comer, la hiena le hacía trampas y usaba triquiñuelas para comerse su pescado. El caso es que, a base de engaños, siempre se salía con la suya y dejaba a la pobre liebre sin un bocado que llevarse a la boca. Un día, la liebre pescó el pez más grande y apetitoso que había visto en su vida. – ¡Amiga, este pez tiene una pinta deliciosa! – dijo la liebre a la hiena – Esta noche me daré un gran festín. A la hiena se le hacía la boca agua y se le ocurrió una excusa para que la liebre no se lo comiera. – Yo que tú no comería ese pez – dijo aparentando indiferencia – Es demasiado grande y como tú tienes un estómago pequeño, te va a sentar mal. Además, es tanta cantidad que se pudrirá antes de que puedas comértelo todo. – ¡No te preocupes, amiga! ¡Lo tengo todo pensado! – aseguró la liebre – Ahumaré todo lo que me sobre para que se conserve y así no tendré necesidad de ir a pescar en una buena temporada. La hiena se despidió de su amiga la liebre y se alejó muerta de celos. Tenía que urdir un buen plan para ser ella quien disfrutase de ese rico manjar. – ¡Ese pescado tiene que ser mío y sólo mío! – pensó la hiena corroída por la envidia. Al caer la noche, regresó en busca de la liebre. La encontró dormida junto a unas brasas donde se asaba el pescado ¡El olor era delicioso y no hacía más que salivar imaginando lo rico que estaría! Se aproximó al fuego dispuesta a robar la pieza y salir corriendo hacia su casa. Sigilosamente, cogió un trozo de pescado intentando no hacer ni pizca de ruido. Pero la liebre, que en realidad se hacía la dormida, se levantó y cogiendo la parrilla que estaba encima del fuego, golpeó a la hiena con ella. El animal empezó a chillar y a dar saltos de dolor. – ¡Debería darte vergüenza! – gritó la liebre enfadada – ¿Y tú dices ser mi amiga? ¡Los amigos se respetan y tú siempre estás abusando de mi confianza! Por si fuera poco, encima intentas robarme a mis espaldas ¡Vete de aquí! ¡No quiero verte más! La hiena estaba avergonzada. El deseo de poseer algo que no era suyo había sido más fuerte que la amistad y ahora lo estaba pagando bien caro. Se alejó humillada y con el lomo marcado por las barras al rojo vivo de la parrilla. Desde entonces, las hienas tienen rayas en la piel y odian a las liebres. La asamblea de las herramientas Según cuenta una curiosa fábula, un martillo, un tornillo y un trozo de papel de lija decidieron organizar una reunión para discutir algunos problemas que habían surgido entre ellos. Las tres herramientas, que eran amigas, solían tener peleas a menudo, pero esta vez la cosa pasaba de castaño oscuro y era urgente acabar con las disputas. A pesar de su buena disposición inicial pronto surgió un problema: chocaban tanto que ni siquiera eran capaces de acordar quién tendría el honor de dirigir el debate. En un principio el tornillo y la lija pensaron que el mejor candidato era el martillo, pero en un pispás cambiaron de opinión. El tornillo no se cortó un pelo y explicó sus motivos. – Mira, pensándolo bien, martillo, no debes ser tú el que dirija la asamblea ¡Eres demasiado ruidoso, siempre golpeándolo todo! Lo siento, pero no serás el elegido. ¡El martillo se enfadó muchísimo porque se sentía perfectamente capacitado para el puesto de moderador! Rabioso, contestó: – Con que esas tenemos ¿eh? Pues si yo no puedo, tornillo miserable, tú tampoco ¡Eres un inepto y sólo sirves para girar y girar sobre ti mismo como un tonto! ¡Al tornillo le pareció fatal lo que dijo el martillo! Se sintió tan airado que, por unos segundos, el metal de su cuerpo se calentó y se volvió de color rojo. A la lija le pareció una situación muy cómica y le dio un ataque de risa que, desde luego, no sentó nada bien a los otros dos. El tornillo, muy irritado, le increpó: – ¿Y tú de qué te ríes, estúpida lija? ¡Ni en sueños pienses que tú serás la presidenta de la asamblea! Eres muy áspera y acercarse a ti es muy desagradable porque rascas ¡No te mereces un cargo tan importante y me niego a darte el voto! El martillo estuvo de acuerdo y sin que sirviera de precedente, le dio la razón. – ¡Pues hala, yo también me niego! ¡La cosa se estaba poniendo muy pero que muy fea y estaban a punto de llegar a las manos! Por suerte, algo inesperado sucedió: en ese momento crucial… ¡entró el carpintero! Al notar su presencia, las tres herramientas enmudecieron y se quedaron quietas como estacas. Desde sus puestos observaron cómo, ajeno a la bronca, colocaba sobre el suelo varios trozos de madera de haya y se ponía a fabricar una hermosa mesa. Como es natural, el hombre necesitó utilizar diferentes utensilios para realizar el trabajo: el martillo para golpear los clavos que unen las diferentes partes, el tornillo hacer agujeros, y el trozo de lija para quitar las rugosidades de la madera y dejarla lustrosa. La mesa quedó fantástica, y al caer la noche, el carpintero se fue a dormir. En cuanto reinó el silencio en la carpintería, las tres herramientas se juntaron para charlar, pero esta vez con tranquilidad y una actitud mucho más positiva. El martillo fue el primero en alzar la voz. – Amigos, estoy avergonzado por lo que sucedió esta mañana. Nos hemos dicho cosas horribles que no son ciertas. El tornillo también se sentía mal y le dio la razón. – Es cierto… Hemos discutido echándonos en cara nuestros defectos cuando en realidad todos tenemos virtudes que merecen la pena. La lija también estuvo de acuerdo. – Si, chicos, los tres valemos mucho y los tres somos imprescindibles en esta carpintería ¡Mirad qué mesa tan chula hemos construido entre todos! Tras esta reflexión, se dieron un fuerte abrazo de amistad. Formaban un gran equipo y jamás volvieron a tener problemas entre ellos. Moraleja: Valora siempre tu propio trabajo, pero no olvides que el que hacen otros es igual de importante que el tuyo. Todas las personas tenemos muchas cosas buenas que aportar a nuestro entorno y a los demás. El águila y el escarabajo Había una vez una liebre que corría libre y feliz por el campo. Cuando menos se lo esperaba, un águila comenzó a perseguirla sin piedad. El pobre animal echó a correr, pero sobre su cabeza sentía la amenazante sombra del enorme pájaro, que planeaba cada vez más cerca de ella. En su angustiosa huida se cruzó con un escarabajo. – ¡Por favor, por favor, ayúdame! – le gritó ya casi sin aliento – ¡El águila quiere atraparme! El negro escarabajo era pequeño pero muy valiente. Esperó a que el águila estuviera cerca del suelo y se enfrentó al ave sin miramientos. – ¡No le hagas daño a la liebre! ¡Ella no te ha hecho nada! ¡Perdónale la vida! Pero el águila no se apiadó; apartó al escarabajo de un sopetón y devoró la liebre ante los ojos atónitos del pequeño insecto. – ¿Has visto el caso que te he hecho, bichejo insignificante? – dijo el águila mirándole con desprecio – A mí nadie me dice lo que tengo que hacer y menos alguien tan poca cosa como tú. El escarabajo, abatido por no haber podido salvar la vida de la liebre, decidió vengarse. A partir de ese día, siguió al águila a todas partes y observó muy atento todo lo que hacía. Llegó el día en que por fin tuvo la ocasión de hacer pagar al águila por su crueldad. Esperó a que se ausentara, fue al nido que tenía en lo alto de un alcornoque e hizo rodar sus huevos para que se rompieran contra el suelo. Y así una y otra vez: en cuanto el águila ponía sus huevos, el escarabajo repetía la misma operación sin que el ave pudiera hacer nada por evitarlo. Al águila, que se sentía impotente, se le ocurrió recurrir al dios Zeus para suplicarle ayuda ¡Ya no sabía qué hacer para poner sus huevos a salvo del escarabajo! – Vengo buscando protección, mi querido dios – le dijo a Zeus. – Yo te ayudaré. Dame los huevos y colócalos sobre mi regazo. Con mis fuertes brazos yo los sujetaré y nada tendrás que temer. En unos días, de estos huevos saldrán tus preciosos polluelos y podrás regresar a buscarlos. El águila hizo lo que el dios le propuso. Colocó uno a uno los cinco huevos sobre los brazos de Zeus y respiró con tranquilidad, confiando en que esta vez, todo saldría bien. Pero el escarabajo, que también la había seguido hasta ese lugar, rápido encontró la forma de hacerlos caer de nuevo. Fue a un campo cercano y fabricó una bolita de estiércol. La agarró entre sus patitas y echó a volar. Aunque le costó mucho esfuerzo, consiguió ascender muy alto y cuando estuvo muy cerca de Zeus, le lanzó la bola a la cara. Al dios le dio tanto asco que sin darse cuenta giró la cabeza y levantó los brazos, soltando los huevos que sujetaba. El águila comenzó a llorar y miró avergonzada al escarabajo, por fin dispuesta a pedirle perdón. – Está bien… Reconozco que me porté fatal… – musitó – Debí perdonar la vida a la liebre y me arrepiento de haberte tratado a ti con desprecio. El escarabajo se percató de que el águila estaba realmente arrepentida y desde ese momento respetó los huevos para que nacieran sus crías. A pesar de todo, por toda la comarca se corrió la voz de lo que había sucedido y por si acaso, las águilas ya no ponen huevos en la época en que salen a volar por el campo los escarabajos. Moraleja: Jamás hay que despreciar a alguien porque parezca pequeño o débil. La inteligencia no tiene nada que ver con el tamaño o la fuerza. La leyenda del arroz Cuenta una antiquísima leyenda hindú que, hace cientos de años, los granos de arroz eran mucho más grandes que los que conocemos hoy en día. Por aquel entonces, su cultivo era fundamental para los habitantes de la India, pues debido a su enorme tamaño, mucha gente podía alimentarse. Lo cierto es que casi nadie pasaba hambre, ya que unos pocos granos en el plato, bastaban para llenar la tripa y dejar saciado a cualquiera. Los campesinos disfrutaban además de una gran ventaja ¿Sabes cuál? ¡Pues que no hacía falta ir a recogerlos! Cuando los granos estaban maduros, pesaban tanto que se caían solos de sus tallos y rodaban hasta los graneros que, muy hábilmente, habían sido construidos cerca de las plantaciones para que el arroz entrara fácilmente por la puerta. Un año, la cosecha fue increíble. Las plantas de arroz crecieron fuertes y robustas y los granos alcanzaron el tamaño más grande nunca visto. Todos pensaron que sus graneros se habían quedado pequeños y que era una pena que, por no poder almacenarlo todo, una gran parte del cereal se pudriera. La única solución que se les ocurrió fue ampliar sus graneros. Sin dudarlo ni un segundo, se pusieron manos a la obra. Todos los campesinos, ayudados por sus familias, trabajaron día y noche para que las obras estuvieran terminadas a tiempo. Se dieron mucha prisa y se esforzaron al máximo, pero no lo consiguieron: antes de acabar las reformas de los almacenes, los primeros granos de arroz comenzaron a desprenderse de la planta y a rodar hasta sus puertas. En uno de los graneros a medio hacer, estaba una mujer anciana sentada junto a la entrada. Vio llegar un grano de arroz y, rabiosa, se acercó a él y le dio un pisotón al tiempo que gritaba: – ¡Maldita sea! ¡Todavía no están listos los graneros! ¿No podrías esperar un poco más en la planta? Debido al fuerte golpe, el grano de arroz se rompió en mil pedazos que se esparcieron por el suelo. Momentos después, se escuchó una voz suave y melancólica que venía de uno de esos trocitos. – ¡Señora, es usted una desagradecida! A partir de ahora, no vendremos a vuestros hogares, sino que seréis vosotros quienes iréis a buscarnos al campo cuando nos necesitéis. Desde ese día, los granos de arroz son pequeñitos y los campesinos se ven obligados a levantarse cada mañana para realizar el duro trabajo de recolectar este cereal en los humedales. La esmeralda encantada Érase una vez un niño que todos los días, al volver de la escuela, jugaba en el bosque que había cerca de su casa. Allí se entretenía observando insectos con una pequeña lupa, trepando por los árboles en busca de hojas con formas raras o escogiendo flores hermosas para llevar a su mamá. Un día de otoño, bajo un árbol frondoso que proyectaba una sombra muy alargada, descubrió una fila de setas y enseguida notó que algo se movía sobre ellas. Cuando se acercó vio que sobre cada una había un gnomo ¡Sí, un gnomo de esos de los que tanto se habla en los cuentos y que a veces pensamos que no existen! Se frotó los ojos para comprobar que no estaba soñando. No, estaba bien despierto y los gnomos seguían allí, mirándole con ojos curiosos y una pícara sonrisa. Como parecían amigables se puso a charlar con ellos y se convirtieron en muy buenos amigos. Desde entonces cada tarde el pequeño regresaba a casa lo antes posible, cogía la merienda, y se iba corriendo al árbol bajo el que vivían esos pequeñajos tan divertidos que le contaban emocionantes historias del bosque ¡Jamás contó a nadie su secreto! Pasaron los meses y llegó el crudo invierno. La nieve lo cubrió todo y el niño tuvo que dejar de ver a sus queridos gnomos porque sus padres no le dejaban salir a jugar afuera ¡Hacía demasiado frío y podía resfriarse! – “¡Qué pena no poder visitar a mis amiguitos hasta que vuelva la primavera! Espero que no les falte comida y puedan resguardarse en algún sitio calentito hasta que llegue el buen tiempo…” Uno de esos días fríos y ventosos su padre le pidió que le acompañara a buscar leña. – Hijo, ponte el abrigo, las botas de piel y la bufanda que vamos a buscar algo de madera ¡Abrígate bien! Tomaron el camino del bosque y casualmente se detuvieron junto al árbol de los gnomos. – ¡Este árbol es perfecto para talar! El niño, horrorizado, juntó las palmas de las manos y le rogó que no lo hiciera. – ¡No, papá, no! Es mi árbol favorito y aquí viven unos amigos míos. El padre se rio pensando que su hijo tenía demasiada imaginación. – ¡Ja, ja, ja! ¿Unos amigos tuyos viven este árbol?… Bueno, bueno, está bien, pero con una condición: a partir de ahora serás tú quien se encargue de recoger a diario un poco leña para para la chimenea ¿de acuerdo? – ¡Sí, papá, te lo prometo, yo me ocuparé! El niño respiró aliviado y por supuesto cumplió su promesa. Sin demostrar pereza alguna, todas las tardes después de hacer los deberes dedicaba un rato de su tiempo a recoger troncos y ramas en torno a la casa que luego su mamá echaba al fuego. Un día, por fin, los rayos de sol empezaron a calentar la tierra con fuerza. La nieve se deshizo y los alegres trinos de los pajarillos volvieron a escucharse entre los árboles ¡La primavera había llegado y con ella el momento que nuestro protagonista había estado esperando con tanto anhelo! Nada más terminar las clases, atravesó el bosque a toda velocidad para reencontrarse con sus amigos los gnomos. Allí estaban todos juntos y sonrientes esperando su regreso. El más anciano se acercó a él de un saltito y le dijo: – Bienvenido, amigo ¡El invierno ha sido muy largo y teníamos muchas ganas de verte! – ¡Yo también a vosotros! ¡Estoy deseando que me contéis nuevas historias! – ¿Sí? Pues voy a contarte una ahora mismo… – ¡Qué bien, empieza por favor! – Nos hemos enterado de que un amigo nuestro ha trabajado todo el invierno recogiendo leña para que su padre no talara el árbol donde vivimos. – Eh… Sí, bueno… ¡ese amigo soy yo! El gnomo se rio. – ¡Ja, ja, ja! Sí, lo sabemos. Es lo más bonito que nadie ha hecho jamás por nosotros y queremos agradecértelo ¡Eres un niño maravilloso y un amigo de verdad! El ser diminuto metió la mano derecha en el bolsillo trasero de su pantalón rojo. – Toma esta esmeralda. Aunque parezca una piedra como cualquier otra es una piedra mágica. Si te la cuelgas al cuello y la llevas siempre contigo te traerá suerte y fortuna. Tendrás dinero, salud y amor para siempre. El niño sonrió y obediente se colocó la esmeralda atada a una cuerda como si fuera un collar. – Gracias, amigos, muchas gracias ¡Jamás me la quitaré! – Te lo mereces por ser tan bueno y generoso. ¡Los gnomos tenían razón! La vida sonrió al hijo del leñador y con el paso de los años se convirtió en un joven guapo, sano y afortunado en el amor ¡La piedra era un verdadero talismán! Pero lo más bonito de todo fue que continuó visitando a sus mejores amigos sin que nadie se enterara ¡Seguía siendo su más preciado secreto! El verano que cumplió veinte años la comarca sufrió una fuerte sequía. Los campesinos estaban desesperados porque la tierra se resquebrajaba, el grano no crecía y los animales se morían de sed. La situación era terrible y a todo el mundo le iba mal menos a él, siempre protegido por la esmeralda mágica. A pesar de su buena suerte, se sentía fatal por sus vecinos. – “Es muy triste la situación que está viviendo toda esta gente. Tengo que hacer algo, pero… ¿cómo podría ayudar?” De repente, se le ocurrió una idea. – Ya lo tengo… ¡Puedo vender la esmeralda mágica! La suerte pasará a otra persona, pero al menos me darán un buen dinero para comprar víveres y auxiliar a los más necesitados. Así lo pensó y así lo hizo. Al día siguiente fue a la ciudad más cercana y encontró un señor muy rico que le pagó cien monedas de oro, una auténtica fortuna, por la esmeralda de la suerte. Con el dinero en la mano se fue inmediatamente a un almacén, compró sacos de alimentos, los metió en un carromato y regresó al pueblo. Por la noche, de incógnito, fue dejando un saco en la puerta de cada familia. Cuando los vecinos se levantaron al amanecer se llevaron una increíble sorpresa ¡Alguien les había regalado comida para un mes! Todos se preguntaban quién habría sido la persona que les había salvado la vida, pero no encontraron respuesta. Esa misma tarde el chico acudió al bosque para reunirse con sus amigos. Por primera vez en muchos años iba triste porque sentía que les debía una explicación: había prometido no quitarse jamás la esmeralda del cuello y en cambio… ¡la había vendido! Cabizbajo lo confesó todo: – Amigos, tengo que deciros algo que no os va a gustar: he vendido la esmeralda que me regalasteis cuando era niño. El gnomo anciano puso cara de disgusto. – ¿Qué? ¿Cómo has podido hacerlo? ¡Nos prometiste llevarla siempre contigo! El joven se sentía fatal. – Sé que lo prometí y que gracias a ella he tenido una vida fantástica, pero no podía soportar ver cómo mis vecinos lo pasaban mal. La sequía ha arrasado los campos este verano y las familias estaban desesperadas. Quería ayudar y decidí vender la esmeralda para comprar alimentos ¡Siento decepcionaros y haber faltado a mi palabra! El chico derramó una lágrima esperando una buena reprimenda de sus amigos, pero ¡por supuesto que los gnomos no se enfadaron! Todo lo contrario: lo comprendieron todo y se sintieron muy orgullosos de la inmensa generosidad que su amigo humano guardaba en el corazón. El más anciano volvió a hablar en nombre de todos. – Te has convertido en un gran hombre y nos sentimos felices de ser tus amigos. Has pensado en los demás antes que en ti mismo y eso te honra. Igual que aquel lejano día de primavera, metió la mano derecha en el bolsillo trasero de su pantalón rojo. – Ten, este pañuelo es para ti. No tiene ningún valor y tampoco tiene poderes, pero queremos que lo luzcas en el mismo lugar donde llevabas la esmeralda, atado a tu cuello. Cada vez que lo mires te recordará lo importante que es seguir siendo bueno y generoso el resto de tu vida. El joven se puso el pañuelo, sonrió, y abrazó uno a uno a sus maravillosos e inseparables amigos secretos. Pánfilo recibe una lección Un muchacho llamado Pánfilo vivía en una pequeña comunidad indígena de Nicaragua. Había crecido sin padre y no tenía hermanos, así que su mamá, desde muy pequeño, le había consentido todos los caprichos. A medida que se hizo mayor Pánfilo se convirtió en un ser egoísta, insolente y malhumorado que se creía mejor que los demás. El chico desobedecía en casa y no respetaba a nadie, ni siquiera a sus maestros. Por si esto fuera poco siempre se metía en peleas de las que, por suerte para él, salía vencedor porque era más alto y fuerte que sus contrincantes. Un día se enfrentó a un chico llamado Rufino y le ganó en cuanto le propinó cuatro puñetazos en el pecho. La noticia corrió como la pólvora entre los vecinos y llegó a oídos de su madre. La pobre se disgustó muchísimo porque estaba harta de que su hijo fuera un tonto fanfarrón que estaba tirando su vida por la borda. Decidida a poner fin a la situación salió de casa y se presentó en la cabaña de un hechicero muy famoso por ser buen adivino y remediar todos los males. – Señor, vengo en busca de ayuda. Mi hijo es buen chico, yo lo sé, pero está acostumbrado a salirse siempre con la suya y va por mal camino. Si sigue así me temo que un día va a ocurrir una tragedia ¿Qué puedo hacer? El hechicero, un hombre anciano de ojos pequeños y mirada cansada, se quedó mirando al infinito durante unos segundos. Después, le dijo: – Tranquila, yo le diré qué hacer para solucionar este desagradable problema. Se dio la vuelta, abrió un grueso saco de arpillera y sacó de su interior una piedra muy rara con forma puntiaguda. – Tenga esta piedra que el dios del Trueno ha lanzado a la tierra ¡Tiene poderes mágicos! Métala en un cubo grande lleno de agua. Por la mañana, cuando su hijo se levante, haga que se bañe con el agua del cubo. Eso es todo. – Así lo haré. Mil gracias por atenderme, señor. A la mujer le pareció muy extraño el método del hechicero, pero a estas alturas la magia era la única esperanza que le quedaba y por lo menos debía intentarlo. Al llegar a casa siguió las instrucciones paso a paso: llenó un enorme caldero que guardaba en el desván, lo llenó hasta rebosar y dejó que la piedra se sumergiera y se posara en el fondo. Horas después, ya por la mañana, despertó al chico y le invitó a darse un baño refrescante en el enorme barreño. Él no sabía que formaba parte de un plan y como hacía mucho calor, aceptó confiado. Después desayunó y se fue a la calle a hacer el vago como todos los días. Casualmente se cruzó con Rufino y le faltó tiempo para liarse a golpes con él ¡Pánfilo metido en problemas otra vez! Sí, de nuevo la misma historia, pero en esta ocasión sucedió algo con lo que Pánfilo no contaba: por primera vez perdió la pelea y acabó vencido en el suelo y lleno de moratones por todo el cuerpo. Tuvo que regresar a su casa casi arrastrándose y con un dolor de cabeza insoportable. Mientras lo hacía no dejaba de preguntarse cómo era posible que un tipo flacucho y torpe como Rufino le hubiera derribado con tanta facilidad ¡Él era un ganador nato y nadie lo había conseguido jamás! Su madre sintió mucha pena cuando se presentó dolorido y con cara de fracaso, pero por otra parte se alegró porque comprendió que había sido por el efecto mágico de la piedra del dios Trueno ¡El chico merecía un buen escarmiento y perder la pelea le haría reflexionar! La mujer no se equivocaba. Durante mucho tiempo Pánfilo buscó una explicación lógica a esa derrota, pero nunca la encontró ella siempre calló y guardó el secreto. La parte positiva de todo esto fue que el muchacho se dio cuenta de que tenía que cambiar de actitud ante la vida, ante los demás y lo primero de todo, consigo mismo. Prometió a su madre que las cosas iban a cambiar y como en el fondo era un buen chico, lo consiguió. Pánfilo se convirtió en un joven adorable al que todo el mundo comenzó a respetar, pero no por su fuerza, sino por su buen comportamiento. El envidioso Un joven llamado Alfonso vivía en una bonita casa de paredes blancas y tejado colorado, situada en las afueras de la ciudad. La vivienda estaba rodeada de jardines floridos, sonoras fuentes de agua, y un enorme huerto gracias al cual disfrutaba todo el año de verduras y hortalizas de excelente calidad. Alfonso era un tipo privilegiado que lo tenía todo, pero curiosamente se sentía frustrado por no haber podido cumplir uno de sus grandes sueños: llenar su propiedad de árboles frutales. Durante meses había intentado cultivar distintas especies empleando todas las técnicas posibles, pero por alguna extraña razón las semillas no germinaban, y si lo hacían, a las pocas semanas las plantas se secaban. Con el paso del tiempo el hecho de no tener un simple limonero le produjo una sensación de fracaso que no podía controlar. ———– El huerto de Alfonso estaba delimitado por un muro de piedra tras el cual vivía Manuel, su vecino y amigo de toda la vida. Él también tenía una casa muy coqueta y un terreno donde cultivaba un montón de productos del campo. Podría decirse que ambas propiedades eran muy parecidas salvo por un ‘pequeño detalle’: Manuel tenía un hermosísimo ejemplar de manzano que despertaba en Alfonso feos sentimientos de rabia y celos. – ¡Qué fastidio! Manuel tiene el manzano más impresionante que he visto en mi vida. Si la calidad de nuestra tierra es igual y regamos con agua del mismo pozo, ¿por qué en mi huerto no prosperan las semillas y en el suyo sí?… ¡Es injusto! En lo de que era impresionante Alfonso tenía toda la razón. El árbol superaba los quince metros de altura y era tan frondoso que sus verdes hojas ovaladas daban en verano una sombra magnífica. Ahora bien, lo más bonito era verlo cubierto de flores en primavera y cargadito de frutos los meses de verano. Si todas las manzanas de la comarca eran fantásticas, las de ese manzano no tenían parangón: una vez maduras eran tan grandes, tan amarillas, y tan dulces, que todo aquel que las probaba las consideraba un auténtico manjar de los dioses. Por fortuna Manuel era dueño de una obra de arte de la naturaleza, pero su amigo Alfonso, en vez de alegrarse por él, empezó a sentir que una profunda amargura se instalaba en lo más hondo de su corazón. Tan fuerte y corrosiva era esa emoción, que en un arrebato de envidia decidió destruir el maravilloso árbol. – ¡Hasta aquí hemos llegado! Contaminaré la tierra donde crece ese maldito manzano. Sí, eso haré: echaré tanta porquería sobre ella que las raíces se debilitarán y eso provocará que el tronco se vaya destruyendo lentamente hasta desplomarse. ¡Manuel es tan inocente que jamás sabrá que fui yo quien se lo cargó! Así pues, una noche de verano en la que salvo los grillos cantarines todo el mundo dormía, se deslizó entre las sombras, trepó por el muro cargado con un saco lleno de basura, avanzó sigilosamente hasta el árbol y vació todo el contenido en su base. Cometida la fechoría regresó a casa, se metió en la cama y durmió a pierna suelta sin sentir ningún tipo de remordimiento. ———– A partir de ese momento la vida de Alfonso se centró en una sola cosa: conseguir derribar el esplendoroso árbol de su amigo. El plan era mezquino, miserable a más no poder, pero él se lo tomó como algo que debía hacer a toda costa y no le dio más vueltas. Cada atardecer recogía deshechos como las pieles de las patatas, las raspas de los pescados que guisaba, las cacas que las gallinas desperdigaban por todas partes… ¡Todo acababa en el saco! Al llegar la noche, como si fuera un ritual, saltaba el muro y lanzaba los apestosos despojos a los pies del árbol. – ¡Hala, aquí tienes, todo esto es para ti! De regreso a su hogar se acostaba con una sonrisa dibujada en el rostro. En ocasiones los nervios le impedían dormir y permanecía despierto durante horas, regodeándose en su maquiavélico objetivo: – La muerte de ese detestable manzano está muy cerca. Será genial ver cómo se pudre y acaba devorado por las termitas ¡Je, je, je! ¡Qué equivocado estaba el envidioso Alfonso! Al concebir su macabro proyecto se le pasó por alto que cada vez que echaba restos de comida o excrementos sobre la tierra la estaba abonando, así que el resultado de su acción fue que el árbol ni se pudrió ni se secó, sino que, al contrario, creció todavía más sano, más fuerte, más altivo. En pocas semanas alcanzó un tamaño nunca visto para un ejemplar de su especie, sus ramas se volvieron extremadamente robustas, y lo más increíble, empezó a dar manzanas gigantescas como sandías. Su dueño, consciente de que eran únicas en el mundo, pudo venderlas a precio de oro y se hizo rico. Durante años y a pesar de la evidencia, Alfonso siguió cometiendo la torpeza de echar desperdicios sobre las raíces del manzano. ¡El muy mentecato seguía convencido de que algún día lo vería desparecer! Como te puedes imaginar nunca logró su propósito y su amigo Manuel vivió cada vez mejor. Moraleja: La envidia es un sentimiento que corroe por dentro y no nos deja ser felices. Recuerda que es mucho más bonito alegrarse de la buena suerte de los que nos rodean y compartir con ellos su felicidad. El labrador y la víbora Esta es una pequeña historia que cuenta lo que sucedió a un hombre compasivo que confió demasiado en quien no lo merecía. ¿Quieres conocerla? Érase una vez un granjero llamado Herman que vivía en un país del norte de Europa donde los inviernos eran terriblemente crudos. Los meses de hielo y nieve se hacían interminables, pero el bueno de Herman se negaba a pasar tanto tiempo encerrado en casa sin hacer nada, esperando que volviera la primavera. Por eso, venciendo la pereza y las bajas temperaturas, todas las mañanas se despedía de su mujer con un beso y salía a dar una vuelta por los alrededores. ¡Al menos durante un rato podía admirar el paisaje y estirar un poco las piernas! Sucedió que un día asomó la cabeza por la puerta y notó que a pesar de que el sol brillaba esplendoroso, el frío era más intenso que nunca. Antes poner un pie fuera se cubrió con varias prendas de abrigo y por último se tapó la cara con una bufanda de lana gruesa. ¡No quería correr el riesgo de ver su nariz convertida en un témpano de hielo! – Creo que ahora sí estoy preparado… ¡A mi edad debo abrigarme mucho para no pillar una pulmonía de las gordas! Envuelto en más capas que una cebolla caminó por el valle entre montañas nevadas, siempre siguiendo el curso del río para no desorientarse. El aire gélido le producía calambres musculares e irritaba sus manos, pero era un hombre acostumbrado a la dureza del campo y el magnífico paseo bien merecía un pequeño sacrificio. Al cabo de media hora, decidió parar a descansar. – ¡En esa piedra de ahí estaré cómodo! Se sentó sobre una roca plana y se quedó pasmado mirando el hermosísimo entorno. Cuando volvió en sí recordó que en su mochila había guardado un suculento emparedado de jamón. – Voy a tomar un tentempié… ¡Estoy muerto de hambre! Herman cogió el emparedado y se lo llevó a la boca. ¡Estaba tan rico que bastaron cuatro bocados para hacerlo desaparecer! – Bueno, pues hasta aquí ha llegado la mitad de mi caminata. Ahora me toca hacer la ruta en sentido contrario hasta casa. ¡Madre mía, qué frío hace hoy! Espero que no se levante ventisca. Se puso en pie, se colgó la mochila en la espalda, y cuando estaba a punto de dar el primer paso vio sobre la hierba algo con forma alargada que llamó su atención. Se acercó despacito y descubrió que se trataba de una víbora de color gris y manchas negras. La pobre no se movía y estaba más rígida que un palo de madera. – ¡Oh, qué pena! Debe llevar horas a la intemperie y está a punto de morir por congelación. ¡Pero si no puede ni abrir los ojitos!… Lo mejor será que la ponga junto a mi pecho para que se caliente un poco. Herman, que era un hombre muy sensible al sufrimiento de los demás, sintió mucha compasión. Sin perder un segundo se desabrochó la ropa que llevaba encima y dejó parte de su torso al descubierto. Inmediatamente después colocó al animal pegadito a su blanca piel, justo a la altura del corazón. – Está completamente paralizada, pero creo que así se reanimará. Volvió a abotonarse una a una todas las prendas y tomó el camino de vuelta. – Esta pequeñina no merece morir. ¡Espero que supere este trance y sobreviva! Gracias al calor y al movimiento de Herman al caminar, la víbora empezó a salir de su letargo. Primero desapareció la parálisis de su cuerpo y a continuación fue recobrando los sentidos. ¡En cinco minutos volvió a sentirse como nueva! Una gran noticia si no fuera porque al recuperar la forma física y el instinto natural se comportó como lo que realmente era: un animal salvaje y peligroso que no dudó en abrir las fauces para dar un mordisco a su salvador. Sin esperarlo ni merecerlo, el bueno de Herman sintió una punzada muy dolorosa en el cuello que le hizo perder el conocimiento y caer desplomado. ——– Por suerte su esposa, extrañada por la tardanza, había salido en su busca a lomos de uno de sus caballos. Conocía perfectamente cuál era su ruta diaria, así que no tardó en encontrarlo. Estaba tirado en el suelo, inmóvil como una estatua, blanco como el merengue. – ¡Herman, Herman! ¿Qué te ha pasado, amor mío?… ¡Herman! Bajó del caballo y al agacharse junto a él vio que una víbora se alejaba reptando a toda velocidad. Horrorizada, empezó a comprenderlo todo. Retiró la ropa de Herman y descubrió las sangrantes y profundas marcas de los colmillos. – ¡Oh, no!… ¡Herman! ¡No había tiempo que perder! El veneno del reptil se había extendido como un reguero por sus venas y su existencia corría serio peligro. – ¡Si la ponzoña alcanza su corazón será demasiado tarde!… ¡Tengo que actuar deprisa! Con valentía y decisión acercó la boca a la mordida y se puso a succionar y escupir la saliva mortal de la serpiente hasta la última gota. – ¡Creo que ya estás limpio porque el color está regresando a tus mejillas! ¡Lo mejor será que te suba al caballo y regresemos a casa! Pasaron muchas horas hasta que Herman logró despertarse de su profundo sueño, y cuando lo hizo, se encontró tumbado en la cama y con el cuello rodeado por un vendaje. Su mujer le miraba fijamente mientras acariciaba sus manos con dulzura. – Querido, casi te pierdo… ¡Te ha mordido una víbora!… La verdad, no entiendo cómo ha podido sucederte algo así… El granjero, algo aturdido, suspiró. – ¡Ay, no le busques explicación, querida! Tan solo puedo decir que la culpa es mía por haber ayudado a un ser malvado que no merecía mi compasión. Pero tranquila, no sufras más por mí: te aseguro que he aprendido la lección y jamás me volverá a ocurrir. Y dicho esto, Herman dio un amoroso abrazo a la mujer que más quería y que le había salvado la vida. Moraleja: Procura rodearte siempre de gente con buen corazón, gente que te quiera de verdad y desee lo mejor para ti. Por el contrario, aléjate de las personas con malos sentimientos, pues sus intenciones no suelen ser buenas y en cuanto se les presente la ocasión, te traicionarán. Los tres cosmonautas Había una vez una Tierra. Y al mismo tiempo, un planeta llamado Marte. Estaban muy lejos el uno del otro, en medio del cielo, y a su alrededor había millones de planetas y galaxias. La gente de la Tierra quería ir a Marte y a los otros planetas: ¡pero estaban tan lejos! Sin embargo, no cesaron en su empeño. Primero lanzaron satélites que dieron la vuelta a la Tierra durante dos años y luego volvieron. Luego lanzaron cohetes que dieron la vuelta a la Tierra unas cuantas veces, pero en lugar de regresar, terminaron escapando de la atracción de la gravedad y se dirigieron al espacio. Después de varios años merodeando por el espacio, volvían a la Tierra… Pero había un problema. Al mando de estos cohetes iban perros Pero los perros no podían hablar, y en la radio de la estación espacial solo se podía oír «guau guau» así que nadie entendía lo que habían visto y lo lejos que habían llegado. Por fin encontraron hombres valientes que querían ser cosmonautas. Los cosmonautas tenían este nombre porque iban a explorar el cosmos, que es el espacio infinito con los planetas, las galaxias y todo lo que les rodea. Los cosmonautas se fueron y no sabían si volverían o no. Querían conquistar las estrellas para que un día todos pudieran viajar de un planeta a otro, porque la Tierra se había vuelto demasiado estrecha y la población mundial crecían cada día. En una hermosa mañana, tres cohetes de tres puntos diferentes dejaron la Tierra. El primero fue un americano, que silbó alegremente una pegadiza canción country mientras se alejaba. En el segundo había un ruso que cantaba con voz grave una comparsa tradicional. En el tercero, un chino, que cantó una hermosa canción ancestral. Cada uno quería ser el primero en llegar a Marte, para demostrar que era el más valiente. Como los tres eran valientes, llegaron a Marte casi al mismo tiempo. Bajaron de sus naves con casco y traje espacial… Y descubrieron un paisaje maravilloso y perturbador: el terreno estaba surcado por largos canales llenos de agua verde esmeralda. Había extraños árboles azules con pájaros nunca antes vistos, con plumas de colores muy extraños. Allí en el horizonte había montañas rojas que emitían extraños destellos. Los cosmonautas miraban el paisaje, se miraban unos a otros, y se mantenían separados, cada uno desconfiando de los demás. Entonces llegó la noche. Había un extraño silencio alrededor, y la tierra brillaba en el cielo como si fuera una estrella lejana. Los cosmonautas se sintieron tristes y perdidos en la oscuridad. Pero inmediatamente entendieron que estaban sintiendo lo mismo. Sonreían por primera vez desde que habían pisado el extraño planeta. Al rato encendían juntos un hermoso fuego y cada uno cantaba canciones de su país. Finalmente, llegó la mañana Y hacía mucho frío… De repente, un marciano salió de entre un grupo de árboles. ¡Su aspecto era terrible! Era de un color verde viscoso, hacía daño a los ojos de lo que brillaba, tenía dos antenas en el lugar de las orejas, un tronco y seis brazos. Los miró y dijo: ¡Grrr! En su lengua quería decir: «Hola seres extraños ¿os habéis perdido?» Pero los terrícolas no le entendieron y pensaron que era un rugido de guerra. Era tan diferente de ellos que no podían entenderlo. Los tres sintieron inmediatamente miedo por si les atacaba… Ante ese monstruo, sus pequeñas diferencias desaparecieron. ¿Qué importaba si hablaban otro idioma? Comprendieron que eran los tres seres humanos. El otro no. Era demasiado diferente, y los terrícolas pensaban que aquello que no entienden era malo. Por eso decidieron reducirlo a polvo atómico con sus rayos espaciales… Cuando los tres cosmonautas se habían armado de valor y estaban apuntando al monstruoso alien… Algo extraño sucedió. De entra las sombras, apareció un hermoso pájaro de muchos y brillantes colores, volaba con dificultad porque parecía tener algo viscoso enredado entre sus alas. Se movía haciendo gestos de dolor y su cara reflejaba el agotamiento de tratar de luchar contra aquella situación. Cuando revoloteaba sobre las cabezas de los cosmonautas, el pájaro cayó agotado contra el suelo, haciendo un estrepitoso ruido. Justo quedo entre medias del marciano y los cosmonautas. Rápidamente, el alienígena se movió con pasos torpes hacia el animal, los tres cosmonautas, asustados, agarraron fuerte sus rayos láser, pensando que el alien iba a devorar aquel pobre pajarillo. Para cuando se dieron cuenta, el alienígena estaba emitiendo unos extraños ruidos gruturales, que, con tan solo observar detenidamente, los tres cosmonautas entendieron que se trataba de un llanto. Y los terrícolas de repente se dieron cuenta de que el marciano lloraba a su manera, igual que los humanos. Luego lo vieron inclinarse hacia el pájaro y sostenerlo en sus seis brazos, tratando de calentarlo. Y así los cosmonautas entendieron una valiosa lección: «Pensamos que este monstruo era diferente de nosotros, y después de todo también ama, sufre o ríe» Por eso se acercaron al marciano y le extendieron las manos. Y él, que tenía seis, les dio la mano a los tres a la vez, mientras que con sus manos libres hizo gestos de saludo. Los dos amigos Había una vez dos amigos llamados Pedro y Ramón que se querían muchísimo. Desde pequeños iban juntos a todas partes. Les encantaba salir a pescar, jugar al escondite y observar a los insectos. Cuando empezaban a sentir hambre, se sentaban un rato en cualquier sitio y entre risas compartían su merienda. Pedro solía comer pan con chocolate y le daba la mitad a Ramón. A cambio, él le daba galletas y zumo de naranja. Estaban muy compenetrados y entre ellos jamás se peleaban. Pasaron los años y se hicieron mayores, pero la amistad no se rompió. Al contrario, cada día se sentían más unidos. Como eran adultos ya no jugaban a cosas de niños, pero seguían reuniéndose para echar partidas de ajedrez, cenar juntos y contarse sus cosas. Eran tan inseparables que hasta construyeron sus casas una junto a la otra. Una noche de invierno, Pedro se despertó sobresaltado. Se puso el abrigo de lana, se calzó unos zapatos y llamó a la puerta de su amigo y vecino. Llamó y llamó varias veces con insistencia hasta que Ramón le abrió. Al verle se asustó. – ¡Pedro! ¿Qué haces aquí a estas horas de la noche? ¿Te pasa algo? Pedro iba a responder, pero su amigo Ramón estaba tan agitado que siguió hablando. – ¿Han entrado a tu casa a robar en plena noche? ¿Te has puesto enfermo y necesitas que te lleve al médico? ¿Le ha pasado algo a tu familia? … ¡Dímelo, por favor, que me estoy poniendo muy nervioso y ya sabes que puedes contar conmigo para lo que sea! Su amigo Pedro le miró fijamente a los ojos y tranquilizándole, le dijo: – ¡Oh, amigo, no es nada de eso! Estaba durmiendo y soñé que hoy estabas triste y preocupado por algo. Sentí que tenía que venir para comprobar que sólo era un sueño y que en realidad te encuentras bien. Dime… ¿Cómo estás? Ramón sonrió y miró a Pedro con ternura. – Muchas gracias, amigo. Gracias por preocuparte por mí. Me siento feliz y nada me preocupa. Ven aquí y dame un abrazo. Ramón estaba emocionado. Su amigo había ido en plena noche a su casa sólo para asegurarse de que se encontraba bien y ofrecerle ayuda por si la necesitaba. No había duda de que la amistad que tenían era de verdad. Tanta emoción les quitó el sueño, así que se prepararon un buen chocolate caliente y disfrutaron de una de sus animadas conversaciones hasta el amanecer. Moraleja: Los amigos verdaderos son aquellos que se cuidan mutuamente y están pendientes uno del otro en los buenos y malos momentos. El labrador y el árbol Había una vez un campesino que se pasaba el día cuidando sus tierras. En ellas crecían muchos productos de la huerta y decenas de árboles frutales. Con mucho esmero cultivaba hortalizas con las que después elaboraba deliciosos guisos y sopas. En cuanto a los árboles, le proporcionaban ricas manzanas, naranjas jugosas y otras frutas maduradas al sol. Arrinconado, en una esquina de la finca, había un arbolito que nunca daba frutos. Era pequeño y ni siquiera en primavera nacía de él una sola flor. Era un árbol tan feo que la mayoría de los animales le ignoraban, pues sólo tenían ojos para los frondosos y floridos árboles que abundaban por allí. Parecía que su única misión en la vida era servir de refugio a los gorriones y a una familia de cigarras de esas que no paran cantar a todas horas. Un día, el labrador se hartó de verlo y decidió deshacerse de él. – ¡Ahora mismo voy a acabar con ese árbol! No me sirve para nada, afea mi finca y sólo está ahí para incordiar. Abrió la caja de herramientas, se puso unos guantes y empuñó un hacha afiladísima. Atravesó sus ricas tierras y se acercó al árbol, dispuesto a talarlo. Justo antes del primer impacto sobre el tronco, los gorriones comenzaron a suplicar. – ¡No, por favor, no lo hagas! – ¡Claro que lo haré! La vida de este árbol ha llegado a su fin. – ¡No, no! Este arbolito es nuestro hogar. Sus hojas, aunque son pequeñas, nos protegen del sol y aquí construimos nuestros nidos. – ¡Y a mí qué me importa! Es un árbol horrible e inútil. Sin atender a las súplicas de los pajaritos, asestó su primer hachazo. El árbol se tambaleó un poco y el ruido despertó a las cigarras que se escondían en la corteza del tronco. Un poco mareadas, se encararon con el campesino. – ¿Pero ¿qué hace? – ¡No mate este árbol, por favor! – ¿Quién me habla? – ¡Somos nosotras, las cigarras! Estamos frente a usted, en el árbol. Si lo destruye, no sabremos a dónde ir. Es nuestra casa desde hace años y somos felices viviendo aquí. – ¡Paparruchas! ¡No me vais a convencer! Usaré la madera para encender la chimenea en invierno ¡Vuestra vida y vuestros problemas me dan igual! Atizó otro golpe al árbol y todos los animalillos tuvieron que aferrarse a él con fuerza para no rodar al suelo ¡Todo parecía perdido! Cuando dio el tercer golpe, el hacha impactó en una rama donde había un panal. Sin querer lo rozó y abrió en él una fina grieta. Gotitas de miel comenzaron a caer sobre su cara y resbalaron por sus labios. ¡Qué rica estaba! ¡Quién le iba a decir que escondido entre las ramas había un panal de rica miel! Tiró la herramienta y saboreó el néctar de oro hasta el empacho. No, pensándolo mejor, no podía talarlo. Miró a los animales, y les dijo: – ¡Está bien! ¡Este árbol se queda aquí! A partir de ahora, lo mimaré para que las abejas vivan a gusto y fabriquen miel para mí. Los animales respiraron tranquilos, pero, en el fondo, se sintieron muy tristes al darse cuenta del egoísmo del labrador. No preservó el árbol por afecto a la naturaleza ni por respeto a quienes vivían en él, sino porque al descubrir el panal, vio que podía sacarle provecho. Moraleja: Hay que hacer el bien y ser justos con los que nos rodean por amor, por lealtad y por humanidad. Es muy egoísta hacerlo, como el protagonista de la fábula, sólo porque podemos obtener un beneficio.