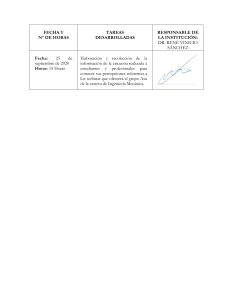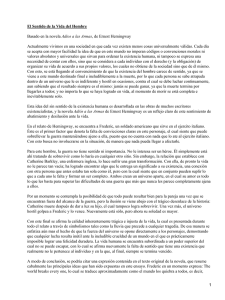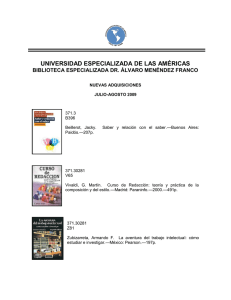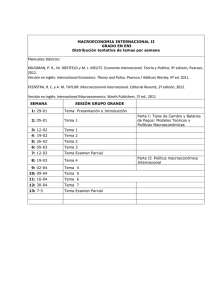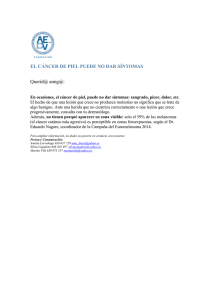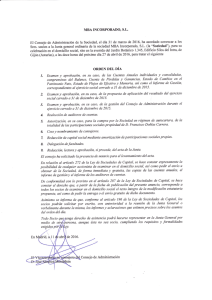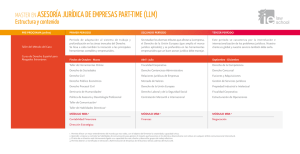Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester FREDERIC S. PEARSON Y J. MARTIN ROCHESTER RELACIONES INTERNACIONALES SITUACIÓN GLOBAL EN EL SIGLO XXI MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 1 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester PARTE I INTRODUCCIÓN CAPÍTULO 1 ESTUDIO DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES, O MANEJANDO EL MUNDO En cada siglo es posible identificar eventos que prácticamente lo definen. La primera parte del siglo XX estuvo marcada por dos guerras mundiales; la segunda parte por una lucha geopolítica global que se denominó guerra fría. El 26 de septiembre de 1988, el entonces presidente de los EU, Ronald Reagan, en la Asamblea General de la ONU, confesó su sorpresa al expresar que “un cambio está causando una inmensa sorpresa a cada uno de nosotros: la perspectiva de una nueva era de paz mundial”. Sin embargo, eventos más drásticos estaban por venir: a) El derribamiento, en 1989, del muro de Berlín; b) En diciembre de 1989 la URSS buscaría hacerse parte de “una cosa común europea”; y c) La URSS se desmembraría y se reemplazaría por un conjunto de nuevas entidades en el mapa mundial. Es necesario ser cautelosos en interpretar eventos como la señal de una “nueva era de paz mundial”. De Poughkeepsie hasta Poeria y Pórtland: La aplicabilidad de las relaciones internacionales HACER AL PÚBLICO MÁS CONSCIENTE DE SU ESTADÍA EN EL MUNDO. El ciudadano promedio no esta muy consciente de la importancia del mundo exterior. Hay dificultad en comprender la infinidad de hechos internacionales. El “qué” del asunto: Definición de las relaciones internacionales DEFINICIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES. Rama de las ciencias políticas que estudia las relaciones entre unidades políticas con el rango de Nacionales y que trata fundamentalmente con la Política Internacional. PROBLEMAS DE LA DEFINICIÓN. Tiene tres problemas: 1) No se encuentran actores como el Cartel de Cali, de Colombia, con relaciones y contactos con las redes internacionales del narcotráfico; no se mencionan corporaciones multinacionales o con bancos privados internacionales; no enmarca al Movimiento de Resistencia Islámica (HAMAS); 2) Hay decisiones políticas internas y externas; asuntos totalmente relacionados con la política exterior, pero estas decisiones pueden tener un efecto muy importante en el campo interno; y 3) El tema de las relaciones internacionales no sólo abarca relaciones políticas, sino también de carácter económico y de otra naturaleza, con un alcance multidisciplinario. SEGUNDA DEFINICIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES. Estudio de todas las interacciones humanas a través de los factores que afectan tales interacciones. Las clases de interacciones posibles: a) Entre gobiernos nacionales y más específicamente entre representantes oficiales de las unidades políticas llamadas naciones-Estado; b) Entre actores no estatales pueden iniciar interacciones internacionales o pueden ser objeto de ellas pero, en todo caso, sus actividades hacen parte de las relaciones internacionales; y c) Se ejemplifica como el intercambio de cartas entres dos amigo; es la relación entre actor no estatal y otro actor no estatal; aun cuando muchas de estas relaciones en nada afectan las preocupaciones de los hombres de Estado, en algunas MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 2 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester ocasiones pueden ser una forma muy importante de relaciones internacionales. LA SUSTANCIA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES. Si la “política” es “el estudio de quién logra qué, cuándo y cómo”, entonces política internacional es el estudio de quién obtiene qué, cuándo y cómo en la arena internacional. La política tiene que ver con la forma como un grupo de personas que viven juntas maneja sus asuntos. En el caso de la política internacional interesa saber cómo lo hace el conjunto de cinco mil millones de seres humanos que habitan este planeta. Para entender plenamente la política internacional contemporánea es necesario tener en cuenta una gran variedad de actores y un complicado sistema de relaciones entre ellos en todo el mundo. La pregunta del “cómo”: enfoques alternativos PARADIGMAS ALTERNATIVOS. Paradigma: Marco intelectual que estructura el pensamiento del hombre acerca de un conjunto de fenómenos. Son “mapas mentales” que ayudan a organizar la realidad y entender una multitud de eventos que día a día ocurren en el mundo. Los paradigmas ofrecen también modelos diferentes de la realidad o visiones del mundo y por tanto tienen efecto de centrar la atención acerca de algunas cosas y alejarse de otras. Existen cuatro paradigmas: a) Paradigma Idealista; b) Paradigma Realista; c) Paradigma Globalista; y c) Paradigma Marxista. 1. Paradigma Idealista: Entre las características de este paradigma encontramos: a) Desafío de minimizar el conflicto y maximizar la cooperación entre naciones; b) Tendencia a fijar su atención en aspectos legales y formales de las relaciones internacionales como el derecho internacional y las organizaciones internacionales, y en conceptos y preocupaciones morales como los derechos humanos; c) Construir un nuevo orden basado en la ley, valores internacionales comunes y el desarrollo de las organizaciones de carácter multilateral; y d) Interesado en cómo debería ser el mundo que en analizar cómo en efecto es el mundo. 2. Paradigma Realista: Los realistas son menos optimistas acerca de la efectividad del derecho y las organizaciones internacionales. Tienden a apreciar las relaciones internacionales como “lucha por el poder” entre las naciones-Estado. 3. Paradigma Globalista (o pluralista): Enfoca el estudio de las relaciones internacionales diferente. Iniciado en 1971 en una obra editada por Robert Keohane y Joseph Nye titulada Transnacional Relations and World Politics. Se enfocan contra el Paradigma Realista. Los globalistas perciben un conjunto de relaciones no sólo entre gobiernos, sino también entre actores no estatales involucrados no sólo en los asuntos de la guerra y de la paz, sino también en temas tales como el bienestar económico y social. Prefieren considerar un campo mucho más amplio de actores y aspectos en el estudio de las relaciones internacionales. 4. Paradigma Marxista: Sus raíces intelectuales se encuentran en la obra de Carlos Marx, filósofo alemán del siglo XIX, quién escribió el libro El Capital y conjuntamente con Federico Engels El Manifiesto Comunista. Los marxistas tienden entonces a ver las relaciones internacionales más como una lucha entre clases ricas y pobres que como una contienda entre gobiernos nacionales y naciones-Estado. Sin embargo en época reciente los analistas marxistas han sufrido retrocesos con la quiebra de las economías marxistas; Cuba y China, por ejemplo. METODOLOGÍAS ALTERNATIVAS. Dos alternativas: a) Metodología Tradicionalista; y b) Metodología Behavorista (Conductista). 1. Metodología Tradicionalista: Para quienes el conocimiento era algo a lo que se podría llegar sólo a través de una participación de primera mano en la observación y en la experiencia práctica, o a través de una inmersión de segunda mano en los grandes tratados de historia de la diplomacia y otras formas de conocimiento investigativo en las bibliotecas. MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 3 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester 2. Metodología Behavorista: Buscaron hacer de las relaciones internacionales un campo más científico. Su meta fue construir un cuerpo acumulativo de conocimiento basado en métodos más sofisticados y rigurosos, prestados de las ciencias biológicas y físicas. Las herramientas de los partidarios del análisis conductista eran la información acumulada, las técnicas de análisis cuantitativo, los modelos matemáticos y los computadores. La literatura acerca de este marco del comportamiento consistía en escritos que enfatizaban el desarrollo sistemático y la comprobación puesta a prueba de teorías que pudiesen explicar la dinámica de las relaciones internacionales. Métodos de análisis Pueden identificarse cuatro métodos de análisis: a) Descripción; b) Explicación; c) Análisis normativo; y d) Prescripción. 1. Descripción: Simplemente indica cómo se presenta la realidad o a qué se parece. 2. Explicación: Basada en la descripción, requiere que se vaya un poco más allá del simple reporte del hecho o del registro de su existencia. La habilidad para explicar un conjunto de fenómenos pasados o presentes puede implicar la habilidad de predecir también el futuro aun cuando no necesariamente. 3. Análisis normativo: Conlleva el hacer juicios de valor (morales) acerca de cierta realidad que se piensa que exista o que se considera como posible. Un planteamiento normativo que se traducía en “bueno o malo” más que en término de “verdadero o falso”. 4. Prescripción: Implica ofrecer ciertas recomendaciones acerca del curso futuro de las acciones o políticas dada una meta que deba alcanzarse, locuaz en sí mismo puede implicar juicios previos de valor. Mucha gente se adentra en todos estos sistemas de análisis y a veces lo hace actuando sobre los cuatro al mismo tiempo. La mayor parte de las personas prefieren concentrare en el análisis normativo y preceptivo más que en otros modelos por cuanto debatir sobre los grandes temas morales del día y solucionar los grandes problemas, parece más interesante que examinar un conjunto de tablas y gráficos. Para los políticos, los análisis normativos y preceptivos son su principal trabajo; los mismos que llegan con facilidad a la mente del hombre de la calle. El problema radica en que no se puede presentar una posición de análisis normativa y preceptiva hasta que se haya hecho un análisis serio de carácter descriptivo y explicativo. CAPÍTULO 2 “BREVE VISIÓN DEL PASADO: EL DESARROLLO HISTÓRICO DEL SISTEMA INTERNACIONAL” Algunos observadores quedan impresionados por el grado de “cambio” ocurrido, y otros quedan igualmente impresionados por la “continuidad”. Los primeros se inclinan por la escuela histórica denominada “sui géneris”, la cual argumenta que la historia nunca se repite, pues cada evento que transcurre dentro de ella es único. Lo segundos se inclinan hacia la escuela histórica denominada “dejà vu”, la cual pone de presente que entre más cambian las cosas, más permanecen iguales. Representativos de la primera escuela: Barbara Tuchman y Alvin Tofler. Representante de la segunda escuela: Kenneth Waltz. Cambio y continuidad en las relaciones internacionales: ¿Sui SUI GÉNERIS. Es obvio que los eventos nunca se repiten de la misma forma. Como mínimo, siempre son distintas las personalidades individuales que participan en los diversos eventos. Más importante aún, también es obvio que el ambiente esta sujeto a cambios. MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 4 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester géneris o dejà vu? DEJÀ VU. Existen algunos elementos comunes y paralelos que pueden encontrarse a través de diferentes períodos en la historia de las relaciones internacionales. Aún cuando los eventos nunca pueden repetirse en forma exacta, no hay duda de que ellos pueden compartir una cierta similitud. De otra forma no habría lecciones para aprender derivadas del estudio de estas materias y, por lo tanto, no existiría una perspectiva que pudiera desprenderse de la historia. El cambio no es tan dominante como lo sugiere la escuela del suui géneris y tampoco tan insignificante y superficial como lo plantea la escuela del dejà vu. En las relaciones internacionales se observan continuismos importantes, pero también se observan importantes cambios. EL SISTEMA INTERNACIONAL EN EL TORBELLINO DEL CAMBIO. Perspectiva histórica que permite entender mejor la actual condición global: Proporcionar algunas razones de cómo ciertos aspectos esenciales de las relaciones internacionales se han modificado en forma significativa a través de los años, mientras otros han permanecido relativamente constante. Sistema Internacional: Patrón general de las relaciones políticas, económicas, sociales, geográficas y tecnológicas que configuran los asuntos mundiales, o en forma más simple, como el escenario general en que ocurren las relaciones internacionales en un momento dado. Con frecuencia, el material de que están hechas las relaciones internacionales tiende a cambiar en tal forma que se puede decir entonces que el sistema internacional se ha “transformado”. Períodos en que se dividen los últimos siglos de la historia: 1. 2. 3. 4. Sistema Clásico (1648-1789). Sistema Internacional de transición (1789-1945). Sistema posterior a la segunda guerra mundial (1945-1989). Sistema Contemporáneo o posterior a la segunda guerra fría. Características más importantes del Sistema Internacional: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. El Sistema Clásico Internacional (16481789) La naturaleza de los actores. La distribución del poder. La distribución de la riqueza. El grado de polarización. Los objetivos de los actores. Los medios a disposición de los actores para el logro de sus objetivos. El grado de interdependencia. Casi todos los analistas coinciden en que la “historia” de las relaciones internacionales comienza en el año de 1648, con la “Paz de Westfalia”, mediante la cual se puso fin a la guerra de los treinta años. En ese momento aparecen entidades que revestían las siguientes características: 1. 2. 3. Gobierno central único que ejercía soberanía. Una población. Un territorio relativamente definido. EL NACIMIENTO DE LA NACIÓN-ESTADO. Institución relativamente reciente (no llega MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 5 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester a los 400 años). El hombre tenía otro tipo de organización política. Siempre ha existido una búsqueda de una óptima unidad política. En Europa, en el año de 1600, existían elementos tanto de fragmentación como de universalismo. El escenario político de Europa consistía en formas gubernamentales de ducados, ciudades independientes, Estados feudales, reinos, territorios eclesiásticos y otras muchas y diversas unidades que se entrelazaban en una jerarquía bastante compleja. A medida que se acercaba el año 1648, el panorama político fue cambiando. La creciente clase de mercaderes capitalistas fue encontrando que el sistema feudal era poco operativo en términos de facilitar un volumen creciente de comercio, por otra parte, los comerciantes se vieron atraídos por la idea de un gobernante único que presidiera dentro de un territorio determinado en el cual prevaleciera un conjunto común de normas legales, una moneda estándar, y unidades de peso y medida también estándar. Esta pequeña clase media de burgueses comerciantes que iba en aumento, comenzó a difundirse y a inclinarse hacia las prerrogativas de reyes y reinas en lugar de hacerlo hacia aquellas propias de la nobleza, propietaria de tierras. Estas tendencias culminaron en el año de 1648 con la Paz de Westfalia, simbolizando un conjunto de acuerdos fundamentalmente novedosos, basados en la soberanía de la nación-Estado. El desarrollo de la nación-Estado no ha sido un fenómeno parejo, toda vez que las primeras aparecieron en el siglo XVII, y otras se materializaron sólo hasta mediados del siglo XIX; más aún otras, como muchas sociedades en África y Asia, aparecieron a mediados del siglo XX. ACTORES EN EL SISTEMA CLÁSICO. En los siglos XVII y XVIII se encuentra con un número relativamente pequeño de participantes en la política internacional, esto es, con las cabezas de las familias reales de Inglaterra, Francia y otras naciones-Estados de Europa, junto con las elites aristocráticas. Solamente hacia los últimos añoos del siglo XVIII, el nacionalismo dinástico cedió paso al nacionalismo democrático derivado de la voluntad de los habitantes del Estado. POBREZA Y RIQUEZA. La política es este período estaba representada esencialmente por la política europea. El poder, en términos de la capacidad militar y de otros factores de este mismo tenor, se distribuía en forma bastante similar entre los diversos Estados dominantes de Europa (Inglaterra, Francia, Austria, Suecia, España, Turquía, Prusia y Rusia). El poder es un concepto que puede constituir fuente de mucha confusión. Los Estados europeos no solamente eran similares en cuanto a su poder, sino también en cuanto a su riqueza. Siempre existió la posibilidad de que un determinado Estado no estuviera satisfecho con el poder que tenía o con su posición de riqueza y entonces podría amenazar la soberanía de otros y alterar el equilibrio empeñándose en la construcción de un imperio. En ausencia de una autoridad política centralizada en el sistema internacional, el orden entre los Estados se mantenía principalmente a través del llamado equilibrio de poder. GRADO DE POLARIZACIÓN. Para que el balance de poder operara se requería un grado relativamente bajo de polarización, esto es, un alto grado de flexibilidad en las alianzas entre los países, en tal forma que ésos pudieran cambiar la orientación de su poder rápidamente, y de un lado a otro, como contrapeso a los agresores que pudieran presentarse. El sistema internacional en esta época fue en realidad bastante flexible. Dos factores contribuyeron para la flexibilidad: MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 6 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester 1. 2. La concentración de la autoridad para la toma de decisiones en manos de unos pocos soberanos. La no existencia de diferencias ideológicas notables entre los principales actores. OBJETIVOS Y MEDIOS. Los objetivos de los Estados en la era clásica no eran tanto nacionales como personales de los diversos gobernantes; esto es, fortalecer la riqueza, el poder y el prestigio de la dinastía. GRADO DE INTERDEPENDENCIA. Las naciones-Estado de este periodo eran entes bien definidos y económicamente autosuficientes y que sólo en muy pequeña medida dependían del comercio internacional. Los procesos de difusión de la cultura y de otras materias ocurrían en forma sumamente lenta. La tecnología de las comunicaciones era aún muy primitiva y mantenía las regiones del mundo totalmente aisladas. El sistema clásico internacional se caracterizó por un bajo grado de interdependencia entre los Estados, en términos de su “interconexión” y de la “mutua sensibilidad y vulnerabilidad”. Sin embargo, muchas de estas condiciones ya habían comenzado a cambiar en las postrimerías del siglo XVIII. El sistema internacional de transición (17891945) Los aspectos distintivos radicaban en el hecho de que el mismo constituyó un puente entre la era clásica y la era posterior a la segunda guerra mundial. Este sistema de transición mantuvo algunas características del primero mientras introdujo algunas otras que presagiaban el segundo sistema. ACTORES. Con la Revolución Francesa se inició una época de nacionalismo que se continuaría hasta el siglo XX. El nuevo nacionalismo se basaba en una relación más firme entre el gobierno central del Estado y los gobernados; que fue creando una injerencia cada vez más creciente de las masas en la vida política del país. El nacionalismo francés tuvo en efecto no intencionado de provocar iguales corrientes en otros Estados que se vieron amenazados. Si el crecimiento de la democracia de las masa significaba que los líderes tenían que ser más sensibles a escuchar la opinión del pueblo a efecto de formular la política internacional, también significaba que ellos potencialmente podían contar en forma creciente con las capacidades militares y económicas que les podía ofrecer la sociedad en el campo de la política internacional. Los impulsos nacionalistas condujeron a la aparición de nuevos Estados en el mapa del mundo: a) Algunos lograron su independencia de los poderes coloniales (Estados latinoamericanos); y b) Unificaciones políticas de grupos culturalmente similares. Aun cuando los impulsos nacionalistas llevaron a la liberación de muchos pueblos, los mismos impulsos produjeron una nueva ola de imperialismo europeo que resultó en la dominación de otros pueblos La era de la transición también registró la proliferación de otro tipo de actores, los seres humanos. Fue en 1830 cuando la población mundial alcanzó una cifra record de mil millones de habitantes, completándose el segundo millar de millones solamente cien años más tarde, en 1930. PODER Y DINERO. La creciente industrialización que se presentó en Europa y América en el siglo XIX y en los primeros años del siglo XX contribuyó a que se incrementara la disparidad de riqueza entre las sociedades del Hemisferio Norte y el Hemisferio Sur. Aun cuando la históricamente “la brecha entre ricos y pobres” siempre ha existido dentro de las sociedades, la brecha que comenzó a formarse entre ellas durante la era de transición, realmente nunca se había presentado antes. MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 7 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester La industrialización no sólo distorsionó la distribución de la riqueza a favor de algunos Estados, sino que también distorsionó la distribución del poder en favor de los mismo, toda vez que la nueva tecnología económica se tradujo rápidamente en una ventaja militar. En particular, la era de la transición fue testigo del surgimiento de dos Estados, no europeos y altamente industrializados: a) Estados Unidos; y b) Japón. Rusia vendría a tomar importancia especial como actor mundial después de la Revolución Bolchevique de 1917, la cual dio origen a la URSS. Para finales de la era de la transición no solamente Inglaterra, sino también los Estados europeos habían sido, a su turno, eclipsados por los EU y la URSS, sino que también se registraba el hecho de que centros de poder no europeos, tales como China, comenzaban a surgir amenazantes en el panorama político internacional. GRADO DE POLARIZACIÓN. La era de transición inyectó por primera vez en la historia un conflicto ideológico en el campo de las relaciones internacionales y presagió la polarización que habría que ocurrir en el mundo en el período posterior a la segunda guerra mundial. En la mitad del siglo XIX, Carlos Marx escribió sus obras dirigidas a las clases trabajadoras del mundo para unificar a los países con el estandarte del comunismo en contra de los gobernadores “burgueses”. Combinada con las fuerzas del nacionalismo, las fuerzas ideológicas crearon un ambiente cada vez más difícil en las relaciones entre los Estados. A principios de la era de transición en sistema estaba polarizado entre los ejércitos napoleónicos que buscaban la difusión de la Revolución Francesa en el territorio europeo. El sistema era aún multipolar tanto en términos de poder como de alianzas. OBJETIVOS Y MEDIOS. Los 100 años que transcurrieron entre el Congreso de Viena, que puso fina a las guerras napoleónicas en 1815, y el comienzo de la primer guerra mundial en 1914, han sido recordados como un período de relativa paz en las relaciones internacionales. El imperialismo fue una respuesta a la doble necesidad de pacificar unas gentes inquietas en sus respectivos países y asegurarles acceso a las fuentes de materias primas y a los mercados asociados con el crecimiento de la industrialización en los últimos años del siglo XIX. GRADO DE INTERDEPENDENCIA. Se dio una creciente interdependencia entre los Estados, principalmente en la esfera económica; este desarrollo se vio interrumpido por dos guerras mundiales, pero vino a presentarse de nuevo en el período de la segunda guerra mundial. El surgimiento simultáneo de la guerra total y la interdependencia económica constituyó al principio un hecho paradójico, pero posteriormente, se demostró que esos dos fenómenos podrían coexistir en el mismo sistema. En el período entre dos guerras (entre 1919 y 1939), la interdependencia económica entre los Estados industrializados era de tal naturaleza que hizo posible la diseminación mundial de una gran depresión. El punto es que la interdependencia no es algo que apareció ayer, fue un proceso que ya presentaba mucha fuerza al fin del siglo pasado y que ya ten{ia implicaciones bastante inciertas para el orden mundial. Aun cuando la interdependencia internacional crecía en el siglo XIX, no sería correcto sugerir que el fenómeno alcanzó su punto culminante en los años que precedieron a la primera guerra mundial y posteriormente fue declinando. Muy por el contrario, en muchos aspectos fue solamente la punta del iceberg. El volumen del comercio del mundo en términos absolutos se incrementó tremendamente en el siglo XIX. MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 8 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester EL SURGIMIENTO DE LOS ACTORES NO ESTADOS: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES. En la era de transición se desarrolló, en forma significativa, otro fenómeno estrechamente relacionado con la interdependencia. Este fenómeno hace referencia al crecimiento de organizaciones internacionales como actores no Estados dentro del marco de la política mundial. En particular aparecieron las denominadas organizaciones intergubernamentales (OIG), por ejemplo: a) La Comisión Central para la Navegación del Rhin (1815); b) La Unión Postal Universal y la Unión Telegráfica Internacional (mediados del siglo XIX); c) Liga de las Naciones; d) La Organización de las Naciones Unidas (siglo XX). Por parte de los gobiernos se establecieron gran variedad de organizaciones de este tipo, tanto a nivel regional como mundial, como respuesta a problemas que trascendían las fronteras nacionales y que parecían clamar por una respuesta institucional. Por otro lado, el nacimiento y la proliferación de otro tipo a de actores: organizaciones no gubernamentales (ONG) compuesta por grupos privados de individuos o entidades que comparten a través de las fronteras nacionales y sobre las bases regionales y globales los mismos intereses. Asimismo, las corporaciones multinacionales (CMN), una subcategoría especial de ONG, llegaron a tener un especial significado como actores importantes en los asuntos mundiales. En resumen, entre los años 1789 y 1945 se presentó una metamorfosis importante en las relaciones internacionales. De las sombras del sistema transnacional salieron a la luz los planteamientos básicos de las relaciones internacionales contemporáneas. El sistema internacional después de la segunda guerra mundial (1945-1989) Las dos bombas atómicas lanzadas por los EU a Hiroshima y Nagasaki en 1945, marcaron el comienzo de una nueva era en la política internacional. CARÁCTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL SISTEMA DE POSGUERRA: SUPERPOTENCIAS Y BIPOLARIDAD. La aparición de la era atómica y de las armas de destrucción masiva en 1945, fueron hechos que desde el principio tuvieron profundas consecuencias en la política mundial. En un principio tales acontecimientos promovieron dos desarrollos bastante relacionados: a) El surgimiento de sólo dos Estados como potencias dominantes en el sistema internacional: EU y URSS. Lo que caracterizaba a los EU y la URSS, y los distinguía del resto del mundo, eran los enormes arsenales de armas nucleares que los dos países habían acumulado después de la segunda guerra mundial. De este dos países, EU era el primero entre dos iguales por las razones siguientes: 1) En 1950 ejecutaba el 50% del gasto militar del mundo; 2) Poseía la mitad de las reservas financieras; y 3) Poseía las dos terceras partes de la producción industrial del mundo b) Surgimiento de un sistema altamente polarizado en términos de la configuración de las alianzas entre países, esto es la aparición con conflicto Este-Oeste y de la guerra fría; organizado entre bloques con ideologías antagónicas. Lo anterior hizo surgir dos bloques: a) Primer Mundo (de “Occidente”): Compuesto por EU conjuntamente con democracias capitalistas económicamente desarrolladas pertenecientes a la Europa Occidental, más Japón, Canadá, Australia y Nueva Zelanda; y b) Segundo Mundo (de “Oriente”): Liderado por la URSS, consistía en Estados comunistas relativamente desarrollados pertenecientes a Europa Oriental y contaba con la participación de China comunista. Acusándose mutuamente de que cada uno de ellos buscaba la dominación del mundo, los norteamericanos y los soviéticos organizaron estos dos grupos como alianzas opuestas; los miembros de cada grupo eran cada vez más dependientes entre sí, no sólo en el campo militar, sino en el terreno económico. FISURAS EN EL SISTEMA DE POSGUERRA. En los primeros años del período de MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 9 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester posguerra eran muy pocas las partes del mundo que no estaban ligadas a uno u a otro bloque. A medida que progresaba el sistema “bipolar” de la posguerra, fue naciendo una “tripolaridad” en términos de pertenencia. En ella fueron entrando los nuevos países que se iban creando como naciones independientes en África y Asia, muchos de los cuales adoptaron una posición de “no alineados”; rehusándose ingresar a los dos bloques prevalecientes. El denominado tercer mundo consiste en países menos desarrollados localizados principalmente en el Hemisferio Sur, no llegó a ser una fuerza importante en la política mundial, sino hasta años más tarde. El proceso de “descolonización” que introdujo una diversidad cultural, fue de gran importancia en la época de la posguerra. Entre 1945 y 1975 el número de nacionesEstado se duplicó, al pasar de 60 a 130. En el lapso de una generación, mil millones de seres humanos y 80 naciones lograron su independencia. Aun cuando EU y la URSS buscaban reclutar a las nuevas naciones, su esfuerzo tuvo un éxito limitado; porque las nuevas naciones trazaron límites respecto a lo que podían hacer las superpotencias. Más que buscar la adquisición de nuevos territorios el objeto de la lucha entre las superpotencias era la de ganar influencia sobre la política exterior de los países del tercer mundo. MAYORES FALLAS EN EL SISTEMA DE POSGUERRA. El desarrollo del países “no alineados” del tercer mundo (dado en los últimos años de la década de los 50 y a lo largo de la década de los 60) fue sintomático de un fenómeno aún más grave y que, poco a poco, se fue haciendo más notorio: La creciente fragmentación tanto de la estructura del poder como la estructura de las alianzas en el sistema internacional de posguerra. El mismo factor que había fomentado un sistema dual de superpotencias fue contribuyendo en forma creciente a una difusión del poder y de una desintegración de las alianzas a medida que pasaba el tiempo después de la guerra. Las tendencias de desintegración tanto en los bloques del Este como del Oeste que en sus inicios eran pequeños desacuerdos, finalmente fueron creciendo. En la década de los 60 algunos observadores ya predecían “el fin de la alianza” debido a la incertidumbre respecto a si las superpotencias honrarían las garantías de defensa de sus miembros. En particular, los europeos cada vez se preocupaban menos el tema de la agresión militar y eran más desconfiados acerca del respaldo que les brindarían las superpotencias en caso de que se presentara una agresión. El resultado fue que gradualmente se fue acabando la unidad dentro de ambos bloques. La fractura en la estructura de la alianza en el sistema de posguerra coincidió con la fractura en el sistema de poder. El título de “superpotencia” se fue haciendo cada vez más inapropiado, si se tiene en cuenta el caso de los EU, humillado por dos pequeños países asiáticos: Corea del Norte (1968) y Vietnam (1972). A su turno la URSS sufrió la afrenta de la expulsión de sus asesores de Egipto en 1972. Los EU y URSS tuvieron el carácter de poderosos actores (poderío económico, capacidad de proporcionar ayuda externa, beneficios comerciales, destreza y capacidad militar, buena posición de negociación en la política internacional), sin embargo, la influencia económica comenzó a erosionarse cuando tanto la economía estadounidense como la soviética comenzaron a registrar crecientes problemas. EL COLAPSO DEL SISTEMA EN LA POSGUERRA. En los últimos años de la década de los 70, el status de “superpotencia” tanto de EU como de URSS se vio empañado: a) Los soviéticos en apoyo a un régimen clientelista de carácter marxista enviaron cien mil MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 10 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester hombres a Afganistán, a luchar contra los rebeldes musulmanes que trataban de derrocar dicho régimen e instalar una república islámica; los escasos guerrilleros rebeldes denominados Fedayines, ayudados con armas provenientes de Occidente, lograron derrotar a la maquinaria militar soviética; y b) Los EU, en 1979, cincuenta y dos miembros del personal de la embajada estadounidense en Teherán fueron tomados como rehenes por el gobierno islámico recientemente instalado en Irán que intentaban coaccionar a los EU para que aceptaran diversas demandas, entre ellas la entrega del sha. Estos dos episodios confirmaron la existencia de un panorama cambiante en el campo de las relaciones internacionales. Durante las décadas de los 70 y 80 también se hizo evidente una complicada situación evolutiva en términos de la distribución evolutiva en términos de la distribución de la riqueza. Uno de los efectos colaterales inmediatos de la decisión de la OPEP, fue la posterior ampliación de la brecha entre los países ricos y pobres. El resultado fue la creación de un cuarto mundo de países, a quienes peyorativamente se les llamó “canecas” internacionales. Durante la década de los 80, las condiciones de estos últimos se fueron empeorando en la medida en que su población crecía a un ritmo mayor que el crecimiento económico propiamente dicho. El concepto de un mundo bipolar, tal como era entendido por los gobernantes y por los académicos después de la segunda guerra mundial, asumía no sólo la existencia de dos superpotencias, sino también que los aspectos relacionados con el Este-Oeste eran en efecto los únicos aspectos del campo de las relaciones internacionales. Algunos comenzaron a denominar el sistema como bimultipolar, caracterizando así la creciente complejidad que implica establecer patrones de alianzas al tiempo con as configuraciones del poder. La confrontación Norte-Sur, enfrentó a los ricos contra los pobres, vino a revestir mayor importancia en el sistema de posguerra que la confrontación Este y Oeste. A lo largo de la década de los 70, el conjunto de países menos desarrollados denominados “Grupo de los 77 (G-77)” presentó serias demandas al “Nuevo Orden Económico Internacional” haciendo uso de su gran mayoría en la ONU para presionar por la constitución de una “Carta sobre los Derechos y Deberes Económicos de los Estado” y otras medidas tendientes a que se les diera una mayor influencia o participación en lo económico y en lo político. Un fenómeno muy interesante, que ha abierto campo a través del tiempo, es la realización de conferencias mundiales patrocinadas por la ONU sobre temas de ecología, población, comercio, derechos de la mujer, entre otros; reuniones que no solamente registraron la participación de funcionarios gubernamentales de las naciones-Estados, sino también permitieron el concurso de representantes de ONG. Las disputas dentro del bloque occidental –en materia comercial y otras relacionadasprácticamente hicieron a un lado el conflicto Este y Oeste o al menos le restaron importancia. Para el año de 1989 el silencio acerca de diferencias ideológicas y acerca de la desintegración de las alianzas de los países rivales había llegado al punto de que los países de Europa oriental abandonaron la órbita soviética y consideran la posibilidad de presentar solicitudes de admisión a la Comunidad Europea. CAPÍTULO 2 “BREVE VISIÓN DEL PASADO: EL DESARROLLO HISTÓRICO DEL SISTEMA INTERNACIONAL” Algunos observadores quedan impresionados por el grado de “cambio” ocurrido, y otros MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 11 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester quedan igualmente impresionados por la “continuidad”. Los primeros se inclinan por la escuela histórica denominada “sui géneris”, la cual argumenta que la historia nunca se repite, pues cada evento que transcurre dentro de ella es único. Lo segundos se inclinan hacia la escuela histórica denominada “dejà vu”, la cual pone de presente que entre más cambian las cosas, más permanecen iguales. Representativos de la primera escuela: Barbara Tuchman y Alvin Tofler. Representante de la segunda escuela: Kenneth Waltz. Cambio y continuidad en las relaciones internacionales: ¿Sui géneris o dejà vu? SUI GÉNERIS. Es obvio que los eventos nunca se repiten de la misma forma. Como mínimo, siempre son distintas las personalidades individuales que participan en los diversos eventos. Más importante aún, también es obvio que el ambiente esta sujeto a cambios. DEJÀ VU. Existen algunos elementos comunes y paralelos que pueden encontrarse a través de diferentes períodos en la historia de las relaciones internacionales. Aún cuando los eventos nunca pueden repetirse en forma exacta, no hay duda de que ellos pueden compartir una cierta similitud. De otra forma no habría lecciones para aprender derivadas del estudio de estas materias y, por lo tanto, no existiría una perspectiva que pudiera desprenderse de la historia. El cambio no es tan dominante como lo sugiere la escuela del suui géneris y tampoco tan insignificante y superficial como lo plantea la escuela del dejà vu. En las relaciones internacionales se observan continuismos importantes, pero también se observan importantes cambios. EL SISTEMA INTERNACIONAL EN EL TORBELLINO DEL CAMBIO. Perspectiva histórica que permite entender mejor la actual condición global: Proporcionar algunas razones de cómo ciertos aspectos esenciales de las relaciones internacionales se han modificado en forma significativa a través de los años, mientras otros han permanecido relativamente constante. Sistema Internacional: Patrón general de las relaciones políticas, económicas, sociales, geográficas y tecnológicas que configuran los asuntos mundiales, o en forma más simple, como el escenario general en que ocurren las relaciones internacionales en un momento dado. Con frecuencia, el material de que están hechas las relaciones internacionales tiende a cambiar en tal forma que se puede decir entonces que el sistema internacional se ha “transformado”. Períodos en que se dividen los últimos siglos de la historia: 5. 6. 7. 8. Sistema Clásico (1648-1789). Sistema Internacional de transición (1789-1945). Sistema posterior a la segunda guerra mundial (1945-1989). Sistema Contemporáneo o posterior a la segunda guerra fría. Características más importantes del Sistema Internacional: 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. La naturaleza de los actores. La distribución del poder. La distribución de la riqueza. El grado de polarización. Los objetivos de los actores. Los medios a disposición de los actores para el logro de sus objetivos. El grado de interdependencia. MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 12 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester El Sistema Clásico Internacional (16481789) Casi todos los analistas coinciden en que la “historia” de las relaciones internacionales comienza en el año de 1648, con la “Paz de Westfalia”, mediante la cual se puso fin a la guerra de los treinta años. En ese momento aparecen entidades que revestían las siguientes características: 4. 5. 6. Gobierno central único que ejercía soberanía. Una población. Un territorio relativamente definido. EL NACIMIENTO DE LA NACIÓN-ESTADO. Institución relativamente reciente (no llega a los 400 años). El hombre tenía otro tipo de organización política. Siempre ha existido una búsqueda de una óptima unidad política. En Europa, en el año de 1600, existían elementos tanto de fragmentación como de universalismo. El escenario político de Europa consistía en formas gubernamentales de ducados, ciudades independientes, Estados feudales, reinos, territorios eclesiásticos y otras muchas y diversas unidades que se entrelazaban en una jerarquía bastante compleja. A medida que se acercaba el año 1648, el panorama político fue cambiando. La creciente clase de mercaderes capitalistas fue encontrando que el sistema feudal era poco operativo en términos de facilitar un volumen creciente de comercio, por otra parte, los comerciantes se vieron atraídos por la idea de un gobernante único que presidiera dentro de un territorio determinado en el cual prevaleciera un conjunto común de normas legales, una moneda estándar, y unidades de peso y medida también estándar. Esta pequeña clase media de burgueses comerciantes que iba en aumento, comenzó a difundirse y a inclinarse hacia las prerrogativas de reyes y reinas en lugar de hacerlo hacia aquellas propias de la nobleza, propietaria de tierras. Estas tendencias culminaron en el año de 1648 con la Paz de Westfalia, simbolizando un conjunto de acuerdos fundamentalmente novedosos, basados en la soberanía de la nación-Estado. El desarrollo de la nación-Estado no ha sido un fenómeno parejo, toda vez que las primeras aparecieron en el siglo XVII, y otras se materializaron sólo hasta mediados del siglo XIX; más aún otras, como muchas sociedades en África y Asia, aparecieron a mediados del siglo XX. ACTORES EN EL SISTEMA CLÁSICO. En los siglos XVII y XVIII se encuentra con un número relativamente pequeño de participantes en la política internacional, esto es, con las cabezas de las familias reales de Inglaterra, Francia y otras naciones-Estados de Europa, junto con las elites aristocráticas. Solamente hacia los últimos añoos del siglo XVIII, el nacionalismo dinástico cedió paso al nacionalismo democrático derivado de la voluntad de los habitantes del Estado. POBREZA Y RIQUEZA. La política es este período estaba representada esencialmente por la política europea. El poder, en términos de la capacidad militar y de otros factores de este mismo tenor, se distribuía en forma bastante similar entre los diversos Estados dominantes de Europa (Inglaterra, Francia, Austria, Suecia, España, Turquía, Prusia y Rusia). El poder es un concepto que puede constituir fuente de mucha confusión. Los Estados europeos no solamente eran similares en cuanto a su poder, sino también en cuanto a su riqueza. Siempre existió la posibilidad de que un determinado Estado no estuviera satisfecho con el poder que tenía o con su posición de riqueza y entonces podría amenazar la soberanía de otros y alterar el equilibrio empeñándose en la MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 13 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester construcción de un imperio. En ausencia de una autoridad política centralizada en el sistema internacional, el orden entre los Estados se mantenía principalmente a través del llamado equilibrio de poder. GRADO DE POLARIZACIÓN. Para que el balance de poder operara se requería un grado relativamente bajo de polarización, esto es, un alto grado de flexibilidad en las alianzas entre los países, en tal forma que ésos pudieran cambiar la orientación de su poder rápidamente, y de un lado a otro, como contrapeso a los agresores que pudieran presentarse. El sistema internacional en esta época fue en realidad bastante flexible. Dos factores contribuyeron para la flexibilidad: 3. 4. La concentración de la autoridad para la toma de decisiones en manos de unos pocos soberanos. La no existencia de diferencias ideológicas notables entre los principales actores. OBJETIVOS Y MEDIOS. Los objetivos de los Estados en la era clásica no eran tanto nacionales como personales de los diversos gobernantes; esto es, fortalecer la riqueza, el poder y el prestigio de la dinastía. GRADO DE INTERDEPENDENCIA. Las naciones-Estado de este periodo eran entes bien definidos y económicamente autosuficientes y que sólo en muy pequeña medida dependían del comercio internacional. Los procesos de difusión de la cultura y de otras materias ocurrían en forma sumamente lenta. La tecnología de las comunicaciones era aún muy primitiva y mantenía las regiones del mundo totalmente aisladas. El sistema clásico internacional se caracterizó por un bajo grado de interdependencia entre los Estados, en términos de su “interconexión” y de la “mutua sensibilidad y vulnerabilidad”. Sin embargo, muchas de estas condiciones ya habían comenzado a cambiar en las postrimerías del siglo XVIII. El sistema internacional de transición (17891945) Los aspectos distintivos radicaban en el hecho de que el mismo constituyó un puente entre la era clásica y la era posterior a la segunda guerra mundial. Este sistema de transición mantuvo algunas características del primero mientras introdujo algunas otras que presagiaban el segundo sistema. ACTORES. Con la Revolución Francesa se inició una época de nacionalismo que se continuaría hasta el siglo XX. El nuevo nacionalismo se basaba en una relación más firme entre el gobierno central del Estado y los gobernados; que fue creando una injerencia cada vez más creciente de las masas en la vida política del país. El nacionalismo francés tuvo en efecto no intencionado de provocar iguales corrientes en otros Estados que se vieron amenazados. Si el crecimiento de la democracia de las masa significaba que los líderes tenían que ser más sensibles a escuchar la opinión del pueblo a efecto de formular la política internacional, también significaba que ellos potencialmente podían contar en forma creciente con las capacidades militares y económicas que les podía ofrecer la sociedad en el campo de la política internacional. Los impulsos nacionalistas condujeron a la aparición de nuevos Estados en el mapa del mundo: a) Algunos lograron su independencia de los poderes coloniales (Estados latinoamericanos); y b) Unificaciones políticas de grupos culturalmente similares. Aun cuando los impulsos nacionalistas llevaron a la liberación de muchos pueblos, los mismos impulsos produjeron una nueva ola de imperialismo europeo que resultó en la dominación de otros pueblos MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 14 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester La era de la transición también registró la proliferación de otro tipo de actores, los seres humanos. Fue en 1830 cuando la población mundial alcanzó una cifra record de mil millones de habitantes, completándose el segundo millar de millones solamente cien años más tarde, en 1930. PODER Y DINERO. La creciente industrialización que se presentó en Europa y América en el siglo XIX y en los primeros años del siglo XX contribuyó a que se incrementara la disparidad de riqueza entre las sociedades del Hemisferio Norte y el Hemisferio Sur. Aun cuando la históricamente “la brecha entre ricos y pobres” siempre ha existido dentro de las sociedades, la brecha que comenzó a formarse entre ellas durante la era de transición, realmente nunca se había presentado antes. La industrialización no sólo distorsionó la distribución de la riqueza a favor de algunos Estados, sino que también distorsionó la distribución del poder en favor de los mismo, toda vez que la nueva tecnología económica se tradujo rápidamente en una ventaja militar. En particular, la era de la transición fue testigo del surgimiento de dos Estados, no europeos y altamente industrializados: a) Estados Unidos; y b) Japón. Rusia vendría a tomar importancia especial como actor mundial después de la Revolución Bolchevique de 1917, la cual dio origen a la URSS. Para finales de la era de la transición no solamente Inglaterra, sino también los Estados europeos habían sido, a su turno, eclipsados por los EU y la URSS, sino que también se registraba el hecho de que centros de poder no europeos, tales como China, comenzaban a surgir amenazantes en el panorama político internacional. GRADO DE POLARIZACIÓN. La era de transición inyectó por primera vez en la historia un conflicto ideológico en el campo de las relaciones internacionales y presagió la polarización que habría que ocurrir en el mundo en el período posterior a la segunda guerra mundial. En la mitad del siglo XIX, Carlos Marx escribió sus obras dirigidas a las clases trabajadoras del mundo para unificar a los países con el estandarte del comunismo en contra de los gobernadores “burgueses”. Combinada con las fuerzas del nacionalismo, las fuerzas ideológicas crearon un ambiente cada vez más difícil en las relaciones entre los Estados. A principios de la era de transición en sistema estaba polarizado entre los ejércitos napoleónicos que buscaban la difusión de la Revolución Francesa en el territorio europeo. El sistema era aún multipolar tanto en términos de poder como de alianzas. OBJETIVOS Y MEDIOS. Los 100 años que transcurrieron entre el Congreso de Viena, que puso fina a las guerras napoleónicas en 1815, y el comienzo de la primer guerra mundial en 1914, han sido recordados como un período de relativa paz en las relaciones internacionales. El imperialismo fue una respuesta a la doble necesidad de pacificar unas gentes inquietas en sus respectivos países y asegurarles acceso a las fuentes de materias primas y a los mercados asociados con el crecimiento de la industrialización en los últimos años del siglo XIX. GRADO DE INTERDEPENDENCIA. Se dio una creciente interdependencia entre los Estados, principalmente en la esfera económica; este desarrollo se vio interrumpido por dos guerras mundiales, pero vino a presentarse de nuevo en el período de la segunda guerra mundial. El surgimiento simultáneo de la guerra total y la interdependencia económica constituyó al principio un hecho paradójico, pero posteriormente, se demostró que esos dos fenómenos podrían coexistir en el mismo sistema. En el período entre dos MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 15 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester guerras (entre 1919 y 1939), la interdependencia económica entre los Estados industrializados era de tal naturaleza que hizo posible la diseminación mundial de una gran depresión. El punto es que la interdependencia no es algo que apareció ayer, fue un proceso que ya presentaba mucha fuerza al fin del siglo pasado y que ya ten{ia implicaciones bastante inciertas para el orden mundial. Aun cuando la interdependencia internacional crecía en el siglo XIX, no sería correcto sugerir que el fenómeno alcanzó su punto culminante en los años que precedieron a la primera guerra mundial y posteriormente fue declinando. Muy por el contrario, en muchos aspectos fue solamente la punta del iceberg. El volumen del comercio del mundo en términos absolutos se incrementó tremendamente en el siglo XIX. EL SURGIMIENTO DE LOS ACTORES NO ESTADOS: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES. En la era de transición se desarrolló, en forma significativa, otro fenómeno estrechamente relacionado con la interdependencia. Este fenómeno hace referencia al crecimiento de organizaciones internacionales como actores no Estados dentro del marco de la política mundial. En particular aparecieron las denominadas organizaciones intergubernamentales (OIG), por ejemplo: a) La Comisión Central para la Navegación del Rhin (1815); b) La Unión Postal Universal y la Unión Telegráfica Internacional (mediados del siglo XIX); c) Liga de las Naciones; d) La Organización de las Naciones Unidas (siglo XX). Por parte de los gobiernos se establecieron gran variedad de organizaciones de este tipo, tanto a nivel regional como mundial, como respuesta a problemas que trascendían las fronteras nacionales y que parecían clamar por una respuesta institucional. Por otro lado, el nacimiento y la proliferación de otro tipo a de actores: organizaciones no gubernamentales (ONG) compuesta por grupos privados de individuos o entidades que comparten a través de las fronteras nacionales y sobre las bases regionales y globales los mismos intereses. Asimismo, las corporaciones multinacionales (CMN), una subcategoría especial de ONG, llegaron a tener un especial significado como actores importantes en los asuntos mundiales. En resumen, entre los años 1789 y 1945 se presentó una metamorfosis importante en las relaciones internacionales. De las sombras del sistema transnacional salieron a la luz los planteamientos básicos de las relaciones internacionales contemporáneas. El sistema internacional después de la segunda guerra mundial (1945-1989) Las dos bombas atómicas lanzadas por los EU a Hiroshima y Nagasaki en 1945, marcaron el comienzo de una nueva era en la política internacional. CARÁCTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL SISTEMA DE POSGUERRA: SUPERPOTENCIAS Y BIPOLARIDAD. La aparición de la era atómica y de las armas de destrucción masiva en 1945, fueron hechos que desde el principio tuvieron profundas consecuencias en la política mundial. En un principio tales acontecimientos promovieron dos desarrollos bastante relacionados: a) El surgimiento de sólo dos Estados como potencias dominantes en el sistema internacional: EU y URSS. Lo que caracterizaba a los EU y la URSS, y los distinguía del resto del mundo, eran los enormes arsenales de armas nucleares que los dos países habían acumulado después de la segunda guerra mundial. De este dos países, EU era el primero entre dos iguales por las razones siguientes: 1) En 1950 ejecutaba el 50% del gasto militar del mundo; 2) Poseía la mitad de las reservas financieras; y 3) Poseía las dos terceras partes de la producción industrial del mundo b) Surgimiento de un sistema altamente polarizado en términos de la configuración de las alianzas entre países, esto es la aparición con conflicto Este-Oeste y de la guerra fría; organizado entre bloques con ideologías antagónicas. Lo anterior hizo MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 16 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester surgir dos bloques: a) Primer Mundo (de “Occidente”): Compuesto por EU conjuntamente con democracias capitalistas económicamente desarrolladas pertenecientes a la Europa Occidental, más Japón, Canadá, Australia y Nueva Zelanda; y b) Segundo Mundo (de “Oriente”): Liderado por la URSS, consistía en Estados comunistas relativamente desarrollados pertenecientes a Europa Oriental y contaba con la participación de China comunista. Acusándose mutuamente de que cada uno de ellos buscaba la dominación del mundo, los norteamericanos y los soviéticos organizaron estos dos grupos como alianzas opuestas; los miembros de cada grupo eran cada vez más dependientes entre sí, no sólo en el campo militar, sino en el terreno económico. FISURAS EN EL SISTEMA DE POSGUERRA. En los primeros años del período de posguerra eran muy pocas las partes del mundo que no estaban ligadas a uno u a otro bloque. A medida que progresaba el sistema “bipolar” de la posguerra, fue naciendo una “tripolaridad” en términos de pertenencia. En ella fueron entrando los nuevos países que se iban creando como naciones independientes en África y Asia, muchos de los cuales adoptaron una posición de “no alineados”; rehusándose ingresar a los dos bloques prevalecientes. El denominado tercer mundo consiste en países menos desarrollados localizados principalmente en el Hemisferio Sur, no llegó a ser una fuerza importante en la política mundial, sino hasta años más tarde. El proceso de “descolonización” que introdujo una diversidad cultural, fue de gran importancia en la época de la posguerra. Entre 1945 y 1975 el número de nacionesEstado se duplicó, al pasar de 60 a 130. En el lapso de una generación, mil millones de seres humanos y 80 naciones lograron su independencia. Aun cuando EU y la URSS buscaban reclutar a las nuevas naciones, su esfuerzo tuvo un éxito limitado; porque las nuevas naciones trazaron límites respecto a lo que podían hacer las superpotencias. Más que buscar la adquisición de nuevos territorios el objeto de la lucha entre las superpotencias era la de ganar influencia sobre la política exterior de los países del tercer mundo. MAYORES FALLAS EN EL SISTEMA DE POSGUERRA. El desarrollo del países “no alineados” del tercer mundo (dado en los últimos años de la década de los 50 y a lo largo de la década de los 60) fue sintomático de un fenómeno aún más grave y que, poco a poco, se fue haciendo más notorio: La creciente fragmentación tanto de la estructura del poder como la estructura de las alianzas en el sistema internacional de posguerra. El mismo factor que había fomentado un sistema dual de superpotencias fue contribuyendo en forma creciente a una difusión del poder y de una desintegración de las alianzas a medida que pasaba el tiempo después de la guerra. Las tendencias de desintegración tanto en los bloques del Este como del Oeste que en sus inicios eran pequeños desacuerdos, finalmente fueron creciendo. En la década de los 60 algunos observadores ya predecían “el fin de la alianza” debido a la incertidumbre respecto a si las superpotencias honrarían las garantías de defensa de sus miembros. En particular, los europeos cada vez se preocupaban menos el tema de la agresión militar y eran más desconfiados acerca del respaldo que les brindarían las superpotencias en caso de que se presentara una agresión. El resultado fue que gradualmente se fue acabando la unidad dentro de ambos bloques. La fractura en la estructura de la alianza en el sistema de posguerra coincidió con la fractura en el sistema de poder. El título de “superpotencia” se fue haciendo cada vez más inapropiado, si se tiene en cuenta el caso de los EU, humillado por dos pequeños países asiáticos: Corea del Norte (1968) y Vietnam (1972). A su turno la URSS sufrió la MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 17 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester afrenta de la expulsión de sus asesores de Egipto en 1972. Los EU y URSS tuvieron el carácter de poderosos actores (poderío económico, capacidad de proporcionar ayuda externa, beneficios comerciales, destreza y capacidad militar, buena posición de negociación en la política internacional), sin embargo, la influencia económica comenzó a erosionarse cuando tanto la economía estadounidense como la soviética comenzaron a registrar crecientes problemas. EL COLAPSO DEL SISTEMA EN LA POSGUERRA. En los últimos años de la década de los 70, el status de “superpotencia” tanto de EU como de URSS se vio empañado: a) Los soviéticos en apoyo a un régimen clientelista de carácter marxista enviaron cien mil hombres a Afganistán, a luchar contra los rebeldes musulmanes que trataban de derrocar dicho régimen e instalar una república islámica; los escasos guerrilleros rebeldes denominados Fedayines, ayudados con armas provenientes de Occidente, lograron derrotar a la maquinaria militar soviética; y b) Los EU, en 1979, cincuenta y dos miembros del personal de la embajada estadounidense en Teherán fueron tomados como rehenes por el gobierno islámico recientemente instalado en Irán que intentaban coaccionar a los EU para que aceptaran diversas demandas, entre ellas la entrega del sha. Estos dos episodios confirmaron la existencia de un panorama cambiante en el campo de las relaciones internacionales. Durante las décadas de los 70 y 80 también se hizo evidente una complicada situación evolutiva en términos de la distribución evolutiva en términos de la distribución de la riqueza. Uno de los efectos colaterales inmediatos de la decisión de la OPEP, fue la posterior ampliación de la brecha entre los países ricos y pobres. El resultado fue la creación de un cuarto mundo de países, a quienes peyorativamente se les llamó “canecas” internacionales. Durante la década de los 80, las condiciones de estos últimos se fueron empeorando en la medida en que su población crecía a un ritmo mayor que el crecimiento económico propiamente dicho. El concepto de un mundo bipolar, tal como era entendido por los gobernantes y por los académicos después de la segunda guerra mundial, asumía no sólo la existencia de dos superpotencias, sino también que los aspectos relacionados con el Este-Oeste eran en efecto los únicos aspectos del campo de las relaciones internacionales. Algunos comenzaron a denominar el sistema como bimultipolar, caracterizando así la creciente complejidad que implica establecer patrones de alianzas al tiempo con as configuraciones del poder. La confrontación Norte-Sur, enfrentó a los ricos contra los pobres, vino a revestir mayor importancia en el sistema de posguerra que la confrontación Este y Oeste. A lo largo de la década de los 70, el conjunto de países menos desarrollados denominados “Grupo de los 77 (G-77)” presentó serias demandas al “Nuevo Orden Económico Internacional” haciendo uso de su gran mayoría en la ONU para presionar por la constitución de una “Carta sobre los Derechos y Deberes Económicos de los Estado” y otras medidas tendientes a que se les diera una mayor influencia o participación en lo económico y en lo político. Un fenómeno muy interesante, que ha abierto campo a través del tiempo, es la realización de conferencias mundiales patrocinadas por la ONU sobre temas de ecología, población, comercio, derechos de la mujer, entre otros; reuniones que no solamente registraron la participación de funcionarios gubernamentales de las naciones-Estados, sino también permitieron el concurso de representantes de ONG. Las disputas dentro del bloque occidental –en materia comercial y otras relacionadasprácticamente hicieron a un lado el conflicto Este y Oeste o al menos le restaron importancia. Para el año de 1989 el silencio acerca de diferencias ideológicas y acerca MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 18 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester de la desintegración de las alianzas de los países rivales había llegado al punto de que los países de Europa oriental abandonaron la órbita soviética y consideran la posibilidad de presentar solicitudes de admisión a la Comunidad Europea. CAPÍTULO 3 “UNA VISIÓN DEL PRESENTE A VUELO DE PÁJARO: EL SISTEMA INTERNACIONAL CONTEMPORÁNEO” Atrás ha quedado un sistema internacional y se está buscando la forma de orientar los rumbos hacia otro nuevo sistema, que despierta gran incertidumbre en una época también desconocida. En el estudio de las relaciones internacionales también se pueden establecer ciertos hechos críticos que parece que marcaran momentos decisivos en términos de un rompimiento con el pasado. A medida que se va configurando el periodo posterior a la guerra fría se perfilan ciertos elementos con más claridad: a) Existe una creciente ambigüedad y una creciente difusión del poder; b) Hay cada vez más una fluidez en las alianzas; c) Hay un patrón de interdependencia cada vez más complejo y una ampliación en la concepción de la “seguridad nacional” más allá de las tradicionales consideraciones de carácter militar; y d) Se presenta una creciente importancia de los actores no estatales. En este estado de cosas, algunos acogen como suyas las primeras dos tendencias (la creciente difusión del poder y la flexibilidad de las alianzas) y sugieren que el escenario del dejà vú es el correcto; estos observadores acogen la relevancia continua del paradigma realista y algunos de ellos predicen que el sistema de posguerra fría será más peligroso que los sistemas que lo antecedieron. Otros se acogen a las otras dos tendencias (relacionadas con la interdependencia, el transnacionalismo y el intergubernalismo) y ven las cosas en una forma bastante diferente; consideran que la creciente importancia de nuevos temas y de nuevos actores está erosionando la soberanía y alternado de manera evidente la forma como los Estados se relacionan unos con otros, produciendo un sistema internacional más “embrollado” y menos manejable, pero no necesariamente más peligroso. Estos observadores adoptan el paradigma globalista como el más conveniente. Existen razones para ser al mismo tiempo optimista y pesimismo acerca del “nuevo orden mundial”. Evidentemente, la paz no reina en todos los rincones del planeta. La desintegración de Yugoslavia en la década de los 90. En la década de los 90, Yugoslavia, el alguna época un Estado muy bien definido, llegó a convertirse en cinco Estados. ANTECEDENTES. Yugoslavia fue creada en 1918, al final de la primera guerra mundial. Surgió de un conjunto de pueblos religiosa y étnicamente diversos, que previamente habían habitado Serbia y de los imperios Austro-Húngaros y Otomano. No fue nunca una verdadera nación, era una colcha de retazos, un Estado mal construido y hecho a la carrera, conformado principalmente por serbios, croatas y eslavos; todos ellos de habla eslava pero, sin embargo, con poblaciones culturalmente distintas. El gobierno central de Belgrado, bajo una monarquía, se enfrentó al enorme desafío de buscar y cultivar una entidad común en una sociedad tan políglota como ésta. Entre la primera y segunda guerra mundiales, Yugoslavia era un Estado unitario, dominado por serbios (el grupo étnico más grande). En ese período la animosidad comenzó a arder entre los serbios y MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 19 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester otros grupos, especialmente los croatas, que se sentían subyugados, lo cual condujo al asesinato del rey Alexander en 1934 por parte de los extremistas croatas que aspiraban a tener su propio Estado. Durante la segunda guerra mundial los croatas apoyaron a la Alemania nazi y cometieron numerosas atrocidades contra los serbios. En 1945 tomó el poder Josip Broz Tito, líder de la resistencia contra la ocupación alemana durante la segunda guerra mundial y quien era croata. Éste quiso imponer un cierto grado de unidad y cohesión en la política del país, se aplicó un comunismo menos centralizado, un socialismo más pluralista y se opinión abiertamente a los esfuerzos de Moscú por dominar a Europa oriental. Tito se negó a tomar partido en la confrontación Este-Oeste durante la guerra fría y colaboró en la creación y establecimiento del Movimiento de los no Alineados. El régimen impuesto por él tuvo éxito en el caso de proporcionar orden a la política, de modernizar la economía y elevar el nivel de vida de sus población. El mariscal Tito basó gran parte de su acción en un sistema de gobierno federal mediante el cual Yugoslavia fue dividida administrativamente en seis repúblicas: Serbia, Croacia, Bosnia-Herzagovina, Eslovenia, Montenegro y Macedonia. Por su superioridad numérica los serbios tenían un potencial de dominio sobre la federación y, en consecuencia, Tito trató de diluir ese poder en diversas formas. Dentro de la misma Serbia se crearon dos provincias autónomas: Kosovo y Vojvodina. En BosniaHerzegovina, Tito ayudó a cultivar en sentimiento cultural musulmán muy fuerte. En la década de los 70, los musulmanes bosnios constituían el grupo demográfico más importante dentro de la república de Bosnia, seguido por los bosnios-serbios quienes eran en su mayor parte cristianos-ortodoxos y por bosnios-croatas (predominantemente católicos); ningún grupo constituía la mayoría. La república de Croacia era croata en un 80%, no obstante que registraba una minoría serbia bastante apreciable. Eslovenia era más homogénea toda vez que el 90% de su población pertenecía a la etnia de los eslovenos. Macedonia tenía alguna población serbia, pero sus dos terceras partes eran macedonios (de extracción griega y búlgara) y un 20% albaneses. Montenegro, constituía fundamentalmente de serbios y de gente afín a ellos en sus características culturales. Entre más se hacían sentir las voces de nacionalismo y las aspiraciones separatistas de los grupos étnicos dominantes, más de resistían y más se alejaban las minorías encerradas dentro de las fronteras, buscando fortalecer los lazos de hermandad con los grupos étnicos que moraban en las diversas repúblicas. Con la muerte de Tito, ocurrida en 1980, Yugoslavia perdió a la persona que fue capaz de mantener esta frágil unión. La Federación se mantuvo intacta por una década más, siendo el punto culminante las Olimpiadas de Invierno de 1984, celebradas en Sarajevo, Bosnia. Los odios raciales que habían permanecido adormilados por muchos años comenzaron a resurgir en la década de los 80. Además de la muerte de Tito, algunos factores atentaban contra la unión del país: a) El final de la guerra y con él la tendencia de las Estados comunistas de Europa oriental por convertirse en economías de mercado; b) La ruptura de las tradicionales relaciones comerciales y en generales de carácter económico que Yugoslavia había desarrollado durante la guerra fría con los países del bloque soviético; c) El asenso al poder en la política yugoslava de excomunistas que pretendían afianzar su posición buscando un chivo expiatorio; d) El ejemplo de los Estados bálticos (Lituania, Estonia y Letonia) quienes reafirmando su derecho a la autodeterminación en 1990, se separaron de la URSS en 1991 y lograron un reconocimiento inmediato de su soberanía por parte de la comunidad internacional: e) La inspiración posterior tomada de los exitosos movimientos independentistas de otras repúblicas soviéticas; f) La desintegración de la URSS. MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 20 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester Lo que estaba próximo a suceder era un proceso gradual de fragmentación que partía de un débil intento por salvar la unión en un acuerdo de confederación hasta resultar en una república tras otra que aspiraban a su sucesión hasta la disolución final del país, mientras el resto del mundo miraba casi impotente la inminencia de la catástrofe. SECUENCIA DE LOS EVENTOS. A pesar de que a finales de la década de los 80 todas las repúblicas de Yugoslavia experimentaban problemas económicos, Serbia tenía especiales dificultades. El fin de la guerra fría agravó los infortunios económicos a medida que la presión por trasladarse del comunismo al capitalismo se vio acompañada por una dolorosa “terapia de choque”, administrada por asesores financieros occidentales y por el FMI. Una economía estancada propició el asenso al poder de Slobodan Milosevic, un antiguo comunista que asumió el liderazgo de la república de Serbia y procedió a avivar el fuego del nacionalismo. Milosevic explotó las frustraciones de los serbios al habérseles negado un Estado propio. El intento de Milosevic por imponer la hegemonía Serbia sobre la federación de Yugoslavia se oponía en deseo de Eslovenia y Croacia por lograr una mayor autonomía y “soberanía” dentro de una confederación más débil. Económicamente Eslovenia era el país más próspero de las repúblicas, había llegado más lejos en la transición del comunismo a la democracia capitalista de estilo occidental. En 1989 Eslovenia ya había aumentado considerablemente sus relaciones económicas con Occidente. En Croacia, que también era un poco más rica y más orientada hacia el mundo occidental que Serbia y no deseaba tener que sacar de apuros económicos a las regiones manos desarrolladas de la Federación, su parlamento intentó ejercer un mayor control sobre los asuntos relacionados con la economía y la seguridad nacional. Por otra parte, en Bosnia y en las otras repúblicas se escuchaban rumores de descontento. Estos sucesos tuvieron un punto culminante a mediados de 1990 y la chispa del problema se presentó en el mes de julio con el intento de Milosevic de suspender el status de Kosovo como provincia autónoma dentro de Serbia, y su deseo de disolver su parlamento y transferir las empresas controladas por los albaneses a propiedad de los serbios. El parlamento de Eslovenia, temiendo que Milosevic intentara imponer una norma similar en la república, declaró que sus leyes tenían prelación sobre las de la Federación de Yugoslavia. Croacia continuó por esta misma línea, declaró la independencia del país. Eslovenia y Croacia deseaban que Yugoslavia fuera una confederación flexible de Estados soberanos en los cuales cada uno contara con sus propias fuerzas armadas y con sus propias embajadas en el exterior. El clímax para la disolución de Yugoslavia iba ganando velocidad a medida que “todas las facciones… buscaban el mismo objetivo: evitar un status de minoría en Yugoslavia o en cualquier Estado que le sucediera”. Cuando los últimos suspiros de negociación para salvar la Federación Yugoslava fracasaron, Eslovenia y Croacia declararon formalmente su plena independencia en junio de 1991. El gobierno federal de Belgrado respondió a estas dos secesiones con el envío de tropas del ejército de Yugoslavia. Macedonia, prácticamente al mismo tiempo, declaró también su independencia. El Consejo de Seguridad de la ONU tomó cartas en el asunto en septiembre de 1991 y estableció la prohibición total del envío de armas a cualquiera de los países de la antigua federación: en enero de 1992 había logrado acordar una tregua para que fuera vigilada por un contingente de 14,000 soldados de los cascos azules, conformando así el cuerpo denominado Fuerza de Protección de las Naciones Unidas (UNPROFOR). MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 21 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester La comunidad internacional respondió muy lento a la crisis que redesarrollaba en este país. El fin de la guerra fría significó que este país perdiera la importancia estratégica geopolítica de que había gozado durante el conflicto entre Oriente y Occidente. La URSS enfrentaba en los primeros años de la década de los 90 con sus propios problemas internos y su inminente desintegración. Los EU se inclinaban a considerar a Yugoslavia como un asunto europeo que debía recibir un tratamiento solidario de manos de sus aliados de la OTAN. Además, a finales de 1990 y principios de 1991 los ojos del mundo miraban hacia la guerra del Golfo en Medio Oriente –en lo que se denominó la primera crisis de la posguerra fría- cuando el acceso de Occidente al petróleo fue amenazado por la invasión de Irak y su intento fallido a anexar a Kuwait, produciendo el envío al Golfo Pérsico de una fuerza multinacional de m{as de 50,000 efectivos liderada por los EU con el auspicio de la ONU. Cuando la ONU actuó en el período de 1991-1992, especialmente después de la Comunidad Europea, liderada por Alemania, votó en diciembre de 1991 la decisión de reconocer formalmente a Croacia y Eslovenia como Estados soberanos, era ya demasiado tarde para restaurar Yugoslavia. Tanto Croacia como Eslovenia y Macedonia fueron posteriormente reconocidos por los EU y por otros países como Estados independientes y fueron admitidos en el seno de las Naciones Unidas; Serbia y Montenegro se fusionaron para formar el que sería el sucesor del Estado de Yugoslavia. Bosnia-Herzegovina se convirtió en el foco del conflicto de Yugoslavia y en escenario de la más cruda guerra. Finalmente, el referéndum pasó y Bosnia-Herzegovina declaró su soberanía en abril de 1992; el nuevo Estado fue inmediatamente admitido en el seno de la ONU. Mientras se mantenía la tregua impuesta por la ONU en Croacia separando los serbios de los croatas, los serbios de Bosnia rechazaban la autoridad de Bosnia y anunciaban su intención de formar su propio Estado y unirse a Serbia. A la compleja naturaleza de la lucha se sumó el intento de los croatas-serbios por establecer sus propios vínculos con el gobierno de Croacia en Zagreb. Se presentaron bombardeos masivos a pequeñas aldeas y pueblos. La ONU despachó entonces nuevas tropas a Bosnia bajo el designación de una “intervención humanitaria” para asegurar la llegada de alimentos a los hambrientos refugiados y al mismo tiempo proporcionar “resguardos seguros” y neutrales a la población civil. Los líderes bosnios-serbios, Radovan Karadzic y su jefe militar el comandante Ratko Mladic quienes estaban unidos con el presidente de Serbia, Milosevic, fueron seriamente criticados por la ONU por permitir la violación y el asesinato de civiles y se los condenó por el delito de genocidio. Para castigar a la república serbia por su “agresión” contra Bosnia, la ONU ordenó un embargo económico sobre ella, a efecto de presionar a Karadzic a terminar su lucha. La ONU organizó un tribunal de “crímenes de guerra” para juzgar a Karadzic y a otros por delitos contra los derechos humanos asumiendo que podían ser detenidos. Sin embargo, la guerra continuaba y en 1995 la fuerza de paz de UNPROFOR excedía 40,000 hombres y tenía un costo anual de US$ 1.000 millones. Entre 1992 y 1995 se llevaron a cabo numerosos esfuerzos diplomáticos para poner fin a la lucha en Bosnia. Algunas propuestas: participación del país en una confederación tripartita, respetando los límites raciales; pero no fue posible llegar a un acuerdo. Las negociaciones también se dificultaron por los desacuerdos entre los gobiernos extranjeros. EU tendía a inclinarse del lado de los musulmanes en Bosnia, mientras Rusia se inclinaba a simpatizar con los serbios, basada en una común herencia eslava. Francia y Gran Bretaña no se mostraron partidarios de poner en práctica la estrategia de “levantar y golpear”, recomendada por muchos oficiales de los EU. Hubieron ataques en MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 22 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester Bosnia, por ejemplo, uno efectuado con morteros en 1994 en el cual murieron y quedaron heridos más de 200 hombres, mujeres y niños en la plaza central de mercado de Sarajevo, capital de Bosnia. Esta masacre empujó a los EU a involucrarse más intensamente en un esfuerzo de paz; Washington alzaba su voz contra los serbios con la esperanza de que éstos se sentaran en la mesa de negociación. En 1995 se complicó aún más la gestión desarrollada en el frente diplomático debido a que se reanudaron las hostilidades en Croacia, donde las fuerzas croatas no sólo consiguieron expulsar las tropas serbias que desde hacía algún tiempo ocupaban la región de Trajina, sino también enviaron miles de croatas de origen serbio fuera de sus parcelas, obligándolos a desplazarse a Serbia. Algunos observadores consideran que el desenlace de la tragedia total de Yugoslavia, incluyendo Bosnia, se hizo posible por la situación cada vez más débil de los serbios, quienes se encontraban en una posición precaria por las pérdidas militares y por las sanciones económicas impuestas por la ONU, los que lo obligó a hacer concesiones importantes en las negociaciones de paz. Estos diálogos produjeron un acuerdo bastante frágil respecto a la situación de Bosnia en las reuniones celebradas en noviembre de 1995 en la base aérea de Wright-Patterson localizada en Dayton, Ohio, e intermediada por los Estados Unidos y firmada por los presidentes de Serbia, Croacia y Bosnia. Otro de los grandes costos de la guerra lo constituyó la credibilidad del denominado nuevo orden mundial. La crisis de Yugoslavia originó muchas interrogantes respecto a la forma y al comportamiento del sistema internacional después de la guerra fría. Características del sistema internacional contemporáneo La desmembración de Yugoslavia simbolizó la “nueva política internacional”. Ésta en realidad no era totalmente nueva, toda vez que algunas de sus características era una extensión de las tendencias de largo plazo que habían llegado a ser simplemente más acentuadas. Otras características, sin embargo, representaron un claro rompimiento con los patrones que habían caracterizado la mayor parte del período posterior a la segunda guerra mundial, en lo que respecta a las relaciones internacionales. DISTRIBUCIÓN DEL PODER. El poder se iba haciendo cada vez más difuso y ambiguo en los asuntos internacionales. La posición actual de los EU en la jerarquía internacional parecería ser superior al status de que gozó durante la guerra fría, dado por una parte el desmantelamiento de su principal rival y por otra la ausencia de u nuevo entre que desafiara el liderazgo. Sin embargo, la pretensión de los EU por el dominio es problemática por varias razones. El siglo XXI plantea desafíos especiales a la aplicación o al ejercicio del poder por parte de los estadounidenses. Los EU todavía cuentan con una tercera parte del gasto militar del mundo. La Federación Rusa, aún en su condición debilitada, posee casi tanto poder de destrucción como los EU. Sin embargo, los poderes militares tanto norteamericanos como rusos serían menos utilizables de una forma expedita de lo que eran aquellos de que gozaban las grandes potencias en el pasado, debido fundamentalmente el temor mutuo de una escalada del conflicto y un holocausto nuclear. Más aún, otros países gradualmente están desarrollando este poder de “vida y muerte”. China, Gran Bretaña y Francia, India, Israel y Pakistán. Estados más pequeños también están adquiriendo armas convencionales cada vez más sofisticadas y mortales, junto con facilidades para la producción de armas biológicas y químicas. MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 23 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester La era contemporánea puede marcar la aceleración de un proceso que se ha venido desarrollando por algún tiempo, esto es, el eclipse del potencial militar como principal fuente de control en el sistema internacional. Hoy en día una alternativa importante es el “tecno-poder”. Los activos económicos de un Estados entran en juego, sobre todo en la medida en que son manejados y enlazados para la creación de nuevas formas de producción y la adquisición de nuevos conocimientos de los cuales pueden llegar a depender fuertemente otros Estados. Una medida del “tecno-poder” es el desarrollo de nuevas patentes y nuevos sistemas científicos. EU aún es el líder del mundo en esta materia, pero Japón y Europa occidental han reducido la diferencia que existía en el pasado. En este momento se asigna una importante prioridad al control de la información. El pasatiempo favorito de los observadores de las relaciones internacionales: La clasificación de los países de acuerdo con su poder y la localización de ellos dentro de un estricto orden jerárquico. Observadores aún se refieren a EU como superpotencia, seguida por el resto. Unos interpretan que EU está en capacidad de manejar las amenazas (sistema unipolar), mientras otros creen que no. Se ha dado el surgimiento de la menos cinco centros de poder en el mundo: a) EU; b) Rusia; c) Japón; d) China; y e) UE (Alemania, Gran Bretaña, Francia e Italia). Hay importancia de los “poderes medianos”: Brasil, Argentina, Turquía, Indonesia, India, Argelia, Canadá, países nórdicos y Australia. Los intentos por establecer órdenes de jerarquía asume que existen atributos nacionales que constituyen “elementos” o “bases” del poder nacional que sumados proporcionan un índice resumido del poder de cualquier Estado. El tamaño ha sido, tradicionalmente considerado un determinante esencial del poder. Hoy hay una limitada utilidad de tratar de constituir una clasificación jerárquica de países basado solamente en el criterio del área geográfica. Pakistán y Bangladesh están dentro de los países más poblados del mundo, sin embargo, es cuestionable si tienen la habilidad para influir en las relaciones internacionales en mayor forma que la tienen los países ricos Estados petroleros. Mirar solamente las características de tamaño es un enfoque simplista. Analistas tratan también de tener en cuenta elementos cualitativos del poder nacional (nivel de desarrollo económico y tecnología), que puede otorgar importancia adicional a algunos países más pequeños, como el caso de Israel. El poder depende de factores tales como: a) La posición geográfica; b) La organización política; c) La legitimidad de su gobierno; d) La competencia por el liderazgo; y e) La capacidad material. Estas capacidades de clasifican en: 1) Capacidad demográfica; 2) Capacidad industrial; y 3) Capacidad militar. La utilidad de establecer un orden jerárquico es bastante dudoso por varias razones. Uno de los problemas es que hoy en día existen tantas variables que son relevantes e instrumentos en el ejercicio del poder, que es difícil obtener un acuerdo sobre el determinado cómputo de criterios y mucho menos el factor de ponderación que debe originarse. Otro problema es que el poder puede basarse en gran parte también en intangibles como la voluntad. Un ejemplo para ilustrar el papel de la voluntad: La guerra entre EU y Vietnam del Norte, país que consiguió ganar la guerra aún cuando era sustancialmente inferior que los EU en prácticamente todos los índices convencionales empleados para medir el poder. EU sufre del llamado síndrome del “Estado débil”, ellos tienen una cultura política doméstica que tiende a establecer límites sustanciales sobre la capacidad de decisión del gobierno central, los políticos y los burócratas en campos como el establecimiento de la política exterior para que ella funcione en nombre del Estado y, por lo tanto, con frecuencia producir una parálisis gubernamental. Algunos académicos han sugerido que otro elemento intangible de gran importancia es la MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 24 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester capacidad de liderar por medio del ejemplo basado en la administración y en el respeto que es posible obtener en el exterior. En este tiempo es más útil pensar en el poder como una relación que produce ciertas influencias, la capacidad de ejercerlo no depende de los recursos, sino de diversos factores relativos. En resumen, es mejor analizar el poder según situaciones o temas específicos. El poder es u concepto esquivo. El sistema internacional contemporáneo está estratificado en términos de poder, pero la estratificación no conduce en sí mismo a predecir quiénes son los “ganadores” y quiénes los “perdedores” tan fácil, como se hacía en el pasado. Se puede decir que existe una cierta jerarquía, pero la misma es propensa a colapsos frecuentes. Si hay que se cuidadosos en no subestimar el poder de los EU, también hay que serlo en no exagerarlo. DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA. El sistema contemporáneo esta estratificado por la riqueza, aún cuando en esta materia el patrón de estratificación también es complicado. El sistema de posguerra de la segunda guerra mundial estuvo caracterizado por una brecha creciente entre ricos y pobres. Algunos observadores argumentan que esta brecha está creciendo y haciéndose aún mayor. La globalización de la economía también puede aumentar las disparidades entre ricos y pobres dentro de una sociedad. Hoy en día, el término “países menos desarrollados (PMD)” incluye gran variedad de Estados: a) Los “menos ricos” o Estados que son económicamente subdesarrollados y políticamente frágiles, pero son miembros de la OPEP; tales como Arabia Saudí; b) Los nuevos países industrializados (NPI) o países recientemente industrializados, aquellos que el BM llama como “países de ingreso medio superior”; c) Los próximos NPI; y d) Más de 40 países del “cuarto mundo” que no se apresta a ninguno de las categorías. Los países desarrollados se califican en: 1) Altamente desarrollados y proveedores de economía de mercado poderosos; y 2) Las economías menos pudientes que tratan de hacer el tránsito de una economía de planeación central a una economía de mercado. Hoy en día existen básicamente 2 amplias categorías de países: 1º.- Los del “primer mundo”; y 2º.- Las dos terceras partes (el tercer mundo combinado con el antiguo segundo mundo). La mitad de la población del mundo vive en 50 países con un PNPP por debajo de quinientos dólares, aproximadamente el 30% viven en 93 países con PNDP entre quinientos y cinco mil dólares; y cerca del 20% de la población vive en 46 países con PNDP por encima de los cinco mil dólares. Tanto la población como la pobreza tienden a concentrarse en el Hemisferio Sur. Las diferencias entre los Estados se pueden observar con más precisión si se examinan las características del desarrollo de algunos países en particular. Los países más pobres, en términos de PNDP tienden a registrar tasas de alfabetismo bastante bajas, altas tasas de mortalidad infantil y bajas tasas de esperanza de vida. Muchos factores responden a las discrepancias, uno (especialmente significativo) es la incapacidad de las sociedades. Otra razón es que muchas sociedades simplemente no están dispuestas a distribuir los beneficios económicos en forma generosa a todo el conjunto de la población. Algunos analistas argumentan que el PNBP da lugar a confusiones y en cambio sugieren otro índice conocido como “Índice de la Calidad Física de la Vida (IFV)”, donde combinan: tasas de alfabetismo, tasa de mortalidad infantil, de esperanza de vida al nacer. El PNUD publica anualmente el “Informe de Desarrollo Humano” que incluye: tasa de alfabetismo, número promedio de años de escolaridad entre la población, expectativas de vida y el MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 25 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester ingreso por persona. GRADO DE POLARIZACIÓN. Tal como ha ilustrado el caso de Yugoslavia, las tendencias de polarización de la guerra fría han sido reemplazadas por un patrón de alianzas muchas más complejas, con muchas fuentes de conflicto y con diferencias de múltiples matices, diferencias que se encuentran en el mundo de la posguerra fría. Por supuesto, es posible que el conflicto Este-Oeste pueda revivirse y que las batallas de la guerra fría vuelvan a presentarse. Hoy en día, no sólo existen aún unos pocos regímenes marxistas ortodoxos en Cuba y en otras partes del planeta, sino que China sigue siendo un sistema comunista. Sin embargo, un resurgimiento del conflicto parece poco probable, dada la aversión popular a un posible retorno al sistema de dictadura totalitaria de un solo partido. Parece prematura declarar, como lo hicieran algunos cunado cayó el Muro de Berlín en 1989, que se esta presentando “el fin de la historia” con la “victoria” del capitalismo del laissez-faire sobre el comunismo. A medida que el conflicto entre Este y Oeste ha disminuido, debido al acercamiento ideológico de los países del Este hacia los del Oeste, también el conflicto entre Norte y Sur muestra signos de estar pidiendo ese carácter definitivo, o pasar de la brecha entre ricios y pobres. Así también es posible que el eje del conflicto Norte-Sur, que quedó después de la guerra fría, se pueda calentar de nuevo. En lo que respecto al Norte, la creciente competencia económica entre los Estados tecnológicamente avanzados amenaza en convertir el conflicto entre OccidenteOccidente, como una lucha tan volátil como lo que se desarrolló entre Oriente y Occidente. Algunos ven que el mundo ya se esta dividiendo en bloques continentales constituidos sobre las bases de sus relaciones económicas con el surgimiento del Japón (que lidera el bloque del Círculo del Pacífico) contra los EU (que eventualmente se extendería a todo el Hemisferio Occidental) y contra una UE. Otros prevén un “choque de civilizaciones” basado en los valores culturales competitivos, argumentando que el eje de la política mundial sería la relación entre “Occidente y el resto …”. Otro foco central de conflicto será el que se desarrolle entre Occidente y los diversos Estados islámico-confusianos. Las relaciones internacionales pueden ubicarse dentro de un contexto global. La riqueza y la complejidad de la política internacional, pueden perder un enfoque si no se tiene en cuanta que por delegar el nivel mundial se encuentran un número muy importante de subsistemas regionales. Cada uno de estos exhibe una vida propia en ciertos aspectos. Considerando las tendencias y la infinidad de asuntos que enfrenta la humanidad, es posible esperar ciertos patrones de alianzas dentro del sistema internacional que están caracterizados cada vez más por nuevas y cambiantes coaliciones entre diversos actores y en campos muy nuevos, al contrario de lo que se podía esperar de que aquellas se sucedieran respecto a muy pocos temas. Como lo ha dicho un estudioso, el mundo puede estar entrando en una era de “no alineados”. OBJETIVOS Y MEDIOS. En el sistema internacional contemporáneo, la “seguridad nacional” se fue convirtiendo en un concepto ambiguo. La noción de seguridad se ha ido ampliando para incluir aspectos tan importantes como la economía, ecología y otras disciplinas. MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 26 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester Henry Kissinger (pensador realista) reconoció que la concepción tradicional de las relaciones internacionales, como lucha geopolítica, es el “equilibrio del poder” basado, fundamentalmente, en términos militares, no se conjugaba ya con la nueva realidad que estaba naciendo. La prosperidad económica y el bienestar general han llegado a ser aún más importantes como metas nacionales en la era de la posguerra fría. Existe desacuerdo entre los académicos respecto a si los temas relacionados con el bienestar han logrado hoy en día privar sobre los temas militares. Algunos observadores opinan que sí. La economía se considera como la “continuación de la guerra por otros medios”, especialmente, entre los países económicamente más desarrollados que bien pueden intensificar su competencia comercial. A pesar de lo anterior, las combinaciones en las relaciones económicas internacionales pueden contribuir a una escalada de las tensiones, que muy probablemente culminen en violentos conflictos. Aún persisten los “dilemas de seguridad” clásicos y también las disputas territoriales. En realidad muchos consideran que la humanidad necesita ir más allá del concepto global de seguridad nacional para enmarcarse dentro de su concepto de “seguridad internacional”; esto es “la seguridad global debe ampliarse partiendo de un foco tradicional basado en la seguridad de los Estados, hasta llegar al concepto de la seguridad de las gentes y del planeta, como un todo”. GRADO DE INTERDEPENDENCIA. El embargo petrolero de 1973 popularizó el concepto de que el mundo había llegado a un alto grado de interdependencia. Existe una gran cantidad de evidencia que respalda y justifica la apreciación general. Estas tendencias se han incrementado en forma apreciable desde la década de los años 70. A pesar de los intentos por parte de algunos gobiernos nacionales de establecer barreras al comercio internacional de bienes (a través de tarifas y cuotas, de personas y a través de restricciones sobre la inmigración y sobre los viajes) y de ideas (a través de interferir señales de radio y de prohibir transmisiones de televisión vía satélite), las modernas comunicaciones y la tecnología de los viajes y transportes ha hecho que las fronteras se vuelvan extremadamente “permeables”. Sin embargo, la interdependencia se debe mantener en una perspectiva adecuada. Las transacciones internacionales siguen constituyendo, en términos relativos, una pequeña fracción de las interacciones humanas. El crecimiento de las transacciones internacionales es tan sólo un aspecto del fenómeno de la interdependencia. El incremento de las interrelaciones humanas a través de las fronteras nacionales, puede o no afectar un segundo aspecto, más importante que la interdependencia, cual es la mutua sensibilidad y vulnerabilidad de las naciones-Estado y de sus gobiernos respecto a las acciones de unas con otras. Algunos flujos de carácter internacional tienen el potencial de crear mayores sensibilidades y vulnerabilidades que otros. La interdependencia es un fenómeno muy desigual en términos tanto de los patrones de interconexión como de los patrones de sensibilidad y vulnerabilidad. Respecto a la interacción, es claro que los bienes y los servicios, las gentes y las comunicaciones no fluyen en forma igual en el mundo. Uno de los ejemplos es en el comercio. Patrones muy similares pueden observarse respecto al flujo de la inversión internacional, el turismo y las comunicaciones, registrándose los más altos grados de interdependencia entre las democracias industrializadas. MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 27 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester No solamente los patrones de interconexión son desiguales en el sistema internacional contemporáneo, sino también lo son respecto a la sensibilidad y la vulnerabilidad. Si por “sensibilidad” y “vulnerabilidad” se entiende la tendencia general de hoy en día de muchos problemas tales como la población y la inflación, entones es cierto afirmar que todos los Estados son interdependientes. Ciertamente sobre algunos campos de interdependencia parecería que todo el mundo debería tener igual interés; sin embargo, en otros aspectos, como el económico, algunos países son menos sensibles y vulnerables que otros a las acciones externas. Mucha interdependencia es de naturaleza asimétrica, con dependencias muy marcadas hacia ciertos sectores. Muchas relaciones que emprende EU tienden a asignar menor importancia a la relación, que la que tienden a asignar menos importancia a la relación que la que tiende a asignar su contraparte. Por ejemplo: en la que EU y Zaire son interdependientes, es Zaire quien “necesita” de los EU más de lo que EU ”necesita” de Zaire. Sin embargo, aún en esa materia, los EU tienen cierto grado de dependencia, toda vez que Zaire es la principal fuente mundial de cobalto, un mineral que prácticamente no se encuentra en EU y es espacial para fabricar ciertos equipos de comunicación y también en la fabricación de motores para aviones. Si no se pusiera en contra un sustituto para el cobalto, si no existieran fuentes alternativas, y si Zaire fuera capaz de reducir su propia dependencia de importaciones y exportaciones a EU en contra de esta último país (EU), no solamente sería sensible, sino vulnerable en esta materia. Basta decir que la interdependencia es real pero también sumamente complicada. ALGUNAS COMPLICACIONES ADICIONALES: LOS ACTORES NO ESTATALES. Esta visión de las relaciones internacionales contemporáneas sería incompleta, sin embargo, si se deja de reconocer el hecho de que las naciones-Estado, actuando a través de ser gobiernos nacionales, no son los únicos actores en las relaciones internacionales y que en efecto existen loa actores no estatales –tales como organizaciones intergubernamentales, los no gubernamentales y las corporaciones multinacionales- todos los cuales producen una serie de efectos en las relaciones internacionales. Este tipo de actores ha existido en la escena del mundo por largo tiempo y proliferaron en el siglo XX, en especial después de la segunda guerra mundial. No se ha discutido aún su importancia en las relaciones internacionales. Ellos son agentes autónomos en el escenario de la política internacional; tienen sus propios objetivos diferentes de los otros y diferentes al mismo tiempo de los objetivos del gobierno nacional; luchan por sus objetivos y, al mismo tiempo, tienen influencia en la política mundial y en las relaciones entre los Estados. Por ejemplo, no es posible entender plenamente la dinámica de la Conferencia de la ONU sobre Medio Ambiente y el Desarrollo que tuvo lugar en Río de Janeiro en 1992, a menos que se tomen en cuenta la gran variedad de actores no estatales que participaron en dicha Conferencia. Como otro ejemplo, el poder de los bancos privados y de los casas de cambio que tienen la capacidad de frustrar los intentos de los gobiernos nacionales y desarrollados hechos a través de bancos centrales para regular la tasa de cambio y la tasa de interés; y dar determinados favores a sus políticas comerciales, monetarias y a otra política económica. Los resultantes de la interacción de los gobiernos es el mercado de capital son costosos. Los actores no estatales se pueden organizar subnacionalmente ( dentro de las fronteras nacionales) o transnacionalmente (a través de las fronteras nacionales) a efecto de MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 28 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester competir con los gobiernos y afectar la política mundial. La política mundial se puede considerar como un conjunto de áreas de interés cuyo resultado esta determinado por la influencia de ciertas fuerzas originadas tanto en los actores estatales como en los no estatales. Algunos estudios de casos han determinado la importancia de los actores no estatales en muchos campos de controversia. Muchos observadores han asociado el fenómeno de los actores no estatales como lo que considera a la declinación de la política de las naciones-Estados como unidad económica y social. Existe cierto desacuerdo entre los que visualizan la posible terminación de las nacionesEstado, en el sentido de que tal amenaza puede provenir de tendencias interactivas (de las relaciones transnacionales), de tendencias de desintegración (de la proliferación de muchos pequeños Estados autónomos de carácter marginal que se han constituido sobre la base de las rivalidades de los conflictos raciales y los movimientos separatistas por parte de minorías dentro de Estados ya existentes), o de ambas. En cualquier caso, el mundo esta viendo ante sus ojos el cambio más significativo y radical en el sistema internacional que se ha experimentado en los últimos 400 años: ahora es testigo de la transformación de las estructuras mismas en que se organizan los seres humanos y alrededor de la cual giran sus vidas políticas. No obstante, es necesario hacer énfasis en el hecho de que por cada observador que ve el fallecimiento inminente de las naciones-Estado existen al menos otros tres que argumentan que esta institución esta viva y en perfectas condiciones de salud. Estos últimos están listos para recordar a los primeros que en siglo XX ha sido el siglo del “Estado”, esto es dirigido a la tendencia de un gobierno nacional cada vez más grande y más fuertemente involucrado en la vida de sus ciudadanos. Junto con movimientos de “desregulación” y de “privatización” en muchos círculos Occidentales, prácticamente en todas partes del mundo continúa existiendo un compromiso generalizado respecto al “estado de seguridad nacional” y al “estado de bienestar”, y en torno al concepto de que los gobiernos tienen el derecho de ejercer control sobre la magnitud y naturaleza de las actividades transnacionales en que pueden involucrar a sus ciudadanos por fuera de las fronteras nacionales. Dados estos hechos, el pronóstico acerca de la extinción de la nación-Estado parece ser bastante prematuro. James Rosenau sugiere que es conveniente, hoy en día, considerar la política mundial como “bifurcada” en términos de un “sistema de Estado centrado” que existe de manera simultánea con un “sistema de actores multicéntrico”. Hoy existe un sistema político global, pero que las naciones-Estado permanecen en la esquina del proceso. Ellas continúan siendo el actor principal en que la política contemporánea mundial, aún cuando han sido golpeadas por fuerzas centrífugas como centrípetas. En términos del orden mundial, estas fuerzas contienen la semilla tanto de un creciente conflicto como de una creciente cooperación. CONCLUSIONES. El sistema internacional de posguerra fría continúa siendo descentralizado. Las naciones-Estado son aún soberanas legal y formalmente, pero actualmente en gran forma y más que en el pasado son interdependientes en su conducta. Los gobiernos nacionales en muchos casos son más grandes que antes, pero menos capaces por sí mismos de manejar problemas que superan las fronteras nacionales. El sistema internacional continúa estratificado en términos de poder y de riqueza. Y si la terminología de las comunicaciones y de los viajes han producido un “encogimiento” y una mayor relación en el mundo como una naciente “Sociedad Mundial”. MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 29 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester PARTE II ACTORES NACIONALES E INTERACCIONES INTERNACIONALES CAPÍTULO 4 DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LA POLÍTICA EXTERIOR: ¿QUÉ NACEN LAS NACIONES-ESTADO? La naturaleza de la política exterior La URSS no fue el primer Estado en registrar una transformación fundamental; muchos otros han experimentado reordenamientos mayores en sus fronteras. Por ejemplo, Pakistán, que tuvo una guerra a gran escala con India, esta guerra fue perdida por Pakistán y condujo a la formación del nuevo Estado de Bangladesh en el territorio de lo que había sido Pakistán oriental. El truncado Estado de Pakistán continúa su rivalidad regional con India. Buscando ayuda exterior, Pakistán mantenía una alianza de seguridad con los EU. Sin embargo, al fin de la guerra fría vio el comienzo de fricciones entre EU y Pakistán. Lo dicho sugiere que las políticas no necesariamente se modifican con cambios en el gobierno o en otras condiciones, en la medida en que las situaciones o intereses que se busca atender, sigan siendo relevantes. Se debe hacer una distinción entre comportamiento de política exterior y política exterior: • • Comportamiento de Política Exterior: Relacionada con las decisiones que toman los Estados entre sí. Ejemplo: a) La formación de alianzas; b) El establecimiento o suspensión de relaciones diplomáticas; c) La amenaza o el uso de la fuerza armada; d) El otorgamiento o la suspensión de la ayuda externa; e) El voto a decisión que toma un país en las organizaciones internacionales; y f) La terminación de acuerdos comerciales; entre muchas otras acciones. La Política Exterior: Computo de prioridades o preceptos establecidos por los líderes nacionales para servir como líneas de conducta a escoger entre diversos cursos de acción (comportamientos), en situaciones específicas y dentro del contexto de su lucha por alcanzar sus metas. No obstante la creciente influencia de organismos intergubernamentales y los organismos no gubernamentales, la política exterior sigue siendo territorio de los gobiernos. La política exterior puede llegar a ser confusa si el gobierno no habla por boca de una sola persona. Diversas instituciones gubernamentales, como también los grupos de interés, o grupos raciales o de partidos políticos, con frecuencia compiten sobre el derecho de constituirse en portavoces del país. En el caso de las naciones-Estado pueden presentarse algunas distinciones entre la política y el comportamiento real. Los gobiernos tienen que ver con diversos asuntos y la política está diseñada para atender diversos conjuntos de intereses. En muchas oportunidades un gobierno se vería en situaciones en que tienen que decidir a qué le de mayor valor. Se trata de discernir y analizar las políticas que conforman las relaciones humanas entre los Estados observando tanto sus acciones como sus planteamientos recíprocos. Usualmente las palabras y los hechos corresponden en forma general a los patrones de amistad u hostilidad. Algunas veces, sin embargo, la retórica y la práctica son MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 30 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester divergentes; declaraciones críticas pueden venir acompañadas de acciones de cooperación y viceversa. Los Estados con frecuencia cambian su punto de vista respecto a con cuáles países desea tener relaciones diplomáticas. Es posible observar que el establecimiento de relaciones diplomáticas es un tipo de conducta de la política exterior; sin embargo, el “reconocimiento” de un nuevo gobierno por parte de otro Estado es, generalmente, un asunto de rutina, de formalidad legal, pero que con cierta frecuencia se utiliza como una herramienta política para señalar o para designar la aprobación o desaprobación de un régimen en particular. Lo que aparece, entonces, como comportamiento errático por parte de un Estado en la arena internacional puede tener una cierta lógica basada en consideraciones políticas más amplias. Patrones del comportamiento de política exterior Se pueden identificar ciertos patrones predominantes o recurrentes en la política internacional. Arnold Wolfers sugirió que todo el comportamiento de política exterior se reduce a tres posibles patrones: 1) La propia preservación (mantenimiento del status quo); 2) La propia extensión (revisando el status quo a favor propio); y 3) El sacrificio propio (revisión del status quo a favor de los demás). Los realistas asumen que las primeras dos son dominantes y que el tercero, el sacrificio propio, es bastante escaso; sin embargo, los tres son mutuamente excluyentes. Ejemplo: cuando un país proporciona ayuda extranjera costosa a otro, esto puede anteceder otros proyectos potencialmente deseables (propia abnegación), pero también puede cosechar o recoger importantes beneficios económicos en el país receptor al cual se orienta la ayuda externa, a través de un retorno sobre el dinero invertido (propia extensión). Existe otra forma más elaborada de describir el comportamiento de política exterior. ALIANZAS. Es posible hablar de tendencias o alianzas en particular cuando los líderes nacionales escogen aliarse con ciertos países o permanecen neutrales. El presente enfoque no es la configuración de alianzas en el sistema internacional como un todo (bipolaridad y multipolaridad), sino las alianzas de los gobiernos individuales. Las alianzas son grandes acuerdos formales que proporcionan asistencia militar mutua; conlleva peso legal y ciertos beneficios, como también riesgos. Los países aliados pueden unir sus fuerzas militares, conseguir acceso a bases extranjeras y delimitar territorios. Sin embargo, un Estado aliado también tiene el riesgo de una interferencia de sus asuntos domésticos. La neutralidad es una posición formal de no participar en los asuntos mundiales. Mediante el mantenimiento de una conducta de bajo perfil, los neutrales pueden evitar algunos de los problemas asociados con las alianzas. Sin embargo, los neutrales también deben ser conscientes de que si se avecinan nubes de guerra, es posible que nadie se comprometa a prestar una ayuda aérea de protección militar. Suiza es un país que ha llevado el extremo la neutralidad. Aún cuando el término “alianza” tal como se ha utilizado se refiera a acuerdos formales de ayuda o neutralidad, también puede describir la orientación general efectiva de un país, esto es, con qué país o nación tiende a aliarse en determinadas materias. Los países pueden inclinarse hacia un lado u otro en un conflicto, sin constituirse necesariamente en parte de una alianza formal. MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 31 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester CAMPO DE ACCIÓN. Algunos de ellos tienen amplios e importantes contactos de carácter internacional y otras registran actividades de menor importancia en el exterior. El alcance de los contactos internacionales de un país puede afectar el resultado de disputas y de crisis. En el curso de la historia las principales potencias en las relaciones internacionales han sido aquellas que han definido sus intereses en términos globales, interactuando, regularmente con países localizados casi en cualquier región del mundo. Lo que distingue de dos países en el campo de acción de sus intereses y los medios disponibles para lograr atender sus intereses. La mayor parte de los países son “actores regionales” que interactúan primordialmente en sus Estados vecinos dentro de la misma área geográfica, excepto para ciertos contactos a menudo relacionados con materia económica de tipo comercial, cuando entra en contacto con actores mayores fuera de su región. En una época de interdependencia todos los países de una forma u otra se preocupan de la política tanto de sus vecinos como de los más distantes. Sin embargo, EU y Rusia pueden ser llamados más precisamente “actores globales” por la amplia naturaleza de sus preocupaciones y contactos, ya sea de carácter político, económico, militar o diplomático. En algunos momentos de la historia, factores tales como la debilidad militar o la lejanía geográfica pueden dar lugar a que el campo de acción de la política exterior de un país resulta en una situación de aislamiento. Pocos países han sido separados totalmente del resto del mundo, y en una era de interdependencia este fenómeno del aislamiento es cada vez más viable como orientación de la política exterior. MODUS OPERANDI. Los Estados ponen en evidencia patrones de comportamiento característicos y métodos favoritos de perseguir sus metas en materia de política internacional. La noción del modus operandi puede ser útil para describir el comportamiento de la política exterior. Estos patrones pueden variar con el tiempo. Ciertos actores dejaron unas huellas características que pueden clasificarse al menos en dos dimensiones; 1) El grado de multilateralismo; y 2) El grado de activismo. Entre más grande sea el multilateralismo de un Estado mayor será su tendencia a buscar soluciones conjuntas a los problemas a través de foros diplomáticos internacionales en los que participen varios Estados, que acudiendo simplemente a un enfoque bilateral o sea de conversaciones entre un país y otro. Los países no sólo disponen del mando como se orienta la diplomacia; sin embargo, parece que algunos países dedican muchas más energías y recursos que otros a las organizaciones internacionales y a la acción multilateral. Entre más activo ser el Estado, mayores probabilidades hay de que emprenda acciones relacionadas con el campo internacional o se oponga a iniciativas tomadas por otros. Esta dimensión está prácticamente relacionada con el campo de acción y con las alianzas. El intervencionismo no es un fenómeno reciente; la acción intervencionista se encuentra en las antiguas civilizaciones cuando los gobernantes intentaban erosionar el poder de otros. La frecuencia de las intervenciones de militar varían durante el período de la guerra fría con picos en los últimos años de la década de los 40, en la década de los 60 y a mediados de los años 70, se observa una disminución moderada en los años 80, cuando algunos conflictos regionales llegaron a un acuerdo o estaban en vías de lograrlo. La mayor parte de esas instituciones tuvieron lugar en los países del tercer mundo, siendo los EU, Gran Bretaña y Francia los que más intervinieron, toda vez que cada uno tuvo más de 30 intervenciones, tratando de sostener gobiernos pro MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 32 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester Occidentales a tratando de derribar gobiernos pro soviéticos. Mientras que la intervención continúa siendo el medio con el cual los Estados persiguen sus intereses respecto a otros Estados, la clase de intereses en pago y las expectativas acerca de las intervenciones permisibles ha combinado con el tiempo. Durante la década de los 90, sin el ímpetu de la guerra fría, un cierto número de Estados, incluyendo los EU, se muestran cada vez más renuentes a involucrarse en forma apreciable en crisis externas. Washington fue criticado por algunos de intervenir en Estados de “baja prioridad” y otros por no cumplir en forma más decidida con sus compromisos de intervención. El motivo principal de la intervención militar ha evolucionado desde el cobro de las deudas y otros asuntos relacionados con el campo económico a principios del siglo XX, hasta razones originadas en movimientos ideológicos geopolíticos durante la guerra fría, y hasta una tendencia más reciente de misiones humanitarias y de mantenimiento de la paz destinadas a mantener los colapsos y situaciones críticas que se presentan en países afectados por las guerras civiles o por la violencia étnica (Ejemplo: Somalia, Bosnia y Haití). Las intervenciones han sido más frecuentemente de carácter multilateral (autorizados por la ONU o por organismos regionales como la OEA) que desarrolladas en forma unilateral. Estadio de cuatro casos Se han identificado diversos aspectos de la política exterior que se consideran representativos aún cuando, ciertamente, no detallados de los diversos tipos de posturas de comportamientos que despliegan las naciones-Estado. También se ha observado que a veces la política exterior se muestra “esquizofrénica”; esto es, que existen disparidades importantes entre las doctrinas oficiales proclamadas por algunos países, cual es el caso de su apoyo o respaldo a la no intervención y su comportamiento real. Este dualismo se hace evidente en la historia de los asuntos internacionales de EU, Rusia, China y Japón. EU: Perfil de su política exterior Desde el comienzo, los estadounidenses reaccionaron contra el mundo exterior y contra los poderes europeos tradicionales. Los pobladores de Norteamérica vislumbraron una nación única, aplicando formas diferentes a sus relaciones con otros países. Ellos no establecieron la monarquía ni se comprometieron a conquistas externas; la nueva nación se vio a sí misma asumiendo una postura más noble que la de otros Estados ya establecidos. Para proteger y alimentar la nueva república, la política exterior del naciente país americano fue neutral en términos de las alianzas y se orientó a mantener una política de alcance regional. También se vieron asimismo aislados, separados de los asuntos europeos. Después de la alianza con Francia durante la guerra de la Revolución de EU, decidieron evitar esos “enredadas alianzas” en los próximos dos siglos hasta que se presentó la firma de varios pactos de seguridad después de la segunda guerra mundial. Sin embargo, aún a principios del siglo XIX el aislamiento de los EU, respecto al resto del mundo, no fue completado, toda vez que los comerciantes, los aventureros y los misioneros religiosos viajaron ampliamente a lo largo y ancho de su territorio. Los líderes estadounidenses prometieron no intervenir en los asuntos europeos, solicitaron, asimismo, a los europeos no entrometerse en el Hemisferio Occidental. La Doctrina Monroe estableció oficialmente que los EU eran aspirantes al poderío de su región, con un activo papel de “protector”. Pocos estadounidenses deseaban construir un imperio al estilo del Viejo Mundo, pero MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 33 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester muchos sí querían encontrar la riqueza y la influencia en lugares controlados por poderes extranjeros. Sin contra con un imperio formal, los EU obtuvieron dependencia, bases y considerable participación como una creciente potencia mundial, aunque a primera vista pareciera que no lo buscaban. En el proceso de expansión del siglo XIX la política norteamericana reflejó un dualismo característico: 1. 2. Como nuevo Estado libre de todo rastro de colonización, podrían hablar de principios tan importantes como los de promover la democracia en el exterior, favorecer las revoluciones en América Latina y Filipinas. Pudieron denunciar la existencia de exclusivas esferas de influencia de Asia que se beneficiaban de los ricos poderes europeos. Al defender las nobles causas, sus líderes en algunas oportunidades coincidían en sus propósitos con los imperios europeos y, al mismo tiempo, servían los intereses de los varios grupos domésticos de su país. La necesidad de darle un cierto tinte moral a las acciones emprendidas en beneficio propio ha sido una característica frecuente y recurrente del estilo de la política exterior de los EU. Los líderes norteamericanos han tenido la inclinación de enmarcar sus acciones dentro del contexto de moralidad. Esto es diferente a la mera manipulación de retórica y propaganda, las familias en el mundo de la política, y que refleja, asimismo, una tendencia a tratar las relaciones internacionales como una pieza de teatro moralista: la lucha del bien contra el mal en este tiempo. Reflejando tanto altos principios como pragmatismo, el presidente Woodrow Wilson tenía la vocería después de la segunda guerra mundial en la Conferencia de Paz de Versalles para presionar por la creación de una Liga de las Naciones y u nuevo orden mundial basado en la ley y en principios democráticos. Desde el principio del siglo XX, los EU habían crecido, pero fueron lentos en asumir todas las responsabilidades de una potencia: el mito del “excepcionalismo” norteamericano seguía persistiendo. En el período de la posguerra los estadounidenses buscaron un regreso a la “normalidad”, rechazando la solicitud multilateral de Wilson de crear una Liga de Naciones. En la década de los años 20 los líderes de los EU trataron de preservar el orden comercial. Cuando vimos la Gran Depresión, los presidentes Herbert Hoover y Franklin Roosevelt se volvieron proteccionistas, restringiendo en forma muy apreciable el comercio norteamericano en su refuerzo de corto plazo para proteger el empleo, con el retiro de la más grande potencia comercial del mundo, el comercio mundial fue disminuyendo. Durante la década de los 30, una vez más el dualismo de la política norteamericana se puso de manifiesto en las relaciones con China y Japón. Este último invadió el norte de China, instaurando el Estado “títere” de Manchuria. EU reconoció que no reconocería diplomáticamente nuevos Estados creados por medio de la conquista, esta política sólo ayudó a enardecer las relaciones entre EU y Japón. Algunos historiadores consideran que el origen de Pearl Harbor se encuentra justamente en ese punto. En los últimos años de la década de los 30, Berlín intentaba la dominación de Europa (bajo el control de Adolfo Hitler), el presidente Roosevelt trató de liberar a los EU de la guerra. Sin embargo, al mismo tiempo presionó con éxito la legislación sobre la suspensión sobre la neutralidad en el comercio. En diciembre de 1941 Japón ataca Pearl Harbor y EU entra a la guerra. MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 34 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester Con las “lecciones” de la segunda guerra mundial aún frescas, EU fue creciendo hacia la mardurez política con una nueva generación de líderes norteamericanos. La guerra venía a afectar potencialmente el campo de acción, las alianzas y el modus operandi de la política norteamericana después de 1945. El lujo de mantenerse aislados del resto del mundo, no podía continuar bajo ningún motivo. Era ineviable que EU y la URSS (los aliados más importantes del mundo en tiempos de guerra) no se miraran el uno contra el otro con ojos suspicaces en 1945. La guerra fría fue enunciada en marzo de 1946 en el famoso discurso de Winston Churchil sobre la “Cortina de Hierro” en el cual alertó sobre una muralla política y militar que Moscú estaba construyendo alrededor de Europa oriental. A este hecho siguieron dos actuaciones en la primavera de 1947: a) La Doctrina Truman previniendo a los soviéticos contra cualquier operación en Grecia y Turquía; y b) El Plan Marshal para reconstruir las maltrechas economías de Europa occidental. En ese momento se pensaba que revivir la prosperidad evitaría que los comunistas lograran la victoria en las elecciones de Francia y de otros países vecinos y reconstruir los mercados para una vigorosa economía norteamericana. En 1948 la URSS absorbieron como satélite comunista a Checoslovaquia. Por primera vez desde su constitución como nación, en 1949 los EU entró a participar en una alianza militar en tiempos de paz; la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Se esperaba que su política de compromisos y alianzas viniera a contener avances adicionales del comunismo fuera de Europa oriental. Las medidas para desmovilizar el mérito norteamericano se vieron reservados por nuevos desafíos, tales como el intento de Corea del Norte en el año de 1950 de reunificar por la fuerza la Península de Corea. Los líderes de EU veían en Corea del Norte a un títere de los soviéticos y vinieron en defensa de Corea del Sur. La guerra de Corea llevó tropas norteamericanas en umbral de la frontera China. El gobierno comunista de Mao Zedong había logrado el control de la china continental en 1949 al empujar las fuerzas nacionalistas de Chiang-Kai-shek a la pequeña isla de Taiwán. Los líderes de China comunista eran muy sensibles a la presencia de, potencialmente hostiles, grandes potencias cerca de sus fronteras. Después de repetidas advertencias, las tropas chinas, entraron a la guerra de Corea infligiendo fuertes pérdidas a las fuerzas de EU. Por lo tanto, la neutralidad de EU demostrada en la guerra civil china dio paso a la intervención en defensa de los compromisos tanto de Corea del Sur como con Taiwán. Los líderes norteamericanos confrontaron otros desafíos, por ejemplo: respecto a Berlín y al futuro de Alemania, país que había quedado dividido en cuatro zonas de ocupación después de la segunda guerra mundial: una norteamericana, una soviética, una inglesa y otra francesa. Los soviéticos deseaban una Alemania debilitada, mientras que los aliados occidentales optaron por reconstruir una Alemania económicamente viable que no requiriera de zonas de ocupación permanente. En 1948 las potencias occidentales, no obstante las objeciones de los soviéticos, estos últimos cloquearon los accesos por tierra y por canales a Berlín. Sin embargo, Stalin dejó abiertos las rutas aéreas, que permitió al gobierno de Truman un puente aéreo. En la década de los 50, los soviéticos buscaron desanimar, sin éxito, a los EU para que no incluyera a Alemania Occidental en la OTAN. Por su parte el primer ministro soviético Khruschev, sucesor de Stalin, intentó forzar a las potencias occidentales a reconocer a Alemania Oriental. En 1961 los rosos y los alemanes orientales construían un muro fortificado en Berlín para separar a Berlín Oriental de Berlín Occidental. El presidente Kennedy aceptó el muro, mismo que hizo que diez años después se reconociera oficialmente a las dos Alemanias como países independientes. Años más tarde, en 1989, MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 35 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester el famoso Muro de Berlín vino a derrumbarse por protestas en la Alemania Oriental que forzaron a la renuncia y salida del régimen comunista y, finalmente, Alemania se reunificó. En la década de los 50, tanto la URSS como EU comenzaron a competir en busca de una mayor influencia en países menos desarrollados (del tercer mundo). Durante la administración de Eisenhower, el Secretario de Estado, John Foster Dulles pretendió logra más aliados. Sin embargo, los líderes del tercer mundo veían en la dominación colonial y en atraso económico un problema aún más grave que el comunismo, por lo tanto, las alianzas planteadas por Dulles recibieron el rechazo de países del tercer mundo. El objetivo de la competencia de las superpotencias en el tercer mundo no era la adquisición de nuevos territorios, sino ganar cada vez más influencia sobre la política exterior de los países del tercer mundo, llegando a veces a la intervención en sus asuntos internos para determinar la composición y naturaleza de sus gobiernos. Nada reflejó mejor la frustración de EU en el tercer mundo que la guerra de Vietnam. John F. Kennedy asumió la presidencia de los EU en 1961 instando a reformas democráticas en el exterior. Kennedy tenía la disposición de optar por dictaduras de derecha que de dictaduras de izquierda. Los asesores de Kennedy desarrollaron doctrinas de “construcción de naciones” que buscaban el desarrollo de las economías del tercer mundo, mientras con la otra mano se trataba de mantener a raya a los insurgentes comunistas empleando las Boinas Verdes del ejército norteamericano y otras fuerzas especiales de contrainsurgencia. Las teorías acerca de la construcción de naciones se pusieron a prueba en el laboratorio de Vietnam y demostraron ser deficientes. Así, luego de las administración de Lyndon Jonson y Richard Nixon, se fracasó en dar el triunfo a los EU en la guerra, la más larga hasta ese momento por los EU contra un régimen que gozaba de un gran apoyo nacionalista. Una de las dudas que quedó en el ambiente fue: ¿cuándo, por qué razón y en qué medida puede garantizarse y puede ser prudente la intervención militar norteamericana en lugares críticos del mundo, en especial si las metas no son suficientemente claras y si tales participaciones son potencialmente muy largas? Las “lecciones” inmediatas derivadas de la guerra de Vietnam dieron lugar a que, a principios de la década del 70, el presidente Nixon y el Secretario de Estado Henry Kissinger concluyeron que los EU no podrían seguir actuando en forma solitaria como el policía del mundo. La misión de mantener la influencia se modificó con el advenimiento de la Doctrina Nixon que reforzaba la “propia ayuda” por parte de los poderes pronorteamericanos en el tercer mundo. Washington proveería las armas y la asesoría que permitieran a poderes resistir los brotes revolucionarios y preservar la estabilidad regional. Con el tiempo también se comprobó que este enfoque también tenía sus deficiencias. Kissinger trató de poner en práctica una “estructura de paz” a través de un enfoque más pragmático y menos ideológico respecto a la URSS, que vino a conocerse como la détente. Se firmaron una serie de acuerdos sobre el control de armas, siendo el más importante el Acuerdo Estratégico sobre la Limitación de Armas (SALT I), firmado en 1972. Washington también estableció diálogos con China comunista, misma que condujo a que el presidente Nixon emprendiera un viaje a Beijin a visitar al presidente Mao en 1971. A pesar de estos esfuerzos, sin embargo, persistían importantes desacuerdos entre las grandes potencias. Durante la administración de Nixon, la erosión del predominio económico de los EU a nivel mundial se hizo cada vez más evidente. Aspectos tuvieron efectos en el comercio MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 36 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester exterior de los EU: a) Los años en Vietnam; b) La inflación; c) Altos precisos del petróleo; y d) Fuerte competencia en el exterior. En la época de 1930, se fue desarrollando una considerable apoyo político en los EU para buscar el proteccionismo comercial bajo la forma de tarifas y otras barreras que se opusieron a las importaciones provenientes del exterior. Durante la década de los 90, este debate volvía a resurgir respecto a la creación del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) y la Organización Mundial del Comercio (OMC). Después de la era Kissinger, llegó a Washington el nuevo presidente Jimmy Carter quien intentó revisar ciertos elementos centrales de la política exterior norteamericana. El presidente puso sobre el tapete a nivel internacional los temas relacionados con los derechos humanos, dándoles una gran preeminencia. El dualismo de la política exterior norteamericana se hizo particularmente evidente durante los años de gobierno de Carter, en la medida en que el idealismo estaba en lucha con el realismo. Con el tiempo, las violaciones a los derechos humanos ocurridas en países tales como China, Corea del Sur, Filipinas y Pakistán fueron olvidadas a efecto de mejorar las relaciones con esos importantes actores de influencia regional y quienes estaban en el campo anti-soviético. Cuando la administración Reagan asumió el poder en 1981, amenazó con regresar a la política de la contención con la aguda retórica que había acompañado esa política en años anteriores. Los soviéticos fueron acusados de terrorismo, de internación en América Central y en África, y en buscar superioridad nuclear. La administración Reagan buscó reafirmar el poderío militar. Reagan orientó sus políticas a ciertas formas de intervencionismo ampliado, promulgando la “Doctrina Reagan” que buscaba el debilitamiento de os clientes soviéticos en el tercer mundo tales como Angola, Libia, Vietnam y Nicaragua. En el mayor de los casos la intervención se limitó a desarrollar acciones encubiertas. La administración de Reagan fue acusada de entrar en un “unilateralismo global” burlando la legislación internacional y resistiéndose a tomar en serio a la ONU y a las instituciones multilaterales. Sin embargo, al final de su mandato Reagan entabló diálogo con el nuevo líder soviético Mijail Gorvachov, quien con su mente reformista buscaba un cambio de prioridades en la dirección de los asuntos de alta importancia en el campo económico, tecnológico y del medio ambiente. Tuvieron lugar una serie de Cumbres, de las cuales resultaron importantes iniciativas. Para suceder a Reagen llegó a la presidencia George Bush quien fue testigo de la transición de la era de posguerra a la de la posguerra fría; quien invitó al mundo a construir un “nuevo orden mundial”. La URSS se desintegró a principios de la década de los 90. Con la eliminación del principal rival norteamericano, los líderes políticos en Washington y los cerebros de la política internacional tuvieron dificultades para entender el nuevo ambiente internacional y ajustarse a él. El fin de la guerra fría estimuló las demandas de los EU para reducir el gran presupuesto de gastos de defensa. El presidente Bill Cliton llegó al poder en 1993 haciendo énfasis en el tema de la recuperación económica interna. Sin embargo, su administración observó que la presión de los desafíos internacionales y la crisis en el exterior no disminuían. Se demostró que era muy difícil imponer ciertas prioridades entre varias metas conflictivas entre sí. El papel de la ONU fue acaloradamente debatido, cuando se hace el primer intento de EU en operaciones de paz de la ONU en Somalia, en 1993. Se convirtió en un verdadero fracaso y despertó dudas acerca de los compromisos de los EU con la ONU. MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 37 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester Un problemático contraste se hizo evidente al comparar la política norteamericana al principio de la guerra fría con la aplicada el final de ella. Después de la segunda guerra mundial, es claro que se debe concluir que los EU se caracterizó por: a) Una forma compromiso bipartidista; b) Una planeación bastante cuidadosa; y c) Por el establecimiento de claras y bien respaldadas metas y estrategias representadas por la contención, el Plan Marshal, la Doctrina Truman, la OTAN y otras iniciativas importantes. Sin embargo, el periodo posterior a la guerra fría comenzó con unos líderes aparentemente confundidos sobre las iniciativas necesarias y descorazonadas respecto a la voluntad pública del pueblo norteamericano a pagar por ellas. Rusia: perfil de su política exterior El día lunes 19 de agosto de 1991, aproximadamente a las 5:00 pm, hora de Moscú, una grupo de asesores cercanos al presidente Mijail Gorvachov, autodenominándose Comité Estatal para la Situación de Emergencia, citó a una conferencia de prensa para anunciar que Gorbachov se encintraba enfermo y que pasaba todo el poder al entonces vicepresidente Gennadi Yanayev. Este golpe de Estado por parte de comunistas de la línea dura del Ejército Rojo y la KGB empujó a la URSS al borde de una guerra civil. Tal guerra se evitó por la fuerza y voluntad de un líder soviético, Boris Yelsin. Sin embargo, la URSS se disolvería en diciembre; el Partido Comunista fue barrido del poder y varias naciones-Estado independientes nacieron. Se firmó entonces el “Tratado de Unión”. Desde el momento de su fundación en el siglo IX en Kiev (hoy Ucrania), Rusia había tratado de buscar ciertos objetivos en materia de política internacional por proteger y fortalecer la seguridad del pueblo ruso con un área entremezclada con población no rusa. Como base para la concientización nacional, los gobernantes rusos habían utilizado diversas campañas de proselitismo para unificar la vasta patria rusa. Algunas veces, los líderes rusos se vieron frustrados en períodos de expansión territorial, como en el siglo XIII cuando tuvieron que volver atrás y se vieron a su turno invadidos, en el año 1240 por el líder mongol llamado Batu, nieto de Gengis Kan. El asenso en 1547 del primer zar, Iván el Terrible, resultó en la expulsión de gobernantes extranjeros. Bajo el gobierno de Pedro el Grande (1682-1725) las fuerzas militares rusas se movieron hacia occidente (conquistando Suecia, Finlandia y hasta San Petesburgo). Luego, Catalina la Grande (1762-1796) conquistó Polonia, la península de Crimea y la región del Mar Negro. Se derrotaron los intentos de invasión de parte de las tropas de Napoleón a finales del siglo XIX. Fue así como, alternando entre la expansión y el retroceso, Rusa se convirtió y se estableció como el poder territorial más grande del continente euro-asiático, manejando su extensión geográfica como escudo para el ataque de poderes extranjeros hostiles. Al terminar la primera guerra mundial los marxistas-leninistas llegaron al poder. Los bolcheviques trataron de consolidar el control mediante políticas diseñadas para controlar territorios estratégicos. También tuvieron que afrontar una guerra civil de la “Rusia Blanca” apoyada por potencias extranjeras (incluyendo EU y Japón), quienes establecieron una intervención militar en el norte de Rusia en 1918 para retirarse cuando se dieron cuenta de que no era posible movilizar las fuerzas antibolchevique de oposición a nivel doméstico. Desavenencias y desacuerdo iniciaban a socavar Oriente y Occidente. A pesar de la retórica acerca de la hermandad internacional de la clase trabajadora y de la necesidad de expandir la revolución, el pragmatismo se hizo evidente cuando Vladimir Lenin, padre de la revolución bolchevique, buscó reforzar la recién nacida república soviética durante la década de los 20. Moscú ofreció una alternativa al apoyo que quería dar Woodrow Wilson en busca de la MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 38 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester autodeterminación e independencia de los pueblos europeos que obtuvieron su nacionalidad o su independencia de los imperios alemán y austriaco. Wilson tenía poco que ofrecer a los líderes en otras regiones que deseaban su independencia de los imperios británico y francés. Uno de estos líderes era el joven vietnamita de nombre Ho Chi Minh, a cuyo país Francia la había negado la independencia en la conferencia de Paz de Versalles en 1919. Así el joven Ho se dirigió a Moscú para obtener orientación y entrenamiento de parte de los rusos. Este fue el comienzo de una lucha de 55 años de los vietnamitas. En los primeros años del siglo XX los líderes soviéticos de la época mantenían un comportamiento bastante conservador con el deseo de no poner en riesgo su recién establecido país. En los primeros días del Estado soviético, éste mantuvo una posición bastante aislada de los asuntos internacionales, no se hizo miembro original de la Liga de las Naciones y tampoco gozó del reconocimiento diplomático de muchos países. Este aislamiento se aminoró en 1922, con la firma del Tratado de Rapallo, medinte el cual se establecieron relaciones diplomáticas y comerciales con Alemania. Los aspectos relacionados con el poder fueron preocupación primordial de los soviéticos, aún a costa de su ideología. Cuando Stalin sucedió a Lenin en la década de los años 20, su principal objetivo era restaurar la industria soviética y construir una industria militar. Los intereses de los partidos comunistas alrededor del mundo tuvieron que hacer la venia a los intereses supremos de los principios comunistas. Como Lenin, Stalin era un oportunistas-realista pero tenía también una cierta dosis de paranoia; purgó y sacrificó a miles d exponentes políticos y desterró a líderes soviéticos como Trosky. En agosto de 1939 los partidarios de la Revolución en todo el mundo quedaron paralizados al enterarse que Hitler y Stalin, enemigos acérrimos dentro de Europa, habían firmado un pacto de no agresión. Desilusionados los comunistas de Europa y América dejaron el partido. En junio de 1941 las fuerzas alemanas entraron violentamente en el territorio de la URSS. El ejército ruso luchó en una sangrienta lucha de resistencia. En total se estima que murieron 20 millones de rusos. El traume de estas intensas pérdidas tendrían posteriormente profundos efectos en la política soviética de la posguerra. Después de la segunda guerra mundial, y caso a todo lo largo de la guerra fría, los líderes soviéticos concentraron su atención en controlar los países vecinos y a Europa central y oriental, el sur y el este de Asia. Con u arsenal nuclear, Nikita Khrushev, sucesor de Stalin, fue bien cuidadoso en repudiar la Doctrina de la “inevitabilidad de la guerra” entre los campo comunistas y capitalistas. Khrushev abogó por una mucha económica y política más que una confrontación militar, pero el sistema económico soviético, aislado al comercio y de la inversión internacional, no estaba preparado para esa tarea. Dentro de la esfera de influencia, particularmente en Europa oriental, los soviéticos mostraron una tendencia a actuar en forma ruda y agresiva para mantener el control, lo cual incluyó, por ejemplo, la intervención militar de Alemania Oriental (1953), Hungría (1956) y Checoslovaquia (1968), cuando se presentaron levantamientos políticos populares que amenazaron con colocar a esos países fuera de la órbita soviética. Los líderes soviéticos tuvieron que ajustarse a las dificultades que significaba la no alineación de los países del tercer mundo. Gradualmente se tornaron más interesados en insertarse en las luchas de distantes países del tercer mundo donde consideraron que MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 39 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester tales intervenciones podrían debilitar la influencia regional de los poderes occidentales. Las fuerzas militares de los EU y URSS casi llegan a una situación de guerra originada en asuntos de la política del tercer mundo, cunado en 1962 se presentó la crisis de los misiles en Cuba. Esta crisis se originó por la instalación de la URSS de misiles nucleares ofensivos a 90 millas de las costas de EU, como contrapeso a la superioridad estratégica de los EU y a las amenazas de ese país a la Cuba de Fidel Castro. Kennedy instauró un bloqueo naval a Cuba. La crisis probó ser desastrosa para la política exterior soviética. Confrontado con la superioridad naval norteamericana en el Mar Caribe, Khrushev tuvo que dar paso atrás. Su temeridad lo puso en ridículo y, en 1964, fue discretamente destituido como líder de la URSS. La crisis de los misiles tuvo efectos importantes en las relaciones entre EU y la URSS. Se hicieron varios acuerdos, por ejemplo: el establecimiento de una comunicación por crisis futuras. La URSS se empeñó en un programa masivo de construcción de armas. Para los años 70 se produjo una virtual paridad con EU en muchas materias relacionadas con la defensa. Con este poder ya aumentado, la URSS incrementó su actividad en los países del tercer mundo, incluyendo Medio Oriente y África. Bajo el abrigo de la Doctrina Brezhnev (Leonid Brezhnev), los soviéticos reclamaron el derecho de intervenir en aquellos Estados donde los “círculos capitalistas” amenazaban gobiernos marxistas ya establecidos. En 1979 los soviéticos enviaron 100,000 hombres a Afganistán. La invasión se atribuyó a la necesidad de los soviéticos de mantener influencia dominante en un país vecino donde las fuerzas tribales musulmanas trataban de derrumbar con ayuda externa recibida de EU, China y Pakistán un régimen prosoviético. La muerte de Leonid Bezhnev, ocurrida en 1982, llevó al poder a Mijail Gorbachov como Secretario General del Partido Comunista Ruso en 1985. Durante su estadía en el poder realizó acciones tales como: a) Llamado a las grandes potencias para reunirse y reducir la carrera armamentista; b) Hizo trasladas los intereses soviéticos de las aventuras extranjeras y se puso a mirar hacia adentro, tratando de reformar su muy enferma economía; c) Adoptar dos principios mellizos: 1) El Glasnot (apertura política); y 2) la Perestroika (reestructuración económica). Con la esperanza de mantener los principios socialistas de la equidad, pero agregando una política más humana y agregando además los incentivos del mercado a su sistema económico. Sin embargo, se probó que era imposible las reformas económicas a tiempo para salvar al Estado. Cuando las repúblicas bálticas declararon su independencia de Moscú en 1991, Gorbachov, decidió no retenerlos atendiendo a medios militares masivos. Mientras se llevaban a cabo las negociaciones entre Moscú y Alemania Occidental en relación con el futuro de Alemania Oriental, empezaron a caer los gobiernos de Europa Oriental. En el escenario mundial se instaló entonces Rusia como sucesor de la URSS y con la mente reformista de Boris Yelsin al timón, buscó forjar vínculos nuevos y más estrechos con EU y con Occidente. Washington tuvo que ser cauteloso en ayudar a Rusia a pasar al camino de la democracia y al capitalismo. Sin embargo, numerosos asesores económicos norteamericanos salieron hacia Moscú en los primeros años de la década de los 90 para prestar servicios al nuevo gobierno y asesorar a los líderes empresariales. Se hicieron préstamos y se otorgó ayuda externa a través del FMI. Las dificultades de intentar una rápida transición entre el comunismo y el capitalismo fueron inmensas. Moscú desarrolló nuevos y numerosos vínculos con Occidente, incluyendo un acuerdo de MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 40 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester Libre Comercio con la UE en 1994. A pesar de los acercamientos entre la URSS y EU se fueron despertando ciertas fricciones sobre la posible venta de materia nuclear y submarinos a Irán. A pesar de tales tendencias y desacuerdos, los rusos y los norteamericanos aún se sentaban en la mesa para desarrollar consultas. Probablemente el mayor símbolo de cambio en la época de la posguerra fría fue el hecho de que en 1994 el gobierno ruso firmó la iniciativa el presidente Clinton de “Socios a la Paz”. La política exterior rusa desarrollada tanto antes como después del desmembramiento de la URSS desafía el simple encasillamiento. A través de los años Moscú ha exhibido diversas variedades en la forma de comportarse. Una de las frustraciones más grandes de Moscú, en materia de política internacional, ha sido su incapacidad para lograr una aceptación plena e incondicional como potencia mundial por parte de la elite económica del Grupo de los Siete. Además del actual desafío a que se enfrente Rusia en materia de reforma económica, entre las preocupaciones principales en la década de los 90 eran: a) El arreglo de las diferencias con las repúblicas bálticas acerca del tratamiento dado a etnias rusas que aún vivían en esos territorios; b) Los acuerdos con Ucrania respecto al control de la antigua Marina Soviética; c) La situación del Islam, del petróleo y las armas nucleares; y d) Históricas diferencias con Japón sobre territorios insulares los cuales han complicado los esfuerzos por lograr proyectos económicos conjuntos con Tokio. China: perfil de su política exterior En la década de los 90, China buscó centrar y limitar su proceso de modernización fundamentalmente en el campo económico, Los comunistas esperaban mantener en el poder mediante la creación de su ambiente de rápido desarrollo económico, incluyendo la manufactura y a importación de bienes de consumo y mediante el desarrollo de empresas orientadas hacia el mercado. La esperanza era hacer de China un Estado capaz de competir eficientemente en el mercado mundial. En todo caso, China sigue siendo un formidable poder militar, capaz de emerger como toda una potencia mundial en el siglo XXI. La China es una sociedad muy antiguo y al mismo tiempo un Estado muy nuevo. El pueblo chino ha absorbido a sus invasores y conquistadores por miles de años. Los extranjeros fueron considerados como bárbaros. China se considera, en sus primeros días, como el “Reino del Medio”, a cuyo alrededor estaba organizado el resto del mundo. Tradicionalmente los chinos se consideraban más como una civilización que como una nación o un Estado, tal como se conoce hoy en Occidente. El imperio incluís pueblos vecinos de los cuales “El Hijo del Cielo” estaba listo para recibir el tributo y el comercio. La propia China tenía poca necesidad de los extranjeros. Estaba aislada, pero dentro de ese aislamiento, era ampliamente segura de sí misma hasta el punto de la sublimidad. Cuando llegaron los occidentales, los chinos tuvieron una reacción lenta ante una amenaza potencial. A mediados del siglo XIX los británicos ya habían introducido al comercio el opio y en la denominada “Guerra del Opio”, forzaron a los chinos a que continuaran su importación. Las frustraciones sufridas por los intentos de dominación extranjera llevaron a la “Rebelión de los Boxer” en 1900, cuando se presentó el asalto a embajadas extranjeras en Pekín por parte de militantes chinos. Los Boxer fueron aplastados por las fuerzas combinadas de las naciones “civilizadas” de Occidente y del Japón. Sin embargo, la Revolución de los Boxer produjo un efecto importante en China y la sacó de esa cómoda y complaciente concepción del “Reino del Medio” y forzó a los MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 41 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester chinos a aceptar la necesidad de algún cambio. Después de la Revolución Nacionalista dirigida por Sun Yat-sen en 1911, que tenía cierta acentuación democrática, y que marcaba el fin del Imperio Manchú, la pelea por la sucesión del poder en China se presentó entre uno de los discípulos de Sun llamado Chiang Kai-shek y un joven comunista de nombre Mao Zedong. Chiang y Mao se concentraron (después de 1931 y 1937) en liquidar sus asuntos y determinar cuál de los dos gobernaría al pueblo chino. Inicialmente, los EU intentó mediar en esta guerra civil, pero cesó en su propósito después de fracasar en su intento por lograr la paz. Mao finalmente logró la victoria en 1949; Chiang se fue a la isla de Taiwán con lo que le quedaba de su ejército. Mao se vio enfrentado a enormes desafíos de reconstruir un país que seguía siendo fundamentalmente una sociedad de campesinos. Al firmar un tratado de mutua seguridad con los soviéticos en 1950, Beijin comenzó una difícil relación con Moscú. Los chinos comenzaron a presionar sobre viejos grupos y pretensiones acerca de tratado “inequívocos y desiguales” firmados en el siglo XIX. Los líderes chinos se inclinaban a emplear la fuerzas ciando esta se desplegaba cerca de casa. Es así como el Tibet fue invadido y sometido en los años 50. China ingresa a la Guerra de Corea, con el propósito de alejar a los ejércitos norteamericanos de su frontera. China atacó y venció a las fuerzas indias en 1961 para acallar las demandas indias a lo largo de la frontera del Himalaya. Por último, Beijin hostigó al gobierno de Taiwán. Sobre la decisión de si se debía o no promover la revolución y buscar la satisfacción de ambiciones en lejanas tierras del tercer mundo, los líderes chinos mostraron gran cautela acudiendo más a la retórica, a las palabras y al respaldo moral. China, en los años 60, no estaba en muy buena posición para ayudar materialmente a los países del tercer mundo. Asimismo, los chinos comunistas seguían renuentes a involucrar a China en forma apreciable en los asuntos mundiales. Mao estaba comenzando a preocuparse seriamente en los últimos años de la década de los 60 y primeros de los 70 con su propio levantamiento interno (Revolución Cultural) para ponerse a cultivar y fomentar revoluciones en otras partes del mundo. Durante la Revolución Cultural, Mao intentó inculcar el fervor revolucionario. El “Libro Rojo” que contenía las enseñanzas del jefe de gobierno se convirtió en la Biblia de la sociedad china. Se dieron hechos que afectaron la economía china. En lo que respecta a sus relaciones internacionales en ese período, China prácticamente retiró sus embajadores en el mundo entero, manteniendo tan solo un embajador de Egipto. La Revolución Cultural había sido motivada al manos en parte por el deseo de Mao de diferencia el modelo de comunismo chino del modelo soviético, mismo que encuadra con las siguientes características: a) Gobierno rígido; b) Con burocracia central bien asentada; c) Con una planeación inflexible; y d) Con la coexistencia de elites privilegiadas. Mao argumentó que una sociedad sin clases, que respondiera a los planteamientos de Marx no podría lograrse en un país que siguiera el estilo de gobierno y del sistema soviético. El rompimiento entre los chinos y los soviéticos se hizo evidente solamente a mediados de los años 60 y pareció ser una batalla puramente ideológica. La hostilidad de Mao para con los soviéticos se basaba en rivalidades burocráticas y otras materias. Lo soviéticos también tenían una profunda animosidad contra los chinos. Los tratados de seguridad de 1950 se volvieron letra muerta y las relaciones chino-soviéticas se deterioraron con MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 42 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester rapidez a pesar de que, posteriormente, se trataron de llevar a cabo intentos de reconciliación. Las explosiones nucleares chinas efectuadas con éxito en 1964, alarmó a los líderes soviéticos en los últimos años de la década de lo s60. Moscú respondió trasladando sus tropas a lo argo de la frontera. A su turno, Beijin aumentó las fuerzas comandos en sus fronteras y lo que aparentemente había sido sólo una pelea propagandística de carácter político entre China y la URSS, se convirtió en una confrontación militar. En 1969 ocurrieron dos choques armados a lo largo del río Ussuri. Con la tensión entre China y Rusia, la política exterior de Beijin poco a poco se fue acercando a Occidente. Después de la muerte de Chou En-lai (1975), y la de Mao (1976) el nuevo gobierno de China Comunista encabezada por Deng Xiaoping, dio un paso adelante en el cortejo de Washington, tratando de obtener ayuda militar, cooperación y ayuda tecnológica. Bajo la dirección de Deng los chinos buscaron “cuatro modernizaciones”: en agricultura, industria, ciencia y defensa. La perspectiva de irrumpir en un mercado de más de mil millones de personas hizo que las empresas estadounidenses se interesaran en apoyar una apertura de China. Muchas empresas norteamericanas, y otras asiáticas y europeas, establecieron proyectos conjuntos con empresas chinas; y los EU llegaron a convertirse en el más amplio mercado de la China. Esta nueva relación di olugar a fricciones comerciales a medida que los chinos en forma bastante bilateral “tomaban prestado” productos y tecnología. Gradualmente, los EU acumularan un considerable déficit comercial con Beijin, importando mucho más de lo que exportaba a China. Durante la década de los 80 los chinos se convirtieron en diplomáticos u poco más activos tanto dentro como fuera de la ONU. Entre la juventud se fue filtrando la idea de que los jóvenes ambiciosos de las principales ciudades chinas, que no se habían beneficiado de manera significativa de la expansión del comercio, sólo podían lograr un futuro promisorio con una mayor participación en el poder político. Eso fue ilustrado en julio de de 1989 cuando los estudiantes erigieron una estatua representando la democracia, durante las manifestaciones en la plaza Tiananmen. Durante la década de los 90, China fue criticada a menudo, especialmente por los EU, por violar los derechos humanos. En la esfera militar las fuerzas chinas habían invadido a Vietnam en 1979, que a su turno estaba apoyado por los soviéticos. Algunos de los otros vecinos de China, como Tailandia y Singapur, que temían en un principio a la expansión revolucionaria de Mao, optaron por mejorar las relaciones comerciales con China. Malasia, junto con Vietnam y otros países, se enfrentaron a China en los años 90 por la posesión de las islas Spratly, ricas en petróleo, localizadas en el Mar del Sur de China. Los países de toda la región eran testigos con algo de preocupación de la forma como Baijin estaba modernizando sus fuerzas armadas. En realidad, con la caída de la URSS, China se convirtió en el principal mercado para la exportación. Como país que aspira a constituirse en un poder mundial, China se ve acosada por un sinnúmero de problemas: a) Preocupación por el medio ambiente, por la rápida industrialización; b) Una creciente población; c) Grandes diferencias en el nivel de vida; d) Dificultades en los intentos de convertir empresas de propiedad del Estado en empresas administrativas más eficientes; e) Problemas por la sucesión en el gobierno; y f) Resolver si Taiwán debe permitírsele asumir su lugar como Estado reconocido, con derecho a ser miembro de la ONU. MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 43 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester No obstante los problemas mencionados, China continúa reclamando la muy particular distinción de ser el vocero de más de un quinta parte de la raza huamana. Japón: perfil de su política exterior Una nación que tan solo recientemente volvió a emerger como un poder mundial para el que es más importante el aspecto económico y tecnológico que los instrumentos militares. Japón demuestra una gran variabilidad en su política internacional. La nación que en la primera mitad del siglo XX posó la mayor parte del tiempo en guerras, en la segunda mitad del siglo prosperó. Hoy en día, se ha convertido en el eje de una gran red mundial de comercio y de inversiones. Este es un país altamente dependiente de las garantías de seguridad de los EU. La civilización japonesa es muy antigua, sus raíces se remontan a los “reinos de los clanes” bastante antes del siglo VI. Posteriormente siguió un período de endeudamiento cultural y de dependencia de China, apareciendo en los siglos X y XI una civilización japonesa de manifestaciones más autónomas, centrada en la clase de los samurai, aristócratas guerreros. En 1185 se inició una importante serie de dictaduras de carácter feudal y militar o período bajo la dominación de los shogunes, sistema que persistió por siete siglos y dentro del cual gradualmente se iba opacando el papel política del emperador. Durante la mayor parte de este período creció el comercio internacional. Las influencias extranjeras, tales como las varias formas de budismo y cristianismo, también penetraron en la sociedad y se mezclaron con las creencias locales sinoístas. A principios del siglo XVII el Estado japonés se unificó finalmente bajo los fuertes shogunes de la familia de los Tokugawa. Estos gobernantes también adoptaron una versión modificado del pensamiento chino confucionista con jerarquías de clases sociales bien definidas y complejas. Una característica importante de la política de los Tokugawa fue el cierre del comercio exterior de Japón en el año 1638, por temor a influencias extranjeras. En la segunda mitad del siglo XIX se dio una forzada reapertura del comercio internacional. Se demostró que el aislamiento completo no era práctico en la era industrial. Después de numerosas solicitudes de comerciar a nivel internacional presentados más diversos países, en 1853 Japón se vio obligado a acceder cuando una armada naval norteamericana, bajo el mando del comodoro Matthew Perry tocó costas japoneses. Aceptando su gran debilidad respecto a los países fuertemente industrializados, los Tokugawas comenzaron a aceptar y a celebrar tratados comerciales con numerosos países europeos y los EU. Acogiendo con firmeza la necesidad de llevar a cabo reformas económicas y políticas sustanciales, en 1868 los líderes japoneses reemplazaron a los shogunes por una coalición de aristócratas y de japoneses samurai. Así se dieron a la tarea de copiar las técnicas de industrialización, financieros, militares y educacionales. Pretendiendo derrotar a los extranjeros en un mismo juego, el nuevo gobierno japonés buscó la manera de relacionar los intereses económicos con la política exterior. En 1890, mostrándose como el primer Estado moderno y autónomo de Asia, los líderes japoneses buscara la apertura de los mercados. En 1905 los japoneses derrotaron, militarmente, a los rusos por disputas territoriales. En la política mundial, el Japón ha oscilado entre la firmeza y la no provocación. Su política cambió como reacción a la primera guerra mundial. Tokio comenzó a sentir cada vez más desconfianza y rechaza por los poderes europeos. El control de armas, después MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 44 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester de la primera guerra mundial, asignó a Japón una nota inferior en el renglón de buques de guerra. EU era cada vez más duro respecto a los acuerdos comerciales. Tokio giró hacia una política internacional más afirmativa con un importante grado de “orientalización”, más confiado en sí mismo y más consciente de una raza asiética que se opone al imperialismo de la raza blanca. Dada la carencia prácticamente total de recursos naturales, le fue difícil adelantar una política industrial productiva y continúan siendo una potencia mundial. Bajo lo influencia del ejército, Japón intervino para tomar lo que militarmente necesitaba, acudiendo a invadir la Manchuria (1931) y luego a China (1937). La Liga de Naciones y potencias de occidente respondieron con una serie de sanciones, que condujeron a un embargo comercial. Es probable que el enfrentamiento entre los EU y Japón en Pearl Harbor se hubiera podido evitar de producirse un acuerdo bilateral en las negociaciones abordadas en 1940 y 1941 para garantizar el acceso de Japón a los recursos del sudeste asiático y el control territorial de China; pero la administración del presidente Roosevelt consideró que este era un precio demasiado alto. Japón asimiló la era nuclear y su tragedia como un signo de que la guerra no era un camino efectivo para lograr el poder y que la expansión económica en una atmósfera de paz era la única alternativa que existía para continuar adelante después de la derrota en la segunda guerra mundial. El pueblo japonés desarrolló una tremenda aversión a las armas nucleares, y al mismo tiempo no pudo convivir con la crueldad ni con la brutalidad demostrada por las fuerzas militares japoneses en la guerra. Adaptando políticas económicas “orientadas a las exportaciones” y exhibiendo una tendencia a mantenerse fuera de las grandes disputas de política de carácter internacional, Japón en último término ganó la co-prosperidad asiática, la misma que sin éxito había tratado de conquistar mediante la fuerza. Japón durante la guerra fría confió en la seguridad y en las garantías nucleares en su territorio. Como Washington estaba dispuesto a abrir sus mercados para estimular la recuperación económica de Japón, Tokio invirtió en la construcción de plantas y complejos para la producción de bienes de consumo destinados a la exportación. Como un vibrante poder de tamaño medio, Tokio en cierto sentido podía jugar un papel aceptado por Washington en el sentido de constituir un aliado estable, fuerte y pacífico, y puede “moverse dentro de los poderes” hasta superarlas. Sin embargo, después de 1970 una serie de factores externos imprevistos sacudieron esta confortable política exterior, produciendo en los líderes japoneses la necesidad de revaluar dicha política, bastante pasiva. Entre los factores se mencionan: a) En 1971 la administración Nixon retiró el dólar del sistema de tasas de cambio fijas y permitió que fluctuara, lo que generó que los bienes de EU fueran más baratos e impidió que Japón se apoyara en una estrategia de importación; b) Tanto Nixon como Kissinger se dieron a la tarea de plantear su sorpresiva apertura a China sin informar a sus aliados japoneses, echando al suelo la creencia que tenía Tokio de que sus relaciones con Washington eran especiales; y c) El fuerte aumento de los precios del petróleo producto del embargo petrolero de los árabes durante la guerra árabe-israelí de 1973. Los líderes japoneses desplegaron una política más activa, y orientada hacia sus relaciones con el exterior a efecto de preservar la prosperidad económica y la estabilidad. Se orientaron hacia lo que llamaron “la seguridad completa”: Iniciativa que combinara MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 45 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester una economía amplia y una estrategia que asegura el bienestar nacional. Diversificaron sus fuentes de materias primas. Con renovado esfuerzo trataron de lograr que los centros exteriores de recursos dependieran del capital, los productos, la tecnología y los servicios provenientes de Japón. Se convirtió en el primer socio comercial de Sudáfrica, país rico en recursos naturales. Poco a poco Tokio fue asumiendo posiciones en temas muy controvertidos tales como las disputas entre los árabes y los israelíes, y las correspondientes del Golfo Pérsico. En la década de los 90, el gobierno decidió que las fuerzas japoneses podían ser utilizadas en el exterior estrictamente en labores humanitarias y de preservación de la paz bajo los auspicios de la ONU. Japón tiene aún algunos problemas: a) La economía de Japón no es suficientemente grande como para que el yen desplace al dólar; b) Su economía esta altamente sujeta a las fuerzas económicas globales tales como las recesiones; c) A nivel local, el país continúa virtualmente desprovisto de fuentes propias de materias primas; d) Las democracias occidentales ven a Japón con desconfianza; y e) Algunos países es vía de desarrollo ven con malos ojos al ingreso de productos de consumo provenientes del Japón a los productores locales y fomenta la dependencia de ese país respecto a Japón. Lo que quizá más irrita al Japón es la actual fricción con Washington. En la década de los 90 el fuerte déficit de los EU con Japón, resultante de que el primero importaba miles de millones de dólares más en bienes que los que exportaba el segundo, hizo que la administración Clinton asumiera una “posición dura” con Japón. En 1995 los EU llegó hasta anunciar el establecimiento de altas tarifas de impuestos a la importación de automóviles de lujo provenientes de Japón, si este país no aceptaba importar un mayor volumen de partes estadounidenses para su industria automotriz. Los japoneses les molestó mucho que los consideraran culpables y responsables de los problemas norteamericanos, propios de su comercio exterior. Los japoneses endurecieron su posición argumentando que las disputas deben arreglarse multilateralmente en la OMC. A través del tiempo Japón ha modificado considerablemente se política exterior apuntándola a las cambiantes condiciones de su ámbito internacional. Entre las principales que guían la conducta de Tokio en esta materia es posible identificar: 1) Evitar, en lo más posible, involucrarse militarmente en asuntos internacionales; 2) Mantener buenas relaciones con los principales proveedores; 3) Diversificar sus socios comerciales para evitar la dependencia en el abastecimiento de sus bienes y materias primas; 4) Mantener suficiente almacenamiento de materiales y otros bienes de consumo; 5) Hacer uso exclusivo de su tecnología; y 6) Promover empresas multinacionales y proyectos compuestos para mantener la influencia de Japón en el centro de la economía mundial. Conclusión Los EU, Rusia, China y Japón han atravesado periodos de relativo aislamiento, de preocupación regional y de participación global, han caminado también por situaciones de alianzas y neutralidad en guerras civiles. En sus relaciones internacionales estos países han utilizado varias técnicas: a) Restricciones y concesiones en el comercio; b) Reconocimiento y no reconocimiento diplomático, estratégicamente planeada; y c) Operaciones encubiertas de espionaje. Dada su participación en la política mundial, los expertos han tratado de predecir el futuro de las mutuas relaciones de estos cuatro países. Estudiosos han argumentado que estos cuatro países cada vez estarán más preocupados con el tema del crecimiento económico y buscarán su mutua cooperación. MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 46 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester CAPÍTULO 5 COMPORTAMIENTO DE LOS PAÍSES EN MATERIA POLÍTICA INTERNACIONAL: ¿POR QUÉ HACEN LAS NACIONES-ESTADO LO QUE EN EFECTO HACEN? Es imposible conocer todos los “por qué” de las relaciones internacionales. Con frecuencia, los mismos líderes no son plenamente conscientes de cuáles son los factores que ejercen la mayor influencia en su conducta. No existe en realidad, un conjunto serio de investigaciones por parte de los académicos respecto a las causas que originan la conducta de la política internacional. Este conjunto de investigaciones, que a menudo se conoce como “análisis comparativo de política exterior”, ha proporcionado un mejor entendimiento de las fuerzas que dan forma a la conducta o comportamiento de las naciones-Estado. Determinantes del comportamiento en la política exterior: un marco explicativo EL CONCEPTO DE INTERESES NACIONALES. Winston Churchil determinó el concepto de “intereses nacionales”. Los líderes nacionales básicamente buscan maximizar las ventajas de sus países respecto a otros Estados ya sea en cooperación con ellos o a costa de ellos. Vale la pena examinar con cuidado el concepto de “interés nacional”. Se dice que todas las naciones-Estado tienen al menos tres intereses fundamentales: 1) Asegurar la supervivencia física de la patria, la que incluye proteger la vida de sus ciudadanos y mantener la integridad territorial de sus fronteras; 2) Promover el bienestar económico de sus habitantes; y 3) Promover la autodeterminación nacional en lo que respecta a la naturaleza del sistema gubernamental del país y la conducción de los asuntos internos. Tomados en conjunto estos intereses pueden ser considerados como la esencia de los valores nacionales o las metas básicas de la política exterior. Aquellos problemas con la conceptualización del “interés nacional”: 1. 2. 3. 4. 5. 6. El término “interés nacional” en sí mismo es muy vago y proporciona pocas guías a los gobernantes en el proceso de toma de decisiones. No todos los Estados y no todos los líderes emplean los mismos criterios para determinar cuántos han sido satisfechos los máximos intereses sociales en materia de defensa, en materia de atención de las necesidades económicas y en lo relacionado con la autodeterminación de los pueblos. Las tres metas de defensa nacional, la prosperidad económica y la autodeterminación con frecuencia pueden ser incompatibles, por lo que se necesitan ciertos intercambios en las decisiones acerca de la prioridad y la mejor escogencia de cada una de ellas. El “interés nacional”, tal como lo interpretan los gobiernos, puede beneficiar a la nación como un todo o solamente a algunos sectores y privilegios. Algunos gobiernos no quedan satisfechos con expresar y buscar las tres metas básicas. Pueden satisfacerse algunos intereses adicionales, tales como determinar en cierto prestigio o construir comunidades regionales o globales que puedan estar indirectamente relacionadas con los tres principios expuestos. En realidad, el concepto de interés nacional depende del supuesto básico de que tal naciónEstado es el ente o principal unidad de política mundial. Por el crecimiento de actores multinacionales y no gubernamentales, el concepto de “interés nacional” se ha hecho un ppoco menos claro y definido. Se plantea así: “¿Dónde termina el interés nacional” y dónde comienza el “interés MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 47 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester internacional” y cómo pueden, entonces, separarse para el entendimiento acerca de la conducta de política exterior?” La aceptación general del concepto de que los gobiernos generalmente actúan de acuerdo con lo que ellos consideran que va de la mano con los propios y mejores intereses constituye una guía elemental pero al mismo tiempo importante para en entendimiento acerca de la conducta de la política exterior. Un marco explicativo El propósito es crear categorías, de acuerdo con lo que los tratadistas de política exterior denominan los “intereses de análisis”: a) Factores sistémicos o las condiciones externas al Estado que están presentes en el sistema internacional que lo rodea; b) Factores de atributos nacionales, o las características mismas de la nación-Estado; y c) Factores de idiosincrasia o las características de los líderes individuales de la nación y de los grupos más influyentes en la toma de decisiones. El papel de los factores sistémicos Estrechamente relacionados con el “interés nacional” y del papel en el diseño de la política exterior. En general, los gobernantes no tienen tanto control sobre los factores externos como el que sí tienen sobre los factores internos, aún cuando es evidente que los asuntos domésticos pueden, a veces, salirse de cauce en algunos casos, precisamente por el impacto de las fuerzas externas. Entre los factores del ambiente exterior que pueden afectar su política: a) Geografía; b) Las interacciones y los vínculos internacionales; y c) La estructura del sistema internacional. LA GEOGRAFÍA. Dentro de las características más cruciales de la geografía y que pueden influir sobre la política exterior está, en primer lugar, las condiciones a lo largo de las fronteras entre las naciones y en segundo término, las distancias que deben recorrerse hasta llegar a puntos clave de interés estratégico. Algunos factores geográficos tales como la posesión de recursos naturales vitales, constituyen atributos nacionales. El interés se centra en aquellos factores geográficos de naturaleza sistémica, tales como: a) La localización; b) El número de fronteras; y c) El grado de acceso a varios puntos del globo. La geografía puede conferir ventajas y desventajas que pueden afectar el comportamiento de la política exterior en una gran variedad de formas. Ventajas: a) Control de vías acuáticas; b) La lejanía entre países o potencias en conflicto. Desventajas: a) Territorios prácticamente aislados, sin salida al mar; b) Cercanía a países en guerra. Sin embargo, es importante comprender que lo que puede ser una ventaja en un momento dado, puede rápidamente convertirse en una desventaja. El control de importantes vías acuáticas, ya sea navegables o fluviales, puede atraer la envidia internacional, el resentimiento y hasta el ataque. Las ventajas se pueden evaporar debido a los cambios tecnológicos, la tecnología puede ser utilizada para superar ciertas desventajas. Las fronteras continúan siendo muy importantes en opinión de los jefes de gobierno de las naciones-Estado. Aun cuando todos los Estados comparten las preocupaciones sobre la importancia de las fronteras, según la localización geográfica puede variar el grado de ansiedad producida por esos factores. La investigación en el campo de las relaciones internacionales ha revelado cierto grado MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 48 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester de incertidumbre acerca de la importancia de la geografía en la producción de los conflictos o de la cooperación entre los países. INTERACCIONES Y VÍNCULOS INTERNACIONALES. Algunos escritores argumentan que los países pueden estar cerca o muy lejos, no solamente en un sentido geográfico. Hablando en términos más generales, entre más similares sean los países en términos de política y en términos económicos y culturales, mayor será el nivel de su comercio mutuo, de sus conocimientos y de otras formas de interacción. Sin embargo, los países que son disímiles en muchos aspectos también pueden desarrollar intensas interacciones y llegar a verse ligados en un cierto tipo de sistema social. Un sistema social puede definirse como un conjunto de entidades interanuales en forma continua y muy cercanas entre sí. Los efectos de estas interacciones continuas afectan a las entidades mismas que en ellas se observa que comprometen la mayor parte de sus energías en el sistema. La interdependencia también puede influir en la política exterior en numerosos aspectos. La ayuda externa y la inversión internacional de un país en otro puede aumentar o disminuir las opciones en materia de política internacional dependiendo de un gran número de condiciones o restricciones impuestas a los desembolsos. Los países altamente endeudados con las potencias internacionales, o cuando carecen de los recursos financieros para proyectos de importancia y pueden ser presionados por sus acreedores para el pago de sus obligaciones. Los países que han proporcionado los recursos y las grandes potencias con frecuencia se ven también ligados entre sí por ciertas interdependencias. ESTRUCTURA DEL SISTEMA INTERNACIONAL. Existe mucho debate acerca de la forma como la estructura del sistema global afecta la conducta de los actores. Tradicionalmente, éste se ha centrado en: a) Unipolaridad: Hay autores que consideran que con un solo poder dominante mundial o centro de alianza, los otros Estados se mantienen en línea y en orden, y ocurren pocas guerras; b) Bipolaridad: Con dos grandes potencias, éstos se compensas el uno al otro y hacen que la guerra sea menos probable, pues ninguno de los dos tendría interés en confrontar al otro de forma directa; y c) Multipolaridad: El balance entre varios Estados poderosos desvía la atención da cada uno de los poderes; las hostilidades no pueden focalizarse en un solo lugar durante largo tiempo, y las probabilidades de guerra se minimizan. Como es obvio, estas teorías pueden llegar a ser muy complejas y contradictorias. Análisis recientes acerca de las estructuras del sistema internacional han venido a enfatizar un cierto proceso dinámico, esto es, la forma como los sistemas cambian y se transforman a lo largo del tiempo. En particular, se ha investigado en el tema de las “tendencias económicas y políticas a largo plazo en el sistema global”, especialmente en la forma como ellos se relacionan con el conflicto y la cooperación entre los países. Se han hecho descubrimientos en el sentido de que los “ciclos largos” se repitan dentro del desarrollo del sistema, y se ha podido establecer que después del auge viene el descenso y luego un nuevo desarrollo posterior. De acuerdo con la teoría de los ciclos largos, la dominación de grandes poderes con el tiempo se van deteriorando parcialmente por los altos costos económicos implícitos en la búsqueda y mantenimiento de una hegemonía, la cual conduce a que otros Estados desafíen a los primeros. Hay gran debate acerca del futuro desarrollo del sistema internacional en lo que respecta a si existirá orden más o manos global y acerca de la gobernabilidad dentro de tal sistema. Las antiguas jerarquías de poder y las hegemonías se ven amenazadas en la MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 49 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester medida en que las principales potencias son menos capaces de regular e influir sobre los eventos de manera global y aún sobre las esferas tradicionales de influencia. El poder se esta convirtiendo en un elementos menos practicable. Los teóricos han comenzado a especular en el sentido de que un sistema internacional en el cual los centros de influencia del poder son variables puede ser menos estable que el sistema internacional, anteriores características por una bipolaridad o aún por una multipolaridad en el poder. El papel de la estructura del sistema pude examinarse a nivel regional o global. Las jerarquías y las disputas por el poder a nivel regional y global complican los caminos políticos que deben escoger los jefes de los gobiernos. Si una región esta dentro de la “esfera de influencia” de una gran potencia mundial el gobierno de esta potencia puede insistir en aprobar los movimientos políticos importantes que afectan los Estados más débiles dentro del campo de influencia de las mismas. Es claro, entonces, que el ambiente exterior de un país puede afectar el comportamiento y variar desde involucrarse en una guerra hasta la actividad comercial. El papel de los atributos nacionales La presencia o ausencia de varios atributos nacionales también puede afectar en forma muy fuerte la conducta de un país en materia internacional, particularmente en términos de su alcance y de su modus operandi. ATRIBUTOS DEMOGRÁFICOS. El tamaño, la motivación, las habilidades y la homogeneidad de la población de un país contribuye a determinar los instrumentos de política exterior a disposición de sus gobiernos. Ellos afectan el alcance de política exterior y su modus operandi e influyen (en cierto grado) sobre la política exterior respecto a otros países y sobre el éxito que se obtiene con el desarrollo y ejecución de tal influencia. El tamaño de la población es una faceta muy importante del poder nacional, principalmente, porque una población grande proporciona el personal suficiente para las fuerzas militares y para la industria. Sin embargo, las grandes poblaciones pueden ser bendiciones contradictorias, especialmente si el Estado en cuestión carece de los recursos necesarios para alimentar, educar y emplear grandes multitudes. Las divisiones étnicas de una sociedad también pueden causar serias presiones sobre los gobernantes y sobre quienes toman las decisiones en materia política internacional. Algunos Estados enemigos pueden verse tentados a apoyar grupos disidentes empeñados en derribar al gobierno de un Estado y dentro de un mismo Estado se puedan constituir grupos de oposición al gobierno y a su política exterior si ellos se consideran amenazados por tales políticas. Además de la importancia de las divisiones étnicas, la nación más amplia de cultura aparentemente esta atrayendo la atención de los investigadores como un factor que influye en el manejo de la política exterior. Por cultura se entiende, en este contexto, los usos, las costumbres, tradiciones y creencias que caracteriza la vida de las gentes; que con frecuencia se expresan en la filosofía, las artes y la literatura. Los seguidores de la escuela realista tienden a argumentar que los aspectos étnicos y culturales de los Estados son mucho menos importante al predecir las acciones de política exterior que sus propios intereses objetivos y sus propias necesidades reales. Sin embargo, a pesar de los paradigmas, la interpretación de los líderes respecto a los eventos de carácter internacional y a sus tácticas para lograr las metas, particularmente en situaciones de crisis aguadas y muy cercanas a la misma guerra pueden estar muy condicionadas por su pasado cultural. MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 50 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester ATRIBUTOS ECONÓMICOS. La demografía de un Estado está estrechamente relacionados con su economía. Una población adiestrada a nivel tecnológico puede permitirle a su país alcanzar altos estándares de vida. Por el contrario, países muy densamente poblados en relación con las capacidades tecnológicas y su disponibilidad de capital y de recursos naturales son dados a tener economías y gobiernos inestables. Características económicas que afectan la conducta y la política exterior de un país: a) El tamaño de la economía (las tasas de crecimiento se miden en términos del PNB, esto es el valor estimado de la producción normal de bienes y servicios generados por la actividad económica de un país, internamente y en el exterior; b) La industrialización (tiende a incrementar el PNB); y c) La riqueza global de un país (el ingreso total disponible por persona, generalmente medido en términos de PNB por habitante). Se considera a veces que el tipo o forma del sistema económico juega un papel importante en la política exterior de los países. Las economías capitalistas tienden a crear poderosos grupos interesados en el comercio mundial y la inversión internacional. En la producción de los activos en el exterior, los Estados capitalistas han tratado de oponerse y de tumbar gobiernos que evocan por la expropiación de la propiedad y la radical redistribución de la riqueza. No existe evidencia de que los Estados comunistas hayan sido menos dados a la guerra que los países capitalistas. Los Estados interdependientes y que participan en un comercio mutuo y en otras formas de intercambio, aparentemente también mayores vínculos tanto de conflicto como de cooperación. Las distinciones entre los diferentes tipos de sistemas económicos y los impactos de conducta en su política exterior atribuibles a esa variable se hacen menos perceptibles si la convergencia ideológica continúa dándose entre la economía orientadas por el mercado y las economías del tipo planificado. Las materias económicas cada vez alcanzan mayor importancia en la política internacional de todos los diversas clases de Estados. ATRIBUTOS MILITARES. La disponibilidad de un país para involucrarse en una guerra puede interactuar con los factores ya discutidos, especialmente con aquellos de tipo geográficos para producir políticas exteriores más o menos afirmativos a internacionalistas. Hay gobiernos que careciendo de capacidad militar, recurren a la diplomacia. Aún cuando la clasificación del poder militar es importante para predecir la relación entre los Estados, éste debe interpretarse con cuidado. Algunos países sobresalen de acuerdo con algunos criterios de carácter militar, mientras se quedan cortos en otros. Los países pueden clasificarse de acuerdo con: a) El tamaño de su fuerza armada; b) El número de armas de varios tipos; c) Los niveles de preparación militar; d) Los gastos en que incurren por concepto de investigación y desarrollo; y e) El valor de los gastos militares y el porcentaje de estos sobre el PNB o sobre el ingreso per capita. Los cambios en la política mundial y en las relaciones económicas a menudo se ven reflejados en los cambios en la clasificación militar. El nivel de preparación militar de un país o de un bloque de países es observado por otros gobiernos interesados en la planeación de su política internacional. La preparación relativa y la posesión de la competencia militar puede afectar fuertemente las políticas y MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 51 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester doctrinas en materia de defensa. ATRIBUTOS GUBERNAMENTALES. Una corriente de opinión en la política internacional expresa que no tiene importancia si los Estados son democráticos o dictatoriales, toda vez que las presiones del sistema internacional u otros atributos nacionales determinan en gran parte la política exterior. Siempre será posible predecir una respuesta hostil por parte de una gran potencia que acaba de descubrir que cerca de sus fronteras están acampando tropas extranjeras, sin importar que sus jefes de gobierno fueron elegidos mediante unas elecciones o si se tomaron el poder por un golpe de Estado. Otros, sin embargo, ponen de presente que la política interior y la naturaleza del sistema político de un país afectan las interpretaciones del interés nacional u la política exterior. Esto puede ser verdad para grandes y pequeñas potencias. Los movimientos y cambios en materia de política exterior pueden utilizarse para mejorar la ubicación local de un líder. Existe un continuo debate en el campo de la literatura de las relaciones internacionales acerca de la importancia de las “variables gubernamentales”, es decir, las características del sistema de gobierno en la conformación de la política exterior. El tipo de sistema político se considera que influye sobre la flexibilidad de la política, la discreción y la eficiencia desplegada por los gobiernos. George Kenhan ha manifestado que las democracias muestran problemas especiales cuando se involucran en prolongadas “guerras limitadas” tal como sucedió en Vietnam, pues existe la tendencia por parte de un público incansable a exigir resultados concluyentes (ganar o salirse). Los dictadores, más libres de las reacciones de la política interna supuestamente está en mejor posición para imprimir nuevos resultados a la política cuando lo considera necesario. Respecto a la rigidez, dictadores como Stalin, Hitler y Saddam Hussein se sabe que castigaron fuertemente a los asesores que no estaban de acuerdo con sus políticas acallando el consejo franco y la evaluación de las políticas. Se podría argumentar que un mayor potencial de cuidadosa deliberación, debate y escrutinio de las decisiones en materia política exterior en una demacración le brindan a esta una ventaja sobre los dictadores, pero también que las presiones sobre la toma de decisiones ordinarias pueden ser experimentadas tanto por los líderes democráticos como por los jefes de gobiernos dictatoriales. Con lo anterior no se quiere decir que la forma y el sistema de gobierno sean factores irrelevantes en la política mundial, sino solamente que su importancia puede ser exagerada. Todos los líderes, ya sea que presidan un sistema abierto (democrático) o cerrado (dictatorial), se encuentran coartados, hasta cierto punto, regula la política interna, por ejemplo, en países democráticos hay mayores presiones porque hay más actores que ejercen presión. Se ha detectado un tipo de presiones políticas domésticas muy persistentes que pueden encontrarse tanto en las democracias como en los sistemas autoritarios consistentes en las demandas que presentan diversas agencias dentro de los gobiernos propiamente dichos. Este tipo de agencias permite la continuidad de la política, aun cuando las cabezas de gobierno caigan. Además de las presiones burocráticas, los grupos de interés social pueden tener impacto sobre la política exterior, sobre todo en las democracias donde tienen más libertad para MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 52 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester organizarse y operar. Estos grupos de interés con frecuencia tienen unas relaciones cercanas con agencias específicas de la burocracia gubernamental. La opinión pública también puede limitar la libertad de acción de un jefe de gobierno en materia de política exterior, especialmente en las democracias. Hasta cierto punto los líderes (de democracias o dictaduras) pueden manipular la opinión pública, tomando ventaja del hecho de que el público tiene un interés limitado y muy escasa información sobre los temas de política exterior. En las democracias la reacción de la opinión es probable que sea más importante y más costosa en términos políticos que en las dictaduras, cuando las políticas fracasan en producir los resultados prometidos. Existe otro factor político que se considera que afecta la conducta en materia de política exterior: el nivel de inestabilidad política interna que experimente su régimen. La inestabilidad política interna puede disminuir la credibilidad de la política exterior del país y afectar el campo o la magnitud de la participación en el exterior. Algunos teóricos también han especulado en el sentido de que los gobiernos presionados por conflictos internos es probable que emprendan luchas contra “chivos expiatorios” externos, con el propósito de desviar la atención pública de los problemas internos y buscar la unificación del país. El papel de los factores de idiosincrasia En esta sección se propone examinar algunos factores subjetivos que pueden también tener un impacto sobre la política internacional. Se propone examinar algunos factores subjetivos que pueden también tener un impacto sobre ella. Aquellos analistas que pueden denominarse como “deterministas del entorno” argumentarían que el menos el 90% de las decisiones que toman los gobiernos nacionales y los resultados de tales decisiones habían ocurrido cualquiera que fuera la identidad de las personas específicas que se encontraban en las posiciones correspondientes para tomar decisiones. Especialmente en el caso de los “grandes” eventos se argumenta que los limitantes objetivos y las fuerzas históricas que constituyen el entorno de las diversas situaciones son más importantes que cualquier individuo en particular. Otros autores resaltan ciertas individualidades, están realmente en capacidad de determinar los grandes eventos mundiales. Aquellos que se apegan a la “teoría del gran hombre o gran mujer”, u otras explicaciones de política internacional que se focalizan en los individuos se toman las decisiones, hacen énfasis en el papel de los factores idiosincrásicos. Al tratar de obtener un entendimiento pleno acerca de la política exterior se deben tener en cuenta tanto las condiciones objetivas como los factores idiosincrásicos. Adoptando lo que puede denominarse el enfoque del “posibilismo ambiental” se argumentaría que el entorno tanto doméstico como internacional de quien toma decisiones, imponen ciertos límites sobre la capacidad de actuar, pero que los individuos tienen, y en efecto ejercen, ciertos elementos de libre voluntad que marca la diferencia. Una de las razones por las cuales los individuos hacen la diferencia es que no todos ven el entorno en la misma manera. Harold y Margaret Sproot fueron los primeros en establecer que para quien toma una decisión, existen ambientes “objetivos” o “psicológicos”, esto es la diferencia entre realidad y la percepción o imagen de la realidad en cada individuo. Kenneth Boulding anotó: “(…) nosotros debemos reconocer que las personas cuyas decisiones determinan los políticos y acciones de los países, no responden a los hechos “objetivos” de la situación cualquiera que sea la interpretación que se dé el concepto de “objetivo”, sino a la imagen que esas personas tienen de la situación. Lo que determina nuestra conducta es lo que nosotros pensamos del mundo u MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 53 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester no cómo ésta realmente es”. Los individuos pueden tener diferencias no sólo acerca de su visión del mundo, sino también en atributos se su personalidad, como se temperamento. La impetuosidad o impulsividad de los jefes de Estado o la forma en que tolera opiniones adversas y opuestas, pueden tener importantes implicaciones de las decisiones de las experiencias de la primera niñez sobre el comportamiento y las acciones de los líderes adultos. Un factor que ha recibido creciente atención en los últimos años es el posible impacto del género en el manejo de la política exterior. Se han hecho hipótesis sobre si la agresividad masculina se relaciona directamente con la educación recibida o con los poderes de adaptación al medio ambiente. Por otro lado, con frecuencia se argumenta que si hubiera más mujeres en posiciones de alta responsabilidad para tomar decisiones, habría más arreglos pacíficos de controversias y, por lo tanto, menos guerras; habría más preocupación por aspectos “humanitarios”. Determinar si los líderes hombres en efecto son intelectualmente más agresivos o insensibles que las mujeres que tienen el mismo papel, es en realidad una cuestión empírica que podría estar sujeta a la comprobación si las mujeres vinieran a asumir posiciones de liderazgo; sin embargo, es difícil imaginarse un escenario perfecto que sirva como laboratorio y que se encuentra libre de otros factores para determinar los efectos del género. Cabe preguntarse si lo que primordialmente afecta la política es el género del gobernantes, las características del Estado de que se trata de las demandas del papel del liderazgo. Los factores de idiosincrasia pueden afectar la política internacional cuando la persona adecuada, ya sea hombre o mujer, resulta estar en el puesto y en el momento oportuno. La política exterior de un país puede modificarse en ciertas circunstancias paro no se pueden perder de vista las continuidades. Ya sea atribuible a la inercia burocrática o a otros factores, algunos países tienden a mantener una cierta tradición en su política exterior, independientemente de los jefes de Estado. Parecería que los aspectos idiosincrásicos son importantes que tienen un impacto especial en el modus operandi de la política internacional, particularmente en el grado de firmeza y propensión hacia el uso de la fuerza demostrada por un país. Conclusión Los tres conjuntos de factores analizados: factor sistémico, los atributos nacionales y las variables de tipo idiosincrásico, se entrelazan en el proceso mediante el cual los gobernantes consideran la forma en que su Estado debe relacionarse con otros. La información que resulta del medio internacional “objetivo” con frecuencia filtrada y escogida por los medios de comunicación, esta pasando a través de las agencias gubernamentales y se ve afectada por diversas presiones de política interna. La forma como se trata la información juega un papel muy importante como pieza clave sobre la calidad y naturaleza de las opiniones sobre la efectividad de tales acciones. MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 54 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester CAPÍTULO 6 EL PROCESO DE POLÍTICA EXTERIOR: UNA VISIÓN DESDE SU INTERIOR En el capítulo anterior se examinaron algunos factores de la política exterior. Se anotó que los líderes nacionales deben tomar decisiones que incluyan la posibilidad de escoger opciones entre los fines y los medios de la política internacional, sin importar hasta qué punto pueda parecer que sus manos están atadas por ciertos condicionamientos “estructurales”. En este capítulo se analizará más de cerca el proceso de toma de decisiones en la política internacional, incluyendo algunos de los factores más útiles que se presentan dentro de ella. Claramente, las instituciones y los procedimientos que constituyen al diseño de la política exterior difieren de país en país. Sin embargo, lo que interesa no son los aspectos legales o formales del proceso de tal política, sino más bien los variados factores (intelectual, psicológico y otros) en los cuales se basa el proceso de decisiones en todos los países. El interés es el de analizar con mayor detalle lo que incide dentro del proceso de política exterior, tratando de establecer la forma como los funcionarios a cargo de la misma toman decisiones bajo circunstancias cambiantes. ¿Tiene cada país una política exterior? La política internacional constituye un “plan único” consciente y de gran alcance (algo así como un plan maestro que contiene un conjunto explícito de metas y estrategias para alcanzar dentro del cual incluye y se ordena una serie de decisiones menores). La clave de los planteamientos es que no importa qué tanto trata un líder de forjar una política única que cubra todos los aspectos en materia internacional, porque inevitablemente se encontrará en la posición de que personalmente tiene que tomar decisiones sobre materias más discretas y específicas. Como lo ha anotado Roger Hilsman: “Con mucha frecuencia la política es la suma de un cúmulo de acciones separadas o tan sólo vagamente relacionadas entre sí”. Tipo de decisiones en materia de política exterior La política internacional no debe considerarse como un único plan general, sino más bien, y en forma más realista, como series de cientos de decisiones que tienen que tomarse y que pueden hacer parte de un cúmulo coherente, pero que en muchos casos no podrán englobarse en él. Estas numerosas decisiones de política internacional a las cuales se ve forzado un gobierno pueden ser clasificadas de diversas formas: a) b) De acuerdo con el área temática: Ya sea se trata de seguridad nacional, de política económica u otras. De acuerdo a la situación en la que se toman las decisiones de crisis con las decisiones de no crisis. Algunos observadores han establecido que aquellas decisiones relacionadas con el área temática y de variables de situación, pueden afectar el proceso de política internacional en grado importante. A partir de las características de situación se examinarán tres categorías de decisiones en materia de política internacional: a) Las macrodecisiones; b) Las microdecisiones; y c) Las decisiones en crisis. LAS MACRODECISIONES. Estas abarcan aspectos relativamente amplios de interés general y estás diseñadas para establecer guías o “reglas básicas” que pueden ser MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 55 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester aplicadas posteriormente a situaciones específicas. Algunas guías en esta materia se formulan en una forma elaborada y explícita, y otras lo son en menor grado. La existencia de normas generales bien desarrolladas hace más fácil para los gobernantes la toma de decisiones cuando se trata de atender problemas específicos. Las macrodecisiones son aquellas que más se apuestan a lo que generalmente se conoce con el término “política”. Estas decisiones normalmente tienen lugar en escenarios en los que: a) La necesidad de tomar tales decisiones había sido anticipada y no son la respuesta a hechos u ocurrencias súbitas en el entorno de la política internacional; b) Existe un marco de tiempo relativamente largo en el cual se debe tomar la decisión; y c) Dentro de este proceso se presenta un gran número y variedad de actores pertenecientes al campo de la política interior, tanto dentro como fuera del gobierno, y que pueden ser involucrados en el proceso de decisión, aun cuando ésta en último término sea tomada por los más altos funcionarios. LAS MICRODECISIONES. Gran número de decisiones de política internacional pueden denominarse de una forma. Con frecuencia se les llama, decisiones de carácter “administrativo”. Ellas pueden llevar o no implícito el elemento sorpresa o pueden permitir o no debates más o menos largos. Estas decisiones normalmente se relacionan con aspectos que son: a) Relativamente pequeños en cuanto a su campo de acción; b) Reviste una serie de baja amenaza; y c) Se maneja a niveles inferiores de la burocracia gubernamental. Los ejemplos podrían incluir la autorización de una visa. El grueso de las decisiones de política exterior hechos por el gobierno son de esta tipo. En un día el Departamento de Estado de EU recibe 2,300 comunicaciones provenientes de sus funcionarios de representaciones diplomáticas y consulares en el extranjero, ya sea proporcionando información, solicitando directrices o buscando el permiso para tomar ciertas decisiones. Pero el Secretario de Estado leerá solamente el 2% del total. Por otra parte, el Departamento de Estado también envía 3,000 mensajes diariamente, de estos, el Secretario de Estado tan sólo conoce seis de ellos y a la oficina del Presidente de EU tan sólo llegarán una o dos de las más importantes comunicaciones escritas. A su turno, las microdecisiones supuestamente están basadas en macrodecisiones; son hechas por burócratas que aplican un conjunto de guías o principios. DECISIONES DE CRISIS. Estas se toman en situaciones normalmente caracterizadas por: a) Un alto grado de amenaza y de gravedad potencial; b) Un marco de tiempo limitado en el cual es necesario llegar a una decisión; y c) Participación del nivel más alto del establecimiento de política internacional en el proceso de decisiones, usualmente dentro de un pequeño grupo de personas. Una crisis ordinariamente esta ocasionada por algún cambio o distorsión en el contexto de un Estado (un giro potencial en sus relaciones con otros Estados dentro de su sistema) y para los gobernantes esta revestida de cierto grado de amenaza. Michel Brecher ha definido la crisis como una situación que acarrea ciertas percepciones de “amenaza de valores básicos, que conlleva un tiempo limitado para la respuesta y que presenta la posibilidad de conducir a hostilidades militares. Aún cuando la crisis a manudo se asocia con respuestas rápidas, algunas pueden prolongarse por largo tiempo. Como mínimo, una crisis ocasiona un problema suficientemente serio como para requerir la atención íntima y permanente de las máximas jerarquías de gobierno. Algunos argumentan que mucho de lo que aparentemente se considera como política exterior en realidad es un “manejo de crisis”. En situaciones de crisis los gobernantes se MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 56 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester enfrentan claramente con algunas de las decisiones más delicadas que pueden tener que tomar sureste sus gobiernos. En el transcurso del proceso de política exterior, los tipos de decisiones se mezclan entre sí a veces en forma imperceptible. Visión convencional de la política exterior: Los Estados como actores racionales Aquellos que intentan entender la política exterior comúnmente la consideran como el trabajo de un actor único (una nación-Estado o un gobierno nacional). Se considera a los Estados como “cajas negras” monolíticas, maniobrando y expidiendo decisiones y comportamientos de política exterior basada en la consideración del interés nacional, sin que el observador tenga que mirar por debajo de la superficie de la dinámica interna del proceso de elaboración de tales políticas. Los Estados actuando en la cabeza de sus gobiernos nacionales, son los principales actores en el teatro de las relaciones internacionales. Asociado con este punto de vista convencional está el supuesto de que las naciones-Estado y sus gobiernos actúan como actores racionales. Graham Alisson ha comentado que la mayor parte de las personas tiende a explicar los eventos internacionales en términos del modelo de los actores racionales y como el producto de decisiones deliberadas de gobiernos nacionales unificados. MODELO DE ACTOR RACIONAL. Cuando el actor se enfrenta con una situación de toma de decisiones los individuos racionales siguen un cierto proceso: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Define la situación de una decisión basando su juicio en una consideración objetiva de los hechos. Especifican la meta o metas que deben lograrse en casa caso, y si existe un conflicto entre las diversas metas se establecen las prioridades a lograr. Se consideran todos los medios posibles para lograr las metas. Se seleccionan las alternativas finales calculadas para maximizar el logro de las metas. Se toman las medidas necesarias para poner en práctica las decisiones a que se ha llegado. La evaluación de las consecuencias de la acción de un individuo asumiendo que un actor racional querrá determinar si la meta en cuestión ha sido lograda y si es posible que acciones similares sirvan en el futuro para alcanzar metas también similares en situaciones equiparables. En el campo del diseño de política exterior, el comportamiento racional esta asociado con el logro de intereses nacionales, en forma tal que el criterio de juicio para establecer se una decisión de política internacional es racional o no se basa generalmente en establecer si está planteada con el propósito de promover las metas nacionales a costos y riesgos razonables. Una visión alternativa: Los Estados como conjuntos de individuos, grupos y organizaciones que pueden actuar o no en forma racional En los últimos años se ha hecho más evidente que muchos factores pueden contribuir a un comportamiento no racional por parte de los Estados. Es especialmente cierto cuando se tiene en cuenta el hecho de que las decisiones de política exterior se hacen y se implementan por parte de actores mecánicos denominados Estados, sino por parte de personas específicas quienes individualmente, o en combinación con otros, están sujetos a multitud de presiones sociales y ajenos a la sociedad cuando actúan en nombre de los Estados. Por lo tanto, se ha venido desarrollando una perspectiva alternativa respecto a la política exterior, la cual incorporó diversos actores. MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 57 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester Aun cuando el modelo de actor racional (Estado, como actor) puede proporcionar información importante acerca del comportamiento de la nación-Estado, aquellos modelos que se orientan a analizar a los individuos, los grupos y las organizaciones como actores en el proceso de política internacional, permite obtener un entendimiento más amplio de ese fenómeno. No todo el aparato dedicado a la política exterior en un país se moviliza cada vez que es necesario implementar una decisión. Dependiendo de la naturaleza de la decisión propiamente dicha participarán diferentes partes del aparato de política exterior de un país; esto es, diferentes individuos, grupos u organizaciones que tengan que ver con la decisión. Factores no racionales en la política exterior Pueden participar a varios niveles de la política exterior. Este proceso incluye: a) La definición de la situación; b) La consideración de metas y medios; y c) La etapa de implementación y evaluación. DEFINICIÓN DE LA SITUACIÓN. La incapacidad del funcionario responsable para recoger todos los hechos propios de la situación, puede tener menos que ver con la cantidad y con la calidad de la información recibida que con la manera como se asimila dicha información. Para ello es importante entender la naturaleza de las imágenes. El ser humano tiene una cantidad de imágenes respecto al mundo, que constituye un sistema de creencias o filtros a través del cual interpreta las miles de situaciones a que se ve expuesto día a día. Las imágenes ayudan a construir la realidad, pero también pueden enceguecer o desviar seriamente la evaluación acerca de un determinado hecho. En particular, existe una tendencia bastante común a filtrar cualquier estímulo o cualquier pieza de información que llegue, pero que no encuadre con la imagen del mundo y que por lo tanto amenace con distorsionar una concepción mental ya establecida. Los psicólogos hablan de la “atención selectiva” que leva a ver sólo lo que quiere ver, o se esta habitualmente inclinado a ver, y también hablan de la racionalización, que lleva a descartar como poco importantes algunos hechos que se consideran simples comodidades, esto es, una serie de hechos que no pueden escapar a la atención pero que no se conforman con la imagen de las cosas. Los responsables de la política exterior son los susceptibles a distorsionar la realidad como cualquier otro tipo de personas que toman decisiones. Pueden presentarse desconfianza en la relación entre Estados basado en percepciones equivocadas acerca de las intenciones de unos y otros. En los últimos años se ha investigado mucho en el área de la percepción de la amenaza. J. David Singer lanzó una serie de hipótesis en el sentido de que los actos de una nación dependen de las estimaciones que tenga respecto a las capacidades o intenciones que otro tenga de hacer daño. Cuando un adversario dobla de un momento a otros gastos militares o moviliza varias divisiones de tropas, quienes toman las decisiones se encuentran, asimismo, necesariamente especulando acerca de las intenciones subyacentes en tal comportamiento. Debe agregarse que los lentes a través de los cuales observan el mundo los gobernantes no son siempre obscuros, y que dadas las exageradas percepciones de amenaza con cierta frecuencia los lentes pueden estar teñidos de color de rosa y producir el efecto llamado “pensar con el deseo” que lleva a que los gobernantes pasen por alto una amenaza que realmente existe. Debido a que las imágenes colorean, la realidad de quienes toman las decisiones de MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 58 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester política exterior y moldean la percepción de determinadas situaciones, es importante entender cómo se forman las propias imágenes. Algunas imágenes están basadas en la experiencia histórica de una nación. El problema con imágenes y situaciones basadas en la historia es que ella puede ser mal aplicada cuando se trate de colocarlas respecto a las circunstancias y situaciones contemporáneas. Kenneth Boulding ha dicho que la imagen que tiene una nación de sí misma y de otros está formada no solamente por eventos históricos específicos, sino lo que es más por experiencias históricas acumulativas. Algunos pueblos han experimentado conflictos entre sí tan frecuentemente en el pasado que se van desarrollando una animosidad innata que afecta las percepciones de unos respectos a otras. Las rivalidades que pueden haberse basado en conflictos reales de intereses tales como desacuerdos fronterizos pueden mantenerse a través de los años por razones menos tangibles. Algunas imágenes son ampliamente compartidas por los miembros del establecimiento que maneja la política exterior de un país y por sus habitantes. Sin embargo, ciertas imágenes tienen una concepción mucho menos amplia y pueden ser peculiares solamente para unos pocos individuos, debido tanto a las experiencias pasadas particulares como a determinadas circunstancias presentes. Las circunstancias presentes actuales de los políticos también pueden afectar su imagen del mundo y, por lo tanto, su percepción de una situación determinada. Se ha dicho, por ejemplo, que la posición que emane alguien en la burocracia de la política exterior frente a un determinado asunto, está estrechamente ligada a la faceta que ésta observa del asunto en cuestión. Aún cuando todos los políticos y gobernantes enfocan las situaciones con cierta predisposición basada en una imagen de la realidad, algunos individuo tienen concepciones o imágenes más abiertas que otras, esto es, son más receptivas a la información que contradice su imagen y más abiertos a revisar tal concepto. Algunos académicos plantean la hipótesis en el sentido de que en las situaciones de crisis, por ejemplo, los políticos pueden sentir la necesidad de tener una mente tan abierta como sea factible para obtener la imagen más elaborada posible de la realidad, pero que en razón de las condiciones la presión, estrés y urgencia puede haber una tendencia de volver hacia atrás y recaer sobre imágenes ya establecidas y esteriotipadas del enemigo. Las decisiones de política exterior muy rara vez, o prácticamente nunca, emanan de una persona, pues son al menos de manera indirecta el resultado de la discusión de grupos y organizaciones participantes en el proceso de decisión. Aún usando de los grupos es posible esperar que produzcan mejores decisiones que los individuos que actúan solo dos (o más cabezas) no necesariamente son mejores que una. Irving Janis, quien ha estudiado la dinámica de los pequeños grupos observó que bajo ciertas circunstancias éstas pueden alimentar una irracionalidad propia y puede producirse el hecho de que los individuos actúen menos racionalmente de que lo que actuarían si hubieren estado solos. En particular, Janis ha descrito el fenómeno llamado “pensamientote grupos” mediante el cual la presión para encontrar la conformidad del mismo, puede inducir a los miembros individuales o eliminar cualquier duda personal que puedan tener acerca de un consenso grupal respecto a la definición de la situación u otros aspectos propios de una decisión de política exterior. Se esperaría que los errores individuales o de grupo fuesen mínimos. Existen ciertos “procedimientos operativos estándares” mediante los cuales los problemas son llevados MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 59 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester a la atención de ciertos niveles del establecimiento de política exterior. Tales procedimientos, diseñados con miras a la eficiencia, pueden parecer rutinarios. Sin embargo, cuando se desatan simultáneamente varios eventos que compiten por la atención de los gobernantes, el sistema de comunicación puede llegar a sobrecargarse, asimismo, a generar la pérdida de información por la forma en su manejo. Existe un problema especial respecto a la transmisión de información por parte de los subordinados en el sentido de que ellos solamente transmiten aquella información que consideran que sus superiores quieren oír. Una manera de solucionar este problema es crear múltiples fuentes y canales de información con la esperanza de que la “buena” información superará y excluiría a la “mala información”. CONSIDERACIÓN DE METAS Y MEDIOS. Las visiones distorsionadas del mundo pueden fomentar la irracionalidad no solamente en la definición de situaciones, sino también en las etapas subsiguientes del proceso de decisión, incluyendo la consideración y el establecimiento de las metas y de los medios adecuados para manejar una determinada situación. Quienes tienen a su cargo las decisiones de política exterior, hasta cierto punto toman en cuenta las posibles repercusiones de sus decisiones en materia de política doméstica. Además del interés personal, las metas de grupos u organizaciones pueden llegar a ser la preocupación dominante de los funcionarios públicos. El estudio de Janis sobre el pensamiento grupal indica que el mantenimiento de la cohesión del grupo y el consenso pueden llegar a constituir un fin en sí mismo y dominar inútilmente otro tipo de consideraciones. Muchos estudios se han enfocado a la tendencia de los burócratas para relacionar las metas de política exterior de manera que coincidan con la misión organizacional de un departamento. En ciertos casos las unidades burocráticas pueden sentirse amenazadas por su propia extensión y por la extensión misma de la nación. Anteriormente se anotó que los funcionarios encargados de tomar las decisiones rara vez llegan a recopilar una exhaustiva lista de posibilidades cuando trata de buscar medios alternativos para alcanzar una determinada meta. En muchos casos, sobre todo en situaciones de crisis, los límites de tiempo reducen seriamente el número de alternativas que pueden descubrirse. Además, las mismas imágenes que pueden distorsionar la definición de una determinada situación pueden restringir la gama de alternativas o considerar, excluyendo ciertas opciones en la mente de quien asume las decisiones. En la selección final de alternativas la tendencia es a comprometer más en la dinámica de “satisfacción” que de ”maximización”, esto es, a escoger la primera solución satisfactoria del problema, la cual no necesariamente es la mejor alternativa. Especialmente en la toma de decisiones a nivel organizacional. En ocasiones los políticos a cuyo cargo se comprometen a un comportamiento diametralmente opuesto, tomando decisiones de alto riesgo que representan un inmenso “juego de dados”. Las decisiones de alto riesgo que se hace sin análisis adecuado y sin tener en cuenta las posibles consecuencias claramente tienen potencial de resultados más desastrosos que las decisiones de bajo riesgo, aun cuando ambas puedan contener algunos elementos de irracionalidad. De parte de los académicos se ha puesto de presente que las situaciones de crisis, sin excepción, de involucrar algún grado de alto comportamiento con los riesgos por parte de los líderes nacionales. MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 60 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN. Las burocracias tienen procedimientos operativos estándares, no sólo para canalizar información, sino también para asegurar que las decisiones tomadas en altas esferas del gobierno serán rutinariamente implementadas por los círculos inferiores del poder. Aun cuando mucha de la implementación acarrea de manera rutinaria alguna no opera así. Especialmente en lo que respecta a las decisiones “macro”, aquellas hechas en la cabeza constituyen solamente lineamientos generales de política, en formal tal que deja mucho a la discreción de los burócratas de niveles medios y bajos respecto a la ejecución de la política. Por lo tanto, aquellas personas responsables de su aplicación pueden dar interpretaciones equivocadas a las políticas generales. La implementación de las decisiones puede ser conscientemente dilatada o aun totalmente ignorada. Aun en una situación de crisis, cuando se esperaría que reinara una gran racionalidad a través de los procesos de toma de decisiones, en última instancia se puede presentar una brecha entre la toma de decisión y su correspondiente aplicación. Hay decisiones presidenciales que pueden ser ignoradas o casi ignoradas. Cuando ocurre un error en cualquier punto dentro del proceso de decisión se esperaría que se tomen las acciones correctivas para evitar errores en el futuro. La evaluación de programas, supuestamente constituyen una importante actividad en que participan los funcionarios burocráticos de un Estado para determinar si se han logrado las metas propuestas. Sin embargo, y dada la dinámica de las decisiones a nivel individual, de grupo y organizacional, vale la pena preguntarse con qué frecuencia se hacen evaluaciones serias, qué tanto resulta de ellas y qué lecciones deja. Después de un evento es posible que se haga una cuidadosa autopsia de la anatomía de las decisiones, pero en otras ocasiones la evaluación puede parecer superflua. Aun cuando la evaluación ocurra, algunas lecciones se aplican en forma inadecuada. Para llevar a cabo una evaluación de la política, las metas deben ser suficientemente estructuradas y en forma tal que se pueda emplear un criterio claro y definido mediante el cual se logren determinar los éxitos o los fracasos. En algunos casos, sin embargo, las metas de política exterior pueden ser tan amplias y vagas que resulte imposible evaluar acertadamente lo que se ha hecho cuando llega al momento de la evaluación. En otros casos, cuando se han identificado metas concretas y existe un criterio amplio y preciso para juzgar el importe de la política, los gobernantes son más dados a exagerar el éxito que admitir el fracaso. Ética y política exterior Con frecuencia, especialmente aquellos que sostienen una concepción realista de la política mundial indican que “la moral no tiene lugar en las decisiones de política exterior”. No es claro si este planteamiento significa que la moral “no juega” ningún papel en este tipo de decisiones o que “no debería” jugar ningún papel en las decisiones de política exterior. Se examinan estas opciones con el planteamiento de las siguientes preguntas: • • Pregunta empírica: ¿Hasta qué punto, si es que así sucede, las consideraciones de carácter ético influyen sobre la política exterior? Pregunta normativa: ¿Hasta qué punto, si es que así sucede, debe permitírsele a las consideraciones de carácter ético jugar un papel en las decisiones de política exterior? MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 61 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester Regularmente al contestar la primera pregunta los principios éticos se han sacrificado para obtener los propios intereses en las materias de gobierno. Aun cuando con frecuencia los pronunciamientos de carácter moral pueden encubrir decisiones interesadas, existe evidencia de que aun en situaciones de crisis los aspectos pueden tener una influencia muy seria en los procesos de toma de decisiones. En algunos casos puede presentarse una clara diferencia entre la moral y el propio interés en situaciones en os cuales se puede apreciar que estos don conceptos no necesariamente son incompatibles. Algunos observadores han anotado que quienes toman las decisiones generalmente sienten la necesidad de tomar sólo aquellas acciones que pueden ser públicamente justificadas en alguna forma, en tanto que otras opciones serán rechazadas si se consideran tan perjudiciales contra la moral e indefendibles como para desafinar su justificación. Quienes toman las decisiones de política exterior, hasta cierto punto, incluyen en sus deliberaciones consideraciones de carácter ético, aun cuando no hay que exagerar su papel. Quedan abiertas, sin embargo, la pregunta de si las consideraciones éticas “deben” quedar incluidas en tales deliberaciones. Algunos analistas de la política internacional van tan lejos como para argumentar que las causas normales de moralidad observados entre los individual (honestidad, confiabilidad y similares) simplemente no se aplica entre las naciones y que cualquier hombre de Estado que intente incorporarse de acuerdo con las normas de moralidad cuando actúa en representación de su país es un loco. Lo que sí es cierto es que cualquier gobernante que busque actuar revestido de la ética en los asuntos mundiales se enfrenta con grandes dificultades. El primero problema consiste en materia relacionada con el “relativismo moral”. No se puede asumir que acciones tomadas sobre las bases morales será recibida por otros en la misma forma, especialmente en un sistema donde estén diferencias culturales y ideológicas tan grandes como sucede en el sistema internacional. Si bien puede ser cierto que existen algunas concepciones de moral en pugna en el mundo, el argumento del relativismo moral puede llevarse solamente hasta cierto punto. Después de todo, hay al menos unas pocas normas que son universales o de amplia aplicación (por ejemplo: la prohibición del asesinato). Hay argumentos que han utilizado para justificar, la práctica del soborno por parte de las empresas a los funcionarios públicos de gobierno extranjeros a fin de obtener lucrativos contratos, argumentando que los negocios internacionales se conducen de acuerdo con un código conducta, y unas normas y reglas que aquellas que se consideran aceptables dentro de las economías de cada país. Otro problema es el síndrome de “el fin justifica los medios”, esto es, la tentación de ejecutar los actos más horrendos si se hacen en la búsqueda de lo que se consideran causas nobles. Dado los fines que están en juego en la política internacional, tales como la supervivencia nacional, existe una tentación especial de parte de los líderes de adoptar la actitud de “todo cabe”. También se da la crítica que hacen muchos realistas a consideraciones de carácter moral, en el sentido de que pueden contribuir a decisiones irracionales de política exterior basados en un ingenuo sentimentalismo o un mesianismo imprudente y temerario. En este contexto, la moralidad puede llegar a ser en ciertas oportunidades otro frente de irracionalidad. Se concluye que los aspectos asociados con la ética en los asuntos MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 62 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester internacionales en realidad son difíciles, pero no necesariamente impensables, y que no llegan hasta el extremo de que será necesario desarrollar la ética como contraparte de las decisiones de política exterior. Conclusión (un último pensamiento sobre la racionalidad) En materia de política internacional, generalmente, cualquier persona prefiere actitudes racionales y no irracionales por parte de los diseñadores de política exterior. Sin embargo, no se puede asumir que una decisión tomada por un actor racional y siguiendo la pauta de las decisiones racionales sea “bueno”. El juicio respecto a la bondad y la corrección de algunas decisiones de política internacional, en último término, tiene que esperar la respuesta de otros Estados. En hecho simple y llamo es que el resultado de una determinada situación depende de las decisiones tomadas a menos por otros bandos. Depende tanto de su propia decisión como también de la decisión del otro y de la intervención de ellos. CAPÍTULO 7 EL JUEGO DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES: LA DIPLOMACIA ANTES QUE LA FUERZA Las relaciones internacionales se han comparado con un baile de salón. No es posible hacerlo solo. Otra metáfora: Las relaciones internacionales con frecuencia se han planteado como un juego o como una serie de juegos en los cuales las naciones-Estado compiten por el logro de ciertas metas. Qué tan exitoso es n determinado jugador, depende esencialmente de la influencia que puede ejercer sobre otro u otros jugadores, en términos de configurar su comportamiento en una determinada forma. Muchas de las relaciones internacionales son conflictivas, pero la mayor parte de los conflictos carecen de violencia. Así como acudir a efectuar un pulso de fuerza o a disparar armas de fuego, no es la norma cuando se juega póker o ajedrez, acudir a las fuerzas armadas (como medio para influir sobre el resultado del juego) no es común en la política internacional. Los gobiernos nacionales, en lugar de depender del uso de las fuerzas armadas, intentan ejercer cierta influencia y lograr las metas deseadas a través de lo que comúnmente se denomina diplomacia. Se refiere a las prácticas y los métodos formales mediante los cuales los Estados conducen sus relaciones internacionales incluyendo en intercambio de embajadores, en envío de mensajes utilizando los representantes oficiales y las participaciones en negociaciones cara a cara; el estudio tradicional se enfoca en aspectos tales como el status legal de los embajadores, las funciones desarrolladas por las embajadas y las características necesarias para ser un negociador exitoso. Los académicos han ampliado el concepto de diplomacia. El proceso general mediante el cual los Estados buscan comunicarse y ejercer influencia entre uno y otro, y resolver los conflictos a través de negociaciones, ya sea formal o informal, en lugar de recurrir a las fuerzas armadas. Algunos han ampliado este concepto un poco más, sugiriendo que la fuerza en sí misma, cuando se aplica en una forma muy limitada y selectiva para alcanzar una meta determinada, puede representar una forma de diplomacia (diplomacia de la violencia). MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 63 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester Existe una línea que separa el uso de la diplomacia y el empleo de la fuerza como instrumentos de negociación. Los líderes acuden a la fuerza solamente cuando la diplomacia fracasa, o parece que va a fracasar, pero también es cierto que en algunas oportunidades se hace uso de la fuerza antes de que la diplomacia haya sido agotada enteramente. Los métodos diplomáticos pueden parecer lentos y tediosos, y ciertamente son menos directos que el uso de la fuerza. Los diplomáticos son famosos por su idioma evasivo y suave. La diplomacia ha sido llamada el arte de permitir a las partes en conflicto salvar su posición y alcanzar soluciones sobre las cuales pueden estar más en acuerdo que en desacuerdo, aun si esto con frecuencia resulta en compromisos vacíos de contenido. La diplomacia no es una fórmula mágica o una lave automática para lograr la armonía. La diplomacia puede conducirse en forma abierta o secreta, bilateral o multilateral, de manera formal o informal. Puede tener lugar alrededor de importantes mesas o a través de largas distancias. Puede tener lugar a los más altos niveles oficiales (cumbres) o a nivel de funcionarios de menor jerarquía o entre enviados especiales; mediante emisarios privados y personales. La diplomacia se puede hacer con promesas o con amenazas. También puede hacerse entre amigos sobre aspectos en los cuales no tienen posiciones muy distantes o entre enemigos cuyas posiciones parecen irreconciliables. También puede estar apoyada por otras fuentes como las de carácter económico, militar o de otra naturaleza, utilizadas para influir sobre los competidores a través de medios distintos de la clara coerción física. La naturaleza cambiante de la diplomacia Harold Nicolson en su obra “La Diplomacia” da una definición: “Diplomacia es el manejo de las relaciones internacionales por medio de negociaciones; el método por el cual estas relaciones se ajustan y se manejan por parte de los embajadores y enviados…”. La diplomacia de hoy ha cambiado considerablemente con los años, a medida que han cambiado las condiciones del sistema internacional. EL PAPEL DE LAS EMBAJADAS Y LOS EMBAJADORES. Los embajadores de hoy pueden concentrar sus raíces en tiempos tan antiguos como los prehistóricos. Sociedades primitivas consideraban o sentían la necesidad de llagar a un acuerdo mutuo sobre suposiciones compartidas a través de enviados de cualquier clase. Los primeros embajadores no llegaron a desempeñar su papel con un entrenamiento especializado aun cuando sin duda algunos eran más hábiles que otros. A medida que se fue desarrollando el sistema de las naciones-Estado, los países gradualmente establecieron servicios diplomáticos de carrera, dentro de los cuales se reclutaban diplomáticos profesionales con rangos de embajadores y también de menor nivel presumiblemente mejor presentados y con mejore conocimientos que los aficionados que desempeñaron esta labor en el pasado. Aun cuando se sigue haciendo énfasis sobre el desarrollo de los cuerpos diplomáticos profesionales, los cargos de embajadores con frecuencia se ofrecen a personas que se consideran tienen especiales vínculos con el país anfitrión o a quienes han proporcionado su apoyo por largo tiempo, como una manera de agradecimiento. Aun cuando la práctica de establecer relaciones con países extranjeros a través de emisarios oficiales es muy antigua, la embajada como institución (esto es, el establecimiento de misiones permanentes en territorio extranjero) es más reciente. El concepto de misiones permanentes fue empleado por primera vez por las ciudadesEstado de Italia durante el siglo XV y posteriormente fue adoptado por Inglaterra y otras naciones-Estado. En 1815 en el Congreso de Viena se hizo el primer intento para lograr un acuerdo entre los Estados respecto a un conjunto de normas relacionadas con el MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 64 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester nombramiento de embajadores y las actividades de las embajadas; para evitar desavenencias entre los Estados respecto al rango y privilegio de los embajadores. Las embajadas tenían funciones útiles tales como: a) Obtener la información, y su transmisión al país del embajador; b) El mantenimiento de una línea regular de comunicación entre el gobierno del embajador y el gobierno del anfitrión; c) Cultivar relaciones amistosas con el país anfitrión a través del “roce social” en los bailes y las recepciones; d) La extensión de la protección de los gobiernos a cualquier persona que se encuentre viajando dentro del país anfitrión; e) La expansión de los intereses comerciales y la solución rápida y expedita de los problemas en el lugar en materia de interés. Con el tiempo se han venido agregando a las embajadas otras funciones de rutina tales como el procesamiento de las solicitudes de viaje internacional (visas) y los registros de nacimiento y de muerte de los ciudadanos del país en que viven en el país anfitrión. En el siglo XIX y principios del siglo XX, las embajadas tendían a ser pequeñas y a menudo estaban compuestas únicamente por un embajador y un pequeño grupo de funcionarios. Se esperaba que los embajadores fueran personas con una formación amplia y con capacidad de aprender una gran variedad de funciones. Hoy día, el personal de las grandes embajadas incluye especialistas tales como funcionarios de información, funcionarios consulares, los agregados comerciales, agregados militares y oficiales de inteligencia. La creciente burocratización de las embajadas refleja el volumen creciente de la complejidad de las transacciones internacionales. Debe agregarse que muchos países pobres carecen de recursos económicos y del personal necesario para mantener el moderno tipo de embajadas descrito. Hoy en día es irónico que, a medida que el servicio diplomático en muchos países se ha vuelto más profesional, también en algunos aspectos ha venido a jugar un papel menos importante en las negociaciones, lo cual era su principal función histórica. La avanzadas comunicaciones y la tecnología del transporte propias de la era moderna han hecho que los gobiernos dependen cada vez menos de sus embajadores en el sentido de que sena sus principales representantes en el manejo de los asuntos con un país extranjero. En la era de los aviones supersónicos, de las máquinas de fax y de las líneas telefónicas directas, muchos líderes y jefes de gobierno pasan por encima del personal de la embajada prefiriendo enviar ya sea un representante o un ministro de alto nivel gubernamental, o misiones diplomáticas de “ir y venir”; o jugar personalmente el papel de diplomáticos participando de maneras directas en comunicaciones y negociaciones con sus homólogos o contrapartes en otros países. Las reuniones de los jefes de Estado se denominan “cumbres”. La diplomacia en la cumbre no es completamente nueva; durante la era clásica hasta los monarcas de Europa se reunían para cambiar atenciones y para discutir asuntos de interés mutuo. En la era contemporánea, se hace mucho más comunes y frecuentes. Como forma de actividad diplomática, las reuniones cumbres han sido aplaudidas y criticadas a la vez. Las reuniones entre los jefes de Estado pueden ayudar a los gobiernos a desarrollar un mejor entendimiento mutuo y pueden facilitar los procesos de negociaciones, eliminando los trámites burocráticos. Los críticos están en lo correcto al manifestar que los jefes de Estado rara vez son expertos en asuntos internacionales, y carecen de familiaridad con los procedimientos diplomáticos y con las culturas extranjeras que los diplomáticos de carrera están en capacidad de llevar a las mesas de negociación. Aun cuando las cuidadosas reuniones MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 65 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester preparatorias de las cumbres puedan ayudar hasta cierto punto a los jefes de Estado, algunos académicos (incluido George Ball) se lamentan de la tendencia a la teatralidad y a las oportunidades fotográficas de las reuniones como sustituto de unas conversaciones apacibles, detrás de la escena. DIPLOMACIA PÚBLICA VERSUS DIPLOMACIA SECRETA. Hay otra tendencia de la diplomacia, esto es, el creciente papel jugado por los canales públicos en contraste con los canales privados. Aun cuando gran parte de las relaciones diplomáticas se conducen en forma secreta, últimamente las democracias en particular se han visto enfrentadas a una creciente presión para abrir al público tanto los procedimientos como los resultados de las decisiones. Está por establecer si la práctica de la diplomacia abierta produce mejores acuerdos internacionales. Muchos argumentan que el carácter secreto de las negociaciones necesariamente es malo porque no sólo priva al público del “derecho de saber”, sino que también agrega una cierta sensación de inseguridad y de desconfianza, experimentada por todas las naciones en el sistema internacional. Por el contrario, muchos analistas del tema argumentan que la conducción y el desarrollo de la diplomacia “en un acuario”, y bajo la mirada de las cámaras de televisión, tiende a producir cierta “atmósfera” y atenta contra las discusiones serias tan esenciales en las negociaciones efectivas. Particularmente en el caso de negociaciones muy delicadas y aun cuando el resultado final tiene que ser, en último término, dado a conocer al público, debería haber legítimas razones para mantener el proceso diplomático alejado el escrutinio público. DIPLOMACIA MULTILATERAL VERSUS DIPLOMACIA BILATERAL. La costumbre establecida hace muchos años consistente en que un par de países intercambian embajadas y mantienen entre sí misiones diplomáticas permanentes en su territorio refleja la importancia tradicional que los Estados otorgan a la “diplomacia bilateral” (entre dos países). No fue sino hasta el siglo XIX cuando la “diplomacia multilateral” (el encuentro de varios países) llegó a ser común. Antes de esa época la diplomacia multilateral estaba limitada fundamentalmente a las reuniones especiales citadas en momentos de crisis y cuando amenazaba la guerra, o a las conferencias de paz después de las grandes guerras. La diplomacia multilateral ha venido ganando mucha importancia. Las razones: a) La existencia de muchos problemas que abarcan varias naciones y que en sí no se presentan para soluciones puramente bilaterales; b) La proliferación de organizaciones intergubernamentales a los niveles global y regional; y c) La existencia de países menos desarrollados que han venido a depender de las UN y de otros foros de carácter multilateral para la mayor parte de sus contactos en la diplomacia oficial. La diplomacia multilateral tiene lugar no sólo a través de instituciones como las UN, sino también a través de conferencias ad hoc tales como la serie de conferencias mundiales. Los encuentros cumbres en sí mismos pueden ser bilaterales o multilaterales. Se considera que las instituciones multilaterales y las conferencias juegan un papel constructivo en las relaciones internacionales cuando colocan bajo el mismo techo a muchos participantes importantes con el propósito de ayudar colectivamente a decidir sobre normas que sean internacionalmente aceptadas, pero a su vez, foros tan grandes también pueden complicar la solución de problemas, dificultar la elaboración de los textos y proporcionar poco apoyo para hacer efectivas las soluciones acordadas. Algunos analistas sugieren que los países deberían depender menos de los grandes foros mundiales tales como las UN y, por el contrario, empeñarse en una diplomacia “minilateral” que reúna unos pocos actores que tengan una similitud de pensamiento, tal MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 66 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester como sucede en las cumbres anuales de carácter económico del Grupo de los Siete (principales países democráticos industrializados). Otra forma de diplomacia multilateral consiste en solicitar la intermediación de “terceras partes” en los procesos de solución de los conflictos tal como se ha acostumbrado por largo tiempo en la historia diplomática. La mediación es un proceso especializado en el cual un tercero, en este caso un país neutral, intenta facilitar la discusión entre dos países para ayudar a llegar a un acuerdo mutuo. La mediación requiere esfuerzos más sutiles para presentar a las partes alternativas constructivas y sugerir caminos que conduzcan a la solución de los impases, sin que el intermediario participe en el acuerdo final. DIPLOMACIA TÁCITA VERSUS DIPLOMACIA FORMAL. Aun cuando en el uso popular las palabras “diplomacia” y “negociación” a menudo se consideran sinónimos, se debe tener en cuenta que la negociación (esto es la comunicación formal y directa mediante reuniones cara a cara, cables o con la participación de intermediarios) es tan sólo una forma de diplomacia. Además de las negociaciones, los gobiernos con cierta frecuencia se comprometen en diplomacia tácita, esto es, comunicaciones informales o indirectas a través de palabras (por ejemplo, comunicados de prensa) o acciones (colocar tropas en alerta) orientadas a mostrar las intenciones o la importancia que el país otorga a algunos asuntos. Por supuesto, en la práctica los países tienden a combinar las formas. Además de su uso conjunto con las negociaciones formales, la diplomacia tácita se emplea con alguna frecuencia para influir sobre el comportamiento futuro de otro gobierno, en particular cuando se busca disuadirlo de tomar alguna acción indeseable. La diplomacia tácita no es una invención moderna; ésta, junto con la diplomacia más formal, ha sido siempre parte del arte de gobernar. La velocidad de las comunicaciones coloca a los líderes en capacidad de explotar las posibilidades de señalización de la diplomacia tácita, en forma más efectiva que anteriormente. Esta diplomacia, puede ser un sustituto de la diplomacia formal para el manejo de los conflictos. Sin embargo, un problema con la diplomacia tácita es que aun cuando acciones tales como las movilizaciones de tropas pueden hablar más fuerte que las palabras en la mesa de negociación, también pueden ser mal interpretadas con mayor facilidad. OTROS CAMBIOS. La creciente “interdependencia compleja” complica también el proceso de la diplomacia. Robert Putnam argumenta que cuando los líderes nacionales se reúnen “la política de muchas negociaciones internacionales, en forma muy útil, puede concebirse como un juego de dos niveles (uno, basado en el nivel internacional y otro en el nivel doméstico). Dice que “todo líder político nacional aparece en ambos tableros de juego. Al otro lado del tablero internacional se sientan sus contrapartes del exterior y a su lado se sientan los diplomáticos y otros asesores internacionales. Alrededor de la mesa doméstica detrás de él, se sientan los dirigentes políticos y las cabezas parlamentarias, los voceros de instituciones nacionales, los representantes de grupos de interés importantes para el país y sus propios asesores políticos. El antiguo secretario del trabajo de EU, John Dunlop, comentó alguna vez que las “negociaciones bilaterales usualmente requieren tres acuerdos: uno con el otro lado de la mes y otro con cada uno de los lados, de ésta. El concepto de La negociación puede considerarse como el medio para solucionar las diferencias MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 67 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester negociación respecto a las prioridades entre las partes en conflicto, a través de intercambios de propuestas para alcanzar soluciones mutuamente aceptables. Se ha llegado a decir que la diplomacia es la “búsqueda de terrenos comunes”. En algunos casos las diferencias entre quienes tienen una disputa pueden ser virtualmente incompatibles e irreconciliables, mientras en otros casos es posible que el proceso de negociación sea en alguna forma beneficioso para ambos lados. Los buenos negociadores, ya sea en una sala de ventas de automóviles o en la arena internacional, tienen una idea clara de sus prioridades. Los negociadores presumiblemente tienen ciertos límites mínimos y máximos respecto hasta dónde están dispuestos a llegar para alcanzar un acuerdo. La competencia de una negociación consiste en que cada parte trata de alcanzar un acuerdo final lo más lejos posible de sus propios mínimos y lo más cerca posible de sus aspiraciones máximas. Se dan estrategias básicas: a) Rivalizar con la agresión (confrontar); b) Ceder o dar algo (acomodarse); y c) Solucionar problemas en forma tal que las partes ganen conjuntamente. La estructura de la situación y el poder relativo de las partes tienen mucho que ver con la estrategia que se emplee. El proceso de negociación consiste en atraer pero al mismo tiempo empujar a un oponente hacia posiciones más o menos aceptables a lo largo de una especie de “curva de negociación” (ver figuera 7.2, pág. 242). Debe agregarse que este proceso puede ocurrir en diferentes rounds que incluyen las fases de “prenegociación” y “negociación” a medida que los jugadores buscan inicialmente principios generales para ponerse de acuerdo y después de trabajar sobre los detalles. Las soluciones prominentes son alternativas tan superiores a otras que, aun cuando no sean óptimas, todas las partes involucradas tienden a aceptarlas aún sin señales claras de ello. ETAPAS DEL PROCESO DE NEGOCIACIÓN. Las mismas son dadas por Oscar Nudler. Etapa 1: Conflicto primitivo. Cada parte representa a la otra en términos totalmente negativos. Como prevalece la falta de mutua confianza, el diálogo es imposible. Se ponen en práctica diferentes tipos de violencia. Etapa 2: Coexistencia. Cada parte acepta el derecho de existir de la otra, incluso cuando aún predomina la falta de un entendimiento mutuo. Aceptación del hecho de que la fuerza física y/o moral demostrada por la otra parte, constituye un elemento de agresión altamente peligroso y posiblemente autodestructivo. Sin embargo, en una fase más avanzada de esta etapa pueden resultar razones más positivas respecto a la coexistencia como un reconocimiento de los beneficios potenciales del diálogo. Etapa 3: Diálogo. Cada parte esta preparada a entrar en un diálogo verdadero con el otro, a veces con la ayuda de un tercero que viene a facilitar el diálogo. La disminución y la desconfianza mutuas se reemplazan gradualmente por el diálogo basado en el entendimiento de las necesidades del otro y de las diversas formas de representarlas. Etapa 4: Reestructuración. Fase culminante de la resolución de conflictos. Ambas partes cooperan ahora para construir un nuevo marco (de referencia) que va más allá de los marcos originales y del conflicto entre ellos. Esto no significa el fin de todos los conflictos posibles, sino de los iniciales y primitivos. MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 68 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester La dinámica de las negociaciones internacionales EL MANEJO DE LA ZANAHORIA Y EL GARROTE. Los Estados hacen uso tanto del enfoque de la zanahoria como del garrote cuando dependen de cuatro tácticas de negociación: amenazas, castigos, promesas y recompensas. Dos de estas tácticas (amenazas y castigos) representan el enfoque del garrote; la primera trae consigo acciones hipotéticas y la segunda una acción real. Las otras dos tácticas (promesas y recompensas) representan el enfoque de la zanahoria y también envuelven acciones hipotéticas o reales. Aun cuando aquellos que ven la política internacional como violenta y anárquica, tienden a confiar más en el enfoque del garrote que en el enfoque de la zanahoria. Sin embargo, no existe una evidencia clara de que un enfoque sea inherentemente más efectivo que otro como estrategia de negociación. Ambos pueden ser efectivos dependiendo del contexto en que se utilicen. Los Estados con frecuencia utilizan conjuntamente amenazas y promesas, en especial cuando un lado desea proporcionar al otro una forma de salida a la confrontación salvando el honor. Cuando los Estados negocian entre sí, descubren con frecuencia que es más difícil obligar que disuadir cierto comportamiento por parte de otro Estado. En el caso de obligar, se busca persuadir a la otra parte a hacer algo que no desea, ya sea adelantar algo o continuar con un comportamiento deseado, o por el contrario, suspender un comportamiento indeseado. En el caso de la disuasión se busca desanimar o disuadir a la otra parte de hacer algo que ella quisiera hacer. Mediante la acción de obligar, el ejercicio exitoso de la influencia requiere que alguien haga que algo suceda. En el caso de la disuasión, el éxito consiste en que no suceda nada. No basta con hacer promesas o amenazas en el momento preciso. Para que las promesas o las amenazas surtan efecto, deben ser también suficientes creíbles y fuertes, según los perciba el otro lado. Respecto al elemento de credibilidad, un Estado puede intentar honrar plenamente una promesa o poner en práctica una amenaza; sin embargo, las dos carecen de significado y es poco probable que influyan sobre la conducta de otro Estado, a menos que éste crea que el otro Estado está dispuesto a llevar adelante su promesa o su amenaza. De igual manera, los líderes pueden estar haciendo creen algo mediante falsas apariencias que sus promesas o sus amenazas van a resultar ciertas. Por supuesto, un Estado puede verse precisado a ejecutar una amenaza o una promesa, y debe estar preparado para hacerlo si quiere conservar su futura credibilidad. Respecto al elemento de la fortaleza, no sólo debe ser creíble, sino también debe ser suficientemente ponderada. Ya sea muy atractiva para que sea aceptada (en el caso de la promesa) o potencialmente muy dañina y perjudicial para ser asimilada (en el caso de una amenaza). Las promesas y amenazas que son creíbles pero que carecen de fuerza están llamadas a fracasar en el proceso de negociación. A pesar de la fortaleza de las promesas y amenazas, si éstas carecen de credibilidad están tan dadas al fracaso como aquellas que son creíbles pero carecen de fortaleza. La necesidad de comunicarse en forma creíble es especialmente importante en una era en que la mala interpretación y los cálculos errados pueden conducir a un holocausto nuclear. Hay peligros latentes en hacer demasiado énfasis sobre la credibilidad. Una guía de conducta para incrementar la credibilidad es que “entre más específica sea una promesa o amenaza, y entre más esté su fuente revestida de autoridad, mayor será la credibilidad de las intenciones que expresa”. Por lo tanto, los líderes que desean una concesión particular de parte de un Estado extranjero están en mejor posibilidad de MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 69 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester lograrla si se plantea en términos claros y al mismo tiempo con las consecuencias específicas que tendrá su acercamiento o su no acatamiento. Tomás Schelling ha sugerido algunas otras formas con las cuales los Estados pueden aumentar la credibilidad de sus amenazas o de sus promesas. El “arte del compromiso” es esencial para lograr el éxito en los procesos de negociación y subraya la importancia de reforzar las declaraciones de intención con las clases de acciones de negociación tácita a que se ha hecho referencia tales como utilizar partidas presupuestarias, movilizaciones de tropas y demostración de capacidad naval para apoyar o sostener las amenazas, o el envío al exterior de un diplomático notable para apoyar con rasgos de seriedad y autoridad de sus promesas. Una estrategia que sugiere Schelling para hacer amenazas creíbles la constituye el enfoque de “quemar todos los puentes a su espalda”, esto es, crear una situación en la que se convence a la contraparte de que se ellos toman una acción particular no deseada, no se tendrá más alternativa que poner en práctica la amenaza planteada. En un esfuerzo para reforzar su credibilidad un gobierno puede tratar de cultivar una cierta imagen o reputación en el exterior. La reputación de ser “confiable” puede ser especialmente útil al hacer promesas creíbles, mientras una reputación de ser “errático” o “imprudente”, puede ser útil para que sus amenazas sean creíbles. Sin embargo, una reputación de imprudencia puede ser como un tiro por la culata. TEORÍA DE LOS JUEGOS. En las explicaciones sobre las negociaciones internacionales se encuentran con frecuencia dos tipos básicos de juegos. Una enfatiza el potencial para la confrontación y el otro el potencial de la cooperación. El “juego de suma cero” está estructurado en forma tal que lo que gana una parte, automáticamente lo pierde la otra parte; en otras palabras el conflicto es total. Traído al campo internacional, sería como una disputa territorial en el cual dos Estados pretenden la misma porción de terreno pero obviamente las dos no pueden ejercer soberanía simultáneamente sobre éste; sin embargo, a través de una diplomacia creativa, podría ser posible convertir tal juego de suma cero en un “juego de suma variable” en el cual ambas partes puedan ganar algo simultáneamente, aun cuando uno podría beneficiarse más que la otra. Si las partes en disputa determinan que podrían compartir la tierra o se la parte que la está ocupando compensara en forma satisfactoria a la otra, el juego tendría un resultado de “suma positiva” (ganar-ganar). En el campo de las relaciones internacionales la mayor parte de las situaciones se asemejan a los juegos de suma variable. Tales juegos tienen con frecuencia soluciones evidentes basadas en los beneficios o en las pérdidas esperadas. El primer ejemplo es el “juego de la gallina”, en el cual los contendores conducen su vehículo, el uno frente del otro, en una carretera de una sola vía, y el primero que se desvíe es considerado como el perdedor o como una gallina. Cada jugador tiene dos opciones (desviarse o no desviarse) y ninguno de los dos sabe qué opción escogerá el otro, y ninguno de los dos individualmente considerado es capaz de controlar el resultado del juego. Los valores hipotéticos (beneficios) que gana o pierde cada jugador como resultado de desviarse o no desviarse, esta representado por los números que aparecen en la celda de la matriz (ver figura 7.3, pág. 248). Debe ser evidente que sobre la base de las ganancias o de las pérdidas esperadas, cada parte obtendrá mayores beneficios de la “cooperación”, esto es, desviar para evitar el riesgo de una destrucción mutua y total, resultante de una colisión. Sin embargo, se mantiene la tentación de tratar de ganar a través de una estrategia de confrontación: no desviarse. La escogencia de la tentadora pero arriesgada opción, puede depender de qué tanto “aceptan el riesgo” los jugadores o MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 70 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester qué tan atrevidos son. Este juego con frecuencia se utiliza para ilustrar problemas de amenazas y contra amenazas o de refrenamiento en los conflictos internacionales. Otro juego es el “dilema del prisionero” (ver figuera 7.4, pág. 249). Dos sospechosos que fueron encontrados juntos, son arrestados como culpables de un crimen y son sometidos separadamente a procesos de interrogatorio. A cada prisionero se le dice que recibirá la máxima sentencia si guarda silencio, mientras el otro prisionero confiesa. Sin embargo, que se le otorgará un período de prueba o quedará en libertad si confiesa o implica a su compañero, mientras este último guarda silencio. Si ambas partes confiesan, cada uno recibirá sentencias de tipo intermedio; si los dos permanecen en silencio, ambos recibirán la mínima sentencia. Dados los valores de resultado hipotético, los dos prisioneros probablemente confesarían conjuntamente y cada uno de los dos recibirían sentencias de cárcel moderadas, cuando habrían quedado en mucho mejor posición si los dos hubieran permanecido en silencio; este juego termina con la abstención de los jugadores de alcanzar los puntos en la línea de negociación de optimas soluciones, en la cual ambos quedan relativamente satisfechos. Aun cuando cada uno de los dos estaría en mejor posición cooperando mediante el silencio mutuo, su problema o “dilema” es que ninguno de los dos puede confiera en el otro para guardar silencio, toda vez que hay mucho que ganar imputándole el crimen su compañero, estrategia conocida como “desertar”. El juego se estructura de forma tal que cada prisionero está preocupado por la máxima pérdida posible (diez años) a través del hecho de que el otro deserte. El elemento de confianza o sumisión obligatoria se pierde aquí y también se perdería aun si a los dos jugadores se les permitiera comunicarse uno con otro sin una garantía obligatoria. Aun cuando los gobiernos con frecuencia parece como que se encierran en un conflicto, como en el caso de las negociaciones sobre el control de armamentos, es posible desarrollar estrategias cooperativas a lo largo del tiempo, a través de ensayos y errores en forma tal, que las partes puedan compartir las ganancias más que las pérdidas. Por fortuna, en las relaciones internacionales los juegos son rara vez asuntos de una situación única. Consistente con frecuencia en movimientos y contramovimientos, ofertas, pruebas y negociaciones a través del tiempo. Los Estados pueden echarse atrás en algunas materias pero permanecer firmes en otras y en la secuencia de movimientos puede ser posible que alcancen un resultado mutuamente aceptable. Una complicación en muchas de estas crisis es la mala percepción acerca de cuál es el juego que están desarrollando los oponentes. Otra complicación en el tema de los juegos llevados a las relaciones internacionales es que aun cuando la teoría de los juegos supone generalmente que los Estados actúan como actores racionales y unitarios, se ha podido establecer que la diplomacia es un “juego de dos niveles”, en el cual no solamente es tiene en la mente a un adversario sino que es necesario tener en cuenta también a los grupos de votantes y electores, a nivel de la política interna. Existen mejores formas de jugar el juego de las gallinas o el dilema del prisionero que ayuden a evitar colisiones o pérdidas mutuas, a cada paso, tales estrategias involucran señales en el sentido de que la cooperación será recompensada con cooperación, mientras el juego conflictivo será respondido con actuaciones igualmente conflictivas. Instrumentos de la negociación internacional LOS RECURSOS MILITARES COMO HERAMIENTAS DE NEGOCIACIÓN. Algunos analistas han concluido que en el terreno de las relaciones internacionales la fuerza militar ha perdido mucho de su importancia central. Argumentos en contrario se escuchan de aquellos que consideran la necesidad de continuar con el uso del poder MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 71 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester militar con propósitos de disuasión, o de compeler y de simplemente mostrar un poderío militar para propósitos de defensa territorial. Los recursos militares permiten a un Estado negociar respecto a amenazas y promesas explícitas e implícitas, como también respecto al castigo y la recompensa. Respecto al uso de los instrumentos militares como garrote, muchos argumentarían que el éxito diplomático depende principalmente del número de cañones y armas que se tengan como respaldo. Sin embargo, como se ha sugerido, la relación entre el poder militar y la efectividad diplomática es mucho más complicada que esto. Por un aparte, en las disputas entre algunos países la amenaza de acudir a la fuerza armada es altamente irrelevante para el proceso de negociación, toda vez que es inadmisible que una de las partes llegue a emplear sus armas contra la otra, cualquiera que sea la naturaleza de la diferencia o disputa. Los recursos militares son particularmente relevantes para las estrategias de disuasión y para la negociación tácita que va con ellas. Aun cuando la disuasión se refiere a cualquier intento hecho por una de las partes para impedir que la otra tome alguna acción indeseada, este término se asocia principalmente con la preservación de un ataque militar, planteando el hecho de que el costo potencial de una acción militar excede el beneficio potencial a los ojos del posible agresor. En teoría, es más probable que las amenazas disuasivas operen contra Estados más débiles que contra oponente igualmente poderoso o superiores en capacidad militar. Sin embargo, diversos estudios prácticos han demostrado que el estar armado hasta los dientes no asegura que un Estado pueda disuadir a otro de un ataque sobre él mismo o sobre uno de los aliados, y que otros factores puedan ser más cruciales para una disuasión exitosa, que el simple poderío militar. Por lo general es más fácil disuadir a un adversario de no atacar la patria propia, que disuadirlo de atacar otro Estado sólo con el argumento de que dado el compromiso de represalia en el primer caso será invariablemente más fuerte. Evidentemente, entre las mejores formas de “extender” la disuasión están las relaciones fuertes y visibles tanto en el campo económico como militar con un Estado amenazado, como el también hacer evidente que existen ventajas de corto plazo en el equilibrio de fuerzas más que el mostrar actitudes amenazantes. Otro estudio sobre la materia demostró que el pensar con el deseo hace que los atacantes sigan adelante, a pesar de las amenazas propias de la disuasión. Aquellos líderes que están presionando a llevar a cabo políticas internacionales agresivas, ocasionadas por serios problemas domésticos o internacionales, con frecuencia redefinen la realidad para adecuarla a sus necesidades y a los riesgos que en un principio habían sido estimados por lo bajo mientras vuelven a analizar también los beneficios de un ataque que en un principio habían sido estimados por lo alto. RECURSOS ECONÓMICOS COMO HERRAMIENTAS DE NEGOCIACIÓN. A medida que las negociaciones de carácter militar se han vuelto más problemáticas y peligrosas en la era nuclear, se ha presentado un incremento en la atención que se otorga a los mecanismos de influencia económica. Embargos, boicots, inversiones multinacionales, congelación de activos en bancos y limitaciones propias de los paquetes de ayuda externa. Bajo ciertas condiciones, los mecanismos de carácter económico pueden ser bastante MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 72 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester efectivos, en especial cuando se trata de Estados altamente dependientes de la influencia de una relación desigual. Hoy en día, la penetración económica puede producir una dominación similar en formas más sutiles (a la que con frecuencia de la conoce como el neocolonialismo), aun cuando los Estados que han sido penetrados puedan contar con ciertos mecanismos propios. Entre las zanahorias económicas que los Estados intentan utilizar para inducir la cooperación de otros Estados están las donaciones y los créditos de ayuda externa, como también los fondos de inversión internacional y el status comercial de “nación más favorecida”. Los garrotes incluyen el retiro de los beneficios que se han mencionado como también los embargos (o negativa de un país de vender a otro sus propios productos), los boicoteos (negativa de un país a importar bienes de otro país) y la expropiación o congelación de activos pertenecientes a un país extranjero. Los recursos económicos también pueden permitir a un país lo que la presión política y militar no puede proveer. Los medios económicos se han utilizado tanto para fortalecer las relaciones entre países amigos, como para debilitar países no amigos. Se ha argumentado que aun cuando el poder militar preponderante permanece en una pocas manos, la habilidad de influir los eventos alrededor del mundo se han aumentado a gran variedad de países que aunque militarmente débiles poseen poderío económico como son los casos de Japón, Arabia Saudí y Alemania. El Japón ha utilizado la ayuda externa de China, Sudáfrica y otros países como medio de ganar influencia y suavizar la entrada del país en aquellos mercados. El análisis histórico ha demostrado que estas condiciones rara vez presentan y que “un gobierno casi nunca es capaz de persuadir a otro de alterar su política exterior en forma significativa mediante el uso de sanciones económicas exclusivamente”. Las sanciones comerciales “operan” hasta cierto punto en una tercera parte de los casos. El tipo y el momento de las sanciones económicas internacionales tienen mucho que ver con la efectividad. Cuando no funcionan los embargos comerciales, es posible que se tenga éxito acudiendo a cierto tipo de sanciones económicas de menor trascendencia tales como la reducción en el flujo de fondos de capital tanto de carácter privado como de créditos y ayuda externa de carácter gubernamental. Las amenazas económicas o los castigos relacionados con la ayuda externa y con la inversión internacional tienden a ser más efectivos cuando los gobiernos bajo presión dependen altamente del país que las aplica y cuando carecen de un soporte interno fuerte como sucedió en Jamaica en el gobierno de Manley, durante los años 70. Cada vez es más necesario que los Estados lleven a cabo acuerdos para coordinar las transacciones en la economía mundial. La confrontación económica y la coerción a menudo no solamente carece de efectividad como forma de negociación internacional, sino que tiendan también a minar el orden económico entre los países, produciendo efectos destructivos que distorsionan el empleo, los precios y el bienestar social en general. El buen diplomático y la buena diplomacia: Normas a seguir en las negociaciones REGLAS PARA LOS BUENOS DIPLOMÁTICOS. De las cinco cualidades que Harold Nicolson establece como esenciales para ser un buen diplomático ideal, la primera es la veracidad. Las otras son la precisión, en términos de la claridad de su expresión; la calma; la modestia; toda vez que la vanidad probablemente aleja a la contraparte a causa de una actitud arrogante o hace que sucumba a su adulación; y la lealtad a su propio gobierno, cualidad ésta que se puede perder, especialmente en aquellos casos en que el diplomático ha permanecido por largo tiempo en el exterior en una posición particular, en tal forma que inconscientemente desarrolle una cierta afinidad con la MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 73 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester cultura y las gentes locales que puedan afectar su propio juicio respecto a los intereses que está representando. ANTIGUAS INSTRUCCIONES PARA UN DIPLOMÁTICO MODELO. En el año 1716, el servicio diplomático se había desarrollado hasta el punto que De Callieres estableció una serie de requerimientos diplomáticos que sonaban más profesionales con énfasis en el autocontrol, la discreción y la disciplina: • • • • • • • • • • No actúe en forma arrogante. No muestre desprecio. No acuda de forma inmediata a las amenazas. No explote en estallidos de rabia. No se salga de casillas. No sea ostentoso. No haga alarde de usted mismo. Todo el buen negociador debe tener suficiente control de sí mismo para resistir las ansias de hablar antes de haber pensado completamente lo que va a decir. Un hombre que es naturalmente violento y que se sale fácilmente de sus casillas, no es la persona precisa para conducir negociaciones. Debe recordar que una vez que permita que sus sentimientos extravagantes sea su guía en la conducción de las negociaciones, está destinado necesaria e inevitablemente al fracaso. REGLAS PARA REALIZAR UNA BUENA DIPLOMACIA. Un buen diplomático debe ser a la vez persistente y paciente. Éste es el caso especialmente de negociaciones diplomáticas complicadas tendientes a obtener cualquier beneficio, cuando deben conciliarse los intereses y las prioridades de muchos Estados para llegar a un acuerdo. En este caso los jefes de las delegaciones deben orientarse a conformar coaliciones de Estados y a emplear algunos de ellos como Estados clave para arrestarlos junto con sus amigos o aliados. Entre las complicaciones de este tipo de diplomacia, está la necesidad “de mirar en la otra dirección”, cuando aquellos Estado clave hace algo que es objetable en determinadas materias. Los diplomáticos deben mantener el “ojo fijo en el premio”, esto es, en el acuerdo que en último término desean lograr. De acuerdo con Roger Fisher y con otros respectados académicos que han escrito sobre los procesos de negociación, dentro de las reglas que deben observar los diplomáticos en estos procesos están las siguientes: 1. 2. 3. Establezca si la contraparte es seria respecto a la negociación. No por el hecho de que un determinado país se haga presente en la mesa de negociación, esto significa que tal país esté sinceramente interesado en llegar a un acuerdo a través de la diplomacia. Puede simplemente estar utilizando las negociaciones como un vehículo para ganar imagen publicitaria para su causa, promoviendo la propaganda, o recopilando información adicional sobre las intenciones y capacidades de la contraparte. No reste importancia a lo que a primera vista parecería ser puro maquillaje o preocupaciones procedimentales simbólicas, cuando ellas son expresadas por la contraparte. En algunos casos, el punto más crítico de una negociación justamente puede presentarse en el momento de su iniciación, basado en tal tipo de preocupaciones procedimentales, como la forma de la mesa o la identidad de las personas a quienes se les permitirá sentarse en la mesa. Muestre alguna empatía y entendimiento respecto a la posición de su contraparte. MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 74 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester 4. 5. 6. Por cada hora que usted negocie, póngase en la posición de su contraparte por diez minutos. Esto no significa ceder a sus demandas, sino solamente entender lo que se puede razonablemente esperar que ellos acepten en las negociaciones. Ofrezca a la contraparte propuestas suficientemente concretas para que las considere y responda sobre ellas. El grado hasta el cual pueden ser específicas las “promesas” y las “amenazas” puede aumentar la credibilidad y efectividad en el proceso de negociación. En palabras de Fisher, ofrezca a la contraparte “proposiciones aceptables para que diga que sí”. Si no es posible llegar a un acuerdo completo sobre todos los aspectos de una disputa, divida el problema en asuntos más pequeños y más manejables a efecto de negociarlos separadamente. No humille a su contraparte. Haga tan fácil como sea posible que el oro lado acepte sus términos. En tanto que usted logre lo que desee, puede también dejar que la contraparte se vea bien, proporcionándole concesiones que le salven su posición. Usted no debe regocijarse de los triunfos diplomáticos sino por el contrario hacer que ellos parezcan como promesas equitativas. CAPÍTULO 8 ROMPIMIENTO DEL JUEGO: EL RECURSO DE LAS ARMAS Cuando la diplomacia falla o parece prometer muy poco, los gobiernos de hoy, como los del pasado, pueden acudir al uso de la fuerza armada en las relaciones internacionales. Sin embargo, la violencia ocurre con tanta frecuencia que hace que los observadores la consideren no como un colapso o una aberración, sino como una parte normal de la política mundial. Lo que se reconoce como una situación de guerra es algo conocido en la sociedad humana, al menos desde el año 7,500 a. C. (en la batalla de Jericó en el Medio Oriente). Un observador ha anotado que entre el año 3,600 a. C. y la década de los años 80 hubo “solamente 292 años de paz”. Otro pone de presente que en el período entre 1945 y 1978, “no hubo más que 26 días… sin guerra (de alguna clase) en alguna parte del mundo”. En ese momento, en los últimos años de la década de los 70, en un día “normal” cerca de 12 guerras tenía lugar de manera simultánea. Sin embargo, es intrigante saber que desde esos años, la frecuencia de la guerra parece haber disminuido hasta el punto que en 1993 no tuvo lugar guerra alguna entre Estados. Esto deja abierta la pregunta de qué tan “normal” es la guerra como fenómeno global y cuál es la forma en que probablemente se desarrolle en un momento dado. Muchos concluyen que la guerra, al menos entre las principales naciones industrializadas, ha perdido completamente su “utilidad” debido a que la competencia tecnológica y económica parece ser un modo más seguro y productivo de buscar los intereses nacionales. Antes de concluir que a medida que las sociedades maduran el fin de la guerra es inminente, es necesario examinar el conjunto de investigaciones que se ha adelantado sobre la naturaleza de la guerra, incluyendo sus causas, para poder juzgar cuando es probable que irrumpa el conflicto violento bajo sus diversas manifestaciones. Según el famoso estratega prusiano del siglo XIX, Kart von Clausewitz la guerra es MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 75 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester simplemente la “continuación de la política por otros medios”. Cuando en su propósito por alcanzar las metas, la diplomacia fracasa en las mesas de conferencia, la fuerza puede utilizarse para lograr los objetivos y para aplicar suficiente presión a efecto de despertar y encender el interés del adversario en las negociaciones o para producir una capitulación. La negociación, entonces, no cesa necesariamente cuando se cambia la pluma por la espada; los líderes aún tratan de convencer a otros líderes de hacer concesiones y adoptar términos aceptables de arreglo. Aquellos que adoptan el punto de vista realista de Clausewitz sobre la guerra, asumen el análisis de costo-beneficio o de tipo “racional”. Se basa en que las decisiones de ir a la guerra obedecen a una política deliberada y consciente, diseñada para alcanzar metas políticas. Los gobernantes, antes de iniciar las acciones militares, calculan la “utilidad esperada” de acudir a la guerra. El principal proponente de este punto de vista, en el sentido de que la guerra es generalmente una decisión calculada, es el académico norteamericano de ciencia política, Bruce Bueno de Mesquita, quien ofrece como evidencia el hecho de que entre 1815 y 1974, de un total de 58 guerras interestatales identificadas la nación atacante ganó 42. Visto de un amanera diferente, “sólo diez por ciento de las guerras que se han peleado desde la derrota de Napoleón en Waterloo, las perdieron en forma rápida y decisiva las naciones que atacaron primero”. Sin embargo, el hecho de que un atacante gane, no siempre significa que su ataque fue cuidadosamente planeado y oportuno. Las metas que intentan alcanzar los gobiernos a través de la guerra pueden ser relativamente simples y limitadas tales como la adquisición de un territorio más grande, o de naturaleza más compleja, como cuando se trata de rehacer el sistema político del país enemigo, o cuando se pretende alterar fundamentalmente el equilibrio del poder a nivel mundial. Al analizar las decisiones de guerra tomadas por los líderes individuales, Bueno de Mesquita y otros autores han concluido que la meta de sobrevivir y de permanecer en el poder juega un papel muy importante conjuntamente con la meta de constituir la hegemonía del Estado. Es interesante anotar que en la guerra con frecuencia ambos bandos tienen tales expectativas lo cual pone de presente que las equivocadas concepciones y las estimaciones erradas con la mayor amenaza a la paz internacional, toda vez que obviamente ambos lado no pueden estar de manera simultánea en lo cierto respecto a sus expectativas de victoria. Se ha argumentado que el error más grande que lleva a la derrota a los iniciadores de las guerras es el fracaso de predecir correctamente si es probable que su objetivo reciba en apoyo militar y la protección de otros países. Bueno de Mesquita también previene en el sentido de no evaluar la “racionalidad” de las decisiones de guerra por la cordura y sensatez de las metas de los gobernantes o esperar que las emociones personales no jugarán una parte importante dentro del proceso de decisión. Más bien, la racionalidad depende de la claridad en el orden de prioridades del líder, ya sea que éstas sean las correctas en opinión de otros, y también se sopesar deliberadamente los costos y beneficios en la búsqueda de ellas a través de varias estrategias. Tal tipo de factores emocionales que complican el uso racional de la fuerza como vehículo de negociación se sugieren en la segunda cita hecha atrás y la cual está tomada de una carta de Albert Einstein en su famosa correspondencia con Sigmund Freud en la década de los 30. Con las emociones invariablemente involucradas en la violencia internacional tal como la atestiguó Freud, los cálculos razonados pueden MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 76 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester derivar en aplicaciones de fuerzas ilimitadas e irracionales. Freud atribuyó la guerra a procesos altamente inconscientes de la mente humana y especuló en el sentido de que los seres humanos poseen tanto el deseo o el instinto de la vida como el de la muerte, y este último los conduce a la destrucción del mundo, mientras el primero da lugar a cierta esperanza dado que la cultura puede ser moldeada para controlar los impulsos destructivos. Aquellos que adoptan el segundo punto de vista expresado, asumen que la guerra, en esencia, es el resultado de una respuesta visceral el ambiente basado en uno de estos dos elementos: a) Un instinto humano de violencia; o b) Complejas emociones de temor, frustración y rabia. Quienes investigan las causas y raíces psicológicas de la violencia internacional, clasifican naciones enteras quizás en forma imprecisa, como frustradas, vengativas y belicosas. Los líderes ambiciosos pueden buscar la generación, el desarrollo o la respuesta a tales estados de ánimo. Ninguna perspectiva en particular, ni la de Clausewitz no la de Einstein y Freud, puede explicar de manera plena la ocurrencia de la violencia internacional. Por lo tanto, deben establecerse ciertas condiciones en el escenario y en último término tomar la decisión (calculada o emocional) de ir a la guerra. Tendencias en el empleo de la fuerza Quienes han estudiado el uso de la fuerza armada en la política internacional se interesan fundamentalmente por la guerra entre los Estados, la cual generalmente se define como un combate armado, sostenido entre las fuerzas militares organizadas de al menos dos países. Sin embargo, la guerra es solamente una de las muchas formas de hostilidad que pueden presentarse entre las nacionales-Estado. Otras formas de hostilidad incluyen los combates aislados o esporádicos, tales como las escaramuzas fronterizas, los ataques aéreos, las intervenciones y otros tipos de enfrentamiento militar que representan “fuerza sin guerra”. Las distinciones entre la guerra y otras formas de violencia internacional solían ser más claras, toda vez que las guerras eran definidas en términos legales y tenían un comienzo y un final claramente establecidos. Usualmente se decía que la guerra comenzaba cuando un Estado emitía una declaración formal contra otro Estado, normalmente terminaba con un tratado de paz entre las partes en contienda. Hoy en día, sin embargo, los Estados emiten declaraciones de guerra cuando comienza la lucha, quizá en parte porque según la Carta Constitutiva de la ONU la agresión armada es ilegal. Hoy en día, entonces, se habla de “acciones policivas” o “contra-insurgentes” o “anti-terrorismo”, o simplemente “defensa propia”. En medio de etiquetas confusas, es mejor identificar varias categorías de violencia internacional, de acuerdo con el tipo y alcance de la lucha que se produce, más que de acuerdo a si los líderes en realidad admiten que se encuentran en guerra. GUERRA INTERNACIONAL. En 1995, el columnista George Hill citó al historiador Donald Kagan de la Universidad de Yale quien escribió que: “Durante los dos últimos siglos, la única cosa más común que las predicciones acerca de la guerra ha sido la guerra misma…; estadísticamente, la guerra ha sido más común que la paz y en un mundo dividido en múltiples Estados los largos períodos de paz han sido escasos”. Una definición estadística de guerra relativamente estándar, como el inicio de hostilidades militares sostenidas al menos entre dos Estados reconocidos o entre un Estado y una fuerza militar dentro de un evento que hubiere culminado con un mínimo de 100 muertos en batalla, se establece que entre los años 1816 y 1980 se presentaron MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 77 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester aproximadamente 118 guerras internacionales. La incidencia de guarras durante este tipo declinó, aun cuando la tendencia fue moderada. Con los años el número de guerras internacionales ha disminuido, la severidad de las mismas, medida por el número de bajas, ha aumentado a lo largo del siglo XX con la introducción de nuevas armas. Si se toma en cuenta la enorme proliferación de nuevos Estados-nación, se puede decir algo más impresionante aún, en el sentido que entre la posguerra de la segunda guerra mundial y el presente, el mundo ha estado relativamente libre de guerras internacionales en comparación con etapas previas de la política mundial. Una tendencia característica es la disminución histórica de largo plazo en la frecuencia de guerras entre las grandes potencias. La ausencia de guerra entre los grandes poderes en la segundo mitad del siglo XX, desde 1945 (el mayor período de la historia) ha sido llamado como la “larga paz”. De nuevo, el optimismo acerca de este refrenamiento debe ser cauteloso. Después de todo, el otro largo período de tempo en que reinó la paz en una época reciente (la paz de 43 años después de la guerra franco-prusiana en 1871) fue seguida por una de las guerras más atroces y destructivas de la historia en 1914. Parece probable que las guerras internacionales continuarán restringidas a los poderes menores en regiones del mundo en desarrollo, más que entre los grandes actores empeñados en grandes conflictos que vengan a afectar el equilibrio global del poder. FUERZAS SIN GUERRA. Aun cuando la frecuencia de las guerras internacionales ha disminuido con el tiempo, en especial si se trata de las grandes potencias, la distinción entre la guerra y la paz se hace un poco más borrosa o ilegible cuando se tiene en cuenta la cantidad o el volumen de la fuerza sin guerra desde 1945. Por ejemplo, en una investigación se estudiaron más de 200 incidentes diferentes durante la guerra fría en los cuales los EU llegó a utilizar fuerzas militares en alguna forma, sin llegar hasta la guerra, mientras otro estudio similar identificó para la URSS 190 incidentes del mismo tipo. En adición a 28 intervenciones, otro estudio pudo establecer también 28 conflictos y rivalidades fronterizas, y 12 bloqueos, enfrentamientos y crisis revestidas de violencia durante el mismo período en varias regiones del mundo. Muchas veces la fuerza se ha utilizado más como un instrumento político que como un arma puramente militar. Cuando se aplica la fuerza para causar dolor o para obligar al adversario a refrenar de cierto comportamiento indeseable, esto representa una clase de “diplomacia coercitiva” o de “diplomacia de la violencia”. Además, del recurso de a fuerza para incluir sobre un adversario, los países pueden utilizar también la fuerza para alcanzar lo que desean de un adversario; por ejemplo, cuando Israel envió sus aviones de guerra a destruir el reactor nuclear de Irak en 1981, no buscaba influir sobre las decisiones de Irak acerca de la producción de armas nucleares, sino eliminar por completo, al menos por un tiempo, la capacidad de producción de armas nucleares por parte de Irak. Los estrategas hoy en día hablan del uso “controlado” de la fuerza militar en situaciones de conflicto de “baja intensidad” o guerras limitadas. Cabe aún preguntarse, sin embargo, si tal tipo de conflicto puede mantenerse bajo control, evitando que explote en una gran conflagración. GUERRA CIVIL. No es posible ni significativo discutir la violencia en la política del mundo contemporáneo sin analizar las guerras civiles. Las guerras civiles (internas) MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 78 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester ciertamente no son un fenómeno nuevo; en cuanto han existido las naciones-Estado también han existido los conflictos dentro de ellos, los cuales han conducido a la lucha entre ejércitos rivales organizados dentro del mismo país. Algunos de estos hechos o episodios han producido mayores pérdidas de vidas que los conflictos entre Estados. Aun cuando el conflicto interno no es un fenómeno nuevo, ha sido una característica especialmente notoria en los asuntos mundiales desde 1945, y ha llegado a preocupar cada vez más a la comunidad internacional en el período posterior a la guerra fría. Las guerras civiles también han tenido lugar en Estados de larga tradición, tanto en Latinoamérica como en otras regiones del mundo. Se estima que durante la década de los 80 se iniciaron 28 guerras civiles y en ellas también se prolongaron seis más que venían de la década anterior. Como lo dijo algún escritor: “Hoy la guerra típica es civil, la inician rebeldes que quieren cambiar la constitución del país, alterar el equilibrio de poder entre las razas o hacer una secesión”. Tal como lo implica el caso de Camboya, la tendencia creciente a través del tiempo de que las guerras civiles se internacionalicen ha tenido consecuencias especiales para la política internacional (participación de fuerzas militares extranjeras). De acuerdo con un análisis sobre la materia, el “porcentaje de guerras civiles internacionalizadas” aumentó de 18% en el período de 1919-1937 al 27% en el período de 1946-1965, y a 36% en el correspondiente a los años de 1966 a 1977. Durante la guerra fría, la mayor parte de la internacionalización fue promovida por la competencia geopolítica entre Oriente y Occidente, con la intervención militar por parte de terceros países. El intervencionismo en la era posterior a la guerra fría tuvo una tendencia de carácter multilateral, con frecuencia aprobada por organizaciones regionales o globales que buscaban jugar un papel como fuerzas dedicadas a la preservación de la paz. En particular, los conflictos etnopolíticos relacionados con materias raciales, culturales o con la identidad de grupos religiosos, ha capturado recientemente los titulares de la prensa. En 1994, de Ruanda salieron apresuradamente grandes corrientes de refugiados hutu, debido a que los rebeldes tutsi lograron ganar el control del gobierno. Se pueden citar muchos otros ejemplos de violencia civil de carácter étnico, la cual en muchos casos ha llegado a internacionalizarse a medida que los refugiados se dirigen a países vecinos para buscar refugio o para reclamar tierra, o cuando los gobiernos extranjeros envían armas y suministros para favorecer los grupos étnicos o a los que les oponen resistencia, o bien cuando se coordinan esfuerzos multilaterales para poner fin al conflicto. A mediados de los años 90 se estimó que 19 de 34 conflictos mayores de carácter doméstico que ocurrían es ese momento se produjeron por cuestiones de carácter territorial, y no por aspectos de control del gobierno. Solamente en África y en América Latina el control gubernamental fue un aspecto que superó como causa las luchas por el territorio. ¿SE HA VUELTO EL MUNDO MÁS PACÍFICO O MÁS DADO A LA GUERRA? En términos generales y hablando en promedios, recientemente las guerras no han sido tan frecuentes de lo que fueron en el siglo XIX, y más aún si se tiene en cuenta el número mucho mayor de Estados independientes que hoy existen. Sin embargo, en la actualidad aún permanece la tendencia hacia la violencia política. En más, varios países se están preparando para formas más sofisticadas y exóticas de guerra, incluyendo la guerra termonuclear, la química y la biológica. Esto por supuesto no toma en cuenta las fuerzas no estatales de violencia política en el sistema internacional, MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 79 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester como el terrorismo internacional. Las causas de la guerra-Teoría y evidencias UNA VARIEDAD DE TEORÍAS. La búsqueda de las causas de la guerra y de la paz se ha dado durante siglos y ha incluido enfoques históricos, filosóficos y científicos. Dentro de las perspectivas más interesantes, están aquellas basadas en estudios antropológicos de guerra y cómo esta ha evolucionado a lo largo de un millón de años. Parece que la historia del hombre sobre el planeta está saturada de violencia organizada, aun cuando los patrones exactos han variado en diferentes períodos y regiones. La guerra “primitiva” tribal, o guerra de clan, tuvo la tendencia a ser ritualizada con venganza de sangre, deberes religiosos, creencias ocultas, prestigio personal, responsabilidad social y la captura de posesiones como elementos todos estos que impulsaban a los guerreros. Aun cuando de las luchas resultaban relativamente pocas muertes, las masacres no eran desconocidas y el propósito de la guerra era con frecuencia aliviar la presión de la población sobre los alimentos y los recursos. Estas mismas motivaciones básicas pueden estar presentes en el conflicto armado moderno. A medida que en el siglo IV a. C. las sociedades fueron dependiendo de la agricultura y se establecieron en regiones geográficas fijas, las grandes conquistas territoriales y la construcción de los imperios se hicieron posibles. Los determinantes de la política exterior tiene tres niveles de análisis: 1) Respecto al individualismo; 2) A las naciones-Estado; y 3) Al sistema internacional, y examinar con la ayuda de estos tres elementos las diversas teorías acerca de las causas de la guerra. El estudio clásico de la guerra utiliza la estructura conceptual de Kenneth Waltz en su obra “El hombre, el Estado y la guerra”, y se refiere a esos tres niveles como ofreciendo tres diferentes “imágenes” o conjuntos de explicaciones acerca de la guerra. Algunos investigadores argumentan que las explicaciones satisfactorias pueden derivarse solamente mediante el examen de las “oportunidades” percibidas por los líderes y por la “voluntad” a ser indulgente o magnánimo en la lucha armada, lo cual depende de factores que operan a cada uno de los tres niveles; una decisión de guerra depende no solamente de si en el escenario se presentan líderes con oportunidad de lograr beneficios a través de ella, sino también sobre la percepción de los líderes y sobre qué tan dispuestos están ellos a responder a esas oportunidades. Cuando se habla de casos a nivel individual, se hace referencia a un conjunto de factores psicológicos y psicosociales relacionados con el uso de la fuerza. Algunos académicos argumentan que ciertos “tipos de personalidades” son especialmente propensos a la violencia y que cuando tales individuos se encuentran en posiciones de liderazgo en las naciones-Estado, las posibilidades de que sus gobiernos lleguen a verse envueltos en una guerra se incrementan. Otros estudios se inclinan a pensar que las características inherentes a la personalidad de los líderes individuales es menos importante que la naturaleza del proceso de decisiones y de comunicaciones, que con frecuencia se ve sujeto a malas interpretaciones de la política y de sus manifestaciones. Bueno de Mesquita y Lalman desaprueban las teorías realistas clásicas que ven a los Estados como impulsadores por el logro de poder y de interés nacional en la arena internacional, por el hecho de asignar muy poca atención a los factores de política interior como determinantes de las decisiones de guerra. Es así como van ligando las motivaciones de los líderes individuales de permanecer en sus cargos con las presiones que encuentran dentro de los gobiernos democráticos como elementos que ayudan a explicar el fenómeno como “la paz democrática”, esto es, la tendencia que tienen las democracias a no pelear entre sí. Otro proponente de la tesis de la “paz democrática” también se basa en los procesos MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 80 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester domésticos, en este caso enfocamos a los grupos de interés económico ligados al libre comercio internacional y al desarrollo de las democracias. Investigaciones recientes indican que en la medida que existen ciclos de guerra, ellos están relacionados no solamente con factores individuales y del ámbito nacional, sino que también lo están los factores que operan a nivel del sistema internacional. Muchos teóricos sistémicos en la política internacional, han venido a explicar las guerras a gran escala como luchas por la dominación o la “hegemonía” en el sistema, por el control de los recursos económicos, de los territorios y del poder para dictar leyes. George Modelski sostiene que las “guerras globales” recurrentes son atribuibles a cambios periódicos en el sistema internacional, en el cual los Estados dominantes, tales como Inglaterra, pueden ver disminuido su poder debido a problemas internos tanto de carácter económico como político, lo cual conduce a una competencia en aumento con países que van creciendo. Las guerras mundiales generalmente han terminado con el establecimiento de nuevas estructuras de liderazgo internacional. En el sistema internacional, muchas teorías se enfocan en las relaciones de poder como causa de la guerra siendo una explicación muy común el manifestar que el equilibrio del poder tiende a alejar la agresión. Otros argumentan lo contrario, esto es, que la guerra es más probable entre poderes iguales que entre poderes desiguales, porque entre estos últimos “el más débil no se atreve a pelear y el más fuerte no necesita hacerlo”. Con frecuencia se sugiere que la guerra resulta de los cambios en las relaciones de poder que es más probable que se produzca en períodos de “transición de poder”, cuando un Estado (particularmente uno insatisfecho con el status quo) está ganando a otro y busca ser reconocido con un status más elevado. Los académicos han tratado de buscar las causas de la guerra en aspectos propios del sistema internacional, tales como el número y la naturaleza de las alianzas, el número de grandes poderes o de centros de poder y su flexibilidad, la proporción o concentración de la totalidad del poder mundial en manos de los anteriores y el número de disputas no resueltas en el sistema. Se han planteado hipótesis en el sentido de que un mundo multipolar de alianzas flexibles tiende a ser más pacífico que un mundo bipolar de alianzas rígidas; otros, sin embargo, han argumentado lo contrario. Explicando la aparente contradicción en el sentido de que la designación y la igualdad en la estructura del sistema internacional puede, en diferentes ocasiones, tanto evitar como fracasar en el intento de detener la guerra, Most y Starr argumentan que la clave está una vez más en la oportunidad de la guerra al alcance de “pares” de Estados dada por la estructura general del sistema, y en la inclinación del individuo que toma las decisiones para hacer uso de la oportunidad. Por lo tanto, el equilibrio estructural de poder de todo el sistema es menor en su conjunto que el número de pares con la oportunidad de luchar, lo que determina la probabilidad de la guerra. Un factor clave del sistema es el número de fronteras que los países comparten y la proximidad geográfica entre unos y otros. Los países muy distantes rara vez se enfrentan, en especial porque carecen de poder para alcanzarse militarmente de unos a otros. John Vásquez argumenta que el motivo recurrente fundamental para la guerra es la disputa por las fronteras, toda vez que los países básicamente luchan por los territorios como un medio para lograr su seguridad (y en ocasiones la riqueza). Es difícil establecer e identificar con claridad las cusas de la guerra. Una forma de obtener una mejor concepción acerca de las causas es distinguir entre aquellas de largo alcance, que explican las causas de la guerra (“condiciones de fondo”), de las causas MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 81 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester más inmediatas (“que pueden denominarse como desencadenantes”). Tanto las causas de fondo como las causas inmediatas deben explorarse para comprender la “historia” de los movimientos y contramovimientos que conducen a una guerra en particular. CONDICIONES DE FONDO. Se encuentran: a) Los líderes y ciudadanos con mentalidad altamente nacionalista o influenciada por la identificación de los grupos sociales sumisos a la autoridad política; b) Los complejos militares-industriales; y c) La carrera armamentista. Estos aspectos están sujetos a los cambios y al control por parte del hombre y, por lo tanto, dan la esperanza de controlar el surgimiento de la guerra. Aparentemente la sociedad produce unas relaciones de obediencia a la autoridad en las cuales los seres humanos pueden perder el sentido de juzgar en forma independiente. Esta pérdida puede o no transferirse directamente al campo de batalla; algunos estudios efectuados sobre la infantería estadounidense durante la segunda guerra mundial, mostraron que en promedio sólo entre el 15% y el 25% de los soldados dispararon sus armas contra el enemigo. Parece ser que las órdenes de disparar impartidas por los comandantes no siempre son acatadas. La disponibilidad de la gente para ir a la guerra y matar a otros por su país depende en parte de tal autoridad. Sobre todo en Estados establecidos por largo tiempo, la obediencia de los ciudadanos a la autoridad nacional se origina fundamentalmente en una fuerte identidad nacional. Tal identidad, está basada en procesos de socialización en cada sociedad, canalizados a través de las instituciones familiares, educaciones y culturales. Como el nacionalismo es una fuerza muy poderosa en los asuntos humanos. El nacionalismo fue un factor muy importante en las dos guerras mundiales que tuvieron lugar en el siglo XX. Aun cuando algunos sostienen que la existencia de un complejo militar-industrial también es una condición necesaria para la guerra, la evidencia es menos concluyente. Como mínimo, tales complejos parecerían ser factores de fondo constituyentes al potencial de hacer la guerra, y los altos niveles de armamento no necesariamente están justificados por las necesidades de seguridad. En realidad, el sector de la defensa es una de las máquinas más grandes para generar gasto público que puede aplicar el gobierno a la economía. Sin embargo, muchos académicos plantean dudas sobre este tipo de análisis, argumentando que si bien es cierto que en los EU y en otros países occidentales existe un complejo militar-industrial, y puede influir fuertemente en las decisiones acerca de los gastos de defensa, no necesariamente ejerce poder general sobre la política exterior. También es cuestionable si la mayor parte de los elementos de la comunidad empresarial de los EU y de otras partes del mundo actúan como halcones partidarios de la guerra y del militarismo en sus actitudes respecto a la política internacional y si ellos tienden a beneficiarse financieramente más de la guerra que de la paz. En la medida que no atañe directamente a los individuos que conspiran por crear un clima internacional hostil, sino más bien viene a relacionarse con las presiones institucionales para incrementar el gasto militar, que indirectamente mueve a una nación hacia un estado de reparación para la guerra. La carrera armamentista es el tercer precursor de la guerra. La carrera armamentista es un proceso de acción y reacción entre los Estados y parece que depende de las mutuas percepciones de amenaza entre los gobiernos, como también de la capacidad de los contenedores y del deseo de pagar el costo de los armamentos. Cada país incrementa sus armamentos en respuesta al armamento del oponente, de acuerdo con su mutua MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 82 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester desconfianza y hostilidad, y según las prioridades de gasto doméstico. Esta carrera también puede aumentar o disminuir rápidamente su ritmo, llegar a congelarse en un punto de seguridad mutua y aún reducirse. Cuando una carrera armamentista se sale de control, existe la tendencia a que ésta termine en una guerra. No todas las guerras son precedidas por carreras armamentistas y no todas estas carreras resultaron en guerra. CAUSAS INMEDIATAS. Las causas inmediatas de a guerra son aquellos detonantes y los malos vientos que directamente originan la lucha. Con frecuencia, tales detonantes o gatillos se relacionan con crisis súbitas y con una diplomacia excesivamente cargada. Así pues, la inefectividad de la toma de decisiones en situaciones de crisis y de la diplomacia tiene mucho que ver con estallido de la guerra. Las crisis son situaciones de gran amenaza en las cuales los gobernantes tienden a enfrentarse a severas tensiones y son altamente susceptibles de concebir percepciones equivocadas. La mala percepción de los mensajes diplomáticos, y una exagerada sensación de presión en materia de tiempo aceleraron tremendamente la avalancha hacia la guerra en 1914. Colocados bajo presión, los líderes pueden reaccionar de manera violenta a cambios súbitos, tanto en su ambiente doméstico como en el ambiente internacional. Los cambios en el ambiente no solamente pueden incrementar las percepciones de amenaza, sino también producir un sentimiento de privación y frustración, si quienes toman las decisiones están literalmente bloqueados como para analizar y aceptar claramente cuáles son las necesidades cruciales, siendo éste un factor que en una serie de estudios ha sido ligado con la agresión humana. Sin embargo, aun cuando las frustraciones pueden producir actitudes agresivas, no necesariamente así es. Resultados y consecuencias de la guerra ¿QUIÉN GANA? El bando con las más grandes y poderosas fuerzas armadas no es invariablemente el que gana todas las guerras, como la demostró el caso de Vietnam y como lo han demostrado otros. El grueso de la evidencia histórica indica que es más probable que ganen las guerras, no tanto los Estados que cuentan solamente con sus capacidades militares, sino aquellas capaces de movilizar su población en una forma unificada y que logran obtener suficientes ingresos y recursos económicos de su sociedad para apoyar el esfuerzo bélico. CONSECUENCIAS HISTÓRICAS DE LA GUERRA. Ya sea que una guerra se gane o se pierda, ésta pude implicar enormes costos humanos, políticos y económicos para los participantes. Con frecuencia, la pérdida de vidas humanas ha sido más alta para quienes ganan la guerra que para quienes la pierden Además de los costos humanos, las guerras pueden tener profundos efectos en la estructura del poder internacional, manteniendo o derrocando la jerarquía prevaleciente. En la segunda guerra mundial, Alemania y Japón entraron en las hostilidades como grandes potencias mundiales y salieron profundamente derrotadas; por otro lado, después de 1945 tanto los EU como la URSS emergieron como superpotencias. Argumentan que los efectos de la guerra sobre el poder y la influencia nacional son exagerados toda vez que Alemania y Japón obtuvieron de nuevo su influencia internacional y han sobresalido como grandes potencias industriales. Si un país tiene una población tecnológicamente hábil y cuanta con los recursos necesarios, finalmente evolucionará de su situación de guerra, hasta llegar aproximadamente al nivel en que se encontraba antes de ésta. Es bueno recordar, sin embargo, que en la primera guerra mundial sucumbieron cuatro grandes imperios que nunca se recuperaron plenamente. MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 83 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester La guerra constituye una situación de alto riesgo y por lo tanto muy delicada para los gobiernos, si pierden existe un 40% de probabilidad de que no permanezcan en el gobierno, y un 20% de que no queden aún si ganan. Las revoluciones monumentales que han ocurrido a través de la historia, incluyendo la revolución de los EU y Francia en el siglo XVIII, y las revoluciones Rusa y China en el siglo XX, se desarrollaron durante o después de una guerra internacional. La guerra también puede debilitar las gobiernos y exacerbar a la población a tal forma que produzca su derrocamiento. Otras consecuencias internas de las contiendas pueden incluir cambios en los valores sociales y la destrucción total de las economías. CONSECUENCIAS POTENCIALES DE LA GUERRA EN NUESTRO TIEMPO. En la mitad en que la guerra ha sido costosa en el pasado, en el presente ha alcanzado niveles sin antecedentes en cuanto a su potencial destructivo. No sólo las nuevas armas del siglo XX han incrementado tremendamente el potencial daño de la guerra, sino que han acortado el tiempo necesario para lograrlo. En el pasado los líderes, al menos, disponían de tiempo considerable para evaluar sus decisiones respecto al uso de la fuerza, aun si no siempre hacían uso de la ventaja que les dada la oportunidad. Hoy en día son menos las segundas oportunidades para arrepentirse de una decisión equivocada. Existe la tendencia a atribuir el hecho de que los grandes poderes no han luchado entre sí desde el año de 1945 debido al temor de la destrucción nuclear. Si esto es así, estas armas han hecho una importante contribución, así suene irónico, a lograr la paz. Puede ser que la aparición de nuevas normas contra la violencia, y no solamente la existencia de armas de destrucción masiva, haya hecho que las grandes guerras sean cosa del pasado. Las causas de la paz: enfoque del orden mundial Una vez que comienzan las negociaciones para el logro de la paz, la diplomacia es también una salida; no obstante, el hecho sobresaliente es que muchas partes en contienda nunca buscan un fin de la guerra conjuntamente a través de las soluciones diplomáticas. Aun queda sin contestar la pregunta: ¿Qué se puede hacer para enfrentar tales causas y para incrementar los prospectos de evitar la guerra? Justamente, así como se ha planteado una plétora de teorías relacionadas con el establecimiento de las causas de la guerra, también se ha planteado por muchos años el debate acerca de las “causas de la paz”, y la definición precisa de lo que ésta encierra. EQUILIBRIO DEL PODER, CONCIERTO DE PODERES Y HEGEMONÍA. Ya se ha anotado que desde el principio mismo del sistema de las naciones-Estado que nacieron en el siglo XVII, a partir de la paz de Westfalia, el equilibrio del poder a nivel del sistema ha sido interpretado el menos como un crudo mecanismo para el mantenimiento del orden y la estabilidad del mundo que carece de una normatividad central sobre el uso de la fuerza. En la medida en que los Estados, individualmente considerados o en alianzas con otros, no permitan que los adversarios logren una superioridad militar, se mantendrá la paz. También se ha anotado, sin embargo, que el equilibrio de poder con frecuencia ha fracasado para detener la agresión y que los Estados con igual poder o aún con menor poder que sus adversarios son quienes han iniciado en ciertas oportunidades los conflictos bélicos. En el Congreso de Viena (1815) se estableció el Concierto de Europa, que era un sistema de consulta entre las grandes potencias mediante el cual ellas asumían conjuntamente la responsabilidad del mantenimiento de la paz, acudiendo a la MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 84 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester convocación de conferencias multilaterales para resolver problemas siempre que se presentara una disputa que amenazara en convertirse en guerra. Este concierto se reunió más de 30 veces en el siglo XIX, aun cuando se efectividad tendía a reducirse a medida que el consenso contra las ideas revolucionarias de los franceses se iban deteriorando. El concierto finalmente colapsó con la formación de alianzas rivales poco antes de la primera guerra mundial. El enfoque del concierto de potencias hacia el orden mundial debió ser revisado en forma modificada posteriormente por los fundadores de la Liga de las Naciones y de las Naciones Unidas. Muchos sostienen que fue el Concierto de Europa el que hizo del siglo XIX una era relativamente pacífica o fue, como lo argumentan otros, la presencia de una potencia fundamental (Gran Bretaña), quien a través de su dominación militar y económica fue capaz de mantener el orden internacional, cualquiera que éste fuera (la denominada Pax Británica). De acuerdo con la teoría de la estabilidad hegemónica a través de la historia, las grandes guerras en la cuales participan los grandes poderes han estado inclinadas a producir dentro de los ganadores un poder dominante (un poder hegemónico o líder) capaz de mantener un cierto grado de orden dentro del sistema internacional como un todo. Se ha sugerido que después de la segunda guerra mundial lo que vino fue un período de liderazgo norteamericano sobre el sistema político internacional y sobre el orden económico conocido como la “Pax Americana”, que algunos han manifestado que terminó con la derrota de los EU en Vietnam. Esta teoría afirma que una potencial hegemonía es capaz de mantener la estabilidad a través de una combinación de la coerción (esto es, amenazas de utilizar la fuerza armada contra cualquier Estado que viole las reglas del sistema establecido por tal potencial) y las inducciones positivas (esto es, el confundir beneficios económicos y de otra naturaleza a Estados que cooperan en la preservación del orden). Sin embargo, la hegemonía como base del orden tiende a desaparecer finalmente a medida que el poder hegemónico declina debido a los insoportables costos de mantener grandes fuerzas armadas y pesados compromisos económicos; surgen, entonces, otros poderes para desafiar el anterior poder hegemónico conduciendo en último término a un nuevo ciclo de guerra y de construcción de posguerra en el orden mundial. Las futuras potencias hegemónicas tendrán que emerger a través de medios no propiamente de carácter bélico. CONTROL DE ARMAS Y DESARME. Los controles de armas, esto es, los acuerdos respecto a la cantidad y el tipo de armas permitidas son una forma de romper la secuencia de acción-reacción que caracteriza la carrera armamentista y que conduce al escalamiento del conflicto. La lógica del control de armas como un acercamiento al orden mundial consiste en que se puede reducir el peligro de la guerra, no solamente retirando los instrumentos de la misma, sino lo que es más importante aún, abriendo canales de comunicación, desarrollando actitudes de confianza y reduciendo la inseguridad mutua a través del mismo proceso de forjar y verificar las acuerdos respecto al armamento. Las restricciones en la carrera armamentista también requieren controlar y modificar aquellas partes de los complejos de la industria militar que generan nuevas armas en varios países. Es necesario recordar, por supuesto, que las armas son más los síntomas que las causas del conflicto internacional. LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL, LOS ACUERDOS DE PAZ Y LA SEGURIDAD COLECTIVA. Algunos han argumentado que la única forma de superar el dilema de la MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 85 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester seguridad en un sistema de Estados soberanos radica en desarrollar un entramado de organizaciones internacionales que incluya tanto un conjunto de procedimientos para alcanzar acuerdos de paz, como mecanismo de seguridad colectiva. El énfasis se coloca en los intereses comunes de los Estados. Los arreglos pacíficos se relacionan con las técnicas formales utilizadas para resolver los conflictos donde casi se llega a utilizar la fuerza armada, incluyendo procedimientos diplomáticos tales como la mediación imparcial de terceras partes y la conciliación (del tipo de los mecanismos utilizados en las disputas obrero-patronales) como también procedimientos legales tales como el arbitramento y la sentencia internacional. La seguridad colectiva consiste en el acuerdo entre Estados para utilizar colectivamente la fuerza o aplicar otro tipo de sanciones a través de una determinada organización internacional que castigue al agresor si fallan los procedimientos de acuerdo pacífico. Inis Claude dice que el crecimiento de las organizaciones internacionales en el siglo XX es “fundamentalmente, aun cuando no exclusivamente, una reacción ante el problema de la guerra”. La Liga de las Naciones y la ONU, buscaron introducir un nuevo nivel de institucionalización en la política mundial y hacer de los conceptos de acuerdos pacíficos y de seguridad colectiva los pilares institucionales. Organizaciones internacionales tales como la ONU, junto con organizaciones regionales, proporcionan alguna esperanza como instrumentos para tratar las causas de la guerra tales como la frustración y la deprivación, no sólo porque proporcionan un instrumental apto para comprometer a los Estados en procesos de negociaciones pacíficas; sino también porque proporcionan foros multilaterales para enfrentar una variedad mucho más amplia de preocupaciones económicas y sociales que a menudo subyacen entre las causas del recurso de la violencia. Si la guerra no se puede evitar y estalla la violencia, el problema cambia: de la prevención de la guerra se pasa al problema de la terminación de la misma. Las decisiones de hacer la paz, en estos casos, son parte, o mejor, la culminación de las historias de guerra. Muchas de las técnicas y mecanismos disponibles para anticipar el resultado de una guerra pueden también utilizarse para terminarla, si las partes están listas para la paz. Otros enfoques de carácter constructivo a los que se puede acudir en busca de la paz son las zonas desmilitarizadas, la neutralización de disputas territoriales y los intercambios de población. PARTE III INSTITUCIONES INTERNACIONALES CAPÍTULO 9 EL DERECHO INTERNACIONAL: ¿MITO O REALIDAD? El derecho internacional ¿constituye realmente un derecho? El derecho puede definirse como un conjunto de normas o expectativas que gobiernan las relaciones entre los miembros de una sociedad, que tienen carácter obligatorio y cuya violación se castiga mediante la aplicación de sanciones por parte de la sociedad. Es su carácter obligatorio lo que lo distingue de la moral, la religión, las costumbres sociales o el simple protocolo. La definición implica tres fundamentos: a) Un proceso para desarrollar un conjunto identificable de normas legalmente obligatorias que prescriban ciertos patrones de comportamiento entre los miembros de la sociedad; b) Un mecanismo que castigue el comportamiento ilegal; y c) Un proceso para determinar si la ley específica ha sido violada en un caso también específico. MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 86 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester Las tres condiciones son las características básicas asociadas con la ley interna dentro de las sociedades nacionales. Proceso para la creación del derecho internacional: ¿de dónde proviene? Existe un conjunto identificable de normas aceptadas por los Estados como legalmente obligatorias, derivadas de las fuentes del derecho internacional, especificadas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, vinculado a la Carta de la ONU. Las fuentes oficiales reconocidas del derecho: a) La Costumbre; b) Las Tratados o Convenciones; c) Los principios generales de la ley reconocidos por las naciones civilizadas; d) Las decisiones judiciales de tribunales nacionales e internacionales; y e) Los escritos de los académicos en derecho internacional. La costumbre y los tratados con las fuentes más importantes del derecho internacional. LO CONSUETUDINARIO. Las normas consuetudinarias del derecho internacional son aquellas prácticas ampliamente aceptadas como obligatorias por los Estados a lo largo del tiempo y que están evidenciadas por su uso repetido. En los primeros años del sistema internacional, la costumbre era una fuente especialmente importante del derecho internacional. Hugo Grotius, un escritor holandés del siglo XVII y a quien se le cita con mucha frecuencia como el “padre del derecho internacional” por su tratado clásico “On the Law of War and Peace”, pudo establecer, aún en su tiempo, que el desarrollo de ciertas prácticas comunes rutinariamente observadas por parte de los gobiernos conducía a su aceptación como comportamiento exagerado en las relaciones entre Estados. Tales normas no estaban escritas, pero eran entendidas como reglas que constituían una conducta obligatoria. Dada la naturaleza descentralizada del sistema internacional, una norma de costumbre técnicamente se hacía obligatoria sólo dentro de aquellos Estados que por su cumplimiento a través del tiempo indicaban su disponibilidad para verse adscritos u obligados por la norma en cuestión. Las normas consuetudinarias no eran algo que podían adoptarse o rechazarse arbitrariamente de un momento a otro. Hoy en día muchas normas de costumbre continúan haciendo parte del derecho internacional. Dichas normas deben distinguirse de las normas de la etiqueta, en el caso de las normas de costumbre, un patrón de conducta establecido está basado en un sentido de obligación legal y si es violado genera un castigo legal; mientras un caso de violación de las normas de la etiqueta es solamente un asunto de cortesía. Dado el carácter no escrito de la ley de la costumbre, existe un alto potencial de ambigüedad y mala interpretación de las normas de este derecho. Por este razón, en los últimos años ha habido una clara tendencia a codificar la costumbre, esto es, a colocarla dentro de un conjunto de normas y en términos más precisos, mediante la elaboración de documentos escritos donde se establezcan explícitamente las normas y sobre las cuales también en forma explícita puedan los gobiernos dar o no su consentimiento. LOS TRATADOS. Los acuerdos escritos entre las sociedades se pueden encontrar desde los comienzos de la historia de la humanidad. “Los arqueólogos han descubierto un tratado entre las ciudades-Estado de Umma y Lagos escrito en idioma sumerio, en un monumento de piedra concluido alrededor del año 3,100 a. C.”. Los tratados o convenciones son acuerdos formales escritos entre los Estados, que crean obligaciones legales para los gobiernos que hacen parte de ellos. Los tratados son obligatorios solamente para aquellos Estados que consienten en su ejecución a los mismos. Un Estado indica su aceptación mediante un procedimiento de dos etapas: a) El gobierno autoriza a su representante a firmar [adhesión] el tratado; y b) Su órgano legislativo, u otro constitucionalmente investido de tal autoridad, lo ratifica. Una vez que un Estado ratifica un tratado, se espera que su gobierno cumpla estrictamente el principio MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 87 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester fundamental de los tratados: el denominado “pacta sunt Servando”, el cual especifica que los tratados deben ser obedecidos. Muchos tratados son de naturaleza bilateral como los acuerdos entre dos Estados. Otros tratados son de carácter multilateral. Los acuerdos multilaterales, sin embargo, son los que tienen más importancia en el derecho internacional, en especial aquellos tratados que se relacionan con aspectos de amplia importancia y que buscan involucrar a tantos miembros de la comunidad internacional como sea posible, como la Carta de la ONU. Como ya se ha dicho, se ha presentado un creciente esfuerzo para emplear los tratados con miras a codificar las normas tradicionales y las normas consuetudinarias del derecho internacional. Por ejemplo, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, ratificada prácticamente por todos los países del mundo, reiteró la norma legal que obliga el respeto a la inmunidad e inviolabilidad de las embajadas y de los diplomáticos. Aun cuando algunos tratados simplemente transcriben la ley consuetudinaria, manteniendo intacta la norma tradicional, otros tratados están diseñados para revisar la costumbre internacional. Por ejemplo, en 1982, la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, incorporó algunos elementos tradicionales del derecho del mar, tales como el derecho de “paso inocente” del cual disfrutan todas las aguas en aguas territoriales de los países costeros; el derecho de “persecución en caliente” por parte de los navíos del Estado costero contra buques extranjeros que violen las normas de tales Estados, y la absoluta libertad de navegación de todos los buques en alta mar, más allá de los límites del Estado; pero también modificó algunas normas existentes tales como la ampliación de los mares territoriales aumentándola en algunos casos de 3 a 12 millas. En algunas oportunidades, los tratados se han utilizado para desarrollar y establecer normas en nuevas áreas de interés sobre las cuales no existía legislación o no era necesario que existiera. Por ejemplo, la Convención sobre el Espacio exterior de 196, obliga a los signatarios a abstenerse de desplegar o colocar armas de destrucción masiva en el espacio sideral y considerar a la Luna y a otros cuerpos celestes como terra nullius (territorio de nadie) y más allá del control soberano de cualquier Estado. Hoy en día existen literalmente miles de tratados vigentes en el mundo entero y su número continúa en aumento, no solamente como consecuencia de la proliferación de Estados, sino, lo que es más importante, a medida que aumenta el volumen y la complejidad de las interacciones internacionales que conducen a los gobiernos a buscar acuerdos más formales para regular sus relaciones. Existen más de 40,000 acuerdos internacionales vigentes que se concluyeron en el siglo XX, la mayor parte de ellos a partir de 1945. Existe un tratado de tratados (la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969) el cual codifica la norma consuetudinaria de “pacta sunt servanda”. Estipula las circunstancias mediante las cuales un Estado puede, en forma unilateral, poner fin legalmente a su participación en un tratado. Un país puede retirarse de los compromisos de u tratado, si éste establece una cláusula de “escape” (por ejemplo, la obligación de avisar con seis meses de anticipación su intención de retirarse). Un Estado también puede dar por terminadas legalmente las obligaciones inherentes a un tratado, si le es posible demostrar que desde un principio fue coaccionado a formarlo, que el tratado tenia bases fraudulentas, que fue firmado por un representante que no estaba debidamente autorizado para hacerlo o las condiciones actuales son tan radicalmente diferentes de aquellas que existían en el momento en que se inició el tratado que lo convierte en algo que es imposible que se continúe cumpliendo en los términos pactados (esta última condición se conoce con el nombre de “rebus sic stantibus”). Los Estados tienden a utilizarlas solamente en muy raras oportunidades. MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 88 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester Una crítica que se hace al derecho internacional es que la formulación de sus normas tiene lugar de una manera tan inconexa, y sin un mecanismo centralizado, que existen considerables desacuerdos para establecer con exactitud cuáles son las normas vigentes en un momento dado. A pesar de esto, las ambigüedades legales –en términos de normas escritas en forma vaga, precedentes judiciales poco claros e interpretaciones conflictivas respecto de la norma- no son desconocidas en los sistemas legales domésticos. Una crítica adicional del derecho internacional tiene que ver con su naturaleza esencialmente voluntaria. La violación del derecho internacional ¿cómo se hace exigible? La crítica más común al derecho internacional no es la ausencia o la ambigüedad de sus normas, sino la falta de hacerlas cumplir; la queja generalizada de que el derecho internacional se viola regularmente en forma impune, debido a la falta de un agente central que cumpla funciones de policía y vele por su cumplimiento. Las fuerzas de paz de la ONU son quizá el cuerpo más cercano a una policía internacional, pero tales fuerzas sólo se organizan esporádicamente y están diseñadas para mantener la paz y no necesariamente para obligar el cumplimiento de la ley y el derecho. Existen sanciones aplicables a quienes violen las normas de derecho internacional, pero tales sanciones están principalmente basadas en el principio de la “propia ayuda”, si un Estado agrede a otro Estado queda en manos del Estado agredido tomar las acciones que considere necesarias para castigar al agresor mediante represalias o retaliaciones de al algún tipo. Lo que es más sorprendente respecto al sistema jurídico internacional, no es tanto con qué frecuencia se viola la ley, sino más bien qué tan frecuentemente se obedece no obstante la falta de una “policía de tráfico” que proporcione una amenaza coercitiva de castigo centralizada contra los que la violan. Si se toma en cuenta la inmensa cantidad de tratados y de normas consuetudinarias del derecho internacional que existen hoy día, se podría decir que la mayor parte de los Estados obedece casi todas las normas la mayor parte del tiempo. En otras palabras, el derecho internacional se “aplica” en su propia forma. Para entender por qué sucede esto, es necesario considerar primero las razones básicas por las cuales la gente obedece las leyes en la sociedad. La primera es la amenaza de castigo (motivo coercitivo). La segunda el interés mutuo que tienen las personas porque se obedezcan las leyes (motivo utilitarista). El tercer es la internacionalización de las normas por parte de los miembros de la sociedad: la gente obedece las leyes porque este es lo que consideran correcto hacer (motivo identificativo). Todos estos elementos pueden operar para producir la obediencia de la ley. El interés mutuo de los Estados por tener un conjunto de normas que prescriben y que prohiben ciertos patrones de conducta, proporciona una base para el orden legal internacional. Los Estados están dispuestos a tolerar ciertas limitaciones en su propia conducta, porque se reconoce ampliamente que si no fuera así, el comercio internacional, los viajes y otras formas de actividad internacional, serían en la práctica exageradamente precarios. Las decisiones judiciales en el derecho internacional: En el sistema internacional existe n instituciones judiciales tales como la Corte Internacional de Justicia (conocida como la Corte Mundial) que puede ser utilizada cuando un Estado acusa a otro de violar el derecho internacional. Los tribunales internacionales, tales como la Corte Mundial, generalmente carecen de la jurisdicción MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 89 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester ¿quiénes son sus jueces? coactiva. La Corte Mundial está compuesta por 15 jueces, cuyo período en el cargo es de 9 años. Elegidos por los miembros de la ONU, los jueces provienen de los principales sistemas legales del mundo y algunos países, tales como EU, tienen garantizado su puesto. Para aparecer como litigantes ante la Corte solamente son elegibles los Estados, esto se basa en la concepción tradicional de que tan sólo los Estados son “personas legales internacionales” que tienen derechos y obligaciones dentro del derecho internacional. Si las personas individuales tienen un motivo de queja contra su propio gobierno, se espera que este caso sea resuelto en las cortes del respectivo país; si tienen un motivo de queja contra un gobierno extranjero, ordinariamente deben utilizar las cortes de ese país o convencer a su propio gobierno para que lleve el caso ante la Corte Mundial. Las Corte Internacional de Justicia tiene su sede en La Haya, Holanda. A pesar de que más de 180 Estados han suscrito el Estatuto que establece la Corte, ésta ha recibido menos de 60 casos contenciosos desde su creación en 1946. En cerca de una tercera parte de ellos, la corte no ha sido capaz de dar un fallo. En realidad, el número de casos en la Corte ha venido reduciéndose a lo largo del tiempo. En los últimos años ha habido una ligera reacción, y algún observador anotó que estamos viendo algo nuevo. De nuevo, la falta de procesos se debe en esencia a la carencia de una jurisdicción coactiva. En el año de 1996, solamente 57 Estados (menos de una tercera parte del sistema internacional) habían formado la cláusula opcional del Estatuto de la Corte, mediante la cual se acuerda otorgarle jurisdicción coactiva en cierta clase de disputas. Más aún, los Estados que han firmado han puesto tal cantidad de objeciones respecto a la jurisdicción de la Corte que en efecto hacen que la cláusula carezca de significado. Cuando la Corte profiere una sentencia en un determinado caso, el resultado se presume vinculante tanto para el ganador como para el perdedor. El problema fundamental radica en que en disputas que involucran intereses vitales, los Estados se han mostrado renuentes a dejar en manos de una tercera persona la competencia de tomar una decisión y, además, porque en disputas sobre materias más triviales los Estados no han considerado la necesidad de acudir a la Corte, ya que es más sencillo y más barato llegar a un acuerdo “fuera de la Corte”. Afortunadamente para el sistema legal internacional, la Corte Mundial no es el único mecanismo para obtener fallos judiciales. Existe una variedad de cortes, incluyendo algunas a nivel regional como la Corte Europea de Justicia. Más importante aún, las cortes nacionales pueden jugar un papel fundamental en la aplicación del derecho internacional en aquellos casos en que las materias internacionales se presentan en demandas de carácter doméstico. A veces es difícil separa el derecho internacional del derecho interno. Una función que a veces se pasa por alto y que desempeña el derecho internacional, es la denominada asignación de competencia legal. El derecho internacional proporciona a los miembros de la comunidad internacional ciertas guías que les ayudan a definir sus derechos y obligaciones bis a bis (cara a cara), en particular quién tiene qué jurisdicción o competencia ara tratar un asunto legal en una determinada situación en alguna parte del mundo. La interpretación de una ley, tal como sucede con la elaboración de las normas y con su aplicación, se convierte entonces en un problema un poco más intrincado en el sistema internacional que en los sistemas nacionales. El área de la interpretación la que MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 90 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester probablemente constituye el eslabón más débil en la cadena del derecho del sistema legal internacional. Sin embargo, existe un proceso de interpretación. Problemas especiales en el derecho internacional contemporáneo En el sistema internacional, como en las sociedades nacionales, el derecho está basado esencialmente en la política. Las normas legales desarrolladas por la sociedad tienden a reflejar el interés de aquellos miembros que poseen más recursos con los cuales influir en el proceso de la formación de la ley. La mayor parte del conjunto actual de normas internacionales, es el resultado de la política internacional del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando los Estados occidentales dominaban el sistema internacional. Las normas tradicionales que se crearon para promover la libertad en los mares, la protección a la inversión extranjera y muchas actividades de carácter internacional fueron reflejando las necesidades y los intereses de estas potencias. Cuando las realidades políticas cambian junto con las condiciones tecnológicas y otros factores, crecen las presiones para alterar la ley, a efecto de reflejar mejor las nuevas circunstancias. Un ímpetu de alternación, igualmente importante en el sistema legal, lo viene proporcionando el cambio que a nivel de la política mundial se está presentado en la ecuación de poder. En algunas áreas del problema tales como la polución ambiental y el uso del espacio exterior, se está viendo como ha comenzado a nacer un cuerpo de normas de derecho internacional. Por lo tanto, actualmente se están realizando muchos esfuerzos para revisar y ampliar el campo de acción del derecho internacional. Tres problemas específicos propios del derecho internacional contemporáneo: a) Las leyes sobre la guerra; b) El tratamiento dedo a los extranjeros; y c) Los derechos humanos. EL DERECHO DE LA GUERRA. Existen “leyes de guerra”. Algunas de estas normas se relacionan con la conducción de la guerra, esto es, el tipo de comportamiento que es legalmente permisible por parte de los gobiernos, una vez que se inicia la contienda. Otras normas se relacionan con la iniciación de la guerra, esto es, con las circunstancias sobre las cuales se considera legal que un Estado acuda al uso de la fuerza armada contra otro Estado. Existe una larga historia respecto a los Estados que intentan regular la conducta de la guerra a través de normas previamente acordadas, relacionadas con los derechos y las obligaciones de los neutrales, como también respecto a las partes beligerantes. Algunos de los intentos por introducir una dosis de civilidad a la guerra parecen paradójicos y hasta cómicos; tal es el caso de la prohibición contra el uso de balas de fragmentación tipo “dum-dum”, y el uso de “engaños” como cuando se ondea una falsa bandera blanca del cese al fuego o cuando se usan los uniformes de la Cruz Roja como disfraz. Las normas que gobiernan la conducción de la guerra han tenido el manos un éxito parcial, tales como las convenciones de Ginebra de 1929 y 1949 respecto al tratamiento dado a los prisioneros de guerra. También ha habido intentos a lo largo de la historia por reglamentar la iniciación de la guerra. Aun cuando los esfuerzos de carecer legal que se llevaron a cabo en los siglos XVIII y XIX se orientaron a hacer de la guerra un asunto más civilizado y no a prohibir o restringir su ocurrencia, no fue sino hasta el siglo XX cuando con el Acuerdo de la Liga de las Naciones y con el Pacto de Kellogg-Briand, diseñados después de la terrible destrucción ocasionada por la primera guerra mundial, se hicieron esfuerzos específicos por prohibir la guerra. En la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas de 1945 se hizo un intento por especificar con más claridad las prohibiciones contra el uso de las fuerzas armadas en las relaciones internacionales y por proporcionar un mecanismo más fuerte MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 91 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester que obligar su cumplimiento. Con la Carta, todos los miembros están obligados a “abstenerse de recurrir al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”. Estas afirmaciones se han interpretado en el sentido de que no sólo la guerra, sino cualquier primer uso de fuerza armada por parte de un Estado contra otro (y sin importar su limitación) es hoy en día ilegal. La fuerza armada puede ser legalmente utilizada sólo bajo tres condiciones: a) En defensa propia; b) Cuando se ha puesto al servicio de la ONU como parte de una operación de seguridad colectiva o de fuerza de paz; o c) Cuando se coloca al servicio de una organización regional encargada del mantenimiento de la paz. La “agresión” y la “defensa propia” están con frecuencia en los ojos del observador. Algunos Estados van a veces demasiado lejos al reclamar el derecho legal de inicia el uso de la fuerza amada en forma anticipatorio o en defensa propia con carácter preventivo. El problema, es que la norma de la no agresión ha sido mucho menos electiva en situaciones que no son tan flagrantes o evidentes incluyendo muchas en las cuales se hizo presente lo que ya se ha demostrado como la “fuerza de la guerra”. Más aún, las normas que regulan la iniciación de hostilidades han sido especialmente inadecuadas para tratar las formas más comunes de violencia que hoy existen en el mundo: guerras internas y conflictos mezclados de situaciones internas y externas. En el caso de los conflictos mixtos no está claramente establecido cuándo un Estado se embarca en un ataque armado contra otro, sino más bien el problema radica en la forma en que un gobierno busca el soporte internacional para apoyar una rebelión. Un gobierno tiene el derecho legal de invitar o de solicitar la asistencia militar extranjera solamente si tiene la capacidad de demostrar que ejerce un control y una autoridad efectiva (esto es, soberana) sobre su propia población, condición ésta que con frecuencia es discutible durante una guerra civil. Hoy en días las guerras interiores y las innervaciones militares revisten problemas especiales para la implementación de convenciones respecto a los prisioneros de guerra y a otras normas reguladoras de la conducción de la misma. En la guerra de guerrillas, los ejércitos generalmente no se confrontan unos con otros a lo largo de frentes bien definidos y, en algunos casos, los soldados ni siquiera utilizan uniformes. Las características distintivas acostumbradas entre civiles y combatientes son inciertas como también lo son las distinciones entre los neutrales y los beligerantes. Es comprensible que un gobierno nacional que experimenta rebeliones internas, sea renuente a extender a los rebeldes el mismo status reservado normalmente a los soldados del enemigo, prefiriendo denominarlos “revoltosos” o “bandoleros” en lugar de legitimarlos como “luchadores por la libertad”. El resultado es que los derechos y las obligaciones tradicionalmente asociados con la conducción de la guerra a menudo se han confundido e ignorado. La participación extranjera en los conflictos civiles en la época de posguerra ha tomado la forma de “intervención humanitaria, esto es, una respuesta unilateral o más frecuentemente una respuesta colectiva o multilateral de parte de la comunidad internacional, motivada por la siguiente clase de situaciones: “genocidio, limpieza étnica”… y atrocidades similares que acarrean la pérdida de vidas a escala masiva; la entrega de ayuda humanitaria a población civil en peligro, colapso del orden civil acarreando pérdida sustancial de vidas e impidiendo la posibilidad de identificar cualquier autoridad capaz de otorgar o de negar consentimiento a la participación internacional, interrupción irregular de un gobierno democrático. Los realistas han señalado la posible contradicción con el artículo segundo de la sección 7 de la Carta de la ONU la cual establece que “nada de lo contenido en esta Carta autoriza a las Naciones Unidas a MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 92 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester intervenir en materia que esencialmente pertenece a la jurisdicción doméstica de una Estado”. Se han planteado preguntas acerca de si las recientes intervenciones autorizadas a la ONU en Irak para proteger a los kurdos o en Haití para echar a un gobierno dictatorial, constituyeron precedentes problemáticos especto a la interferencia exterior en los asuntos domésticos de Estados soberanos, en general. La tecnología de la guerra moderna tiende a hacer inoperantes muchos de los principios y normas clásicos de la guerra, tales como la prohibición de ataques indiscriminados sobre la población civil en tierra y en agua, aun cunado los gobiernos, si así lo desean, pueden diseñar estrategias militares para minimizar las pérdidas de vidas civiles. Se han hecho algunos esfuerzos para dotar las normas de la guerra a las nuevas realidades tal como sucedió con los dos protocolos de Ginebra de 1977. Sin embargo, la evolución del derecho internacional en esta área sigue siendo problemática. EL TRATAMIENTO A LOS EXTRANJEROS. El derecho internacional ha estipulado que en ciertos aspectos los extranjeros tienen derecho a ciertos tratamientos especiales de parte del país anfitrión, diferentes de aquellos aplicados a los nacionales. Los gobiernos pueden invocar el derecho legal de que sus ciudadanos tengan un mínimo estándar de justicia internacional por parte del Estado anfitrión donde se encuentren por uno u otra circunstancia sin importar cuál sea el estándar de la justicia en ese país. Si no se observa un estándar mínimo, las partes afectadas pueden solicitar que su propio gobierno busque una reparación por parte del Estado anfitrión. Estos no son temas meramente académicos y en realidad pueden afectar en forma crítica la vida de los individuos; por ejemplo, el caso de un estadounidense acusado de robo en Arabia Saudí, donde el castigo impuesto por los saudís en este tipo de delitos puede ser la amputación de una mano. Muchos gobiernos, especialmente en los países en desarrollo, han elevado se voz de oposición a la norma consuetudinaria de un mínimo estándar internacional considerando qué esta es una artimaña del antiguo régimen colonialista cuando los EU y otros países occidentales estaban inclinados a dictar las normas. Por el contrario, algunos Estados han tomado la posición de que la única obligación con los extranjeros es asegurar que éstos reciban un tratamiento igual al de sus propios ciudadanos de acuerdo con los estándares internacionales con frecuencia se presentan diferencias en lo que constituye el “mínimo” grado de justicia. La controversia respecto al tratamiento de los extranjeros ha sido especialmente acalorada en el tema de la “expropiación”, esto es, la apropiación por parte de un gobierno de propiedades o activos extranjeros. No es sorprendente que éste sea un tema muy controvertido hoy en día en un momento en que la inversión externa privada ha alcanzado niveles sumamente altos. La costumbre en materia de derecho internacional es que cualquier Estado tiene derecho de expropiar la propiedad de un extranjero solamente con “propósitos públicos, si no se hace discriminación entre los extranjeros y los nacionales, y si el gobierno efectúan un pago pronto, adecuado y efectivo” como compensación. Muchos países menos desarrollados han desafiado la norma señalándola como una trasgresión de su soberanía que constituye una herencia de la época colonial, y han argumentado que la única obligación es otorgar una compensación “apropiada”, basada en los estándares nacionales. Otros países menos desarrollados reconocen la norma consuetudinaria, pero con frecuencia están en desacuerdo con los países occidentales acerca de lo que constituyen los términos “compensación adecuada y efectiva” como es el caso de muchos Estados del Medio Oriente que en años recientes han nacionalizado las instalaciones de compañías petroleras extranjeras. LOS DERECHOS HUMANOS. Tendientes a hacer obligatoria para los gobiernos MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 93 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester nacionales la observación de mínimos estándares internacionales de justicia, no sólo respecto a los extranjeros, sino también respecto a los propios ciudadanos bajo el supuesto de que existen ciertos “derechos que se poseen simplemente por el hecho de ser humanos”. Se ha venido presentando un movimiento para extender la protección de los derechos humanos contemplada en el derecho internacional a todos los individuos del globo, cualquiera que sea su situación, sean extranjeros o nacionales. En el Proceso de Nürember, en su antecedente, sugiere que los individuos tienen derechos (y de hecho, obligaciones) bajo el derecho internacional. No obstante la desigual aplicación de los principios de Nüremberg, la importancia de ese caso la constituyó el hecho de que claramente desafió la noción tradicional de que sólo los Estados (no los individuos) eran sujetos de derecho internacional. Nüremberg se vio seguido por la Declaración Universal de Derechos Humanos, resolución adoptada por la ONU en 1948. Esta Declaración, que se constituyó más en un procedimiento de carácter moral que en un documento obligatoriamente legal, urgía a los gobiernos nacionales promover una gran variedad de derechos humanos, tanto civiles como políticos, como también derechos económicos y sociales. Desde ese momento se han firmado un gran número de tratados que intentan articular los derechos humanos en forma más clara y que son obligatorios para aquellos Estados que los han ratificado. Así también los derechos políticos y civiles y los derechos económicos y sociales. A estas dos últimas convenciones, junto con la Declaración Universal, se les conoce como la “Ley Internacional de los Derechos Humanos”. Hasta la fecha, sólo aproximadamente la mitad de los Estados del mundo han ratificado estas convenciones pero muchos de ellos, sin embargo, han interpretado sus obligaciones de forma libre. Un problema fundamental es que los gobiernos nacionales tienden a resistirse a la aceptación de normas legales internacionales como obligaciones en esta área, por cuanto el concepto de “Derechos Humanos” en su conjunto se considera que va en contra de su autoridad soberana ejercida dentro de sus fronteras. El mayor progreso en esta área se ha presentado a nivel regional en Europa Occidental donde los países han constituido instituciones como la Corte Europea de Derechos Humanos, en la cual los ciudadanos pueden presentar quejas contra sus propios gobiernos ante un tribunal supranacional. Además de las diferencias culturales entre Oriente y Occidente, existen varios sistemas políticos en Medio Oriente y en otras partes del mundo que tienen una marcada inclinación teocrática y que, por lo tanto, tienen dificultades en elevar los preceptos seculares legales más allá de las normas y leyes religiosas, especialmente en materias tales como el status de la mujer y los derechos de privacidad. Existe por otra parte un continuo desacuerdo alrededor de los conceptos de los derechos económicos y sociales, y muchos gobiernos en el Sur insisten en que el tradicional énfasis de Occidente sobre libertades civiles y mercados libres hace a un lado los derechos de los grupos económicamente menos favorecidos de las sociedades. Continúa existiendo una brecha entre la retórica utilizada por los gobiernos en apoyo a los derechos humanos y su verdadera observancia. Aún el respeto por los derechos básicos es muy débil en muchos países, aun cuando los recientes movimientos de democratización en Europa oriental y en otras partes del mundo han mejorado considerablemente la situación general. En sociedades altamente representativas es difícil obtener información sobre tales abusos, toda vez que el gobierno la mantiene en forma secreta y al mismo tiempo la distorsiona; sin embargo, varias Organizaciones No Gubernamentales han conseguido mejorar los sistemas de captar información respecto a los perfiles gubernamentales en materia de derechos humanos alrededor del mundo; MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 94 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester estos grupos incluyen Amnistía Internacional, la Comisión Internacional de Juristas y Freedom House; así como la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Por lo tanto, también en esta área el derecho internacional está evolucionando en nuevas direcciones y en respuesta a situaciones cambiantes en las relaciones entre las naciones. CAPÍTULO 10 ORGANIZACIONES INTERNACIOANLES: LOS LAZOS ENTRE LOS GOBIERNOS Y ENTRE LOS PUEBLOS Recientemente, abogados y hombres de Estado han reconocido un mayor status a los actores no Estados en el sistema legal internacional, coincidiendo con la creciente atención que los académicos y tratadistas han dado a esos actores como elementos distintos y muy particularmente en el sistema político internacional. Las naciones-Estado no son los únicos actores en la escena del mundo. Algunas ONG probablemente tienen más poder e influencia en sus respectivos campos que algunas de las pequeñas naciones-Estado. Se analizarán las organizaciones intergubernamentales y las organizaciones no gubernamentales, las que en lenguaje común se conocen como organizaciones internacionales, y se abordará la forma como ellas encuadran en la ecuación general de la política mundial. Las organizaciones internacionales han proliferado considerablemente en los últimos años, tal como quedó documentado. Tampoco existen dudas respecto a que varias organizaciones internacionales han hecho una valiosa contribución a la solución de problemas globales. Sin embargo, la importancia de las organizaciones internacionales como actores en la política mundial es, aún hoy en día, muy debatida, particularmente en el sentido de si ellas pueden ser consideradas como poseedoras de una vida propia, más que como la colección de las delegaciones de las naciones-Estado. No todas las organizaciones internacionales son iguales y no todas tienen igual impacto en la política mundial. Tipología de las organizaciones internacionales OIG y ONG Aun cando el término “organización internacional” con frecuencia se identifica con la ONU, ésta se refiere a un fenómeno de mayor importancia. La ONU es una de las tantas organizaciones internacionales que se presentan en diferentes formas y tamaños. Las organizaciones internacionales se pueden clasificar de acuerdo con tres criterios básicos: a) Miembros o composición; b) Alcance geográfico; y c) Alcance funcional. MIEMBROS. Las bases fundamentales para categorizar las organizaciones internacionales radican en las características de su composición. Las “organizaciones intergubernamentales (OIG)”, tienen como miembros a los gobiernos nacionales y se constituyen mediante la forma de tratados entre los Estados. Las “organizaciones no gubernamentales (ONG)”, están generalmente constituidas por individuos o grupos privados. Dentro de las categorías de las OIG están cuerpos tales como la ONU, el Banco Mundial, la OTAN. Actualmente existen más de 300 OIG en el mundo. En la categoría de las ONG se incluyen organizaciones tales como la Cruz Roja Internacional, la Alianza del Mundo Bautista, la Confederación Internacional de Parteras y la Asociación Internacional de Planeación de la Paternidad. El Yearbook of International Organizations, que es la fuente más completa y autorizada de información sobre las organizaciones MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 95 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester internacionales, registra más de 10,000 organizaciones no gubernamentales en el mundo. El Yearbook no incluye corporaciones multinacionales no grupos revolucionarios transnacionales. Algunas organizaciones no se pueden clasificar claramente dentro de las categorías de las intergubernamentales o no gubernamentales. Por ejemplo, la Organización Mundial del Trabajo (OIT), que es una OIG, está compuesta predominantemente por gobiernos, pero también da cabida a la representación de sindicatos y grupos de patronos. El Consejo Internacional de Intercomunicaciones por Vía Satélite (INTELSAT, en inglés) es una OIG, en la cual tienen cabida tanto los gobiernos como las empresas comerciales. La Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) es una asociación de agencias oficiales de policía de más de cien países; técnicamente es considerada como una ONG, aun cuando sus miembros son entidades gubernamentales. ALCANCE GEOGRÁFICO. Aun cuando existe una tendencia común a pensar en las OIG en términos mundiales y en los mismos términos que sugieren las Naciones Unidas, solamente una cuarta parte de las OIG puede considerarse de carácter global y con miembros en todas las regiones del mundo. La gran mayoría de las OIG son fundamentalmente de alcance regional, y en algunos casos subregional, incluso bilateral. El regionalismo, en efecto, ha sido una fuerza más poderosa que el universalismo en el desarrollo de las organizaciones internacionales, dada en primer lugar la tendencia de los Estados a tener vínculos más intensos a nivel regional que a nivel mundial y, además, debido también a la mayor facilidad y los menores gastos propios de las participaciones en las organizaciones regionales. En particular en organizaciones intergubernamentales tales como las alianzas militares y las uniones aduaneras se encuentran más a nivel regional que global. No todas las regiones del mundo están igualmente representadas en la red de las OIG. África, Asia y América Latina tienden a estar subrepresentadas. 16 de los 20 Estados que pertenecen al mayor número de OIG se encuentran en Europa occidental, Norteamérica, junto con Australia y Japón; en particular los europeos ocupan los 10 primeros lugares, encabezados por Dinamarca. Aun cuando los países menos desarrollados pertenecen a muchas OIG y depende de ellas para sus contactos diplomáticos, en general los países con el menos número de participaciones en las OIG se encuentran en África y Asia debido principalmente a su relativamente corta edad y a sus lineamientos de carácter económico. Como sucede con la distinción entre las OIG y las ONG, las diferencias entre lo global y lo regional no siempre son claras. Muchas organizaciones internacionales, aun cuando no son globales en su alcance, derivan sus miembros de más de una región. Por ejemplo, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) incluye miembros prácticamente de todas las regiones del mundo, excluyendo a EUA y Europa (y no obstante su sede operacional se encuentra en Viena). Muchas organizaciones internacionales están concebidas como instituciones de “participación limitada”, mientras otras están abiertas a todos y cada uno de los países; sólo las últimas, verdaderamente, se acercan a ser organizaciones “mundiales”. ALCANCE FUNCIONAL. En términos del alcance funcional algunas organizaciones internacionales son de carácter general, de múltiples propósitos, mientras que otras están caracterizadas por tener propósitos militados y específicos. Dentro de las OIG, algunas pocas, tales como la ONU, la OEA y la Organización de la Unidad Africana (OUA) tienen como propósito atender una gran variedad de asuntos MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 96 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester políticos, económicos y sociales. Pero la mayor parte de las OIG tienen funciones especializadas más limitadas, ya sea de carácter militar (OTAN), de carácter económico (BM), de carácter social y cultural (UNESCO) o de carácter técnico (OMS). Las organizaciones de carácter económico constituyen la categoría más grande. Las ONG, más que las OIG, tienden por naturaleza a ser organizaciones de un solo propósito. La mayoría de las ONG trabaja en las áreas de comercio y la industria, así como la salud y la medicina. También es complicado tratar de clasificar a las organizaciones internacionales de acuerdo con la función. Por ejemplo, la OTAN cada vez se involucra más en un sinnúmero de actividades económicas, científicas y técnicas aun cuando fue concebida exclusivamente con un carácter militar. El BM ha venido a involucrarse cada vez en temas ambientales y a buscar proyectos de desarrollo en esta materia en el Tercer Mundo. Causas y efectos de la organización internacional La creación y el mantenimiento de las organizaciones internacionales requieren esfuerzos y gastos económicos. Aun cuando las OIG y las ONG tienen cada una de ellas una lógica distinta, el denominador común de estos dos tipos de organizaciones constituye la presencia de un conjunto de preocupaciones que trascienden las fronteras nacionales. Si las OIG son un puente entre los gobiernos, las ONG constituyen un puente entre las personas. Hablando en términos generales, as OIG se consideran actores más importantes en el escenario mundial que las ONG, toda vez que las primeras tienden a ser de mayor interés directo para los gobiernos nacionales. LÓGICA DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ONG). Las relaciones transnacionales, esto es, las interacciones entre individuos y grupos privados a través de las fronteras nacionales han existido desde el principio del sistema de las naciones-Estado; vale la pena recordar, por ejemplo, las peregrinaciones y los viajes hechos por exploradores, misionaros, mercaderes de especias y negociantes de esclavos a distantes confines de la tierra. No fue sino hasta el momento en que se mejoraron las tecnologías propias de las comunidades y de los transportes ue acompañaron al proceso de industrialización en el siglo XIX, que un gran número de personas se vio en capacidad de interactuar fácilmente a través de las fronteras nacionales. La industrialización también creó grupos económicos y comerciales especializados. A medida que las interacciones transnacionales (viajes, intercambio de correos y otros flujos) aumentaron en el siglo XIX y XX, estos vínculos se fueron haciendo cada vez más institucionales en forma de organizaciones no gubernamentales diseñadas para construir relaciones cada vez más durables entre los actores transnacionales. El número de ONG creció de sólo cinco en 1850 a 330 en 1914, 730 en 1939, 2,300 en 1970 hasta llegar actualmente (1999) a más de 10,000 organizaciones de este tipo. En muchos casos, los gobiernos mismos han patrocinado la creación de ONG, especialmente aquellas relacionadas con los intercambios culturales. Las fuerzas que han contribuido al crecimiento de las ONG en el pasado (desarrollos tecnológicos, industrialización y urbanización) es probable que continúen operando en el futuro. Si las razones para la existencia de las organizaciones no gubernamentales son relativamente simples y obvias de analizar, establecer el efecto de tales instituciones es más difícil. Existe la hipótesis que las ONG originan una serie de impactos en la política mundial. Quizá, el impacto más directo y sutil es que la ONG tiende a producir una visión más cosmopolita y menos nacionalista de sus participantes. La “socialización internacional” que experimentan las personas naturales es transferible gradualmente a MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 97 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester los gobiernos nacionales. De otro lado, muchos académicos consideran que la conexión entre la participación en las ONG y el comportamiento en materia de política internacional es bastante débil y sostienen que el flujo de influenza en el proceso de política internacional es más complicado y que las personas que se vuelven demasiado cosmopolitas en los círculos gubernamentales del poder. Un segundo efecto de las ONG radica en el status especial de carácter consultivo que muchas han recibido de las OIG, tanto de carácter regional como global; tal situación les permite tener una cierta participación en el proceso de toma de decisiones de éstas últimas. A cientos de ONG se las permite una participación directa en las actividades de varias agencias de la ONU, compartiendo información y adelantando propuestas como parte de una red de esfuerzos intergubernamentales y no gubernamentales orientados a solucionar problemas de carácter global. El status consultivo de las ONG generalmente les permite ejercer una limitada influencia sobre las decisiones que toman las OIG, aun cuando en ciertos casos sus esfuerzos para conseguir decisiones a su favor pueden ser extremadamente efectivos. Un tercer impacto consiste en el papel de algunas de las ONG como actores independientes y autónomos que compiten y amenazan la soberanía de los gobiernos nacionales en áreas de gran importancia internacional. En otras instancias, las ONG pueden tener un perfil más bajo pero de implicaciones importantes en la política mundial. En particular, las corporaciones multinacionales son analizadas por algunos observadores como formas de organizaciones humanas alternativas de las nacionesEstado, las cuales persiguen sus propios objetivos en forma separada de aquellos propios de cualquier gobierno nacional (y para mejor o para peor) debilitando principios tradicionales del interés nacional, de la ciudadanía y del patriotismo. LÓGICA DE LAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES (OIG). El crecimiento de las OIG siempre ha estado retrasado respecto a las ONG, sin duda debido al simple hecho de que las personas son mucho más numerosas que los gobiernos como candidatas potenciales a formar organizaciones internacionales, y también porque las OIG tienden a requerir mayores inversiones de recursos. Históricamente el crecimiento de las OIG ha sido menos pronunciado durante las grandes guerras y se ha acelerado después de ellas cuando los Estados normalmente buscan restituir ciertas situaciones que podrían considerarse como de orden mundial. El conjunto de las OIG se ha incrementado de las menos de 10 que existían en 1870, hasta casi 50 en 1914, pasando luego a 100 en 1945, a más de 200 en 1970, y a más de 300 hoy en día (1999). Las OIG eran una respuesta al crecimiento del comercio interestatal y a la necesidad de nuevas estructuras para colaborar con los gobiernos nacionales en la promoción de relaciones económicas ordenadas en una naciente economía mundial de tipo capitalista. El crecimiento sustancial de las OIG después de la segunda guerra mundial refleja el ímpetu y esfuerzo de la ONU por expandir diversas organizaciones globales como parte de su propio sistema, aun cuando el crecimiento de las OIG ha encontrado en el nivel regional el campo más favorable para su desarrollo. Hoy en día, los Estados crean las OIG por las mismas razones por las cuales han dado siempre a las OIG, esto es, buscan la solución a problemas que bien no pueden manejar MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 98 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester unilateralmente dada su limitada capacidad con otros Estados. Las instituciones internacionales colaboran para reducir la incertidumbre, proporcionar información y disminuir el costo de las transacciones. En una determinada área de problemas, el primer impulso de los gobiernos no es el de crear una organización, sino simplemente el de intentar solucionar el problema a través de tratados o arreglos informales ad-hoc, los cuales son menos costosos. Sin embargo, si se establece que el problema es recurrente, se requerirá el establecimiento de un organismo de colaboración y esto puede dar origen al nacimiento de una nueva OIG que permita una “unión de soberanías”. Debe subrayarse que aun cuando las OIG generalmente se conciben como instrumentos de cooperación, también involucran cierto grado de conflicto y en realidad pueden considerarse como foros para el manejo de desacuerdos entre los Estados y también como instrumentos para la solución mutua de problemas. Como lo sugieren las autores Claude y Murphy, los problemas que dan origen al nacimiento de las OIG pueden ser de alta política o de política menor. La denominada “alta política” se relaciona con aquellas materias en las cuales se tratan los asuntos más cruciales y más controvertidos de los intereses de los Estados; los aspectos de “política menor” se refieren a aquellas materias que son de carácter técnico y que no constituyen factores de controversia. Aun cuando la distinción entre “alta política” y “política menor” es útil, algunas áreas temáticas cae entre estas dos categorías. Una típica OIG tiene al menos una asamblea o conferencia plenaria en la cual todos los gobiernos miembros discuten y efectúan sus votaciones respecto a determinadas políticas, como también una secretaría general o administración responsable de implementar las decisiones y del funcionamiento general del aparato administrativo de la organización. Sin embargo, todas ellas difieren considerablemente en la magnitud del poder decisorio y que los Estados están dispuestos a otorgarles. Muy pocas organizaciones se acercan al modelo de supranacionales en la toma de sus decisiones; esto es, que la organización esté dotada del poder para tomar decisiones vinculantes para todos los miembros y que obligue a que todas ellas respeten estrictamente la voluntad colectiva sin tener en cuenta si ellos han expresado su aceptación o rechazo a la materia de que se trate. En general, los Estados están más inclinados a cooperar y a otorgar la competencia para la toma de decisiones a organizaciones que tienen un campo limitado y metas bien definidas más que a organizaciones cuyos campos de acción son más amplios y menos definidos. Las llamadas Agencias Especializadas de la ONU captan y difunden información, administran programas y ayudan en el desarrollo de normas que regulen las relaciones entre los Estados. Algunas organizaciones con propósitos específicos se aproximan al modelo supranacional. Algunos gobiernos han llegado a permitir que los funcionarios pertenecientes a las burocracias de tales entidades (los llamados “tecnócratas”) tomen decisiones con considerable autonomía tanto para elaborar como para implementar políticas por cuenta de todos sus países miembros. No hay duda de que estas organizaciones de carácter regional han jugado un papel muy útil en la prevención y solución de conflictos entre los Estados, tal como sucedió en el caso de la “guerra del fútbol” entre El Salvador y Honduras en 1969 cuando la OEA estableció un cese al fuego para parar las hostilidades derivadas de los mítines y disturbios que se presentaron después del partido de fútbol y de los informes acerca de las atrocidades infligidas por grupos de hondureños a grupos de salvadoreños. En algunos casos, las organizaciones regionales han colaborado en poner fin a diversas guerras civiles. MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 99 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester Los académicos de las relaciones internacionales pertenecientes a la escuela funcionalista sostienen la hipótesis de que a medida que los Estados colaboran y renuncian en cierto grado de su soberanía a favor de las OIG en áreas de política menor, sus gobiernos aprenderán hábitos de cooperación poco a poco inducen a una mayor colaboración y a una cierta renuncia a la soberanía un materia de alta política, lo que conduciría a una posible comunidad supranacional. Algunos teóricos de la escuela funcionalista hacen énfasis en el hecho de que ciertos sectores de la cooperación internacional son terrenos más propicios para la expansión que otros, toda vez que en ellos se crea, no solamente, el deseo, sino también la necesidad de una cooperación intergubernamental más ambicioso entre las diversas áreas temáticas propias de la política internacional; estos son denominados neofuncionalistas. Algunos académicos han criticado la teoría funcionalista, anotando que ciertas experiencias de colaboración pueden ser dolorosas y contraproducentes y que no se puede sustraer el componente político aún de los temas aparentemente más apolíticos y técnicos; y (lo que es más importante) que existen unos límites obvios en la medida en que puede esperarse que los gobiernos nacionales renuncien al poder político respecto a una autoridad mayor en áreas que se relacionan con se propia supervivencia. El evidencia disponible indica que el proceso de “expansión” no conduce inexorablemente al supranacionalismo. Por lo tanto, en general, las OIG juegan un papel importante no sólo como arenas de los conflictos interestatales y de la cooperación, sino también como actores en temas que afectan el comportamiento de los Estados y los resultados de la política mundial. Organizaciones globales intergubernamentales: las Naciones Unidas y el Sistema de las Naciones Unidas Después de cada una de las dos guerras catastróficas que se sucedieron en el siglo XX, los participantes se reunieron en sendas conferencias de paz y proclamaron que “nunca más” incurrirían en una guerra y procedieron a constituir una organización global cuya función primordial radicaba en preservar la paz. La Liga de las Naciones, fundada en la Conferencia de Paz de París de 1919, después de la primera guerra mundial. Tal como sucedió en la Liga, la creación de las Naciones Unidas, después de la segunda guerra mundial, estuvo acompañada de pompa excesiva y sentido de euforia. Harry Truman abrió la conferencia en San Francisco en 1945. De manera inevitable, en la formación y constitución a la ONU el idealismo compitió con el realismo no menos que cuando se dio origen a la Liga de las Naciones. Como era de esperar, los triunfadores de la guerra fueron los principales arquitectos de estas organizaciones. La ONU, como la Liga, fue fundada en el concepto de la seguridad colectiva que vislumbraba que el pedo de toda la comunidad internacional carecía contra cualquier Estado que intentara cometer una agresión y romper el orden existente. Tal como sucedió con los fundadores de la Liga de las Naciones, los fundadores de la ONU esperaban que la seguridad colectiva sería implementada primordialmente a través del liderazgo de un grupo reducido de Estados importantes. Bajo la nueva Carta Constitutiva de las Naciones Unidas, los cinco grandes (EUA, URSS; Reino Unido, Francia y China) se aseguraron a sí mismos un papel especial en 1945 como los “policías del mundo”. La esperanza inicial era que la unidad de grandes potencias permitiera a las Naciones Unidas funcionar más exitosamente que su predecesor, el cual se había visto debilitado por ausencia de algunos países muy importantes (entre ellos los EUA) de su lista de miembros. Aun cuando en 1945 la mayor parte de las grandes potencias estaban representadas en la ONU, la supuesta cooperación entre éstas desapareció rápidamente; cuando se inició la guerra entre el MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 100 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester bloque Occidental con el Oriental. ESTRUCTURAS Y ACTIVIDADES. Ver figura 10.2 (pág. 346). Se denomina el “sistema ONU”. Existe una asombrosa gama de consejos, comisiones, comités y cuerpos de diversa índole. La ONU también se ve envuelta en una gran diversidad de materias en adición a los problemas relacionados con la guerra y la paz. En la Carta de las Naciones Unidas se asignó al “Consejo de Seguridad” una responsabilidad principal en las áreas de la paz y la seguridad. El Capítulo VII de la Carta establece que si fracasan los procedimientos de acuerdos pacífico (tales como la mediación y el arbitramento) establecidos en el Capítulo VI, el Consejo estará revestido del poder necesario para adoptar sanciones militares y económicas como representante de los miembros de las Naciones Unidas y en contra de cualquier nación que se involucre en acciones que constituyan una “amenaza para la paz”. Tales sanciones constituyen la base de la seguridad colectiva a cargo de la ONU, función respaldada el menos sobre el papel por una maquinaria mucho más completa de lo que nunca se había concebido bajo el esquema de la Liga de las Naciones. Los poderes dados al Consejo de Seguridad eran mucho más grandes que los correspondientes a cualquier otro órgano de la ONU; las cuales serían vinculantes para todos los miembros. Originalmente contempló que la ONU mantuvieran un ejército de reserva conformado por contingentes proporcionados por las fuerzas armadas de los Estados miembros y que estuviera listo a entrar en acción tan pronto como fuera necesario; pero tal cuerpo nunca llegó a materializarse. Desde 1945, el Consejo de Seguridad ha aumentado de 11 miembros a su número actual de 15. Alí están los 5 grandes con puestos permanentes, más otros 10 Estados que tienen su asiento por períodos de 2 años en forma rotatoria. Últimamente su han planteado muchas objeciones respecto a la composición del Consejo de Seguridad. Los actuales acuerdos son difíciles de modificar, por la simple razón de que la misma Carta otorga a cada uno de los 5 grandes poder de veto sobre cualquier modificación o decisión que se asume en materia de seguridad colectiva o cualquier otro tema de importancia que requiera aprobación del Consejo de Seguridad. En otras palabras, el Consejo de Seguridad no puede tomar decisiones, ya sean o no obligatorias, a menos que los miembros permanentes consigan una acuerdo unánime (junto con al menos otros 4 miembros adicionales necesarios para adoptar cualquier resolución del Consejo). Por lo tanto, el poder de veto otorga a cada uno de los miembros permanentes la capacidad de bloquear cualquier decisión del Consejo. Lo que es más, el veto permite a cualquier miembro permanente paralizar los esfuerzos que haga el Consejo para poner en práctica las previsiones de seguridad colectiva del Capítulo VII o cualquier otra acción que pueda ser objetada por uno de los 5 grandes. Debe anotarse que sea ambiente de “club” propio de las recientes reuniones del Consejo se ha sumado a las preocupaciones respecto a la composición del mismo por parte de otros Estados y ha aumentado las demandas para una reforma institucional en su interior. Sin embargo, la unanimidad de los 5 grandes poderes puede ser difícil de mantener en el futuro dada la creciente fricción entre los EUA, Rusia y China. En particular, el Consejo se ha acusado de aprobar demasiadas resoluciones, con la creación de decenas de misiones de la ONU, sin que se tengan los recursos económicos para adelantarlas y sin la adecuada supervisión. La “Asamblea General” es el principal cuerpo deliberatorio en el cual está presente la totalidad de miembros de la ONU y el cual está autorizado por la Carta para tratar gran MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 101 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester variedad de temas incluyendo los de carácter político, económico y social. Las resoluciones aprobadas por la asamblea general no son vinculantes para sus miembros; sólo son recomendaciones que no conllevan obligaciones legales, ni de otra naturaleza. El mayor activo de la asamblea general es, por lo tanto, el poder de discusión. La asamblea general ha sido el principal foro donde los Estados pequeños y menos desarrollados han podido expresar y promover sus posiciones sobre gran variedad de temas. En 1945 la asamblea tenía 51 miembros y la gran mayoría de ellos eran prooccidentales; con excepción de los países de América Latina que estaban expuestos a una gran influencia de los EUA, los únicos países menos desarrollados de este cuerpo mundial fueron inicialmente unos pocos del norte y del sur de Asia. La influencia estadounidense en la asamblea general fue disminuyendo a medida que el proceso de descolonización trajo docena de nuevos Estados independientes el seno de la ONU. En 1980 existían ya más de 150 miembros en la asamblea general y más de 100 de éstos eran países menos desarrollados, con mucha frecuencia enfrentados en los EUA. Cuando los EUA estuvieron en posición de dominar con sus aliados la asamblea general en los primeros años después de la segunda guerra mundial, pocos estadounidenses hablaban de la “tiranía de las mayorías”. EUA es el mayor contribuyente financiero de la ONU, pues está obligado de contribuir con el 25% anual de la ONU. Últimamente los EUA han corrido con mayor suerte en la asamblea general, en parte porque en la década de los 90, la mayoría de decisiones que se asumieron allí, fueron por consenso; si se contabilizan todas las decisiones de consenso, más los conteos de votos en los EUA se han unido a la mayoría, entonces, el acuerdo general de mayoría registrado por este país en la década de los 90 se ha acercado aproximadamente al 80%. Las filas del Tercer Mundo en la ONU se han aumentado en los últimos años por el ingreso de mini-Estados tales como las islas Marshall y Palau, en el momento de su admisión en los años 1991 y 1995 respectivamente, tenían poblaciones bastante menores de 100,000 habitantes. La década de los 90 también registró la entrada de muchos otros Estados a la ONU, incluyendo algunos pequeños países de Europa occidental (Mónaco, Lichtenstein y San Marino), como también otros 20 Estados que se constituyeron después de la desintegración de la URSS y de Yugoslavia. En el año 1997, el número total de afiliados a la ONU eran de 1985. La admisión de tantos miembros nuevos especialmente de mini-Estados, originó que se planteara de nuevo la controversia respecto a los procedimientos de votación en la asamblea general. Tal como lo estipula la Carta, el voto de la asamblea está basado en la regla de la mayoría; se requiere una mayoría de dos terceras partes en materias “importantes” y cada Estado tiene un voto. Por lo tanto, un país como Seychelles, que tiene menos de 75,000 habitantes, posee el mismo poder de votación en la asamblea general que la República Popular de China que tiene más de 1,000 millones de habitantes. El principio de “un Estado-un voto”, esta basado en el sagrado concepto de la igualdad de soberanía entre las naciones. Los críticos argumentan que la fórmula del voto no refleja ni las realidades del poder ni los principios democráticos de representación (“una persona-un voto”) y no es justa en términos de quien paga las cuentas de la Organización. Lo absurdo lo constituye el hecho de que es posible formar una coalición de dos terceras partes en la asamblea general con el voto de 124 Estados que representan menos del 10% de la población mundial, y un porcentaje aún menor de la contribución al presupuesto de la ONU. Aun cuando se han propuesto algunos esquemas de voto diferente (de carácter proporcional) basados en el número de habitantes o en otros criterios, tales sistemas se tornan en una controversia con rasgos políticos y es poco probable que en un futuro cercano vengan a reemplazar la fórmula actual. MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 102 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester El “Consejo Económico y Social (CES)” es un organismo de la ONU compuesto por 54 miembros encargados de brindar recomendaciones, emitir informes, organizar conferencias y coordinar las actividades de varias de sus agencias en el campo económico y social. En desarrollo de estas labores, el Consejo trabaja estrechamente con la asamblea general. Gran parte de su labor se lleva a cabo a través de 5 comisiones económicas regionales y 6 comisiones funcionales. El “Consejo de Administración Fiduciaria”, que actualmente está constituido por los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, ha perdido importancia a través de los años, debido precisamente al éxito de su función, toda vez que según las intenciones de la Carta, su gestión estaba orientada a la eliminación y el desmantelamiento de los imperios coloniales. Casi todas las posesiones coloniales que tenían el carácter de “territorios administrados” por los británicos, los franceses, los holandeses y otros países después de 1945 han logrado su independencia, en forma tal que prácticamente en este momento dicho Consejo carece de funciones. La “Secretaría” es el brazo administrativo de la ONU, está encabezada por su secretario general a quien la Carta designa como el “Principal funcionario administrativo de la organización”. El es Secretario de la ONU Dag Hammarskjold de Suecia (1953-1961) había elevado la posición de secretario general a un lugar de considerable importancia, al ir más allá de las exclusivas labores administrativas y utilizando el artículo 99 de la Carta constitutiva que justifica tomar iniciativas de carácter político para que la ONU participe en operaciones de mantenimiento de la paz. Sin embargo, sus sucesores han venido adoptando un perfil mucho más bajo y se han conformado con el papel de simples administradores en la construcción del quehacer diario de la ONU, excepto en ocasiones, cuando han comprometido sus “buenos oficios” y otras formas de mediación como terceros en las disputas interestatales. Boutros Boutros-Ghali fue una excepción: en la década de los 90 intentó utilizar su cargo como púlpito para expandir el papel de la ONU en el orden de la post-guerra fría, encontrando cierto malestar y oposición dada su percibida ostentación y arrogancia. Para cualquier candidato que aspire a la Secretaría General se escoge mediante nominación hecha por el Consejo de Seguridad y posteriormente se lleva a cabo una elección por mayoría de votos en la asamblea general para un período de 5 años, siendo posible la reelección. El “servicio civil internacional” que encabeza el secretario general está constituido por cerca de 10,000 funcionarios (economistas, agrónomos, especialistas en planeación y personal perteneciente a diversas disciplinas administrativas) provenientes de todos los países, aproximadamente 5,000 de ellos laboran en la sede principal de la ciudad de Nueva York, y el resto esta distribuido en las oficinas de la ONU en Ginebra, Nairobi y en todas partes alrededor del mundo. Se espera que sea un cuerpo independiente de tecnócratas cuya principal responsabilidad sea la de servir de manera imparcial los intereses y las necesidades de la ONU como un conjunto, aun cuando el criterio mencionado recuerda a las diferentes ciudadanos de las diversos países que están sujetos a presiones potenciales de parte de los gobiernos nacionales. No es posible analizar a la ONU y en particular sus actividades técnicas sin mencionar las agencias especializadas de carácter mundial afiliadas a ella. Existen más de una docena de agencias de este tipo, cada una de las cuales constituye esencialmente una OIG separada, con sus propios miembros su propio presupuesto, su propia secretaría y su propio mecanismo para la toma de decisiones independiente de las Naciones Unidas, pero también íntimamente ligadas al Consejo Económico y Social y a otros organismos MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 103 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester de la ONU. • • • • • • • • • • • Las Organización Internacional de Trabajo (OIT): Es una herencia de la Liga de las Naciones y fue constituida como observadora permanente de las condiciones de trabajo alrededor del mundo, como promotora de la cooperación en el mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores mediante el establecimiento de un código internacional del trabajo y para el desarrollo de otras actividades conexas. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO): Dedicada a la investigación, la asistencia técnica y el apoyo financiero, tendientes a mejorar y aumentar la producción agrícola y enfrentar la solución de las necesidades en materia de alimentación de los países menos desarrollados. La Organización Mundial de la Salud (OMS): Ha contribuido sustancialmente a controlar la transmisión de enfermedades contagiosas, a la práctica extinción de la viruela, y a la notado reducción de la malaria; además, ha actuado activamente en la promoción de la educación en materia de salud y los servicios de salubridad pública en los países menos desarrollados. La Unión Postal Universal (UPU): Debe tratar al mundo como un “único territorio postal”, facilitando el flujo de correos. La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT): Colabora en el manejo del flujo de comunicaciones vía telegráfica, telefónica, de radio y televisión a través del mundo. Llega hasta involucrarse en las comunicaciones más allá del globo. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO): Desarrolla gran parte de actividades diseñadas para mejorar las tasas de alfabetización en las países menos desarrollados, promover el intercambio científico y cultural, y facilitar la diseminación de información mediante el establecimiento de convenciones relacionadas con los derechos de autor a nivel universal y aplicar otras normas relacionadas. La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI): Responsable de proponer un gran número de convenciones que establecen prácticas uniformes y estándares respecto al otorgamiento de licencias de pilotos, especificaciones técnicas de las aeronaves, control del tráfico aéreo y medidas anti-secuestro. La Organización Marítima Internacional (OMI): Función similar a la OACI, sólo que en materia de océanos, ayudando a manejar el tráfico internacional. La Organización Meteorológica Mundial (OMM): Dedicada a la obtención e intercambio de información relacionada con la prevención del tiempo a través de un programa mundial de observación del estado del clima llamado World Weather Watch, y analiza las condiciones relacionadas con los cambios en el ambiente y el clima. El Fondo Monetario Internacional (FMI): Promueve la cooperación monetaria internacional, estabilidad de las tasas de cambio de las monedas locales respecto al dólar. El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF): Denominado como “Banco Mundial (BM)”, cada año provee miles de millones de dólares en préstamos a los gobiernos de los países menos desarrollados. El grupo del BM incluye la Asociación Internacional de Desarrollo (AID) que generalmente se conoce como “ventana de créditos blandos”, pues canaliza recursos de capital específicamente a gobiernos de los países más pobres, con tasas más bajas. El Banco opera también a través de la Corporación Financiera Internacional (CFI) que proporciona créditos a las personas y empresas del sector privado de los países menos desarrollados. El Fondo y el Banco se constituyeron después de la segunda guerra mundial. A ese conjunto se le conoce como el “sistema de Bretton Woods”, llamado así para recordar el lugar donde se celebró la conferencia en que estas MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 104 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester • instituciones fueron planteados por primera vez en el año de 1944. Acuerdo General de Tarifas y Comercio (GATT): Fue diseñada para facilitar la reducción en las barreras al comercio internacional y, posteriormente, en 1995 generó un nuevo organismo denominado la “Organización Mundial de Comercio” (OMC) orientado a promover el libre comercio mundial del siglo XXI. Existen muchas otras entidades en el sistema de Naciones Unidas. EVALUACIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDDES DE LA ONU. Aun cuando ha habido algunos resultados favorables, los fracasos y el malestar correspondiente han sido sin duda más numerosos que los éxitos. El único caso ocurrido con anterioridad al año de 1990, en el que el Consejo de Seguridad tomó una acción colectiva de seguridad para aplicar sanciones militares al abrigo del Capítulo VII, fue durante la guerra de Corea cuando se organizó y envió una fuerza militar contra Corea del Norte. Ha habido ocasiones en que debido a la parálisis del Consejo de Seguridad por razones del veto, la asamblea general o la Secretaría General han tomado acciones en el campo de la paz y de la seguridad. En algunas oportunidades tal participación ha tomado la forma de una mediación o de otros esfuerzos de arreglo pacífico bajo el Capítulo VI de la Carta. Estrictamente hablando, en ambos casos se trató de operaciones de mantenimiento de la paz, no constitutivas de la variedad de “arreglos pacíficos” contemplado en el Capítulo VI, como tampoco de la variedad de la “seguridad colectiva” contemplada en el Capítulo VII. Durante la guerra fría, el Consejo de Seguridad se dio más a la tarea de tomar acciones constitutivas en situaciones tales como la sucedida en 1973 en la guerra de Medio Oriente, cuando los cinco grandes, en particular los EUA y la URSS compartieron el mutuo deseo de lograr el enfriamiento de un conflicto en el cual no estaban directamente envueltos pero al cual podrían ser llevados a participar. A través de la diplomacia preventiva, la ONU ayudará a que el conflicto local no se incrementara y se convirtiera en una gran confrontación en la cual participaran directamente las grandes potencias. La ONU entre 1945 y 1981 para lograr algún acuerdo, y concluyó que la Organización ayudó a resolver o al menos pudo aminorar los conflictos mediante la reducción de las hostilidades en el 51% de los casos. Los primeros años de la década de los 80 marcaron un punto bajo en la vida de la ONU, registrándose una menos participación en todas las disputas en las cuales hubo algún tipo de acción y enfrentamiento militar. Los problemas recientes de la ONU pueden atribuirse a diferentes factores: 1. 2. 3. 4. La Carta preveía que la Organización tratara especialmente con guerras interestatales del tipo tradicional, pero la mayor parte de los conflictos a que las Naciones Unidas han sido llamadas a participar en la era de la posguerra fría, han sido aquellos que se producen dentro de los Estados. En muchos de estos conflictos la ONU ha sido colocada en la posición de tener que crear las condiciones necesarias para la celebración de las elecciones democráticas en sociedades que nunca han experimentado un gobierno de tal naturaleza y que en alguno de los casos han estado bordeando la anarquía total. En algunas oportunidades, la bien intencionada intervención humanitaria por parte de la ONU ha llevado a que las fuerzas de preservación de la paz se vean envueltas en confusos conflictos de carácter civil, participando en acciones de “aseguramiento de la paz”. La ONU ha tenido que enfrentar cargos de parte de algunos Estados miembros que sostienen que sus intervenciones han violado la soberanía de los Estados. MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 105 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester 5. La ONU ha sufrido la ausencia de una estructura organizacional cuidadosa que ligue la cadena militar de mando con el liderazgo político del Consejo y, lo que es más importante aún, ha enfrentado una insuficiencia no sólo de recursos de carácter económico, sino también de voluntad de parte de los miembros de la ONU dejándola, por decirlo así, seriamente sobreextendida en muchas actividades y en diversos campos de acción. La creación de un ejército disponible de la INU despierta en los EUA especial preocupación de parte de los conservadores, opuestos a un gobierno mundial y renuentes a colocar las soldados estadounidenses bajo el mando extranjero. La ONU ha jugado un papel muy sutil y menos controvertido en el campo de la preservación de la paz al actuar como un foro en el cual los países pueden ventilar sus hostilidades verbalmente, más que físicamente. Aun cuando a la ONU generalmente se le juzga de acuerdo con el sumario en el campo de la guerra y la paz, su trabajo en otras materias es no menos importante. Si los beneficios producidos por la ONU son modestos, los costos asociados con ellas son aún más modestos. Su presupuesto ordinario de operación es de aproximadamente US$ 1.000 millones; si es eso se agregan US$ 3.000 millones que se gastan actualmente en la preservación de la paz, los gastos de la ONU a duras penas exceden el costo de funcionamiento del Departamento de Policía y del Departamento de Bomberos de la ciudad de NY. Considerando el hecho de que los gobiernos del mundo hoy en día gastan alrededor de un trillón de dólares en armas para la guerra, la suma gastada por la ONU parece muy ajustada. El futuro de la ONU sigue siendo incierto. El reciente florecimiento de la actividad de la Organización en el campo de la prevención de la paz, y el posible papel de la misma como pieza clave de una cooperación más poderosa en un nuevo orden mundial, ha producido considerable optimismo entre los pensadores de la escuela globalista. Por el contrario, el deslucido papel de los últimos años ha apoyado los planteamientos de sus críticos. Por otra parte, en la ONU existe también una serie de crisis presupuestal que debe superarse en el corto plazo y que se origina en que tanto los EUA como otros Estados no han cancelado sus cuotas de sostenimiento. A largo plazo existen preocupaciones más profundas relacionadas con amplios cambios estructurales en el sistema internacional y sus implicaciones para la construcción de instrumentos internacionales globales; en particular, aun quienes respaldan el multilateralismo han expresado dudas acerca de la viabilidad de depender de foros formales de carácter mundial para la negociación y solución de problemas de carácter económico y de otras materias, dado el enorme tamaño y la gran diversidad del sistema internacional contemporáneo, donde se incluyen muchos micro Estados. Organizaciones regionales intergubernamentales: la Unión Europea Este tipo de organizaciones a nivel regional son vistas como los primeros pasos hacia el desarrollo de una comunidad más grande y de carácter mundial. En ninguna parte del mundo, el esfuerzo por constituir instituciones regionales se ha logrado con mayor éxito que en Europa occidental donde se ha establecido una entidad regional completa y que cuenta con himno y bandera. Hoy se denomina como la “Unión Europea (la UE, también llamada Comunidad Europea, designación comúnmente utilizada para esta experiencia antes de 1993), son en realidad tres OIG en una: la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), la Comunidad Europea de Energía Atómica (Euratom) y la Comunidad Económica Europea (CEE). Esta “unión” está integrada hoy en día por 15 Estados miembros: Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, Irlanda, Grecia, España, Portugal, Austria, Suecia y Finlandia, que en su MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 106 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester conjunto constituyen la tercera unidad demográfica más grande del mundo, con una población de más de 360 millones de habitantes; solamente superada por China e India. En algunos aspectos llega a ser casi una entidad unificada y supranacional, mientras que en muchos otros aspectos parece ser sólo un frágil conjunto de Estados soberanos. El sueño de unos “Estados Unidos de Europa” se remonta hasta Dante en el siglo XIV, En el pasado más reciente Charles de Gaulle y Winston Churchill meditaron acerca de la posibilidad de una unión entre Francia e Inglaterra propuesta por esta última antes de la ocupación nazi a Francia en la segunda guerra mundial. Pero no fue sino hasta la última década de los 50 cuando surgió seriamente la idea de constituir una comunidad europea. El principio sólo 6 Estados del continente (Francia, Alemania Occidental, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo) se unieron para formar la CECA en 1952, diseñada para promocionar la cooperación en la producción y el comercio del carbón y el acero. Estos Estados firmaron el Tratado de Roma en 1957, que establecía el Mercado Común y la Comunidad Europea de Energía Atómica, comprometiéndose a la cooperación en todos los sectores económicos como también al desarrollo y a la investigación de la energía atómica. La Comunidad aumentó a nueve miembros en 1973 con la inclusión del Reino Unido, Dinamarca e Irlanda; posteriormente a diez, en 1981, con la admisión de Grecia, y a doce con la entrada de Portugal y España en 1986. Posteriormente de Austria, Suecia y Finlandia en 1995. Algunos otros Estados de Europa occidental tales como Noruega y Suiza, han considerado la posibilidad de ingresar a la Comunidad Europea, pero aún no la han hecho; otros Estados del bloque oriental tales como Hungría y Polonia, como también algunos Estados a orillas del Mediterráneo, tales como Turquía han aplicado para ser miembros, pero aún no han sido admitidos debido a que se considera que no cumplen con los estándares establecidos por la UE en materias económicas, de derechos humanos y otras. Aun cuando las dos personas consideradas como los “padres” de la Comunidad Europea (Jean Monnet y Robert Schumman, ambos de Francia) visualizaron una eventual unificación política entre los miembros, la mayor parte de los líderes nacionales de la Comunidad, desde un principio han visto esta realización en términos más estrechos y principalmente como una vehículo para solucionar en conjunto problemas en el área económica. Una de las primeras razones para la constitución de la Comunidad fue el deseo de seguir el modelo económico de los EUA, donde al no existir barreras al comercio y a otras actividades entre los Estados miembros, vino a constituirse un mercado unificado muy grande, que facilitó las economías de escala y en general promovió la eficiencia económica y la prosperidad. La etapas para la Comunidad de Estados: 1. 2. 3. 4. Área de Libre Comercio: En la cual se eliminarían todas las barreras tarifarias entre los Estados miembros. Unión Aduanera: Mediante la cual todos los Estados miembros impondrían tarifas externas comunes en bienes exportados a la comunidad por Estados no miembros. Mercado Común: En el cual no sólo los bienes, sino también los servicios, los trabajadores y los recursos financieros tendrían la capacidad de moverse libremente a través de las fronteras nacionales. Unión Económica y Monetaria: En la cual todos los países miembros armonizarían sus políticas económicas e introducirían una moneda europea única. Para facilitar este proceso se crearon varia s instituciones, cada una de ellas con su propio aparato administrativo y decisorio. Para la década de los 70 se había constituido una conjunto único de instituciones al servicio de la Comunidad como un todo. El Tratado MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 107 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester de la Unión Europea de 1993 vino a consolidar aún más las estructuras de toma de decisiones a medida que la Comunidad Europea se fue convirtiendo en la “Unión Europea”. El Consejo Europeo se reúne varias veces al año para establecer la política general. Bruselas es la capital de la UE y la sede donde se reúne el Consejo de Ministros y la Comisión Europea. El Consejo de Ministros está compuesto por los miembros de los gabinetes nacionales de cada país (generalmente el ministro de relaciones exteriores) y éste es el cuerpo decisorio más importante de la UE tan sólo dependiente del Consejo Europeo. En teoría, el Consejo de Ministros parece que opera en una forma casi supranacional donde cada uno de los Estados tiene un voto ponderado, basado en su población y donde la mayor parte de las decisiones deben tomarse por mayoría absoluta de votos, más que pos unanimidad; en la práctica, sin embargo, las decisiones normalmente se logran a través de un acuerdo general basado en el consenso entre todos los miembros. El Consejo de Ministros, basado en instrucciones provenientes de los países miembros, decid sobre las principales materias económicas y políticas de la Unión. A su turno, es la Comisión Europea la que debe implementar tales políticas. Aun cuando las personas que toman asiento en el Consejo de Ministros, en forma explícita representan los intereses de sus propios gobiernos, los 20 individuos que sirven en la Comisión, teóricamente representan los intereses de la Unión como un todo. Están nombrados por sus gobiernos por períodos renovables de 5 años. En proceso político de la Unión involucra no solamente la interacción entre el Consejo de Ministros de la Comisión, sino también las consultas con una gran variedad de organismos, incluidos el Parlamento Europeo y el Comité Económico y Social. El Parlamento, es esencialmente un “fiscalizador” designado para supervisar las funciones de la Comisión y de otras instituciones de la Unión, y tomo tal posee poco poder legislativo. Una característica interesante del Parlamento Europeo es que los partidos políticos están organizados a través de líneas nacionales. Y allí se encuentra que los socialistas de Italia están sentados con los socialistas de Francia y de otros países tal como lo hacen los demócratas cristianos y todos los otros grupos que comparten ideologías políticas iguales. Debe enfatizarse que el Parlamento es solamente un cuerpo consultivo. Algunos críticos se han quejado acerca del problema que constituye el “déficit democrático” y han buscado ampliar la autoridad del Parlamento, pero en este campo no se han logrado muchos progresos. Existe una Corte Europea de Justicia que tienen su sede en Luxemburgo y que dirime disputas relacionadas con el Tratado de Roma, el Tratado de la Unión Europea y otros acuerdos. A pesar de su impresionante infraestructura institucional, la UE tan sólo ha logrado cumplir parcialmente con las metas de integración económica que se había propuesto y aún tiene un largo camino por recorrer para realizar las grandes aspiraciones de unificación política, abrigada por algunos de sus fundadores. Un ímpetu especial lo proporcionó el plan denominado “Proyecto Europa 1992”. Culminó con la adopción del “Tratado de la Unión Europea” (conocido con el nombre de “Tratado de Maastrich”) en noviembre de 1993, diseñado para llevar el esfuerzo de la integración a un nivel superior, mediante el cual se dieron algunos toques finales de la constitución de un mercado común internacional, y al establecimiento de una misma moneda y sistema montario. En 1996, con el liderazgo de Francia y Alemania, Bruselas anunció que la nueva moneda MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 108 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester europea se denominaría Euro. Inglaterra ha sido uno de los mayores opositores a la imposición de una “Carta Social” en todo el territorio de la Unión que garantice a todos los trabajadores un conjunto mínimo de medidas relacionadas con el bienestar social, el desempleo, la seguridad en el trabajo y otros beneficios. Es importante tener en cuenta que bajo el Tratado de Roma que creó la Comunidad Europea, la competencia de las instituciones de la comunidad para tomar decisiones, generalmente ha cubierto solamente materias relacionadas con el tema económico y la misma no tienen autoridad para inmiscuirse en temas relacionados con la defensa y la seguridad. El Tratado de Maastrich de 1973 va más allá del Tratado de Roma e invita a sus miembros a constituir una “Política Comunitaria en Asuntos Exteriores y de Seguridad (PECS)”, incluyendo la eventual conformación de una política común que con el tiempo conduzca a una defensa común. El resultado probable para el futuro inmediato, es que la Comunidad continuará confundiéndose a lo largo de lo que ha llegado a ser un cierto camino inmediato entre un conjunto de Estados soberanos y una entidad supranacional. En el futuro, nuevos desafíos pueden complicar el proceso de construcción de esta comunidad. Esta materia se ha llegado a conocer en Europa como el dilema entre la “ampliación vs. profundización” o sea, entre más Estados se agreguen a la Comunidad más difícil le será desarrollar unas instituciones supranacionales con verdadero sentido de comunidad entre sus miembros. Algunas complicaciones adicionales que pueden venir a la escena son las tendencias hacia una mayor autonomía regional dentro de algunos Estados. Otra preocupación futura es si el movimiento hacia un mercado único interno en Europa se agregará a las tensiones externas con los EU, Japón y otros Estados no miembros que buscan acceso a ese mercado, y si estos puede lograrse en una forma tal que evite las guerras comerciales. Por último, sigue siendo bastante confuso y poco claro el papel que jugará la UE en el nuevo sistema regional de seguridad europeo en la era de la posguerra fría. En el acervo de material escrito en la década de los 50 y 60 que trata de la “teoría de la integración” y que examina las condiciones en que las unidades políticas tienden a fusionarse y a transferir su lealtad hacia una comunidad más amplia. Los teóricos se dedicaron a examinar y deliberar respecto a si la experiencia europea podría servir como modelo de integración regional para otras partes del mundo tales como América Latina y África. Hoy en día, el experimento europeo está en una encrucijada con la mayor parte de Europa occidental manteniendo una gran lealtad para con las naciones-Estado individuales, para el mismo tiempo casada con la visión de la UE. PARTE IV LA CONDICIÓN GLOBAL: POLÍTICAS DE SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS GLOBALES CAPÍTULO 11 EL CONTROL DE LA VIOLENCIA: LA CARRERA ARMAMENTISTA Y EL CONTROL DEL ARMAS EN LA ERA NUCLEAR Esta tendencia se ha venido reflejando en la disminución de los presupuestos de defensa MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 109 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester (en términos reales y ajustados por la inflación). El presupuesto anual de armas a nivel mundial, que alcanzó a cifra de un billón de dólares en 1987, puede haber alcanzado su punto más alto y ahora se encuentra en una etapa de disminución. Las ventas internacionales de armas tuvieron sus puntos más altos en 1984 y de nuevo en 1987, y fueron, aproximadamente, de US$ 70.000 millones anuales, expresados en dólares de 1993, para caer aproximadamente en 70% en la década de los 90. Se debe ser cuidadoso al interpretar estas tendencias. Es probable que ellas se reversen y que las grandes potencias de nuevo empujen la venta de armas con propósitos comerciales y que simultáneamente los clientes busquen modernizar sus fuerzas armadas. Algunos países como China, India, Irán y Pakistán continúan gastando recursos significativos en nuevas armas para sus ejércitos, para expandir su influencia regional. En un informe que el Departamento de Defensa de EUA elaboró en 1996, se alertó sobre la creciente dispersión de armas de destrucción masiva. El secretario de defensa, señor William Perry indicó que sin importar qué tan atrasado está económicamente un país “puede tener la capacidad de construir reactores (nucleares) y de generar plutonio” como en el caso de Corea del Norte. El mundo queda en posesión de más de 30.000 ojivas nucleares, más de 1.100 toneladas de plutonio mortífero y más de 1.700 toneladas de uranio altamente enriquecido. El secretario Perry argumentó que la mejor manera de enfrentar estas amenazas era a través de la cooperación intergubernamental. Los asuntos relacionados con el desarme continúa originando un gran debate y han dado origen a discusiones tanto en los foros multilaterales, en sesiones y reuniones especiales de la ONU entre los países exportadores de alta tecnología, como también en reuniones bilaterales como las celebradas en Washington y Moscú. La capacidad de violencia cada vez está más relacionada con la capacidad tecnológica; por lo tanto, el control de la violencia mundial se relaciona con la forma como los Estados defienden sus intereses de seguridad, tecnológicos y económicos. Naturaleza y magnitud del problema El término carrera armamentista define la competencia armamentista entre dos o más Estados que buscan seguridad y protección el uno contra el otro. Sin embargo, la tasa o el crecimiento armamentista de un país no siempre esta relacionado con el de otro país o con las amenazas específicas recibidas de otros Estados. Los gobiernos tienen muchas otras razones para armarse: preservar la industria de defensa y sus empleos; constituirse en potencias dominantes a nivel regional; ganar prestigio; alcanzar los más altos niveles de tecnología y erradicar tanto los enemigos domésticos como el malestar interno. Algunos países comprometidos en competencias armamentistas se encuentran con frecuencia con le “dilema de la seguridad” que hace que cuanto más se armen los países en busca de una mayor seguridad, más tratarán sus adversarios de armarse y menos seguros se sentirán cada uno de los dos respecto a la seguridad. Los países pueden obtener armas ya sea por su propia fabricación o adquiriéndolos de otros países a través de donaciones, capturas o adquisiciones comerciales. Finalmente, estos tres métodos tienen el mismo resultado: la proliferación de armas, esto es, la difusión de armamento entra más y más Estados. Es difícil llevar un control de la distribución mundial de armas, en parte porque los MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 110 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester gobiernos generalmente guardan esta información en forma secreta y en parte también porque es muy difícil hacer el seguimiento de los embarques indirectos y clandestinos de armas. Más recientemente, la ONU publica un anuario con el registro de las exportaciones e importaciones de armas convencionales. Aun cuando existe un cierto nivel de cooperación dentro de los gobiernos miembros para reportar sus despachos de armas, aun quedan ciertas ambigüedades y se mantienen los secretos. La proliferación de armas nucleares y convencionales es en este momento motivo de preocupación. El inventario actual de armas nucleares, aún después de los considerables recortes hachos a sus arsenales tanto los estadounidenses como los rusos, es tan sumamente explosivos que se equipara con 650.00 bombas atómicas del tamaño de la lanzada sobre Hiroshima. Esta amenaza se ve ampliada por la disponibilidad de varios sistemas de lanzamiento que van desde los aviones hasta los misiles y los navíos. ASPECTOS ECONÓMICOS DEL PROBLEMA. Tanto los países desarrollados como los menos desarrollados invierten fuertes sumas de dinero en sus establecimientos militares. Por largo tiempo, los economistas han debatido si el gasto militar retarda otros sectores de la economía. La respuesta “no necesariamente” se inclina a estimular los gastos de defensa dedo su efecto al producir empleos y giros tecnológicos que benefician otros sectores. Un analista que estudió a los países menos desarrollados, encontró una relación positiva entre el gasto militar y el crecimiento económico. Los que están al otro lado del debate, y quienes ponen en duda los beneficios de los gastos militares, platean una gran variedad de “costos de oportunidad” de carácter socioeconómico tales como aquellos que básicamente no son medibles y la naturaleza de por sí inflacionaria con la mayor parte de los gastos militares. Los gastos militares son como una draga para las economías en desarrollo, pero esa draga ha disminuido sus efectos en los años recientes. El gasto de defensa como porcentaje del PNB ha disminuido tanto en los países desarrollados como en los países en proceso de desarrollo; entre 1983 y 1993, el promedio para los países desarrollados cayó de 5.5% a 3.4%. El grueso de los gastos militares está aún concentrado entre unos pocos países. Tan sólo 7 de ellos: EUA, Rusia, China, Francia, Japón, Alemania y el Reino Unido representan más del 75% de todos los gastos militares del mundo. La mayor parte de los países, a medida que se van desarrollando, no solamente gastan más en armamento, sino que también buscan desarrollar una capacidad propia de producir armas, en lugar de depender enteramente de las diversas fuentes mundiales. En los años recientes, el valor total de los gastos militares de todos los países ha llegado a igualar aproximadamente el ingreso anual y de la deuda total de la mitad más pobre de la humanidad. Los fondos destinados a la investigación médica a nivel mundial representan menor del 25% de los gastos efectuados en investigación y desarrollo militar. Los gobiernos del mundo gastan aproximadamente 80 veces más por soldado que por cada uno de los niños en las escuelas. TRANSFERENCIA DE ARMAS. Muchos Estados no tienen una industria militar propia y por lo tanto deben depender en su totalidad de importaciones, esto es, la transferencia de armas de los proveedores de sistemas de armas, y servicios de soporte tales como la construcción de bases y el entrenamiento de tropas. La transferencia de armas tiende a MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 111 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester jugar un papel constructivo en la promoción de la paz, pero por otro lado pueden también ocasionar desestabilización. A l largo del tiempo, el énfasis ha ido de la transferencia de armas en forma de ayuda militar a la transferencia en forma de venta de equipos militares. Se presentó, entonces, el efecto de “cambalache gradual”, a medida que los Estados más ricos compraron nuevas armas y entregaron sus viejos armamentos de los Estados más pobres, creándose así una red internacional de armamentos y equipos usados. El mercado de armas del futuro podrá asimilarse bastante al mercado mundial de automóviles, donde se fabrican conjuntos de productos sub-ensamblados en diversos países por formas multinacionales y por consorcios de empresas que aúnan recursos, aumentan mercados y reducen los costos laborales. En conjunto, entre 1983 y 1993 los países menos desarrollados (encabezados por los del Medio Oriente, y los de Asia central), representaron cerca del 80% de todas las importaciones de armas. En la década de los 90, Arabia Saudí siguió siendo el mayor importador de armas por un margen amplio, registrado más del 50% de la importación total del Medio Oriente. La figura 11.3 (pág. 381) muestra los mayores exportadores de armas en el mundo y su participación en el mercado mundial. El comercio de armas de los Estados desarrollados representa aproximadamente el 92% de las exportaciones totales, liderados por los EUA quienes en 1993 habían capturado la mitad del mercado mundial. En los últimos años de la década de los 90 la dominación estadounidense llegó a ser superior al 50%. A medida que el presupuesto de defensa de los EUA se redujo en la década de los 90 por debajo de los niveles de la guerra fría, este país consideró que los clientes extranjeros podrían ser quienes sostuvieran su industria de defensa militar. Algunos países proveedores de armas tales como los EUA y el Reino Unido, tradicionalmente han impuesto límites estrictos sobre el tipo de armas que pueden exportar, esperando controlar así en cierta forma la difusión de avanzadas tecnologías o de armas de destrucción masiva. Tales restricciones no siempre han sido puestas en práctica. Otros proveedores de armas tales como China son menos restrictivos. Además de la transferencia formal de armas entre los gobiernos, se ha podido establecer que éstas pueden ser despachadas en forma clandestina por traficantes privados o para traficantes privados. Las armas también pueden ser capturadas por los ejércitos victoriosos o por ladrones que irrumpen en los depósitos de armas cuando caen las autoridades gubernamentales; también pueden ser reexportadas de un país a otro, pueden dirigirse a grupos guerrilleros y pueden ser copiadas y falsificadas por usuarios no autorizados. PROLIFERACIÓN DE ARMAS NUCLEARES. La tabla 11.2 (pág. 382) compara los arsenales nucleares estratégicos de los 5 países a los que generalmente se les conoce como el “club nuclear”. Las armas estratégicas son armas nucleares de alcance global, en contraste con las que se conocen como armas tácticas de alcance intermedio. Los EUA y Rusia han disminuido significativamente sus arsenales desde el fin de la guerra fría, pero aún tienen enorme capacidad de destrucción igual a como sucede con Inglaterra, Francia y China. Sin embargo, la India, Pakistán e Israel son todos ellos considerados de hecho miembros del club, como lo son también Irán y algunos otros Estados de los cuales se sospecha tienen programas de armamento nuclear activo. India y Pakistán han sido pioneros en lo que se ha dado en llamar “la disuasión no MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 112 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester armada”, esto es, han desarrollado la reputación de poseer armas nucleares sin haberlas desplegado. Esto hace que dichos Estados eviten las repercusiones negativas potenciales de convertirse en “potencias nucleares”, tales como las sanciones comerciales y militares, mientras al mismo tiempo sostienen entre sí la amenaza implícita de que ya poseen el manejo del poder nuclear. Aun cuando la mayoría de las grandes potencias han estado de acuerdo en no proporcionar tecnología de armas nucleares a Estados que carecen del poder nuclear, China ha estado dispuesta a vender los últimos modelos de sus misiles a Pakistán. El problema de la proliferación nuclear se complica con el desafío de distinguir entre los usos “pacíficos” y “no pacíficos” de esta tecnología. La tecnología nuclear pacífica incluye elementos tales como los explosivos nucleares pacíficos que pueden utilizarse para operaciones de construcción y minería, para nivelar montañas o para hacer excavaciones y túneles, y reactores nucleares que pueden proporcionar una fuente alterna de energía. La seguridad de las instalaciones de armas nucleares y los secretos correspondientes a la antigua URSS constituyen hoy por hoy una preocupación especial. Después del rompimiento de la URSS en 1991, Rusia heredó la mayor parte de las armas, pero tres antiguas repúblicas soviéticas (Ucrania, Kazajstán y Bielorrusia) se quedaron en su territorio con algunas armas nucleares. Aun cuando estos Estados han aceptado trasladar sus arsenales nucleares a Moscú a cambio de diversos beneficios económicos, no se dispone de un registro suficientemente preciso de todas las armas nucleares que existían en ese momento. LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS. Las armas químicas y las armas biológicas son potencialmente igual de mortíferas. Los Estados que carecen de la habilidad de desarrollar armas nucleares pueden acudir a cambio de ello a armas químicas y biológicas para amenazar a sus enemigos con la destrucción total y para disuadirlos del empleo de la fuerza así se trate de vecinos poseedores de capacidades nucleares. Se ha especulado respecto a que Siria y Egipto han acudido a tales medidas para disuadir, por ejemplo, a Israel. Los agentes químicos de los gases y la guerra bacteriológica se han presentado desde comienzos del siglo XX. El gas fue utilizado en la primera guerra mundial. Las armas biológicas capaces de producir enfermedades o cólera también estaban disponibles en menores cantidades. El gas mostaza fue utilizado en la década de los 80 por Irak en su guerra contra Irán y en la guerra civil contra los kurdos. Un estudio elaborado por los EUA a mediados de la década de los 90 confirmó que solamente 4 países: Irán, Irak, Rusia y los EUA se sabían que poseían armas químicas mientras 21 países adicionales se clasificaron como probables poseedores o sospechosos. Los Estados que tenían armas bacteriológicas eran menores en número y solamente se pudo confirmar que Rusia las poseía; EUA había destruido su arsenal algún tiempo antes, mientras se decía que otros 10 Estados era probable que las tuvieran. Estas armas se han refinado cada vez más a través del tiempo. Las armas químicas tienden a ser almacenadas en sus componentes “binarios”, que son inofensivos hasta tanto se mezclan los dos elementos cuando lleguen el momento de utilizarlos. La investigación sobre gases neurotóxicos y microorganismo se relacionan con programas químicos y biológicos por civiles, y por lo tanto es muy difícil efectuar sobre ellos un control. MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 113 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester Con el uso difundido de los combustibles nucleares y de los productos químicos y biológicas persiste la preocupación de que las armas de destrucción masiva producidas con estas sustancias sean obtenidas y manejadas no solamente por los gobiernos, sino también por criminales y por organizaciones terroristas. Para entender la razón por la cual el control de la violencia internacional ha sido extremadamente difícil, es necesario considerar la variedad de actores cuyos intereses y demandas afectas la solución de los problemas globales en esta área. ACTORES Y TEMAS DE DISCUSIÓN. Aquellos que desean poner fin a la carrera armamentista han defendido el control de las armas y el desarme como dos enfoques separados pero relacionados con la paz. El desarme, que conlleva la eliminación real de las armas, es generalmente una labor más ambiciosa que el control de armas, que puede abarcar no solamente la reducción de armamento, sino también medidas más modestas, como la “congelación” de los arsenales a ciertos niveles, la colocación de “límites” para futuras acumulaciones de armas y una limitación sobre el desarrollo, despliegue y uso de ciertos tipos de armas. Las conversaciones sobre control de armas y desarme se han dado en varios contextos: foros multinacionales como la Conferencia sobre Desarme realizada en Ginebra, sesiones especiales de la asamblea general de la ONU, y reuniones informales del “Grupo de Proveedores Nucleares”, foros bilaterales tales como las Conversaciones sobre Reducción de Armas Estratégicas celebradas entre los EUA y la URSS durante la década de lo 80 y 90. Los puntos de vista de los gobiernos sobre el control de armas convencionales o nucleares dependen, fundamentalmente, de su definición de interés nacional. Ciertos PMD tales como Costa Rica y Gambia, deliberadamente han limitado el tamaño de los presupuestos de sus fuerzas armadas y han renunciado a la adquisición y uso de cierto tipo de armas. La política de limitar la proliferación de armas convencionales o armas es objeto de presiones encontradas. Durante la administración del presidente Carter, el gobierno inició una serie de conversaciones con los soviéticos sobre el establecimiento de límites a la propagación de armas convencionales. Las conversaciones se rompieron cuando cada una de las partes proponía los términos de negociación en tal forma que obstaculizaba las políticas del oponente pero quedaba él mismo relativamente libre para continuar sus negocios tal como los venía haciendo. El comercio de armas continúa debido a que tanto las potencias mayores como las menores tienen en él profundos intereses políticos y económicos. Se ha podido establecer que además de los intereses comerciales, las grandes potencias distribuyen sus armas entre sus clientes y aliados favoritos, con el fin de obtener una mayor influencia política sobre los receptores, para equilibrar fuerzas hostiles en regiones o Estados clave para mantener el poder a regímenes amigos, para adquirir el prestigio y ciertas concreciones de buena voluntad tales como el derecho a utilizar bases militares en países extranjeros, y para disminuir el deseo de algunos Estados extranjeros respecto a las armas nucleares. La proliferación continúa aun cuando no es seguro que a través de la transferencia de armas se produzcan los beneficios mencionados. Por ejemplo, las ventas de armas hechas al sha de Irán no evitaron su caída ni tampoco la pérdida de influencia de los EUA en Irán; las ventas de EUA a Pakistán en algunos casos permitidos y en otras sujetas a embargos, evidentemente no han retardado de manera apreciable el programa de armas nucleares en ese país. MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 114 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester No es posible entender la política internacional del control de armas sin tener en cuanta también las fuerzas políticas internas que tienen impacto sobre las decisiones de los países respecto a los gastos de armamento. Dentro de los actores que constituyen tales complejos están: los científicos que trabajan en las investigaciones sobre armas, los políticos que buscan los contratos con la industria militar y otras actividades de defensa que generan importantes recursos para los electores de las diversas localidades, los oficiales militares y funcionarios civiles colocados dentro de las burocracias en el terreno de la defensa que hacen listas de las necesidades en esta materia, los productores de armamento y los financistas. Aun cuando los gobiernos nacionales han sido los principales compradores y vendedores de armas, gran parte del equipo lo manufacturan y lo mercadean las empresas privadas mediante las ventas a sus propios gobiernos o a gobiernos extranjeros. En ciertos países, los gobiernos son los propietarios directos y los operadores de los institutos de investigación de armas y de las instalaciones para el desarrollo y la producción de las mismas; sin embargo, debido a las limitaciones en los presupuestos, últimamente se ha privatizado gran parte de las instalaciones de que disponían los gobiernos; los contratistas privados en materia de armamento compiten sobre todo donde los mercados locales y de exportación son suficientemente grandes para soportar varias empresas manufactureras productoras de armas en forma tal que pueden competir con las de otros países. Hoy en día, el negocio de la venta de armas y su promoción se asemejan bastante al de la venta de automóviles o juguetes, pues en ambos se celebran inmensas exhibiciones, por ejemplo, el Show Aéreo de Dibai en la Unión de Emiratos Árabes, como evento típico de las exhibiciones y ferias de armas que se efectúan anualmente en diversas partes del mundo. En el negocio de las armas con frecuencia se contratan intermediarios y se utilizan los sobornos para facilitar las ventas a ciertos países donde éstos tienen conexiones con funcionarios del gobierno. El complicado tráfico de armas, incluyendo las conexiones secretas y a los terceros involucrados en tales transacciones, es una de las razones por las cuales es tan difícil que operen efectivamente los embargos a la venta de armas. Muchos actores contribuyen a apoyar controles efectos de armas, incluyendo grupos locales con intereses en la materia, tales como los grupos de protesta antinuclear en Europa, Japón, el Pacífico sur y Norteamérica, y las entidades del tipo ONG tales como el grupo Green Peace que aplica una presión pública sobre los gobiernos. Por otra parte, este control lo ejercen los funcionarios oficiales de la ONU y otras OIG que facilitan las conversaciones sobre el control de armas, y ciertas agencias de los gobiernos específicamente responsables del control de las mismas (tales como la Agencia de los Estados Unidas parea el Control de Armas y el Desarme). LA DISUACIÓN NUCLEAR Y EL CONTROL DE ARMAS. Una de las complicaciones en las negociaciones sobre el control de armas es la necesidad de preservar la “estabilidad” en la carrera armamentista nuclear, esto es, mantener el llamado equilibrio del terror, que disuade, al menos en teoría, la utilización de armas nucleares. La disuasión nuclear es una forma específica de disuasión militar y también constituye una lógica separada con su lenguaje especial, que se desarrolló durante la guerra fría. En el caso de la disuasión nuclear, el gobierno de una nación poseedor de armas nucleares amenaza con su uso si un adversario inicia un ataque nuclear, o hasta un ataque convencional contra sí o contra sus aliados. Si se aplica contra los aliados, ésta es una variación de la llamada “disuasión extendida”. MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 115 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester Aun cuando las armas nucleares están en cierto sentido diseñadas precisamente para no ser utilizadas (esto es, para que sean tan amenazantes que los enemigos se abstengan de hacer la guerra), sigue siendo verdad que las armas siempre están diseñadas no solamente por propósitos disuasivos sino también para fines de combate. La paradoja complica la disuasión. Antes que todo, la disuasión nuclear ha significado que cada bando o grupo en conflicto convenza al otro de que un primer ataque por parte de uno de ellos al territorio del otro, sería suicida, toda vez que el Estado atacado respondería con un segundo ataque devastador contra el agresor. Desde la década de los años 60 la posesión estratégica de las estadounidenses ha sido que debe evitarse cualquier rompimiento de la disuasión estable. Los avances tecnológicos han hecho cada vez más posible destruir misiles con base en tierra y detectar cohetes balísticos lanzados desde submarinos (CBLS). Al mismo tiempo, los avances tecnológicos en los radares, los rayos láser y otros sistemas electrónicos llevan a los gobiernos a invertir en proyectos para la defensa contra los misiles. El costo, la factibilidad técnica y la fiabilidad de tales defensas, como también sus efectos sobre una disuasión estable han sido calurosamente debatidos. Aparte de la tecnología, el problema de la estrategia nuclear y de las negociaciones sobre el control de armas es si es posible confiar en la lógica de la disuasión, o si se debe abandonar el concepto de la destrucción mutua asegura e inclinarse hacia otras formas de seguridad. Respuestas a los problemas de la carrera armamentista: normas y acuerdos sobre control de armas La Carta de la ONU prohíbe el uso de la fuerza por parte de los Estados, excepto en defensa propia, proporciona mecanismos alternativos mediante los cuales los Estados pueden resolver pacíficamente sus diferencias (Corte Mundial), y establece procedimientos obligatorios para aplicar sanciones, en caso de que se presente agresión (a través del Consejo de Seguridad), contra aquellos Estados que la originan. La Carta son elementos centrales de un régimen mundial para controlar la violencia; las organizaciones regionales juegan un papel muy importante también en el campo. En relación con ese régimen, existe un gran número de tratados y de instituciones que se relacionan específicamente con el control de las armas. No todos los Estados han ratificado importantes acuerdos; aún dentro de los Estados que lo han hecho, el cumplimiento puede ser errático como sucede al no reportar información precisa a la ONU para los registros de armas. El grado de control de armas que ha ocurrido desde la segunda guerra mundial, especialmente desde los últimos años de la década de los 80 cuando los EUA y la URSS se comprometieron a la eliminación real de ciertas categorías de armas nucleares existentes. Las normas o regímenes sobre el control de armas pueden dividirse entre aquellos acuerdos que se relacionan con las armas de destrucción masiva, en particular las armas nucleares, y aquellas que se relacionan con los armamentos convencionales. La primera categoría incluye la prohibición parcial de pruebas, la prohibición de armas nucleares en ciertos lugares y regiones, la prohibición sobre la transferencia y cesión de armas nucleares de países que poseen la tecnología nuclear a aquellos que no la poseen, y limitaciones respecto al tamaño y naturaleza de los arsenales nucleares. Los acuerdos sobre armamento convencional incluye principalmente la obligación que tienen las MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 116 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester grandes potencias de efectuar consultas sobre la distribución de ciertas tecnologías. Un elemento fundamental en las normas sobre el control de las armas es el “Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares” de 1970. Los países poseedores de la tecnología atómica, y que hacen parte de este tratado, están obligados a no transferir armas nucleares a países que no las poseen, y éstos últimos están obligados a no adquirir tales armas. Aun cuando el tratado ha sido ratificado por casi todos los miembros de la ONU, existen algunos que no lo han hecho y se han mantenido firmes en no hacerlo, especialmente Pakistán, India e Israel. Un logro sobresaliente fue el acuerdo celebrado en 1995 de renovarlo a perpetuidad. Actualmente continúan las negociaciones para reemplazar el “Tratado de Prohibición Parcial de Pruebas Nucleares de 1963”, que prohíbe desarrollar pruebas y ensayos atmosféricos de armas nucleares, pero permite la celebración de pruebas subterráneas y establece una serie muy completa de prohibiciones que evitarían nuevos desarrollos en la construcción y la acumulación de armas nucleares. Diversos acuerdos tendientes al establecimiento de Zonas Libres de Armas Nucleares (ZAN), complementaron el Tratado de No Proliferación, limitando el alcance de las mismas. En los últimos años de la década de los 90 se establecieron o estaban en proceso de negociación por lo menos 5 de tales zonas. En América Latina, Argentina y Brasil, que eran los principales candidatos, renunciaron a sus aspiraciones nucleares y se unieron en 1994 al Tratado de Tlatelolco. En el Pacífico sur, el tratado de Rarotonga creó una de tales zonas. En el sudeste de Asia, las negociaciones estaban en una etapa final en los últimos años de la década de los 90, mientras en Medio Oriente, Israel ha demandado el fin de la amenaza de guerra con sus vecinos antes de firmar un pacto. En Asia del sur, las discusiones han involucrado el establecimiento de una “zona nuclear” segura que permitirá a India y Pakistán la posesión de armas atómicas y que requerirá la aceptación formal de dicha posesión. En África, aun cuando Sudáfrica terminó su programa nuclear en 1993, no se ha materializado aún un pacto en esta materia. Existen actualmente algunas prohibiciones sobre la colocación de este tipo de armas en orbita terrestre, en la luna, en los fondos del océano y en la Antártica. Las controversias que rodeó el control de armas nucleares en el pasado se centró en los “Acuerdos Bilaterales de Limitaciones de Armas Estratégicas (SALT)” y de la “Reducción de Armas Estratégicas (Start)” celebradas entre los EUA y la URSS/Rusia. Los Acuerdos SALT I y SALT II (de 1972 y 1977) establecieron limites al número de vehículos utilizados para el lanzamiento de armas ofensivas (misiles y bombarderos) y “de objetivos múltiples independientes” (ojivas colocadas en misiles y bombarderos) que cada uno de los bandos podía poseer. Mientras los acuerdos de SALT permitieron a los dos lados aumentar sus arsenales hasta unos límites establecidos, las subsiguientes negociaciones Start, que comenzaron durante la administración Reagan, establecía la reducción real de los medios de lanzamiento y de las ojivas nucleares. El Acuerdo Start I entró en vigencia mediante la mutua ratificación en 1994. Start II encontró dificultades en su ratificación por parte de ambos bandos (EUA y URSS). El control de armas nucleares queda incompleto si no se establecen límites para la celebración de una guerra potencial en el espacio sideral. El “Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967”, mediante el cual se prohíbe la colocación de armas de destrucción masiva en la órbita de la Tierra o en cuerpos celestes, deja ciertos espacios donde podrían navegar satélites asesinos de rastreadores, generadores de partículas y de rayos láser, y ciertas armas de órbitas parciales. En 1981, la URSS propuso a la ONU la celebración de un tratado que prohibiera las armas antisatélite pero no hubo una respuesta favorable por parte de los EUA. Sin embargo, de hecho se ha establecido una MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 117 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester práctica no oficial en este sentido que ha sido observada por ambos grupos. El “Protocolo de Ginebra” de 1925 prohibió llevar la iniciativa en el uso de armas letales, biológicas y químicas por parte de los países signatarios. Ratificado por más de 100 Estados, el Protocolo se ha cumplido ampliamente aun cuando en los últimos años se han presentado algunas violaciones en el Medio Oriente. La “Convención de Armas Biológicas de 1972” va más allá del Protocolo de Ginebra pues prohíbe no solamente el uso de armas biológicas, sino su producción y almacenamiento. En un esfuerzo para extender ese propósito a las armas químicas, más de 130 países firmaron la “Convención de Armas Químicas de 1993”. En ella se establece que todas las partes deben abstenerse de desarrollar este tipo de armas y obliga a todos los países que las posean a eliminarlas en el período de una década; este acuerdo se hizo obligatorio en 1997 pero aún enfrenta algunos obstáculos para su implementación. Ciertos acuerdos propios del régimen de control de armas son menos verificables que otros. Por ejemplo, la Convención de Armas Biológicas no dispone de un mecanismo para la inspección de su cumplimiento. Aun cuando la Convención de Armas Químicas estableció la Organización para la Prohibición de Armas Químicas con el propósito de llevar a cabo inspecciones en el terreno y establecer el cumplimiento de las normas, si se considera que un país está violando el acuerdo se le debe hacer una notificación por adelantado antes de que los inspectores ingresen a sus fronteras, tiempo sin duda utilizado por los gobiernos para esconder las evidencias de la violación; además existen restricciones respecto al ingreso a las plantas productoras de herbicidas, pinturas y otros productos de consumo que puedan tener aplicaciones en las armas químicas. La notificación sobre las actividades en el espacio sideral generalmente se envía a la Secretaría General de la ONU, aun cuando la naturaleza exacta de las misiones satelitales en la mayor parte de los casos no se da a conocer. La “Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA)” es responsable de vigilar el uso de combustibles nucleares y el manejo de los residuos con el fin de que cumplan con las normas establecidas por los acuerdos de no proliferación de armas nucleares y aquéllos relacionados con las zonas libres de tales armas. Los signatarios del primero, que reciben combustibles nucleares de otros gobiernos para la generación de energía o para la investigación, deben devolver los residuos de aquellos combustibles que pueden ser utilizados en la construcción de armas (tales como el plutonio) a los países donantes para que los descarten y destruyan; a su turno, éstos no pueden utilizar tales combustibles para la producción de armas. La Agencia Internacional de Energía Atómica puede inspeccionar las plantas nucleares de usos civiles y los depósitos de los países signatarios del Tratado de No Proliferación de Armas con el fin de detectar cualquier intento de alteración y de desviación de los combustibles hacia el uso de las armas. Sin embargo, la habilidad de Irak y de Corea del Norte (ambos miembros del Tratado de No Proliferación) para desarrollar nacientes programas de armas nucleares que no fueron detectados hasta la década de los 90, muestra cómo la ratificación de los tratados no asegura su cumplimiento y la manera como un Estado puede incumplir sus obligaciones. A pesar de los progresos, la verificación sigue siendo una característica muy complicada de los programas de control de armas; un desafío especial para el futuro será el de poder monitorear y reconocer ciertas armas de alta tecnología y de muy difícil identificación, tales como los misiles crucero que se escondan en los barcos y en aviones que avaden los radares. Con todo y sus fallas, el régimen del control de armas ha producido muchos beneficios importantes para la humanidad. Por ejemplo, el Tratado de Prohibición Parcial de 1993, MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 118 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester mejoró claramente el ambiente mundial reduciendo la radiación atmosférica y la contaminación de la cadena de alimentos. Dado el hecho de que desde el establecimiento del tratado en 1970 ningún país, por lo menos hasta el año de 1997, se había agregado oficialmente al club nuclear, y varios candidatos habían renunciado a sus aspiraciones nucleares, en realidad debe decirse que el control ha sido un éxito no obstante que existan algunos países renuentes a acogerse a él. CAPÍTULO 12 EL CONTROL DE LA VIOLENCIA: ENFRENTAR EL TERRORISMO Y LA VIOLENCIA NO ORTODOXA El 26 de febrero de 1993, después de declinar en un 25% en 1994, el terrorismo mundial volvió a aumentar en un 440 ataques en 1995; el más impresionante de estos incidentes en aquel año fue probablemente el ocurrido el 20 de marzo en el metro de la ciudad de Tokio cuando fue atacado con gas venenoso por los miembros del culto japonés denominado Aum Shinrikyo produciendo la muerte de 12 personas e hiriendo y afectando a 5,500 más, incluidos varios extranjeros, en el primer uso importante de armas químicas por parte del terrorismo. El ataque terrorista al World Trade Center y el ataque de gas al metro de la ciudad de Tokio, ponen de relieve la amenaza del terrorismo tanto para los analistas que buscan una explicación para ellos como para los gobernantes que tratan de encontrar sus soluciones. En la figura 12.1 (pág. 404) se demuestra que desde mediados de la década de los 80, la incidencia de tales actos sigue siendo alta. En 1995, por ejemplo, hubo casi 100 ataques a intereses de los EUA alrededor del mundo. El terrorismo continúa siendo una preocupación a nivel global. Sin embargo, existe un considerable desacuerdo en lo que constituye el terrorismo y cuales son las respuestas indicadas para combatir este problema. Existe también el terma del “terrorismo de Estado” practicado por algunos gobiernos contra sus propios ciudadanos y que puede o no extenderse más allá de sus fronteras, como también la violencia perpetrada por grupos dentro de una sociedad en contra del orden civil. En realidad, el terrorismo doméstico parece ser que están aumentando en relación con el terrorismo internacional. Naturaleza y magnitud del problema ASPECTOS DE SU DEFINICIÓON. Entre los académicos, los abogados y los gobiernos no existe un acuerdo general respecto a una definición precisa de “terrorismo”. Esto se debe en parte a que el término está cargado de mucha emotividad y ha llegado a ser un epíteto que los oponentes se lanzan uno a otro. No todos estarán de acuerdo en que todos los incidentes que se han identificado necesariamente constituyen actos de terrorismo. Se ha dicho que una persona que para unos es terrorista, para otros es un apóstol y un luchador de la libertad. El terrorismo puede definirse tanto desde una perspectiva legal como política. La definición debe ayudar a establecer ciertas distinciones críticas entre lo que es una “insurgencia” justificable y el terrorismo. Un autor define el terrorismo en los siguientes términos: “La amenaza, la puesta en práctica o la promoción de la fuerza como objetivos políticos por parte de una organización o una o varias personas cuyas acciones están dirigidas a influir sobre las actitudes políticas o las disposiciones políticas de un tercero, siempre que la amenaza, práctica o promoción de la fuerza esté directamente orientada hacia: 1) no combatientes; 2) personal militar no involucrado en ese momento en MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 119 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester acciones de combate o en papeles de preservación de la paz; 3) combatientes, si éstos violan principios judiciales de proporcionalidad, necesidades militares y discriminación; o 4) regímenes que no han cometido violaciones execrables de los derechos humanos que se asimilen a los crímenes juzgados en el proceso de Nüremberg. Aún más, el acto en sí mismo plantea un conjunto de imágenes que sirven para denigrar a la población hacia la cual va dirigido mientras tienden simultáneamente a fortalecer al individuo a el grupo”. Una definición más simple considera que el terrorismo es “el uso de la violencia con el propósito de ejercer una extorsión, coerción y publicidad para una causa política”. Conlleva tres elementos: a) El terrorismo ordinariamente incluye la amenaza o el uso real de “violencia no convencional”. En general, los terroristas no observan en forma alguna “reglas” de combate, no existe virtualmente límite alguno sobre el grado y el tipo de violencia que están preparados a ejercer; b) Una violencia motivada políticamente. El contexto político del terrorismo lo distingue del mero comportamiento criminal, como un robo armado o un asesinado del hampa. Ordinariamente no se calificaría a la mafia como una organización terrorista. Comúnmente, sin embargo, la mafia desarrolla sus actividades sin motivaciones políticas reconocibles; c) La naturaleza casi incidental de los objetivos contra los cuales se orienta y ejecuta la violencia. Este es, los blancos inmediatos del terrorismo (ya sea personas o propiedades, civiles y militares) generalmente tienen tan sólo una relación indirecta con las metas globales que lo impulsan, pero representan un golpe potencial considerable. En algunas oportunidades los objetivos con individuos cuidadosamente seleccionados (líderes empresariales conocidos, funcionarios del gobierno o diplomáticos). En otras oportunidades los objetivos son personas sin rostro, masas no descritas, hombres de la calle, mujeres y niños como ha sucedido en las matanzas indiscriminadas ocurridas en aeropuertos, almacenes por departamentos y otros lugares públicos: y d) Tiene que ver con la naturaleza de los perpetradores de tal violencia. Puede argumentarse que el terrorismo organizado es una actividad esencialmente ejercida por actores no estatales. Esta es por lo general la táctica de grupos externos a quienes se les ha negado un status de legitimidad y de aquellos débiles y frustrados políticamente. Los actos terroristas generalmente están bien planeados y orientados a alcanzar resultados específicos aún a los más altos costos personales. Por supuesto, es verdad que a menudo los gobiernos acuden a la violencia y a la fuerza armada, tanto internamente como parte de una función de policía o externamente como parte de una función de “defensa” o “seguridad”. Aun cuando ciertas formas excesivas de violencia utilizadas por las autoridades se conocen en algunos casos como “terrorismo de Estado”. El concepto “terrorismo” normalmente se aplica a acciones tomadas por los cuerpos oficiales de los gobiernos. TENDENCIAS DEL TERRORISMO INTERNACIONAL. El terrorismo no es un fenómeno nuevo. El origen de este término puede rastrearse el Régimen del Terror ocurrido durante la Revolución Francesa en el siglo XVIII. Aun cuando el terrorismo no es cosa nueva, hoy en día constituye una gran preocupación en muchos aspectos. La sociedad industrial moderna parece ser especialmente vulnerable a demostraciones espectaculares de violencia. La existencia de la tecnología de las comunicaciones modernas permite a los terroristas recibir publicidad inmediata a través de los medios masivos de comunicación y ello contribuye a un efecto epidémico alrededor del mundo. Esta misma tecnología permite a los terroristas operar a escala mundial. MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 120 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester El Departamento de Estado de los EUA ha estimado que durante la década de los años 80 se presentaron 6.000 hachos de terrorismo internacional y entre 1990 a 1995 más de 2.500. El terrorismo se ha movido un poco de las tomas de rehenes y los secuestros hacia la colocación de bombas y otros tipos de asaltos. Irónicamente, a pesar de la frecuencia de los ataques terroristas, la mayor parte de ellos resultan en pocas bajas personales. El terrorismo es efectivo en términos políticos no tanto por los asesinatos y muertes masivas, sino por el efecto psicológico de no saber cuánto y en qué circunstancia se va a presentar el ataque. Un análisis cuidadoso de los actos de terrorismo regionales muestra que la mayor parte de los incidentes se presentaron en Medio Oriente y en Europa occidental. Después de Europa, las regiones de mayor terrorismo fueron el Medio Oriente y América Latina. Como lo demostró el ataque terrorista al World Trade Center de la ciudad de Nueva York, el terrorismo ha aumentado en América del Norte, aun cuando esta región ha estado relativamente exenta de ataques de esta naturaleza. Más frecuentes que los incidentes en el territorio de los EUA, los ciudadanos y las propiedades estadounidenses en el exterior han constituido objetivos del terrorismo internacional y la mayor parte de ellos han tenido lugar en América Latina, Asia y Europa occidental. Una razón por la cual el terrorismo ha sido un objetivo popular a través de los años, es que con frecuencia éste ha producido los resultados que buscaban los terroristas al menos en términos de atraer una amplia atención internacional hacia ellos y hacia sus causas. Muchas de estas estadísticas reflejan solamente un éxito de corto plazo para el terrorista. Las causas más grandes y las últimas metas políticas rara vez se logran a través de los métodos terroristas. Aun cuando algunos grupos que tratan de buscar respetabilidad e influencia política han renunciado al uso del terrorismo (tales como la OLP y algunas facciones del Ejército Republicano Irlandés a mediados de los años 90), existen razones para que se mantenga la preocupación respecto a los actos terroristas. La política de combatir el terrorismo LOS DILEMAS DE COMBATIR EL TERRORISMO. Combatir al terrorismo como una táctica política, resulta difícil por diversas razones. Muchos grupos terroristas están estrechamente organizados en células en forma tal que unos miembros no conocen la identidad de otros pertenecientes a otras células o la identidad de aquellos que comandan sus operaciones y, por lo tanto, cuando se les interroga o cuando se les tortura no pueden delatarlos. Para separar los grupos de planeación de aquellos encargados de ejecutar las acciones terroristas se desarrollan estrategias muy cuidadosas y solamente los más altos comandantes conocen a los diferentes miembros de la organización. Muchos países entrenan unidades especiales anti-terroristas. Asimismo, se emplean firmas de seguridad privada para entrenar a los ejecutivos de las empresas y a los funcionarios del Estado sobre métodos para evitar los ataques terroristas. Los gobiernos deben establecer un justo equilibrio entre los costos que produce el terrorismo y el costo de la represión política necesaria para ponerle fin. “CONFRATERNIDAD” DE LOS TERRORISTAS: ACTORES, OBJETIVOS Y VÍNCULOS. Se ha podido establecer que el terrorismo organizado es principalmente una táctica de “grupos extremos”, tales como las Brigadas Rojas, que buscan desestabilizar en cualquier forma el orden existente. La distinción entre grupos terroristas puede hacerse de acuerdo de sus metas, e incluiría: a) La creación de nuevos Estados; b) La MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 121 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester destrucción de Estados existentes; c) La liberación de un territorio del control de otros; d) La subversión contra ciertos regímenes; e) La eliminación de la influencia cultural extranjera de una determinada región; y f) La transformación total del orden político y económico mundial. Con frecuencia las organizaciones terroristas sufren disensiones internas entre sus miembros respecto a las metas que se presentaron en el movimiento que se originan facciones disidentes, como aquellas que se presentaron en el movimiento palestino y que pueden producir una proliferación adicional de grupos. La figura 12.2 (pág. 415), presenta una lista de los principales grupos del Medio Oriente que desde 1968 han efectuado actos terroristas. Allí se muestran la frecuencia relativa de los ataques por los diferentes grupos. La mayoría de estos actos se quedan sin reivindicar, hecho que finalmente dificulta la lucha contra el terrorismo. La política relacionada con el control del terrorismo internacional se complica por el hecho de que no todos los gobiernos del mundo se oponen al terrorismo o por lo menos porque no todos lo defienden en la misma forma. En las sesiones de la asamblea general de las Naciones Unidas y en otros foros donde se ha discutido el control del terrorismo internacional, los Estados con frecuencia se han tomado posiciones conflictivas entre sí. En los primeros años de la década de los 70, EUA introdujo un borrador de convención respecto al terrorismo mediante el cual se requería la extradición y el pronto juicio a los atracadores y secuestradores, especialmente en casos en que los rehenes fueran funcionarios oficiales. En general los EUA y otros países industrializados han favorecido el principio de que los terroristas son criminales. En contraste con los países menos desarrollados que si bien deploran la muerte de víctimas inocentes, tienden a argumentar que el terrorismo es con frecuencia la única arma disponible del opositor y que antes de prohibirlo deben adoptarse ciertas medidas para rectificar las injusticias políticas y económicas que día a día se perpetúan, en particular provenientes de los países industrializados y de sus aliados. Este último argumento, por ejemplo, fue invocado para perdonar la violencia de la OLP contra Israel y para justificar el apoyo a grupos rebeldes en África del sur. Con frecuencia han sido los actores no estatales quienes han movido a la comunidad internacional a aceptar en alguna forma los controles contra el terrorismo. La respuesta al terrorismo: regímenes antiterroristas Individualmente, los países pueden desarrollar ciertas medidas para combatir el terrorismo. Las técnicas anti-terroristas incluyen los grupos inesperados a las bases terroristas antes de que este tipo de sujetos puedan actuar; efectuar golpes de retaliación contra las bases después de los incidentes terroristas tanto para castigar como con propósitos de disuasión; mejorar los métodos de obtención de información en forma tal que se pueda penetrar y lograr los métodos de obtención de información en forma tal que se puedan penetrar y lograr subvertir grupos terroristas; fortificar y proteger algunos posibles objetivos terroristas, tales como las embajadas y los aeropuertos; y crear cuerpos elites de rescate y unidades contra-terroristas capaces de intervenir en casos de tome de rehenes y en otras situaciones críticas. El éxito de tales medidas varía, en gran parte, debido a las circunstancias. Dado el carácter internacional de gran arte del terrorismo contemporáneo, seguramente los esfuerzos unilaterales por parte de los gobiernos para combatir el problema no tienen tantas posibilidades de éxito como el que tendrían si actuaran en forma conjunta y concertada. Las instituciones judiciales nacionales e internacionales juegan un papel muy importante, toda vez que no es posible luchar contra el terrorismo a menos que se MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 122 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester efectúen los juicios, los arrestos, las extradiciones y el excarcelamiento de los ejecutores. Solamente si un Estado tiene un tratado de extradición con otro Estado, incurre en la obligación de entregar a los fugitivos, sin embargo, es común que estos tratados no obligan a la entrega de los acuerdos de crímenes “políticos”. En 1973 la asamblea de la ONU aprobó una resolución y la Convención sobre la Prevención y el Castigo de Crímenes contra las Personas Protegidas Internacionalmente. También en la ONU fue establecido el Comité sobre Terrorismo Internacional. En 1979 se redactó la Convención Internacional contra la Toma de Rehenes. Existen otras tres convenciones desarrolladas por la Organización Internacional de Aviación Civil y especialmente dirigida hacia los crímenes relacionados con el transporte aéreo. La “Convención de Tokio de 1963” obliga a los países signatarios a liberar en forma segura los aviones secuestrados así como sus pasajeros y miembros de la tripulación. La “Convención de la Haya de 1970” va más lejos y obliga a que los Estados extraditen o juzguen a los secuestradores que están bajo su custodia. La “Convención de Montreal de 1971” amplía los términos previstos en la Convención de la Haya para incluir no solamente los secuestradores aéreos, sino cualquier personas que cometa actos de sabotaje contra aeropuertos o aviones en tierra, y autoriza a la Organización Internacional de Aviación Civil a suspender los vuelos a países que no cumplan con estas normas. Acuerdos adicionales de carácter multilateral prohíben el secuestro de navíos, el robo de material nuclear, el uso del correo para el envío de explosivos y otras sustancias peligrosas, y el tráfico ilícito de narcóticos. Algunas organizaciones internacionales del tipo OIG han ido más allá para prohibir ciertos tipos de prácticas de terrorismo. En 1976, por ejemplo, en el Consejo de Europa se decidió que no se aceptarán las motivaciones políticas como excusas para la indulgencia respecto al castigo o a la extradición de terroristas. Los Estados han compartido las innovaciones tecnológicas orientadas a contrarrestar el terrorismo. En los aeropuertos y en otros edificios públicos alrededor del mundo se han instalado sistemas y máquinas para la búsqueda electrónica y se han dado avisos preventivos respecto a fallas en la seguridad y en la vigilancia. Los movimientos de los terroristas son perseguidos mediante agencias de policía internacional, tales como la INTERPOL. Por supuesto, ninguna de estas medidas garantiza el éxito contra el terrorismo. El 9 de diciembre de 1985, la asamblea general de la ONU, por primera vez, y por unanimidad, aprobó una resolución de amplia condena a todas las formas de terrorismo. La resolución llegó hasta el punto de incluir un acuerdo único, aunque un poco vago, sobre la definición del terrorismo como actos “que ponen en peligro o acaban con vidas inocentes, vulnerando las libertades fundamentales y perjudicando la dignidad del ser humano”. Estén razones para considerar que el esfuerzo mundial contra el terrorismo es al menos parcialmente exitoso. En número de secuestros aéreos y su tasa de éxito se ha reducido sustancialmente en el curso de las dos décadas pasadas. CAPÍTULO 13 PROMOVER LA PROSPERIDAD: PARA QUE LA ECONOMÍA MUNDIAL SE MUEVA MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 123 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester Hoy en día, todos los países se dan cuenta de que hacen parte de una economía mundial de escala mayor a su propia dimensión, que ha llegado a ser suficientemente interdependiente como para llevar a cualquier observador a referirse al mundo como un “centro comercial mundial”. La existencia de una economía mundial se pone de presente en formas muy diferentes. Ya se ha comentado respecto a la intrincada red de relaciones internacionales que caracteriza el comercio de armas a nivel mundial. Sin embargo, la financiación, la producción y la distribución de los bienes y servicios alrededor del mundo ha llegado a ser tan internacional que es difícil determinar la identidad nacional de muchos productos. La economía internacional se caracteriza por una complicada red de relaciones que van más allá de las fronteras nacionales y llegan hasta cualquier parte del mundo. Al recordar las observaciones anteriores respecto a la interdependencia, es importante tener en cuanta que el flujo del comercio internacional y de otras actividades económicas es desigual. No todos los países están involucrados de la misma manera en la economía internacional, y no todos compiten de igual forma el producto planetario. Más aún, las fronteras nacionales continúan siendo importantes barreras que inhiben y obstaculizan las transacciones económicas. Algunos intentos para reducir estos impedimentos y para integrar la economía internacional a través de instituciones mundiales en el sistema de la ONU, tan sólo han tenido éxitos parciales. Un observador ha hecho el siguiente comentario: “… los temas económicos están mucho más caracterizados por conjuntos de reglas, normas e instituciones más complejos y elaborados”. Sin embargo, algunas personas están en desacuerdo no sólo con hasta dónde y en qué magnitud es necesaria la cooperación internacional, sino también respecto a los propósitos que deben ser atendidos por la coordinación. En esta materia se ha desarrollado un inmenso mundo de inquietudes, con viejas raíces históricas, denominado con el nombre de la “economía política internacional”, el cual no es otra cosa que el estudio de las relaciones entre la economía y la política en los asuntos mundiales. Naturaleza y magnitud del problema: enfoques alternativos Existen tres escuelas de opinión respecto a lo que puede y a lo que debe hacer la comunidad internacional para reanimar la economía mundial y para mantenerla andando sin sobresaltos. Cada una de estas tradiciones intelectuales plantea su propio conjunto de explicaciones respecto al funcionamiento de la economía internacional y formula sus propias recetas. LA ESCUELA DEL LIBERALISMO INTERNACIONAL. Este escuela de pensamiento desarrolló en reacción a la llamada “escuela mercantilista” de la economía internacional que predominó en los siglos XVII y XVIII. Los principales pilares: a) El logro del poder y de la riqueza nacional como fines principales de la política exterior, donde el poder dependía de la riqueza y viceversa; b) Para lograr los máximos intereses nacionales las transacciones económicas internacionales del Estado debían estar sujetas a un estricto control gubernamental que incluía la restricción de importaciones y exportaciones, y también la restricción de la inversión extranjera y de otras actividades económicas; y c) Dado que se presumía la ausencia de cualquier tipo de armonía de intereses entre los Estados, las decisiones de carácter económico debían estar basadas en políticas unilaterales más que en la búsqueda de soluciones colectivas de los problemas a través de la consulta y la participación en instituciones internacionales. Por el contrario, la “escuela del liberalismo internacional”, originada y liderada por los británicos del siglo XIX, y posteriormente por los EUA después de la segunda guerra MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 124 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester mundial, establece que aún cunando los gobiernos nacionales trabajen sobre la base de políticas económicas internacionales diseñadas para servir sus propios intereses nacionales, existen ciertos beneficios que derivan de la cooperación con otros Estados. En último término se puede esperar que los consumidores de todas las naciones se beneficien de una economía mundial basada en una distribución más eficiente y un mejor empleo de los recursos entre los diversos países. Para este fin, la escuela liberal argumenta que el gobierno debe reducir las tarifas y todo tipo de barreras a la actividad económica internacional, permitiendo en el mayor grado posible el libre flujo de bienes y servicios a través de las fronteras nacionales. Siguiendo la tradición de Adam Smith van tan lejos como para vislumbrar una cooperación económica internacional y una interdependencia que finalmente conduzca a una economía capitalista mundial donde no se conozca ningún tipo de barreras y donde las fuerzas mencionadas se orienten hacia la cooperación multinacional más que hacia los gobiernos nacionales. Desde la perspectiva de la escuela del liberalismo internacional, el papel de las instituciones internacionales tales como el FMI y el BM será el de mantener el mayor orden y estabilidad posible en las relaciones económicas entre los Estados mientras colaboren para facilitar la actividad económica internacional y para aumentar la producción de este planeta. Este punto de vista respecto a la economía internacional recibe gran aceptación en las sociedades capitalistas desarrolladas del mundo de hoy. LA ESCUELA MARXISTA. De acuerdo con la teoría de la dependencia, la economía internacional más que estar compuesta por una cifra que excede de 180 unidades nacionales económicas que compiten entre sí en términos más o menos iguales, consiste, por el contrario, en dos conjuntos de Estados antagónicos, dentro de un patrón de competencia interestatal que claramente favorece a un grupo a expensas del otro. En particular, los teóricos de la dependencia argumentan que la economía mundial esta compuesta por un Norte explotador, constituido por un conjunto de países desarrollados (el centro) y por otro de países dependientes menos desarrollados situados en el Sur (la periferia). Esta relación que se remonta a la era colonial, supuestamente se perpetúa por una división internacional del trabajo mediante la cual el Norte se concentra en la producción y exportación más lucrativa, el Sur se concentra en la producción y exportación de materias primas de precios relativamente bajos y de productos agrícolas y productos no terminados. La escuela de la dependencia sostiene que el resultado de este intercambio inquisitivo es la pobreza masiva en el Sur y la riqueza en el Norte. Las ideas de la dependencia, originalmente formuladas dentro del contexto de las relaciones entre EUA y América Latina, alcanzaron su máxima popularidad en la década de los 70 pero siguen manteniendo validez. Tanto los marxistas que adoptan un enfoque de “sistema mundial”, como quienes sostienen la escuela de la dependencia, conciben la economía global en términos de un centro y unas áreas periféricas; sin embargo, los primeros enfocan las relaciones económicas internacionales no tanto como un enfrentamiento entre los Estados ricos y pobres, sino como una contienda entre las clases ricas y las pobres dentro de una sociedad mundial. Esta escuela argumenta que la economía internacional está configurada no por los intereses nacionales, sino por los de las elites económicas en varios países, particularmente en las sociedades capitalistas desarrolladas, que compiten entre sí en la acumulación de la riqueza. En general, se supone que los gobiernos nacionales son los instrumentos de las elites económicas. Los marxistas generalmente demandan el dar el poder a las masas del mundo y ponen MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 125 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester de presente que el papel de las instituciones internacionales no deberían ser el de ayudar a ordenar y a conducir las relaciones económicas internacionales en formas que promuevan la operación de las fuerzas del mercado, sino más bien, el de cambiar aquellas relaciones en forma tal que se distribuya la riqueza en forma más equitativa entre el centro y la perfiferia. LA ESCUELA (REALISTA) NEOMERCANTILISTA. La “escuela noemercantilista” sostiene que tanto los liberales como los marxistas descuidan y hacen caso omiso de la verdadera fuerza que impulsa el engranaje de la economía internacional; esto es, que más que ser el manejo de las relaciones económicas internacionales lo que conduce a la prosperidad, la eficiencia y la justicia global, en el logro por el interés y el poder nacional lo que caracteriza todas las relaciones internacionales. Los gobiernos buscan asegurar que la actividad económica internacional produzca no solamente beneficios absolutos para sus pueblos (en forma de mayores ingresos tributarios, empleos, capacidades para la defensa nacional y otras metas valiosas) sino también mayores beneficios en relación con otros Estados. ANÁLISIS DE LAS RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES. Mientras los neomercantilistas y los marxistas de manera apropiada recuerdan la naturaleza conflictiva de las transacciones económicas internacionales, ninguna de las escuelas capta plenamente los muchos vínculos de cooperación que se han desarrollado a través de las fronteras nacionales entre actores gubernamentales y no gubernamentales participantes en la interdependencia económica. Al mismo tiempo, algunos pensadores de la escuela del liberalismo internacional pueden ser acusados de pasar por alto la creciente importancia del Estado en la organización de la vida económica y de las relaciones de poder que se hacen presentes en el desarrollo de la economía internacional. Durante la guerra fría, gran parte del análisis de la economía internacional giró alrededor de cómo el primero, el segundo y el tercer mundo encuadran dentro de una economía mundial. El primer mundo (las democracias capitalistas desarrolladas), liderado por EUA, dominaba la economía internacional. La “Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD, por sus siglas en inglés)”, constituida por los Estados desarrollados de América del Norte, Europa occidental, Oceanía y el Japón, es una organización que actuaba como paraguas para la colaboración y la consulta en materias económicas en el primer mundo. Dentro de la OCDE, el “Grupo de los Siete” (compuesta por los EUA, Japón, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia y Canadá) emergió como un “directorio” básico. El segundo mundo (compuesto por los países comunistas desarrollados) prefirió mantenerse relativamente alejado de la economía internacional dominada por Occidente, y el tercer mundo se encontró marginado al carecer de los recursos económicos necesarios para figurar como un actor importante. La “globalización” se refiere a la internacionalización de la producción, las finanzas y el intercambio tal como la expresa Norman Macrae. Es posible observar que la tensión que históricamente ha existido entre los Estados y el mercado como pilares organizacionales de la economía internacional aún continúa siendo parte fundamental de las relaciones internacionales contemporáneas. Se ha conceptualizado en el sentido de que la economía internacional consiste en tres componentes distintos pero estrechamente relacionados (CMC): a) El sector del comercio; b) El sector monetario o de los medios de transacción; y c) El sector del capital. MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 126 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester Sector del comercio: problemas, políticas y regímenes Cuando la mayor parte de la gente piensa acerca de la economía internacional, en general lo hace considerando en primer término el comercio: importaciones y exportaciones. Existen muchas razones por las cuales los países desarrollan el comercio internacional. En muchos casos, ciertos bienes, tales como el petróleo y el café, simplemente se consiguen en el país y es imposible producirlos a nivel doméstico dadas ciertas características climáticas o físicas del país donde provienen. En el caso de ciertos bienes como los computadores y los reactores nucleares, los países pueden carecer de las capacidades tecnológicas para producirlos dentro de sus fronteras. Así como los países “importan” ciertos bienes por diversas razones, también “exportan” por varias razones, siendo una de ellas simplemente la de obtener los recursos necesarios para pagar por sus importaciones. Los países también buscan ampliar sus exportaciones porque los mercados extranjeros ofrecen oportunidades adicionales para el crecimiento de sus industrias domésticas incluyendo un mayor número de empleos dentro del país. Todos los motivos para participar en el comercio internacional son de naturaleza económica y se agregan a los motivos políticos. La escuela clásica del liberalismo internacional hace énfasis en las virtudes del “libre comercio”, esto es, promueve el mayor volumen posible de comercio internacional mediante la eliminación de tarifas “ratifícales” impuestas por os gobiernos y de las barreras no tarifarias entre los Estados, y se basa en las fuerzas “naturales” de oferta y demanda. Adam Smith, “padre del libre comercio” argumentaba que los mismos principios económicos capitalistas de laissez-faire y las normas del comercio que se estaban introduciendo en los países que iban emergiendo como Estados industrializados de Europa occidental debía también aplicarse también a las normas en el comercio entre ellos. Un mínimo de regulación económica en las economías tanto nacionales como internacionales, argumentaba él, permitirá a todos los países del mundo hacer el mejor uso de los recursos y obtener la prosperidad. David Ricardo reforzó los argumentos de Smith con su “Teoría de la Ventaja Competitiva”: los países deberían especializarse en la producción de aquellos bienes que pueden producir en forma más eficiente y comercial para intercambiarlos por otros bienes necesarios, provenientes de otros países. Tanto Smith como Ricardo reaccionaban contra las políticas mercantilistas. Así como se ha anotado algunas razones importantes para involucrarse en el comercio internacional, existen otras muchas por las cuales históricamente los países, con cierta frecuencia, han procurado limitar su participación en dicho comercio. El libre comercio trae consigo numerosos beneficios pero también conlleva posibles costos; si los países están interesados en desarrollar en su territorio “industrias nacientes” que aún no son competitivas con los productos extranjeros, mejor establecidos y más eficientes, el libre comercio puede resultar en un flujo de importaciones baratas que superan las líneas domésticas e impiden que las nuevas empresas locales crezcan. En muchos casos, la oposición interna al libre comercio viene no de las industrias nacientes sino de los trabajadores y los gerentes de antiguas empresas e industrias que con se han adaptado a las cambiantes condiciones y que se han vuelto ineficientes en comparación con sus competidores extranjeros. Al menos a corto plazo, el mercado libre puede afectar desfavorable y severamente estas industrias locales, producir el cierre masivo de empresas y por lo tanto despidos masivos y desempleo. Las presiones tendientes a la reacción de importaciones pueden también originarse cuando los países se encuentran en situaciones de “balanza comercial” negativa, esto es, cuando el valor de sus importaciones excede el de sus exportaciones, lo cual significa que el país puede estar viviendo más allá de sus capacidades y sus medios. Existen diversos sistemas mediante los cuales los gobiernos tratan de proteger los productores locales de la competencia extranjera, todos con el resultado de limitar el MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 127 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester comercio internacional; el enfoque más elemental consiste en prohibir que entren en territorio nacional ciertos bienes extranjeros o imponer “cuotas” respecto al máximo volumen de importaciones permitidas. Un instrumento un poco más común lo constituyen las “tarifas” o impuestos a las importaciones mediante los cuales se gravan los productos extranjeros que entran al país y las cuales producen el efecto de incrementar el precio de venta de tales bienes en relación con los productos nacionales. Técnicas un poco más sutiles, tales como la de requerir que todos los productos que se vendan en el mercado deban cumplir con ciertos estándares de seguridad o ciertas especificaciones técnicas respecto a sus marcas y distintivos, a su tamaño o a otras características del producto. Estas regulaciones están diseñadas no tanto para proteger al consumidor local, como para establecer obstáculos adicionales a los productores extranjeros quienes tienen que incurrir en gastos adicionales modificando equipos en sus líneas de producción o cumpliendo con el papeleo burocrático para acomodarse a las normas locales. Aunque el proteccionismo puede ser atractivo para un país que enfrenta problemas domésticos, es un arma de doble filo. No solamente tiende a recompensar la ineficiencia de las industrias domésticas a costa de los consumidores que de otra forma se beneficiarían con importaciones extranjeras más baratas, sino que también invita a la retaliación de parte de los países afectados y por lo tanto afecta los propios sectores orientados a las exportaciones. La mayor parte de los economistas están de acuerdo en que el alto grado de proteccionismo que se practicó después de la primera guerra mundial, en comparación con el libre comercio del siglo XIX, contribuyó en forma significativa a la contracción de las actividades comerciales y el crecimiento del desempleo mundial que produjo posteriormente a la gran depresión de los años 30. El comercio mundial aumentó más de 20 veces entre 1945 y 1995; sin embargo, no todos los países se comportaron igual y compartieron en la misma forma este crecimiento. Los mayores comerciantes han sido los 25 países desarrollados de economías capitalistas de Occidente que pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, los cuales efectúan aproximadamente el 70% de todas las exportaciones mundiales en los años recientes, con ventas y transacciones realizadas principalmente entre sí. Durante la guerra fría los países comunistas desarrollados participaron relativamente poco en el sector del comercio internacional. Su comercio representaba manos del 5% del comercio mundial anual. El papel marginal jugado por la URSS y los países de Europa oriental en el sector del comercio internacional se explica en parte por el hecho de que éstos Estados intentaron lograr una política de “autarquía” (o de autosuficiencia económica) dentro de los países del “grupo comunista”, buscando aislarse de los vientos del comercio de Occidente que pudieran distorsionar sus economías planificadas y crear dependencias indeseables. Con el fin de la guerra fría y el movimiento de los países del antiguo bloque oriental de “economías planificadas” a “economías de mercado”, ellas buscan actualmente una mayor participación en la economía internacional como un todo. Aun cuando los Estados capitalistas desarrollados de Occidente comercian en su mayor parte entre sí, han venido a depender fuertemente de los países menos desarrollados como importante fuente para sus importaciones y como mercados para sus exportaciones. Para ayudar a pagar por estas costosas importaciones, los países menos desarrollados exportan diversos bienes a los países capitalistas desarrollados; éstos son principalmente productos primarios provenientes del sector agrícola o materias primas. Sin embargo, la estructura del comercio mundial ha venido registrando algunos cambios en términos, no solamente de sus relaciones entre Oriente y Occidente, sino también en MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 128 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester las relaciones entre Norte y Sur. Coincidente con el crecimiento de las manufacturas del Sur, ha sido el creciente papel jugado por el sector de los “servicios” en las economías del Norte. Mientras en una época las manufacturas dominaron el desarrollo de las economías nacionales, las industrias de servicios (la banca, los seguros, las telecomunicaciones, el transporte y otras de similar naturaleza) constituyen hoy en día más del 60% del PNB de los países industrializados. Los teóricos de la dependencia expresan que los patrones de las relaciones comerciales entre el Norte y el Sur tienden a favorecer al primero por diversas razones: a) Sofisticada tecnología; b) Muchos de los PMD son aún excesivamente dependientes; y c) Los países menos desarrollados tales como los nuevos países industrializados que han diversificado sus economías, se han encontrado con barreras tarifaras establecidas por los países desarrollados que buscan proteger a sus productores domésticos. A pesar de los términos de comercio adversos, los PMD dependen tanto del comercio internacional, que les es difícil alejarse de la actual red de interrelaciones entre los países. En el caso de los EUA, aun cuando individualmente considerada en la principal economía del mundo participante en el comercio mundial, en términos del volumen absoluto en dólares de sus importaciones y exportaciones, su economía doméstica es tan grande que el comercio internacional representa un pequeño porcentaje de su PNB, el cual excede de 6 billones de dólares. Sin embargo, la dependencia de los EUA sobre las importaciones de petróleo y de sus materias primas básicas utilizadas en la industria no pueden minimizarse; ese país depende de las importaciones para atender sus necesidades de consumo. En realidad, el comercio internacional ha llegado a ser tan importante para muchas localidades, que los alcaldes y gobernadores estadounidenses se han convertido junto con los funcionarios federales en “embajadores de comercio” a medida que cada vez más las utilidades políticas subnacionales se consideran como competidoras en la economía mundial. Al reconocer los beneficios del comercio internacional, los gobiernos han intentado cooperar a través de varias organizaciones intergubernamentales establecidas después de la segunda guerra mundial con el objeto de enfrentar los problemas propios del comercio. Los intentos iniciales para crear una organización internacional de comercio como una agencia de la ONU simultáneamente con el BM y el FMI no prosperaron. En su lugar, en 1947 se estableció el GATT (Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio), para operar como un foro mundial de las negociaciones multilaterales orientadas a la reducción de tarifas y barreras no tarifarias. Aun cuando la participación en el GATT reabrió para todos los países, durante la guerra frío muchos Estados comunistas y muchos PMD fueron renuentes a participar, considerando que tal organización era un instrumento de los países capitalistas desarrollados. A través de los años tuvieron lugar una serie de negociaciones del GATT incluyendo la llamada Ronda Kennedy en la década de los 60 y la Ronda de Tokio en los años 70, las cuales registraron éxito en presentar reducciones tarifarias sustanciales. Mientras aun existía la guerra fría, la Ronda de Uruguay, que comenzó en Punta del Este en 1986, llegó a incluir a más de 100 países en una década de esfuerzos diplomáticos que en último término demostró ser la “primera gran prueba de la cooperación económica en la era de la posguerra fría”. El producto final fue el acuerdo de Marrakech, un tratado de 22.000 páginas que contenía un delicado conjunto de negociaciones que ampliaron las normas del GATT a nuevas áreas y establecieron un cuerpo sucesor del mismo. Nació MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 129 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester así la Organización Mundial del Comercio (OMC) que inició se existencia en 1995. En 1997, la OMC contaba con 131 miembros habiendo ingresado a ella los antiguos países del bloque oriental, mientras Rusia y China ya habían aplicado como miembros pero aún no habían sido admitidas. Los principales principios adoptados por la OMC: a) En aquellos casos en que los gobiernos tengan la necesidad de proteger las industrias domésticas tal protección debe realizarse primordialmente a través de tarifas en lugar de implantar cuotas u otras barreras no arancelarias; b) Los gobiernos deben trabajar de manera gradual hacia la reducción del nivel general de tarifas mediante negociaciones multilaterales basadas en el “principio de la nación más favorecida”; esto es, cuando un Estado miembro disminuye las tarifas en cierta clase de productos de importación provenientes de otros Estados miembros, todos los miembros están autorizados para dar el mismo tratamiento favorable respecto a sus productos; c) Cualquier tipo de disputas de carácter comercial que se presente entre los miembros, deben arreglarse a través de los procedimientos establecidos por la OMC. Ésta afianzó y fortaleció apreciablemente los mecanismos para el arreglo de disputas en comparación con los que contemplaba el GATT. Aun cuando desde 1945 se han hecho muchos avances para eliminar las barreras comerciales, en los últimos años se han visto obstaculizados por un resurgimiento de los sentimientos proteccionistas en muchos países que experimentan problemas domésticos. Aun los EUA, campeones del libre comercio después de la segunda guerra mundial, se han arrepentido en cierta forma de jugar tal papel. La vacilación estadounidense se remonta a 1971 cuando experimentó su primer déficit comercial de ese país que superó los US$100.000 millones entre1980 y 1990. El gobierno de los EUA se ha visto sujeto a una fuerte presión de parte de los gremios empresariales y de los sindicatos obreros al observar el hundimiento de industrias. Para exigir que Japón y otros países acepten la Restricción Voluntaria a la Exportación (REV) y Acuerdos de Ordenación de Mercado (AOM) mediante los cuales se limitan las importaciones que ingresan a los EUA. Una queja específica de parte de los productores estadounidenses es que las compañías japoneses están en capacidad de inundar los mercados con productos de bajo precio, esto es, vender a precios mucho más bajos (dumping). La Unión Europea sigue siendo proteccionista en varias áreas, especialmente en la agricultura. En el sector industrial, los miembros de la UE también imponen restricciones al comercio. En lo que respecta a los países menos desarrollados, estos generalmente han tenido bajas barreras a las importaciones en aquellos campos en que pueden competir mejor con los productos extranjeros. Mientras insisten en sus prerrogativas para proteger sus más vulnerables industrias domésticas y el sector de los servicios. EN lugar de depender de las negociaciones comerciales alrededor del GATT, los países menos desarrollados han preferido acudir a la “Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo (UNCTAD)”. Organismo de la asamblea general de la ONU establecido en 1964 para complementar el GATT como un foro comercial, generalmente ignorado por los países desarrollados. Un desafío adicional para la visión del liberalismo internacional de una economía abierta lo constituye la posible fragmentación de la economía de zonas comerciales de tipo regional, incluyendo el bloque de Norteamérica liderado por los EUA, el bloque europeo liderado por la UE y el bloque asiático liderado por Japón. En 1989, el acuerdo comercial entre los EUA y Canadá creó una “zona de libre comercio”. Mientras en 1993 el acuerdo NAFTA incluyó además el área de México. La UE estaba explorando un patrón de MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 130 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester relación comercial especial a nivel de los Estados europeos, los cuales podrían establecer una “gigantesca zona virtualmente sin fronteras…”. Mientras Japón la colaborado en el lanzamiento de una Asociación para la Cooperación Económica en el Pacífico asiático que reúne las economías del “Anillo del Pacífico”. Las grandes potencias comerciales del mundo continúan haciendo esfuerzos para promover el libre comercio alrededor del mundo y para aminorar el conflicto OccidenteOccidente entre los países que pertenecen a la OCDE mediante la discusión al interior de la OMC como a nivel de las conferencias económicas anuales más pequeñas del Grupo de los Siete (G-7). Las cumbres de este grupo se han convertido en reuniones crecientemente visible en que las grandes democracias industrializadas del mundo. Aun cuando la mayor parte de los países del mundo hoy en día “hablan” sobre el libre comercio, persiste el espectro del nacionalismo económico y de las guerras comerciales. Al mismo tiempo se trata de encontrar la liberación del comercio en diversas áreas, pero el neomercantilismo parece que aumenta en otros terrenos. El sector monetario: Problemas, políticas y regímenes La economía internacional no es una economía de trueque. Es, por el contrario, una economía en que la gente intercambia bienes y servicios por dinero. Lo que complica las transacciones en la economía internacional es que no todos los países utilizan la misma “moneda” como medio de cambio. Cuando un gobierno o cualquiera de sus ciudadanos adquiere algo en otro país el vendedor generalmente acepta el pago sólo en la moneda de su país o en una moneda en cuyo valor sea bastante estable en comparación con otras monedas. La mayor parte de las transacciones económicas internacionales se basan en unas pocas monedas seleccionadas, ampliamente aceptadas como “internacionales” (o “duras”) tales como el dólar, el marco, así como el oro. Toda vez que cada sistema monetario nacional tiene su propia naturaleza, las monedas nacionales difieren en términos del valor a cada una de ellas. Puesto en términos sencillos, un dólar, por ejemplo, no es igual a una lira italiana. Un dólar de los EUA equivale aproximadamente a 1.500 liras italianas. La tasa a la cual se pueden adquirir las monedas de otros países con otras monedas se denomina “tasa de cambio”. La tasa de cambio es un mecanismo mediante el cual las diferentes monedas nacionales se intercambian entre sí para fines de comercio y otros propósitos. La tasa de cambio determina lo que la gente en un determinado país debe pagar por los bienes extranjeros. Es necesario agregar que las tasas de cambio pueden fluctuar de año a año y en realidad de un día para otro. Las tasas de cambio se determinan ya sea por acuerdos entre los gobiernos o más comúnmente por las fuerzas de la oferta y la demanda del mercado. Dado que las monedas internacionales tales como el dólar son fácilmente convertibles a otras monedas y por lo tanto fácilmente utilizables en las transacciones económicas internacionales, los países buscan articular reservas considerables de monedas duras para participar en el comercio internacional. Si el valor de las importaciones de un país excede el valor de sus exportaciones, el saldo negativo es su balanza comercial puede llegar a disminuir sus tenencias de monedas extranjera en forma tal que teóricamente puede llegar al punto de tener que abstenerse de realizar nuevas transacciones económicas internacionales. Sin embargo, es importante entender que el comercio internacional es solamente un tipo de transacción económica internacional en el cual pueden obtenerse o perderse monedas duras. MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 131 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester Debido a que es difícil participar en la economía internacional sin una adecuada tenencia de monedas de reserva, los gobiernos nacionales observan con sumo cuidado su comportamiento general respecto a sus gastos e ingresos de divisas. La “balanza de pagos” de un país es el estado financiero de sus transacciones económicas con el resto del mundo, el cual tiene en cuenta tanto los egresos como los ingresos de monedas. Si un Estado gasta más en otros países de lo que recibe de ellos, registra un déficit. Por el contrario, si recibe más de otros países de lo que gasta en el exterior, registra un superávit. La balanza de pagos se puede considerar como una hoja de contabilidad en la cual se registran en el lado izquierdo o de los créditos ciertos tipos de actividades que producen ingresos de fondos y en el lado derecho o de los débitos otros tipos de actividades que producen egresos de fondos. Un país que experimenta un déficit en su balanza de pagos, unilateralmente puede tratar de implementar ciertas políticas en el esfuerzo por hacerlo disminuir. Une estrategia consiste en tratar de reducir la salida de fondos, aumentando las tarifas u otras barreras para las importaciones, reduciendo su ayuda externa, aumentando las restricciones a las inversiones en el exterior por parte de sus ciudadanos, reduciendo sus obligaciones de carácter militar o limitando los viajes de sus ciudadanos al exterior. Sin embargo, todas estas estrategias ocasionan costos potenciales. Otra estrategia orientada a reducir el déficit consiste en tratar de promover una mayor afluencia de fondos a través de subsidios gubernamentales o mediante el establecimiento de medidas conducentes a mejorar la productividad laboral que apoya la expansión de las exportaciones; a aumentar los beneficios tributarios y otras formas que atraigan mayores fondos de inversión extranjera y desarrollar la industria turística orientada a los viajes internacionales. Una técnica especial a la meno de un gobierno que intenta luchar con los déficit en la balanza de pagos es la “devaluación” de su moneda. El gobierno y las autoridades monetarias deliberadamente pueden tomar la decisión de disminuir el valor de su moneda en relación con otras monedas, incrementando por lo tanto el valor adquisitivo de los extranjeros que buscan adquirir bienes y servicios mientras reducen al mismo tiempo el poder de compra de sus ciudadanos en el exterior. En otras palabras, cuando un país devalúa su moneda, tiende a fortalecer su habilidad de exportar bienes y atraer turistas mientras al mismo tiempo se hace más costosa y difícil para sus propios ciudadanos la compra de bienes importados y los viajes al exterior. Aun cuando la devaluación parecería ser una solución rápida muy útil para el problema del déficit, en general se considera como una medida de última instancia. Si muchos países simultáneamente experimentan problemas en sus balanzas de pagos puede presentarse un serio problema mundial por dos razones: a) Si ocurre una escasez general de monedas de reserva, como resultante de los déficits en las balanzas de pago, significa que los países carecen de la habilidad para financiar sus importaciones y otras actividades económicas internacionales hasta llegar a producirse una grave situación por disminución en el comercio mundial, lo que puede generar por otra parte una disminución en la producción mundial y un creciente desempleo a nivel global. Si no existen las reservas internacionales adecuadas para que la economía internacional continúe funcionando, esta situación se denomina como un problema de “liquidez”; b) Si varios gobiernos intentan solucionar sus problemas de déficit acudiendo a devaluaciones monetarias masivas, esto puede estimular a otros gobiernos a devaluar, asimismo, sus propias monedas con la consecuencia de que la resultante inestabilidad de las tasas de MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 132 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester cambio puede conmocionar las bases mismas del orden económico internacional. Fue precisamente como un anticipo de este tipo de situaciones y de problemas monetarios, la razón por la cual después de la segunda guerra mundial los EUA tomaron la iniciativa de encabezar lo que vino a llamarse el sistema de Bretton Woods, como base del manejo de los asuntos monetarios internacionales, este tema se discutió en el año de 1944, en la localidad denominada Bretton Woods en el estado de New Hampshire, EUA. Condujo a la creación del FMI como agencia clave del conjunto de entidades especializadas de la ONU. El Fondo quedó diseñado para: a) Proporcionar y constituir un fondo central de monedas de reserva fuertes que se pudieran poner a disposición de los países que registraran déficit periódicos; y b) Constituir por otra parte un foro central para la negociación de ajustes en los valores de las monedas. Entre 1945 y 1971, el sistema operó esencialmente sobre la base de tasas de cambio “fijas” y la mayor parte de las monedas tenían un determinado valor en relación con el dólar de los EUA y respecto al oro. El papel central del dólar estadounidense se debió simplemente a la primacía económica alcanzada por los EUA después de la segunda guerra mundial; el valor del dólar se fijó en la suma de US$35 por onza de oro. El llamado patrón “oro y dólar” estaba basado sobre el supuesto de que el “dólar era tan bueno como el oro”; este sistema funcionó bastante bien mientras los EUA mantuvo suficientes reservas de oro en Fort Knox. Sin embargo, en 1960 cuando las tendencias internacionales de dólares en manos de extranjeros excedían las reservas de los EUA en oro después de una serie de déficit crónico en la balanza de pagos estadounidense originado en un exceso de compromisos de los EUA en el exterior, la confianza en el dólar empezó a caer. El déficit de los EUA continuó a lo largo de la década de los 60, en gran parte originado y fomentado por los grandes gastos militares de ese país en Vietnam. Dada la preocupación de los extranjeros de si ese país podría verse forzado a devaluar el dólar a efecto de hacer frente a su creciente déficit de la balanza de pagos, se incrementaron las presiones para convertir más dólares en oro y en otras monedas “más duras” tales como el marco alemán. Por último, la administración del presidente Nixon dio un paso dramático al suspender las ventas de oro a US$35 la onza, permitiendo que su precio fuera determinado por las fuerzas del mercado las que finalmente produjeron su aumento a un punto que llegó a sobrepasar la cifra de US$800 por onza. Con esta decisión, el sistema de Bretton Woods se desplomó. Desde 1971, el sistema monetario internacional ha operado sobre la base de tasas de cambio “flotante” y las relaciones entre las diferentes monedas se determinan fundamentalmente por sus cotizaciones en el mercado libre. Sin embargo, aún existe cierto grado de coordinación intergubernamental mediante un acuerdo implícito entre los miembros del FMI: El FMI cuenta con más de 180 miembros. El ser miembro del FMI califica a estos países como posibles recetores de ayuda internacional en forma de créditos y préstamos. Los países pertenecientes a la OCDE, encabezados por los EUA y Japón, dominan las decisiones que tomen en el FMI toda vez que poseen dos terceras partes de los votos, dado su sistema de voto ponderado basado en la contribución de cada uno de los Estados al fondo central de monedas de reserva. Así como los Estados capitalistas desarrollados dominan el sistema de decisiones del FMI respecto a las tasas de cambio, en la misma forma dominan los esfuerzos del Fondo para atender los problemas de la liquidez. La forma como el FMI ha intentado manejar los problemas de liquidez consiste en que los países miembros depositan unas participaciones previamente establecidas de oro y de monedas de reserva en un fondo MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 133 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester central, que posteriormente les da derecho a recibir préstamos en el momento en que se encuentren el una situación de escasez en sus tenencias de moneda extranjera. En los años recientes el FMI ha multiplicado sus reservas a través de la creación de los Derechos Especiales de Giro (DEG) o “papel oro”, moneda internacional que representa una combinación de varias monedas duras que se agregan a los activos disponibles de la comunidad internacional. Para recibir asistencia, los gobiernos de los PMD, a menudo han tenido que aceptar la necesidad de adoptar “políticas de ajuste estructural” en muchos casos dolorosas y que implican severos recortes en sus gastos públicos y en sus servicios, despertando la ira de los críticos marxistas que abogan por un gran Estado benefactor. En el sector de las reservas monetarias internacionales se puede apreciar una cierta tensión entre el desarrollo de unas políticas diseñadas en forma unilateral y la necesidad de que se siente de una cooperación multilateral. Obviamente existen límites a la disponibilidad de los Estados de integrar la economía internacional es esta área; por ejemplo, la de crear una única moneda común para todo el mundo en lugar de monedas nacionales individuales. Dentro de una gran diversidad y muchas variables es posible decir que hasta cierto punto existe un manejo central en el sistema monetario internacional. El sector del capital: problemas, políticas y regímenes El sector del “capital” en la economía internacional se refiere a la corriente de recursos a través de las fronteras nacionales que se invierten en la economía de un país y que contribuyen a su desarrollo y su crecimiento económico. El capital es a una economía lo que la sangre es al cuerpo humano. Acá se consideran dos tipos de corrientes de capital que merecen un análisis detallado, ellas son: 1) La ayuda externa; y 2) La inversión extranjera. La “ayuda externa” es una transferencia de recursos entre países otorgada en términos generosos de “concesión”, para fomentar el desarrollo económico y para atender necesidades humanitarias. Por lo general, estas transferencias tienen lugar entre gobiernos ya sea de forma bilateral o en forma multilateral, pero también pueden involucrar una o varias ONG y el sector privado. Formas de ayuda: entregas de dinero, alimentos u otros recursos que sedan como donaciones, préstamos que deben ser cancelados, pero que registran bajos intereses o carecen de ellos, créditos a la exportación, asistencia técnica, ayuda militar. Asimismo, la “inversión extranjera” puede revestir diversas formas: un inversionista extranjero puede comprar acciones o bonos en el extranjero; los bancos de un país pueden hacer préstamos a las empresas o gobierno de otro país, las corporaciones pueden construir instalaciones industriales o comerciales en el exterior y contratar con gobiernos extranjeros el desarrollo y el manejo de diversas empresas tales como las relacionadas con la minería. Parte importante de la inversión extranjera reviste la naturaleza de inversión en portafolio, o sea cuando un inversionista extranjero solamente busca un retorno sobre su contribución financiera pero no desea ejercer ningún control en cuanto a la operación que emplea se capital en el exterior. Menos común pero más controvertida, el la inversión extranjera directa, mediante la cual se utilizan los fondos de capital de una determinada firma para crear nuevas empresas en el exterior. Antes de analizar este tipo de inversión, se examinará en primer término el flujo de la ayuda externa en la economía internacional contemporánea. Desde la segunda guerra mundial los países donantes han sido en su mayor parte naciones capitalistas desarrolladas, mientras los países receptores han sido generalmente los menos desarrollados. Durante la guerra fría el bloque de los países comunistas, encabezado por MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 134 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester la URSS, contribuyó con sumas sustanciales de ayuda externa. Como se ha podido observar, no causa sorpresa expresar que los receptores de ayuda externa son caso exclusivamente los países menos desarrollados. El grueso de esta ayuda se proporciona a estos países por medios bilaterales como en el caso de la AID de los EUA, en la cual el país donante tiene completa discrecionalidad respecto a los gobiernos que deben recibir la asistencia y los términos en que pueden hacerlo. Como es de esperar, los objetivos políticos de los países donantes juegan al menos un papel tan importante en el establecimiento de las relaciones de la ayuda como el que juegan las necesidades económicas de los países receptores. La ayuda externa se otorga más en forma de préstamos que de donaciones y, por lo tanto, debe ser amortizada con intereses. Además, una parte importante de la ayuda está “atada o condicionada” en forma tal que el país donante establece ciertas condiciones mediante las cuales el receptor se obliga a utilizar los fondos para adquirir bienes y servicios en el primero, aun cuando tales bienes puedan adquirirse en forma más económica en otros países. Entre 1946 y 1987, los EUA otorgaron la mayor parte de su ayuda externa a países prooccidentales o a países estratégicamente localizados, siendo los principales receptores Israel y Egipto, India, Corea del Sur e Indonesia. Aun cuando la mayor parte de la ayuda externa se otorga en forma bilateral, las instituciones multilaterales a nivel regional y mundial también juegan un papel importante y creciente. En el caso del BM, que es la principal institución proveedora de fondos de capital de la economía internacional, los países desarrollados capitalistas, generalmente, y los EUA en particular, han tenido una tendencia dominante. Con se sede en la ciudad de Washington D.C., el BM consta con más de 170 miembros. Las decisiones del Banco se basan en votos ponderados toda vez que los gobiernos miembros se asignan un poder de voto de acuerdo con sus aportes de capital. El BM obtiene sus fundos principalmente solicitando suscripciones de capital de los Estados miembros y emitiendo bonos portadores de intereses que son adquiridos por los gobiernos y por los inversionistas en el sector privado. Se supone que estos fondos son posteriormente prestados a los gobiernos necesitados de ayuda en términos relativamente generosos, en especial si se trata de la Asociación Internacional de Fomento que es la “ventanilla de créditos suaves” del Banco y la que está en capacidad de ofrecer préstamos a plazos hasta de 50 años y a bajas tasas de interés. En 1995 el BM otorgó créditos por valor de US$17.00 millones para respaldar y apoyar 134 proyectos. Debido a que frecuentemente la ayuda externa ha fracasado en el propósito de producir los resultados económicos y políticos que el donante o el proveedor ha intentado alcanzar, muchos países proveedores de este tipo de ayuda han sufrido la denominada “fatiga del donante” y han reducido sus programas. Cada vez más, muchos países menos desarrollados han venido buscando la inversión privada extranjera directa, en particular para promover se capital industrial. Como sucede con la ayuda externa, los mayores proveedores de los recursos de inversión son los países capitalistas desarrollados pertenecientes a la OCDE, los cuales efectúan el 95% de toda la inversión directa. Los Estados capitalistas desarrollados son también los principales objetivos de la inversión extranjera, toda vez que ellos tienden a ofrecer un clima más favorable para la inversión que el que presentan los Estados en vías de desarrollo en general políticamente inestables. MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 135 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester Aun cuando la mayor parte de los fondos de capital provenientes de los países desarrollados se ha orientado hacia otros países también desarrollados, en ciertos sectores de las economías de países en proceso de desarrollo han tenido lugar importantes inversiones internacionales. El atractivo de la mano de obra barata ha atraído a una creciente inversión directa en la manufactura. Y del mismo tenor que la presentación anterior relacionada con las tendencias del comercio mundial, el creciente papel de los países en desarrollo en el sector de capital está limitado a un grupo relativamente pequeño de países concentrados en Asia y América Latina. Para los países menos desarrollados la inversión extranjera directa represente un serio dilema porque por un lado aporta el muy necesario capital pero, el mismo tiempo, incrementa la penetración extranjera en sus economías que ya de por sí dependen altamente del exterior. La creciente participación de los intereses extranjeros en las economías nacionales también ha sido una fuerte preocupación para los países desarrollados. Para entender estos conceptos es necesario examinar la naturaleza de las corporaciones multinacionales y la relación con las naciones-Estado. LAS CORPORACIONES MULTINACIONALES. Las “corporaciones multinacionales (CMN)”, a las que se conoce también con el nombre de corporaciones transnacionales (CTN), han llegado a ser un agente clave en la globalización de la economía internacional. Un estudio define las CMN como cualquier compañía que aparezca en la lista de “Las 500 de Fortune” de las principales firmas industriales y que además tenga subsidiarias manufactureras en seis o más países extranjeros. Sin embargo, ésta es una definición muy estrecha toda vez que incluye solamente las grandes corporaciones multinacionales y aquellas involucradas en la actividad industrial. Otra definición: “Corporaciones que tienen una sede principal de las CMN es que poseen operaciones subsidiarias en el exterior y que están conectadas y subordinadas a la oficina de una casa principal en otro país”. Las CMN no son exactamente actores nuevos en la escena internacional. La British East India Company y otras compañías comerciales establecidas por los ingleses, los holandeses y otros gobiernos en el siglo XVII fueron los ancestros de las CMN de hoy en día; las grandes compañías petroleras comenzaron a establecerse con intereses en los campos petroleros del Medio Oriente en el siglo XIX. En realidad ya en el año de 1902 F.A. McKenisie en su obra “The American Invaders” prevenía a los europeos respecto a la creciente penetración de los EUA en las economías europeas. Este fenómeno en realidad no comenzó seriamente, sino hasta después de la segunda guerra mundial cuando una serie de factores estimularon un crecimiento espectacular en la inversión extrajera directa: la nueva tecnología. La inversión extranjera directa ha sido muy rentable para estas corporaciones. Hoy en día existen más de 35.000 CMN en el mundo entero que controlan más de 150.000 subsidiarias. Su inversión extranjera directa acumulada vale más de US$2 billones, de los cuales una tercera parte está controlada por las 100 corporaciones más grandes. EUA continúa siendo el país más importante en cuanto al número de oficinas matrices que se encuentran en su territorio, toda vez que en 1995 era la base de operaciones de 151 de las 500 empresas industriales y de servicios más grandes del mundo, seguido por Japón con 149 y los países del G-7 que como un todo constituían la sede de 435 de las 500 empresas enlistadas en Fortune 500. Se estima que cerca de 500 corporaciones controlan el 70% del comercio del mundo y que cerca de la mitad del MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 136 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester valor de tales transacciones se realiza entre empresas filiales, mientras las 300 firmas transnacionales más grandes del mundo controlan aproximadamente una cuarta parte de los activos productivos del mundo. Tan impresionantes como son las comparaciones entre las CMN y las naciones-Estado, las estadísticas muestran el gran poder potencial y la tremenda importancia e influencia de las CMN en el mundo. Las CMN han sido llamadas los “imperios invisibles” y las “nuevas soberanías”, refiriéndose a los intereses, deseos y habilidades para escaparse de las limitaciones establecidas por las fronteras nacionales. Un académico ha caracterizado el surgimiento de las relaciones entre las CMN y los gobiernos nacionales como “una soberanía a raya” significando con ello que el poder y la autoridad de los gobiernos nacionales como mínimo de puede decir que está siendo desafiado. Para establecer ese impacto de parte de las CMN, es necesario examinar dos tipos de relaciones: 1. Las CMN y las relaciones con los gobiernos anfitriones. El concepto de “gobierno anfitrión” se refiere al gobierno del país en el cual opera una corporación multinacional o una subsidiaria de una corporación multinacional. Por varias razones, las operaciones extranjeras de las corporaciones multinacionales y los gobiernos anfitriones tienden a establecer entre sí una relación de “amor y odio”. Especialmente en los países menos desarrollados, las CMN tienen una fama de crear empleo, introducir tecnologías modernas y en general ayudar al país anfitrión en su balanza de pagos. Sin embargo, las críticos de las operaciones de las CMN en el Tercer Mundo argumentan que ellas, en último término, se llevan del país más de lo que traen al utilizar una serie de instrumentos para evadir impuestos locales, al apretar hasta el máximo a las pequeñas empresas nacionales, al llevarse los mejores recursos humanos. De acuerdo con el enfoque de los teórico de la dependencia, las CMN no solamente son explotadoras en los PMD, sino que también con frecuencia se involucran en la economía de los países anfitriones en forma tal que están en capacidad de dominar también su vida política. Hoy ya muchas CMN extranjeras controlan inmensos sectores de las economías de los países anfitriones en el mundo en desarrollo. Dada esta penetrante presencia en la economía del Tercer Mundo, las CMN con frecuencia han estado en una posición de ejercer considerable influencia sobre los gobiernos anfitriones respecto a su política interna y exterior. Sin embargo, a medida que los gobiernos de los países en desarrollo se han hecho cada vez más sensibles respecto a la penetración extranjera, en algunos casos se han tornado más desconfiados en sus relaciones con las CMN utilizando las amenazas de la expropiación y otras sanciones para coloca a estas corporaciones bajo mayor control. En la década de los 90, cuando los países del Tercer Mundo necesitaban atraer un volumen creciente de inversión extranjera y cuando las CMN buscaban nuevas oportunidades de inversión, las relaciones entre las CMN y los PMD se caracterizaron más por el mutuo acuerdo que por el antagonismo. La sensibilidad a la penetración económica extranjera no está limitada a las economías menos desarrolladas. Como lo sugirió Servan-Schreiber en El desafío americano, muchos países desarrollados de Europa occidental y de otras partes del mundo han expresado preocupación respecto a la creciente participación de las CMN en sus economías. MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 137 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester Quizá en ningún país existe un mejor ejemplo de la penetración extranjera en su desarrollada economía que el que se presenta en el caso de Canadá, donde las solas empresas estadounidenses, en los años recientes, han venido a poseer y a controlar el 90% de los teatros, el 55% del sector manufacturero, y el 70% de la industria del petróleo y el gas. El gobierno canadiense se ha visto enfrentado a una creciente presión política interna para disminuir el control que ejercen los extranjeros, al mismo tiempo que el NAFTA, Washington está presionando a Canadá a abrir su economía aún más, a cambio del fácil acceso que tienen las empresas canadienses al mercado estadounidense. Aún en los EUA, donde la economía doméstica es tan grande que la penetración extranjera representa solamente una pequeña fracción de toda la economía, cada día se esta presentando una mayor preocupación respecto a la creciente inversión directa de parte de intereses extranjeros involucrados en la “compra de América”. Las porciones de la economía estadounidense, que ha caído en manos foráneas, incluyen propiedades y hoteles. A mediados de la década de los 80, los EUA se han convertido también en predominante país anfitrión, atrayendo más inversión directa que cualquier otro. En algunos casos, la inversión extranjera ha sido percibida por los estadounidenses como económicamente sana y ha sido fomentada por las autoridades gubernamentales. En otros casos, la inversión extranjera ha sido considerada como u riesgo potencial en términos de la seguridad nacional y se ha restringido severamente (por ejemplo, la restricción establecida por el gobierno de los EUA respecto a la inversión extranjera en los sectores de las comunicaciones y el transporte aéreo). Tanto en el caso de los países desarrollados como de los menos desarrollados es posible ver que los gobiernos anfitriones son ambivalentes respecto a las CMN extrajeras dentro de sus fronteras. La mayor parte de los estudios prácticos han demostrado el efecto positivo que han producido las CMN en los países desarrollados mientras los efectos en los menos desarrollados son más variables: beneficios en algunos casos y perjudiciales en otros. Aunque las firmas extranjeras pueden proporcionar importantes beneficios a los países anfitriones, también pueden producir efectos muy negativos. 2. Las CMN y sus relaciones con otros países. Como sucede con sus relaciones con los gobiernos anfitriones, las CMN tienden también a una relación de “amor y odio” con sus gobierno locales. Es cierto que típicamente las CMN tienen estrechas relaciones con la naciónEstado que constituye su sede, toda vez que su propiedad y su dirección general tienden a constituir fundamentalmente, sino exclusivamente, en ciudadanos del país sede. En términos de propiedad y de dirección general, las CMN están estrechamente relacionadas y asociadas con su país sede. Es posible observar que ellas están enraizadas en sus países de origen. También es verdad que las CMN con frecuencia han sido utilizadas como instrumentos de los Estados sede para el desarrollo de su política exterior. Algunos intentos del gobierno de los EUA por utilizar las subsidiarias de las CMN estadounidenses en beneficio de los intereses de su política exterior están bien MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 138 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester documentados: por ejemplo, el gobierno de los EUA utilizó su influencia sobre la IBM para prohibir que la subsidiaria francesa de dicha empresa vendiera sus computadores al gobierno francés para que fueran utilizadas en los programas nucleares de Francia durante la década de los 60, y también le prohibió exportar alta tecnología de Francia a la URSS y a otros países del bloque oriental. En los primeros años de los 70, la CIA y la ITT (International Telephone and Telegraph) siguieron un curso paralelo al ayudar a crear el caos económico en Chile con el objeto de minar el gobierno de Allende. En 1997, el gobierno estadounidense ordenó a la compañía Wal-Mart a que prohibiera las exportaciones de pijamas a Cuba, de su subsidiaria en Canadá, como parte de su campaña anticastrista desarrollada mediante la enmienda Helms-Burton aprobada por el Congreso de los EUA. De otro lado, también es posible que se creen tensiones entre las CMN y sus gobiernos locales tanto en el caso de los EUA como de otros gobiernos. Las CMN con frecuencia se comprometen en actividades que en oportunidades pueden reñir con los intereses de los gobiernos locales y que van más allá del control de ellos. Algunos gobiernos que intentan adoptar políticas de restricción monetaria para disminuir altos niveles de inflación de precios internos, son frecuencia ven frustradas sus intenciones por la habilidad de las CMN para obtener rápidamente recursos de crédito a través de sus canales en el exterior. Los problemas de los gobiernos locales para reducir el desempleo interno también se agravan con las “fábricas fugitivas” mediante las cuales las CMN relocalizan sus factorías y las trasladan de un país a otro donde la mano de obra puede contratarse con menos salarios. Aun en lo que respecta a los asuntos de política exterior, las políticas de las CMN y de los gobiernos locales no siempre están sincronizadas. Charles Kindleberger sugiere que el divorcio ya es definitivo: “Las corporaciones multinacionales ya no tienen un país hacia el cual sean más leales, y en ningún país se sienten realmente en casa” Robert Reich escribió acerca la de “corporación sin Estado”: Estas empresas se mueven sin esfuerzo alguno a través de las fronteras. La separación de las CMN de las naciones-Estado: un sueño. La mayor parte de las CMN aún están fuertemente ancladas al país de su casa principal. En lo que respecta a aquellas corporaciones que se olvidan de sus raíces nacionales, los gobiernos locales aún tienen la autoridad en último término de restablecer el control sobre ellas, dado en amplio cuerpo de normas y regulaciones con que las sociedades modernas han revestido a sus gobiernos. Capítulo 14 EL DESARROLLO ECONÓMICO: PARA CERRAR LA BRECHA ENTRE RICOS Y POBRES En Copenhague se llevó a cabo la Cumbre sobre Desarrollo Social en marzo de 1995. Esa reunión mundial congregó a 180 líderes nacionales (incluyendo una cifra récord de 117 jefes de Estado), más de 2.780 representantes de ONG y 2.800 periodistas y reporteros. Ésta hizo parte de una serie de reuniones de alto nivel sobre temas sociales congregadas bajo el auspicio de la ONU en la década de los 90, que comenzaron con la Conferencia Mundial sobre la Niñez en 1990 y siguieron con la Conferencia de Naciones MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 139 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992), la Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos (1993), la Conferencia Mundial sobre Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (1994), la Tercera Conferencia de la ONU sobre Población (1994), la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (1995), la Segunda Conferencia de la ONU sobre Asentamientos Humanos (Hábitat II), La Conferencia Mundial sobre Alimentación en 1996, la planeada Décima Conferencia Mundial sobre el Cigarrillo y la Salud, programada para 1997 y una Cumbre de la Humanidad programada para 1998. Algunos han interpretado esta serie de reuniones “como una gira de la ONU” y como una cierta feria mundial de la diplomacia. Hubo cierta esperanza de que el fin de la guerra fría permitiera al mundo fijar su atención en los serios y apremiantes problemas mundiales de aspecto económico y social. La Conferencia patrocinada por la ONU constituye un ejercicio de toma de conciencia y atención de la diplomacia multilateral, enfocándose hacia temas que de otra forma serían ignorados. Por otra parte, la inclusión de las ONG parece que marca un giro democrático y participativo en tal diplomacia para lograr que los más elementales grupos de intereses nacionales y transnacionales ejerzan presión sobre los jefes de Estado con el fin de que, aprovechando su presencia, se expresen solicitudes bien estructuradas. La brecha entre ricos y pobres el interior de las naciones-Estado del mundo siguen siendo clarísima. Algunos Estados antes subdesarrollados han hecho progresos económicos sorprendentes, algunos de ellos han llegado a convertirse en Nuevos Países Industrializados (NPI) o, en algunos casos, en los denominados Grandes Mercados Emergentes (GME); otros, sin embargo, se han quedado muy atrás sin haber experimentado nunca una revolución industrial, cuando los grandes poderes económicos del mundo ya han pasado a una “era posindustrial”. Adicionalmente a la brecha entre ricos y pobres entre los Estados, existe también una gran brecha entre ricos y pobres al interior de los Estados. Uno de los resultados de Copenhague fue el llamado “Principio del 20:20”, una declaración no obligatoria que bogaba porque los gobiernos dominantes asignaran el 20% de su ayuda externa a proyectos de educación, salud y otros servicios sociales, mientras se solicitaba que los otros Estados, incluyendo aquéllos receptores de ayuda externa, a orientar el 20% de sus presupuestos nacionales para tal tipo de proyectos. Naturaleza y magnitud del problema Cuando por primera vez se concibió el concepto de “desarrollo económico” en las décadas de los años 50 y 60, éste se igualaba con frecuencia con la concepción de pasar por la revolución industrial y llegar a ser un poco más parecido a las economías “avanzadas” de Occidente. Dentro de tal definición se involucró el concepto de “modernización” y progreso constante, con un período inicial que conducía a unas economías consumidoras basadas en la industria y activamente involucradas en el comercio internacional. Willy Brandt expresó que el desarrollo tenía que ver con “el mejoramiento de la distribución del ingreso y del empleo como también con una mayor dignidad humana y una mayor justicia, y que los conceptos tradicionales sobre el desarrollo no siempre eran favorables para el logro de tales metas. Desde entonces han aparecido y tomado vigencia ciertos nuevos conceptos tales como el de “desarrollo sostenible” que significa que los países deben producir y consumir bienes en forma tal que tengan en cuenta y estén orientadas hacia el mantenimiento del medio ambiente natural. Por lo tanto, el desarrollo se puede tomar como el mejoramiento de las técnicas de producción y distribución de bienes y servicios con el menor gasto posible de recursos o de energía. También se ha argumentado que es necesario distinguir entre el subdesarrollo MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 140 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester económico (la incapacidad para producir un adecuado nivel y calidad de vida) y lo que podría llamarse “el subdesarrollo político” (la imposibilidad de establecer instituciones gubernamentales viables que sirvan para ampliar las oportunidades de desarrollo socioeconómico). El desarrollo supone, entonces, el establecimiento de condiciones que permitan participar en un trabajo productivo y obtener un estándar de vida decente. La economía mundial como un todo ha crecido en forma sostenida desde la segunda guerra mundial. En las décadas de los 80 y 90 se vio que muchos PMD, especialmente en África subsahariana y en el sur de Asia, retrocedían y se empobrecían más, no solamente en relación con el Norte, sino también en relación con su experiencia previa, debido al crecimiento de la población, la reducción de gastos gubernamentales, el comercio deficitario y otras tendencias económicas. Un comentarista observó que en algunos casos: “Hoy en día, los países que se industrializan lo están haciendo en forma mucho más rápida que en el pasado, simplemente porque pueden beneficiarse de la experiencia y de la tecnología de aquellos que primero se industrializaron”. Hoy en día existe algo así como una brecha a nivel de “Sur-Sur”. El este de Asia representa una historia de éxito muchos más grande que África subsahariana, el sur de Asia, el Medio Oriente, el norte de África, América Latina y el Caribe. El programa de desarrollo de la ONU ha ideado un Índice de Desarrollo Humano (IDH) con el cual anualmente se clasifican todos los países de acuerdo con su nivel general de desarrollo, basado en una serie de medidas que incluyen entre otras la esperanza de vida, el nivel de educación alcanzado y el ingreso. Aproximadamente 1.300 millones de personas (cerca de una quinta parte de la humanidad) viven en la pobreza absoluta. Visto desde otro ángulo, se estima que el 20% de la población colocada en la parte más alta de la pirámide de la población mundial recibe cerca del 83% del ingreso del mundo, mientras que la quinta parte más pobre de la humanidad recibe el 1.4%. A nivel de los ingresos domésticos las diferencias no tienden a ser tan marcadas como las que se presentan a nivel internacional, pero sin duda siguen siendo sustanciales. El programa de desarrollo de la ONU (PNUD) ha buscado la forma de documentar no solamente la diferencia entre Estados ricos y pobres sino también dentro de los mismos Estados. Los economistas han planteado ciertas hipótesis en el sentido de que las desigualdades son mayores en las primeras etapas del desarrollo económico para posteriormente, cuando un mayor ingreso se hace disponible a un mayor número de personas, asumiendo que las sociedades en crecimiento adoptan política de “crecimiento con equidad”. Latinoamérica es la región con las más altas desigualdades en la distribución de los recursos, seguida por África. Los problemas del desarrollo siguen siendo atemorizantes. Al mismo tiempo, dentro de los signos de mejoramiento a través de las últimas dos o tres décadas se ha presentado un incremento impresionante en la expectativa promedio de vida de la humanidad, que hoy en día se coloca en los 65 años de edad con un aumento de cerca de 20 años desde 1950, lo cual representa el mejoramiento más importante en la historia de la humanidad. Aun cuando la mayor parte de los analistas esperan que el Sur continúe colocado detrás MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 141 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester del Norte, algunos ven un futuro económico promisorio para muchos PMD; “La estructura de la economía mundial está registrando cambios continuos y muy considerables”. El desafío consiste entonces en entender y aplicar los modelos del desarrollo económico que permitan a los PMD crecer rápidamente y distribuir su ingreso en forma más equitativa, mientras se mueven en forma vacilante y terminan seriamente endeudados. ALIMENTACIÓN. La inanición es algo muy real como en efecto sucedió con las hambrunas de África en la década de los 80, con la muerte de cerca de cinco millones de niños solamente en 1984. Además de los millones que murieron de hambre y problemas relacionados con la salud, se estima que el menos 700 millones de personas sufren de malnutrición. El problema mundial del hambre es difícil de entender debido a que es recurrente, viene y se va y afecta algunas regiones más severamente que a otras. Desde la segunda guerra mundial, la producción total de alimentos del mundo ha ido al lado del crecimiento de la población mundial. Sin embargo, a medidos de la década de los 90, se empezaron a ver ciertos problemas a medida que se fueron reduciendo las grandes tendencias mundiales de alimentos hasta su nivel más bajo de la historia. La distribución de alimentos continúa siendo altamente desigual. Algunos otros signos preocupantes incluyen el crecimiento del nivel de precios originado en el incremento de la demanda. Esta situación cambiante en materia de alimentos parece estar relacionada con una gran variedad de factores que incluyen las malas condiciones climáticas, los conflictos regionales y los desequilibrios de población, la degradación de la tierra, las necesidades económicas que impiden la adecuada provisión de recursos financieros hacia el mejoramiento del sector agrícola, el incremento de la población y los crecientes procesos de urbanización en algunas regiones. África es una región donde la producción de alimentos por habitante ha venido reduciéndose de manera constante. Una gran parte del problema de la producción de alimentos en el mundo tiene menos que ver con la producción que con la distribución, esto es, la falta de poder de compra de mucha gente en África y en otras partes del mundo significa que muchos alimentos plenamente disponibles nunca llegan a manos de quienes los necesitan. En América Latina, donde el problema de la distribución se ve incrementado por los patrones en la tendencia de la tierra, gran parte de las propiedades agrícolas pertenecen a firmas extranjeras más preocupadas por la producción agrícola para la exportación que para satisfacer las necesidades alimentarias de la población local. Solamente un 15% del área del planeta es apta para la producción agrícola; la mitad de ella ya esta cultivada y en algunos lugares se ve afectada por una creciente erosión del suelo que la torna desierta; existen también problemas de deforestación y de crecimiento urbano desordenado. Los océanos del mundo, otra importante fuente de alimentos, también han sufrido los perjuicios del exceso en los años recientes. Existen ciertas razones para el optimismo. En la India al pasar de ser el mayor receptor a nivel mundial de ayuda alimentaria en 1960 a registrar un superávit de comercio de productos agrícola de más de US$1.000 millones en 1980; en realidad, hace falta más de 30 años que India no registra una hambruna. Una solución de largo plazo para el problema mundial de la alimentación podría radicar en hacer que el mayor número posible de Estados del Sur se tornen autosuficientes en la MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 142 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester producción de alimentación. En algunos casos, la dependencia propia requiere la introducción de métodos agrícolas, de semillas de alta productividad desarrolladas después de la segunda guerra mundial, y de ciertos insumos de capital que se hacen posibles mediante la provisión de créditos agrícolas y amplios programas de asistencia técnica. POBLACIÓN. Los problemas de la alimentación y la población se han visto íntimamente relacionados. La estrecha relación entre el crecimiento de la población y la disponibilidad de alimentos se observan en la predicción de que los países en proceso de desarrollo tendrán en promedio un crecimiento anual de más de 86 millones de habitantes hasta el año 2.050, más que duplicado hacia el año 2025 sus necesidades de alimentos dentro de su propio territorio. No solamente crece la población sino a través de los siglos el crecimiento mismo se ha venido acelerando. Se necesitaron cerca de dos millones de años para que la población mundial alcanzar 1.000 millones de habitantes; pero tomó únicamente 100 años para que la población mundial aumentara otros 1.000 millones de habitantes y tan sólo 50 años para que el número de habitantes se doblara de nuevo. En los años recientes “el tiempo en que se dobla la población” se ha reducido a menos de 40 años. El crecimiento de la población ha sido más pronunciado en los países del Sur donde después de la segunda guerra mundial la introducción de avanzados sistemas de cuidado médico ha disminuido las tasas de mortalidad, mientras las de natalidad se han mantenido relativamente altas. Los problemas del crecimiento se ven agravados por el hecho de que en la distribución de la edad en los PMD los jóvenes están ganando peso específico. Los muchachos y las chicas, ansiosos de oportunidades de trabajo, abandonan los campos para irse a las grandes ciudades en busca de mejores condiciones de vida, y en algunos casos terminando, por el contrario, en las milicias armadas o deambulando por las calles. Por lo tanto, una “bomba de población” está activada. Más de la mitad de la raza humana vive hoy en día en las ciudades. Se espera que en los primeros años del siglo XXI, existan alrededor de 50 ciudades en el mundo en desarrollo con poblaciones de más de cinco millones de habitantes, incluyendo 20 “megaciudades” cada una de ellas con más de diez millones. La más grande de tales áreas urbanas podría ser México o Sao Paulo, o quizá una ciudad del Norte como Tokio compartirá con la población de Canadá. Además de producir sobrepoblación, el crecimiento de tales ciudades representa tremendas tensiones sobre la economía del país. A pesar de los problemas que parecen estar asociados con el crecimiento de la población, la gente y los gobiernos no están completamente de acuerdo en sus implicaciones y sus soluciones. En el pasado el Norte simplemente ha urgido al Sur a controlar sus cifras; el Sur, a su turno, argumenta que grandes masas de población no constituirían un problema si la riqueza fuera disponible para distribuirla entre sus pueblos. Como sucede con las tendencias respecto a la producción de alimentos, actualmente las noticias sobre la población en el mundo no son del todo negativas. Hoy en día, más de 30 países pertenecen al grupo de cero crecimientos de población, incluyendo la mayor parte de los países de Europa y Japón. MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 143 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester Aun los Estados con estrictas tradiciones religiosas, que tienden a discriminar a las mujeres y que son reacios al control de la población, han adoptado políticas sociales que estimulan la constitución de familias más reducidas. En los PMD el resultado ha sido un incremento en el porcentaje de parejas que utiliza alguna forma de anticonceptivos. Tailandia y Bangladesh se citan muchas veces como países que han hecho dramáticos adelantos en la reducción del tamaño de las familias. En América Latina, particularmente en Chile, Costa Rica, Colombia, México, Argentina y Venezuela; también se han dado pasos de gran importancia en el control de la población. En África, por otra parte, y no obstante haberse presentado muertes masivas por razones de guerras y epidemias, el crecimiento de la población ha aumentado en las tres últimas décadas. LA TRANSFERENCIA DE CAPITAL Y DE TECNOLOGÍA. Al revisar los problemas el desarrollo resulta claro que las sociedades deben tener a su disposición fondos para invertir en empresas que creen empleo y que orienten a la producción de alimentos y de servicios para su población tales como salud y educación. Sin embargo, el capital tiende a ser escaso en los países del Sur. Muchos PMD han llegado a tener deudas inmensas con los bancos y los gobiernos extranjeros, y a pesar de que se han tomado algunas medidas paliativas, esta tendencia continúa en aumento. Hasta el año 1995, los PMD debían más de US$2 billones. Como un agravante de este problema, se observa el fenómeno de la “fatiga del donante”. La creciente renuncia de los Estados desarrollados a continuar efectuando transferencias de ayuda externa. La tendencia de los PMD, incluyendo muchos NPI, a acumular fuertes cargas de deuda pública externa se debe a su mala administración, a las altas tasas de interés, al empeoramiento general de sus condiciones económicas y a las cuestionables prácticas de los bancos en la provisión de sus recursos financieros en la década de los 80. El mundo en desarrollo argumenta que las actuales relaciones económicas internacionales benefician al Norte mucho más que al Sur. Las corporaciones multinacionales han sido consideradas por muchos PMD no solamente como potenciales y muy importantes fuentes de capital a través de la inversión extranjera, sino también como una fuente inigualable de la moderna tecnología. Los gobiernos del Sur, como contraparte de los del Norte, han venido a identificar a la alta tecnología como la esperanza económica del futuro y están alarmados por la diferencia tecnológica entre ellos y los países más desarrollados. Esta diferencia existe en parte debido a las innovaciones tecnológicas estimuladas por los fondos de Investigación y Desarrollo (I&D) que se originan en forma casi exclusiva en el Norte. Las transferencias de tecnología del Sur se han efectuado sobre todo mediante la venta de patentes y licencias propiedad de las CMN de los países del Norte. Más aún, se ha presentado una “fuga de cerebros” que ocurre cuando personal inteligente del Sur se traslada al exterior pera estudiar en las universidades del Norte o para llenar ciertos puestos en campos de avanzada tecnología y que posteriormente no regresan a su país de origen. Los sectores de las comunicaciones y de la información constituyen un área tecnológica que a pesar de los rápidos cambios sigue siendo muy conflictiva para los países del Sur y se considera de carácter crucial para el éxito de la economía global de hoy. La “brecha en las comunicaciones” lleva consigo también la ausencia de la recepción de las últimas noticias y de la capacidad de discriminar respecto de ellas en los países del Sur, esto significa que gran parte de la humanidad depende de las fuentes de noticias del Norte. El MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 144 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester monopolio casi total del Norte sobre la tecnología satelital significa también que para los PMD el acceso a la información vital, aun la que se relacione con sus recursos, con su situación climática y con la tierra utilizable, puede depender del Norte. Todas estas preocupaciones han estado ligadas con un debate más importantes aún respecto a la mejor estrategia para cerrar la brecha entre los ricos y los pobres, incluyendo el llamado de los años 70 por un “Nuevo Orden Económico Internacional” y los enfoques alternativos que se han venido sugiriendo desde ese momento. La política del desarrollo económico En la política del desarrollo económico es posible identificar una gran variedad de actores y de intereses. Éstos incluyen las naciones-Estado y sus gobiernos, los grupos de interés dentro de las naciones, las OIG y las ONG. En la década de los 70, el debate política se centró en un conjunto de demandas planteadas por los países del Sur que buscaban el ya mencionado Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI) mediante el cual se solicitaban preferencias comerciales para los PMD, la condonación de la deuda externa, incrementados en la ayuda multilateral y una mayor participación y control sobre las instituciones económicas mundiales. En la Cumbre Económica del Desarrollo celebrada en Cancún, México, en 1981, y en otras reuniones similares, el NOEI, como conjunto de propuestas, en general fue rechazado por los países del Norte. Entre las naciones-Estado se han conformado dos grupos de negociación participantes en el debate entre Sur y Norte. Dentro del primero, uno es el denominado “Grupo de los 77” compuesto actualmente por bastante más de 100 países. Aun cuando el tamaño de este grupo y las diferencias entre los países del Sur ha hecho difícil en algunas oportunidades llegar a una posición de negociación uniforme. El segundo grupo está constituido por la ya mencionada Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con el grupo de los G-7 que representan al Norte como médula. Este organismo está compuesto por los Estados industrializados de América del Norte, Europa y Japón. Aun cuando también existen muchas diferencias dentro de este grupo, los miembros de la OCDE tienen estrechas consultas entre ellos y en general han estado de acuerdo en los principios económicos básicos, esto es, en que los PMD deberían depender menos de las negociaciones entre el Norte y el Sur orientadas a cambios importantes en las relaciones económicas internacionales y por el contrario basarse más en su propia iniciativa y en sus reformas internas orientadas a la promoción de la libre empresa. Por supuesto, existen otros subgrupos en ambos lados con organizaciones tales como la OPEP y el Grupo de los 24 que, al interior del FMI, representan algunos Estados del Sur, y organizaciones tales como la Unión Europea y el Club de París que en algunas oportunidades haban como los voceros de ciertos segmentos del Norte. Es posible ver que las OIG sirven particularmente como vehículos para articular los intereses de diversos conjuntos de Estados. Las OIG, a través de sus secretarías, también buscar coordinar y promover sus propios intereses organizacionales tales como mayores presupuestos, y disponer de mayores poderes para sus actuaciones y actividades. Además del BM y FMI, muchas otras OIG del sistema de la ONU se ven involucradas en asuntos relacionados con el desarrollo económico y toman ciertas posiciones en las políticas del desarrollo que están en juego. A esta lista de OIG de carácter global se pueden agregar los bancos de desarrollo regional y otras organizaciones también regionales. Finalmente, entre los actores no estatales no es posible pasar por alto el papel que han jugado los bancos privados, las corporaciones multinacionales y otras entidades de carácter no gubernamental que han influido de manera apreciable en las relaciones económicas entre Norte y Sur. MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 145 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester El Norte ha criticado a una serie de agencias de la ONU por una supuesta posición antioccidental y también por su ineficiencia organizacional. El Sur, a su turno, ha objetado los recortes de personal en muchas de estas burocracias en la esfera social y económico, y se ha inclinado a criticar los bancos de desarrollo regional tales como los que operan en América Latina y también la FMI por intentar imponer ideologías basadas en políticas económicas respaldadas por las ricas potencias industriales. Las propuestas de mayor alcance que han presentado los países del Sur a lo largo de los años, han sido aquellas que tratan de imponer una autoridad del desarrollo mundial que sea conducida y dirigida por una junta elegida por ala asamblea general de la ONU que, como se anotó, está dominada por los PMD, a efecto de que está dotada de poderes para regular los créditos de corto y largo plazo, incrementar las oportunidades de progreso y supervisar los esfuerzos mundiales para enfrentar los problemas relacionados con la población, la alimentación y asuntos conexos. La confrontación entre el Norte y el Sur se ha comparado con la pugna entre la gerencia y el grupo de trabajadores durante la negociación de un nuevo convenio colectivo. Los gobiernos del Sur han operado fundamentalmente dentro del marco general de las normas existentes y de las instituciones, mientras trabajan por el cambio. Han existido relativamente pocas huelgas. En algunas ocasiones, sin embargo, los gobiernos del Sur han tomado acción contra el establecimiento del Norte (por ejemplo, expropiación de los activos de las corporaciones multinacionales son otorgar ninguna compensación). Los gobiernos del Norte y del Sur, unos y otros en forma similar han continuado al menos desarrollando negociaciones bilaterales y multilaterales para prevenir el colapso del régimen. Alimentación: política y regímenes En la política mundial de alimentos, el debate se centra en el hecho de que su oferta está distribuida desigualmente y que algunos países del Norte y ciertas regiones representan un gran volumen de la producción, consumen cantidades desproporcionadas y controlan la distribución. En 1974, la “Conferencia Mundial sobre la Alimentación” patrocinada por la ONU en Roma, hizo una serie de recomendaciones para mejorar la situación de la producción mundial de alimentos, la cual recibió el respaldo de la asamblea general de la ONU en 1975. Las recomendaciones incluían: a) Incrementar los fondos para desarrollo agrícola; b) Establecer un sistema global de prevención temprana para compartir información acerca de ciertos patrones previstos en el comportamiento de tiempo, las cosechas y otros factores que haría posible primero anticiparse y luego atender una escasez inmediata de alimento; c) Un sistema internacional coordinado para el mantenimiento de reservas nacionales de granos; d) Una meta de 10 millones de toneladas de ayuda alimentaría anual para el mundo entero; y e) Un mayor número de instituciones internacionales tales como el Consejo Mundial de Alimentación, dedicado encontrar soluciones. Algunas de estas propuestas se han puesto en práctica. La vigilancia satelital del globo terrestre de los patrones de cosecha y de las variaciones del tiempo, se han vuelto relativamente rutinario bajo el Sistema Global de Información y Prevención administrado por la ONU. El Consejo Mundial de Alimentos, creado en 1975, está compuesto por los representantes de 36 países junto con los miembros de la secretaría que reportan al Consejo Económico y Social (CES) de la ONU. De otro lado, existe el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), el cual inició operaciones en 1977 como un vehículo para ayudar a los países y a las comunidades rurales más pobres. Este MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 146 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester Fondo complementa los fondos provenientes de proyectos agrícolas que proporcionan tanto el BM como el Programa de Desarrollo de la ONU. La asistencia en el campo agrícola y los envíos de excedentes alimentarios subieron en general durante la década de los 80 hasta un valor de US$1.000 millones bajo la Ley Pública 480 (comida por la paz) de los EUA. Sin embargo, los recortes presupuestales que se presentaron durante la década de los 90 han representado una menor producción agrícola subsidiaria en el Norte y, por lo tanto, menos excedentes agrícolas para la asistencia internacional. El desarrollo agrícola también se ha visto estimulado por el trabajo del Gripo Consultivo sobre Investigaciones Agrícolas Internacionales de la ONU. Este grupo colaboró con el BM en 1995 en la celebración de una reunión que tuvo lugar en Suiza a efecto de identificar nuevas tecnologías agrícolas. Este Grupo como una gran red de centros de investigación en varias regiones del sur. Muchas agencias trabajan estrechamente con la FAO y con el Programa Mundial para la Alimentación establecido por la ONU en la década de los 60, con el propósito de brindar asistencia de emergencia. Otras agencias de la ONU tales como la UNICEF han colaborado en atender necesidades de asistencia técnica en ciertos campos relacionados con problemas nutricionales, y en general con temas relativos a la alimentación. A pesar de toda esta impresionante maquinaria, la puesta en práctica de normas relacionadas con los objetivos de la alimentación, sin embargo, se ha quedado corta en muchos aspectos. En Consejo Mundial de la Alimentación no ha tenido éxito en establecer un programa adecuado de coordinación y la FAO ha sido ampliamente criticada en los Estados del Norte como una entidad que por una parte gasta mucho dinero y por otra no evalúa la manera adecuada los proyectos que se presentan a su consideración. La FAO ha tratado de promover mayores intercambios de alimentos entre los países menos desarrollados vecinos entre sí, algunos de los cuales producen demasiado y otros muy poco. Los habitantes del Norte han instado a los gobiernos del Sur a desarrollar reformas agrarias dentro de sus propias sociedades conjuntamente con sus esfuerzos por lograr un mayor desarrollo agrícola. En particular, el Norte ha insistido ante los gobiernos de los países del Sur para que acaben con sus subsidios a los precios de los alimentos. A su turno, los habitantes de Sur y sus gobiernos demandan de los países del Norte que los bancos de semillas en mano de la FAO y el BM sean manejados con un criterio más receptivo a las opiniones de PMD. Los países del Norte, en su turno, desean mantener los derechos, las licencias y las patentes sobre las nuevas variedades de semillas que han desarrollado en sus laboratorios. Los intereses privados que van desde los grupos agrícola familiares hasta las grandes trasnacionales que actúan en el mercado de granos y en el procesamiento de alimentos, encuentran también su camino hacia la política de alimentos. De un impacto más amplio respecto a las preocupaciones en materia alimentaria, está el poder de las grandes empresas particularmente en el mercado de los granos, de las formas agroindustriales y de los especuladores, los cuales tienen efectos masivos sobre los precios y sobre el control de vastas reservas al alimentos. Junto con los ministros de agricultura y comercio de os países del Norte, estas empresas tienden a dominar el MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 147 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester comercio internacional de alimentos. Se ha argumentado que para que un mayor número de Estados del Sur sean autosuficientes en materia de alimentación, en necesarios adoptar un enfoque más completo y universal respecto a la nutrición y a la salud pública. No es suficiente, por ejemplo, salvar a los niños mal nutridos y enfermos a través de rehidratación oral, si los sistemas médicos, sanitarios y alimentarios de los países en proceso de desarrollo son insignificantes para mantener con vida a los recién nacidos. Población: políticas y regímenes En la “Conferencia Mundial sobre la Población” celebrada en Bucarest, Rumania, en 1974, patrocinada por la ONU, en general los gobiernos del Sur estuvieron de acuerdo en establecer que los intentos para limitar el crecimiento de la población eran injustamente orientada hacia ellos, donde evidentemente las tasas de crecimiento eran más altas, Sin embargo, una década más tarde, cuando 149 países se reunieron en la Conferencia Internacional de la ONU sobre Población en Ciudad de México, muchos de los mismos líderes de los PMD, solicitaron y se mostraron partidarios del control de la población, al reconocer que se explotación constituía un impedimento muy serio para el desarrollo. Irónicamente, al mismo tiempo, algunos de los países del Norte reconsideraban su apoyo tradicional a los programas de control de población. Hacia 1994, cuando la Conferencia de la ONU sobre Población y Desarrollo tuvo lugar en El Cairo. Salió a luz un frágil consenso n torno a que la política de población tenía que hacer parte de un desarrollo económico y social mucho más completo, buscando la cooperación e interacción entre los gobiernos, las agencias internacionales, ONG y los grupos de base a nivel local. Sin embargo, persistieron los conflictos entre los gobiernos occidentales que promovían los derechos de la mujer y los derechos de la reproducción. El Vaticano, secundado por muchos Estados islámicos, manifestó su preocupación respecto al mantenimiento de los valores tradicionales y los estudios de vida. En último término, los gobiernos de 170 naciones presentes en la Conferencia encontraron soluciones a sus diferencias, permitiendo la adopción de un programa de acción que hiciera énfasis particular en la interacción de la política de población con otros aspectos del desarrollo tales como la política de salud. El Fondo de Población de la ONU, junto con los países donantes a nivel individual pertenecientes al Norte, tales como Japón, estuvo de acuerdo en ayudar y colaborar en las iniciativas sobre política de población planteadas por los países del Sur. Esto condujo a la adopción de policías para la reforma de la población. Las organizaciones no gubernamentales se han venido a sumar a estos esfuerzos. Las agencias de la ONU han tenido grupos de trabajo interinstitucionales para presentar propuestas tendientes a la creación de una base de datos global con información relacionada con la salud, especialmente en lo que atañe a la infancia, la niñez y la mortalidad de las madres; han trabajado también mejorando la educación básica, con especial atención en las desigualdades entre los sexos, y configurando planteamientos de política en materias tales como la autodeterminación de las mujeres y su participación en el servicio social. En la década de los 90 las agencias de la ONU que participaba en la lucha contra el SIDA consolidaron también sus esfuerzos sobre la prevención de esa enfermedad. También se ha dado una atención creciente al problema de urbanización. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos (Habitat II) que tuvo lugar en MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 148 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester Estambul, Turquía, en 1996, se convirtió en una especie de “cumbre sobre las ciudades”. Un aspecto que con frecuencia se ha pasado por alto respecto al problema de la población (y también respecto al problema de la alimentación) es el desbalance que ha causado la inmigración de refugiados. La ONU han definido a los refugiados como personas con “temores bien fundados” de persecución por razones de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a grupos sociales determinados o ideas políticas. Algunos estimativos calculan que a nivel internacional la población de refugiados mundiales es de 20 millones y que a nivel de desplazados dentro de los países la cifra iba de 20 a 25 millones a mediados de la década de los 90. Los refugiados que han quedado sin hogar y a veces sin Estado, representan una situación en extremo difícil para los países que los reciben o para aquellos a los cuales ingresan. Los países que reciben la mayor parte de los refugiados son generalmente los vecinos. Aun cuando la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha hecho campañas para mejorar las condiciones de vida, para disminuir la represión de los refugiados y para terminar las guerras con el fin de que la reparación sea posible, las políticas sobre refugiados son muy controvertibles. Los Estados cuyos ciudadanos se convierten en refugiados, tradicionalmente se han colocado en situaciones embarazosas y han sido reacios en admitir que el problema existe. Otros gobiernos han argumentado que los programas de ayuda de la ONU, como también aquellos programas operados por la Cruz Roja Internacional (CICR) y otras ONG; simplemente perpetúan los conflictos políticos mediante los subsidios otorgados a los campos de refugiados y a los gobiernos que los reciben. Más aún, otros, incluyendo los EUA, han sido más renuentes a aceptar refugiados en tiempos de recortes presupuestales y de alto desempleo, y han tratado de trasladar el problema a las agencias de la ONU. En muchos casos la dificultad de los gobiernos radica en distinguir entre los refugiados políticos y los refugiados económicos; estos últimos emigran para buscar una mejor situación económica. En las materias relacionadas con la salud de la población participan muchos actores incluyendo diversas ONG tales como Médicos sin Fronteras de Francia y organizaciones intergubernamentales como UNICEF. La principal institución de carácter mundial en este campo la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual se ha visto cada vez más envuelta en la atención de las necesidades sanitarias en los países en proceso de desarrollo. Las campañas masivas a nivel mundial desarrolladas por la OMS y otras organizaciones internacionales han tenido un éxito sobresaliente, al eliminar los agentes transmisores de enfermedades tales como la viruela, y al reducir sustancialmente la nociva incidencia de la polio y de las enfermedades tropicales provenientes de África tales como el gusano de Guinea y la ceguera del río (oncoceriasis). Sin embargo, como era de esperar, la solución de los problemas mundiales en el área de la salud no ha estado ausente de cierta controversia política. A pesar de su éxito, la OMS se ha puesto a ciertas tendencias políticas que han frustrado sus intentos por llevar adelante sus propósitos en materia de salud. Por ejemplo, muchos gobiernos son aún renuentes a notificar a la OMS respecto al surgimiento de brotes de cólera y otras enfermedades transmisibles, y mucho menos a informar de ciertas epidemias locales ya que tal información puede producir efectos adversos sobre el tráfico portuario y el turismo receptivo, así como otras consecuencias económicas. El comercio mundial de ciertos productos que la OMS considera peligrosos e innecesarios costosos, se vio obligada a enfrentarse con corporaciones multinacionales que mercadean productos farmacéuticos y de otra naturaleza en los países menos desarrollados. La Comisión de Narcóticos de la ONU y la OMS se enfrentan también con gobiernos ansiosos de recursos económicos y MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 149 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester con ciertos entes (carteles de la droga) que promueven la venta de narcóticos. Por otra parte, los esfuerzos por drenar los pantanos y los programas de fumigación contra insectos para combatir la malaria, también han ocasionado conflictos con los especialistas interesados en el medio ambiente. El cuidado de la salud constituye un área en la cual el diseño de una normalidad incluye el establecimiento de reglas explícitas bajo la forma de códigos de conducta creados para implementar las estándares mundiales, Instrumento fundamental en este esfuerzo a sido la Asamblea Mundial de la Salud que constituye el cuerpo plenario de la OMS. Las normas originadas en la Asamblea de la OMS, administrada por la secretaría, la cual tiene su sede en Ginebra, son obligatorias para todos los países miembros excepto para aquellos que dentro de un plazo específico rechacen la norma de que se trate. Como sede con las materias relacionadas con la población, la comunidad internacional ha sido muy cuidadosa en respetar la soberanía nacional en el campo de la salud. La OMS, junto con la UNICEF, la FAO, el PNUD y el BM, han actuado fundamentalmente como facilitadores de los programas de salud a nivel nacional y no como agencias supranacionales. Transferencia de capital y de tecnología: políticas y regímenes Desde que en la década de los 70 se inició el debate en torno al Nuevo Orden Económico Internacional, las demandas de los PMD se han orientado fundamentalmente el tema de la transferencia de capital y de tecnología y han involucrado infinidad de actores. El Sur, específicamente, ha buscado la reforma de las normas que gobiernan el comercio internacional, la ayuda externa, la inversión extranjera y los asuntos monetarios, junto con el alivio de la deuda externa y la difusión de la información y de la tecnología. Durante el debate respecto al Nuevo Orden Económico Internacional, los siguientes puntos se encontraban con una alta prioridad en la lista de las mejoras al comercio mundial: a) Acuerdos en materia de productos para aumentar y estabilizar los precios de los bienes de producción agrícola y de las materias primas; b) Un fondo común que respaldara financieramente estos arreglos en materia de productos; c) La reducción por parte del Norte de las barreras tarifarias y no tarifarias existentes contra los productos del Sur sin que necesariamente se presentara una reciprocidad respecto a los productos del Norte en el Sur; y d) El establecimiento de políticas a nivel interno en los países del Norte para enfrentar la producción de aquellos bienes que el Sur podría sacar al mercado en forma más económica. Sin embargo, muchas de estas demandas originaron críticas de parte de los países del Norte. Así pues, la mayor parte de las demandas y solicitudes en el área del comercio internacional continuaron sin recibir atención durante los años 80 y 90. El establecimiento de la OMC, representa una nueva esperanza para los países en proceso de desarrollo. Sin embargo, aun cuando las cuatro quintas partes de los miembros de la OMC son países en proceso en desarrollo, la sensación que existe es que ésta se encuentra dominada por los países del Norte. Además, la existencia de la OMC hará que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo (UNCTAD) sea menos importante. En 1996 los dirigentes de los EUA y de otras partes del mundo se preguntaron si es necesario este tipo de “foros debate” para discutir los problemas del comercio mundial. Se hicieron algunos intentos por fusionar la UNCTAD con la OMC. La Novena Conferencia de la UNCTAD reafirmó el compromiso de la ONU por la liberalización del comercio en vista de la continua globalización de la economía internacional mientras el tiempo se debatían las preocupaciones en el sentido de que los MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 150 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester países más pobres serían marginados y se quedarían atrás del proceso de globalización. En la normativa del comercio mundial se ha dado un énfasis renovado a la integración regional de los Estados del Sur a efecto de establecer comunidades comerciales más fuertes. Como lo dijo algún periódico: “aun cuando la economía mundial se está globalizando, las normas sobre el comercio mundial, se están regionalizando”. Las asociaciones regionales de comercio se han extendido y se presentan desde Suramérica (MERCOSUR) hasta el nordeste de Asia (APEC); existen al menos 100 asociaciones que para mediados de los años 90 habían notificado de su existencia a la OMC; algunas de estas agrupaciones, tales como el NAFTA, tienen normas formales y sus regulaciones son obligatorias, y otros, como la APEC, tienen tan sólo metas de cooperación bastante vagas. Las normas sobre el comercio mundial, tales como la continua reducción en las tarifas podrían enredarse si las asociaciones regionales no armonizan sus normas con aquellas de la OMC. En el área de la inversión extranjera, los países del Sur han tratado de tener un mayor acceso y controlar las inversiones efectuadas por las CMN, muchos han establecido códigos de conducta para esas corporaciones. Al mismo tiempo, se ha tratado de fortalecer y perfeccionar los sistemas impositivos de los países anfitriones y se ha buscado la participación estatal y local tanto en la propiedad como en el manejo de tales corporaciones. En BM estableció una multimillonaria agencia de seguros, la llamada Agencia Multilateral de Garantías de Inversión (MIGA, con siglas en inglés), establecida con el propósito de promover un renovado interés de parte de las CMN en los países menos desarrollados. Por largo tiempo, las prioridades de los países del Sur respecto a la ayuda externa han incluido: a) Un mayor esfuerzo de parte de los países desarrollados para alcanzar las metas establecidas por la ONU; b) Mayores compromisos de carecer financiero de parte de los países del Norte a los varios fondos de emergencia; c) Una mayor disposición de los países del Norte para condonar las deudas de los países del Sur; y d) Préstamos a tasas de interés más bajas y con menos arandelas y compromisos. La tendencia del BM, del FMI y de agencias regionales de crédito ha sido la de establecer condiciones en el sentido de que los países destinatarios de los créditos adopten medidas austeras en sus economías (elevación de impuestos, reducción de los gastos gubernamentales en el área de los servicios sociales y otros). Tales requerimientos han sido especialmente controvertidos aun cuando gran arte de los Estados del Sur y los antiguos pertenecientes al bloque oriental han aprendido a vivir con esas normas de conducta. El BM y el FMI han tratado de poner a los países endeudados en la vía del pago de sus obligaciones a través de programas de ajuste estructural en sus economías. Todo esto modifica al interior de las economías de los países endeudados las tasas de interés, las tasas de cambio, los salarios, la política comercial y otras variables económicas y los conduce a un esfuerzo para obtener los recursos líquidos. Hasta la fecha, se puede decir que los resultados han sido como mínimo bastante entremezclados, y que muchos países que han adoptado programas de ajuste y estabilización están peor de lo que estaban antes. Capítulo 15 EL MANEJO DE LOS RECURSOS: LAS NEGOCIACIONES RESPECTO A LOS TORMENTOSOS ELEMENTOS PROPIOS DEL AGUA, LA TIERRA Y EL AIRE DEL MUNDO MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 151 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester El 27 de diciembre de 1970 la asamblea general de la ONU aprobó la resolución 2.749 con 108 votos a favor, cero en contra y 14 abstenciones. Tal resolución contiene el siguiente texto: “La base del océano, el piso del mismo y el subsuelo que se encuentra más allá de los límites de la jurisdicción nacional, como también los recursos que allí se encuentran son patrimonio común de la humanidad. Tal área no estará sujeta a apropiación por medio alguno por parte de Estados o de personas… y ningún Estado pretenderá o ejercerá… derechos de soberanía sobre ninguna de estas áreas”. El término “patrimonio común de la humanidad”, incluido en esta resolución, tiene profundas implicaciones potenciales. La resolución se refiere específicamente a los océanos que en su conjunto cubren 70% de la superficie de la Tierra, pero en cierto sentido también puede aplicarse a todo el ecosistema del cual depende la vida del planeta. En lugar de un patrimonio común, la realidad dominante “aquí abajo” es que diversos actores compiten para controlar y exponer los recursos naturales del mundo, incluyendo el espacio sideral. Las inquietudes y preguntas respecto a la propia de los recursos mundiales pueden tratarse dentro del contexto de lo que los científicos sociales denominan “bienes colectivos y bienes privados”. Los “bienes colectivos” son aquellos recursos que pueden ser utilizados por cualquier persona sin disminuir la oferta disponible a otras personas. En contraste, los “bienes privados” son recursos que pueden ser poseídos por los individuos y que también pueden ser divididos. La tensión entre los bienes colectivos y los bienes privados en las relaciones internacionales puede aplicarse en el debate respecto a los derechos del mar. La noción tradicional de “libertad de los mares” es una figura del derecho internacional que ha existido a través de los siglos y que implica que las vastas extensiones de los océanos deben considerarse como bienes colectivos, esto es, como algo común y no sujeto a la propiedad y jurisdicción de los Estados. Sin embargo, el voto prácticamente unánime de respaldo a esta resolución esconde algunos desacuerdos importantes que se hicieron evidentes en la “Conferencia sobre Derechos del Mar de las Naciones Unidas” celebrada durante la década de los 70. En esa Conferencia el concepto de patrimonio común se vio controvertido cuando muchos participantes propusieron que los océanos se trataran como un bien privado, esto es, como un bien sobre el cual los países puedan agremiarse y reclamar posesión para su uso individual y exclusivo. El debate sobre los derechos del mar continuó durante la década de los 80 y 90. Se han presentado conflictos similares respecto al espacio aéreo y al espacio sideral como ha sucedido también en relación con la Antártica, en el sentido de si tales elementos deben ser considerados como “patrimonio común de la humanidad” o si, por el contrario, ellos deben estar sujetos a las pretensiones de los Estados. Aun en aquellos espacios donde los países ejercen soberanía, existen algunas dudas respecto a la obligación que tienen de abstenerse de desarrollar actividades que potencialmente puedan ocasionar impactos perjudiciales para los Estados vecinos. La Comisión Brundtland reconoció que “la Tierra es una pero el mundo no lo es”. Naturaleza y magnitud del problema Una forma de clasificar los recursos del mundo es plantearlos en términos de “recursos no renovables” y “recursos renovables”. Los primeros incluyen materias primas tales como el cobre, el zinc, el níquel y también algunas fuentes de energía tales como el petróleo y el gas natural; todos estos elementos tienen una oferta limitada y es posible MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 152 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester que se agoten. Los recursos renovables, tales como el aire y el agua, no están amenazados tanto por el agotamiento como por la contaminación y el maltrato. Los científicos no se han puesto aún de acuerdo acerca de qué tan seria es la amenaza que se cierne sobre los recursos mundiales. A principios de la década de los 70, se hicieron predicciones fatalistas que hablaban del fin del mundo debido a la inminente escasez de recursos y deterioro ambiental, lo que produjo un movimiento para limitar el crecimiento, tanto de la población, como del consumo del mundo. De especial impacto fue el estudio elaborado en 1972 por el Club de Roma titulado “Los límites del crecimiento” en el cual se concluía que el crecimiento económico tenía que ser detenido en los últimos años del siglo XX, si se quería que la civilización sobreviviera. En la Conferencia sobre el Medio Ambiente Humano de la ONU celebrada en 1972 sonaron alarmas en un período relativamente corto, el mundo llegaría a carecer de combustible y de materias primas si con anterioridad no se veía sofocado por la contaminación del medio ambiente. Hoy en día parece que algunas de las predicciones de la “escuela de los límites del crecimiento” eran erróneas. Al tiempo que se reunía la Conferencia de la Tierra en 1992, el llamado a limitar el crecimiento fue reemplazado por una llamada a efectuar un “desarrollo sostenible” que ofreciera una opción intermedia entre el no crecimiento económico y el crecimiento económico desordenado y sin límites. LA ATMÓSFERA. Los contaminantes natrales (por ejemplo, el humo de los incendios forestales y la ceniza proveniente de os volcanes) han existido desde antes de que existiera memoria de la humanidad. La contaminación ocasionada por el hombre puede remontarse a tiempos de la antigua Babilonia y la antigua Roma; posteriormente fue la revolución industrial la que aceleró este fenómeno. A pesar de que en los últimos años la calidad del aire en muchos países industrializados ha mejorado en cierta forma, debido a las normas adoptadas por los gobiernos en materia ambiental, la contaminación sigue siendo un serio problema en los países del Norte y se ha hecho cada vez más grave en la mayor parte de los países en vías de desarrollo. La contaminación del aire impide el crecimiento de las plantas, altera las condiciones del clima, amenaza la vida animal y la humana, y produce otros efectos dañinos. Los elementos contaminantes de la atmósfera constituyen un problema internacional como en el caso de la lluvia ácida y de los gases que provocan en efecto invernadero, que no conocen fronteras nacionales toda vea que circulan de una determinada región geográfica a otra y producen implicaciones a nivel mundial. Importantes monumentos culturales de Roma y Venecia, así como ciertos hábitat naturales de Norteamérica y Europa han sido asolados por la lluvia ácida ocasionada principalmente por la combustión del carbón que produce emisiones de óxido de sulfuro, el cual es transportado por el aire, y también emisiones de óxido de nitrógeno que se disuelve en pequeñas gotitas de lluvia y cae posteriormente sobre la faz de la Tierra muy lejos de origina la combustión. La acumulación de dióxido de carbono y de otros gases causada por la combustión del petróleo y de otros combustibles se considera como la causa del efecto invernadero, el cual atrapa el calo e incrementa la temperatura de la Tierra. El calentamiento global es un hecho que se ha presentado en un aumento en la temperatura del planeta que oscila entre 0.3º C y 0.6º C durante el siglo XX y el cual coincide con una acumulación permanente de CO2 en la atmósfera. Los diez años más calurosos de que se tenga conocimiento han ocurrido desde 1980. Efectuando algunas proyecciones basadas en modelos de computador, algunos científicos en esta materia esperan un crecimiento adicional de 2.0º en el próximo siglo, lo cual elevaría el nivel de los mares (por el descongelamiento de las regiones polares) en cerca de medio metro, inundando por lo MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 153 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester tanto muchas áreas costeras y al mismo tiempo produciendo sequías anormales en algunas partes del mundo. La acumulación de gases invernadero llamados clorofluorcarbonados (CFC) también ha sido considerado como la responsable del deterioro y destrucción de la capa de ozono que protege la Tierra de los rayos ultravioleta del sol y que por ende ayuda a la prevención del cáncer de piel. LA TIERRA. Los recursos de la Tierra están siendo amenazados en parte por los cambios en las condiciones atmosféricas y además por otros factores. La creciente “desertificación”, esto es, la ampliación y creación de nuevos desiertos en áreas que previamente eran arables, es un fenómeno que ha venido ocurriendo a una tasa de 6 millones de hectáreas por año. Hoy en día los desiertos cubren una tercera parte de la superficie sólida de la Tierra y amenaza con cubrir un 20% adicional. Además, se estima que cada año se presenta la erosión y pérdida de 26.000 millones de toneladas de capa vegetal en nuestro planeta. Se estima que entre el 25% y 40% de la reserva forestal que existía antes del siglo XX ya ha sido eliminada y que cada alo se deforesta un área de tamaño equivalente al estado de Nueva York. Debido a que la mitad de las especies de plantas y animales existentes en la Tierra se cree que viven en las selvas tropicales, la destrucción de ellas amenaza la biodiversidad, incluyendo la posible extinción de plantas que tienen un efecto potencial importante de carácter médico y de otras aplicaciones. La deforestación también ocurre en zonas templadas. La Tierra y las criaturas que viven en ella también están siendo amenazadas por la acumulación de sustancias tóxicas, que incluyen metales pesados (tales como el mercurio), desperdicios nucleares y pesticidas. En 1962, Rachel Carson en su libro The Silent Spring alertó a la humanidad respecto al peligro de la extinción de pájaros y animales originada en la ingestión de pesticidas, sobre la expansión de las ciudades y de la industria y sobre la contaminación general del ambiente. Los países industrializados producen cerca del 90% de los residuos peligrosos del mundo entero. La conciencia en torno a los temas ambientales se ha incrementado considerablemente desde los días de Carson, sobre todo en los países desarrollados del Norte, e incluso en el Sur, golpeados por la pobreza. Sin embargo, algunos gobiernos hambrientos de capital pueden verse tentados a convertirse en “refugio de basura” a causa de su desesperación. EL AGUA. Aun cuando el agua cubre la mayor parte de la Tierra, el agua potable es muy escasa. El 99% del agua de la Tierra es inutilizable toda vez que se encuentra en los océanos de aguas no potables de las congeladas aguas polares; la mitad del restante 1% está localizada a más de una milla de profundidad. Por tanto, los lagos y los ríos que representan tan sólo una pequeña fracción de todas las reservas de agua del mundo constituyen el grueso de las fuentes disponibles de agua fresca. Los lagos y los ríos se han visto sujetos a una creciente polución y a un deterioro en la calidad del agua. Con una demanda de agua que a nivel mundial se dobla cada 20 años, el agua podría llegar a ser “el recurso más escaso del mundo, más valioso aún que el petróleo”. Un funcionario del BM dijo que las “guerras del próximo siglo se harán por razones del agua”. El potencial de conflictos internacionales con respecto al agua pueden medirse y establecerse por el hecho de que 40% de la población mundial depende para su consumo de agua e irrigación de 214 sistemas fluviales que comparten al menos dos Estados; doce de los sistemas son compartidos al menos por 5 Estados diferentes. Los contaminantes del suelo (derivados industriales, fertilizantes químicos, residuales nucleares, pesticidas, aguas negras y otros desperdicios no tratados) entran al curso de los ríos y a los lagos, llegan en último término a los océanos del mundo con un gran MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 154 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester potencial de destrucción. LA ENERGÍA. Tanto los océanos como la superficie de la Tierra encierran inmensas fuentes de energía, pero existe preocupación respecto de si ellas serán suficientes para atender la demanda mundial futura. A principios de los años 90, el Sur albergaba aproximadamente las tres cuartas partes de la población del mundo y consumía tan sólo una cuarta parte de la energía total. Sin embargo, se estima que para el año 2010, la participación en el consumo mundial de energía atribuible a los países económicamente avanzados caerá por debajo del 50% por primera vez desde el inicio de la revolución industrial; para ese mismo año se espera que la emisión de dióxido de carbono por parte de los PMD será igual a la producida por todo el mundo en el año 1970. En 1996, los 15 mayores consumidores de energía eran aún los Estados industrializados del Norte pero que incluía también algunos gigantes en proceso de desarrollo tales como China, India y Brasil. Estos 15 Estados, cuya población representa el 65% del total, consumen cerca del 80% de la energía proporcionada en forma comercial en todo el mundo. En un año los EUA, que cuentan con tan solo con el 6% de la población mundial consumieron el 30% de toda la energía producida en el mundo en un año. Sin embargo, la situación en materia de energía ha mejorado en cierta forma desde principios de los años 90 cuando se registró una pequeña disminución en el consumo mundial de energía por habitante. A lo largo de la era industrial, el consumo de energía y su precio han estado estrechamente relacionados con la tasa de crecimiento económico. Sin embargo, los esfuerzos reciente efectuados en materia de conservación han mostrado que el crecimiento no tiene que depender en forma tan importante del incremento en el consumo de energía. E l sol, que el la principal fuente de energía en la Tierra es gratis, renovable y no origina ningún tipo de contaminación; sin embargo, la energía solar es costosa y tecnológicamente difícil de utilizar ya sea a través de células solares, molinos de viento u otros elementos. La producción a nivel mundial de pequeños chips de silicona de carácter fotovoltaico para la captación de energía solar y los empleados en el generación de energía eólica aumentaron en un 50% en la década de los 90; sin embargo, la utilización de la energía solar renovable se ha mantenido baja. La energía nuclear, que en un momento dado se pensó atractiva y una fuente muy grande de energía a nivel mundial, ha caído en descrédito después de numerosos accidentes en plantas nucleares. Sin embargo, países como Francia, Japón y otros continúan confiando en gran parte en la energía nuclear como parte de su estrategia general en el manejo de energía. Entre los combustibles fósiles, el carbón es el más abundante del globo, con reservas estimadas para 200 años. Aun cuando es especialmente abundante en América del Norte y Rusia, durante los últimos años China ha sido el mayor productor mundial de carbón y su producción representa cerca de una cuarta parte del total mundial. Si embargo, la utilización del carbón está asociada con serios problemas ambientales, toda vez que se uso aumenta considerablemente la lluvia ácida. Las reservas de petróleo están mucho más concentradas que los depósitos de carbón. El grueso de las reservas conocidas de petróleo (quizá tanto como el 70%) está concentrado en el Medio Oriente y allí en 4 Estados principales: Arabia Saudí, Kuwait, Irán e Irak, los cuales controlan más de la mitad de las reservas probadas de petróleo del mundo. Otras zonas: la antigua URSS y hoy en día Kazajistán y Azerbaiyán. Existen serios indicios para pensar que existe petróleo cerca de las costas de China. MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 155 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester Se espera que los mercados tanto de petróleo como de gas natural se enfrenen más a problemas de incertidumbre política y económica que a problemas relacionados con la terminación física del suministro. Entre tanto, es posible que a corto plazo otras fuentes alternativas y más económicas vengan a suplantar el petróleo como combustible. En el corto palzo la volatilidad política de muchas regiones productoras de petróleo (más concretamente la inestabilidad de Medio Oriente) origina preocupaciones respecto a que pueda presentarse escasez en esta materia como ocurrió durante la Guerra del Golfo entre los años 1990 y 1991 con un incremento en los precios globales de la energía. Los problemas ambientales del carbón, de la energía basada en el petróleo, y de la energía nuclear, junto con las incertidumbres que giran alrededor del petróleo y del gas, hacen que una mezcla de estrategias respecto a la energía, incluyendo el mayor uso de recursos renovables, sea un elemento crucial para el futuro. MINERALES NO COMBUSTIBLES. Pasando al tema de la oferta de minerales no combustibles, se puede establecer que las reservas están más ampliamente distribuidas que las reservas de combustibles fósiles, pero que muchos países son altamente dependientes de las importaciones de ciertas materias primas. Los japoneses y los países de Europa occidental carecen de ciertos minerales claves y dependen de las importaciones para atender alrededor del 90% de sus necesidades en lo que respecta a ciertas clases de materias primas. Los EUA también han tenido una gran “dependencia de la importación de productos minerales”. Para juzgar las crisis potenciales en la oferta de minerales es necesario considerar muchos factores: la cambiante importancia de cada recurso dentro de la industria, su abundancia en varios países, la probabilidad de que los productores hagan coaliciones de carácter político para restringir la oferta, la disponibilidad y el precio de los suministros, el poder de controlar el mercado y de producir escasez artificial por parte de las CMN. La reducción en la actividad económica del Norte aumentó las tendencias a la conservación y al reciclaje desde la década de los años 70, y los nuevos descubrimientos que se han hecho en los depósitos minerales han modificado las terribles proyecciones respecto al agotamiento de las materias primas minerales. Hoy en día no parece que muchos de los minerales desaparecerán en el futuro próximo. Sin embargo, el costo de las materias primas del futuro, el desarrollo político que pueda distorsionar la oferta y la mezcla de as alternativas disponibles, no son predecibles. Las políticas de manejo de recursos Aun cuando la humanidad aparentemente tiene un interés común en lograr un mejor manejo de los recursos, existen conflictos importantes entre varios que participan en la política global de su manejo. Estos actores incluyen no sólo las naciones-Estado, sino también actores no estatales como los grupos de interés subnacional (conservacionistas y grupos interesados en la vida salvaje, los comprometidos en la minería, explotación de la madera, intereses en la pesca), las CMN, las ONG (grupo Greenpeace) y OIG (Comisión Ballenera Internacional y otras instituciones afiliadas a la ONU). La forma como ha evolucionado la política medioambiental a nivel global, se pone de presente al comparar la “Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano” celebrada en Estocolmo en 1972, con la “Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo” celebrada en Río de Janeiro en 1992. La Conferencia de Estocolmo fue la primera reunión mundial de la historia convocada para analizar el problema del medio ambiente. Allí se hicieron presentes 114 países. Las democracias industrializadas estaban suficientemente preocupadas. El bloque soviético entorpeció y MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 156 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester boicoteó la conferencia alegando que Alemania Oriental no había sido invitada y demeritando la importancia de los temas medioambientales. Muchos países del Tercer Mundo se hicieron presentes, pero participaron sin entusiasmo. Además de la presencia de los gobiernos nacionales, en la Conferencia participaron también 250 ONG. Entre sus principales logros se cuenta la creación de un nuevo OIG, el denominado “Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)” que tendría como propósito constituirse en la principal agencia de la ONU responsable de enfrentar y orientar los problemas y preocupaciones relacionados con el medio ambiente. La reunión de Estocolmo se constituyó en un importante catalizador para sacar a flote una conciencia mundial respecto al medio ambiente. En 1972, solamente unos pocos Estados disponían de agencias ambientales especializadas como era ya el caso de la Agencia de Protección Ambiental del gobierno de los EUA, establecida en 1970. Durante los siguientes 20 años, prácticamente todos los países, incluidos los PMD y los países del bloque soviético, crearon tales entidades. Para 1992, cuando se celebró en Río de Janeiro la Cumbre de la Tierra, ya se habían celebrado entre diversos países más de 900 acuerdos en temas relacionados con la protección del medio ambiente. La Conferencia de Río fue la más grande conferencia internacional de la historia, toda vez que congregó delegaciones de 178 gobiernos, cientos de funcionarios de entidades del tipo OIG, 25.000 representantes provenientes de 1.400 ONG que habían sido oficialmente invitadas a participar; junto con 500 grupos no invitados. Aun cuando desde la Conferencia de Estocolmo los países en proceso de desarrollo han aumentado su preocupación respecto al medio ambiente, condicionaron su participación en la reunión de Río a la promesa de que la Cumbre de la Tierra enfrentaría y atendería tanto los problemas relacionados con el medio ambiente como los del desarrollo. El llamado del Norte a los países del Tercer Mundo para combatir de deforestación tropical y otros problemas ambientales, encontró su contrapartida en unas mayores demandas por parte de los países del Sur hacia los países del Norte en el sentido de que éstos debían aumentar la ayuda internacional, otorgar alivios a la deuda externa, incrementar la transferencia de tecnología y mejorar en general la atención a los problemas económicos de los PMD. Brasil y otros PMD estuvieron prestos a acusar a los EUA y a otros Estados industrializados de hipocresía por explotar sus propias reservas forestales y contribuir así al efecto invernadero y al incremento de la temperatura ambiental, responsabilizándolos de éstos y otros problemas debido a su conducta egoísta. La Conferencia de Río sirvió para que las ONG que trabajaban en el campo ambiental, tanto en los países de Norte como los países del Sur, presionaran a sus gobiernos a tomar acciones más fuertes en esta materia. Es posible observar entonces que la política mundial sobre el medio ambiente se ha tornado extremadamente compleja. Los océanos: políticas y régimen El concepto de “libertad del mar” se remonta muy atrás en la historia de la humanidad; incluso los antiguos romanos hablaban del uso libre y público de los océanos por parte de todas las personas. Si bien es cierto que en los siglos XV y XVI algunos pocos Estados reclamaron en forma extravagante la propiedad de los grandes océanos, estas pretensiones en general ya habían desacreditado cuando Grotius planteó en el siglo XVII el concepto de mare liberum (mares abiertos) en sus tratados de derecho internacional. El principio básico ampliamente aceptado fue el de que ningún Estado podía ejercer soberanía o control sobre parte del océano, excepto la que ejerciera sobre las aguas adyacentes o contiguas a sus costas, esto es, el llamado “mar territorial” en el cual los MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 157 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester Estados costeros podrían regular la navegación y cualquiera otra actividad en aras de su seguridad. Esta área debía distinguirse de la de “alta mar”, donde no se permitía ningún tipo de regulación. Prácticamente todos los Estados costeros establecieron sus aguas territoriales hasta tres millas náuticas basándose en la distancia prevaleciente según los patrones del siglo XVII, aun cuando algunos intentaron establecer derechos con extensión hasta de 12 millas. No obstante, no se podía prohibir que las embarcaciones de otros países tuvieran el “derecho de pasaje inocente”, esto es, el derecho de pasar a través de aguas territoriales de un Estado siempre y cuando se hiciera en forma pacífica. Por lo tanto, por muchos siglos los océanos se mantuvieron en relativa calma gracias a la norma del consenso. Sin embargo, a mediados del siglo XX el enfoque y la doctrina de laissze-faire respecto al manejo de los océanos vino a ser desafiada por una serie de razones: a) A medida que se fueron agotando las reservas terrestres de recursos, los Estados intensificaron la búsqueda de aquellos que se encontraban en el mar y descubrieron petróleo, gas natural y depósitos de minerales en el fondo del océano; y b) Las nuevas tecnologías. Irónicamente los EUA, gran poder naval y el mismo tiempo el campeón de la doctrina de la libertad de los océanos, fue quien estableció un precedente importante para ampliar sus pretensiones nacionales respecto a los océanos. Siendo este país el pionero de la perforación del suelo del mar, la administración Truman proclamó en 1945 el derecho exclusivo de los EUA de explotar petróleo y otros recursos en su “plataforma continental”, hasta profundidades de 200 metros (con lo cual se iba mucho más allá de las tres millas). Esta decisión despertó una ola de nuevas pretensiones sobre diversos segmentos de los océanos por parte de los Estados y muchos de ellos reclamaron agua territoriales de 12 y hasta 200 millas. Otros recamaban zonas propias y exclusivas de pesca que iba entre 12 y 200 millas. De estas reclamaciones se generaron numerosas disputas. Las grandes potencias marítimas, incluyendo los EUA, se alarmaron al considerar que el establecimiento de zonas de 200 millas de distancia especialmente alrededor de grandes y numerosos archipiélago tales como Indonesia pondrían en peligro el principio del mar abierto dentro del cual estaba permitida la libre operación de grandes navíos destinados a recorrer largas distancias, de expediciones de carácter científico e investigativo y de flotas pesqueras. Los Estados costeros que no eran grandes potencias marítimas, consideraron que se beneficiarían de una política de “encerramiento” que limitara el acceso de otros países a sus aguas costeras más que de una política de “mar abierto” que daba libre acceso a cualquiera que tuviera la capacidad de explotar los océanos. A su turno, los países más pequeños y menos desarrollados tendieron entonces a presionar por un mayor control sobre sus aguas costeras, y buscaron la restricción de ciertas actividades en alta mar, a efecto de que los países tecnológicamente avanzados no explotaran el fondo del mar para su exclusivo beneficio. La política relacionada en el derecho marítimo se desarrolló a varios niveles. Los grupos subnacionales, tales como el de los atosigados pescadores en los EUA, enfrentaron el conflicto con toda la fuerza y revolvieron las aguas aún más con desacuerdos entre ellos mismos, respecto a cuál sería la posición legal que mejor servía “el interés nacional”. No solamente los EUA, sino también en otros países del mundo, se produjeron enfrentamientos entre diferentes ministerios. Los desacuerdos persistieron a pesar de los esfuerzos realizados durante la década de los años 50 y 60 por reconciliar los diferentes puntos de vista a través de conferencias de la ONU. En la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Derechos del Mar MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 158 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester (UNCLOS I) sostenida en Ginebra en 1958, y en la cual asistieron 86 países, se crearon cuatro convenciones que codificaron ciertas normas tradicionales (por ejemplo, el derecho de pasaje inocente en las aguas territoriales) y se establecieron otros nuevos (por ejemplo, el derecho de los Estados costeros de explotar las plataformas continentales hasta una profundidad de 200 metros). Sin embargo UNCLOS I, como sucedió también con otra conferencia similar celebrada en 1960 (UNCLOS II), fracasó en su intento por lograr un acuerdo sobre diversos asuntos clave, especialmente la amplitud del mar territorial. El acuerdo se hizo cada vez más difícil a medida que más y más nacionales del Tercer Mundo con criterios propios ingresaban como miembros de la ONU. Las pretensiones unilaterales de incrementar los mares territoriales y otras partes de los océanos habían alcanzado tales proporciones que la cifra de 65% de los océanos que en 1958 representaba un “patrimonio común” no reclamado, en 1973 había disminuido al 35%. Tal era la situación, hasta que el 1973 en la ciudad de Caracas, Venezuela, se reunió nuevamente la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Derechos del Mar (UNCLOS III) evento al cual asistieron 149 Estados y numerosas ONG con el fin de establecer un nuevo régimen en esta materia. Poco sabían los participantes que UNCLOS III duraría más de ocho años. En los últimos años de la década de los 70 se había logado ya un consenso virtual de todos los Estados (incluyendo los aproximadamente 30 Estados que carecían de costas marinas) respecto a un mar territorial de doce millas sin tránsito restringido a través de los estrechos internacionales, una zona de 200 millas para pesca exclusiva de los Estados costeros, una zona de igual tamaño para los recursos inanimados y una Autoridad Internacional sobre Fondos Marinos que regulan la explotación minera de los fondos del mar. Finalmente, en 1980 se redactó el texto de una convención para ser ratificada por parte de los Estados. Sin embargo, la adopción del tratado se retrasó cuando la administración del presidente, Reagan en los EUA decidió renunciar al producto del trabajo de ocho años, básicamente por sus objeciones respecto a la entidad denominada Autoridad Internacional sobre Fondos Marino. Cuando la “Convención sobre el Derecho del Mar” finalmente se presentó a votación, en abril de 1982, fue adoptada con un margen de 130 votos a favor, 4 votos en contra y 17 abstenciones. Desde ese momento, más d 160 países han firmado la Convención y se encuentran en el proceso de ratificarla. El tratado entró en vigencia en 1994, con la ratificación número 60 de Guyana. En espera de la aprobación de los EUA. La Comisión Preparatoria de la ONU (PREPCOM) es la responsable de implementar UNCLOS III y de solucionar los problemas que aún persisten. En un esfuerzo por atraer la participación de los EUA y promover la universalidad de la Convención se produjo el Acuerdo de Modificación de 1995, el cual contenía nuevas cláusulas sobre el suelo marino que acercaban el tratado a la posición de los EUA. Finalmente, la administración Clinton lo firmó pero quedó pendiente de la aprobación por parte del Senado de los EUA. Sin la participación plena de los EUA y otros actores importantes, la implementación del tratado sería difícil, aun cuando existen razones para pensar que el consenso finalmente se alcanzará. La mayor parte de las provisiones del tratado son ahora tan ampliamente aceptadas que constituyen una nueva norma consuetudinaria. MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 159 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester Menos controvertida que la Autoridad sobre el Fondo Marítimo es otra organización existente desde 1958 y que hoy en día es la principal agencia internacional encargada de supervisar la navegación marina y la contaminación de las aguas del mar. Se trata de la Organización Marítima Internacional (OMI) que es una agencia especializada de la ONU a la cual pertenecen más de 130 países. Desde su creación, la OMI ha tenido a su cargo facilitar la cooperación internacional en materia marítima, promoviendo, especialmente, la seguridad de los mares, la eficiencia y las prácticas marinas adecuadas entre quienes manejan diversos intereses en el campo de la navegación. La OMI colabora en la formulación de normas tendientes a prevenir las colisiones en el mar, a establecer los estándares en la construcción de barcos y respecto a normas de seguridad, y también en lo relativo con medidas de prevención en materia de contaminación. Opera como cuerpo o consultor y solamente puede presentar recomendaciones. La Convención Internacional de 1973 para la Prevención de la Contaminación a Causa de Embarcaciones, establece límites sobre el descargue de petróleo y de otros elementos que puedan amenazar la vida marina. La Convención de 1972 para la Prevención de la Contaminación Marina por la Disposición de Residuos y Otras Materias, junto con acuerdos subsiguientes restringe el uso de los océanos como vertederos de basuras plásticas y de otros residuos, como también de materias radioactivas y tóxicas. Aun cuando estas convenciones representan importantes medidas respecto al medio ambiente, muchos países no se han acogido a ellas y muchos otros no las cumplen. El espacio aéreo y la estratosfera: políticas y regímenes Muchas de las disputas relacionadas con la atmósfera y los recursos de la estratosfera son similares a las relacionadas con los océanos, en especial aquellas que tienen que ver con la constitución del patrimonio común y de lo que pueden apropiarse los Estados individualmente. En realidad, las controversias respecto a los océanos han estado directamente relacionadas con las diferencias respecto al espacio aéreo, por cuanto la soberanía nacional sobre el mar territorial de un Estado tiene también influencia sobre la soberanía en los cielos que se encuentran por encima de mas territorial. Los cielos que se encuentran por encima de los mares territoriales y de las masas terrestres se consideran como parte del “espacio aéreo nacional”. No ha habido ningún intento por desarrollar un tratado multilateral de derecho atmosférico similar al tratado de derecho marítimo. Actualmente, un Estado no tiene derecho de utilizar el espacio aéreo nacional de otro Estados, a manos que éste la haya otorgado un permiso especial mediante un acuerdo bilateral. Aun cuando es claro que cada Estado tiene soberanía sobre su espacio aéreo, existen aun conflictos respecto a ciertas actividades e este campo tales como las acciones tendientes a modificar el estado del clima, y respecto a la contaminación atmosférica. La Conferencia de las Naciones Unidas de 1972 sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo, concatenó el principio general de que los Estados “tienen la responsabilidad de asegurar las actividades dentro de sus jurisdicciones y de controlar que no se cause daño alguno al medio ambiente de otros Estados o a las áreas que van más allá de los límites de la jurisdicción nacional”; se espera que los Estados informen y hagan consultas con aquellos Estados que puedan verse afectados por una actividad en curso, si existe un “riesgo apreciable de efectos sobre el clima”. Algunos problemas relacionados con la contaminación atmosférica, tales como la lluvia ácida, son de carácter relativamente local mas no de alcance mundial. De acuerdo con la Convención de 1979 sobre Contaminación Aérea Internacional de Largo Alcance, más de MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 160 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester 30 países signatarios de Occidente y de Europa oriental se comprometieron a reducir la contaminación del aire en su región. Un protocolo posterior firmado en 1985, obligó a las partes a reducir las emisiones de sulfuro en 30% durante la siguiente década. Otro protocolo adicional firmado en 1988 fue relacionado con los óxidos de nitrógeno. Algunas preocupaciones sobre la polución atmosférica tales como el deterioro de la capa de ozono y la amenaza del efecto invernadero generalmente se entienden como de carácter mundial. El PNUMA constituye la Agencia más importante en esta materia a nivel mundial. La mayor contribución del programa ha sido la de coordinar la red “monitoreo de la tierra” que recoge información sobre el medio ambiente con la cual se logra un conocimiento permanente de cualquier cambio que se presente en la atmósfera y que en cualquier forma pueda constituir un agente peligroso. El PNUMA ha trabajado estrechamente con la Organización Meteorológica Mundial (OMM). El PNUMA fue responsable de organizar y establecer la Conferencia de Montreal celebrada en 1978, la cual marcó un hito en el manejo del deterioro de la capa de ozono que protege a la humanidad contra los rayos solares. La reunión de Montreal dio como resultado el “Protocolo de Montreal” firmado por 24 países incluyendo los EUA, Canadá, la URSS y los miembros de la Comunidad Europea, con el compromiso individual de cortar a la mitad la producción de agentes CFC para el fin de siglo. A raíz de los informes científicos acerca de que el problema del ozono se iba haciendo cada vez más grande y que la industria manifestó que era posible encontrar sustitutos químicos a los CFC, las partes acordaron hacer el intento por eliminar totalmente estos productos en 1999. En 1997, más de 140 países se habían hecho ya parte del Protocolo y tanto China como otros países en proceso de desarrollo estuvieron de acuerdo en unirse al Protocolo. Las ONG jugaron un papel crítico en las “políticas del ozono”. Se encintraban numerosas agrupaciones científicas, grupos ambientalistas del tipo Greenpeace y Friends of the Erth y, por otra parte, la compañía E.I. Dupont (la mayor productora mundial de CFC, que presentó sus planes para reducir la manufactura de tales productos). Aún persiste cierto debate científico respecto a la medida en que los CFC que ya estaban presentes en la atmósfera continuarán constituyendo un peligro para la humanidad. En todo caso, el Protocolo de Montreal representó un logro de suma importancia. El director del PNUMA describió el protocolo como “el comienzo de una nueva era en el manejo de la política ambiental”. A nivel internacional ha existido mayor dificultad para lograr la cooperación de todos los países del mundi para combatir la amenaza del efecto invernadero; esta materia fue muy discutida en la Cumbre de la Tierra. Alemania y Japón se mostraron dispuestos a comprometerse a reducir las emisiones de gases CO2 en un 25% y otros Estados se manifestaron dispuestos a pagar un impuesto que estableciera la ONU sobre la emisión de gas carbónico. Sin embargo, los EUA y Arabia Saudí lideraron una coalición para bloquear un tratado en materia del clima que hubiera requerido mayores recortes en el uso de combustible fósil. La conferencia de Río terminó produciendo una tímida “Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático”, firmada por más de 150 países (incluidos los EUA) que solicita a los Estados no exceder sus niveles de emisión alcanzados en 1990 pero no establece ninguna obligación respecto a la reducción de tales emisiones. La mayor parte de la atmósfera de la Tierra, esto es, el aire que se encuentra por encima del mar, es terra nullius o sea territorio sin dueño. La Luna, los cuerpos celestes y el espacio sideral como un todo, son también considerados como terra nullius. Los Estados del Norte, tecnológicamente avanzados, aun cuando están de acuerdo con que el MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 161 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester espacio sideral no puede ser reclamado como territorio nacional de ningún Estado, interpretan el concepto de terra nullius en el sentido de que está abierta al libre uso y a la explotación bajo la fórmula de “el primero llega, el primero que es atendido”; los países que carecen de una tecnología especial y fundamentalmente los países menos desarrollados han interpretado el concepto de terra nullius, en este caso, en el sentido de que el espacio sideral es parte de la herencia común, que es propiedad de todos y cada uno de los países y que, por lo tanto, está sujeto a la normativa internacional (esto es, más precisamente, al concepto de terra communis). Además de las naciones-Estado, el grupo de actores potenciales envueltos en política espacial incluye también las CMN y otras empresas que construyen, lanzan y alquilan satélites o que contratan servicios del espacio; algunas OIG tales como el Consejo Internacional de Intercomunicaciones por Vía Satélite (CIIS) y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) cuyo papel consiste en regular la utilización satelital del espacio y la asignación de las frecuentas radiales, quedan por mencionar las empresas y entidades que participan en la transmisión de televisión, de la señal telefónica, de fax y otras formas de comunicación. Aun cuando el espacio aéreo y el espacio exterior estarán relacionados, las normas que gobiernas estos dos dominios son bastantes diferentes. La Convención del Espacio Exterior de 1967 prohíbe la soberanía o propiedad sobre cualquier parte del espacio sideral. Algunos Estados han intentado oponerse al movimiento de los satélites espaciales que pasan por encima de su territorio. En 1986, los países ecuatoriales que suscribieron la Declaración de Bogotá, establecieron que su soberanía se extiende de manera vertical hacia el espacio y que cualquier país que busque ocupar un lugar en la órbita terrestre estacionaria por encima del ecuador, tendría que pagar algunos derechos al país que se encuentra debajo de su posición. La comunidad internacional ha rehusado reconocer esta pretensión. Sin embargo, con el creciente número de satélites alrededor del mundo vigilando los patrones de las cosechas, conectando las telecomunicaciones transoceánicas y espiando las instalaciones militares, los Estados han reconocido la necesidad de establecer cierto grado de coordinación y regulación. Actualmente, los Estados que lanzan satélites a la estratosfera deben registrar en la ONU y, según la Convención sobre la Responsabilidad del Daño Casado por Objetos Lanzados a la Estratosfera, estos Estados son responsables de cualquier daño que puedan causar tales objetos. Adicionalmente, existe un Acuerdo sobre el Rescate de Astronautas. El principal cuerpo responsable para el desarrollo del derecho espacial es el Comité de las Naciones Unidas sobre los Usos Pacíficos del Espacio Exterior (COPUOS). Esta Comité preparó el borrador del Tratado de las Naciones Unidas sobre la Luna, que se abrió para ratificación de los países de 1979. Este Tratado, que los EUA se han mostrado renuentes a ratificar, culminó después de un debate de 10 años originado por los primeros pasos de los astronautas que llegaron allí en 1969. Este Tratado prohibió la explotación de los recursos lunares con fines lucrativos, un duro golpe a las empresas privadas en espacio. Sin embargo, los Estados quedarían en libertad de explotar la Luna y recolectar allí rocas y minerales. Las estaciones que se localicen en la Luna no podrán interferir el acceso de otros Estados y su presencia no implica su propiedad permanente. Reservas localizadas en tierra: políticas y regímenes Durante una serie de años entre 1970 y 1980, la meta de estabilizar la oferta y los precios de los combustibles dominó la agenda global respecto a los recursos naturales que se encuentran en tierra. Algunos gobiernos, deseosos de coordinar sus políticas para incrementar el precio de las materias primas o el control de la oferta, se vieron MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 162 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester enfrentados con importantes países importadores que deseaban un libre acceso a las materias primas a un bajo costo. Sin embargo, en muchos casos, el no haber incluido a todos los países exportadores como también el hecho de que existiera cierta disponibilidad de fuentes alternativas hizo menos sólida la unidad y efectividad de los acuerdos entre los proveedores. Aun en el caso de la OPEP, si bien la organización técnicamente negocia los niveles de precios con las compañías petroleras, ha visto debilitada su unidad debido al exceso de oferta en el mercado mundial y a las disputas resultantes entre sus miembros en el sentido de establecer cuales países deberían abstenerse de sacar al mercado sus productos a efecto de sostener el precio mundial. Los ambientalistas han comenzado a enfatizar respecto a la administración y el manejo de los recursos con base en el desarrollo sostenible. Bajo tales acuerdos se establecían impuestos a las importaciones, si al producto de exportación no se han agregado los costos correspondientes a la defensa y conservación del medio ambiente. En énfasis en este punto estaría en los acuerdos interestatales que vinculen bilateralmente a los exportadores con los importadores en una serie de compromisos en materia de precios y en materia ambiental. Dentro de muchas normas internacionales que se han desarrollado para enfrentar los problemas ambientales respecto a la explotación de los recursos en tierra están los acuerdos que establecen estándares globales para el manejo de desperdicios tóxicos y peligrosos, para el manejo de la selva tropical y para el mantenimiento y sostenimiento de la biodiversidad. En una conferencia celebrada en Basilea, Suiza en 1989 se concluyó un tratado que estableció restricciones sobre la exportación de desperdicios tóxicos a otros países y en particular la utilización de África y otras partes del mundo en desarrollo como botaderos de productos tóxicos. La Cumbre de la Tierra celebrada en Río produjo tanto el Plan de Acción Forestal, como un Convenio sobre Biodiversidad, acordados con el propósito de manejar las selvas tropicales en una forma sostenible y de reducir, asimismo, la tasa de extinción de especies. El manejo de los recursos y las materias primas terrestres parece estar en un período de transición. En el futuro, la provisión de todo tipo de recursos no renovables y de recursos renovables dependía tanto de las condiciones económicas y políticas como de las condiciones geológicas. Las empresas y los gobiernos tendrían que decidir hasta dónde deben llevar sus investigaciones. Una consideración adicional con el fin de analizar la política futura en el campo de las materias primar es el papel que juega la cultura. Por ejemplo, bajo el Islam y otras religiones tradicionales, en muchas partes del mundo en desarrollo, el significado y la importancia de los recursos naturales y la medida en que ellos deberían explotarse pueden ser bastante diferentes de las nociones occidentales. Las consideraciones en materia espiritual y ética podrían jugar un papel importante en la determinación de la tasa de utilización de los recursos. MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 163 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester PARTE V CONCLUSIÓN CAPÍTULO 16 MÁS ALLÁ DEL 2001 El hecho de que no se haya encontrado una solución política aceptable para un asunto aparentemente tan mundano e intrascendente como el aspecto técnico de este asunto, muestra lo lejos que tiene que ir el mundo para convertirse en una verdadera comunidad mundial, dotada de un mecanismo efectivo para la solución de los problemas. En este momento existe una mezcla peculiar y en cierta forma paradójica entre las tendencias integracionistas y desintegradoras que simultáneamente ocurren en el mundo. Existe gran incertidumbre respecto al papel que juegan estas fuerzas competitivas. En el campo de las relaciones internacionales se ha producido un acalorado debate acerca de la forma que adquiere el orden de la “posguerra fría” y algunos argumentan que lo que ha resultado simplemente es el fin de la bipolaridad del mundo posterior a la segunda guerra mundial y un regreso a un mundo de carácter multipolar, que ha caracterizado la mayor parte de las relaciones internacionales entre los años de 1648 y 1945. Otras sugieren que la humanidad se encuentra entre dos fuertes tendencias y en medio de un cambio fundamental que tiende a separar el mundo del sistema de las naciones-Estado de Westfalia hacia un sistema completamente nuevo de “política pos-internacional” Algunos observadores argumentan que así como hace 350 años se originó un sistema en que las naciones-Estado constituyen la unidad primaria de la organización política internacional, el mundo hoy en día esta en el comienzo de otra gran transformación, en este caso de proporciones épicas. Hans Morgenthau: “(…) la revolución tecnológica de nuestra era ha tornado obsoleto el principio de organización política de la nación-Estado, en forma similar al efecto que la primera revolución industrial originada en la máquina de vapor, produjo sobre el sistema feudal. Los gobiernos de las naciones-Estado ya no son capaces de ejercer las funciones inherentes a los principios sobre los cuales se instituyen los gobiernos civilizados: defender y promover la vida, la libertad y el logro de la felicidad de sus ciudadanos. Incapaces de lograr tales funciones respecto a sus propios ciudadanos, los gobiernos son incapaces de lograr esos objetivos en sus relaciones con otros”. No hay duda de que existe la tendencia a que cada generación sea temporocéntrica, esto es, asumir que esta viviendo en una era que constituye un punto crítico de la historia y de que sus acciones serán el eje fundamental alrededor del cual gire todo el futuro de la humanidad. Sin embargo, se justifica que la generación actual sea más dada a ello que las anteriores, toda vez que es la única que ha estado en la era nuclear en la cual “la humanidad como un todo ha tenido que vivir con la perspectiva de su destrucción total como especie”. Cabría entonces formular inmediatamente la pregunta: Si no es el sistema de las naciones-Estado, ¿entones cuál? ¿En qué otra forma se podría o se deberían organizar los asuntos humanos? Consideraciones acerca del futuro Al hacer conjeturas sobre el futuro de la política mundial es útil pensar en términos de “modelos alternativos de órdenes mundiales”, esto es, formas o modelos según los MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 164 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester cuales los seres humanos podrían organizarse así mismos políticamente. Los académicos plantean dos preguntas principales: 1) ¿Qué modelos de orden mundial alternativos son posibles?; y 2) ¿Cuáles son deseables? La primera es una pregunta empírica. La segunda representa un planteamiento normativo. Respecto al planteamiento empírico, hoy en día para cualquier persona promedio sería tan difícil imaginar un mundo donde no existieran las naciones-Estado como hubiera sido para el público de los viejos tiempos imaginar un mundo redondo en lugar de plano. Sin embargo, el sistema de las naciones-Estado es una creación del hombre que no siempre ha existido y que no necesariamente lo acompañará durante todo el futuro de la humanidad. Respecto a las preguntas desde el punto de vista normativo, existe gran desacuerdo sobre el criterio que debe aplicarse para evaluar los méritos de modelos alternativos en el orden mundial. Por ejemplo, un grupo de académicos que participó en el Proyecto Nuevos Modelos del Orden Mundial, sugirió que los sistemas alternativos deberían juzgarse en base a qué tan adecuadamente promovería los cuatro valores “humanos” representados por: a) La paz; b) La libertad y dignidad individual; c) La justicia económica; y d) El equilibrio ecológico. Otras personas, sin embargo, podrían agregar metas tales como la diversidad cultural, la unidad nacional o la eficiencia económica. Por su puesto, se espera que la forma en que el mundo se orienta hacia el futuro coincida casualmente con la dirección que la humanidad desea que tome, o que al menos se mueva en tal dirección. Modelos alternativos de orden mundial EL SISTEMA CONTEMPORÁNEO DE LAS NACIONES-ESTADO. Una clara posibilidad es que el mundo del futuro se parezca mucho al de hoy. Como se ha mostrado, la característica dominante de este sistema sigue siendo la competencia entre los gobiernos de los Estados soberanos, no obstante que las OIG y otros actores no estatales son parte de una creciente red de interrelaciones humanas que atraviesan las fronteras entre los Estados y que complican la política mundial. Es de esperar que el sistema de las naciones-Estado siga siendo la unidad clave y fundamental de la organización política del mundo no obstante que la tecnología y otros desarrollos amenacen su soberanía. Sin embargo, son posibles diversas variantes del sistema de las naciones-Estado. Por ejemplo, la interdependencia podría aumentar hasta el punto en que los esfuerzos por construir un nuevo régimen se hagan más intensos y que el creciente poder regulatorio se viera y se otorgue a nivel mundial sobre organismos del tipo OIG como la ONU o en otras organizaciones a nivel regional. Es difícil decir cuál de estas direcciones podría tomar el sistema de las naciones-Estado. Es posible que la interdependencia se reduzca pero no se pueda eliminar en la era moderna. Algunos se preguntan si cualquier variación del sistema de las nacionesEstado, incluyen el sistema contemporáneo, es capaz de prevenir la destrucción de la civilización. Si se desean maximizar las posibilidades no solamente de la paz, sino de que se logren otros valores, entonces, es probable la única vía abierta dentro del sistema de naciones-Estado es que continúe tratando de fortalecer los regímenes tanto como sea posible a través de las negociaciones y los arreglos entre los múltiples actores. REGIONALISMO. Un sistema de unidades regionales constituye una alternativa al sistema de las naciones-Estado. En lugar de tener más de 180 naciones-Estado, la gente del mundo podría organizarse entre cinco o seis grandes regiones Estado: Estados Unidos de Europa, Estados Unidos de África, y así sucesivamente. Se pudo observar la MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 165 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester euforia que existió alrededor de la creación de la Comunidad Europea en la década de los 50 y las predicciones de algunos en el sentido de que esto no solamente conduciría a unos Estados Unidos de Europa, sino que serviría también como un modelo para movimientos similares de integración en otras partes del mundo. Se pudo observar también que estas predicciones han resultado erróneas y que los esfuerzos de integración a nivel regional han fracasado tanto en África como en otras partes del mundo, y que en los años recientes el experimento europeo ha perdido cierto impulso. Sin embargo, como evidentemente lo muestra la expansión de la UE, el “regionalismo” continúa siendo un fenómeno importante en las relaciones internacionales y las organizaciones regionales crecen con mucha más rapidez que las organizaciones mundiales. Como un modelo de orden mundial, el regionalismo sería, sin embargo, un sistema descentralizado y la soberanía residiría en las unidades regionales individuales. Otros, sin embargo, argumentan que las unidades regionales serían simplemente naciones-Estado organizadas mediante un orden más amplio para con la misma propensión a los conflictos y con unos poderes militares mucho más fuertes con los cuales buscar el logro de sus intereses y objetivos. No es claro tampoco que el regionalismo promueva los valores de la justicia económica y la libertad individual. Aun si los Estados regionales no se materializan, ya se ha mencionado que existe una preocupación creciente respecto a que se formen bloques regionales encabezados por países que demuestran una hegemonía regional dentro de la economía internacional. Un bloque de las Américas encabezado por los EUA, un bloque de Asia encabezado por Japón y uno de la UE posiblemente liderado por Alemania, podrían experimentar conflictos crecientes en el sector del comercio y en otros sectores originando el tipo de tensiones que caracterizaron el período de entreguerras. GOBIERNO MUNDIAL. Otro modelo de orden mundial consiste en el denominado “gobierno mundial”. Éste es un sistema político en el que un conjunto de instituciones centrales gobernaría a todos los seres humanos y a todas las unidades políticas en el planeta. Se han contemplado diversas variaciones de este modelo. La propuesta más ambiciosa requeriría que las naciones-Estado renuncien totalmente a su soberanía a favor de una autoridad suprema de carácter mundial que regiría y gobernaría directamente a todos los ciudadanos del mundo. Otra posibilidad sería una confederación en la cual el gobierno mundial tendría un cierto grado de poder y de autoridad limitados, esto es, las naciones-Estado. Otro enfoque orientado hacia el gobierno mundial podría ser la creación de diversas autoridades separadas de carácter mundial en diferentes áreas funcionales u operativas siguiendo los patrones de la Autoridad Internacional sobre el fondo marítimo propuesto por UNCLOS III. Entre los planes que han recibido mayor análisis y discusión está el presentado por Grenville Clark y Louis Sohn en su obra titulada “World Peace Through World Law” en la cual se vislumbra una fuerza policiva permanente a nivel mundial revestida del monopolio del uso legítimo de la fuerza. Un punto de partida para el gobierno mundial podría ser un cambio en los sistemas y procedimientos de voto de la asamblea general de la ONU en el cual el poder de voto de cada Estado estaría basado en la población o en cualquier otro criterio que no sea la igualdad en la soberanía nacional; ningún Estado entonces tendría derecho al veto y las resoluciones serían de carácter vinculante, dejando de ser solamente recomendaciones. A pesar de la creciente “globalización” en la economía internacional, la difusión de la World Wide Web y otras corrientes en tal sentido, la especulación sobre las perspectivas de un gobierno mundial evidentemente bordea el campo de la ciencia ficción. A no ser que se presente una invasión de marcianos, las predicciones respecto a una sola unidad MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 166 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester supranacional bajo un único techo, es probable que no se materialicen en ningún momento dentro del plazo más o menos corto. Aun en el caso de que fuera posible el establecimiento de un gobierno mundial, ¿sería éste necesariamente la panacea para todos los problemas? Un sistema centralizado facilitaría un esfuerzo mundial más concreto para atender los problemas propios del medio ambiente y otros campos. Existe la gran duda, sin embargo, de si tal sistema promovería y sería un escenario para la libertad y la democracia. ¿Quién determinaría entonces la naturaleza de las instituciones políticas? ¿Dónde se localizaría el “capital”? Es posible entonces imaginarse que el problema seria aún más grande en el caso de existir un gobierno mundial. Un gobierno mundial estaría en mejor posición para obligar al cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que el que hoy logra la ONU, toda vez que los gobiernos nacionales que ponen en práctica la represión, en tal momento no podrán invocar los privilegios de soberanía contra la interferencia extranjera en sus asuntos internos. Sin embargo, muchos de los mismos gobiernos serían los encargados de controlar el gobierno mundial y definir la naturaleza de “los derechos” de que gozan los estadounidenses y otras personas. Según la sabiduría del hombre común, la paz sería el logro más importante de un gobierno mundial. Sin embargo, así como los gobiernos centrales de las naciones-Estado hoy en día son incapaces de prevenir el surgimiento de la violencia doméstica de gran escala y de las guerras civiles, no existe razón para asumir que un gobierno mundial podría necesariamente mantener el orden dentro de las naciones. LA POLIS. Los modelos de gobierno regionalista o mundial están basados en una creciente centralización del sistema político global. Sin embargo, otra posibilidad consiste en una creciente descentralización mediante la cual la vida política de este planeta gire en torno a instituciones aún más pequeñas y más fragmentadas que las actuales naciones-Estado. Aun cuando un sistema de orden mundial constituido por unanimidades políticas dominantes tales como entidades locales de carácter subnacional o microrregionales transnacionales es perfectamente concebible, al menos parece tan improbable como un gobierno mundial. Después de una guerra nuclear, el mundo, tal como lo ha sugerido Jonathan Schell en su obra The Face of the Erth, quedaría organizado en comunidades. De otra manera sería una idea perfectamente utópica. Aun cuando tal descentralización bien podría maximizar la libertad individual, la democracia y la justicia económica, serían aún necesarios ciertos mecanismos centrales clave para hacer frente a asuntos mundiales tan importantes como los problemas propios de la ecología, que no es tan probable que desaparezca del planeta. OTROS MODELOS DE ORDEN MUNDIAL. Todos los modelos analizados hasta aquí tienden a asumir una base territorial de organización en sociedad. Aun los modelos de orden mundial asumen generalmente que además de la orientación mundial la gente mantendrá cierto grado de identidad con unidades territoriales más pequeñas, ya sean regionales, nacionales o subnacionales. En realidad algunos ven ya al mundo organizado en torno a los principios no territoriales con elites económicas transnacionales y la búsqueda por parte de las corporaciones de ciertos intereses, eclipsando es ese proceso a los gobiernos nacionales y al logro de los intereses nacionales. En esta sociedad mundial, la característica de hombres y mujeres sería primordialmente la de ser empleados y directivos de las CMN más que ciudadanos de las naciones-Estado. En estas nuevas empresas “las fronteras son borrosas y ambiguas” y la “actividad MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 167 Resumen de Libro. “Relaciones Internacionales. Situación global en el siglo XXI” Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester económica es cada vez más organizada” en términos de “un espacio electrónico” más que de un “especio geográfico”. Algunos han llegado a hablar del “fin de la geografía”. En una diversidad de formas, el futuro del sistema mundial podría estar basado en “redes” de organizaciones no gubernamentales. El año 2001: hacia delante y hacia arriba Existen pocas dudas respecto a que la tecnología de la era espacial cambiará la vida del hombre en muchas formas que van mucho más allá del horno de microondas o del computador personal y que, simultáneamente con los mejoramientos en la conducción humana, vendrán problemas nuevos que no es preciso prever, es posible esperar que se hagan presentes antiguos problemas que son familiares en la agenda mundial. Para los predicamentos humanos no existen soluciones obvias que sean a la vez idealmente perfectas e idealmente alcanzables. Puede ser que el actual sistema, con ciertos ajustes aquí y allá (centralizando algunos aspectos y descentralizando otros) pueda ser el mejor de todos los mundos posibles. MBA Lic. Marco Vinicio Quan Ramírez [email protected] 168