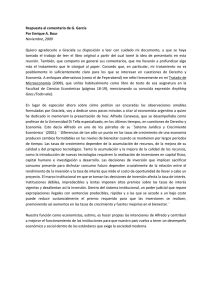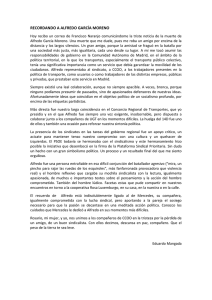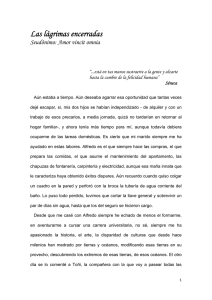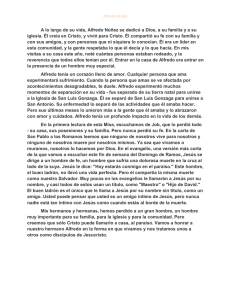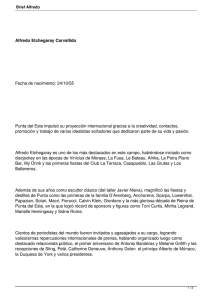ALEJANDRO BERRUTI MADRE TIERRA En el problema social de la tierra, universal e insoluble todavía, a pesar de las legislaciones incompletas y anodinas con que se intenta resolverlo, se basa la tesis que desarrolla Alejandro Berruti en su drama rural, "Madre Tierra". Paralelamente a ese candente problema, palpita en la obra con veraz realismo y vigoroso aliento dramático, el caso humano que plantea y defiende, "Madre Tierra", en su valiente alegato en favor de los trabajadores del agro. A los cuarenta años de su estreno mantiene su actualidad en su clamor por la justicia social. Ediciones del Cano de Tespis Producidas por (C) Ediciones Dintel S.R.L., 1960 Socio Gerente: José Luis Trenti Rocamora Anchorena 734 — Buenos Aires Esta obra no podrá representarse ni difundirse por ningún medio de expresión sin la autorización de la Sociedad General de Autores de la Argentina (Argentores) Meló 1820 — Buenos Aires IMPRESO EN LA ARGENTINA Hecho el depósito que ordena la ley Nº 11.723 Impreso en los Talleres Gráficos de Ediciones Dintel S.R.L., Cangallo 226/, Buenos Aires, durante la segunda quincena de enero de 1960. ALEJANDRO BERRUTI Este prestigioso autor se inició en el teatro con un sainete titulado “Cosas de la vida”, estrenado en 1912, en el teatro Politeama de la ciudad de Rosario, por la compañía encabezada por María Gómez y Enrique Arel laño. A la sazón, aquel ejercía el periodismo en el diario “La Capital” de dicha ciudad y en la corresponsalía de “La Prensa” de esa capital. Luego se radicó en Buenos Aires para dedicarse de lleno al teatro alentado por sus promisorios éxitos iniciales, al propio tiempo que pasó a integrar las autoridades de la vieja Sociedad Argentina de Autores, ahora convertida en la actual “Argentares”, al proceso de cuya organización y progresivo engrandecimiento contribuyó tesoneramente, con los autores fundadores de la entidad compartiendo con ellos el gobierno de la misma durante treinta años consecutivos. Ocupó así todos los cargos directivos, y la presidencia durante tres periodos. Entre tanto continuó desarrollando su labor para el teatro en la cual alcanzó su consagración con el estreno de “Madre Tierra” en el año 1920, la obra que publicamos en este ejemplar. Con piezas de distinto carácter, todas ellas caracterizadas por su calidad y originalidad, produjo alrededor de setenta obras destacadas en el repertorio nacional, entre las que pueden citarse, además del citado drama, “El amigo Krauss”, “Sanatorio Modelo”, “Quien tuviera veinte años”, “Chacarero criollo”, “Cuidado con las bonitas”, “Espionaje en alta mar”, “Tres personajes a la pesca de un autor”. En su carácter de autorizado dirigente gremial, en 1947 desempeñó la presidencia del Consejo Panamericano de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores, organismo que rige a todas las entidades autorales del mundo. Entre los años 1936 y 1946, ejerció la Administración y la Dirección General del Teatro Nacional Cervantes y en otras oportunidades la dirección escénica de varios elencos nacionales, entre ellos los de Roberto Casaux, César Ratti y Olinda Bozán. Actualmente, retirado de la actividad gremial, desempeña la dirección de la Biblioteca Social y pública de “Argentores”. MADRE TIERRA Drama en tres actos estrenado en el Teatro Nuevo de Buenos Aires por la Compañía Rivera - De Rosas el 16 de noviembre de 1920. PERSONAJES Carmela — Catalina — La nena — Concepción — Laurita — Pedro Lenossi — Don Alfredo — García Castro — Sargento Peña — Antonio — Pepin — El Juez — Mediano — Pacheco — Parias — Linyera 1º — Linyera 2º — Linyera 3º — Portero. Los personajes de Pedro Lenossi y Carmela, si los intérpretes que los encarnen lo desean y tienen facultades para hacerlo, pueden expresarse con acento italiano o español, que corresponden a las nacionalidades que predominan entre los agricultores de las zonas agrícolas de nuestra campaña. La acción en la Provincia de Santa Fe. Época actual. NOTA DEL AUTOR Esta obra fue escrita inmediatamente después de haberse producido en nuestro país el primer levantamiento de colonos en la localidad de Alcorta, provincia de Santa Fe. Este hecho histórico en la vida del agro argentino que se le llamó “El grito de Alcorta”, dio origen a la fundación de la Federación Agraria Argentina, debida a la iniciativa de su principal organizador Don Esteban Piacenza y del abogado Dr. Francisco Netri cuya asesoría legal permitió estructurar las bases gremiales y jurídicas de la hoy poderosa entidad. El texto original del estreno ele “Madre Tierra” publicado en viejas ediciones totalmente agotadas desde hace mucho tiempo, posteriormente fue objeto de una simple modificación de forma, referente al lenguaje que emplean el protagonista de la obra, Pedro Lenossi y Carmela, su mujer, ambos italianos que se expresan en el vulgarizado argot ítalo-criollo, reemplazado ahora por nuestro idioma común, para facilitar la interpretación de aquellos, con libertad de opción para quienes lo deseen y puedan hacerlo, de adoptar dicho argot o el de otra nacionalidad extranjera, según la característica que, en aquella época (1920), individualizaba a la gran mayoría de los agricultores de nuestra compaña. En tal caso cuídese de no deformar, de ningún modo, el sentido del texto escrito. ACTO PRIMERO Casucha miserable o rancho bajo, en medio de mía chacra. Puerta practicable al frente del rancho. A un costado, hacia foro, pozo de balde, improvisado y maltrecho. Junto a la casa, árbol de escasa sombra. Diseminados alrededor, arbustos raquíticos. A la derecha, acceso a un galpón y tranquera de entrada que no se ven. A la izquierda, interior de la chacra. A foro, perspectiva de campo asolado por la sequía. Figurará que detrás del rancho está la cocina. Frente a la casa, bancos rústicos, sillas de paja, etc.; todo muy pobre. Al levantarse el telón Carmela está sentada zurciendo un pantalón viejo y Catalina saca agua del pozo. CATALINA. — (Después de sacar agua del pozo.) Mama, ¿pongo la olla al fuego? CARMELA. — (Gesto de duda.) Ponela, hijita... Algo han de traer para comer esta noche. ¿Quedaban papas en la cocina? CATALINA. — Se concluyeron ayer. Lo único que hay es galleta y un poco de leche que mandó don Alfredo para vos. CARMELA. — (Desconsolada.) ¿Así que la overa no da más leche? CATALINA. — Ni una gota, mama. Si no tiene qué comer. . . No quedan ni las raíces del pasto. ¡Pobre vaquita! Tata dijo que la iba a matar, antes que se muera de hambre. CARMELA. — (Hondo suspiro.) ¡Maldita seca! CATALINA. — (Lo mismo.) Y para colmo, el sol cada día más fuerte... Lo quema todo... (Mientras hace mutis por detrás del rancho.) ¡Qué vida! ¡Qué vida! (Vuelve en seguida.) CARMELA. — (Reaccionando.) ¡Ah! Si me ayudara la salud... CATALINA. — Sería lo mismo. Yo estoy sana, ¿y qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer todos, contra esto? (Mira hacia arriba y su alrededor.) Si nos hubiéramos quedado en la ciudad, yo podría ayudar trabajando en alguna cosa... Además, allá la miseria no sería tan triste... (Sordo reproche.) Pero ustedes quisieron venirse al campo. CARMELA. — (Tono de reproche, a su vez; sentida.) ¡Siempre con tu pensamiento en la ciudad! CATALINA. — ¡Claro que sí! ¡Siempre! No puedo evitarlo, mama. Allí nací, allí transcurrió mi niñez, fui a la escuela, aprendí a leer. Ya era grandecita cuando tata se vino al campo a probar fortuna. CARMELA. — (Añorando.) Vos tenías trece años. . . Nosotros queríamos dejarte en la ciudad para que siguieras estudiando, pero no tuvimos coraje de separarte de nuestro lado. Pedro, que había sido agricultor en Italia, no se hallaba trabajando de peón en la ciudad, de un lado a otro. Y vinimos al campo buscando un porvenir mejor. (Sentida.) ¡Qué culpa tenemos si no hemos tenido suerte! CATALINA. — Ya ve, mama, que tengo razón en pensar en la ciudad. (Hondo suspiro.) ¡Ah ¡Si me hubiera quedado allá!... CARMELA. — Comprendo, hijita; pero no te dejes tentar por esas ilusiones. . . Tené paciencia. CATALINA. — (Suspirando hondamente.) ¡Ilusiones!... (Mirando hacia derecha.) Ahí vienen Pepín y la Nena. NENA. — (Entra corriendo por derecha con dos perdices y varios pajaritos muertos que entrega a Cañuela.) ¡Mama! Mirá las perdices que cazó tata y estos pajaritos que agarramos con Pepín en el camino del monte. CARMELA. — (lomando la caza.) Menos mal que hay algo todavía. CATALINA. - ¿Y tata? NENA. — Se quedó por ahí. arrancando papas. PEPIN. — (Entrando por derecha con un atado de leña al hombro que deposita en el suelo; se seca el sudor con la manga de la camisa.) ¡Cómo pica el sol! Y eso que ya es tarde... ¡Ah! ¿Sabes una cosa, mama? Que ya no se puede dir más a sacar leña del monte. Por esta vez me dieron permiso y se acabó. (Gestos de sorpresa de Carmela y Catalina.) Cierto, mama. Pregúntale a la Nena. (A ésta.) Che, ¿cierto que en el monte estaba un señor del pueblo que dijo que no se podía sacar más leña? NENA. — Sí, mama. Y el hombre parecía que estaba enojado. PEPIN. —Le oyí decir que habían vendido el campo. Van a alambrar el monte pa que no dentre nadie; con alambre de púa y todo. Yo no sé ande iremos a buscar la leña. (Con risa idiota.) Y bueno; se comeremo los pajaritos crudos... CAT ALINA. — (Tono de reproche.) ¿Y a vos te hace gracia? PEPIN. — ¿Querés que llore, entonces? CARMELA. — (Incorporándose con cierta dificultad.) Voy a pelar estos bichos... CATALINA. - Deme a mí: yo lo haré. CARMELA. — Dejá no más, hijita. No es un trabajo pesado. (Lentamente mutis por detrás de la casa.) PEPIN. - Dicen que la seca de este año es la más pior de todas. ¿Te acordis, Catalina, de esa laguna que hay cerca del monte? CATALINA. - Sí. PEPIN. — Está seca y los animales no tienen agua pa tomar. A don Mateo, sabes, se le han muerto dos caballos que tenía (Mirando hacia derecha.) Viene gente por el camino... (Catalina se esfuerza por distinguir a la distancia. Se oye el galope de un caballo que se acerca.) Por la polvareda que levanta el caballo no se ve. Pa mí que es el sargento Peña... o Don Antonio. CATALINA. — (Halagada.) Debe ser Antonio. A esta hora pasa casi todos los días. PEPIN. — ¿No te dije? Don Antonio. Si tengo una vista... CATALINA. — A ver, Pepín, lleva esa leña a la cocina y quédate a acompañarla a mama. NENA. — Vamos, Pepín; yo te ayudo, (Toman la leña entre los dos y hacen mutis por detrás de la casa. Catalina se arregla apresuradamente el cabello; se compone el vestido, exteriorizando cierta impaciencia. Se oyen débiles ladridos lejanos. En seguida aparece Antonio por derecha.) ANTONIO. — (Tendiendo la mano a Catalina.) Buenas tardes, Catalina. CATALINA. — (Contenta.) Buenas, Antonio. ANTONIO. — (Observando a su alrededor.) ¿Qué milagro, tan solita? CATALINA. — Sola, no. En la cocina están mama y los chicos. Siéntese... (Ambos se sientan.) ANTONIO. — (Se quita el sombrero y se enjuga el sudor.) Gracias. Después de una hora de galope al sol, no viene mal un desecan sito a la sombra y… en tan buena compañía. (Insinuante.) ¡Siempre tan linda, ella! CATALINA. — (Bajando la cabeza, con rubor.) ¡Antonio!... ANTONIO. — No esconda esos ojos que me encantan... He venido a propósito a verlos. (Catalina levanta la vista.) ¡Así! ¡Cómo no me va a conceder esta gracia si sabe que la quiero tanto! (Estrechándole ambas manos.) ¡Si sabe que la adoro! CATALINA. — (Halagada, resistiendo levemente.) Por favor, Antonio. No insista en lo que es imposible. Usted sabe que lo aprecio mucho, que es mi único amigo; pero no se empeñe en que las cosas pasen de ahí. (Tono de reproche. Usted tiene mujer. . . Todos lo saben. Usted mismo me lo dijo. ANTONIO. — Es verdad. Y le dije también que estoy separado de ella desde hace mucho tiempo, pendiente de un juicio de divorcio. ¿Y eso puede impedir que entre nosotros exista un amor verdadero? No es razón para que no podamos querernos... (Catalina baja la cabeza.) Entonces, ¿por qué me distingue con su trato? (Apasionado.) ¿Por qué se alegra cuando me ve, y brillan más sus ojos y tiemblan sus manos cuando estoy junto a usted, como ahora? Es porque usted también me quiere, Catalina. CATALINA. — (Con emoción; vacilante.) No… no… no es eso. Es verdad; lo distingo, lo aprecio, me agrada su compañía; no lo niego. Pero de esto a que yo... (Esforzándose por disimular.) Se explica, en mi caso de mujer joven, llena de ilusiones, ansiosa de vivir, perdida en medio de este campo donde no hay más que miseria y dolor... Por eso se alegra mi corazón cuando lo veo y hablo con usted, o con... cualquiera que no me repita la queja de todos los días, que van pasando para mí como un suplicio. Me alegro cuando hablo con usted, cuando leo un diario de la ciudad, cualquier cosa que me traiga el eco o el recuerdo de ese mundo lejano de mis sueños; algo, en fin, que me haga olvidar este rincón desolado donde las penas hasta me van haciendo indiferente el cariño de los míos. ANTONIO. — (Más apasionado.) ¿Y entonces, por qué?... CATALINA. — (Reaccionando con entereza.) ¡No, Antonio! Usted no debe aprovecharse de mi situación para tentarme. Usted no es libre y no puede ofrecerme un amor honrado... Debería comprender, Antonio. ANTONIO. — Sí; comprendo que, a pesar de su negativa, usted me quiere. Confiéselo, para satisfacción mía, aunque sea como despedida, ya que pronto abandonaré estos campos ingratos; y lejos de aquí acaso pueda olvidarla... CATALINA. — (Sorprendida.) ¿Cómo? ¿Se va, Antonio? ANTONIO. — (Decepcionado.) Sí; me vuelvo a la ciudad, a ver si tengo más suerte. Esta desolación me amarga la vida. (Suspirando.) Yo había pensado en una vida nueva, a su lado. . . Pero si como usted dice, es imposible... (Incorporándose.) Así será... CATALINA. - ¿Ya se va? ANTONIO. — Voy a esperar un momento más a don Pedro. Tengo que hablarle. . . (Catalina no puede contener las lágrimas.) Esas lágrimas son la respuesta que yo esperaba. ¡Usted me quiere, Catalina! CATALINA. — (Confundida.) No… no… no sé; pero no se vaya, Antonio; no me abandone todavía. (Antonio suspira satisfecho. Por foro aparece Carmela, que al ver a Catalina y Antonio se detiene un instante con gesto de disgusto.) ANTONIO. — (Al advertir a Carmela.) Buenas tardes, señora. ¿Tardará mucho en volver su marido? CARMELA. — (Fríamente, sin mirarlo.) Viene llegando por ahí... (Mutis al interior del rancho.) ANTONIO. (Dirigiendo la voz hacia la izquierda.) Salud, don Pedro. Lo estaba esperando. PEDRO. — (Entra por izquierda, trayendo una bolsa en una mano y la escopeta colgada al hombro. Viene sudoroso, fatigado, marcadas las huellas del sufrimiento en el semblante.) Buenas tardes, Antonio... (Entregándole la bolsa a Catalina.) Tome, hijita. Lleve a la cocina estas papas. Creo que son las últimas. . . (Catalina hace mutis por foro. Pedro cuelga la escopeta en un clavo que hay en la pared del rancho y vuelve junto a Antonio, secándose el sudor.) ¿Qué dice, Antonio? Siéntese. Yo estoy muy cansado. ¡Qué día terrible! (Ambos se sientan.) ANTONIO. — Estamos pasando un verano espantoso; y para colmo con una sequía tremenda. PEDRO. — ¿Me buscaba para algo, usted? ANTONIO. —Sí; quiero conversar un rato con usted, pues pronto dejaré estos pagos, definitivamente. PEDRO. — (Sorprendido.) ¿Se va de la colonia? ANTONIO. — Sí, amigo. Me voy. No quiero estar más al servicio del señor García Castro. PEDRO. — ¿Ha tenido algún disgusto con el patrón? ANTONIO. — No; y quiero evitarlo, precisamente. Me resulta violento cumplir ciertas órdenes. No tengo carácter para algunas cosas... No sé si sabe... El patrón ha resuelto desalojar a varios colonos. PEDRO. — (Profundamente impresionado.) Lo sé. A mí también. (Se golpea con el puño en la rodilla, meneando la cabeza.) ¡A mí también! ANTONIO. — Bueno; y eso yo no lo hago, ni quiero presenciarlo. Prefiero irme, antes que participar en una infamia semejante. PEDRO. — (Suspirando con profunda tristeza.) Eso es el fruto de seis años de trabajo en este campo... ¡Quedar en la calle y expuesto a morirme de hambre con mi familia! (Temeroso.). ¿Usted va había recibido la orden del desalojo? ANTONIO. — No, don Pedro. Tengo noticias solamente. Quien ha recibido la orden es el juez de paz, que no tardaráen venir a notificarlo. Quiero ponerlo en aviso, por si no lo sabía. Créame; me duele darle esta mala noticia, porque yo lo aprecio mucho a usted. PEDRO. — Muchas gracias. (Al ver a Carmela que sale del rancho; bajando la voz.) Silencio. No quiero que la Carmela sepa nada de esto. La pobre está delicada de salud. ANTONIO. — (Incorporándose.) Está bien. Voy a ver si empiezo a arreglar mis cosas. (A Carmela.) ¿Cómo anda la salud, señora? CARMELA. — Siempre lo mismo. PEDRO. — (A Carmela.) Antonio se va de la colonia. CARMELA. — (Indiferente.) ¿Sí? Será para mejorar... ANTONIO. — Así lo espero. Mañana o pasado volveré a despedirme de ustedes. PEDRO. — Cuando guste. Disculpe si no lo convidamos, como antes, aunque sea con mate cocido. Hace tiempo que no podemos darnos ese lujo... ANTONIO. — (Palmeando a Pedro.) Le agradezco lo mismo, don Pedro. En cambio, voy a tomar un trago de agua. PEDRO. — Cómo no. Agua tenemos todavía. (Alzando la voz.) ¡Catalina! ANTONIO. — No la moleste, don Pedro. Yo solo me voy a servir. CATALINA. — (Aparece por foro.) ¿Qué quiere, tata? PEDRO. — Saca un poco de agua para Antonio. ANTONIO. — No se moleste, Catalina. Con el balde no más. CATALINA. — (Luego de entrar y salir rápidamente del rancho con un jarro.) No faltaba más... (Se une a Antonio junto al pozo.) CARMELA. — (A Pedro.) ¿Estás cansado, viejo? PEDRO. — No... Poca cosa... CARMELA. — (Por Antonio que conversa con Catalina; de mal talante.) Menos mal que se va ése... Un hombre casado que con su charla viene a trastornarle la cabeza a la Catalina. PEDRO. — Qué quiere que haga la pobre. Con alguno tiene que conversar. A los diez y nueve años, una mujer haciendo esta vida de miseria, es propiamente un pecado. Déjela. CARMELA. — (Suspirando.) Y bueno... ¿Es cierto, viejo, que vas a carnear la overa? PEDRO. — A la fuerza; antes que se muera de hambre. Mañana la carneo y así aprovechamos la carne... (Amargamente, levantando los brazos al cielo.) ¡Qué fatalidad! ¡Todo se viene abajo, como una maldición! CARMELA. — (Angustiada.) Pero... ¿qué te sucede, viejo? ¿No te sentís bien? PEDRO. — (Conteniéndose y simulando serenidad.) No; no tengo nada... Lo que pasa ya lo ves... CARMELA. — (Suspirando tristemente.) Tenemos poca suerte, viejo. (Ambos quedan pensativos, agobiados por el dolor. Entre tanto Catalina y Antonio se despiden expresivamente.) ANTONIO. — (Al hacer mutis por derecha.) Hasta pronto, don Pedro... (Mutis. Pedro lo despide con un ademán. Carmela se reconcentra en una plegaria muda.) PEDRO. — (Palmeando cariñosamente a Carmela.) No piense más en esto, vieja. Ya cambiarán las cosas, ya cambiarán... (Mutis al interior del rancho.) CARMELA. — (Elevando la vista al cielo.) ¡Dios lo quiera! (Se dirige lentamente hacia foro.) CATALINA. — (Observando hacia la derecha; con júbilo.) ¡Don Alfredo! (Tras oírse el galope de un caballo que se aproxima; por derecha aparece don Alfredo que trae un paquete de diarios y revistas.) ALFREDO. — Buenas tardes. (A Carmela.) ¡Qué guapa está usted, señora! (A Catalina.) Y usted siempre buena moza. (Le entrega los diarios.) Tome, para que no se impaciente. CARMELA. — Ya lo ve, don Alfredo. Me siento muy floja. CATALINA. — ¿Cómo tan perdido por aquí? Hace una semana que no venía. ALFREDO. — Cinco días apenas. CATALINA. — Y yo esperando los diarios... (Tono de reproche.) Me tiene sufriendo. CARMELA. — No le haga caso... Con permiso; voy a la cocina... (Mutis foro.) CATALINA. — (Trayendo una silla al centro de la escena.) Venga, siéntese aquí, don Alfredo. ALFREDO. — Antes voy a aflojarle la cincha a mi viejo zaino, que está bañado de sudor. ¡Mi fiel compañero de andanzas! CATALINA. — Deje no más. Lo mandamos a Pepín. (Alzando la voz.) ¡Pepín!... (Ambos se sientan.) PEPIN. — (Apareciendo por foro.) ¿Qué hay? ¿Qué querés? (Advirtiendo la presencia de don Alfredo, sacándose el sombrero.) Salud, maestro. Buenas tardes. ALFREDO. — ¿Cómo es eso que ya no vas a la escuela? ¿Te has declarado en huelga? PEPIN. — (Algo confundido.) No, señor. Es que... ya no tenemos caballo y son más de dos leguas para dir a pié. El caballo lo vendió tata. ALFREDO. - ¡Ah! CATALINA. — (Tratando de cambiar conversación.) Che, Pepín, andá aflójale la cincha al zaino. PEPIN. — (Poniéndose el sombrero.) ¿Quiere que le dé un poco de agua también? ALFREDO. — Sí, pero después que descanse un poco. (Pepín saca agua del pozo y hace mutis por derecha con el balde.) CATALINA. — Lo que tardaba en venir, pensé que se había ido a la ciudad. Acostumbrados como estamos aquí a verlo casi todos los días. ALFREDO. — Tuve que ir varias veces al pueblo vecino a negociar unos cueros y otras cosas de mi chacrita. Con ello también sostengo la escuela donde los colonos mandan sus hijos. Ellos constituyen mi única familia. Y medio chacarero y medio maestro de escuela, vivo tranquilo rodeado de gentes sencillas que son todo corazón. CATALINA. — Sin embargo, yo no me explico cómo una persona ilustrada como usted se resigna a esta vida insoportable del campo, y sobre todo de esta colonia que se vuelve cada días más triste. ALFREDO. — Sencillamente porque me gusta el campo. Porque le tengo amor a la tierra, a esta tierra nuestra, donde he nacido y donde he de morir, y que yo quisiera ver grande, poblada, rica, potente y feliz. La quiero, porque la siento mía; porque la tierra, por ley natural, es el patrimonio más legítimo que Dios ha puesto al alcance del hombre para que cumpla su destino en la vida. Y este don, tendrá que ser nuestro y fructificar pródigamente, el día que se nos haga la debida justicia. CATALINA. — (Con sorna.) ¡Oh!... Admiro su... paciente optimismo, don Alfredo porque eso va para muy largo... ALFREDO. — No me arredra la espera, ni los sacrificios que cueste. Es muy firme mi apego a la tierra, señorita. La quiero y la trabajo con religioso fervor, y entera fe en el porvenir. Por eso comparto de buen grado la vida de los colonos; sus dolores, sus miserias, sus inquietudes, sus esperanzas... Y los aliento en la lucha contra todas las adversidades. CATALINA. — Si yo fuera hombre quizás opinara lo mismo. Pero, una mujer. . . (Hondo suspiro.) ALFREDO. — Comprendo. Su espíritu se resiste al medio que aquí la rodea; y usted, como es lógico, vive pensando en la ciudad y en sus apariencias deslumbrantes y tentadoras. CATALINA. — Como usted quiera. (Extasiada.) ¡Pero es tan lindo aquello! No me diga, don Alfredo. Es otra cosa. Allí se vive la vida, agradablemente, intensamente... ALFREDO. — (Intencionado.) Permítame, Catalina, que, a mi vez, yo admire su... cándido optimismo. Si usted supiera cuánta miseria moral se agita en medio de la bambolla que a usted tanto le seduce. Pero, no quiero turbar con mis prevenciones su... inocente modo de pensar. CATALINA. — Hace bien, porque no lo conseguiría. (Por Pedro, que aparece por la puerta del rancho.) Ahí está tata... Con permiso, don Alfredo... (Se aparta con los diarios y se sienta a leer.) PEDRO. — Buenas tardes, don Alfredo. Había sentido su voz, apenas llegó. ALFREDO. — (Estrechándole la mano.) Siempre fuerte el buen amigo... PEDRO. — Fuerza no me falta; es cierto. Pero es el ánimo que afloja. Las contrariedades se juntan y forman como una montaña que se me viene encima para aplastarme... Y ante ese peligro me siento débil. ALFREDO. — Comprendo, amigo. Pero no hay que darse por vencido todavía. PEDRO. — Es que pronto empezaremos a sufrir el hambre aquí. (Bajando la voz, acongojado.) Además... nos echan del campo, al medio del camino... ALFREDO. — Lo sabía. ¡Qué barbaridad! PEDRO. — Le juro, don Alfredo; hace varios días que tengo algo que me golpea en la cabeza como un martillo y aquí... (Señalando el corazón.) siento una cosa... que me dan ganas de llorar. ALFREDO. — (Palmeándole la espalda.) Ánimo, don Pedro. Afronte la situación resueltamente y cuente conmigo, que siempre estaré a su lado. PEPIN. — (Aparece por derecha, corriendo.) Tata, por el camino viene llegando el juez del pueblo. Viene en un sulky. Le voy a cuidar el caballo. (Mutis derecha.) PEDRO. — (Experimentando una fuerte impresión.) ¿Ya? ¿Tan pronto? ALFREDO. — No; ha de venir a notificarlo. No se desanime. (El Juez entra por derecha, fijándose primero en Catalina, que, al verlo, con un gesto de desagrado, hace mutis por foro llevándose la silla y los diarios.) JUEZ. — Buenas tardes. (Por la actitud de Catalina.) ¡Hum! Ha de ser poco grata mi presencia por aquí, cuando la moza me dispara. ¡Está bueno! PEDRO. — Buenas tardes. Pase... (Alfredo hace un saludo con la cabeza.) JUEZ. — Y es natural que así sea, porque traigo malas noticias. ¡Qué le vamos a hacer! Pedro Lenossi, usted sabe que ha vencido su contrato de arrendamiento y que no ha cumplido con sus obligaciones. Por lo tanto, lo notifico para que deje esta chacra dentro del término de diez días, según consta en esta cédula que le entrego. (Le entrega un pliego.) El señor García Castro, propietario de estas tierras y mandante, en tal caso, podría haber evitado el trámite que me trae aquí, según lo especifican las condiciones del contrato; pero como el encargado de la colonia ha renunciado a su puesto, se me ha confiado esta misión. ¿Me comprende? (Con cierta insolencia.) Así que va sabe, Pedro Lenossi: ¡vaya preparando la linyera! (Alfredo, en silencio, trata de contenerse.) PEDRO. — (Con sentida indignación, estrujando le cédula en un puño.) Esta es la recompensa a seis años de trabajo, haciendo producir este campo que me entregaron lleno de abrojos, yuyos y vizcacheras... ¡A fuerza de puño y de sudor, con mi sacrificio y el de mi familia, he sacado de esta tierra el mejor trigo de la colonia, dejando cada día, en el surco, un pedazo de mi vida! De las buenas cosechas, el patrón se ha llevado lo mejor para cobrarse el arrendamiento, y yo, con el resto, apenas he podido vivir, pagando las deudas contraídas con él mismo. . . ¡Y ahora, porque el tiempo ha venido mal y no saca la ganancia de antes, afuera, a la calle, como a un perro! ¿Esta es la justicia que viene a cumplir usted, señor juez? ¡Linda justicia! JUEZ. — Todo eso se lo cuenta al señor García Castro. Yo no hago más que cumplir un mandato y creo que lo hago con toda corrección, complaciéndome que haya un testigo tan... autorizado. (Por Alfredo.) que puede constatar que el juez no ha cometido ningún atropello, ¿no? ALFREDO. — (Airadamente.) El testigo a quien usted se refiere está constatando el atropello más inicuo que pueda cometerse contra un hombre honrado. JUEZ. — (En actitud amenazante.) ¿Cómo dice? ALFREDO. — No me refiero a su función de autoridad que cumple una orden, aunque podría hacerlo sin esa crueldad agresiva que reflejan sus palabras... (Gesto despectivo del juez.) ¡El atropello es la acción que legaliza ese papel librado, arbitrariamente, al amparo de un código anacrónico, indigno de un país civilizado! JUEZ. — (Con una sonrisa sarcástica.) Atrevidona la frase, ¿no? Será como usted dice, pero la ley es la ley, y no hay más remedio que cumplirla. Así que ya sabe, Pedro Lenossi. Diez días, y a volar... (Mutis por derecha. Pedro, indignado, hace ademán de tomar la escopeta.) ALFREDO. — (Conteniéndolo.) ¿Para qué? Sería como matar una lechuza. Pondrían otro juez y la injusticia no se remediaría. (Por foro aparece Carmela, entre asustada y sorprendida, observando al juez que se aleja, a Pedro y don Alfredo.) PEDRO. — (Al advertir la presencia de Carmela, disimulando, bajando la voz.) Si no lo ha oído, que de esto no sepa una palabra la Carmela. Se lo ruego, don Alfredo... (éste asiente.) CARMELA. — (Ansiosa.) ¿Qué pasa? ¿Ese señor que se va en el sulky, no es el juez? ¿Pasa algo? ALFREDO. — Nada, señora. Como... pronto habrá elecciones, el juez se acercó a ver si aquí hay peones criollos, para hacerlos votar por el gobierno. CARMELA. — (Desconfiada.) ¿Y por eso discutían? Me pareció sentir algo... ALFREDO. — Cuestiones de política, en las que no estamos de acuerdo con el juez. Nada más. CARMELA. — (Suspiro de alivio.) ¡Ah! Me había asustado. (Confidencial, sin que oiga Pedro.) ¿Se ha fijado, don Alfredo, qué triste anda mi viejo, de un tiempo a esta parte? Yo sé que le preocupa mi enfermedad, pero le aseguro que me siento bastante guapa. Puedo aguantar esta miseria, que algún día terminará, ¿verdad? (Alfredo, impresionado, asiente.) Si lloviese, algo se podría salvar todavía. (Hondo suspiro.) Tengo fe en la ayuda de Dios. Lo que no quiero es verlo triste a mi viejo. A mí no me hace caso; dígaselo usted, don Alfredo. Dele un poco de ánimo. ALFREDO. — Déjelo no más por mi cuenta... (Carmela mutis al rancho.) PEDRO. — (Sentido.) ¡Pobre Carmela! ¡Qué buena es! (Por izquierda entra el sargento Peña, sorprendiendo a Pedro y a don Alfredo, que no esperaban su visita.) PEÑA. — No se asusten aunque me haiga colao juera de reglamento dentrardo por aquí. Es que le ando juyendo al juez que me quiere tener pa los mandaos, y como lo vide venir p’acá, hice un rodeo puel medio e la chacra, pa no encontrarlo. ¿Y, qué se dice de güeno u de malo? PEDRO. — Siempre lo mismo. ALFREDO. — ¿Y cómo es eso que anda desertando de sus funciones de autoridad? PEÑA. — Usté tiene la culpa, que me le ha hecho tomar rabia al gobierno, con las cosas que dice. Si yo lo hubiera conocido cuando tenía veinte años y tuavía era gallito e riña, dejuro que áura no sería sargento de polecía, que es como tener patente e mandinga. ALFREDO. — Yo no he hecho más que hablarle de mis ideas, y de cómo sueño a nuestra tierra, como todos la queremos. Nunca le aconsejé que se rebele. PEÑA. — No digo que no, pero me ha abierto los ojos y he visto que usté tiene razón. En esta tierra no hay justicia pa los pobres. Por eso protesto yo también, qué diablos. ¡Habrá cristiano más confiao que el criollo! Le toma lay a cualquiera que lo invita con un mate. ¡Miren que es gusto este de trabajar de autoridá, pa hacerse odiar de la gente, cuando hay tanta tierra pa trabajar con más provecho! ¡Juera joven yo!... PEDRO. — Y qué haría con la tierra, si es ajena. Mire lo que a mí me pasa... PEÑA. — ¿Ajena? ¿No dicen que la patria es la tierra de uno? ¡Y güeno, entonces, que me den la parte que me toca, como argentino legítimo que soy! ALFREDO. — Tiene mucha razón, amigo. Así debería ser, y nos conformaríamos con poco. Pero... las cosas del mundo quieren que los criollos tengamos que conquistar de nuevo a nuestra tierra... PEÑA. — ¡Lástima que ya estoy viejo pa eso! Y hablando de otra cosa: ¿no hay noticias de lluvia pa estos días? ALFREDO. — Se anuncian para fin de mes. PEÑA. - ¡Malhaya con las adivinanzas! Angina calculo yo también. Le saben errar fiero los... “gastrónomos”, esos que buscan las tormentas mirando al sol, que dicen que tiene la cara manchada, como esa inglesa con pecas, cuñada del jefe de la estación. Lo mesmo ha pasao con los juanetes de don Baldomero, el boticario ’e las Tacuaras. Hace como un mes que le anuncean lluvia todos los días; pero resulta que le duelen al hombre porque anda con botines nuevos. . . ALFREDO. — (Hondo suspiro.) La cuestión es que no llueve. PEÑA. — Y ya no queda una mata ’e pasto, ni hacienda tira. ¡Qué disgracia! ¡Hace años que no hay una seca tan brava como esta! ¡Ah!... Y de yapa, ¿es cierto que andan por desalojar a los colonos?... ¿A usté también, don Pedro? (Pedro asiente.) ALFREDO. — Así es. ¿Qué le parece, sargento? PEÑA. — (Con raída.) ¡Gente mala! ¡Desalmaos! ¡Bandidos! ALFREDO. — A propósito, don Pedro: ¿tiene por ahí su contrato de arrendamiento? Quisiera conocerlo. PEDRO. — Se lo traigo en seguida. (Mutis al interior del rancho.) PEÑA. — Papeles, puros papeles, pa embaucar a los pobres y a los inocentes. ¡Juera joven yo!... PEPIN — (Entra por derecha: al sargento.) Oiga, sargento. Su caballo salió ya pal lao del camino. ¿Se lo voy a buscar? PEÑA. — Déjalo no más: el pobre ha de andar campiando algún pastito. Lo tengo a una ración cada dos días; y tardes pasadas, en un desmido, el mancarrón se había cebao en mi colchón de chala, que lo había sacao a ventilarse. PEPIN. — ¿Entonces, lo dejo? PEÑA. — Dejalo; vuelve solo. PEPIN. — Bueno... (Mutis foro.) PEDRO. — (Vuelve del rancho con un contrato envuelto en un pañuelo.) Aquí está, don Alfredo. Tiene más artículos que un código. . . (Se lo entrega.) ALFREDO. — (Desdoblando el contrato.) Conozco algunos ejemplares, que son como para... PESA. — ¡Y decir que hay gente que estudea años y años en la universidá pa inventar esos líos! ALFREDO. — (Luego de leer para sí un párrafo, indignado.) ¡Por un año y sin derecho a prórroga alguna! (Con sorna.) ¡Empieza bien!... (Leyendo en voz alta.) “El señor Pedro Lenossi pagará anualmente por arrendamiento el treinta por ciento de todos los cereales o productos que se cosechen en el año en el terreno que arrienda, no pudiendo vender, ni disponer, ni sacar de la chacra que ocupa, cereal ni producto alguno, sin antes haber entregado dicho arrendamiento, el cual elegirá el señor García Castro, de los cereales y productos más sanos, limpios y secos, desgranados y trillados a máquina, de lo mejor que se coseche, embolsado en bolsas nuevas estilo exportación y puesto en una de las actuales estaciones de ferrocarril, etc.”. PEÑA. — Eso es como sacarle la manteca a la leche con una espumadera y dejarle el suero al colono. PEDRO. — Y hay que ver cómo eligen lo mejor. ALFREDO. — ¡Qué barbaridad! (Continúa la lectura.) “El señor Pedro Lenossi se obliga a poner por su cuenta y a su exclusivo costo todas las máquinas, útiles de labranza, carros, personal y animales, que sean útiles para los trabajos de agricultura, siembras, cosechas, etc.; y a hacer todos los otros gastos que fuera necesario efectuar para cumplir con todas las cláusulas estipuladas en el presente contrato. El señor Lenossi se obliga a conservar el campo que arrienda libre de abrojos, asta del dieblo, chamico, o semillas que perjudiquen la agricultura, debiendo a la terminación del contrato entregarlo parejo, rastreado, con las eras quemadas, habiendo levantado las poblaciones, tapado los pozos y zanjas que hubiese hecho, y limpio de herramientas, máquinas viejas, fierros y materiales inservibles, basuras, etc.”. ALFREDO. — ¡Y hay gente tan despiadada que impone esto, que es una condena a trabajos forzados! ¡Qué vergüenza! Y es lógico que este otro artículo no podía faltar. (Leyendo.) “Todas las mejoras de cualquier naturaleza que ellas sean, que se hicieran en el campo que arrienda y que no las pudiera levantar al desalojarlo, quedarán a beneficio del señor García Castro, sin que éste tenga absolutamente nada que pagar en ningún caso”. PEDRO. — Por eso tenemos que vivir siempre en estas covachas miserables. Ni aunque se pudiera, vale la pena construir una casa de material, una casa decente; ni plantar árboles, ni una planta de lechuga. Desde que vine a trabajar al campo, he cambiado tres veces de lugar, siempre con contrato por un año. ¿De este modo, cómo se puede vivir como la gente? ALFREDO. — (Doblando el contrato y entregándoselo a Pedro. Con sorna.) Menos mal que le perdonan la vida... Nos hallamos todavía en pleno feudalismo y andan por ahí los charlatanes de la política hablando de democracia republicana. PEÑA. — ¡Máistro lindo! Así me gusta oírlos a lonjazo limpio. ALFREDO. — (Tono de broma.) Mire, sargento, que lo van a echar del puesto... PEÑA. — Si no renunceo yo mesmo. Si dan ganas... ¡Juera joven yo!... Con permiso, voy a echar un trago del balde... (Se dirige al pozo y allí bebe. Catalina aparece por foro y se une a Peña. Bromean y ríen. La tarde declina.) PEDRO. — (A Alfredo, en primer término.) Vea, don Alfredo: yo había pensado ir a la ciudad para hablar con el patrón y pedirle una prórroga del arrendamiento; un año más, hasta que encuentre donde cambiarme. ¿Qué le parece? ALFREDO. — No estaría de más hacer la tentativa. Quizás se ablande García Castro ante su pedido personal. PEDRO. — Y también aprovecharía para llevar a la Catalina. Ella aquí no está a gusto. Yo veo que sufre... Y no hay derecho a quebrar así su juventud. Allá podría encontrar una colocación y ganarse la vida honradamente... Es inteligente, hacendosa; puede defenderse... ALFREDO. — Eso es lo difícil para una mujer joven. Defenderse en medio de esa vorágine... PEDRO. — La Catalina es una muchacha buena. Por eso no tengo miedo. Yo haría ese viaje si usted me acompaña, don Alfredo; para que fuéramos juntos a hablar con el patrón. Yo no sé explicarme bien para hacerme entender... Y usted, que es tan buen amigo... ALFREDO. — Cuente conmigo, don Pedro. ¿Cómo cree que lo voy a abandonar en una situación semejante? Iremos mañana mismo. No hay que perder tiempo. PEDRO. — Entonces, le pediré prestados unos pesos a mi compadre Loreto... ALFREDO. — No se preocupe por eso. Mis ahorros alcanzarán. PEDRO. — (Con profunda emoción.) ¡Gracias, don Alfredo! ALFREDO. — ¡Oh! No es nada, mi amigo. No imagina con qué satisfacción lo hago. PEDRO. — (Abrazando a Alfredo.) ¡Muchas gracias! ¡Qué gran consuelo es encontrar un hombre bueno como usted! ALFREDO. — ¡Y qué hermoso es hacer un bien entre tanta maldad! (De izquierda se oyen voces de gente que llega. Eco de una canción campesina.) CATALINA. — (Por las voces que se oyen.) Son tres linyeras que se acercan. ALFREDO. — Otras víctimas del trabajo de la tierra. Sin techo y sin abrigo, andan por los campos como pordioseros en busca de un mendrugo; y son, en cambio, brazos vigorosos que recogen de la tierra la riqueza que se reparten unos pocos. ¡Y a pesar de todo, cantan! ¡Linyeras! Los golondrinas, como les llaman por su continuo andar de un lado a otro. (Aparecen por izquierda tres linyeras, andrajosos, llenos de tierra y sudor, con atados y bolsas al hombro. Alfredo se une a Catalina y Peña.) LINYERA 1º — Disculpe, si hemo atravesao per la chacra. Queríamo cortar camino para llegar más pronto a la estación. LINYERA 2º — Quisiéramos alcanzar el tren que pasa a las ocho y media... PEDRO. — Han hecho bien. Así pueden llegar a tiempo. LINYERA 2º — ¿Per aquí también se siente la seca, verdad? PEDRO. — ¡Es un desastre! LINYERA 1º — Nosotro venimo de la Tacuara. No hay trabajo. Allí ni en ninguna parte. LINYERA 2º — Parece que al sur ha llovido, e algo se ha salvado. Per eso se vamo para allá. Mientras tanto, la pasamo negra, la pasamo... PEDRO. — Si quieren pasar aquí la noche, les ofrezco lo poco que tengo... El techo del galpón y un poco de pan... ¡De todo corazón! LINYERA 1º — Gracias, paisano. Tenemos tiempo de alcanzar el tren. ¡Adío, eh! LINYERA 2º — Chau, amigo. Grazie lo mismo. PEDRO. — ¡Buena suerte! ¡E que conserven siempre el ánimo alegre! LINYERA 1º — (Al hacer mutis.) ¡Adío a tutti!... (Mientras cae la tarde, Pedro acompaña a los linyeras hasta el mutis de éstos por derecha. El viento trae el eco lejano de la campana de la iglesia del pueblo, que toca a oración. Pedro, después de despedir a los linyeras, vuelve a primer término y se sienta en un banco, profundamente abatido.) CATALINA. — (Tapándose los oídos con las manos.) ¡Maldita campana! Todos los días, a esta misma hora, cuando oscurece, me suena a toque de difuntos... ALFREDO. — (Tono de broma.) Sin embargo, los románticos la encuentran llena de poesía, con el toque de oración traído por el viento en la quietud crepuscular... CATALINA. — Yo no soy romántica, y para mí es angustiosa. No la puedo soportar. ALFREDO. — (En el mismo tono.) Hora propicia para soñar, viendo morir la tarde... (Ríe.) PEÑA. — Mejor es pa comer, máistro, si es que usté me convida... Y disculpe el atrevimiento. ALFREDO. — Con mucho gusto. PEÑA. — Entonces, vamos yendo. No sea que se arrepienta y me deje en ayunas. CATALINA. — (Suplicante.) No se vayan todavía. . . ¡Quedamos tan solos aquí! (Sigue bromeando con Peña en último término y Alfredo se une a Pedro. Se oye el eco cada vez más lejano de la canción de los linyeras.) ALFREDO. — (A Pedro, palmeándolo.) Hasta mañana, mi buen amigo. PEDRO. — (Con la voz velada por las lágrimas.) Hasta mañana, don Alfredo. ALFREDO. — (Sorprendido.) ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Se está desanimando? PEDRO. — Es que... no sé lo que siento... ¡Esta hora es tan triste en el campo! Esos cantos alegres me hacen recordar mi pueblo, allá en Italia. Cuando me casé con la Carmela, mis amigos que se iban por la montaña cantaban eso mismo... Después las cosas que me pasan, la vieja enferma, el desalojo... todo. ¡He visto a esos linyeras y me ha dado envidia su alegría! ALFREDO. — Ánimo, mi amigo. No se deje vencer por todo eso. ¡Deje que ellos canten; los golondrinas, los parias, que son acaso más infelices que usted! PEDRO. — (Con honda emoción.) Quizá; ¡pero como ellos son golondrinas, todavía tienen alas para volar!... (Se va extinguiendo el eco de la campana y del canto.) TELÓN ACTO SEGUNDO Lujoso despacho del señor García Castro. Mobiliario apropiado. Puerta principal a foro, que da al vestíbulo de entrada; y laterales a derecha e izquierda que sirven de acceso al interior de la casa. En lugares visibles del despacho deberán destacarse: un cuadro con la fotografía, ampliada, de un toro premiado en una exposición, y su propietario; y uno o dos cuadros con el plano de las posesiones del señor García Castro. También visible un cuadro con un diploma de diputado nacional. Teléfono, etc.) Al levantarse el telón, Medrano secretario de García Castro, se está despidiendo de Antonio, junto a la puerta de foro. ANTONIO. — Dígale entonces a don Jaime que vine a saludarlo y a despedirme. MEDRANO. — ¿Por qué no lo espera otro ratito? No puede tardar. ANTONIO. — (Mirando la hora en su reloj.) Me están esperando. Estoy citado para un asunto que me conviene. Un empleo... MEDRANO. — ¡Ah!... Entonces, no insisto. ¿Así que no piensa volver al campo? ANTONIO. — No. Voy a tratar de orientar aquí mi porvenir. Aquello está muy triste. No hay perspectivas de ningún progreso. MEDRANO. — Muy bien, amigo. Lo van a extrañar en la colonia. A usted lo apreciaban mucho los chacareros. ANTONIO. — Es cierto. Supe hacerme querer por esa buena gente. Y por no crearme odios por cuenta ajena, renuncié al puesto. Yo, francamente, no tengo alma para efectuar los desalojos que ha dispuesto el patrón. MEDRANO. — Comprendo. Es una misión muy penosa. Pero estos hombres de negocios ya no saben lo que quieren. ANTONIO. — ¡Ya lo creo que saben! Lo que quieren es especular con la tierra para sacarle el mayor provecho posible. Y, para conseguirlo, no paran en nada. MEDRANO. — Algo de eso hay. Como esos campos son los únicos que no están hipotecados todavía, quiere venderlos. Parece que le han hecho una oferta tentadora. ANTONIO. — Y, es claro, necesita tener el campo. . . limpio de colonos. . . MEDRANO. — Y... ¿aquella chacarerita que lo tenía entusiasmado? (Maliciosamente.) ¿La dejó, o... se la ha traído? ANTONIO. — No. Ganas no me faltaron. Y le aseguro que de buena fe. Pero como todavía no he arreglado mi situación... Ud. sabe... MEDRANO. - ¡Ah, sí!... ANTONIO. — La muchacha me quiere. Nos escribimos muy seguido. A lo mejor... Bueno, amigo Mediano (Apretón (te menos.) Vendré a visitarlo de cuando en cuando. MEDRANO. — Encantado. No se pierda. Adiós. (Se despiden en la puerta del foro. Suena timbre del teléfono.) Aló... (Fastidiado, bajando la voz, con cautela.) ¡Ah!... ¿Por qué llama a esta hora? Es una imprudencia... Don Jaime no quiere que lo llame aquí... ¿dónde? Ya lo sabe. Llámelo al club, después de las seis de la tarde, como siempre... Se va a enojar... Bueno; le diré que es urgente... (Más amable, galante.) No; si yo no me enojo... Gracias... La vi, noches pasadas en el teatro... ¡estaba usted estupenda!... Sí, la verdad... Pero, es mejor que no me entusiasme con... la fruta prohibida... (Riendo.) No; no me dé “changüí” ... No me hago ilusiones... Hasta pronto... (Cuelga el tubo y suspira. Luego se pone a arreglar unos papeles que hay sobre el escritorio de García Castro. Instantes después, entra por foro García Castro, muy elegante, fumando un gran cigarro. Deja los guantes y el sombrero.) G. CASTRO. — Buenas tardes. MEDRANO. — Buenas tardes, señor. (Castro se sienta junto al escritorio.) G. CASTRO. — ¿Alguna novedad? MEDRANO. — Ninguna... Es decir... (Bajando la voz, confidencial.) Hace un momento habló la señorita Estela... (Gesto de contrariedad de Castro.) Le dije que había hecho mal. Dijo que tenía que hablarle con urgencia. Que usted la llamara... G. CASTRO. - ¿Urgencia?... Está bien. MEDRANO. — Estuvo Antonio, que venía a despedirse de usted. No pudo esperarlo porque estaba apurado. Le dejó sus saludos. G. CASTRO. — Gracias. Ese idiota, por una estúpida susceptibilidad, se pierde un buen porvenir. Allá él... (Recordando.) ¿Cobró el cheque de Ferreyra? MEDRANO. — Sí, señor; y deposité los treinta mil pesos en el Banco Comercial, como usted dispuso. G. CASTRO. — Bien. Tome nota, que luego vendrán a verme, Pacheco... ¿usted lo conoce, verdad? MEDRANO. — Como no... G. CASTRO. — (Sacando del bolsillo un telegrama, despreciativamente.) Y, quizás llegue hoy... uno de los colonos de San Ambrosio... (Alargándole el telegrama.) que quiere hablar conmigo... Ya que se costea hasta aquí lo voy a atender... MEDRANO. — (Leyendo.) ¡Ah! Pedro Lenossi... G. CASTRO. — Imagino para qué es. Dé las órdenes al portero, y prepáreme la correspondencia para las cinco. (Por los popeles que hay sobre el escritorio y que va entregando a Medrano.) Contéstele al encargado de la colonia María Felisa que se deje de historias. Las instrucciones que le remití son irrevocables, de manera que se ahorre pedidos inútiles. Que proceda sin contemplaciones. Esto de la sequía lo han tomado como un pretexto. Yo tampoco tengo la culpa si no llueve. ¡Necesito el campo libre, y nada más! M.EDRANO. — (Asintiendo.) ¿Y al telegrama de González, qué se le contesta? G. CASTRO. — Que proceda al embargo no más. MEDRANO. — Perfectamente. (Toma los papeles y mutis foro. Castro, al quedar solo, va a tornar el teléfono para pedir comunicación, pero deja al oír que llega gente. Por derecha entran Concepción y Laurita, lujosamente vestidas.) LAURITA. — (Besando a Castro.) ¡Papá! No te veo desde ayer tarde. G. CASTRO - ¿Qué tal, hijita? CONCEPCION. —Hacen tres días que no comes en casa. Creí que hoy almorzarías con nosotras. LAURITA. — ¡Te perdiste una langosta a la americana! G. CASTRO. — No pude negarme a una invitación del senador Guesalaga. Teníamos que hablar de asuntos muy importantes. CONCEPCION. — (Tono de reproche.) ¡Hum! ¡Otra vez la política!... Malo, malo... LAURITA. — ¿Y por qué? Siempre que te hagan otra vez diputado. . . CONCEPCION. — (Tono de reproche.) ¡Nadie ha pedido tu opinión, mocosa! G. CASTRO. — (Fastidiado.) No se metan en estas cosas ustedes. CONCEPCION. — Digo, parque la otra vez la diputación te costó muchísima plata, y, que yo sepa, no te rindió ningún beneficio. LAURITA. — ¿Y la chapa blanca del auto? CONCEPCION. - Callate, ¿querés? G. CASTRO. — ¡Esas son cosas mías, y yo las resuelvo y las dispongo a mi arbitrio! Hablemos de otra cosa. CONCEPCION. — (Amable, zalamera.) Precisamente, es de otra cosa que quería hablarte, Jaime. G. CASTRO. — Hubieras empezado por ahí, entonces. LAURITA. — ¡Es claro! La ocurrencia tuya, mamá. Venir a torearlo a papá con tus rezongos cuando tenés que pedirle plata. CONCEPCION. — (Fastidiada, enérgica.) ¡Laurita! Me vas a sacar de quicio. G. CASTRO. — (Sorprendido.) ¿Sí? (Marcando la frase.) ¿Otra vez dinero? CONCEPCION. - (Sumisa.) Sí, Jaime. Otra vez; y esta es inevitable. Se aproxima la temporada de Mar del Plata, y creo que no podemos faltar a ella. Vos ya sabes lo que cuesta eso, y simplemente pido tu autorización para los gastos de los preparativos. Los de allá corren directamente por tu cuenta. LAURITA. — De modista solamente, son como... CONCEPCION. — Por favor, Laurita... LAURITA. — Hay que hablarle claro, mamá. De modista solamente son como diez mil pesos... A qué tantos rodeos... CONCEPCION. — Tenemos que figurar, como de costumbre. Estamos obligadas... LAURITA. — A representar lo que somos, papá. Mejor dicho, lo que sos vos. ¡Un millonario! (Gesto de contrariedad de Castro.) No pongás esa cara. ¿Te crees que no sabemos la fortuna que tenés? G. CASTRO. — (Explotando.) ¡Basta! (Sacando del bolsillo interior del saco la libreta de cheques.) No hablen más. ¿Cuánto? CONCEPCION. — Comprenderás que hoy en día... G. CASTRO. — (Alzando la voz, rabioso.) ¿Cuánto, he dicho? LAURITA. — (Mira a la madre, hace un gesto de atrevimiento.) Mirá, papá. Hacelo por... diez mil, y así no te fastidiamos más hasta el mes que viene. (Gesto de miedo. Concepción aguarda temerosa la decisión del marido. Éste hace el cheque y se lo da a Concepción.) G. CASTRO. — (Profundo suspiro de resignación.) ¡Ahí tenés! (Laurita corre a ver el cheque.) LAURITA. — (Echándole los brazos al cuello al padre.) ¡Gracias, papá! (Contenta abraza a la madre.) CONCEPCION. — (A Castro, casi conmovida.) Gracias, Jaime. Sos tan bueno, que... no sé qué decirte. ¿Nos prestás el coche? G. CASTRO. — Úsenlo ustedes. Ahora no lo necesito. CONCEPCION. — Hasta luego, Jaime... (Le hace una caricia.) LAURITA. — Hasta luego, papá... (Al medio mutis hacia foro, ambas cuchichean animadamente y vánse por foro.) G. CASTRO. — (Luego de cerciorarse que aquéllas se han alejado: pide comunicación telefónica.) Tres, dos, tres, cinco... (En voz baja.) Hola... Estela... Sí, bueno; nunca te faltan pretextos para una imprudencia. ¿Qué pasa? ¿Para qué me llamaste aquí?... (Indignado.) ¡Oh! ¿Y para eso tanta urgencia? ¡No hay derecho! ¿Qué? ¿Que van a vender el solitario, si no lo comprás hoy mismo? ¡Y bueno, que lo vendan! No, no, no... (Gestos exteriorizando que oye protestas e insultos.) Oíme, Estela... oíme... Dejame hablar... Contenete, mujer... ¡Oh! ... Escúchame, por favor... (amablemente, cada vez más dulce.) Dejate del pasaje a Europa... Bueno, sí... cálmate... Sí; te digo que sí. Sí; te lo compraré... ¿No rebajan el precio? No volvás a sulfurarte... Está bien... Conforme... Ya sé... Bueno, querida... Iré a las ocho y luego saldremos a cenar por ahí. Gracias... (Suspira y cuelga el tubo. Por foro aparece el portero, dando paso a Pacheco que entra por allí. El portero se retira.) PACHECO. — ¡Salud, don Jaime! G. CASTRO. — ¡Adelante, Pachequito! (Apretón de manos.) Siéntese, mi amigo... PACHECO. — (Observando la hora en su reloj pulsera.) Perdone mi puntualidad, tan precisa... Yo que siempre llego tarde a todas partes, que peco de eterno retrasado, la vez que soy exacto me parece que cometo una impertinencia. G. CASTRO. — Al contrario... PACHECO. — Quizás sea porque vengo a cobrar una deuda suya, cosa que, por otra parte, me conmueve profundamente. (Con grotesca y fingida emoción.) ¡Es la primera vez en mi vida que experimento la sensación de ser acreedor! Y es de la única manera que podría serlo. Por el azar; por una deuda de juego. G. CASTRO. — Efectivamente. Cosa corriente entre caballeros. Deudas de juego, son deudas de honor, que deben pagarse dentro de las veinticuatro horas. Anoche estaba desprevenido... PACHECO. — (Con cínica ironía.) Francamente, es demasiado estricto ese... código de honor, que rige a ... ciertos entretenimientos de salón... Yo, una vez, asumí la iniciativa de romper tan rigurosa rutina y prolongué el plazo con un poco más de liberalidad. Una deuda de juego, en vez de pagarla dentro de las veinticuatro horas, la pagué en veinticuatro mensualidades, demostrando de tal suerte que, entre nosotros, se puede ser lo mismo un... caballero, administrando el honor con facilidades de pago. G. CASTRO. — ¿Y así cumplió usted su compromiso? PACHECO. — (Asintiendo.) Menos la última cuota, de la que pedí rebaja y prórroga, por dificultades del momento. Pero mi acreedor, fiel a su pasión, me la jugó a los dados y se la gané. G. CASTRO. — ¡Es acertar! ¿Y usted, Pachequito, vive de... eso, verdad? PACHECO. — ¡Sí; y a mucha honra! (Gesto de asombro de Castro.) No se asombre, don Jaime. El juego podrá ser considerado un... entretenimiento vituperable, pero se redime de su faz pecaminosa al desenvolverse en un ambiente encantador, de auténtica caballerosidad. Usted mismo lo está experimentando ahora, por el motivo que me trae aquí. En el juego, la palabra es sagrada; tiene el valor de un documento. La buena fe es legítima y corriente; e inalterable el respeto mutuo. Cosa que no ocurre, por ejemplo, en el mundo de los negocios, donde no se cotiza la honradez ni la decencia, y adquiere, en cambio, solvente personería, cualquier pillo que tenga propiedades o depósitos en los bancos... G. CASTRO. — (Escandalizado.) ¡No diga semejante cosa! PACHECO. — Usted se escandaliza, pero, desgraciadamente, es así. En el lamentable desorden de este mundo corrompido, la perversión de los valores morales ha llegado a tal extremo que una inmoralidad como el juego engendra virtudes insospechables en quienes lo practicamos. G. CASTRO. — ¡Bah! Usted pretende justificarse con hábiles sofismas, pero no puede negarse que el juego es el peor de los vicios, en el que confieso haber caído estúpidamente buscando una distracción más. PACHECO. — (Irónico.) La más adecuada para un rico ocioso y feliz, a quien le sobra el dinero. G. CASTRO. — (Fastidiado.) Por eso mismo, lo hago sin cargo de conciencia. Porque me sobra el dinero, que es mío, y no perjudico a nadie. PACHECO. — (Con punzante intención.) Eso también podría ser un sofisma, si se investigara el origen de muchas fortunas. (G. Castro, entretanto, se sienta al escritorio y extiende un cheque.) G. CASTRO. — (Riendo, para disimular.) ¡Qué Pachequito este!... Sírvase. (Le entrega el cheque.) ¿Es eso? PACHECO. — (Observando el cheque con satisfacción.) Justamente. Muchas gracias. ¡Bonito autógrafo! Lamento no poderlo conservar mucho tiempo en mi poder. G. CASTRO. - Imagino... PACHECO. — (Cambiando un apretón de manos.) Siempre a sus órdenes, don Jaime. G. CASTRO. — Muy gentil... (Pacheco se va por foro. Castro, haciendo gestos y ademanes como de haberse librado de un fastidio, hace mutis por derecha. Inmediatamente, por foro, entran Medrano y Farías.) MEDRANO. — (Palmeando a Farías, con emoción.) ¡Qué alegría verte después de tanto tiempo! FARIAS. — (Lo mismo.) De cuando íbamos al Colegio Nacional. ¿Te acordás? MEDRANO. — ¡Han pasado casi treinta años! Conservás la misma fisonomía. Te reconocí inmediatamente. FARIAS. — Yo no, a vos, en cambio. (Efusivo, renovando el abrazo.) ¡Lo que menos hubiera pensado es encontrarte aquí! ¿Te casastes? Tenés hijos? MEDRANO. — (Un tanto avergonzado.) No. Soltero todavía. (Suspirando.) No perdí nunca mi timidez de adolescente. Tímido ante las mujeres y un cobarde para afrontar la vida. ¿Y vos, soltero también? FARIAS. — (Con sentida emoción.) No. Viudo... MEDRANO. — ¡Ah!... ¡Cuánto lo lamento! ¿Hace mucho tiempo? FARIAS. — (Con suma tristeza.) Tres años... Apenas uno duró mi felicidad. (Hondo suspiro.) ¡Un sueño fugaz! Esa desgracia me perdió para el resto de mi vida. (Añorando.) Ella, pudo transformarme. A su lado, otro hubiera sido mi destino. (Apesadumbrado por el recuerdo, quedan ambos un instante en silencio.) Perdóname el triste recuerdo... MEDRANO. — (Emocionado, abrazándolo de nuevo.) Hombre... ¡Qué lástima! FARIAS. — (Recobrando su serenidad.) ¿Y? ¿Cómo te va por aquí? ¿Qué función desempeñas al lado de García Castro? MEDRANO. — Secretario, administrador, tenedor de libros... FARIAS. — Hombre de confianza, para todo servicio. MEDRANO. — Precisamente. ¿Y vos? ¿Para qué venís a verlo a García Castro? FPARIAS. — Para hablarle en nombre del doctor Méndez, presidente del comité nacional del Partido Republicano. (Sacando un sobre del bolsillo.) Traigo una carta de presentación para él. (Se la entrega.) MEDRANO. — ¡Ah!... ¿Estás metido en política? FARIAS. — Es mi... oficio. (Sorpresa de Medrano.) ¿Te extraña? Pues, soy un profesional de la política... (Con sorna.) Un... experto en manejos electorales. MEDRANO. — (Extrañado.) No te entiendo. FARIAS. — (Con intención.) ¡Claro! Sos un ingenuo que sólo concibe la política según la optimista definición del diccionario. Como “el arte de gobernar los pueblos y conservar el orden y buenas costumbres”. (Ríe.) MEDRANO. — Te juro que lo ignoraba. Yo, de política, sólo sé que es obligatorio votar cuando hay elecciones; y generalmente voto al tun tun, por la lista mejor impresa, sin fijarme en el nombre de los candidatos. De todos modos, casi siempre son los mismos, y, al fin, todos son iguales. FARIAS. — (Tono de reproche.) ¡Ah!... Sos un mal ciudadano, entonces. Los indiferentes y los escépticos son elementos negativos que desvirtúan el ejercicio del sufragio. ¡Eso está muy mal! MEDRANO. — Fallas de aficionado inexperto. ¿Y vos, como profesional, cuál es tu comportamiento? FARIAS. — ¡Pésimo! Peor que el tuyo; porque yo hago de la política un motivo de lucro. (Haciendo sarcasmo de sí mismo.) Soy un acreditado técnico en materia de fraude electoral, y me hago pagar bien. (Asombro de Medrano.) MEDRANO. — ¿Nunca intentaste cambiar de rumbo? MEDRANO. — Es difícil enderezarnos a nuestra edad. (Al ver que Castro reaparece por derecha.) Ahí viene... FARIAS. — (Ceremonioso.) Buenas tardes. G. CASTRO. - Buenas... MEDRANO. — (Entregándole la carta.) De parte del doctor Méndez. G. CASTRO. — (Leyendo rápidamente la esquela, sumamente amable.) ¡Ah!... Muy bien. (Apretón de manos con Farías.) Encantado de conocerle. Estoy a sus órdenes. FARIAS. — Lo mismo digo. (Castro le indica que se siente y ambos lo hacen, mientras Medrano va al escritorio a ordenar unos papeles.) G. CASTRO. — El doctor Méndez es un gran amigo mío. Uno de los hombres de mayor volumen político del momento. FARIAS. — Fuera de toda duda. Es el árbitro de la actual situación. G. CASTRO. — (Por la carta.) Dice que me necesita y que usted me dirá para qué. FARIAS. — (Un tanto solemne.) No puede ser más honrosa la misión que me ha confiado el doctor Méndez, en su carácter de presidente del partido, al encargarme que venga a ofrecerle una candidatura a diputado para la próxima renovación de las cámaras; vale decir, reintegrarlo al Congreso, al que usted perteneció hasta hace poco. (Castro se muestra sumamente halagado y al propio tiempo insinúa con el gesto una negativa de cumplido.) No me vaya a poner reparos, señor García Castro. No se trata del partido, si bien se ve. El país mismo es el que reclama su valiosa colaboración para cimentar el engrandecimiento de la República. (Un tanto discursivo.) Hombres como usted, que han llevado el progreso al corazón de la pampa, no pueden negarse a seguir prestándoles su decidido apoyo. ¡Es un deber patriótico, que usted, como buen argentino, no puede rehuir! G. CASTRO. — (Abrumado por la adulación.) Le agradezco sus efusivos elogios, que en realidad son inmerecidos, por lo poco que he hecho. FARIAS. — (Acentuando la intención irónica.) ¿Cómo poco? Usted que ha colonizado media provincia, colmándola de prosperidad, no puede decir eso. G. CASTRO. — Digo, porque, la vez pasada, en la Cámara no tuve una actuación muy lucida... FARIAS. — ¿Y quién se acuerda de tal cosa? Nuestro electorado no analiza los antecedentes. Descuide usted, señor García Castro. G. CASTRO. — En estos momentos, es posible que mi candidatura fuera resistida mucho más que la otra vez. Ha aumentado el número de mis detractores, por no decir lisa y llanamente, de mis enemigos. Hay por allá gente levantisca que agita a los colonos y a las peonadas contra mí; y en tales circunstancias temo que pueda fracasar. FARIAS. — No se preocupe por eso. El partido tiene todo previsto para salvar cualquier obstáculo. (Confidencial.) Contamos con el apoyo incondicional del oficialismo provincial que, fiel al régimen que lo impuso y sostiene, tiene mucho cuidado de mantener y fomentar el sistema. Están en nuestras manos todos los resortes. G. CASTRO. — (Resignadamente.) Y bueno. Me sacrificaré una vez más. ¡Acepto! FARIAS. — (Efusivo apretón de manos.) ¡Muchas gracias! Y lo felicito desde ya. Acuérdese de lo que le digo. Usted figurará a la cabeza de la mayoría, en el escrutinio. G. CASTRO. — ¡Oh! ¡Vaya un pronóstico! Comuníquele al doctor Méndez mi decisión y dígale que mañana iré a darle un abrazo y a ... arreglar los detalles del caso. FARIAS. — Los detalles del caso los puede arreglar conmigo, porque son... obligaciones comunes para todos los candidatos. Me refiero a la inevitable contribución pecuniaria para la campaña electoral. G. CASTRO. — Comprendo. ¿Será lo mismo que la vez pasada? FARIAS. — No. La contribución ha sido aumentada, porque ahora el montaje de la máquina cuesta más, a medida que se perfecciona. G. CASTRO. - ¡Ah!... Usted dirá... FARIAS. — Ahora, cada candidato debe aportar doscientos mil pesos a la caja del partido. G. CASTRO. — (Asombrado.) ¡Doscientos mil! ¿Casi el doble que en la otra campaña? FARIAS. — Usted recordará, señor García Castro, que en aquella oportunidad la oposición era reducida y débil. Hoy en día se ha reforzado considerablemente. Usted mismo acaba de prevenir el posible riesgo. G. CASTRO. — Es verdad. No... Si no hago objeción al monto de la cuota. No. Me vino a la memoria aquello... Conforme, pues. A su debido tiempo aportaré la suma convenida. FARIAS. — (Alborozado.) ¡Magnífico! Todos los sacrificios que usted haga serán en beneficio del país que, con su vuelta al Congreso de la Nación, podrá cifrar en usted nuevas esperanzas. G. CASTRO. — (Sumamente halagado.) Le agradezco, de nuevo, sus halagadoras palabras y el optimismo de su pronóstico. FARIAS. — ¡Ya verá usted que es infalible! G. CASTRO. — (Palmeando a Farías.) ¿Qué le parece si celebramos esto con un buen café y un mejor coñac? FARIAS. — ¡Encantado! G. CASTRO. — (Lo toma del brazo y lo lleva hacia derecha.) Pasemos, entonces... (Ambos mutis por ese lado.) MEDRANO. — (Viéndolos alejarse, por Farías.) ¡Es fantástico! (Con unos papeles en la mano, mutis por izquierda. Por foro aparece el portero seguido de Pedro Lenossi y don Alfredo.) PORTERO. — Pasen. Tomen asiento. Ya los van a atender. (Mutis foro. Lenossi cohibido, observa todo con admiración y temor. Alfredo lo hace con visible indignación.) ALFREDO. — ¿Qué le parece, don Pedro? ¡Viven bien estos señores que los explotan a ustedes! Aquí no se siente el calor, ni el efecto de la sequía. PEDRO. — Es cierto... Eh, para eso son ricos... ALFREDO. - ¡Ricos! ¡Sin haber trabajado nunca! ¡Qué injusticia! (Se sientan.) PEDRO. — Dígame, don Alfredo: ¿qué le parece la casa donde hemos dejado a la Catalina? ALFREDO. — Parece que es gente honorable. Tengo una buena impresión. PEDRO. — Dicen que la van a tener como a una hija. Cuando la Catalina era chica y estábamos todavía aquí, fue a la escuela junto con la mayor de las muchachas. La quieren mucho. ALFREDO. — Me di cuenta. Mejor así. PEDRO. — (Hondo suspiro.) A ver si aquí también resolvemos la cuestión. ¡Dios lo quiera! Me gustaría volver contento a la chacra. Así estaría más tranquila la pobre vieja, que algo sospecha de lo que pasa. MEDRA NO. — (Volviendo de izquierda.) Buenas tardes... (Ambos se incorporan.) Quédense cómodos. (Les da la mano a los dos.) PEDRO. — Salud, señor... ALFREDO. - ¿Cómo le va? MEDRANO. — Bien; ¿y a usted? ¿Siempre con la escuela de la colonia? ALFREDO. - Siempre. MEDRANO. — A menudo lo recuerdo. No puedo olvidar aquella tenida que tuvimos en la fonda de frente a la estación, ¿recuerda? Aquella vez que fui a hacer un inventario de la casa de comercio del patrón. ALFREDO. — ¡Ah! Es verdad. Recuerdo que discutimos y no logramos convencernos. MEDRANO. — Pero pasamos un buen rato. ¿Siempre está por allí el sargento Peña, tan alegre y dicharachero? PEDRO. — Cómo no. Tiene un lindo carácter el sargento. MEDRANO. — ¿Usted viene a hablar con el patrón, por su arrendamiento? PEDRO. — (Temeroso.) Sí. señor. ¿No le parece que no es justo que me eche del campo, porque no ha producido a causa de la seca? MEDRANO. — (Meneando la cabeza.) Cómo va a ser justo... ¿Y la sequía continúa? PEDRO. — Tremenda, señor. ¡Como nunca! MEDRANO. — Es un hombre tan inflexible, el patrón. ALFREDO. — ¿Y qué va a ganar con echar esta pobre gente a la calle? MEDRANO. — No sabría decirle. Son especulaciones de hombres de negocios, o ... qué se yo. ALFREDO. - Es desconsideración y crueldad. Mala entraña, por no apreciar el daño que puede causar. PEDRO. — (Impresionado.) Yo tengo esperanza que me dé un año más de plazo. ¿Qué le parece? MEDRANO. — (Encogiéndose de hombros.) Ojalá se cumplan sus deseos, don Pedro. PEDRO. — Gracias. ALFREDO. — (Que ha ido a observar de cerca un cuadro que contiene el diploma del diputado de Castro. Leyendo, con sorna.) Jaime García Castro. Diputado nacional. (Con ironía burlona.) ¡Padre de la patria! (Ríe.) ¡Representante del pueblo! (Sarcástico.) ¡Y con esos títulos, el señor García Castro todavía impone y explota sus leoninos contratos de arrendamiento! ¿Qué le parece, don Pedro, semejante padre de la patria? ¿Usted que ha formado aquí un hogar, que tiene hijos argentinos en la miseria, y hace quince años que trabaja en el país sin poder aún arraigarse en la tierra que ha cultivado con tanto amor? PEDRO. — (Suspirando.) ¡Así es! ALFREDO. — (Observando un cuadro con la fotografía de un toro campeón, tomado de la brida, por Castro.) ¡Lindo toro! ¡Y qué orgulloso está el patrón a su lado! ¿Campeón, no? MEDRANO. — Sí; es un reproductor de raza traído de Inglaterra para la estancia La Carolina. ALFREDO. — (Con punzante ironía.) Para completar la muestra, y mayor orgullo de la casa, debería haber aquí otra fotografía representativa. La del señor García Castro, unciendo fuertemente el yugo, a don Pedro Lenossi, en su cáracter de buey manso y sufrido de la colonia San Ambrosio ¿No le parece? MEDRANO. — Siempre el mismo, don Alfredo... (Por derecha vuelven Castro y Farías y se dirigen hacia foro.) FARIAS. — Cuente conmigo incondicionalmente, señor García Castro. De nuevo, mis plácemes y hasta pronto. G. CASTRO. — Honradísimo... FARIAS. — (Por Medrano que se aproxima a puerta foro.) ¿Sabe que somos compañeros de la infancia con Medrano? G. CASTRO. — ¡Ah!... Muy bien. Tendrán muchas cosas que decirse, entonces... (Farías y Medrano mutis foro. Castro se sienta en su escritorio. Pedro y Alfredo se han puesto de pie. Aquél hace señas que se siente.) PEDRO. — (Cohibido, tembloroso.) Yo venía, sabe... El desalojo, usted comprende... G. CASTRO. — La medida que he adoptado se halla perfectamente encuadrada dentro del contrato de arrendamiento que usted ha firmado. Sin estar obligado a hacerlo, puesto que las cláusulas son terminantes, lo hice notificar previamente para que se preparara, pues no estoy dispuesto a hacer concesiones que perjudiquen mis intereses. PEDRO. — (Con humildad y emoción.) Pero usted, señor, creo que debería tener consideración con un colono, que en cuatro años le ha dado de ganar bastante y que ahora se encuentra mal a causa de la seca. Si el campo no produce nada para repartir no es porque yo no haya trabajado; he puesto mi parte de sudor y de salud, con todas mis energías, y me parece justo que sufriéramos por igual las consecuencias, lo mismo que nos dividimos la cosecha cuando el tiempo nos ha favorecido. Ya lo sé que el contrato es bien claro. Por eso vengo a pedirle una renovación, a ver si mejorando las cosas, pueda dejarle el campo como usted manda, sin exponerme a quedarme en medio de la calle, en la miseria y con mi mujer enferma. ¿Comprende, señor? G. CASTRO. — No se ha especificado la coparticipación en esos quebrantos eventuales. Yo me atengo a los contratos, que son la base de los negocios serios. Así dispongo de mis intereses que no puedo afectar con cuestiones ajenas. De mí tampoco ha dependido la adversidad del tiempo, y la parte mía, que es la tierra que usted ocupa, también ha estado disponible a su servicio; luego se ha cumplido el contrato en lo que me atañe. Mis negocios reclaman muchas exigencias y no puedo tener capitales muertos a la espera de que llueva o deje de llover. Si el campo no produce con la agricultura, lo haré producir de otro modo, lo venderé, o lo que se me ocurra. No faltaría más que ahora que yo tenga que hacerme responsable de los quebrantos de ustedes, cuando la mayor parte de las veces son causados por la imprevisión. PEDRO. — (Dolorido e indignado.) ¿Cómo? Si de la parte que nos queda apenas sacamos para vivir y pagar todo lo que nos toca, según el contrato. ¿Qué quiere que guardemos, señor? G. CASTRO. — Todo lo que usted quiera, pero no puedo apartarme de la línea que sigo en el manejo de mis intereses. Repito que me atengo al contrato y nada más. Mis negocios están ligados a una serie de compromisos, y así como yo los cumplo para con los demás, exijo que los demás los cumplan para conmigo, máxime cuando hay una base legal que lo establece claramente. PEDRO. — (Implorante.) Pero, señor... ALFREDO. — (Que ya no resiste.) Permítame, don Pedro... El señor Lenossi no ha venido a discutirle ese... contrato que usted califica de base legal; viene a solicitar, humildemente, una prórroga fundándose en razones humanas y no en diatribas comerciales como las que usted aduce. G. CASTRO. — (Molestado.) ¿Y usted quién es y con qué derecho interviene en estos asuntos que no le incumben para nada? ALFREDO. — ¡El derecho de defensa que tienen estos infelices, cuya buena fe usted explota miserablemente! G. CASTRO. — (Con sorna.) ¿Es su abogado, acaso? ALFREDO. — Soy mucho más. Soy su amigo, que es mejor título. Y soy testigo de la infamia que se comete con esta gente, que está dejando la vida en su campo para que usted goce los beneficios sin ningún esfuerzo, mientras ellos están amenazados por el hambre. G. CASTRO. — Yo gozo de los beneficios de mi propiedad; para eso la tengo y la exploto según mis conveniencias. Supongo que no me negará ese derecho. ALFREDO. — Sí, señor; se lo niego, a pesar de los títulos de propiedad que no son más que papeles heredados, que no significan la verdadera posesión. Se lo niego en nombre de la justicia. A ver: ¿a quién debe pertenecer la tierra? (Por Pedro.) A éstos, que van a ella a entregarle sus energías, el amargo sudor de todos los días, convirtiendo verdaderos eriales en campos de ricas mieses; a éstos que viven en la tierra generosa y la fecundan con su trabajo, arrancando de su seno los frutos que la Naturaleza da para todos. ¿O debe pertenecer la tierra a quienes, como usted, no tienen más título de posesión que papeles guardados en la caja de hierro? ¡No, señor! ¡La tierra es un patrimonio de todos, como el sol y el aire, y debe pertenecer al que la trabaja y la cuida con amor, adherido a ella, como parte de su propia vida! G. CASTRO. — (Forzando una sonrisa.) No puedo tomar en serio esas fantasías de su lirismo extraviado. Teorías para un mundo imaginario que no será nunca el que vivimos. Mientras sigan las cosas como están, que tienen para rato, aunque usted se oponga, la propiedad es y será inviolable, merced a esos papeles que de buen grado guardo en mi caja de hierro. La propiedad es un principio legal; la justicia la ampara y la defiende terminantemente, aunque se trate de tierras que no se trabajen. Y a eso me confío, porque vivo la realidad presente; lo demás son quimeras, romanticismos, tonterías... ALFREDO. — No nombre a la justicia, que no existe ahora nada en esas cosas. Diga usted las leyes, pero no justicia. Juegos de palabras, mala fe, malabarismo jurídico; pero no justicia. Todo es convencional y falso. La ley anula un matrimonio cuando se comprueba que uno de los cónyuges no es fisiológicamente apto para sus fines; ese también es un acto basado en un documento legal, que se destruye mediante una razón de fuerza natural. ¡Con ese mismo criterio, debería expropiarse la posesión de las tierras a quienes no quieren o no son capaces de fecundarlas! G. CASTRO. — Es una comparación ridícula. Comparar la tierra con un hombre o una mujer... ALFREDO. — Es la demostración de un principio de justicia social, que es lo que falta a la mayoría de las leyes. ¿Y por qué no voy a comparar la tierra con una mujer? Si la tierra es la gran madre del Universo, la madre generosa y augusta que nos da su savia para la vida y nos brinda su regazo para la muerte. ¡Usted no concibe la comparación, porque especula con la tierra, como sería capaz de hacerlo con lo más sagrado. G. CASTRO. — (Interrumpiéndole enérgicamente.) No le permito extralimitaciones en sus palabras. ¿Y es con tales argumentos que usted conturba a los chacareros, haciéndoles creer en las ideas estrafalarias de un ilusorio reparto de riquezas? ALFREDO. — ¡Se equivoca! Esa es una superchería que nada tiene que ver con nuestra verdad. Reclamo el derecho a la vida del trabajador de la tierra; su derecho a conquistarla para sí en la mínima proporción que asegure el bienestar de una familia. Me rebelo contra el enorme desequilibrio de las cincuenta mil hectáreas que usted heredó y explota, cómodamente, desde este despacho; y las cien que este hombre no puede tener trabajando, de sol a sol, y de las que van a desalojarlo por su orden. Defiendo el porvenir y la riqueza de la nación, porque es en el campo donde, únicamente, podrá labrarse la grandeza del país, cuando el trabajador de la tierra se arraigue en ella definitivamente, multiplique su familia y pueble con hijos argentinos la inmensa estepa de los latifundios. No queremos, ni pedimos otra cosa; y no es una pretensión extraviada, me parece. G. CASTRO. — (Irritado.) Lo es; y ya verán como ocurre todo lo contrario, pues haré valer mis derechos sin contemplaciones, con todo rigor. ¡Ya que el encargado de la colonia San Ambrosio no ha querido secundarme en este paso, yo mismo iré a echarlos a todos de mis tierras, —¿lo oyen bien? — de mis tierras! (Momentos antes ha tocado un timbre. Aparece el portero en el foro.) Estos señores se van a retirar... (Iracundo, hace mutis por derecha. Alfredo lo sigue con la mirada llena de rabia.) PEDRO. — (Como si hubiera recibido un mazazo en la cabeza, profundamente abatido, sin atinar a incorporarse de donde está sentado. Conteniendo su indignación.) ¡La tierra es suya! ¡La tierra es suya!... ALFREDO. — (Al portero que aguarda.) Ya nos vamos. No tenga cuidado. (A Pedro.) Vamos, viejo. Salgamos de aquí. Este ambiente me sofoca. PEDRO. — (Sin poder contener un sollozo.) Y ahora, cuando la pobre vieja lo sepa... (Alfredo lo consuela y anima, mientras aparecen por foro Concepción y Laurita que vuelven de la calle. Se sorprenden por la presencia de aquello.) PORTERO. — Ya se van a retirar. . . LAURITA. — Tengo miedo que nos falle la modista, mamá. CONCEPCION. — Hablale ahora mismo por teléfono. (Concepción mutis derecha y Laurita va a hablar por teléfono.) ALFREDO. — (Mientras se dirigen lentamente hacia foro.) Ánimo, don Pedro. Quizás cuando vaya allá y vea las cosas... LAURITA. — (Hablando por teléfono.) ¿Con madám Renard? ¡Ah!... Con lo de García Castro. ¿Cuándo nos probamos, madám? Faltan pocos días. La semana entrante nos vamos a Mar del Plata, y usted comprende... Bueno; de acuerdo. . . Hasta luego... (Cuelga el tubo y canturreando alegremente hacen mutis por derecha. El portero se ha retirado.) ALFREDO. — (Desde foro, con amargura.) ¡Ellos, a Mar del Plata, a disfrutar el sudor ajeno, y nosotros a llenar de dolor las tierras suyas, la madre nuestra! TELON ACTO TERCERO La misma decoración del acto primero. En la pared del rancho, colgada la escopeta. Tarde nublada. Al levantarse el telón, Pedro está sentado en un banco, con la cabeza apoyada en las manos, como agobiado por una gran preocupación. Por izquierda entra la Nena. NENA. — Tata, el perro no se encuentra por ninguna parte. PEDRO. — (Como despertando de un sueño.) ¿Qué decís, nena? NENA. — El “Lión” no está. Lo he buscao, lo llamo y no viene. PEDRO. — ¡Pobre bestia! Se habrá escapado, o se habrá muerto de hambre, por ahí, en la chacra. NENA. — Tata, ¿es cierto que faltan pocos días pa la Navidá? (Pedro asiente con la cabeza.) ¿Y este año tampoco me traerá nada el viejo Noel, como esa vez que me trajo una muñeca grande, te acordás? PEDRO. — (Acariciando la cabeza de la criatura.) Sí; pero esa vez los tiempos eran buenos. Ahora, en cambio... NENA. — (Con infantil ingenuidad.) ¿Entonces, cuando hay seca el viejo Noel no viene al campo? PEDRO. — Creo que no, hijita... Pero usted espere que su tata tenga un poco de suerte, y yo mismo le compraré la muñeca que le guste. (Se oyen por derecha gritos de Pepín azuzando un caballo.) NENA. — (Yendo al encuentro de Pepín.) Ahí trae la leche, Pepín. PEPIN. — (Entrando juntos por derecha.) ¡A la gran siete, que lejo está la otra estación donde se mudó don Alfredo! Serán como cuatro legua, le carculo. Juí en el carro de don Esteban, y pa volver, agarré un petizo guacho que andaba perdido por ahí. ¡Es de mansito! (Señalando a derecha.) Miralo qué flaco está. ¡Oh! Se quiere comer el poste del alambrao. PEDRO. — (Tomando el tarro.) Nena, traiga los jarros para ustedes. NENA. — ¿Y para vos, no? PEDRO. — Yo no tengo ganas. Vaya. (La Nena mutis por foro, detrás del rancho, de donde regresa en seguida trayendo dos jarros de distinto tamaño, arruinados por el uso.) PEPIN. — Don Alfredo me dijo que más tarde se larga p’aquí. PEDRO. — (Llena los dos jarros para la Nena y Pepín.) Y esto para Carmela. Confórmense con eso. A la mama hay que darle más porque ella está enferma y no puede tomar más que leche. (Mutis al interior del rancho. La Nena y Pepín se sientan en uno de los bancos, uno frente a otro. Con sus respectivos jarros.) PEPIN. — ¡Pobre mama! ¡Cuándo se sanará! (Recordando y buscando algo entre la camisa abierta.) Parate, nena. Por aquí tengo guardada una galleta. (La saca.) ¿Has visto? (La golpea contra el banco para partirla). ¡Parece piedra! NENA. — Rómpela con los dientes. PEPIN. — Ya está. (La parte y le da un pedazo a la Nena. Al tomar la leche con la galleta, lo hacen ávidamente, con el esfuerzo que exige la dureza de ésta.) NENA. — ¿Entones, si no llueve no vamos a tener más que comer? PEPIN. — ¡Tas fresca! Ahora cuando se mudemo de aquí y vuelva la Catalina, con la plata que ha ganao en la ciudá, varno a comer mucho, con sopa y todo. Yo me voy a conchavar de pión, y me voy a comprar botas y un pañuelo de seda con flores pintadas. NENA. — Sos muy chico todavía vos. PEPIN. — ¿Chico? (Observando hacia la derecha.) Ahí viene el sargento. ¡Oh! Trai una bolsa... ¿Qué será? (Se levanta con curiosidad.) PEÑA. — (Entrando por derecha con una bolsa a medio llenar.) Se alimentan los pichones, ¿no? No hagan tanta juerza que aquí traigo galleta fresca. (Saca de la bolsa dos galletas y se las da a ambos.) PEPIN. — (Con júbilo.) ¡Qué farra! NENA. — (Lo mismo.) ¡Esta sí que es linda! PEPIN. — ¿Y esa bolsa es toda pa nosotros? PEÑA. — Tuita pa ustedes. PEPIN. — ¡Oh!... Entonces, aunque no llueva no importa. PEÑA. — ¿Y tu tata? PEPIN. — Está adentro. PEÑA. — No quiero dentrar porque me da mucha pena verla enferma a doña Carmela. Yo que la he visto siempre tan guapa. PEPIN. — ¡Pobre mama! Cuando se áhuga con la respiración, me da miedo... NENA. — (Al sargento.) ¿Se va a sanar ¿cierto? PEÑA. — Como no, m’hijita. PEPIN. — (A la Nena, por los jarros.) Llevá eso a la cocina. (La Nena mutis por foro detrás del rancho.) PEÑA. — ¿Y vos, Pepín, seguís yendo a la escuela ’e don Alfredo? PEPIN. — Si no tenemo caballo, cómo voy a dir. Aura me he traído ese petizo guacho que anda por ahí. ¿No lo ha visto dentrando? Si no se muere de hambre me va a servir. PEÑA. — ¡Hum! Como lo pesque el comesario, estás fresco. PEPIN. — (Tono de protesta.) ¡Oh! Si yo lo encontré, y no tiene marca. PEÑA. — Pior entuavía. Ya sos grande pa ser tan inocente. ¿No sabeos que todo animal sin marca es pal comesario? Y hasta los con marca, si el comesario tiene cuña con los caudillos. Pa eso está la polecía; pa no dejar que roben los otros. PEPIN. — (Asustado.) Pero, yo no he robao nada, sargento... PEÑA. — Ya sé, muchacho. No te asustes. Es una lástima que no sigás aprendiendo en la escuela de don Alfredo; máistro de pocos libros, pero de güenos consejos. PEPIN. — Y pa qué voy a dir más a la escuela, si pronto tendré que conchavarme de pión. ¿No le parece? PEÑA. — (Que se ha sentado en el banco. Pepín lo escucha, tirado en el suelo a sus pies.) Es cierto. Ya sos grandecito y es güeno que lo ayudés a tu padre, que anda bastante embromao. Confórmate con saber leer y escrebir, pa que no siás un inorante, bruto del todo. Lo demás apréndelo en la mesma vida que te va a enseñar lo güeno y lo malo, pa que vos elijás asigún te guíe el entendimiento y el cerrazón. Juíle siempre a la política, que es un bicho venenoso que nos pica juerte a los criollos y nos tienta pa sacar ventajas. Si somos pobres, nos toca un miserable sueldo ’e milico que no es una ganga, aunque parezca lindo ser autoridá. Si el hombre es inorante y de mala entraña, abusa ’e la juerza y del’autoridá, y hace barbaridades; y si es de güeña lay, es como perro guardián, capaz de esponer la vida, como me ha pasao a mí, pa defender los intereses ajenos. Y si son hombres láidos, o dotores de mucha labia, de esos que nos hacen votar a la juerza, se abusan de la inteligencia pa aprovecharse del poder, y por ahí sale algún menistro jugando sucio con la plata el gobierno... Juíle siempre a la política, como no sea pa votar a tu voluntá y concencia, cuando te dejen. Trabajá siempre y si llegás a tener suerte, y te levantás, fíjate bien que al llegar arriba no te mariés al mirar p’abajo, que es donde estamos sufriendo los pobres; y si te quedás abajo, no agaches nunca la frente, ni aunque te picanéen, porque son los años lo único que hace agachar el lomo a los hombres honraos. ¡Juera joven, yo! (Advirtiendo que Pedro sale del rancho.) Ahí viene tu tata. PEPIN. — (Mostrándole a Pedro la bolsa de galleta.) Mira, tata, la galleta que ha traído el sargento. PEDRO. — Buen día, sargento... PEÑA. — Saló amigazo. ¿Qué tal anda la patrona? PEDRO. — (Meneando la cabeza.) Siempre lo mismo. . . PEÑA. — Es que el tiempo no la ayuda. Ahí l’he trándo media bolsa ’e galleta fresca pa que los cachorros le den reposo a la dentadura. PEDRO. — Muchas gracias, sargento. Esto cae como una cosa de la providencia. (A Pepín.) Lleve esa bolsa adentro y quédate a acompañarla a la mama. (Pepín toma la bolsa y se dirige al rancho, al tiempo que la Nena vuelve de foro, y a una seña de Pepín, ambos mutis al interior del rancho.) PEÑA. — Válgale que entuavía liay gente agradecida capaz de retribuir un servicio. Al panadero Vicente antianoche casi lo achuran. Se metió entre unos borrachos que peleaban a cuchillo, y si no llego a tiempo pa sacarlo a un lao, dejuro que lo banéan de una puñalada. Claro, el hombre al verse resucitado, en cuanto me vido esta mañana, me llamó pa darme plata y ofrecerse pa lo que yo gustara. No quise acetarle más que una bolsa ’e galleta; mita pa usté, y mita pa mí. PEDRO. — (Conmovido.) ¡Qué bueno es usted, sargento! El único consuelo que encuentro en medio de mis desgracias es la generosidad de don Alfredo y la suya. Si no, no sé lo que habría hecho... PEÑA. — Es que se ven cosas, amigazo, que retuercen el corazón como jójoro quemao. Ve uno tanta maldá, tanto daño causao injustamente que hasta de rabia dan ganas de ser güeno como pa desahogarse... ¡Ah! Quería avisarle, don Pedro, que dende ayer anda por el pago don García Castro. PEDRO. — (Fuerte impresión.) ¿Ya está aquí? PEÑA. — Sí. Y ayer mesmo, por la tarde, le sacaron tuito ajuera ’e las casas a don Aurelio. Tuito al medio’el campo... (Pedro ante esta referencia, se abate más.) La suerte que a don Aurelio entuavía le ha quedao un carro y dos mancarrones, y pudo dirse a lo de un pariente que tiene a siete leguas de aquí. PEDRO. — ¡Y yo cómo voy a hacer! PEÑA. — ¡Si no estuviera enferma doña Carmela!... Vea, don Pedro: anoche casi no he dormido pensando en eso, y cuando empezó a formarse esa tormenta ’e truenos, que jué ruido al cuete, yo deseaba que se largara un diluvio pa que se inundaran los campos y no pudieran llegar hasta aquí más que los de a caballo. A ver qué iba a hacer el patrón con su automóvil. (Mirando al cielo.) Y tuavía puede ser no más que se largue. El tiempo está pesao. PEDRO. — Hace tres días que el tiempo está así y no llueve. ¡Ni eso siquiera me ayuda en el último momento! PEÑA. — No pierda la esperanza, don Pedro. Si el desalojo lo quieren hacer hoy, me va a tocar venir a mí con el patrón y el juez. De mi parte veré si puedo hacer algo en su favor. PEDRO. — (Profundamente abatido.) ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! Por momentos siento un calor como de fiebre, y algo que me aprieta aquí (Por el corazón.) y me quita la respiración. Siento la cabeza vacía, qué se yo... creo que voy a volverme loco... PEPIN. — (Apareciendo por la puerta del rancho con la Nena.) Tata; mama se ha dormida. ¿Cierto que hoy llega la Catalina? PEDRO. — (Sorprendido.) ¿Quién te lo ha dicho? PEPIN. — Mama. Dice que hoy estaba contenta porque llega la Catalina. NENA. — Y que trái muchas cosas lindas de la ciudá. PEDRO. — (Dudoso.) No... no se sabe si es justamente hoy que llega. Puede ser mañana o pasao... NENA. — Vamos... (Ambos mutis por izquierda.) PEÑA. — (Por los chicos que se alejan.) ¡Pobres inocentes! ¡Empezar a sufrir dende pichones! Y dicen que los chicos tienen un Dios aparte. (Aguzando el oído.) Por ahí debe venir llegando don Alfredo. ¡Si tengo un óido! El trotecito ’e su caballo lo abierto a media legua ’e distancia. Por el óido no puedo negar que soy de raza de indios. ALFREDO. — (Entrando por derecha.) Buenos días. (Palmeando a Pedro.) ¿Qué tal, don Pedro? (A Peña.) ¿Y usted se le anda escabullendo a sus superiores? Mire que en estos días la autoridad tiene mucho que hacer. PEÑA. — No me hable, máistro, que ando en un tris de retobarme y hacer una barbaridá. ¡Juera joven yo! ALFREDO. — ¿Cómo está ese ánimo? PEDRO. — No tengo ánimo para nada. Cuando están ustedes aquí siento algún alivio. Pero apenas quedo solo me entra una especie de miedo... que no sé. . . ALFREDO. — No es para menos. Parece que la fatalidad se empeña en ser cruel. Todo se complica como si hubiera una conjuración de los hombres y la naturaleza contra usted, contra mí. Yo que pude ofrecerle un rincón, bajo el techo de mi escuelita, ya no me es posible. Me persiguen y me corren. Yo no les debo nada, pero les estorbo porque grito las verdades y lucho por la justicia. Ni les convengo porque enseño a leer; y esos señores feudales son aliados de la ignorancia para cebarse con sus víctimas. PEÑA. — ¿Ansina que anduvo a tiros con el comesario? ALFREDO. — Casi me asesina por la espalda ese bandido. Y me siguen molestando. Por eso me he ido a la estación vecina donde estoy parando en una fonda, hasta que pueda instalar la escuela. Allí también tengo algunos amigos. PEÑA. — ¡Maulas! ¡Cobardes! ALFREDO. — (A Pedro.) ¿Cómo sigue doña Carmela? PEDRO. — Siempre mal. Entre el asma, el corazón y qué sé yo cuántas cosas, la pobre hay momentos que parece que se me va... (Casi llorando.) El médico, cuando la vio el otro día, dijo que el único remedio era la tranquilidad; que no hiciera ningún esfuerzo, que no reciba ninguna impresión fuerte... ¿Y cómo puedo evitar todo eso en esta situación? ALFREDO. — (Conmovido a su vez.) Imagino... ¿Se alimenta bien con la leche que le mando? PEDRO. — Ya lo creo. ¡Si no fuera por usted!... Alcanza también para los chicos. Si no, ya no hay nada, ni una papa... A veces, al anochecer, si cae por aquí alguna lechuza, la mato para la comida. Para eso está siempre pronta la escopeta, que ya no tiene más que el último cartucho. PEÑA. —¡Miren lo qué es el mundo! ¡Pájaros de mal agüero que dicen que tráin disgracia ande se asientan, aquí sirven pa comer! ALFREDO. — Los pájaros de mal agüero no son las lechuzas que asustan a los chicos y temen los supersticiosos. ¡Los pájaros de mal agüero son los hombres sin corazón que andan sembrando desdichas por el mundo! PEÑA. — Dejuro que sí. Uno en la inorancia y güeña fe cree en todo lo que dice la gente, y tenemos miedo a las ánimas, y a las lechuzas. Y en cambio nos entregamos confiaos a cualquier cristiano que nos ponga el yugo en el cogote y nos hunda la picana hasta los güesos. ¡Qué animal manso es el hombre! ¡Juera joven yo! En fin; ya me voy yendo, que me ha de estar aguaitando el comesario. ALFREDO. — (Tono de broma.) Vaya, sargento, porque usted es su brazo derecho. PEÑA. — (Al medio mutis.) Ansina es, máistro. Pero como el comesario es zurdo, el brazo derecho no le sirve pa nada. Hasta luego (Mutis derecha.) ALFREDO. — Hasta luego, sargento. PEDRO. — Hasta luego... (Un silencio. Alfredo se muestra preocupado e inquieto.) ALFREDO. — Tiene razón el sargento. Somos muy mansos. Y ... hablando de otra cosa: dígame don Pedro, ¿no ha tenido noticias de Catalina? PEDRO. — Nada más que esa carta que usted mismo me trajo en la que decía que en estos días vendría a visitar a la madre enferma. Calculo que podrá llegar mañana o pasao. Quizás su presencia traiga un poco de consuelo. ¡La quiere tanto Carmela! ALFREDO. — A mí también me ha escrito Catalina. Hoy recibí la carta. PEDRO. — (Ansioso.) Y le dice que viene, ¿verdad? ALFREDO. — (Cohibido.) No ... dice que vendrá más adelante… Ahora... ha tenido que suspender el viaje... Un inconveniente... PEDRO. — (Alarmado.) ¿Cómo? ¿Está enferma ella también? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no me ha escrito a mí también, entonces? Don Alfredo, por favor, si le ha sucedido algo, dígamelo. . . ALFREDO. — (Tratando de calmarlo.) Serénese, don Pedro. Vamos a conversar con calma. PEDRO. — (Atribulado.) Sufro tanto, que me he acostumbrado a recibir un golpe tras otro. Con todo el dolor que tengo adentro, aguanto resignadamente. Si le ha pasado algo a Catalina, dígamelo, don Alfredo. Sería peor quedarme con la duda... ALFREDO. — (Suspirando resignadamente.) Bueno, don Pedro; le hablaré claro. Catalina no vendrá. Una... ligereza de su juventud, un momento de irreflexión, la ha llevado a un nuevo destino. Dejó la casa donde estaba y se fue a Montevideo con Antonio, aquel que estuvo por aquí como encargado de la colonia San Ambrosio. (Pedro sufre una fuerte impresión y solloza en silencio.) Me dice en la carta que no se atrevió a escribirle a usted y me ruega que yo se lo diga por ella; que le pida su perdón, que lo consuele... Pensé esperar otra circunstancia para decírselo, pero la misma noticia ha llegado a la colonia por otro conducto y usted no hubiera tardado mucho en saberlo, mientras aquí esperan a Catalina. (Abrazando a Pedro.) Resignación, mi viejo amigo. . . PEDRO. — (Desesperado, con rabia.) ¡Hasta la propia hija! ¡Mala mujer! ¡Infame! (Recapacitando luego de breve pausa.) Pero no.... Pobre Catalina; no es mala. Ella es joven y tiene derecho a vivir, a ser feliz, a su gusto. El cariño por los padres no es justo que le haga sacrificar su juventud. ¡Qué culpa tiene ella de nuestra desgracia! Por eso la llevé a la ciudad, para sacarla de este desierto lleno de miseria. (Entre sollozos.) Si el amor se la llevó, ha hecho bien... Para mí es como si me dieran una puñalada en el corazón, pero ha hecho bien, ha hecho bien... ALFREDO. — (Abrazándolo.) ¡Qué alma grande la suya, don Pedro! ¡Cuánta bondad en medio de tanta amargura! PEDRO. — (Resignado, con profundo sentimiento.) Solamente quisiera que sea feliz, verdaderamente feliz. Si esto lo supiera con seguridad, le juro, don Alfredo, que sería mi mejor consuelo. ¡Catalina! ¡Pobre hija mía, que ha tenido que irse lejos de su casa a buscar la felicidad que no pudo hallar a nuestro lado! ALFREDO. — Catalina tiene buen corazón y no los olvidará. Estoy seguro de que no los olvidará. PEDRO. — (Mirando al rancho.) ¿Y a la Carmela, cómo se le dice esto? Si lo sabe se muere, en el estado en que se encuentra. ALFREDO. — Hay que engañarla, como se ha hecho hasta ahora con otras cosas. Yo puedo intervenir, si quiere, inventando un pretexto cualquiera que haya impedido el viaje a Catalina. Y, más adelante, esperar un momento oportuno para decirle la verdad. PEDRO. — Eso es. Usted dígale lo que quiera. Ahora vamos a verla... (Tocándose la frente.) Tengo la frente como un fuego. ALFREDO. — Hace tanto calor. . . PEDRO. — Yo creo que si vienen a hacer el desalojo tendrán compasión por mi mujer enferma. Si se sintiera un poco más fuerte, la llevaría, aunque sea bajo el techo de la estación. Pero no puede... ALFREDO. — En ese caso la llevaríamos a la fonda donde yo paro. PEDRO. — Imposible. Si tuviera que ir solo media legua en un carro, se moriría en el camino. CARMELA. — (Inesperadamente aparece Carmela en la puerta del rancho. Está demacrada, extenuada; la respiración fatigosa. Queda apoyada en la puerta del rancho. Alfredo y Pedro se sorprenden al oírla y acuden a ayudarla a sentarse en un banco próximo.) Pedro... PEDRO. — (Esforzándose por fingir serenidad.) Qué hace, Carmela... ¿Por qué se ha levantado? Le puede hacer mal... ALFREDO. — ¿Se siente más guapa, señora? CARMELA. — (Habla con dificultad.) Hoy me siento mejorcita. De adentro parecía que había sol. Mejor si está nublado, así pueda ser que llueva... Los truenos de anoche me hicieron asustar. Parecía que se venía una gran tormenta. PEDRO. — (Suspirando.) No cayó ni una gota... CARMELA. — Qué bien me hace la leche que usted me manda, don Alfredo. Es rica como la que daba nuestra overa. Muchas gracias. ALFREDO. — De nada, señora. No se agite por hablar. PEDRO. — (Afligido.) Claro. Carmela. No debió levantarse. CARMELA. — Como oí hablar aquí afuera, pensé que podía haber llegado la Catalina... Porque hoy debe llegar, ¿verdad, Pedro? Tengo tantas ganas de verla. Ella quizás no sepa que yo estoy tan enferma... (Se enjuga una lágrima.) ¡Tengo tantas ganas de verla! PEDRO. — (Haciendo un gran esfuerzo para disimular.) Pero... no era hoy que debía llegar. Es... mañana, cara Carmela... Yo le dije el jueves, y hoy es miércoles... CARMELA. — (Desconsolada.) ¡Oh! Creía que hoy es jueves... (Animándose.) Entonces mañana, antes que llegue, me levantaré otra vez. No quiero darle a la Catalina la impresión de hallarme en cama. Me levantaré otra vez. ALFREDO. — No hay necesidad que se levante, señora. Espere tranquila. Es posible que demore unos días más, poique hay una huelga en el ferrocarril y no se sabe cuándo terminará. CARMELA. — (Sorprendida.) ¿Cómo? Si yo todas las mañanas siento el pito del tren que toca lejos, cuando pasa por la estación de aquí. Yo lo siento... ALFREDO. — Efectivamente. Pero... es una máquina sola, que recorre la vía. PEDRO. — Don Alfredo lo sabe. El no miente. CARMELA. — (Afligida.) ¿Entonces la Catalina no va a llegar para la Navidad? ALFREDO. — Tardará unos días. Quizá llegue para primero de año. Tenga un poco más de paciencia, señora. CARMELA. — (Como un lamento desconsolado.) ¿Y por qué hacen la huelga? (Sufre una marcada agitación.) PEDRO. — (Tomándola por los brazos.) Vamos, Carmela, acuéstese, que le hace mal estar hablando aquí. ¿No ve cómo se ha agitado? ALFREDO. — (Ayudando a Pedro a levantarla.) Es mejor, señora. Quédese tranquilita en su cama y nosotros le avisaremos cuándo llegará, con seguridad, su hija, para que la espere levantada. CARMELA. — (Mientras la llevan lentamente al rancho.) Bueno, bueno... Entonces estaré más fuerte. Y después que mi Pedro arregle sus cosas, iré yo también a la ciudad junto con la Catalina, para pasear y divertirme, ¿verdad Pedro? PEDRO. — Cómo no, Carmela. Sí, sí... (Al llegar a la puerta del rancho hacen mutis por allí Carmela y Pedro. Alfredo vuelve a primer término.) PEPIN. — (Que llega por izquierda con la Nena.) Saló, don Alfredo. ¿Se ha quedao solo? ¿Y tata dónde está? ALFREDO. — Adentro, con tu mamá. NENA. — Voy a verla... (Mutis al interior del rancho.) PEPIN. — Diga, don Alfredo: ¿es cierto que cuando salen muchos lagartos es porque va a llover? ALFREDO. - Es verdad. PEPIN. — ¡A la gran siete! ¡Cómo andan por ahí! ALFREDO. — (Mirando al cielo.) No puede tardar mucho en llover. La tormenta está próxima. Salvo que sea un amago, como el de anoche. PEPIN. — (Aspirando fuerte por la nariz.) No crea, don Alfredo. Yo ya siento el olor al agua. ALFREDO. — De la tierra mojada, mejor dicho. Yo no siento nada. (Del rancho vuelven Pedro y la Nena.) PEDRO. — (A la Nena.) Déjela; que su mama va a dormir. NENA. — (Mirando hacia izquierda.) ¡Pepín! Mira ande se va el petizo. . . PEPIN. — (Observando para el mismo lado.) ¡Oh! Se quedrá disparar. Aura lo voy a arreglar. . . (Se dirige hacia izquierda y se detiene.) Lo voy a atajar por este lao. Vamos, nena... (Ambos se van corriendo por foro, detrás del rancho, profiriendo gritos.) ALFREDO. — ¿Quedó tranquila? PEDRO. — Sí. (Se sienta exteriorizando una gran depresión.) ¡Qué fuerza hay que hacer para fingir! No puedo más, don Alfredo. Me siento vencido ¡No puedo más! ALFREDO. — Todavía hay esperanzas, amigo. Puede ser que García Castro, al llegar aquí y ver lo que pasa, se conmueva y le conceda un tiempo más, hasta que doña Carmela se fortalezca un poco y pueda resistir su traslado a otra parte. Yo me quedaría a esperarlo junto con usted, pero temo que mi presencia lo encone más. Después de aquella discusión que tuvimos en su casa, me considera su más terrible enemigo. Es por orden suya que me persiguen con tanta saña. De lo contrario, no me movería de su lado. PEDRO. — Pueda ser que ya no venga hoy. Y si esta noche llueve, a la fuerza tendrá que esperar unos días más. Yo también creo que sería peor si lo encontrara a usted aquí. Le agradezco lo mismo, don Alfredo. ALFREDO. — (Palmeándolo.) De todas maneras, no voy a andar lejos, por si acaso. En un instante estaré a su lado si hago falta. Animo, amigo; valor, que usted es de los mansos, pero es también de los fuertes. Hasta pronto. (Mutis por derecha.) PEDRO. — Hasta luego... (Pensativo, agitado por una desazón inquietante, luego de ver alejarse a Alfredo, se dirige a la puerta del rancho, la abre con sigilo, observa adentro un breve instante y la vuelve a cerrar con cuidado. Mira al cielo como clamando pon el agua y luego se sienta apesadumbrado, con la cabeza entre las manos. Lo sorprende en esta actitud la llegada intempestiva de Peña.) PEÑA. — (Entra por derecha, agitado.) Don Pedro, ahí vienen llegando el patrón, el juez y dos piones. Me adelanté de un galope cortando campo, p’avisarle. Ellos vienen en el auto puel camino. Estando con ellos, haciéndome el entremetido en la conversación, les dije que usté tenía la mujer enferma, y se hicieron los sonsos. ¡Maulas! ¡Juera joven yo! En cuanto lleguen, m’escabullo. No tengo coraje pa intervenir en esta infamia. (Mientras hace mutis por derecho.) Aunque me echen, aunque me echen. . . (La tormenta avanza, el cielo se obscurece cada vez más. Hay un momento de angustiosa expectativa. Pedro, casi desfallecido no atina qué hacer. Se oye una bocina de auto... En seguida un poco más cerca, instantes después entran por izquierda, García Castro y el ¡juez.) JUEZ. — ¡Ya ni perros tienen aquí! G. CASTRO. — Señal de abandono. PEDRO. — (Esforzándose por mostrarse tranquilo.) Se murieron de hambre. JUEZ. — (Riéndose.) ¡Qué milagro, no está aquí su defensor... el máistro! G. CASTRO. — Hubiera querido encontrarlo para demostrarle si las tierras son mías. (A Pedro.) Usted ya sabe a qué venimos. (Pedro asiente.) Así que no se sorprenderá que le haga sacar todo afuera, ya que usted mismo no lo ha hecho. Hay que dejar libre todo esto. (Al juez.) Usted con los peones vaya desalojando el galpón. Mándelo al sargento, que yo lo haré hacer aquí. (El juez y dos peones mutis por derecha. El cielo se obscurece cada vez más y arrecia el viento.) PEDRO. — (Colocado frente a la puerta del rancho, implorante.) Mire patrón, ahí dentro tengo a mi mujer enferma. No se puede mover de la cama. Le pido que me deje unos días más, hasta que ella se mejore y pueda llevarla a otra parte. Sáqueme todo, tíreme todo a la calle, haga lo que quiera, pero deje en paz a mi Carmela... Se lo pido por lo que más quiera, señor... G. CASTRO. — Pretextos. Argucias de pícaro. Me han hecho muchas veces el cuento de las enfermedades. Ya estamos aquí v he de cumplir mi propósito, sin pérdida de tiempo. (Por el rancho.) Usted mismo vaya desocupando eso y lléveselo al hombro. PEDRO. — (Desesperado.) Señor; se lo pido por favor. . . G. CASTRO. — ¡Oh! ¡Qué tanto!... (Intenta dirigirse hacia la puerta del rancho.) PEDRO. — (Reaccionando súbitamente con un impulso de fiereza.) ¡Cuidado, patrón; eso no! (Le sale al paso a Castro, que atropella e intenta abrir la puerta del rancho de una patada. Pedro lo intercepta y lo echa atrás de un empujón.) ¡No! ¡Aquí no entra! (García Castro, que ha trastabillado con el empujón, retrocede un tanto y saca el revólver para atacar de nuevo, al mismo tiempo que Pedro, toma la escopeta colgada de la pared del rancho. García Castro tira primero y el disparo destroza el farol que también está adosado a la pared, junto a la puerta del rancho, Y Pedro inmediatamente, descarga el último cartucho de su arma sobre García Castro y éste cae exánime al suelo. Cuídese bien de ejecutar con precisión dicha escena. El viento arrecia y empieza a gotear. Entonces Pedro, en un supremo desahogo, con un grito de desesperación.) ¡Ahora sí que es suya la tierra; ahora sí! (Queda un instante anonadado al darse cuenta de lo que ha hecho. Está temblando, cuando se oyen voces y entra corriendo Peña.) PEÑA. — (Sorprendido se percata de la situación y ve a Castro tendido en el suelo.) ¡Caíste, maula! (Se oye en ese instante un grito desgarrado en el interior del rancho. Peña acude allí.) PEDRO. — (Dándose cuenta lo que le ha ocurrido a Carmela, no atina a moverse, espantado, ahogado por un profundo sollozo): ¡Carmela!... (Aparece en la puerta del rancho el sargento, la cabeza descubierta.) Carme... (Por foro, detrás del rancho, vienen gritando y corriendo, gozozos, Pepín y la Nena, mientras cae la lluvia.) PEPIX. — ¡Tata!... ¡Tata!... ¡Estamos salvados! NENA. — ¡Llueve, tata, llueve!... PEDRO. — (Llorando y abrazando a los chicos.) ¡Demasiado tarde! ¡Demasiado tarde!... TELON FINAL