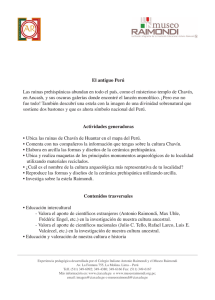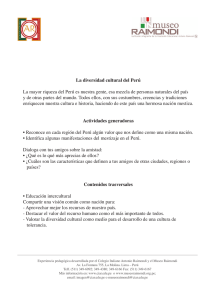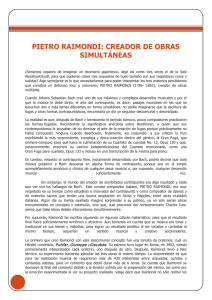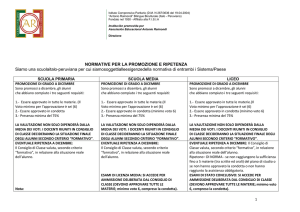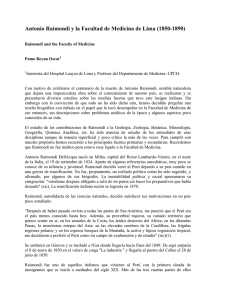P. José Raimondi
Anuncio
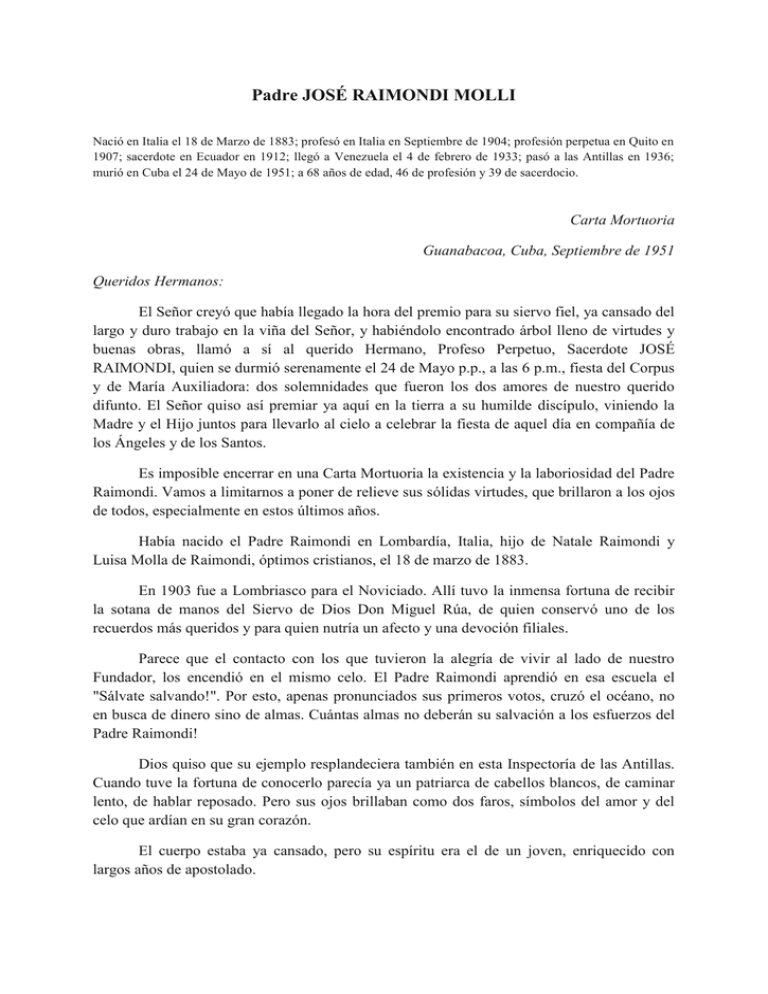
Padre JOSÉ RAIMONDI MOLLI Nació en Italia el 18 de Marzo de 1883; profesó en Italia en Septiembre de 1904; profesión perpetua en Quito en 1907; sacerdote en Ecuador en 1912; llegó a Venezuela el 4 de febrero de 1933; pasó a las Antillas en 1936; murió en Cuba el 24 de Mayo de 1951; a 68 años de edad, 46 de profesión y 39 de sacerdocio. Carta Mortuoria Guanabacoa, Cuba, Septiembre de 1951 Queridos Hermanos: El Señor creyó que había llegado la hora del premio para su siervo fiel, ya cansado del largo y duro trabajo en la viña del Señor, y habiéndolo encontrado árbol lleno de virtudes y buenas obras, llamó a sí al querido Hermano, Profeso Perpetuo, Sacerdote JOSÉ RAIMONDI, quien se durmió serenamente el 24 de Mayo p.p., a las 6 p.m., fiesta del Corpus y de María Auxiliadora: dos solemnidades que fueron los dos amores de nuestro querido difunto. El Señor quiso así premiar ya aquí en la tierra a su humilde discípulo, viniendo la Madre y el Hijo juntos para llevarlo al cielo a celebrar la fiesta de aquel día en compañía de los Ángeles y de los Santos. Es imposible encerrar en una Carta Mortuoria la existencia y la laboriosidad del Padre Raimondi. Vamos a limitarnos a poner de relieve sus sólidas virtudes, que brillaron a los ojos de todos, especialmente en estos últimos años. Había nacido el Padre Raimondi en Lombardía, Italia, hijo de Natale Raimondi y Luisa Molla de Raimondi, óptimos cristianos, el 18 de marzo de 1883. En 1903 fue a Lombriasco para el Noviciado. Allí tuvo la inmensa fortuna de recibir la sotana de manos del Siervo de Dios Don Miguel Rúa, de quien conservó uno de los recuerdos más queridos y para quien nutría un afecto y una devoción filiales. Parece que el contacto con los que tuvieron la alegría de vivir al lado de nuestro Fundador, los encendió en el mismo celo. El Padre Raimondi aprendió en esa escuela el "Sálvate salvando!". Por esto, apenas pronunciados sus primeros votos, cruzó el océano, no en busca de dinero sino de almas. Cuántas almas no deberán su salvación a los esfuerzos del Padre Raimondi! Dios quiso que su ejemplo resplandeciera también en esta Inspectoría de las Antillas. Cuando tuve la fortuna de conocerlo parecía ya un patriarca de cabellos blancos, de caminar lento, de hablar reposado. Pero sus ojos brillaban como dos faros, símbolos del amor y del celo que ardían en su gran corazón. El cuerpo estaba ya cansado, pero su espíritu era el de un joven, enriquecido con largos años de apostolado. Conviví con él por doce años. Vino a esta casa como confesor en el año 1938, pocos meses después de terminar mi noviciado. Pasamos juntos los años de filosofía. Nos daba clase de religión. Cómo la preparaba! Así como preparaba sus clases de religión, así preparaba sus sermones, sus conferencias, las explicaciones del Evangelio. Escribía todo para estar seguro de lo que decía, para no faltar el respeto a la palabra de Dios y para no ofender la caridad de los que lo escuchaban. Los cuadernos que dejó son un testimonio elocuente. El Padre Raimondi fue verdaderamente aquella luz que, puesta en el candelero, dio fulgurante luz a su alrededor, luz de verdadera y profunda piedad. Los que lo veían recogido ante el altar, con los ojos fijos en el Tabernáculo o en la dulce figura de María Auxiliadora, estaban convencidos de que el "abuelo" -como lo llamábamos afectuosamente todos: salesianos, hermanas y extraños- en esos momentos no estaba en esta tierra. Parecía transportado al cielo! Su rostro no podía esconder la paz y la felicidad que reinaban en su corazón en aquellos instantes. Vivía constantemente unido a Dios. Tenía siempre el Santo Rosario entre sus manos. El encanto de sus virtudes ejercía un influjo extraordinario en todos los que se le acercaban, no sólo los buenos, sino también aquellos que no miraban con simpatía al sacerdote. Un comerciante bastante rico, observaba todas las mañanas al anciano Padre Raimondi, que pasaba delante de su casa para ir a una clínica a decir la Santa Misa. Un día, vencido por la curiosidad, quiso saber quién era y se acercó para saludarlo. Al primer contacto se hicieron amigos. Después de aquel primer encuentro, el comerciante lo esperaba todos los días, para acompañar a su gran amigo. Las primeras semanas iba sólo hasta la casa de las monjas. Más tarde entró también él. Permanecía hasta el final de la misa. El Padre no tenía monaguillo que lo ayudara. El comerciante aprendió a ayudar a misa, pero antes hizo una buena confesión, abjuró de la masonería, de la que por muchos años había sido "Venerable Maestro", entregó todos los diplomas de masón y otros documentos a su sincero amigo, para que los quemase. Comenzó una vida de buen católico, tanto que no se avergonzaba de acompañar al sacerdote, servir al altar y hacer todos los domingos la santa comunión. La piedad del Padre Raimondi lo había conquistado de nuevo a Cristo y al cielo. Murió cristianamente al año de haber conocido al Padre Raimondi. Como confesor era buscadísimo por los Hermanos, por las monjas y por los fieles que querían tener un director espiritual. Estaba por muchas horas en el confesionario, a pesar de sus males hepáticos, que lo molestaban continuamente. Sabía dirigir las almas con suavidad, pero con firmeza. Quería a toda costa la corrección de los defectos. La casa ha perdido con él a un guía que difícilmente podrá ser sustituido. Pero donde verdaderamente se vio que vivía en Dios y por Dios fue en su larga enfermedad. A los sufrimientos del hígado se añadió pronto un cáncer en la cabeza, que se manifestó al principio con llagas cutáneas, cuyas curas eran muy dolorosas. Estas curas parecían al principio que cicatrizaban las úlceras, pero luego se abrían otras. Un año hace, estuvo a punto de perder la vista, pero el Señor no permitió que quedara ciego. El mal se manifestó luego también en el pecho y en los pies. En medio de tantos dolores se manifestó siempre sonriente y tranquilo. Decía que era mejor sufrir el purgatorio aquí en la tierra y no en la otra vida. Ofreció sus sufrimientos por la Congregación y por esta casa de formación, que tanto quería. El mal llegó a tal punto, que se hizo necesaria una intervención quirúrgica. Se buscó una buena clínica, donde se le pudiera asistir bien y prestarle todos los cuidados aconsejados en tales casos. Entró todo sereno y tranquilo con esperanza de curarse, pero resignado a la voluntad de Dios, si hubiera querido llamarlo a Sí. La operación fue muy difícil. Se trataba de sustituir un hueso parietal casi entero con una placa de platino. Consciente del riesgo, quiso prepararse bien. Me pidió permiso para visitar las iglesias señaladas por el Señor Cardenal para lucrar las indulgencias del Año Santo. Hizo la confesión general y así, espiritualmente preparado, se puso en manos de los médicos. Durante la preparación para la operación, pudo celebrar la santa misa todos los días, menos el día de la operación. El querido Padre Raimondi fue asistido noche y día por el suscrito o por otro sacerdote de la casa, tanto en los días antes de la operación, como durante y después, hasta el día de su santa muerte. Antes de entrar en la sala de operaciones se confesó una vez más. Lo acompañé en el trayecto de su cuarto a la sala, trayecto a pie. La intervención duró varias horas y fueron necesarias transfusiones de sangre. Pareció que la ciencia había triunfado. Comenzó poco a poco a recuperarse y ya pensaba volver a casa, cuando de pronto sobrevino una pulmonía doble. Su cuerpo, ya demasiado débil, no pudo resistir. Después de una breve lucha de dos días, entró en un estado de sueño, que se transformó luego en agonía. Durante la última noche, en la casa y también en el noviciado de las Hermanas, de las que capellán por muchos años, se rezaba sin interrupción. Cuando vimos ya próxima la muerte, le recité las oraciones de los moribundos, junto con un novicio que me acompañó. Le di varias veces la absolución. Al alba abrió los ojos como para ver por última vez este mundo que estaba por dejar, me tomó de la mano como para decir adiós, bajó la cabeza y se durmió en el Señor. Su cadáver, expuesto durante el día y la noche, fue objeto de una verdadera peregrinación de religiosos, religiosas y fieles. Entre las autoridades eclesiásticas el primero en venir fue Monseñor Müller, Obispo Auxiliar de La Habana. Los funerales fueron solemnísimos. Parecía más bien una procesión, por la solemnidad y la multitud de personas. Participaron varios grupos de alumnos y alumnas de los Colegios de La Habana. Todos los aspirantes quisieron acompañarlo hasta el cementerio. Para ellos había sido más que un padre. Tejió el elogio fúnebre, en ausencia del Padre Inspector, el Secretario Inspectorial, Padre Isidoro Fernández, quien hizo resaltar especialmente la profunda piedad y las dotes excepcionales de director de almas del Padre Raimondi. Sus restos descansan en el Cementerio de La Habana, junto con otros Hermanos que lo precedieron en la eternidad. Su alma ciertamente habrá ya alcanzado el premio celestial. Mientras le pido una oración por el eterno descanso del Padre Raimondi, si por acaso tuviera aún necesidad, les ruego igualmente que tengan un recuerdo por esta Casa de Formación y por quien se profesa, vuestro afectísimo en Cristo Jesús, Sac. Esteban Csekey Director