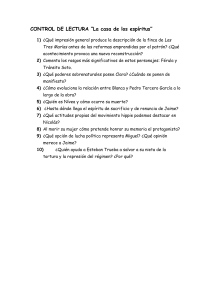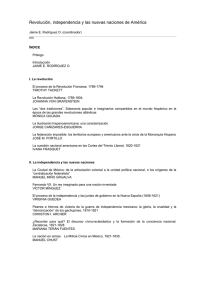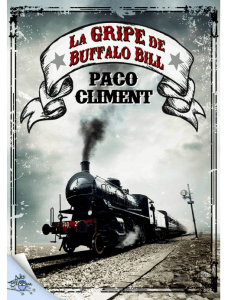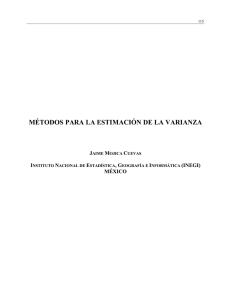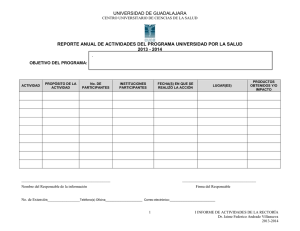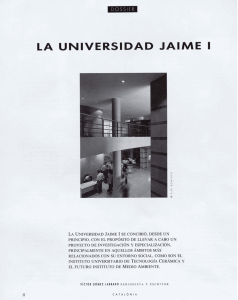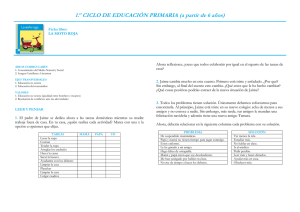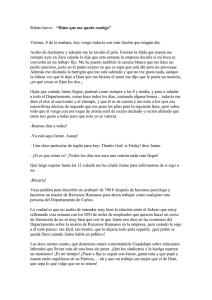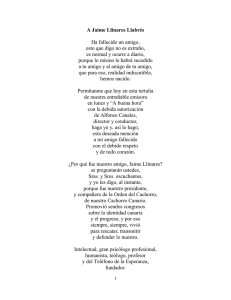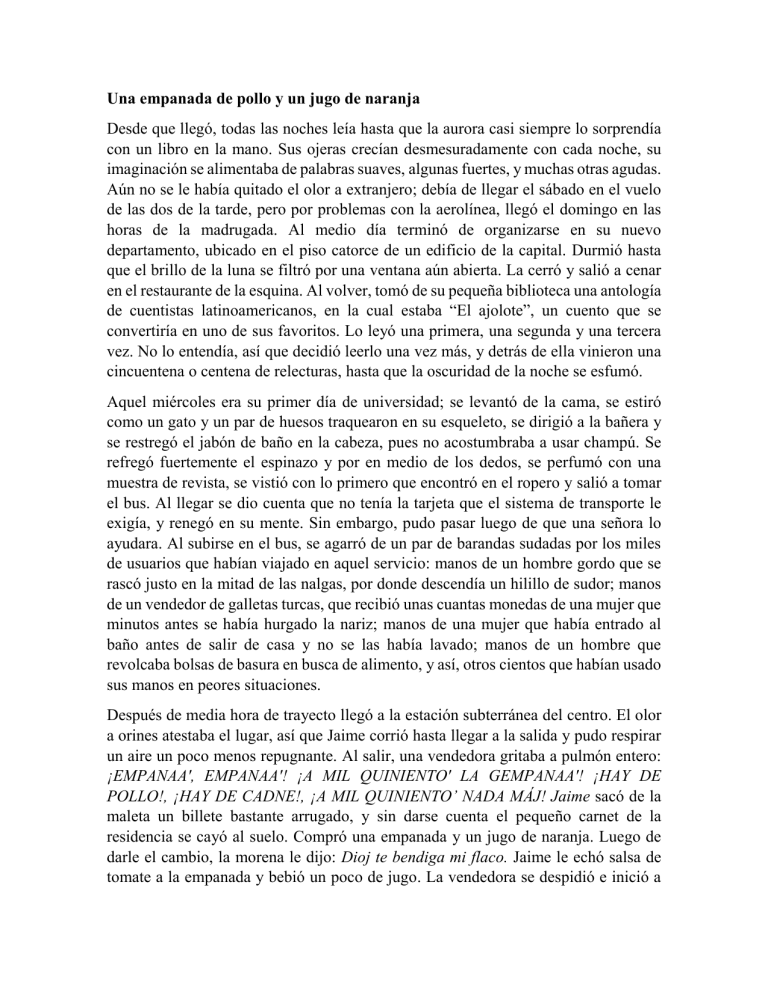
Una empanada de pollo y un jugo de naranja Desde que llegó, todas las noches leía hasta que la aurora casi siempre lo sorprendía con un libro en la mano. Sus ojeras crecían desmesuradamente con cada noche, su imaginación se alimentaba de palabras suaves, algunas fuertes, y muchas otras agudas. Aún no se le había quitado el olor a extranjero; debía de llegar el sábado en el vuelo de las dos de la tarde, pero por problemas con la aerolínea, llegó el domingo en las horas de la madrugada. Al medio día terminó de organizarse en su nuevo departamento, ubicado en el piso catorce de un edificio de la capital. Durmió hasta que el brillo de la luna se filtró por una ventana aún abierta. La cerró y salió a cenar en el restaurante de la esquina. Al volver, tomó de su pequeña biblioteca una antología de cuentistas latinoamericanos, en la cual estaba “El ajolote”, un cuento que se convertiría en uno de sus favoritos. Lo leyó una primera, una segunda y una tercera vez. No lo entendía, así que decidió leerlo una vez más, y detrás de ella vinieron una cincuentena o centena de relecturas, hasta que la oscuridad de la noche se esfumó. Aquel miércoles era su primer día de universidad; se levantó de la cama, se estiró como un gato y un par de huesos traquearon en su esqueleto, se dirigió a la bañera y se restregó el jabón de baño en la cabeza, pues no acostumbraba a usar champú. Se refregó fuertemente el espinazo y por en medio de los dedos, se perfumó con una muestra de revista, se vistió con lo primero que encontró en el ropero y salió a tomar el bus. Al llegar se dio cuenta que no tenía la tarjeta que el sistema de transporte le exigía, y renegó en su mente. Sin embargo, pudo pasar luego de que una señora lo ayudara. Al subirse en el bus, se agarró de un par de barandas sudadas por los miles de usuarios que habían viajado en aquel servicio: manos de un hombre gordo que se rascó justo en la mitad de las nalgas, por donde descendía un hilillo de sudor; manos de un vendedor de galletas turcas, que recibió unas cuantas monedas de una mujer que minutos antes se había hurgado la nariz; manos de una mujer que había entrado al baño antes de salir de casa y no se las había lavado; manos de un hombre que revolcaba bolsas de basura en busca de alimento, y así, otros cientos que habían usado sus manos en peores situaciones. Después de media hora de trayecto llegó a la estación subterránea del centro. El olor a orines atestaba el lugar, así que Jaime corrió hasta llegar a la salida y pudo respirar un aire un poco menos repugnante. Al salir, una vendedora gritaba a pulmón entero: ¡EMPANAA', EMPANAA'! ¡A MIL QUINIENTO' LA GEMPANAA'! ¡HAY DE POLLO!, ¡HAY DE CADNE!, ¡A MIL QUINIENTO’ NADA MÁJ! Jaime sacó de la maleta un billete bastante arrugado, y sin darse cuenta el pequeño carnet de la residencia se cayó al suelo. Compró una empanada y un jugo de naranja. Luego de darle el cambio, la morena le dijo: Dioj te bendiga mi flaco. Jaime le echó salsa de tomate a la empanada y bebió un poco de jugo. La vendedora se despidió e inició a limpiar el mostrador, hasta que divisó el pequeño carnet residencial. Corrió a llamar a Jaime, y gritándole dijo: ¡Pelao´, pelao´, se te cayó el cadnét!, se te cayó el cadnét! Después de dar las gracias, Jaime guardó el carnet en la maleta, e inició a recorrer el camino a la universidad. La calle era empinada y larga. Jaime caminaba como si no tuviera alma. Sentía que ya había pasado media hora y todavía no iba siquiera en la mitad. La calle estaba colmada de lujosos restaurantes, de donde entraban y salían carros de alta gama, también hombres y mujeres que vestían impecables trajes, lavados sólo en lavandería, porque en toda su vida no habían aprendido a lavar. Jaime subía por el andén derecho de la calle, pensaba en cada palabra que había usado Cortázar en su escrito, y mientras lo hacía mordía un pedazo de empanada. Su garganta se había resecado, y decidió beber un sorbo de jugo. A lo lejos vio a un habitante de calle en el piso: estaba untado de aceite quemado, su pelo y barba eran andrajosos, y por entre ellos los piojos competían por llegar primero al otro lado. Se cubría con un pedazo de cartón manchado de panela, y por su aspecto, parecía que no había comido hace unos mil días. Jaime tenía hambre, pero cuando llegara a casa podría comer, en cambio, el viejo y desamparado hombre, no. Caminó hasta llegar a él, lo despertó tocándolo suavemente con el pie y se agachó a darle la empanada. El viejo sonrió. Era una sonrisa macabra, quizá por la gran cantidad de cicatrices que le desfiguraban la cara y que se ocultaban bajo la gruesa capa de aceite. Recibió la empanada y se la atravesó como un salvaje, luego tomó la botella de jugo a dos manos, puso el pico en medio de sus labios, la levantó hasta que todo el líquido pasó por en medio de ellos, tocó su lengua, humedeció la garganta y llegó a su estómago. Al terminar, el hombre dejó la botella suavemente en el suelo, mientras que escudriñaba con sus ojos a Jaime. ¡Granscia!, fue lo único que dijo el hombre, y estiró sus manos para despedirse de Jaime, quien dudó en corresponderle; sin embargo, después de un largo tiempo, se la dio. El sol estaba radiante. Los rayos golpeaban fuertemente en la cabeza de Jaime, calentándola y haciéndolo sentir aún más débil. Sumado a esto, la falta de sueño, el no haber desayunado y el esfuerzo físico que hizo en la subida lo habían hecho palidecer. Al juntarse las manos, el viejo volvió a sonreír, y esta vez fue una sonrisa aún más marcada. Apretó las manos de Jaime con una fuerza demoledora, haciendo que este sintiera un dolor tan terrible, que la luz que entraba por sus ojos desapareció y se convirtió en una oscuridad que inundaba sus pupilas. Durante unos segundos todo fue penumbra en la mente de Jaime: se empezó a sentir pesado, lerdo, agotado; sentía animales que recorrían su pelo y su nueva barba. Su mente se cerraba cada vez más y sus ideas ya no fluían en su cerebro como solían hacerlo. Algunos segundos más pasaron hasta que Jaime pudo ver nuevamente y se vio acurrucado frente a él, como si se estuviera viendo en un espejo, dándose la mano. ¡Gracias pedazo de idiota! Hace cien años no me sentía así de bien, sin dolores en la espalda ni en las articulaciones, sin hambre, con una mente aún más espaciosa que la que tenía, con un cuerpo lozano, atractivo y vigoroso, le gritó su propio cuerpo. Luego de decir esto, Jaime vio cómo su cuerpo se alejaba mientras tomaba del maletín el carnet de residencia que minutos antes se le había caído: lo leyó, miró hacia atrás y se despidió con la mano. Jaime quedó botado en el suelo. Olía a orines. Trató de levantarse a recuperar su cuerpo, pero sus piernas eran demasiado débiles y pesadas para correr, además de tener ampollados los pies. Tenía tanta hambre que sentía que la boca del estómago se iba a comer sus tripas, su hígado o sus riñones. Se acomodó contra la pared. El aceite quemado le borboteaba con el sol, así que se cubrió con el cartón de una industria panelera, y cuando lo hizo, vio que un hombre joven venía, con una empanada y un jugo de naranja en sus manos. Cerró los ojos y segundos después sintió la punta de un pie que lo movía como queriéndolo despertar. El hombre se agacho. Jaime recibió la empanada y sonrió. J. Gabriel Cárpatos, marzo de 2018