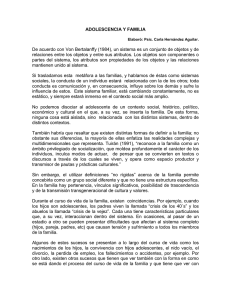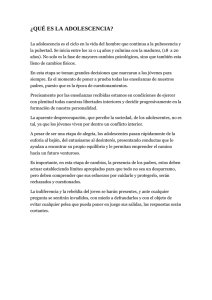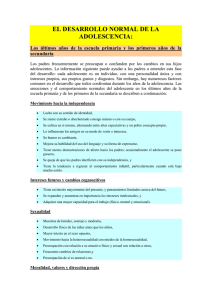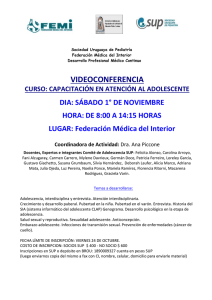MODULO 6 Construirse un pasado (317) Aulagnier El adolescente
Anuncio

MODULO 6 Construirse un pasado (317) Aulagnier El adolescente oscila entre dos posiciones: - El rechazo a todo cambio, de status en su mundo relacional sin importar cuales sean, las modificaciones q se inscriben en su cuerpo. - Una reivindicación ardiente o silenciosa y secreta, de su derecho de ciudadano completo en el mundo de los adultos y en un mundo q será reconstruido por el, y sus pares en nombre de nuevos valores q probaran lo absurdo o la mentira de los q se pretende imponerle. Las tareas reorganizadoras propias a ese tiempo de transición q es la adolescencia tiene un rol determinante. Ese trabajo de poner en memoria y de poner en historia gracias al cual, un tiempo pasado, y como tal, definitivamente perdido, puede continuar existiendo psíquicamente en y por esta autobiografía, obra de un yo q solo puede ser y devenir prosiguiéndola del ppio al fin de su existencia. Es en el discurso del tiempo de la infancia q el sujeto deberá seleccionar y apropiarse de los elementos constituyentes de ese fondo de memoria gracias al cual podrá tejerse la tela de fondo de sus composiciones biográficas. Tejido q solo puede asegurarle q lo modificable y lo inexorablemente modificado de sí mismo, de su deseo, de sus elecciones, no transformen a aquel q lo deviene. Esta parte de la infancia q el analista descubre en todo sujeto, es la prueba de la persistencia de ese fondo de memoria, o por decirlo mejor, de lo q queda en nuestra memoria de ese pasado en el q se enraízan nuestro presente y el devenir de ese presente. Las relaciones causales q el sujeto tejera entre ese tiempo q vive, el futuro q anticipa y ese pasado, serán en gran parte ilusorias, conformes a su manera de construir o reconstruir en su conformidad con el presente q vive, ese pasado perdido. Este fondo de memoria, puede bastar para satisfacer dos exigencias indispensables para el funcionamiento del Yo: - Garantizarle en el registro de las identificaciones esos puntos de certidumbre q asignan un lugar en el sistema de parentesco y en el orden genealógico, y por consiguiente temporal. - Asegurarle la disposición de un capital fantasmatico. El capital fantasmatico q va a decidir lo q formara parte de su investidura. En la perspectiva aquí elegida, separe, el recorrido q sigue el adolescente en dos etapas: 1) Deberán seleccionarse ser puestos al amparo del olvido, los materiales necesarios para la constitución de ese “fondo de memoria” garante de la permanencia identificatoria. Esta primer etapa concierne esencialmente a la organización del espacio identificatorio y la conquista de posiciones estables. 2) Principia en el momento en q esa tarea ha podido, esencialmente, ser llevada a buen puerto y prepara la entrada a lo q se califica de edad adulta. Sobre la elección de los objetos q podrán ser soportes del deseo y promesa del goce. Tanto una como la otra son dependientes, mejor aún, son el corolario de este otro trabajo psíquico q las acompaña: la constitución de lo reprimido. El fracaso de la represión puede manifestarse por su exceso al igual q por su falta: en los dos casos las consecuencias serán una reducción drástica del campo de los posibles relacionales. El pasado como tiempo de la culpabilidad, de la nostalgia, del duelo, de la facilidad perdida, esta sobre investido el deprimido. El tiempo de la infancia se constituye como un pasado, pero un pasado desafectivizado. No se encontrara, ni en el registro del placer, ni en el sufrimiento. La gama de posibles relacionales depende por consiguiente de la cantidad de posiciones identificatorias q el Yo puede ocupar guardando la seguridad de q el mismo Yo persiste. El tiempo de la infancia cubre el tiempo necesario para la organización y apropiación de los materiales q permiten q un tiempo pasado devenga para el sujeto ese bien inalienable q puede por sí mismo permitirle la aprehensión de su presente y la anticipación de un futuro. Emoción: todo estado afectivo del q el Yo puede tomar conocimiento. El Yo debe poder disponer de ese capital fantasmatico para sostener su deseo, para q esas palabras esenciales q son amor, gozo, sufrimiento, odio, no sean más q palabras pero puedan movilizar la representación fantasmatica necesaria para la emoción del cuerpo, con el anclaje del sentimiento en un fantasma q es el único q puede hacer la palabra apta al afecto. Es necesario q el Yo infantil, como mas tarde el Yo del adolescente, como será aun el caso para el Yo del adulto, pueda reconocer en aquel q deviene la realización anticipada y pre investida de un antes de ese presente de sí mismo. La función q va a tener el discurso de la madre, q puede proveer al yo la historia de ese bebe q ha predecedido a su propio advenimiento sobre la escena psíquica. Será necesario q el yo pueda devenir ese “aprendiz historiador” q, antes de conquistar su autonomía, deberá ser reconocido como el coautor indispensable de la historia q se escribe. El fin de la adolescencia, puede a menudo signar la entrada en un episodio psicótico cuya causa desencadenante a menudo se relaciona con un primer fracaso: fracaso en una primera relación sexual, fracaso imprevisto en un examen, fracaso de una primera relación sentimental. El fracaso es el resultado de un movimiento de desinvestidura contra el cual el sujeto se defiende desde hace mucho tiempo, y en realidad, desde siempre, gracias a diferentes prótesis encontradas en el exterior de sí mismo y de las q descubre repentinamente, sea la fragilidad, sea el lado excesivo del precio q exigen en cambio. El tiempo presente es el momento en q se opera ese movimiento de desplazamiento libidinal entre dos tiempos q solo tienen existencia psíquica: un tiempo pasado y como tal perdido salvo en el recuerdo q guardamos de el, un tiempo por venir y como tal inexistente, salvo en la forma por la cual lo anticipamos. Esta suspensión del tiempo es la consecuencia del vacío q se ha operado en la memoria por no haber podido preservar al abrogo de la prohibición y de la selección drástica q otro les ha impuesto, los recuerdos q preservan lo viviente y móvil la historia del propio pasado. Se puede recordar a este respecto el mecanismo q actúa en nosotros en ese trabajo de biógrafo q nos incumbe: en estas historias q cada uno se cuenta sobre sus relaciones infantiles, y tmb sobre amores pasados, las rupturas, los goces y los duelos han jalonado nuestra vida. El origen de la historia del tiempo del Yo, coincide con el origen de la historia del deseo q lo ha precedido y lo q ha hecho nacer y ser. Será necesario entonces q esta intrincación este ya presente en la manera en la q la madre va a vivir el tiempo de esta infancia. Ella tmb va a construir su propia historia de tiempo relacional. El niño podrá adquirir la convicción de q una relación ha existido, q los dos soportes han podido compartir experiencias de alegría, de sufrimiento, en otros términos, q su memoria está asegurada de encontrar, su complemento en la memoria del otro, q una doble investidura viene a garantir la preservación, el valor, la verdad de esos ejes q sostienen su construcción. Desinvestidura: concierne en primer lugar, a los pensamientos q tienen, al Yo mismo como referente. Desinvestidura cuyas consecuencias, hablando temporalmente, aparecen en el momento en q debería concluir, no el tiempo de la infancia, sino el de la adolescencia, y por consiguiente, en el momento en q el sujeto debería investir su proyecto identificatorio q lo proyecta o anticipa en el lugar de un padre potencial. La autora analiza las condiciones q permiten la entrada en la adolescencia vaya a la par de un acceso a un orden temporal q preserva al sujeto de esa confusión de tiempo propia de la psicosis. “La metamorfosis de la pubertad” (311) Freud Pubertad: cambios que llevan la vida sexual infantil a su conformación definitiva. -La pulsión sexual era hasta entonces predominantemente autoerótica, ahora halla al objeto sexual. -Hasta ese momento, pulsiones y zonas erógenas singulares que independientemente unas de otras buscaban un cierto placer. Ahora es dada una nueva meta sexual, todas las pulsiones parciales cooperan, -Las zonas erógenas se subordinan al primado de la zona genital. La pulsión sexual se pone ahora al servicio de la función de reproducción. -La nueva meta sexual asigna a los 2 sexos funciones muy diferentes, su desarrollo sexual se separa -La normalidad es garantizada por la coincidencia d las 2 corrientes dirigidas al objeto y a la meta sexual: la tierna y la sensual. 1) El primado d las zonas genitales y el placer previo Crecimiento y desarrollo de los genitales internos y externos debe ser puesto en marcha por estímulos mediante tres caminos: 1 desde el exterior (excitaciones de zonas erógenas) 2 desde el interior 3 desde la vida anímica (repertorio de impresiones externas y receptor de internas) Por estas tres se genera un estado que se define de excitación sexual: estado sexual que presenta el carácter de una tensión que va acompañada de placer, se conoce por signos: 1 somáticos (alteración de los genitales, preparación p el acto sexual (erección y humectación)) 2 anímicos (sentimiento de tensión) Las zonas erógenas se aplican para brindar, mediante su adecuada estimulación, un cierto monto de placer, de este arranca el incremento de la tensión. Luego, la estimulación apropiada d una zona erógena por el objeto más apto para ello y bajo el placer d esta excitación, se gana la energía motriz requerida para la expulsión d las sustancias genésicas. Existen diferentes fases del placer: 1 Placer previo: provocado por la excitación d zonas erógenas, es lo mismo q podía ofrecer la pulsión sexual infantil. 2 Placer final: el producido por el vaciamiento d las sustancias sexuales. Es nuevo, depende de condiciones instaladas en la pubertad. Es el placer de satisfacción de la actividad sexual. La nueva función de las zonas erógenas seria: son empleadas para posibilitar, por medio del placer previo que ellas ganan como en la vida infantil, la producción del placer de satisfacción mayor. Peligros del placer previo El nexo del pacer previo con la vida sexual infantil se acredita por el papel patógeno q puede corresponderle. Ese peligro se presenta cuando el placer previo demuestra ser demasiado grande y demasiada escasa su contribución a la tensión. Falta la fuerza pulsional p q el proceso sexual siga adelante, todo el camino se abrevia, y la acción preparatoria correspondiente remplaza la meta sexual normal. El malogro d la función del mecanismo sexual por culpa del placer previo se evita cuando en la vida infantil se prefigura el primado d las zonas genitales. 2) El problema d la excitación sexual El papel d las sustancias sexuales. Solo la descarga d las sustancias sexuales pone fin a la excitación sexual. Cuando la reserva está vacía es imposible la ejecución del acto sexual y fracasa la estimulabilidad d las zonas erógenas por mas q sea apropiada, ya no es capaz d provocar placer alguno. La acumulación d los materias sexuales crea y sostiene la tensión sexual Apreciación d las partes sexuales internas La observación d varones castrados corrobora q la excitación sexual es independiente d la producción de sustancias genésicas. Y también las enfermedades q aniquilaron su producción lo demuestran. La pérdida d las glándulas genésicas masculinas en la madurez no tiene influencia sobre la vida anímica del individuo. 3) La teoría d la libido Libido: fuerza susceptible de variaciones cuantitativas, que podrían medir procesos y trasposiciones en el ámbito de la excitación sexual. Tiene un carácter tmb cualitativo. Así se llega a la representación de un quantum de libido a cuya subrogación psíquica se ha llamado libido yoica, la producción de esta, su aumento o su disminución, su distribución y su desplazamiento, están destinados a ofrecernos la posibilidad de explicar los fenómenos psicosexuales observados. La libido yoica es accesible al estudio analítico cuando se ha convertido en libido de objeto. La vemos concentrarse en objetos, fijarse o bien abandonarlos, pasar de unos a otros y a partir de estas posiciones, guiar el quehacer sexual del individuo, el cual lleva a la satisfacción, o sea a la extinción parcial y temporaria de la libido. En cuanto a los destinos de la libido de objeto, que es quitada del objeto se mantiene fluctuante en particularidades estados de tensión y, por último, es recogida en el interior del yo, con lo cual se convierte en libido yoica. La libido yoica o narcisista se nos ofrece como reservorio desde el cual son emitidas las investiduras de objeto y al cual vuelven a replegarse, y la investidura libidinal narcisista del yo, como el estado originario realizado en la primera infancia que es solo ocultado por los envíos posteriores de la libido, pero se conserva en el fondo tras ellos. 4) Diferenciación entre hombre y mujer El la pubertad hay una separación tajante entre carácter masculino y femenino. El los niños la activación autoerótica d las zonas erógenas es la misma para ambos sexos, y esta similitud suprime la posibilidad d una dif entre los sexos. La sexualidad d la niña pequeña tiene un carácter masculino. En la niña la zona erógena rectora se sitúa sin duda en el clítoris, q es homologa a la zona genital masculina, el glande. La pubertad, q en el varón trae aparejado aquel gran empuje d la libido, se caracteriza para la muchacha por una nueva oleada d represión, q afecta a la sexualidad del clítoris. Cuando el acto es permitido, el clítoris mismo es excitado y sobre el recae el papel d retransmitir esa excitación a las partes femeninas vecinas. Se requiere cierto tiempo para q se realice esa transferencia. Durante este lapso la joven es anestésica. Esta anestesia puede ser duradera cuando el clítoris se rehúsa a ceder su excitabilidad. Toda vez q logra transferir la estimulabilidad erógena del clítoris a la vagina, la mujer ha mudado la zona rectora para su práctica sexual posterior. En cambio, el hombre la conserva desde la infancia. Este camino d la zona erógena rectora elimina la virilidad infantil. 5) El hallazgo d objeto Pubertad: se afirma el primado d los genitales y en el varón surge una nueva meta sexual: penetrar en una cavidad el cuerpo q excite la zona genital. Del lado psíquico se consuma la elección d objeto preparado desde la más temprana infancia En la etapa oral se da la primer elección de objeto (el pecho de la madre), este objeto es perdido cuando llega la representación de la madre como un todo. La pulsión sexual pasa a ser autoerótica. Sólo luego de superado el periodo de latencia se reestablece la relación originaria, volviéndose, el hecho de mamar del pecho materno, paradigmática para todo vínculo de amor. El hallazgo de objeto es más bien un re-hallazgo, un reencuentro. Objeto sexual del período d lactancia El trato del niño con la persona q lo cuida es una fuente continua d excitación y satisfacción sexuales a partir d las zonas erógenas. Además esa persona dirige al niño sentimientos q brotan d su propia vida sexual, lo toma como sustituto d un objeto sexual d pleno derecho. Las muestras d ternura despierta la pul sexual y preparan su posterior intensidad. Cuando enseña al niño amar, cumple su cometido para convertirlo en un hombre integro, con una enérgica necesidad sexual, y consumar en la vida todo aquello a lo q la pul empuja. El exceso d ternura puede ser dañino y malcriar al niño. Despierta la disposición del niño a contraer neurosis. Angustia infantil Niños se comportan desde temprano como si su apego por las personas que los cuidan tuviera la naturaleza del amor sexual. La angustia de los niños es la expresión de su añoranza de la persona amada, por eso responden a todo extraño con angustia (Ej.: miedo a la oscuridad, no se ve persona amada, se calma con la mano). La barrera del incesto Cuando la ternura que los padres vuelven sobre el niño ha evitado despertarle la pulsión sexual prematuramente y despertársela con fuerza tal que la excitación anímica se abra paso de manera inequívoca hasta el sistema genital, aquella pulsión puede cumplir su cometido que sería conducir a este niño, llegado a la madurez, hasta la elección del objeto sexual. Pero, en virtud del diferimiento de la maduración sexual se ha ganado tiempo para erigir la barrera del incesto, y para implantar en él los preceptos morales que excluyen expresamente de la elección de objeto a las personas de la niñez. El respeto d esta barra es una exigencia cultural d la sociedad. Pero la elección de objeto se consuma primero en la esfera de la representación y es difícil que la vida sexual del joven que maduro pueda desplegarse en otros espacio de juego que el de las fantasías (representaciones no destinadas a ejecutarse) por estas fantasías vuelven a emerger en todos los hombres las inclinaciones infantiles, solo que ahora con un refuerzo somático. Y entre estas la moción sexual del niño hacia sus progenitores, casi siempre ya diferenciada por la atracción del sexo opuesto. Contemporáneo al doblegamiento y la desestimación de estas fantasías claramente incestuosas, se consuma uno de los logros psíquicos más importantes, pero más dolorosos de la pubertad: el desasimiento respecto de la autoridad de los progenitores, el único que crea la oposición, tan importante para el progreso de la cultura, entre la nueva generación y la antigua. Algunos se quedan retrasados en cada una de las estaciones de estas vías de desarrollo: personas que no superaron la autoridad de los padres y no les retiraron su ternura. Efectos posteriores d la elección infantil d objeto Ni quien ha evitado la fijación incestuosa d su libido se sustrae por completo d su influencia. Quizá la elección d objeto se produce mediante un apuntalamiento mas libes d estos modelos. La inclinación infantil hacia los padres es la más importante pero no la única senda q marca el camino d la elección de objeto. Prevención d la inversión: Una d las tareas q plantea la elección de objeto consiste en no equivocar el sexo opuesto. El poder q previene una inversión es la atracción reciproca d los caracteres opuestos. Ese factor no basta por sí solo. Otro es la inhibición autoritaria d la sociedad. En el varón, el recuerdo infantil d la ternura d la madre y otras personas del sexo femenino contribuyen a la elección d la mujer, y la actitud d competencia hacia el padre, lo desvía d su propio sexo. En la muchacha, el vínculo hostil con su madre. Introducción al narcisismo (342) Freud Pulsiones libidinosas sucumben al destino d la represión patógena cuando entran en conflicto con las representaciones culturales y éticas del individuo. La represión parte del yo, del respeto del yo por sí mismo. Ha erigido en el interior d si un IDEAL La formación del ideal sería condición d la represión. Yo idealsobre el recae el amor d si mismo q en la infancia gozó el yo real. El narcisismo aparece desplazado a este yo ideal que, como el infantil, se encuentra en posesión d todas las perfecciones valiosas Lo q el proyecta frete a si como su ideal es el sustituto del narcisismo perdido d la infancia, en la q el fue su propio ideal. Relaciones entre formación d ideal y la sublimación Sublimación: proceso q atañe a la libido d objeto y consiste en q la pul se lanza a otra meta, distante d la satisfacción sexual Idealización: es un proceso q envuelve al objeto, este es engrandecido y realzado psíquicamente. Es posible tanto en el campo d la libido yoica como la d objeto. Sublimación: como algo q sucede con la pulsión Idealización: algo q sucede con el objeto La formación del ideal se confunde a menudo con la sublimación d la pulsión. Que alguien haya tocado su narcisismo por la veneración d un elevado ideal del yo no implica q haya alcanzado la sublimación d sus pulsiones. El ideal del yo reclama esa sublimación, pero no puede forzarla. La formación del ideal: aumenta las exigencias del yo y es el más fuerte favorecedor d la represión. La sublimación: constituye aquella vía d escape q permite cumplir con esas exigencias sin dar lugar a la represión. Conciencia moralinstancia psíquica cuyo cometido es velar por el aseguramiento d la satisfacción narcisista proveniente del ideal del yo, observar d manera continua al yo actual midiéndolo con el ideal. Delirio d ser notado o de ser observado, enfermedades paranoicasellos se quejan d q alguien conoce todos sus pensamientos, d q lo observa y vigilan y hay voces q les hablan en tercera persona. Esta crítica existe, en todos nosotros dentro d la vida normal. La incitación p formar el ideal del yo cuya tutela se confía a la cc moral, partió d la influencia crítica d los padres a la q en el curso del tiempo se sumaron educadores y otras personas del medio. Grandes montos d libido homosexual fueron convocados p la formación del ideal narcisista del yo, y en su conservación encuentran drenaje y satisfacción. La institución d la cc moral fue una encarnación d la crítica d los padres y la d la sociedad. Enfermedadreproducir en sentido regresivo la historia genética d la cc moral. La rebelión frente a esa instancia censuradora se debe a q la persona quiere desasirse d todas esas influencias, comenzando por la d sus padres, y retirar d ellas la libido homosexual. La queja en la paranoia muestra q la autocrítica d la cc moral coincide en el fondo con esa observación de si sobre la cual se edifica. Ideal del yo y cc moralcensor del sueño, vigilancia durante el dormir. La observación d si y la autocrítica pueden contribuir al contenido del sueño Sentimiento d siexpresión del “grandor del yo”. Todo lo q uno posee o ha alcanzado, cada resto primitivo del sentimiento d omnipotencia corroborado por la experiencia contribuye a incrementarlo. Depende d la libido narcisista. El no ser amado lo deprime, mientras q el ser amado lo realza. El ser amado contribuye a la meta y a la satisfacción en la elección narcisista d objeto. La invest libidinal d los objeto no envuelve en sentimiento d sí. La dependencia respecto del objeto amado tiene el efecto d rebajarlo, el q está enamorado esta humillado. El q ama ha sacrificado un fragmento d su narcisismo y solo puede restituírselo a trueque d ser amado. La percepción d la impotencia, d la propia incapacidad p amar tiene un efecto deprimente sobre el sentimiento d sí. Sentimiento d inferioridad, su fuente esta en el empobrecimiento del yo, q es resultado d la enorme cuantía d investí libidinales sustraídas de el. Relación entre sentimiento d si y investidura libidinal d objeto (o erotismo). Hay q distinguir 2 casos: 1) según q las invest amorosas sean acordes al yoaquí el amar es apreciado como cualquier otra función del yo. El amar en si rebaja el autoestima, mientras q el ser amado vuelve a elevarla. 2) las invest hayan experimentado la represiónen este caso la invest d amor es sentida como grave reducción del yo, la satisfacción del amor es imposible, y el reenriquecimiento del yo solo se vuelve posible por el retiro d la libido d los objetos. Este retiro, su mudanza al narcisismo vuelve a figurar un amor dichoso. El desarrollo del yoconsiste en un distanciamiento respecto del narcisismo primario y engendra una aspiración a recobrarlo. El distanciamiento acontece por el desplazamiento d la libido a un ideal del yo impuesto desde fuera, la satisfacción se obtiene mediante el cumplimiento d este ideal. El yo ha emitido las invest libidinosas d objeto. El yo se empobrece en favor d estas invest así como del ideal del yo y vuelve a enriquece por las satisfacción d objeto y por el cumplimento del ideal Sentimiento d siuna parte es primaria, el residuo del narcisismo infantil// otra brota d la omnipotencia corroborada por la experiencia (el cumplimento del ideal) //y otra d la satisfacción d la libido d objeto. El enamoramiento consiste en un desborde d la libido yoica sobre el objeto. Tiene la virtud d cancelar represiones y restablecer perversiones. Eleva el objeto sexual a ideal sexual. Este ideal sexual puede entrar en relación auxiliar con el ideal del yo. Donde la satisfacción narcisista tropieza con impedimentos reales, el ideal sexual puede ser usado como satisfacción sustitutiva. Entonces se aman siguiendo el tipo d elección narcisista d objeto, lo q uno fue y ha perdido. Se ama a lo q posee el mérito q falta al yo p alcanzar el ideal Ideal del yoademás del componente individual, tiene un componente social. Es tmb el ideal común a una flia, a una nación. Ha ligado, además d la libido narcisista, un monto grande d libido homosexual d una persona, monto q es devuelto al yo, la insatisfacción por el cumplimento d ese ideal libera libido homosexual, q se muda en cc d culpa esta fue originariamente angustia frente al castigo d los padres, frente a la perdida d su amor, después los padres son remplazados por la multitud indeterminada d compañeros La novela familiar d los neuróticos Freud (287) Desasimiento d la autoridad parental es una d las operaciones más necesarias y pero tmb más dolorosas del desarrollo. El progreso d la sociedad descansa en esa oposición entre ambas generaciones. Hay cierta clase d neuróticos q fracasan en esta tarea. Para el niño pequeño los padres son al comienzo la única autoridad y fuente d toda creencia. Cuando avanza el desarrollo, aparecen pequeños suceso en la vida del niño q inician la crítica a sus padres. A veces por la noticia adquirida d q otros padres son preferibles en muchos aspectos. Tmb aparece el sentimiento d ser relegado, el niño siente q lo relegan y echan d menos el amor total d sus padres (la idea recordada conscientemente desde la primera infancia, d q uno es un hijo bastardo o adoptivo) Esta enajenación respeto d los padres se la pude designar como “novela fliar d los neuróticos”. Es característico d la neurosis un particular actividad fantaseadora, primero en los juegos infantiles, en la prepubertad aparece el tema d las relaciones fliares. Un ej d la actividad d fantasía son los sueños diurnos. Estos sirven al cumplimento d deseos, y conocen 2 metas sexuales: la erótica y la d la ambición. La fantasía del niño se ocupa d liberarse d los menospreciados padres y sustituirlos por otros, en gral por unos d posición social más elevada. A este estadio (ASEXUAL) se llega cuando el niño no tiene aun noticia d las condiciones sexuales d su nacimiento. Luego, aparece la noticia sobre las condiciones sexuales diversa d padre y madre. La novela fliar experimenta una curiosa limitación, se conforma con enaltecer al padre no poniendo ya en duda la descendencia d la madre, considerada inmodificable. En este segundo estadio (SEXUAL) d la novela, con la noticia sobre los procesos sexuales, nace una inclinación a pintarse situaciones y vínculos eróticos en q entra como fuerza pul el placer d poner a la madre en la situación d infidelidad escondida y secretos amorosos. Estas imaginarias al parecer tan hostiles, no llevan en verdad intención maligna, y bajo ligero disfraz acreditan la ternura originaria del niño hacia sus padres. Solo en apariencia son infieles y desagradecidas. Esa sustitución d los progenitores por una persona más grandiosa descubre q estos nuevos y más noble padres está íntegramente dotados con rasgos q provienen d recuerdos reales d los padres inferiores verdaderos. El niño no elimina al padre, sino q lo enlátese. Este afán d sustituir al padre es una expresión d la añoranza del niño por la edad dichosa y perdida en q su padre el parecía el hombre más noble y poderoso, y su madre la mujer más bella y amorosa. La fantasía es la expresión del lamento por la desaparición d esa dichosa edad. Sueño: su interpretación enseña q en años posteriores el emperador y la emperatriz significan en los sueños padre y madre. La sobreestimación infantil d los padres se han conservado tmb en el sueño del adulto normal. La feminidad Freud (12045) 33 conferencia. La feminidad Masculino: es producto genésico masculino, el espermatozoide, y su portador. Femenino: el ovulo y el organismo q lo alberga. En ambos sexos se han formado órganos w sirven exclusivamente a las funciones genésicas. Feminidad y vida pulsional Su propia constitución le prescribe a la mujer sofocar su agresión, y la sociedad se lo impone; esto favorece q se plasmen en ella intensas mociones masoquistas, susceptibles de ligar eróticamente las tendencias destructivas vueltas hacia adentro. El masoquismo es entonces, como se dice, auténticamente femenino. El psicoanálisis pretende indagar como deviene, como se desarrolla la mujer a partir del niño de disposición bisexual. Abordamos la indagación del desarrollo sexual femenino con dos expectativas: 1) la constitución ha de plegarse sin renuncia a la función 2) los caminos decisivos ya se habrán encaminado o consumado antes de la pubertad. Una comparación con las constelaciones estudiadas en el varón, nos dice q el desarrollo de la niña pequeña hasta la mujer normal es más difícil y complicado, pues incluye dos tareas adicionales q no tienen correlato alguno en el desarrollo del varón. Lo q difiere entre el varón y la niña La diferencia en la conformación de los genitales es acompañada por otras desemejanzas corporales. La niña pequeña es por regla gral, menos agresiva y porfiada, se basta menos a sí misma, parece tener más necesidad de q se le demuestre ternura, y por eso ser más dependiente y dócil. La orina y las heces son los primeros regalos q el hace a las personas q lo cuidan y su gobierno es la primera concesión q puede arrancarse a la vida pulsional infantil. Tmb se recibe la impresión de q la niña pequeña es más inteligente y viva q el varoncito de la misma edad. El análisis del juego infantil ha mostrado a nuestras analistas mujeres q los impulsos agresivos de las niñas no dejan nada q desear en materia de diversidad y violencia. En la fase fálica de la niña el clítoris es la zona erógena rectora. Con la vuelta hacia la feminidad el clítoris debe ceder en todo o en parte a la vagina su sensibilidad y con ella su valor, y esta sería una de las dos tareas q el desarrollo de la mujer tiene q solucionar, mientras q el varón, con mas suerte, no necesita sino continuar en la época de la madurez sexual lo q ya había ensayado durante su temprano florecimiento sexual. El primer objeto de amor del varoncito es la madre, quien lo sigue siendo en la formación del complejo de Edipo y, en el fondo durante toda la vida. Tmb para la niña tiene q ser la madre; las primeras investiduras de objeto se producen por apuntalamiento en la satisfacción de las grandes y simples necesidades vitales, y las circunstancia de la crianza son las mismas para los dos sexos. En la situacion edipica es el padre quien ha advenido objeto de amor para la niña, desde el objeto padre, el camino hacia la elección definitiva de objeto. Con la alternancia de los periodos de la niña debe trocar zona erógena y objeto, mientras q el varoncito retiene ambos. Los vínculos libidinosos de la niña con la madre atraviesan 3 fases de la sexualidad infantil, cobran caracteres de cada una de ellas, se expresan mediante deseos orales, sádicos anales y fálicos. Esos deseos se subrogan tanto mociones activas como pasivas. Además, son por completo ambivalentes tanto de naturaleza tierna como hostil agresiva. El complejo de castración La diferencia entre sexos no puede q imprimirse en consecuencias psíquicas. La muchacha hace responsable a su madre por la falta de pene y no le perdona ese prejuicio. En este, complejo de castración nace desp q por la visión de unos genitales femeninos se entero de q el miembro tan estimado por el no es complemento necesario del cuerpo. Este complejo se inicia, así mismo, con la visión de los genitales del otro sexo. Se siente gravemente perjudicada, a menudo expresa q le gustaría tener algo así y entonces cae presa de la envidia de tener pene, q deja huellas imborrables en su desarrollo y en la formación de su carácter. Se aferra por largo tiempo al deseo de llegar a tener algo así. El descubrimiento de la castración es un punto de viraje en el desarrollo de la niña. De ahí parten 3 orientaciones del desarrollo de la niña: 1) lleva a la inhibición sexual o a la neurosis 2) la alteración del carácter en el sentido de un complejo de masculinidad 3) feminidad normal. El contenido esencial de la primera es q la niña pequeña, q hasta ese momento había vivido como varón, sabia procurarse placer por excitación de su clítoris y relacionaba este quehacer con sus deseos sexuales, con frecuencia activos, referidos a la madre, ve estropearse el goce de su sexualidad fálica por el influjo de la envidia del pene. Renuncia a la satisfacción masturbatoria en el clítoris, desestima su amor por la madre y entonces no es raro q reprima una buena parte de sus propias aspiraciones sexuales. Su amor se había dirigido a la madre fálica, con el descubrimiento de q la madre es castrada se vuelve posible abandonarla como objeto de amor. Por el descubrimiento de la falta del pene la mujer resulta desvalorizada tanto para la niña como para el varoncito, y luego tal vez, para el hombre. Con el abandono de la masturbación clitoridea se renuncia a una porción de actividad. Ahora prevalece la pasividad, la vuelta hacia el padre se consuma predominantemente con ayuda de emociones pulsionales pasivas. El deseo con q la niña se vuelve hacia el padre es sin duda, originariamente, el deseo del pene q la madre le ha denegado y ahora espera del padre. Sin embargo, la situacion femenina solo se establece cuando el deseo del pene se sustituye por el deseo del hijo, y entonces siguiendo una antigua equivalencia simbólica, el hijo aparece en lugar del pene. Con la transferencia del deseo hijo-pene al padre, la niña ha ingresado en la situacion del complejo de Edipo. La hostilidad hacia la madre, experimenta ahora un gran refuerzo, pues deviene la rival q recibe del padre todo lo q la niña anhela de el. La segunda de las reacciones posibles tras el descubrimiento de la castración femenina el desarrollo de un fuerte complejo de masculinidad. Se quiere significar con esto q la niña se rehúsa a reconocer el hecho desagradable; con una empecinada rebeldía carga todavía más las tintas sobre la masculinidad q tuvo hasta entonces, mantiene su quehacer clitorideo y busca refugio en una identificación con la madre fálica o con el padre. Lo esencial del proceso es q en este lugar del desarrollo se evita la oleada de pasividad q inaugura el giro hacia la feminidad. Como la operación más extrema de este complejo de masculinidad se nos aparece su influjo sobre la elección de objeto en el sentido de una homosexualidad manifiesta. Adjudicamos a la feminidad, un alto grado de narcisismo, q influye tmb sobre su elección de objeto, de suerte q para la mujer la necesidad de ser amada es más intensa q la de amar. La identificación-madre de la mujer permite discernir dos estratos: el preedipico, q consiste en la ligazón tierna con la madre y la toma por arquetipo. La fase de la ligazón preedipica tierna es la decisiva para el futuro de la mujer; en ella se prepara la adquisición de aquellas cualidades con las q luego cumplirá su papel en la función sexual. “Adolescencia: Tiempo de transgresión” (7909) Dimov Adolescencia: desde la psicología del desarrollo se la entiende en los términos de un trabajo psíquico, un nuevo conflicto para el psiquismo y sus consecuencias no se manifiestan exactamente igual en todos. El lazo que une al niño con su familia suele ser firme por un tiempo prologado, hasta que de repente ese lazo comienza a experimentar sacudidas que se hacen más frecuentes. Se suceden pequeñas o grandes tensiones cotidianas que pronuncian la irrupción de la adolescencia. Eso que irrumpe es un cuerpo torpe, risa a destiempo, extravagancia, respuestas inoportunas y desmesuradas, mutismo fastidioso y obstinado, desconsideración, pereza, despreocupación, pereza, despreocupación, higiene dudosa, desprolijidad, jerga incomprensible, actitudes descalificatorias, adhesiones fanáticas a modas insólitas. Desde el punto de vista psíquico lo que irrumpe y aparece como en exceso son las pulsiones sexuales, brotan con intensidad desmedida demandando un objeto para su satisfacción. Aun así algo detiene esta 2da oleada sexual. En la pubertad, con el rebrote de la actividad sexual, se reactivan las aspiraciones sexuales inconscientes de la infancia (de la 2da oleada), ocasionado tanto la reactualización de la problemática edipica como la reedición correlativa del complejo de castración y las aspiraciones inconscientes reciben ahora un “refuerzo somático” que los convierte en fuente de angustia; la fantasía icc donde están condensadas aspiraciones incestuosas, es vivida como fuente de peligro en la medida en que aparece la posibilidad de su concreción efectiva, pues ahora se dispone de los medios para ello. Las fantasías icc están teñidas x aspiraciones sexuales infantiles renovadas. La masturbación, actividad sexual prototípica de la pubertad, constituye un modo de no querer saber nada respecto de una nueva elección de objeto. La posibilidad de asunción de una posición sexuada y la consiguiente elección de objeto sexual (el reencuentro del objeto) están en gran medida determinadas por las identificaciones que sobrevinieron como corolario del complejo de Edipo. A los adolescentes se les plantea entonces el dilema de desprenderse del objeto incestuoso al que se dirigen sus aspiraciones sexuales dado que se trata de un objeto prohibido por la Ley del Padre. Se impone hallar un objeto exogámico, para lo cual será necesario extrañarse del grupo familiar. El adolescente se encuentra doblemente entramado: por imperio de la ley paterna debe desasirse, pero pierde el objeto de sus aspiraciones sexuales, por el contrario si permanece atado a los lazos familiares se problematiza su posibilidad de acceder a la exogamia y a la cultura. La conflictiva se despliega en una escena psíquica en la que la ley del padre, ley simbólica, se ha inscripto como huella de una prohibición que designa a un objeto como imposible. Se demanda al púber abandonar un objeto que se empeña en retenerlo. El malestar inherente a la cultura es consecuencia de esta imposibilidad que opera como límite entre lo permitido y lo prohibido. La renuncia al objeto al que se dirigen las aspiraciones sexuales conlleva la pérdida del mundo infantil bajo el amparo de los padres, significa hacerse cargo de sí mismo. El modo característico de separación es por la vía de la diferencia. Diferenciarse de aquello que había operado como incuestionable, el saber y el poder de los padres. Pone en cuestión todo el mundo adulto. Ese cuestionamiento del saber y el poder es lo que hace posible la caída del objeto incestuoso y emerger de la familia. Esto le permitirá instituir otro objeto como relevo del objeto prohibido. Esta sustitución presupone una operación psíquica por la cual se habrá producido una escisión en el yo tal que posibilite el reconocimiento de dos juicios: la castración materna posibilidad de muerte del padre. El reconocimiento de estos dos juicios (bajo la forma de negación) importa un proceso doloroso de desprendimiento: la emergencia de conductas contradictorias en el adolescente es altamente indicativa del conflicto estructural que las determina. En este momento la vida está atravesada por el par de opuestos “dependencia/independencia”. Ej: sujeto que sale y no avisa. El hijo se cree grande los padres esperan el llamado. La antigua dependencia sigue en pie pero invertida, ahora son los padres (de) pendientes de la llegada del hijo. El sujeto y su familia oscilaran en torno a posiciones como la anterior. Es una etapa caracterizada por la ambivalencia (amor/odio a los progenitores). Para los padres el pasaje del hijo a la exogamia reactualiza de alguna manera su propia conflictiva adolescente que de acuerdo a como se tramito determina una mayor o menor plasticidad para acompañar las transformaciones del hijo y de la familia toda. Momento que confronta a los padres con la proximidad del envejecimiento. La transgresión a lo instituido por el mundo adulto es casi el modo privilegiado de acceso a la diferencia y a la separación. Una excesiva “comprensión” de las conductas adolescentes tiende a neutralizar la brecha generacional. Un adolescente demasiado comprendido no encuentra facilitado el camino para instituir algo de la diferencia, lo transgresivo se diluye y pierde su carácter de tal. Por eso vale la pena preguntarse si lo que está básicamente en juego es la necesidad de mayor comprensión Quizás necesitan la confirmación de esa diferencia, de la transgresión. Los códigos comunicacionales son diferentes: lenguaje hermético y casi monosílabo, representa una forma de generar un espacio propio, privado y diferente. Sin saberlo, los adolescentes pretenderían corroborar q los adultos siguen siendo indestructibles y todopoderosos como se los percibiría en la primera infancia. Lo transgresivo está al servicio de la diferencia y la separación., de modo de no transgredir la ley de prohibición del incesto (“no te acostaras con tu madre” y a ella “no reintegrarás tu propio producto”). La transgresión conlleva la posibilidad de sanción familiar o social. Esta búsqueda de castigo tiene como función la de suministrar argumento a la necesidad de recobrar al niño aun bajo el modo de portarse mal (carácter contradictorio de conductas adolescentes) Las fantasías icc operan con fuerza sobre la base edipica. Tanto las aspiraciones sexuales dirigidas a ese objeto prohibido por la ley paterna como el deseo de matar al rival son ocasión para la emergencia del sentimiento de culpa inconsciente. La culpa seria previa al hecho transgresivo, el castigo subsiguiente a este, aplaca aquella. Un lazo familiar excesivamente rígido no favorece el proceso de desprendimiento. Un excesivo empeño en aparecer diferente es indicio de dificultades para lograr el desasimiento. En la antigüedad la comunicación intervenía activamente para facilitar el tránsito de la endogamia a la exogamia, de hecho las prácticas religiosas de la antigüedad estaban relacionadas a la regulación de lo social, instituyendo legalidades que fortalecían el tejido comunitario. En la actualidad (racionalidad científica por religión) no se observan prácticas de la comunidad que provean alguna forma de sostén imaginario-simbólico, facilitadoras del tránsito hacia la exogamia. Se plantea hipótesis: la adopción de conductas modos y actitudes de forma más transgresiva respondería quizás a la necesidad de diferenciarse de un mundo adulto que no parece acompañar el proceso de desprendimiento. Por ejemplo: modelo neoliberal no facilita el acceso de jóvenes al mercado laboral, no responsabilidades, prolongación de la adolescencia. Aportes de Winnicott Llamó la atención sobre el papel que les toca cumplir a quienes están en relación con adolescentes, especialmente los de conductas antisociales. Tales conductas suelen ser prototípicas cuando se ha sufrido alguna forma de “deprivación” (necesitó y no tuvo) debido a una falla ambiental; se trata de niños y adolescentes que disfrutaron de “una buena experiencia temprana que se ha perdido” y cuyas conductas antisociales constituyen la manifestación de una esperanza y de reclamo: que la sociedad les devuelva eso que perdieron. (el amor y cuidados q perdieron) Secuencia: Experiencia buena con el objeto en los primeros tiempos de la vida. Depravación de esa experiencia que el bebe percibe como debida a una falla ambiental Tendencia antisocial: robos, destructividad, violencia. Hace hincapié sobre el papel de los adultos. Parte de suponer q en las vicisitudes tempranas de las relaciones de objeto estos niños fueron deprivados del objeto cuando no se habían fusionado en el yo los impulsos destructivos con los libidinales, niños q no lograron hacer la experiencia de destrucción psíquica de objeto y de la posterior constatación de su supervivencia. El trabajo a realizar consiste en que el adulto debe “ofrecerse” a ser destruido demostrando que puede sobrevivir a los ataques. Los modos de volverse adolescente y de transitar esta etapa están atravesados por los demás discursos, x las prácticas y condiciones particulares correspondientes a un determinado contexto socio-cultural. Adolescente: inmadurez paso del tiempo y madurez. Es un elemento esencial de la salud en la adolescencia. Adolescencia es algo más que la pubertad física, aunque en gran medida se basa en ella. Implica crecimiento, exige tiempo. Adolescencia y desidentificación (7906) Kancyper El proceso de identificación congela el psiquismo en un “para siempre”, que se califica de atemporal. El proceso de desidentificación libera el “para siempre” de una historia q lo aliena en la regulación narcisista. Constituye la condición que posibilita liberar el deseo y construir el futuro. La necesidad que se apodera del adolescente d dejar de ser “a través de” lo padres, para llegar a ser él mismo, requiere el abandono de la imagen idealizada y arcaica parental, para encontrar ideales nuevos en otras figuras más adecuadas a la realidad. Este alejamiento q incluye la renuncia a los viejos lazos incestuosos con los padres, es un proceso de desidentificación y reidentificación doloroso y culposo, q equivale a la pérdida ambivalente de un objeto de amor. Se debe renunciar tmb a las normas éticas e ideales correspondientes al ideal del yo, las que aunque interiorizadas, están muy ligadas al objeto incestuoso. El adolescente necesita alejarse de sus identificaciones parentales y su ideal del yo. Durante la desidentificación, de produce la defusión de la pulsión de muerte, pues se disuelven los lazos afectivos con determinados objetos, para posibilitar su pasaje hacia otros objetos; lo cual reabre el acceso a nuevas id. Faimberg habla de las identificaciones alienantes que intervienen en el origen de la constitución del psiquismo. Sostiene que estas id son alienantes porque el sujeto se somete, x vía icc a las historias de un “otro” q no le conciernen, pero de las cuales permanece cautivado. El “otro“significa el narcisismo parental y la id con el mismo. Estas id se cristalizan en una organización escindida o alienada del yo y presentan características particulares: son mudas, se hacen audible s a través de la historia del paciente, esta historia en parte no pertenece a la generación del sujeto. El descubrimiento de id alienantes y su historia q concierne a 3 generaciones permite reconocer dónde está ubicado el sujeto y encontrar su lugar en relación con la diferencia de las generaciones. Esto implica un telescopaje de generaciones, q a su vez, implica un tiempo circular y repetitivo. La historización es un proceso esencial del psicoanálisis. El régimen narcisista de apropiación/intrusión es el q fuerza al sujeto a una adaptación alienante x sus id icc con la totalidad de la historia de los padres. No existe así, un espacio psíquico para q el niño desarrolle su id libre del poder enajenante del narcisismo parental. El proceso de apropiación explica el vació de una espacialidad propia. Por parte del sujeto hay una falta de reconocimiento en la relación de objeto. El”otro” se apropia de las cualidades del sujeto. Hay una relación ambigua con el otro, con su cuerpo y con la temporalidad. La historización resulta esencial pero no suficiente p lograr la reestructuración identificatoria. En la desidentificación participan varios factores: por un lado, depende de la instrumentación de la agresividad en su relación con la intrincación/desintrincación del Eros y Tánatos; por otro lado, de las vicisitudes de los sistemas narcisistas intrasubjetiva e intersubjetivo en pugna y de los destinos de la pulsión de muerte liberada durante la elaboración desidentificatoria. El sujeto requiere de la implementación de una adecuada agresividad al servicio de los propósitos del Eros, q le permitan “matar” a ese niño marmóreo, que garantiza la inmortalidad propia y d los otros; para acceder así a la desidentificación de las id alienantes. La muerte a la inmortalidad condiciona al nacimiento del yo. La muerte del “infans” reanima sentimientos de desvalimiento y ominosidad x la pérdida d la fantasía que reasegura la ilusión de alcanzar a través de la fusión el amor de una eternidad inmutable. La desidentificación del infans pone a prueba la estabilidad de los sistemas narcisistas en el plano intra e intersubjetivo. Porque la amenaza del desenganche implícita en el proceso de la desidentificación entre ambos sistemas reactiva en los padres y en el adolescente los duelos del paso del tiempo ante la pérdida del nene que crece y los padres q envejecen (temporalidad lineal), y al mismo tiempo se resignifica en forma retroactiva la asunción de las propias incompletudes que evitaban asumir. La desidentificación interviene en el proceso de reestructuración de todas las instancias psíquicas de y entre ambos sistemas narcisistas en pugna. La reestructuración del yo ideal reabre las heridas narcisistas no superadas. La desidentificación durante la adolescencia es un desgarramiento de la persona q fue una parte del sí mismo propio. Con la amenaza para el sentimiento del sí de perder el sostén q mantiene la regulación de la estructura narcisista. Sostén que se nutre a partir de la imagen de los padres salvadores y sobrevalorados para el hijo, y el hijo idealizado y meseanico para los padres. La idea de omnipotencia pone en escena las técnicas de desenganche y reenganche entre acreditadores y deudores condicionado a los destinos de la agresividad. La agresividad al servicio de Eros tiende a la discriminación del otro, la agresividad al servicio de Tánatos promueve la indiscriminación con el otro, borrando las fronteras entre el yo y el no yo. Desidentificación y remordimiento. La pulsión de muerte librada durante el proceso de la desidentificación pude sufrir dos destinos: el primero es volverse a ligara nuevas id. el segundo permanecer libre y distribuirse para q sea asumida por el super yo y vuelta así contra el yo, o bien una parte de ella ejercita su actividad muda y ominosa como pulsión libre en el yo y el ello. Las partes ligadas y no ligadas d la pulsión de muerte se manifiestan a través de sentimientos de culpa y de necesidad icc de castigo, acompañados de sentimientos de pánico, horror, incertidumbre, inermidad, orfandad, vacío y muerte, que corresponden a un sector de Tánatos q se ha sustraído, mediante ligazón a complementos libidinosos y q sigue teniendo como objeto al ser propio. La combinación entre los sentimientos de culpa y ominosidad, como resultado del proceso de desidentificación durante la adolescencia, suele expresarse por el sobresalto de remordimientos y resentimientos. La desidentificación con el objeto cultural, endogámico y su pasaje y unión a objetos culturales pertenecientes a un exogrupo que no comparten los mismos antecesores míticos, es equiparada a la destrucción de esa cultura, lo q equivale a consumar el parricidio y determina intensos sentimientos de culpa, de necesidad de castigo y de ominosidad. El fracaso en la resolución de los remordimientos y resentimientos inherentes a la adolescencia desemboca en estados de desestructuración psicótica. Otras veces, subyace a depresiones, inhibiciones, actino out, fobias y síntomas obsesivos. Los remordimientos y resentimientos que se originan irremediablemente a partir de la reestructuración intrasubjetiva del adolescente articulada con la relación intersubjetiva parental complican la tarea de la desidentificación y conservan esas id negativas. “Estudios de Psicología Genética” (350) Piaget Operaciones concretas (a los 7): El niño es poseedor de una lógica capaz de coordinar operaciones en el sentido de la reversibilidad. Este período coincide con el comienzo d la escuela. Esta lógica no es idéntica a la adolescente (12-15) q es hipotética deductiva. Las operaciones concretas corresponde a una lógica q se basa en enunciados verbales y q se aplica únicamente sobre los propios objetos manipulables. Es lógica de clases porq reúne a los objetos en conjuntos, en clases lógica de relaciones porq puede combinar los objetos siguiendo sus dif relaciones lógica d números porq permite enumerar materialmente al manipular los objetos. Pero no llega a ser una lógica de proposiciones. Hay presencia de operaciones propiamente dichas porq pueden ser invertidas. Las operación esta coordinadas, agrupadas, en sist de conjunto, q poseen sus leyes en tanto totalidades. Es necesario las estructuras de conjunto p la elaboración del pensamiento. Una lógica, un concepto, no existe en estado aislado. Lo q se da es el sistema total q se llama “clasificación”. Una relación de comparación no está tampoco en estado aislado, es parte de una estructura de conjunto q se llama “seriación” q consiste en ordenar los elementos siguiendo la misma relación. Estas son las estructuras q se construyen a partir d los 7 y las nociones d conservación se hacen posibles. La seriación: varillas d dif tamaños, antes las puede ordenar pero usando la empírica, a partir d los 7 no la necesita. Esta operación se adquiere a los 7 p las longitudes, pero si se traduce la operación en términos d lenguaje se hace más complicada (esperar a los 12). La clasificación: es la inclusión de una subclase en una clase. Comprender q la parte es más pequeña q el todo. Ej: flores, 6 violetas y 6 comunes. Todas las violetas son flores? Si. Todas las flores son violetas? No. Hay más violetas o más flores? Mas violetas, o, hay igual. No se da la inclusión d la parte en el todo, sino la comparación d una parte con la otra. Operaciones formales (14-15) Nivel de equilibrio. Capaz de razonar y deducir, no solamente sobre los objetos manipulables, es capaz d una lógica y un razonamiento deductivo sobre una hipótesis, sobre proposiciones. Nueva lógica: lógica de proposiciones. Mientras q hasta el momento todo lo hacía por proximidad, por inclusiones sucesivas, la combinatoria ahora reúne cualquier elemento con cualquier otro. Es una especie de clasificación de todas las clasificaciones, o una seriación d todas las seriaciones. Supone la combinación en un sist único d las diferentes “agrupaciones” q hasta el momento se basaban en la reciprocidad o en la inversión, q son dif formas de reversibilidad (grupo de las 4 transformaciones: inversión, reciprocidad, correlatividad, identidad). Hay variaciones en la velocidad y en la duración del desarrollo. Factores: 1) la herencia, maduración interna 2) la experiencia física, la acción d los objetos, la actividad del sujeto 3) la transmisión social 4) la equilibración. “Equilibrio” no en un sentido estático sino en el sentido de una equilibración progresiva. La equilibración es la compensación por la reacción del sujeto a las perturbaciones exteriores, compensación q lleva hacia la reversibilidad operatoria al término d este desarrollo. Para Piaget es el factor fundamental del desarrollo. El ideal de la educación no es el aprender lo máximo, ni de maximizar los resultados, sino, ante todo, aprender a aprender. Psicología del niño (12027) Piaget CAP 5: EL PREADOLESCENTE Y LAS OPERACIONES PROPOSICIONALES Esta unidad de conducta se encuentra en el periodo de 11,12 a 14,15 años, en el q sujeto llega a desprenderse de lo concreto y a situar lo real en un conjunto de transmisiones posibles. Esa última descentración fundamental q se realiza al final de la infancia prepara la adolescencia, cuyo carácter es la liberación de lo concreto. Esta nueva estructura del pensamiento se construye durante la preadolescencia. I- EL PENSAMIENTO FORMAL Y EL COMBIBATORIO La gran novedad del nivel q va a tratarse es una diferenciación de la forma y contenido, el sujeto se hace capaz de razonar correctamente sobre proposiciones en las q no cree o no cree aun. 1. El combinatorio: es el resultado de esa especie de separación del pensamiento con relación a los objetos es liberar las relaciones y las clasificaciones de sus vínculos concretos o intuitivos. Esta generalización de las operaciones de clasificación de orden desemboca en lo q se llama una combinatoria, la más sencilla de las cuales está constituida por las operaciones de combinaciones propiamente dichas de todas las clasificaciones. Esa combinatoria es de una importancia primordial, apenas constituida, permite combinar entre sí objetos o factores físicos etc, e incluso ideas o proposiciones (lo q engendra una nueva lógica) y, por consiguiente, razonar en cada caso sobre la realidad dada. 2. Combinaciones de objetos: se puede por ej pedir al niño q combine dos a dos, tres a tres, etc, fichas de colores, o q las permute según los diversos ordenes posibles. 3. Combinaciones proposicionales: por lo q respecta a la de las ideas o de las proposiciones, es indispensable referirse a la lógica simbólica o algorítmica moderna. II- EL “GRUPO DE LAS DOS REVERSIBILIDADES La liberación de los mecanismos formales del pensamiento, con respecto a su contenido, no desemboca solamente, en la constitución de una combinatoria, sino en la elaboración de una estructura bastante fundamental q señala a la vez la síntesis de las estructuras anteriores de “agrupamientos” y el punto de partida de una serie de nuevos progresos. 1) Inversión o negación (operación inversa) La generalización y sobre todo la estructura exacta de tales conductas de inversión son las q caracterizaran las primeras operaciones, con su reversibilidad estricta. La inversión caracteriza los agrupamientos de clases sean aditivos (supresión de un objeto o de un conjunto de objetos), sean multiplicativos (la inversa de la multiplicación de dos clases es la abstracción o supresión de una intersección). 2) Reciprocidad o simetría (operación de partida) Compuesta con su reciproca, concluye en una equivalencia. La reciprocidad es la forma de reversibilidad q caracteriza a los agrupamientos de relación. Existen así mismo simetrías espaciales, perceptivas o representativas, simetrías motoras. Pero al nivel de los agrupamientos de operaciones concretas, esas, dos formas posibles de reversibilidad rigen cada una a su ámbito, los sistemas de clases y de relaciones. Lo hermoso del nuevo sistema q se impone entonces, y q demuestra su carácter de síntesis o de conclusión, es q no hay ahí simple yuxtaposición de las inversiones y de las reciprocidades, sino fusión operatoria en un todo único, en el sentido de q cada operación será, en adelante a la vez, la inversa de otra y la reciproca de una tercera, lo q da cuatro transformaciones: directa, inversa, reciproca e inversa de la reciproca, siendo esta ultima al mismo tiempo correlativa de la primera. III.-LOS ESQUEMAS OPERATORIOS FORMALES 1) Las proporciones: La noción de proporción se inicia siempre de una forma cualitativa y lógica, antes de estructurarse cuantitativamente. IV.-LA INDUCION DE LAS LEYES Y LA DISOCIACION DE LOS FACTORES El preadolescente comprueba q el peso puede variar sin modificar la frecuencia de oscilación, y recíprocamente, lo q implica la exclusión del factor de peso; y q lo mismo ocurre con la altura de caída y con el impulso q el sujeto puede dar. Psicología de la inteligencia (341) Piaget CAP.V LA ELABORACIÓN DEL PENSAMIENTO. INTUICIÓN Y OPERACIONES Las operaciones del pensamiento alcanzan su forma de equilibrio cuando se constituyen en sistemas de conjunto caracterizados por su composición reversible (agrupaciones o grupos). El grupo experimental de los desplazamientos: constituye simplemente un esquema de comportamiento, es decir, el sistema equilibrado de las diversas maneras posibles de desplazarse materialmente en el espacio próximo, sin alcanzar en forma alguna el rango de un instrumento de pensamiento. Diferencias de estructura entre la inteligencia conceptual y la inteligencia senso-motriz. Los actos de inteligencia senso-motriz consisten únicamente en coordinar entre sí percepciones sucesivas y movimientos reales, igualmente sucesivos; estos actos no pueden reducirse sino a una sucesión de estados que no llegan a una representación de conjunto. Un acto de inteligencia senso-motriz sólo tiende a la satisfacción práctica, es decir, al éxito de la acción y no al conocimiento como tal. No busca la clasificación ni explicación. La inteligencia sensomotriz es una inteligencia vívida y en ninguna forma reflexiva. En cuanto a su campo de aplicación, la inteligencia senso-motriz implica distancias muy cortas entre el sujeto y los objetos. Solamente el pensamiento se liberará de esas distancias cortas. En esta multiplicación indefinida de las distancias espacio-temporales entre el sujeto y los objetos, consiste la novedad principal de la inteligencia conceptual. Tres condiciones para pasar del plano senso-motor al plano reflexivo: Un aumento de las velocidades que permite fundir en un conjunto simultáneo los conocimientos ligados a las fases sucesivas de la acción. Una toma de conciencia, no ya de los resultados deseados de la acción, sino de sus propios pasos, que permita multiplicar la búsqueda del éxito a través de la comprobación. Una multiplicación de las distancias, que haga posible prolongar las acciones relativas a las mismas realidades mediante acciones simbólicas que inciden sobre las representaciones y superen de tal manera los límites del espacio y del tiempo próximo. El pensamiento NO ES una simple continuación de lo senso-motor en lo representativo. Solo la percepción y la motricidad seguirán ejercitándose tal cual son, sin cargarse de significaciones nuevas. Pero las estructuras de la inteligencia deben reedificarse. Para construir un espacio, un tiempo, un universo de causas y de objetos senso-motores o prácticos, el niño ha debido liberarse de su egocentrismo perceptivo y motor: por una serie de descentraciones sucesivas ha logrado organizar un grupo empírico de los desplazamientos materiales, situando su cuerpo y sus propios movimientos en el conjunto de los demás. La construcción de las agrupaciones y de los grupos operatorios de pensamiento requerirá de una inversión de sentido análogo, más complejo. Supondrá una conversión de este egocentrismo inicial en un sistema de relaciones y de clases descentradas con relación al yo. Esta descentración intelectual ocupará toda la infancia. LAS ETAPAS DE LA CONSTRUCCION DE LAS OPERACIONES 4 períodos luego del sensorio motriz 1) Pensamiento simbólico y preconceptual: aparición de la función simbólica, hasta los 4 2) Pensamiento intuitivo (4 a 7-8), conduce al umbral de las operaciones 3) Operaciones concretas (7-8 a 11-12), las agrupaciones operatorias de pensamiento referidas a los objetos pueden manipularse o susceptibles de percibirse intuitivamente 4) Pensamiento formal (desde los 12), cuyas agrupaciones caracterizan la inteligencia reflexiva completa EL PENSAMIENTO SIMBÓLICO Y PRECONCEPTUAL La utilización del sistema de signos verbales obedece al ejercicio de una “función simbólica” más general, cuya propiedad es permitir la representación de lo real por medio de “significantes” distintos a las cosas “significadas”. Índice: el ste constituye una parte o un aspecto objetivo del sdo, o están unidos por una relación causa efecto. Señal: aunque artificialmente provocada por el experimentador, constituye para el sujeto un simple aspecto parcial del acontecimiento q anuncia. Símbolo y signo: diferenciación entre ste-sdo. Símbolo: relación de semejanza entre ste y sdo Signo: es “arbitrario” y reposa sobre una convención. Requiere de la vida social para construirse Los SIMBOLOS pueden socializarse. En el niño, la adquisición del lenguaje (sist de signos colectivos) coincide con la formación del símbolo, es decir, del sist de significantes individuales. Aparecen en el 6to estadio de la i sensorio motriz “esquemas simbólicos”, esquemas de acción nacidos en su contexto que evocan una situación ausente (ej fingir está dormido). El símbolo se presenta con la representación separada de la acción propia (ej hacer dormir a una muñeca). En el nivel del juego aparece el símbolo en el sentido estricto. La génesis del símbolo individual queda aclarada por el desarrollo de la imitación. En el sensorio motriz la imitación es una prolongación de la propia acomodación a los esquemas de asimilación. La imitación propiamente representativa comienza en el juego simbólico, porque ella supone la imagen. La imagen mental es, como la imitación, una acomodación de los esquemas sensorio motores, una copia activa y no un rastro o residuo sensorial de los objetos percibidos. FORMACIÓN DEL SÍMBOLO la imitación diferida proporciona los stes que el juego o la inteligencia aplica a sdos diversos, según los modos de asimilación. El juego simbólico comporta siempre un elemento de imitación, funcionando como ste, y la inteligencia en sus comienzos utiliza indistintamente la imagen a titulo de símbolo o ste. El LENGUAJEse adquiere al mismo tiempo que se constituye el símbolo, es que el empleo de los signos o símbolos supone la actitud nueva, dif al sensorio motriz, que consiste en representar una cosa mediante otra cosa Hay una aparición simultánea de: imitación representativa, juego simbólico, representación imaginada y pensamiento verbal El pensamiento simbolico y preconceptual procede de la diferenciación de los stes y los sdos y se apoya sobre la invención de símbolos y descubrimientos de signos Mientras domine la asimilación egocéntrica de lo real sobre la actividad propia el niño tendrá necesidad de símbolos. De ahí el juego simbólico o imitación, la forma más pura del pensamiento egocéntrico y simbólico, asimilación de lo real a los propios intereses y expresión de lo real gracias al empleo de imágenes elaboradas por el yo. El sujeto durante los primeros años está lejos d alcanzar los conceptos propiamente dichos. Es el período de la Int preconceptual. PRECONCEPTO: nociones que el niño liga a los primeros signos verbales. Se detiene a medio camino, entre la generalidad del concepto y la individualidad de los elementos que lo componen, sin alcanzar una ni la otra. Falta la distinción entre “todos” y “algunos” (el o los caracoles). Si esta completada la noción de objeto ind permanente en el campo de la acción próxima, no lo está en cuanto al espacio lejano (el caracol aparece en dif lugares). Que se quede a medio camino significa que no es un concepto lógico, está en parte relacionado con el esquema de acción y con la asimilación sensorio motriz. Pero ya es un esquema representativo, que llega a evocar gran cantidad de objetos mediante elementos privilegiados considerados ejemplares-tipo de la colección preconceptual. Como estos se hallan concreados por la imagen más que por la palabra, el preconcepto deriva del símbolo en la medida que apela a esas clases de ejemplares genéricos. El razonamiento que consiste en vincular tales preconceptos Stern los ha llamado “transducción”. Estos no proceden por deducción sino por analogía inmediata. La transducción descansa sobre englobamientos incompletos, obstaculizando toda estructura operatoria reversible. EL PENSAMIENTO INTUITIVO A partir de los 4 años se puede interrogara al nene y seguir una conversación. Hay una coordinación gradual de las relaciones representativas, una conceptualización creciente q conducirá al niño hasta el umbral de las operaciones. Sigue esta inteligencia en estado prelógico. No controla los juicios sino por medio de “regulaciones” intuitivas, análogas, en el plano de representación, a lo que son las regulaciones perceptivas en el plano senso motor Ej: vaso A y vaso B misma forma mismas perlas. Paso el contenido a un vaso C con dif forma. Todos admiten la no conservación del todo. El sujeto no está en posesión de la noción de conservación. Las razones del error son del orden casi perceptivo. Imita todavía de cerca los datos perceptivos centrándose en su propia manera (pensamiento intuitivo) Este pensamiento tiene un progreso al lado del simbólico. La intuición lleva un rudimento de lógica, pero bajo la forma de regulaciones representativas u no aun de operaciones. Existen “centraciones” y “descentraciones” intuitivas (tomar en cuenta el alto o el ancho de un vaso, se centra en uno, pero puede cambiar d parecer y centrarse en el otro). Hay regulaciones intuitivas y no un mecanismo propiamente operatorio. Mantiene un pensamiento en estado irreversible. Las transformaciones intuitivas solo quedan “compensadas” por un juego de regulaciones. El paso de una sola centración a otras dos sucesivas anuncia la operación: en cuanto razone sobre las dos relaciones a la vez el niño deducirá la CONSERVACIÓN. Las agrupaciones operatorias de la inteligencia: es la forma de equilibrio final hacia la cual tienden las funciones sensorio motrices y representativas en el curso de su desenvolvimiento. Ritmo, regulaciones y agrupaciones constituyen así las tres fases del mecanismo evolutivo que vincula las inteligencias con la energía morfogenéticas de la vida misma, permitiéndole realizar las adaptaciones, a la vez ilimitadas y equilibradas entre sí, imposible de realizar en el plano orgánico. Adolescencias y el malestar en la cultura (12041) Sánchez “Un individuo joven sale de la adolescencia cuando la angustia de sus padres no le produce ningún efecto inhibidor” Dolto. El concepto de adolescencia Los conceptos de adolescencia, como de infancia o vejez, corresponden a una construcción social, histórica y cultural por lo tanto son diferentes en cada sociedad y en cada época. La adolescencia se configura a partir de los cambios sociales q produjo la Rev. Industrial. Esta como campo de estudio se constituye dentro de la Psicología Evolutiva a finales del siglo XIX. Freud escribe en 1905 La Metamorfosis de la Pubertad, donde plantea intensos cambios, algunos se refieren a la relación con los padres y tmb a la búsqueda de un objeto de amor. Dolto 1992 considera q la adolescencia en nuestra cultura implica una verdadera mutación, considerándola como un segundo nacimiento q impulsa la búsqueda de una nueva identidad. A pesar de q se habla de adolescencia, es conveniente destacar q no implica una manera de ser universal, los adolescentes no son todos iguales. No es conveniente establecer una relación causal entre los acontecimientos q pudieran suceder en una relación lineal causa-efecto entre los acontecimientos q pudieran suceder en una época o cultura determinada y los efectos en los sujetos adolescentes porq una multiplicidad de factores inciden en la constitución subjetiva. Se considera q la adolescencia se inicia con la pubertad caracterizada por importantes modificaciones biológicas universales: se producen cambios hormonales, y se desarrollan los caracteres sexuales secundarios. La adolescencia es un proceso psicosociológico q se acompaña de una reestructuración del psiquismo, es un tiempo de vacilación y reposicionamiento subjetivo, de conmoción de las identificaciones, de cambios a nivel cognitivo e intelectual y en el status social. Los adolescentes en nuestra cultura En la actualidad han cambiado los modelos y los pases de entrada a la vida adulta, se visualizan algunos indicadores: Un inicio más temprano Una prolongación de la adolescencia Un requerimiento social de mayor permanencia en el sistema educativo Un retraso en la inserción sociolaboral En la conformación de la flia propia Así se impone una cultura juvenil globalizada como un sistema de significaciones, concepciones valores y normas desde las cuales los jóvenes y adultos interpretan su vida cotidiana. La idealización del cuerpo adolescente, un cuerpo siempre juvenil se ha tornado un objeto de consumo con la consecuente desmentida del paso del tiempo y la negación de la muerte. Estas significaciones proponen “un modo de ser” se propagan ppalmente por los medios de comunicación q han contribuido a crear otra realidad, la “realidad virtual”. El avance tecnológico posibilita al sujeto experimentar múltiples sensaciones, pero fundamentalmente un incremento de lo visual, tmb facilita el acceso a todo tipo de contenidos: educativos, sexuales, artísticos, quedando los adolescentes expuestos a una hiperestimulacion, donde el ver y el mostrar han tomado un lugar preponderante. En cuanto al tiempo los cambios son vertiginosos, lo q hoy es novedad mañana resulta obsoleto, es una cultura de lo instantáneo, del presente, de la rápida sustitución de los objetos, q no condice con el tiempo necesario para la elaboración de la perdida y la resignificación, paradójicamente hay un deseo de pertenencia de q el tiempo no pase, q vemos plasmado en el ideal de la “eterna juventud”. El mercado invita a consumir ofreciendo una variedad de objetos con la promesa de q pueden calmar, completar, valorizar, dar felicidad en suma, crean la ilusión de q se puede SER a través de TENER. Esto incide en algunos adolescentes q padecen por el padecimiento a un objeto ya sea comida, droga, alcohol, q da como resultado conductas adictivas, impulsivas, de descarga donde el acto no se puede frenar. La posesión de objetos no exime del malestar en una cultura hedonista q exige estar eufórico, o divertido, tener una sexualidad a pleno y ser exitoso. La angustia q opera como telón de fondo en el proceso adolescente es paliada por el amigo del alma o bien el grupo de pares q van a oficiar de protectores y soportes identificatorios. El grupo sostiene y protege al adolescente de los adultos, de otros adolescentes y hasta de sí mismo. En distintos momentos la reunión de pares ha tomado distintas nominaciones pandilla, barra y en la actualidad las tribus urbanas (cumbieros, emos, floggers, entre otras), son grupos de adolescentes q se aglutinan en torno a algún rasgo q los identifica como la preferencia por un tipo de música, convicciones de tipo social, creencias de carácter místico o religiosos. La tribu permite un juego de identificaciones con el o los miembros idealizados. Freud 1921 planteo q el líder q encarna un ideal une a quienes se han identificado con el y al mismo tiempo se han identificado entre sí, estas relaciones están implicadas elecciones de objeto de tipo narcisista donde se exalta lo igual, lo conocido, lo mismo. Las convicciones compartidas con el grupo se ven reforzadas otorgando una sensación de seguridad de seguridad y de superioridad sobre los “otros” q no forman parte del grupo. El trabajo psíquico en la adolescencia Hay un trabajo de reestructuración del psiquismo q no depende la maduración biológica y q confronta con el adolescente con: Cambios corporales Desasimiento de la autoridad de los padres La elección de un objeto sexual y el ejercicio de la genitalidad Podríamos sintetizar en los siguientes interrogantes las cuestiones ppales a las q se deberá dar respuesta en la adolescencia para poder plasmarlas en un proyecto identificatorio QUIEN SOY? QUE QUIERO HACER? QUE QUIERO TENER? Los cambios corporales de la pubertad pueden ser vivenciados como, ruptura, trauma q desestabiliza la imagen q tenía el niño o la niña, ahora el espejo le devuelve q es otro/a y puede sentirse extraño en su propio cuerpo, esto marca un antes y un después. La adolescencia obliga a enfrentarse con ciertos límites q al ppio tienen q ver con lo corporal, tal vez la estatura o la contextura física no son las deseadas y esto implique una renuncia vocacional. El adolescente se encuentra en una lucha emocional de urgencia e inmediatez, ya q su libido está a punto de desligarse de los padres para catectizar nuevos objetos, por esa razón considera q son inevitables el duelo por los objetos del pasado y el enamoramiento. Este proceso de desilusión por un lado, modifica los imagos parentales, los padres no son como se los creía y a partir de ahora podrán ser considerados en sus virtudes, defectos; por otro deja abierta la posibilidad de la creación de otros sustitutos ideales del yo q ocuparan el lugar vacio q dejaron los objetos originarios. La instancia del ideal del yo se va a reestructurar en la adolescencia y requiere de la renuncia a la omnipotencia y al delirio de grandeza, característicos del narcisismo infantil. Los ideales orientaran al yo y tmb serán su medida, pudiendo conformarse como bellas utopías o tener un tinte dramático y mortífero. Tmb sabemos q las fallas en la constitución del narcisismo, tanto por exceso de presencia como de ausencia dan como resultado sensaciones de vacio u dificultades en el plano simbolico. Entonces crecer y lograr la autonomía es poder elegir, decidir acerca del futuro, reconocer los propios deseos y correr los riesgos de llevarlos a cabo, pudiendo responsabilizarse tanto de sus éxitos como de sus fracasos. DEPRIVACIÓN Y DELINCUENCIA Ficha (364) Winnicott Periodo de descubrimiento personal, en el que cada individuo participa de manera comprometida en una experiencia de vida, un problema concerniente al hecho de existir y al establecimiento de una identidad. Solo hay una cura: la maduración, a la cual no se puede forzar. El niño/a pasa x cambios importantes, relacionados con la pubertad, adquiere capacidad sexual y aparecen las manifestaciones sexuales secundarias. El modo en que el adolescente afronta estos cambios y sus angustias se basa la organización de su Complejo de Edipo. El infans llega a la adolescencia equipado con un método personal para habérselas con nuevos sentimientos, tolerar la desazón y rechazar o apartar de sí las situaciones de angustia insoportable. En esta etapa el ambiente desempeña un papel importantísimo. El aislamiento del individuo. El adolescente es esencialmente un ser aislado, repite una fase esencial de la infancia: el bebe también es un ser aislado, al menos hasta que puede afirmar su capacidad de relacionarse con objetos que escapan al control mágico. Primero debe poner a prueba sus relaciones sobre objetos subjetivos. De ahí que a veces los grupos de adolescentes de menor edad nos parezcan aglomeraciones de individuos aislados que intentan formar un conjunto, mediante la adopción de ideas, ideales, modas, etc., en común. Aun así carecen de dinámica interna. Pasan por un largo periodo de incertidumbre acerca de si llegaran a tener impulsos sexuales. Hay una pauta personal que aguarda el momento para unirse a los desarrollos instintivos, empero, en el largo período de espera tienen que hallar el modo de desahogar su tensión sexual. Por eso es previsible que los más jóvenes recurran a la masturbación compulsiva, aunque tal vez se sientan molestos por la insensatez de ese acto que ni siquiera les produce necesariamente placer y tiene sus complicaciones. El adulto se forma, actualmente, mediante procesos naturales de maduración y de cierta paciencia y tolerancia por parte de la sociedad. Hay cierta tensión generacional: para los adultos a los q se les ha birlado su adolescencia es afligente ver se rodeados de chicos que gozan una adolescencia floreciente. Hay tres progresos sociales que actuando en forma conjunta, han alterado todo el clima en que se desenvuelven los adolescentes. 1-Las enfermedades venéreas ya no son un factor disuasivo, ahora pueden combatirse con antibióticos. 2-Los anticonceptivos, que permiten descubrir la sexualidad y sensualidad sin el riego de ser padres. 3-Se terminaron las guerras., ya no hay nada que justifique impartir una disciplina militar o naval, preparando a los jóvenes para luchar x su patria. La adolescencia es un estado de prepotencia, incluye la idea de hombre que triunfa sobre otro y la admiración del adolescente por el vencedor. Hoy en día tiene que contenerse y hemos de tener en cuenta que posee un potencial muy violento. La lucha por sentirse real. “Se fiel a ti mismo”. El adolescente está empeñado en encontrar ese self o si mismo al que debe ser fiel. Su feroz moralidad solo acepta lo que se siente como algo real. La cura es el paso del tiempo, lo cual significa muy poco para el adolescente que rechaza una cura tras otra porque encuentra en ellas algún elemento falso. Una vez que puede admitir que transigir es una actitud permisible, quizás descubra diversos modos de suavizar la inflexibilidad de las verdades esenciales. Puede producirse un desplazamiento del énfasis de la violencia a proezas deportivas o logros intelectuales, sin embargo, rechazan este tipo de ayuda, porque aun no son capaces de admitir la transigencia. Tienen que atravesar una fase de desaliento malhumorado, durante lo cual se sienten fútiles (de poca importancia). El adolescente evita toda solución de compromiso. Debe partir de la nada, busca una forma de identificarse que no los traicione en su lucha por conquistar una identidad, sentirse reales, por no amoldarse a un rol asignado x los adultos y, en cambio, pasar por todos los procesos y experiencias necesarios. Se sienten irreales, salvo en tanto rechacen las soluciones falsas. Necesidades: De evitar la solución falsa, sentirse reales o de tolerar el no sentir absolutamente nada. De desafiar en un medio en que se atiende a su dependencia y ellos pueden confiar en que recibirán tal atención. Aguijonear una y otra vez a la sociedad, para poner en evidencia su antagonismo y poder responderle de la misma manera. Salud y enfermedad Las manifestaciones del adolescente normal guardan relación con las de varios tipos d enfermo. Hay una correspondencia entre la necesidad de sentirse real y los sentimientos de irrealidades asociadas a la depresión psicótica y la despersonalización. También la hay entre la necesidad de desafiar y un aspecto de la tendencia antisocial, tal como se manifiesta en la delincuencia. En un grupo de adolescentes las diversas tendencias suelen ser representadas por los individuos más enfermos. En cada caso, detrás del individuo enfermo, cuyo síntoma extremo ha hecho intrusión en la sociedad, se agrupa una pandilla de adolescentes aislados. La mayoría de estos, aunque tienen tendencia antisocial, carecen de impulso para traducir el síntoma en actos molestos y provocar una reacción social. El enfermo tiene que actuar por los otros. Si el adolescente ha de superar esta etapa por un proceso natural, ocurrirá esta fase de “desaliento malhumorado del adolescente”. La sociedad tiene que incluir este fenómeno, tolerarlo e ir a su encuentro, pero no debe curarlo. Hay un tipo de enfermedad que no puede dejarse a un lado cuando se habla de adolescencia: la delincuencia. Hay una estrecha relación entre las dificultades normales de la adolescencia y la anormalidad que podríamos denominar “tendencia antisocial”, en la base de esta siempre hay una deprivación. Detrás de la tendencia antisocial siempre está la historia de una vida hasta cierto punto sana, en la que se produjo un corte tras el cual la situación nunca volvió a ser como antes. El niño antisocial busca el modo de lograr que el mundo reconozca la deuda que tiene hacia él; para ello, trata de inducirlo a reformar la estructura o marco roto. En la adolescencia sana hay algo difuso igual a la deprivación pero cuyo grado de intensidad no llega a imponer una tensión y esfuerzo excesivos a las defensas disponibles. Esto significa que los miembros extremos del grupo con el que se id el adolescente actuará en nombre de todos sus integrantes. Si no pasa nada, los jóvenes del grupo empiezan a sentirse inseguros de la realidad de su protesta; en sí mismos no están tan perturbados como para cometer el acto antisocial, pero siempre habrá uno que sí lo esté buscando una reacción social; todos los demás se sentirán inducidos a unírseles, se sentirán reales y esto le proporcionará al grupo una estructura temporaria. Cada uno será leal al individuo extremadamente antisocial que haya actuando en nombre el grupo y le prestara apoyo, utilizándolo para ayudarse a sí mismo a sentirse real, en su lucha x soportar el desaliento malhumorado. Esto no significa que los adultos deban tolerar el vandalismo, sino que deben responder al desafío propuesto como parte de las funciones adultas. Responder al desafío, no intentar curarlo. Con el tiempo, el adolescente sale de esa fase de desaliento malhumorado y ya es capaz de identificarse con sus progenitores, grupos más amplios y con la sociedad, sin temer a desaparecer como individuo. Convertirse en un individuo y disfrutar la experiencia de autonomía es de por sí un acto violento. El hecho de que exista un elemento positivo en la actuación antisocial puede ayudar en mucho a nuestro examen del elemento antisocial. Cuando la actuación es muy compulsiva, se relaciona con una falla ambiental. En la violencia hay un intento de reactivar un sostén firme, perdido por el individuo infantil. Sin ese sostén el niño es incapaz de descubrir los impulsos y los únicos disponibles para el autocontrol y la socialización son los que se descubren y asimilan. La tarea de la sociedad es sostener y contener a los jóvenes evitando la solución falsa y la indignación moral nacida de la envidia del vigor y la frescura juveniles. El potencial infinito del adolescente es el bien que provoca envidia en el adulto, que descubre en su propia vida las limitaciones de la realidad.