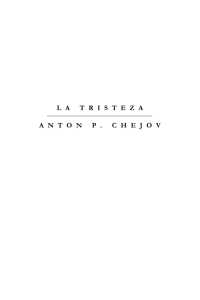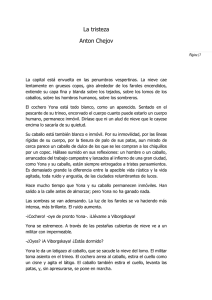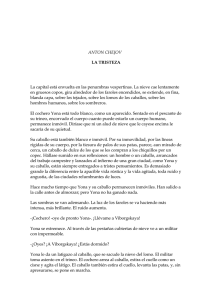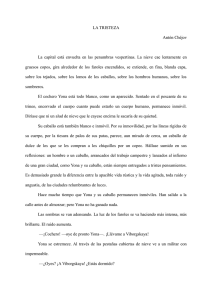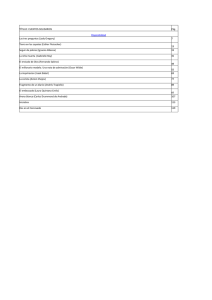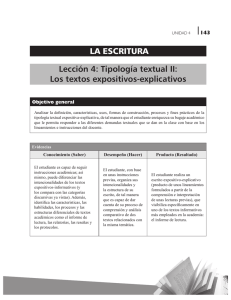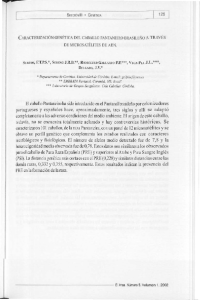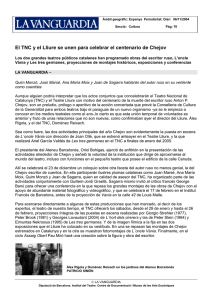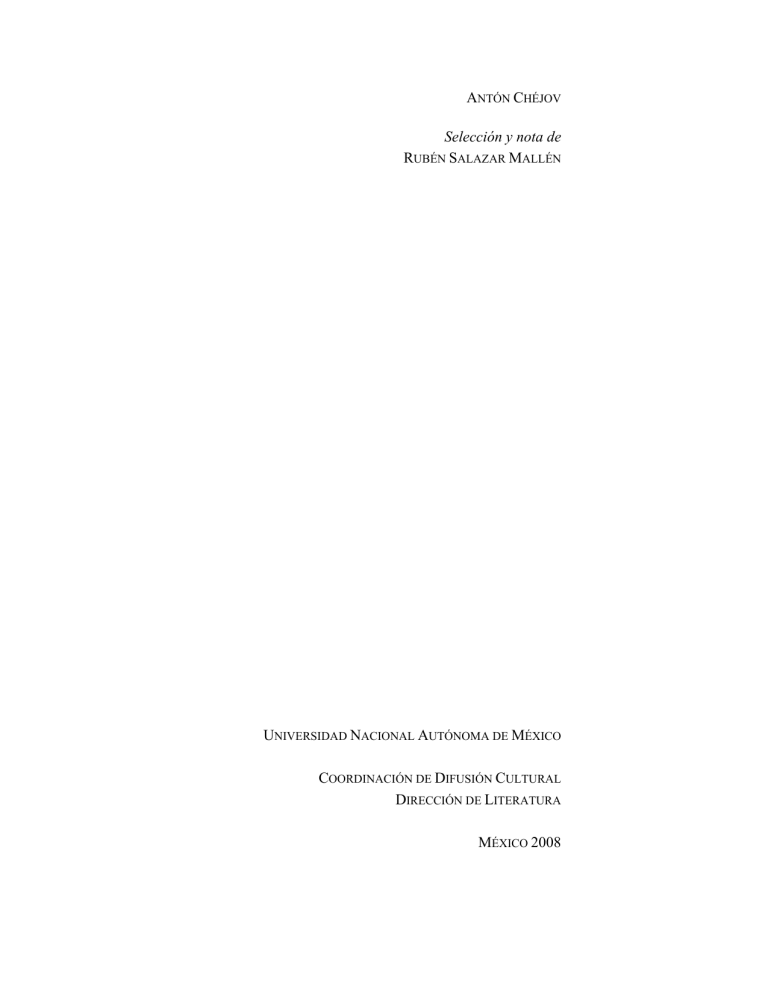
ANTÓN CHÉJOV Selección y nota de RUBÉN SALAZAR MALLÉN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL DIRECCIÓN DE LITERATURA MÉXICO 2008 ÍNDICE ANTÓN CHEJOV Rubén Salazar Mallén 3 LA TRISTEZA 6 VANKA 12 UN ASESINATO 16 LOS MÁRTIRES 21 ANTÓN CHEJOV Antón Chejov (1860-1904) es uno de los escritores que dieron grandeza y esplendor a la narrativa rusa anterior a la Revolución de Octubre. Está junto a Tolstoi, Dostoyevski, Gogol, Turguenev, Andreiev y Korolenko, pero ocupa un espacio propio. Legó a la posteridad una extensa obra literaria, de la cual las novelas cortas y los cuentos han tenido una amplia difusión, aunque en vida de su autor no fueron esos trabajos literarios los que dieron renombre a Chejov y le ganaron un envidiable éxito, sino las obras de teatro. Tanto es así, que el “Teatro del Arte”, de Moscú, fue construido especialmente para que en él se representara a Chejov. Con el transcurso del tiempo, la imagen del autor teatral, sin perderse, cedió importancia a la del narrador y particularmente a la del cuentista. Mencionar a Chejov es evocar cuentos que figuran entre los mejores de la literatura universal. Aunque varia y diversa, la obra narrativa de Chejov guardó una acendrada unidad en el que podría llamarse “estilo Chejov”, presente lo mismo en la producción dramática que en la narrativa. Este estilo se apoya en un recurso de aparente sencillez y probada eficacia: para definir a sus personajes, Chejov no apela a las grandes situaciones ni a las grandes actitudes, es decir, no apela a lo espectacular, sino que, situando a sus personajes en un marco de vida ordinaria y las más de las veces sencilla, introduce en el proceso de la creación elementos en apariencia insignificantes, aunque en realidad henchidos de importancia: son a la manera de claves y producen efectos subliminales, que dan su justa dimensión y su profundidad al relato, logrando para él tanta intensidad como significación. Chejov tuvo el acierto de no excederse en el uso de esos elementos y de no darles un relieve especial, porque eso lo habría empujado a la minuciosidad y, con la minuciosidad, a la monotonía y el aburrimiento. Lo que con ellos hizo fue colocarse en el lugar adecuado, en aquel desde el cual su influencia podía fluir, y lo hizo aconsejado por la intuición. Pues en el caso se trata de un mecanismo intuitivo, no reflexivo. La inteligencia, tal vez, no podría ser tan acertada para indicar el lugar exacto y la forma de ocuparlo sin que se note. Es éste un rasgo distintivo, un modo de sensibilidad, podría decirse, que conviene subrayar, porque merced a él la obra de Chejov se presenta siempre fácil y limpia. Otra singularidad de esta obra radica en la preferencia que su autor otorgó a la caracterización de los personajes. No es frecuente que en el cuento o en la narración breve se discierna tal preferencia, que conviene a la novela, salvo en ciertos géneros, como el policiaco. No es el asunto o la intriga lo que interesa o preocupa primordialmente al novelista sino los personajes que participan en el asunto o la intriga, cuya justa caracterización es parte inseparable de las buenas novelas. La caracterización de los personajes, antepuesta a la trama, la consiguió Chejov hasta en sus más breves relatos, esos que parecen simples bosquejos o sencillas anécdotas. Hay en Chejov cuentos que se reducen a la semblanza y que son, sin embargo, cuentos. Chejov empleó con cierta frecuencia una ironía o un humorismo, que sin llegar a la comicidad, como en Averchenko o en Goncharov, dan ligereza y amenidad a la narración. Es probable que en el empleo de ese recurso tenga parte el hecho de que Chejov, en su iniciación literaria, escribía pequeños trabajos de matiz humorístico que publicaba en periódicos y revistas, amparándose en el seudónimo “Chejonte”. Ya en el ejercicio de la profesión médica, Chejov perfeccionó sus dotes de observador acucioso y tuvo oportunidad para establecer estrecho contacto con la amarga realidad de la Rusia zarista, a cuyas capas inferiores se aproximó mucho, cuando, como médico voluntario, tomó parte en la lucha contra la peste de 1892. Crudas experiencias, así como la tuberculosis que finalmente lo llevó a la tumba, hicieron que aquel que fuera humorista en su iniciación, declinara hacia el escepticismo y la tristeza que señala a la mayor parte de su obra de madurez. Las narraciones de esta época rematan muy a menudo en la decepción y el fracaso, sin que por eso deje de asomar en ellas algunas veces un atisbo jovial o una acotación irónica, que, cuando tropiezan con la amargura, suelen desviarse hacia el sarcasmo. Es entonces cuando surge el Chejov crítico indirecto de la sociedad en que le tocó vivir. Esta sociedad y la vida que en ella se arrastraba, dieron a Chejov acti- tudes de profundo desencanto. En una de sus novelas cortas escribió: “La vida de nuestras clases superiores es gris y como envuelta en crepúsculos, la del pueblo, la de los obreros y campesinos es un noche negra formada de ignorancia, de pobreza y de toda suerte de prejuicios.” El contacto con esa realidad empujaba a Chejov hacia la melancolía, otras veces hacia una gran tristeza y otras todavía hacia una indignación que encontraba cauce en el sarcasmo. De aquí la variedad y la riqueza de su obra; pero también ese tono de angustia que la satura, al proyectarse en ella las experiencias del escritor. Si la Rusia zarista, con su opresión, su miseria y su crueldad, fue un tema que estuvo presente casi siempre en la trama o en los protagonistas de las narraciones de Chejov, éste también encontró estímulo en la certidumbre de que el sentido práctico del hombre que se asfixia en el materialismo es otra realidad agobiadora. Su obra teatral más conocida, El jardín de los cerezos, es la historia de un bellísimo jardín que, al ser adquirido por gente adinerada y poseída por el sentido práctico, es destrozado sin piedad y cae en la fealdad desde su antigua belleza. Esa falta de sensibilidad de la gente práctica la hace extensiva Chejov a casi todos los aspectos de la realidad. La sordidez, la mezquindad y el egoísmo dominan con harta frecuencia a los personajes de sus relatos, y como estos personajes están caracterizados tan diestramente, con tanto arte, la obra de Chejov parece, en su conjunto, una gran galería con retratos de seres en que un escondido miedo de vivir, o el dolor y la miseria han provocado lamentables deformaciones. Por eso parece tan certera la opinión de Benjamín Jarnés: “La bajeza que pinta Chejov comienza con la pérdida de la fe en las fuerzas propias y en la pérdida progresiva de todas esas esperanzas luminosas e ilusiones que constituyen el encanto de toda actividad; y luego, paso a paso, esa bajeza destruye todas las fuentes de la vida. Sólo quedan esperanzas rotas, corazones desgarrados, fuerzas destrozadas”. A pesar de que toda su obra es una protesta contra la miseria humana, Chejov no cayó en ideologías ni en partidarismos políticos. Él mismo lo dijo: “Yo no soy liberal ni conservador, ni militante ni abstencionista. Quisiera ser solamente un artista libre y me duele que Dios no me haya dado la fuerza para serlo. Odio la mentira y la violencia bajo todos sus aspectos”. Murió Chejov el 3 de julio de 1904, asistido por su esposa, la actriz Olga Knipper, con quien se había casado en 1901. RUBÉN SALAZAR MALLÉN. LA TRISTEZA La capital está envuelta en las penumbras vespertinas. La nieve cae lentamente en gruesos copos, gira alrededor de los faroles encendidos, se extiende, en fina, blanca capa, sobre los tejados, sobre los lomos de los caballos, sobre los hombros humanos, sobre los sombreros. El cochero Yona está todo blanco, como un aparecido. Sentado en el pescante de su trineo, encorvado el cuerpo cuanto puede estarlo un cuerpo humano, permanece inmóvil. Diríase que ni un alud de nieve que le cayese encima le sacaría de su quietud. Su caballo está también blanco e inmóvil. Por su inmovilidad, por las líneas rígidas de su cuerpo, por la tiesura de sus patas, parece, aun mirado de cerca, un caballo de dulce de los que se les compran a los chiquillos por un copeck. Hállase sumido en sus reflexiones; un hombre o un caballo, arrancados del trabajo campestre y lanzados al infierno de una gran ciudad, como Yona y su caballo, están siempre entregados a tristes pensamientos. Es demasiado grande la diferencia entre la apacible vida rústica y la vida agitada, toda ruido y angustia, de las ciudades relumbrantes de luces. Hace mucho tiempo que Yona y su caballo permanecen inmóviles. Han salido a la calle antes de almorzar; pero Yona no ha ganado nada. Las sombras se van adensando. La luz de los faroles se va haciendo más intensa, más brillante. El ruido aumenta. —¡Cochero! —oye de pronto Yona—. ¡Llévame a Viborgskaya! Yona se estremece. Al través de las pestañas cubiertas de nieve ve a un militar con impermeable. —¿Oyes? ¡A Viborgskaya! ¿Estás dormido? Yona le da un latigazo al caballo, que se sacude la nieve del lomo. El militar toma asiento en el trineo. El cochero arrea al caballo, estira el cuello como un cisne y agita el látigo. El caballo también estira el cuello, levanta las patas, y, sin apresurarse, se pone en marcha. —¡Ten cuidado! —grita otro cochero invisible, con cólera—. ¡Nos vas a atropellar, imbécil! ¡A la derecha! —¡Vaya un cochero! —dice el militar—. ¡A la derecha! Siguen oyéndose los juramentos del cochero invisible. Un transeúnte que tropieza con el caballo de Yona gruñe amenazador. Yona, confuso, avergonzado, descarga algunos latigazos sobre el lomo del caballo. Parece aturdido, atontado, y mira alrededor como si acabara de despertarse de un sueño profundo. —¡Se diría que todo el mundo ha organizado una conspiración contra ti! —dice con tono irónico el militar—. Todos procuran fastidiarte, meterse entre las patas de tu caballo. ¡Una verdadera conspiración! Yona vuelve la cabeza y abre la boca. Se ve que quiere decir algo; pero sus labios están como paralizados, y no puede pronunciar una palabra. El cliente advierte sus esfuerzos y pregunta: —¿Qué hay? Yona hace un nuevo esfuerzo y contesta con voz ahogada: —Ya ve usted, señor... He perdido a mi hijo... Murió la semana pasada ... —¿De veras? ... ¿Y de qué murió? —No lo sé... De una de tantas enfermedades... Ha estado tres meses en el hospital y a la postre... Dios que lo ha querido. —¡A la derecha! —óyese de nuevo gritar furiosamente—. ¡Parece que estás ciego, imbécil! —¡A ver! —dice el militar—. Ve un poco más aprisa. A este paso no llegaremos nunca. ¡Dale algún latigazo al caballo! Yona estira de nuevo el cuello como un cisne, se levanta un poco, y de un modo torpe, pesado, agita el látigo. Se vuelve repetidas veces hacia su cliente, deseoso de seguir la conversación; pero el otro ha cerrado los ojos y no parece dispuesto a escucharle. Por fin, llegan a Viborgskaya. El cochero se detiene ante la casa indicada; el cliente se apea. Yona vuelve a quedarse solo con su caballo. Se estaciona ante una taberna y espera, sentado en el pescante, encorvado, inmóvil. De nuevo la nieve cubre su cuerpo y envuelve en un blanco cendal caballo y trineo. Una hora, dos . . . ¡Nadie !¡Ni un cliente! Mas he aquí que Yona torna a estremecerse: ve detenerse ante él a tres jóvenes. Dos son altos, delgados; el tercero, bajo y chepudo. —¡Cochero, llévanos al puesto de policía! ¡Veinte copecks por los tres! Yona coge las riendas, se endereza. Veinte copecks es demasiado poco; pero, no obstante, acepta; lo que a él le importa es tener clientes. Los tres jóvenes, tropezando y jurando, se acercan al trineo. Como sólo hay dos asientos, discuten largamente cuál de los tres ha de ir de pie. Por fin se decide que vaya de pie el jorobado. —¡Bueno; en marcha! —le grita el jorobado a Yona, colocándose a su espalda—. ¡Qué gorro llevas, muchacho! Me apuesto cualquier cosa a que en toda la capital no se puede encontrar un gorro más feo. . . —¡El señor está de buen humor! —dice Yona con risa forzada—. Mi gorro ... —¡Bueno, bueno! Arrea un poco a tu caballo. A este paso no llegaremos nunca. Si no andas más aprisa te administraré unos cuantos sopapos. —Me duele la cabeza —dice uno de los jóvenes—. Ayer, yo y Vaska nos bebimos en casa de Dukmasov cuatro botellas de caña. ¡Eso no es verdad! —responde el otro—. Eres, un embustero, amigo, y sabes que nadie te cree. —¡Palabra de honor! —¡Oh, tu honor! No daría yo por él ni un céntimo. Yona, deseoso de entablar conversación, vuelve la cabeza, y, enseñando los dientes, ríe atipladamente. —¡Ji, ji, ji… ¡Qué buen humor! —¡Vamos, vejestorio! —grita enojado el chepudo–. ¿Quieres ir más aprisa o no? Dale de firme al gandul de tu caballo. ¡Qué diablo! Yona agita su látigo, agita las manos, agita todo el cuerpo. A pesar de todo, está contento; no está solo. Le riñen, le insultan; pero, al menos, oye voces humanas. Los jóvenes gritan, juran, hablan de mujeres. En un momento que se le antoja oportuno, Yona se vuelve de nuevo hacia los clientes y dice: —Y yo, señores, acabo de perder a mi hijo. Murió la semana pasada.. . —¡Todos nos hemos de morir! —contesta el chepudo—. ¿Pero quieres ir más aprisa? ¡Esto es insoportable! Prefiero ir a pie. ¡Si quieres que vaya más aprisa, dale un sopapo! — le aconseja uno de sus camaradas. —¿Oyes, viejo estafermo? —grita el chepudo—. Te la vas a ganar si esto continúa. Y, hablando así, le da un puñetazo en la espalda. —¡Ji, ji, ji! —ríe, sin gana, Yona—. ¡Dios les conserve el buen humor, señores! —Cochero, ¿eres casado? —pregunta uno de los clientes. —¿Yo? ¡Ji, ji, ji! ¡Qué señores más alegres! No, no tengo a nadie... Sólo me espera la sepultura... Mi hijo ha muerto; pero a mí la muerte no me quiere. Se ha equivocado, y en lugar de cargar conmigo ha cargado con mi hijo. Y vuelve de nuevo la cabeza para contar cómo ha muerto su hijo; pero en este momento el chepudo, lanzando un suspiro de satisfacción, exclama: —¡Por fin, hemos llegado! Yona recibe los veinte copecks convenidos y los clientes se apean. Les sigue con los ojos hasta que desaparecen en un portal. Torna a quedarse solo con su caballo. La tristeza invade de nuevo, más dura, más cruel, su fatigado corazón. Observa a la multitud que pasa por la calle, buscando entre los miles de transeúntes alguien que quiera escucharlo. Pero la gente parece tener prisa y pasa sin fijarse en él. Su tristeza a cada momento es más intensa. Enorme, infinita, si pudiera salir de su pecho inundaría el mundo entero. Yona ve a un portero que se asoma a la puerta con un paquete y trata de entablar con él conversación. —¿Qué hora es? —le pregunta, melifluo. —Van a dar las diez —contesta el otro—. Aléjese un poco; no debe usted permanecer delante de la puerta. Yona avanza un poco, se encorva de nuevo y se sume en sus tristes pensamientos. Se ha convencido de que es inútil dirigirse a la gente. Pasa otra hora. Se siente muy mal y decide retirarse. Se yergue, agita el látigo. —No puedo más —murmura—. Hay que irse a acostar. El caballo, como si hubiera entendido las palabras de su viejo amo, emprende un presuroso trote. Una hora después Yona está en su casa, es decir, en una vasta y sucia habitación, donde, acostados en el suelo o en bancos, duermen docenas de cocheros. La atmósfera es pesada, irrespirable. Suenan ronquidos. Yona se arrepiente de haber vuelto tan pronto. Además, no ha ganado casi nada. Quizá por eso — piensa— se siente tan desgraciado. En un rincón, un joven cochero se incorpora. Se rasca el seno y la cabeza y busca algo con la mirada. —¿Quieres beber? —le pregunta Yona. —Sí. —Aquí tienes agua... He perdido a mi hijo. . . ¿Lo sabías? ... La semana pasada, en el hospital... ¡Qué desgracia! Pero sus palabras no han producido efecto alguno. El cochero no le ha hecho caso, se ha vuelto a acostar, se ha tapado la cabeza con la colcha y momentos después se le oye roncar. Yona exhala un suspiro. Experimenta una necesidad imperiosa, irresistible, de hablar de su desgracia. Casi ha transcurrido una semana desde la muerte de su hijo; pero no ha tenido aún ocasión de hablar de ella con una persona de corazón. Quisiera hablar de ella largamente, contarla con todos sus detalles. Necesita referir cómo enfermó su hijo, lo que ha sufrido, las palabras que ha pronunciado al morir. Quisiera también referir cómo ha sido el entierro. . . Su difunto hijo ha dejado en la aldea una niña, de la que también quisiera hablar. ¡Tiene tantas cosas que contar! ¡Qué no daría él por encontrar alguien que se prestase a escucharle, sacudiendo compasivamente la cabeza, suspirando, compadeciéndole! Lo mejor sería contárselo todo a cualquier mujer de su aldea; a las mujeres, aunque sean tontas, les gusta eso, y hasta decirles dos palabras para que viertan torrentes de lágrimas. Yona decide ir a ver a su caballo. Se viste y sale a la cuadra. El caballo, inmóvil, come heno. —¿Comes? —le dice Yona, dándole palmaditas en el lomo— ¿Qué se le va a hacer, muchacho? Como no hemos ganado para comprar avena hay que contentarse con heno... Soy ya demasiado viejo para ganar mucho... A decir verdad, yo no debía ya trabajar; mi hijo me hubiera reemplazado. Era un verdadero, un soberbio cochero; conocía su oficio como pocos. Desgraciadamente, ha muerto . . . Tras una corta pausa, Yona continúa: —Sí, amigo..., ha muerto... ¿Comprendes? Es como si tú tuvieras un hijo y se muriera... Naturalmente, sufrirías, ¿verdad?... El caballo sigue comiendo heno, escucha a su viejo amo y exhala un aliento húmedo y cálido. Yona, escuchado al cabo por un ser viviente, desahoga su corazón contándoselo todo. VANKA Vanka Chukov, un muchacho de nueve años, a quien habían colocado hacía tres meses en casa del zapatero Alojin para que aprendiese el oficio, no se acostó la noche de Navidad. Cuando los amos y los oficiales se fueron, cerca de las doce, a la iglesia para asistir a la misa del Gallo, cogió del armario un frasco de tinta y un portaplumas con una pluma enrobinada, y, colocando ante él una hoja muy arrugada de papel, se dispuso a escribir. Antes de empezar dirigió a la puerta una mirada, en la que se pintaba el temor de ser sorprendido, miró al icono oscuro del rincón y exhaló un largo suspiro. El papel se hallaba sobre un banco, ante el cual estaba él de rodillas. “Querido abuelo Constantino Makarich —escribió–: Soy yo quien te escribe. Te felicito con motivo de las Navidades y le pido a Dios que te colme de venturas. No tengo papá ni mamá; sólo te tengo a ti. . .” Vanka miró a la oscura ventana, en cuyos cristales se reflejaba la bujía, y se imaginó a su abuelo Constantino Makarich, empleado a la sazón como guardia nocturno en casa de los señores Chivarev. Era un viejecillo enjuto y vivo, siempre risueño y con ojos de bebedor. Tenía sesenta y cinco años. Durante el día dormía en la cocina o bromeaba con los cocineros, y por la noche se paseaba, envuelto en una amplia pelliza, en torno de la finca, y golpeaba de vez en cuando con un bastoncillo una pequeña plancha cuadrada, para dar fe de que no dormía y atemorizar a los ladrones. Acompañábanle dos perros: Canelo y Serpiente. Este último se merecía su nombre: era largo de cuerpo y muy astuto y siempre parecía ocultar malas intenciones; aunque miraba a todo el mundo con ojos acariciadores, no le inspiraba a nadie confianza. Se adivinaba, bajo aquella máscara de cariño, una perfidia jesuítica. Le gustaba acercarse a la gente con suavidad, sin ser notado, y morderla en las pantorrillas. Con frecuencia robaba pollos de casa de los campesinos. Le pegaban grandes palizas; dos veces había estado a punto de morir ahorcado; pero siempre salía con vida de los más apurados trances y resucitaba cuando le tenían ya por muerto. En aquel momento, el abuelo de Vanka estaría, de fijo, a la puerta, y mirando las ventanas iluminadas de la iglesia, embromaría a los cocineros y a las criadas, frotándose las manos para calentarse. Riendo con risita senil les daría vaya a las mujeres. —¿Quiere usted un polvito? —les preguntaría, acercándoles la tabaquera a la nariz. Las mujeres estornudarían. El viejo, regocijadísimo, prorrumpiría en carcajadas y se apretaría con ambas manos los ijares. Luego les ofrecería un polvito a los perros. El Canelo estornudaría, sacudiría la cabeza, y, con el gesto huraño de un señor ofendido en su dignidad, se marcharía. El Serpiente, hipócrita, ocultando siempre sus verdaderos sentimientos, no estornudaría y menearía el rabo. El tiempo sería soberbio. Habría una gran calma en la atmósfera, límpida y fresca. A pesar de la oscuridad de la noche, se vería toda la aldea con sus tejados blancos, el humo de las chimeneas, los árboles plateados por la escarcha, los montones de nieve. En el cielo, miles de estrellas parecerían hacerle alegres guiños a la Tierra. La Vía Láctea se distinguiría muy bien, como, si con motivo de la fiesta, la hubieran lavado y frotado con nieve... Vanka, imaginándose todo esto, suspiraba. Tomó de nuevo la pluma y continuó escribiendo: “Ayer me pegaron. El maestro me cogió por los pelos y me dio unos cuantos correazos por haberme dormido arrullando a su nene. El otro día la maestra nos mandó destripar una sardina, y yo, en vez de empezar por la cabeza, empecé por la cola; entonces la maestra cogió la sardina y me dio en la cara con ella. Los otros aprendices, como son mayores que yo, me mortifican, me mandan por vodka a la taberna y me hacen robarle pepinos a la maestra, que, cuando se entera, me sacude el polvo. Casi siempre tengo hambre. Por la mañana me dan un mendrugo de pan; para comer, unas gachas de alforfón; para cenar, otro mendrugo de pan. Nunca me dan otra cosa, ni siquiera una taza de té. Duermo en el portal y paso mucho frío; además, tengo que arrullar al nene, que no nos deja dormir con sus gritos... Abuelito, sé bueno, sácame de aquí, que no puedo soportar esta vida. Te saludo con mucho respeto y te prometo pedirle siempre a Dios por ti. Si no me sacas de aquí me moriré.” Vanka hizo un puchero, se frotó los ojos con el puño y no pudo reprimir un sollozo. “Te seré todo lo útil que pueda —continuó momentos después—. Rogaré por ti, y si no estás contento conmigo puedes pegarme todo lo que quieras. Buscaré trabajo, guardaré el rebaño. Abuelito: te ruego que me saques de aquí si no quieres que me muera. Yo escaparía y me iría a la aldea contigo; pero no tengo botas, y hace demasiado frío para ir descalzo. Cuando sea mayor te mantendré con mi trabajo y no permitiré que nadie te ofenda. Y cuando te mueras, le rogaré a Dios por el descanso de tu alma, como le ruego ahora por el alma de mi madre. “Moscú es una ciudad muy grande. Hay muchos palacios, muchos caballos, pero ni una oveja. También hay perros, pero no son como los de la aldea: no muerden y casi no ladran. He visto en una tienda una caña de pescar con un anzuelo tan hermoso, que se podrían pescar con ella los peces más grandes. Se venden también en las tiendas escopetas de primer orden, como la de tu señor. Deben costar muy caras, lo menos cien rublos cada una. En las carnicerías venden perdices, liebres, conejos, y no se sabe dónde los cazan. “Abuelito: cuando enciendan en casa de los señores el árbol de Navidad, coge para mí una nuez dorada y escóndela bien. Luego, cuando yo vaya, me la darás. Pídesela a la señorita Olga Ignatievna; dile que es para Vanka. Verás cómo te la da.” Vanka suspira otra vez y se queda mirando a la ventana. Recuerda que todos los años, en vísperas de la fiesta, cuando había que buscar un árbol de Navidad para los señores, iba él al bosque con su abuelo. ¡Dios mío, qué encanto! El frío le ponía rojas las mejillas; pero a él no le importaba. El abuelo, antes de derribar el árbol escogido, encendía la pipa y decía algunas chirigotas acerca de la nariz helada de Vanka. Jóvenes abetos, cubiertos de escarcha, parecían, en su inmovilidad, esperar el hachazo que sobre uno de ellos debía descargar la mano del abuelo. De pronto, saltando por encima de los montones de nieve, aparecía una liebre en precipitada carrera. El abuelo, al verla, daba muestras de gran agitación y, agachándose, gritaba: —¡Cógela, cógela! ¡Ah, diablo! Luego el abuelo derribaba un abeto, y entre los dos lo trasladaban a la casa señorial. Allí, el árbol era preparado para la fiesta. La señorita Olga Ignatievna ponía mayor entusiasmo que nadie en este trabajo. Vanka la quería mucho. Cuando aun vivía su madre y servía en casa de los señores, Olga Ignatievna le daba bom- bones y le enseñaba a leer, a escribir, a contar de uno a ciento y hasta a bailar. Pero, muerta su madre, el huérfano Vanka pasó a formar parte de la servidumbre culinaria, con su abuelo, y luego fue enviado a Moscú, a casa del zapatero Alajin, para que aprendiese el oficio ... “¡Ven, abuelito, ven! —continuó escribiendo, tras una corta reflexión, el muchacho—. En nombre de Nuestro Señor te suplico que me saques de aquí. Ten piedad del pobrecito huérfano. Todo el mundo me pega, se burla de mí, me insulta. Y, además, siempre tengo hambre. Y, además, me aburro atrozmente y no hago más que llorar. Anteayer, el ama me dio un pescozón tan fuerte, que me caí y estuve un rato sin poder levantarme. Esto no es vivir; los perros viven mejor que yo ... Recuerdos a la cocinera Aleña, al cochero Egorka y a todos nuestros amigos de la aldea. Mi acordeón guárdale bien y no se lo dejes a nadie. Sin más, sabes te quiere tu nieto Vanka Chukov. Ven en seguida, abuelito.” Vanka plegó en cuatro dobleces la hoja de papel y la metió en un sobre que había comprado el día anterior. Luego, meditó un poco y escribió en el sobre la siguiente dirección: “En la aldea, a mi abuelo.” Tras una nueva meditación, añadió: “Constantino Makarich.” Congratulándose de haber escrito la carta sin que nadie le estorbase, se puso la gorra y, sin otro abrigo, corrió a la calle. El dependiente de la carnicería, a quien aquella tarde le había preguntado, le había dicho que las cartas debían echarse a los buzones, de donde las recogían para llevarlas en troika 1 a través del mundo entero. Vanka echó su preciosa epístola en el buzón más próximo... Una hora después dormía, mecido por dulces esperanzas. Vio en sueños la cálida estufa aldeana. Sentado en ella, su abuelo les leía a las cocineras la carta de Vanka. El perro Serpiente paseábase en torno de la estufa y meneaba el rabo. . . 1 Trineo arrastrado por tres caballos. (N. del T.) UN ASESINATO Es de noche. La criadita Varka, una muchacha de trece años, mece en la cuna al nene y le canturrea: “Duerme, niño bonito, que viene el coco ...” Una lamparilla verde encendida ante el icono alumbra con luz débil e incierta. Colgados a una cuerda que atraviesa la habitación se ven unos pañales y un pantalón negro. La lamparilla proyecta en el techo un gran círculo verde; las sombras de los pañales y el pantalón se agitan, como sacudidas por el viento, sobre la estufa, sobre la cuna y sobre Varka. La atmósfera es densa. Huele a piel y a sopa de col. El niño llora. Está hace tiempo afónico de tanto llorar; pero sigue gritando cuanto le permiten sus fuerzas. Parece que su llanto no va a acabar nunca. Varka tiene un sueño terrible. Sus ojos, a pesar de todos sus esfuerzos, se cierran, y, por más que intenta evitarlo, da cabezadas. Apenas puede mover los labios y se siente la cara como de madera y la cabeza pequeñita cual la de un alfiler. “Duerme, niño bonito . . .”. balbucea. Se oye el canto monótono de un grillo escondido en una grieta de la estufa. En el cuarto inmediato roncan el maestro y el aprendiz Afanasy. La cuna, al mecerse, gime quejumbrosa. Todos estos ruidos se mezclan con el canturreo de Varka en una música adormecedora, que es grato oír desde la cama. Pero Varka no puede acostarse, y la musiquita la exaspera, pues le da sueño y ella no puede dormir; si se durmiese, los amos le pegarían. La lamparilla verde está a punto de apagarse. El círculo verde del techo y las sombras se agitan ante los ojos medio cerrados de Varka, en cuyo cerebro semidormido nacen vagos ensueños. La muchacha ve en ellos correr por el cielo nubes negras que lloran a gritos, como niños de teta. Pero el viento no tarda en barrerlas, y Varka ve un ancho camino, lleno de lodo, por el que transitan, en fila interminable, coches, gentes con talegos a la espalda y sombras. A uno y otro lado del camino, envueltos en la niebla, hay bosques. De pronto, las sombras y los ca- minantes de los talegos se tienden en el lodo. —¿Para que hacéis eso? —les pregunta Varka. —¡Para dormir! —contestan—. Queremos dormir. Y se duermen como lirones. Cuervos y urracas, posados en los alambres del telégrafo, ponen gran empeño en despertarlos. “Duerme, niño bonito . . .”, canturrea entre sueños Varka. Momentos después sueña hallarse en casa de su padre. La casa es angosta y oscura. Su padre, Efim Stepanov, fallecido hace tiempo, se revuelca por el suelo. Ella no lo ve, pero oye sus gemidos de dolor. Sufre tanto —atacado de no se sabe qué dolencia—, que no puede hablar. Jadea y rechina los dientes. —Bu-bu-bu-bu . . . La madre de Varka corre a la casa señorial a decir que su marido está muriéndose. Pero ¿por qué tarda en volver? Hace largo rato que se ha ido y debía haber vuelto ya. Varka sueña que sigue oyendo quejarse y rechinar los dientes a su padre, acostada en la estufa. Mas he aquí que se acerca gente a la casa. Se oye trotar de caballos. Los señores han enviado al joven médico a ver al moribundo. Entra. No se le ve en la oscuridad, pero se le oye toser y abrir la puerta. —¡Encended luz! —dice. —¡Bu-bu-bu! —responde Efim, rechinando los dientes. La madre de Varka va y viene por el cuarto buscando cerillas. Unos momentos de silencio. El doctor saca del bolsillo una cerilla y la enciende. —¡Espere un instante, señor doctor! —dice la madre. Sale corriendo y vuelve a poco con un cabo de vela. Las mejillas del moribundo están rojas, sus ojos brillan, sus miradas parecen hundirse extrañamente agudas en el doctor, en las paredes. —¿Qué es eso, muchacho? —le pregunta el médico, inclinándose sobre él— ¿Hace mucho que estás enfermo? —¡Me ha llegado la hora, excelencia! —contesta, con mucho trabajo, Efim—. No me hago ilusiones. . . —¡Vamos, no digas tonterías! Verás cómo te curas... —Gracias, excelencia; pero bien sé yo que no hay remedio. . . Cuando la muerte dice aquí estoy, es inútil luchar contra ella ... El médico reconoce detenidamente al enfermo y declara: —Yo no puedo hacer nada. Hay que llevarle al hospital para que lo operen. Pero sin pérdida de tiempo. Aunque es ya muy tarde, no importa; te daré cuatro letras para el doctor y te recibirá. ¡Pero en seguida, en seguida! —Señor doctor, ¿y cómo va a ir? —dice la madre—. No tenemos caballo. —No importa; les hablaré a los señores y os dejarán uno. El médico se va, la vela se apaga y de nuevo se oye el rechinar de dientes del moribundo. —Bu-bu-bu-bu . . . Media hora después se detiene un coche ante la casa; lo envían los señores para llevar a Efim al hospital. A los pocos momentos el coche se aleja, conduciendo al enfermo. Pasa, al cabo, la noche y sale el sol. La mañana es hermosa, clara. Varka se queda sola en casa; su madre se ha ido al hospital a ver cómo sigue el marido. Se oye llorar a un niño. Se oye una canción: “Duerme, niño bonito ...” A Varka le parece su propia voz, la voz que canta. Su madre no tarda en volver. Se persigna y dice: —¡Acaban de operarlo, pero ha muerto! ¡Santa gloria haya! ... El doctor dice que se le ha operado demasiado tarde; que debía habérsele operado hace mucho tiempo. Varka sale de la casa y se dirige al bosque. Pero siente de pronto un tremendo manotazo en la nuca. Se despierta y ve con horror a su amo, que le grita: —¡Mala pécora! ¡El nene llorando y tú durmiendo! Le da un tirón de orejas; ella sacude la cabeza como para ahuyentar el sueño irresistible y empieza de nuevo a balancear la cuna, canturreando con voz ahogada. El círculo verde del techo y las sombras siguen produciendo un efecto letal sobre Varka, que, cuando su amo se va, torna a dormirse. Y empieza otra vez a soñar. De nuevo ve el camino enlodado. Infinidad de gente, cargada con talegos, yace dormida en tierra. Varka quiere acostarse también; pero su madre, que camina a su lado, no la deja; ambas se dirigen a la ciudad en busca de trabajo. —¡Una limosnita, por el amor de Dios! —imploró la madre a los caminantes—. ¡Compadeceos de nosotros, buenos cristianos! —¡Dame el niño! —grita de pronto una voz que le es muy conocida a Varka—. ¡Otra vez dormida, mala pécora! Varka se levanta bruscamente, mira en torno suyo y se da cuenta de la realidad; no hay camino, ni caminantes, ni su madre está junto a ella; sólo ve a su ama, que ha venido a darle teta al niño. Mientras el niño mama, Varka, de pie, espera que acabe. El aire empieza a azulear tras los cristales; el círculo verde del techo y las sombras van palideciendo. La noche le cede su puesto a la mañana. —¡Toma el niño! —ordena a los pocos minutos el ama, abotonándose la camisa—. Siempre está llorando. ¡No sé qué le pasa! Varka coge al niño, lo acuesta en la cuna y empieza otra vez a mecerle. El círculo verde y las sombras, menos perceptibles a cada instante, no ejercen ya influjo sobre su cerebro. Pero, sin embargo, tiene sueño; su necesidad de dormir es imperiosa, irresistible. Apoya la cabeza en el borde de la cuna, y balancea el cuerpo al par que el mueble, para despabilarse; pero los ojos se le cierran y siente en la frente un peso plúmeo. —¡Varka, enciende la estufa! —grita el ama, al otro lado de la puerta. Es de día. Hay que comenzar el trabajo. Varka deja la cuna y corre por leña a la porchada. Se anima un poco; es más fácil resistir el sueño andando que sentado. Lleva leña y enciende la estufa. La niebla que envolvía su cerebro se va disipando. —¡Varka, prepara el samovar! —grita el ama. Varka empieza a encender astillas, mas su ama la interrumpe con una nueva orden: —¡Varka, límpiale los chanclos al amo! Varka, mientras limpia los chanclos, sentada en el suelo, piensa que sería delicioso meter la cabeza en uno de aquellos zapatones para dormir un rato. De pronto, el chanclo que estaba limpiando crece, se infla, llena toda la estancia. Varka suelta el cepillo y empieza a dormirse; pero hace un nuevo esfuerzo, sacude la cabeza y abre los ojos cuanto puede, en evitación de que los chismes que hay a su alrededor sigan moviéndose y creciendo. —¡Varka, ve a lavar la escalera! —ordena el ama a voces—. ¡Está tan cochina, que cuando sube un parroquiano me avergüenzo! Varka lava la escalera, barre las habitaciones, enciende después otra estufa, va varias veces a la tienda. Son tantos sus quehaceres, que no tiene un momento libre. Lo que más trabajo le cuesta es estar de pie, inmóvil, ante la mesa de la cocina, mondando patatas. Su cabeza se inclina, sin que ella lo pueda evitar, hacia la mesa; las patatas toman formas fantásticas; su mano no puede sostener el cuchillo. Sin embargo, es preciso no dejarse vencer por el sueño; está allí el ama, gorda, malévola, chillona. Hay momentos en que le acomete a la pobre muchacha una violenta tentación de tenderse en el suelo y dormir, dormir, dormir ... Transcurre el día. Llega la noche. Varka, mirando las tinieblas enlutar las ventanas, se aprieta las sienes, que se sienten como de madera, y sonríe de un modo estúpido, completamente inmotivado. Las tinieblas balagán sus ojos y hacen renacer en su alma la esperanza de poder dormir. Hay aquella noche una visita. —¡Varka, enciende el samovar! —grita el ama. El samovar es muy pequeño, y, para que todos puedan tomar té, hay que encenderlo cinco veces. Luego Varka, en pie, espera órdenes, fijos los ojos en los visitantes. —¡Varka, ve por vodkal Varka, ¿dónde está el sacacorchos? ¡Varka, limpia un arenque! Por fin la visita se va. Se apagan las luces. Se acuestan los amos. —¡Varka, abraza al niño! —es la última orden que oye. Canta el grillo en la estufa. El círculo verde del techo y las sombras vuelven a agitarse ante los ojos, medio cerrados, de Varka y a envolverle el cerebro en una niebla. “Duerme, niño bonito . ..”, canturrea la pobre muchacha con voz soñolienta. .. El niño grita como un condenado. Está a dos dedos de encanarse. Varka, medio dormida, sueña con el ancho camino enlodado, con los caminantes del talego, con su madre, con su padre moribundo. No puede darse cuenta de lo que pasa en torno suyo. Sólo sabe que algo la paraliza, pesa sobre ella, la impide vivir. Abre los ojos, tratando de inquirir qué fuerza, qué potencia es ésa, y no saca nada en limpio. Sin aliento ya, mira el círculo verde, las sombras... En este momento oye gritar al niño, y se dice: “Ese es el enemigo que me impide vivir”. El enemigo es el niño. Varka se echa a reír. ¿Cómo no se le ha ocurrido hasta ahora una idea tan sencilla? Completamente absorbida por tal idea, se levanta y, sonriendo, da algunos pasos por la estancia. La llena de alegría el pensar que va a librarse al punto del niño enemigo. Lo matará y podrá dormir lo que quiera. Riéndose, guiñando los ojos con malicia, se acerca con tácitos pasos a la cuna y se inclina sobre el niño. Le atenaza con entrambas manos el cuello. El niño se pone azul, y a los pocos instantes muere. Varka entonces, alegre, se tiende en el suelo y se queda al punto dormida, con un sueño profundo. LOS MÁRTIRES Lisa Kudrinsky, una señora joven y muy cortejada, se ha puesto, de pronto, tan enferma, que su marido se ha quedado en casa en vez de irse a la oficina, y le ha telegrafiado a su madre. He aquí cómo cuenta la señora Lisa la historia de su enfermedad: Después de pasar una semana en la quinta de mi tía, me fui a casa de mi prima Varia. Aunque su marido es un déspota —¡yo le mataría!—, hemos pasado unos días deliciosos. La otra noche dimos una función de aficionados, en la que tomé yo parte. Representamos Un escándalo en el gran mundo. Frustalev estuvo muy bien. En un entreacto bebí un poco de limón helado con coñac. Es una mezcla que sabe a champaña. Al parecer, no me sentó mal. Al día siguiente hicimos una excursión a caballo. La mañana era un poco húmeda y me resfrié. Hoy he venido a ver a mi pobre maridito y a llevarme el traje de seda. No había hecho más que llegar, cuando he sentido unos espasmos en el estómago y unos dolores.. . Creí que me moría. Vasia, ¡claro!, se ha asustado mucho; ha empezado a tirarse de los pelos, ha mandado por el médico. ¡Han sido unos momentos terribles! Tal es el relato que la pobre enferma les hace a todos sus visitantes. Después de la visita del médico se duerme con el sosegado sueño de los justos y no se despierta en seis horas. En el reloj acaban de dar las dos de la mañana. La luz de una lámpara con pantalla azul alumbra débilmente la estancia. Lisa, envuelta en un blanco peinador de seda y tocada con un coquetón gorro de encaje, entreabre los ojos y suspira. A los pies de la cama está sentado su marido, Vasili Stepanovich. Al pobre le colma de felicidad la presencia de su mujer, casi siempre ausente de casa; pero, al mismo tiempo, su enfermedad le desasosiega en extremo. —¿Qué tal, querida? ¿Estás mejor? —le pregunta muy quedo. —¡Un poco mejor! —gime ella—. ¡Ya no tengo espasmos; pero no puedo dormir! ... —¿Quieres que te cambie la compresa, ángel mío? Lisa se incorpora con lentitud, pintado un intenso sufrimiento en la faz, e inclina la cabeza hacia su marido, que, sin tocar apenas su cuerpo, como si fuese algo sagrado, le cambia la compresa. El agua fría la estremece ligeramente y le arranca risitas nerviosas. —¿Y tú, pobrecito, no has dormido? —gime, tendiéndose de nuevo. —¿Acaso podría yo dormir estando enferma mi mujercita? —Esto no es nada, Vasia. Son los nervios. ¡Soy una mujer tan nerviosa...! El doctor lo achaca al estómago; pero estoy segura de que se engaña. No ha comprendido mi enfermedad. Son los nervios y no el estómago, ¡te lo juro! Lo único que temo es que sobrevenga alguna complicación . .. —¡No, mujer! Mañana se te habrá pasado ya todo. —No lo espero... No me importa morirme; pero cuando pienso que tú te quedarías solo... ¡Dios mío!... ¡Ya te veo viudo! Aunque el amante esposo está solo casi siempre y ve muy poco a su mujer, se amilana y se aflige al oírla hablar así. —¡Vamos, mujer! ¿Cómo se te ocurren pensamientos tan tristes? Te aseguro que mañana estarás completamente bien. . . —No lo espero... Además, aunque yo me muera, la pena no te matará. Llorarás un poco y te casarás luego con otra.. . El marido no encuentra palabras para protestar contra semejantes suposiciones, y se defiende con gestos y ademanes de desesperación. —¡Bueno, bueno, me callo! —le dice su mujer—. Pero debes estar preparado... Y piensa, cerrando los ojos: “Sí efectivamente me muriera ...” El cuadro de su propia muerte se le representa con todo el lujo de detalles. En torno del lecho mortuorio lloran Vasia, su madre, su prima Varia y su marido, sus amigos, sus adoradores. Está pálida y bella. La amortajan con un vestido color de rosa, que le sienta a las mil maravillas, y la colocan sobre un verdadero tapiz de flores, en un ataúd magnífico, con aplicaciones doradas. Huele a incienso; arden las velas funerarias. Su marido la mira a través de las lágrimas. Sus adoradores la contemplan con admiración. “Se diría — murmuran— que está viva. ¡Hasta en el ataúd está bella!” Toda la ciudad se conduele de su fin prematuro... El ataúd es transportado a la iglesia por sus adoradores, entre los que va el estudiante de ojos negros que le aconsejó que bebiese la limonada con coñac... Es lástima que no acompañe a la procesión fúnebre una banda de música... Después de la misa, todos rodean el ataúd y se oyen los adioses supremos. Llantos, sollozos, escenas dramáticas... Luego, el cementerio. Cierran el ataúd... Lisa se estremece y abre los ojos. —¿Estás ahí, Vasia? —pregunta—. ¡No hago más que pensar cosas tristes, no puedo dormir!... ¡Ten piedad de mí, Vasia, y cuéntame algo interesante! —¿Qué quieres que te cuente querida? —Una historia de amor —contesta con voz moribunda la enferma—, una anécdota... Vasili Stepanovich hasta bailaría de coronilla con tal de ahuyentar los pensamientos tristes de su mujer. —Bueno; voy a imitar a un relojero judío. El amante esposo pone una cara muy graciosa de judío viejo, y se acerca a la enferma. —¿Necesita usted, por casualidad, componer su reloj, hermosa señora? —pregunta con una pronunciación cómicamente hebrea. —¡Sí, sí! —contesta Lisa, riendo y alargándole a su marido su relojito de oro, que ha dejado, como de costumbre, en la mesa de noche—. ¡Compóngalo, compóngalo! Vasili Stepanovich coge el reloj, le abre, le examina detenidamente, encorvado y haciendo muecas, y dice: —No tiene compostura; la máquina está hecha una lástima. Lisa se ríe a carcajadas y aplaude. —¡Muy bien! ¡Magnífico! —exclama—. ¡Eres un excelente artista! Haces mal en no tomar parte en nuestras funciones de aficionados. Tienes talento. Más que Sisunov. Sisunov es un joven con una vis cómica admirable. Sólo al verle la cara es morirse de risa. Figúrate una nariz apatatada, roja como una zanahoria, unos ojillos verdes... Pues ¿y el modo de andar?... Anda de un modo graciosísimo, igual que una cigüeña. Así, mira... La enferma salta de la cama y empieza a andar descalza a través de la habitación. —¡Salud, señoras y señores! —dice con voz de bajo, remedando al señor Sisunov—. ¿Qué hay de bueno por el mundo? Su propia toninada la hace reír. —¡Ja, ja, ja! —¡Ja, ja, ja! —ríe su marido. Y ambos, olvidada la enfermedad de ella, se ponen a jugar, a hacer niñerías, a perseguirse. El marido logra sujetar a la mujer por los encajes de la camisa y la cubre de ardientes besos. De pronto ella se acuerda de que está gravemente enferma. Se vuelve a acostar, la sonrisa huye de su rostro... ¡Es imperdonable! —se lamenta—. ¡No consideras que estoy enferma! —¿Me perdonas? —Si me pongo peor, tú tendrás la culpa. ¡Qué malo eres! Lisa cierra los ojos y enmudece. Se pinta de nuevo en su faz el sufrimiento. Se escapan de su pecho dolorosos gemidos. Vasia le cambia la compresa y se sienta a su cabecera, de donde no se mueve en toda la noche. A las diez de la mañana vuelve el doctor. —Bueno; ¿cómo van esas fuerzas? —le pregunta a la enferma, tomándole el pulso—. ¿Ha dormido usted? —¡Se siente mal, muy mal! —susurra el marido. Ella abre los ojos y dice con voz débil: —Doctor, ¿podría tomar un poco de café? —No hay inconveniente. —¿Y me permite usted levantarme? —Sí; pero sería mejor que guardase usted cama hoy. —Los malditos nervio ... —susurra el marido en un aparte con el médico—. La atormentan pensamientos tristes... Estoy con el alma en un hilo. El doctor se sienta ante una mesa, se frota la frente y le receta a Lisa bromuro. Luego se despide hasta la noche. Al mediodía se presentan los adoradores de la enferma, con cara de angustia todos ellos. Le traen flores y novelas francesas. Lisa, interesantísima con su peinador blanco y su gorro de encaje, les dirige una mirada lánguida en que se lee su escepticismo respecto a una curación próxima. La mayoría de sus adoradores no han visto nunca a su marido, a quien tratan con cierta indulgencia. Soportan su presencia armados de cristiana resignación; su común desventura les ha reunido con él junto a la cabecera de la enferma adorable. A las seis de la tarde Lisa torna a dormirse, para no despertar hasta las dos de la mañana. Vasia, como la noche anterior, vela junto a su cabecera, le cambia la compresa, le cuenta anécdotas regocijadas. —Pero, ¿a dónde vas, querida? —le pregunta Vasia, a la mañana siguiente, a su mujer, que está poniéndose el sombrero ante el espejo—, ¿A dónde vas? Y le dirige miradas suplicantes. —¿Cómo que a dónde voy? —contesta ella asombrada—. ¿No te he dicho que hoy se repite la función de teatro en casa de María Lvovna? Un cuarto de hora después toma el tole. El marido suspira, coge la cartera y se va a la oficina. Las dos noches de vigilia le han producido un fuerte dolor de cabeza y un gran desmadejamiento. —¿Qué le pasa a usted? —le pregunta su jefe. Vasia hace un gesto de desesperación y ocupa su sitio habitual. —¡Si supiera vuestra excelencia —contesta— lo que he sufrido estos dos días! ... ¡Mi Lisa está enferma! —¡Dios mío! —exclama el jefe—. ¿Lisaveta Pavlovna? ¿Y qué tiene? El otro alza los ojos y las manos al cielo, como diciendo: —¡Dios lo quiera! —¿Es grave, pues, la cosa? —¡Creo que sí! —¡Amigo mío, yo sé lo que es eso! —suspira el alto funcionario, cerrando los ojos—. He perdido a mi esposa ... ¡Es una pérdida terrible! ... Pero estará mejor la señora, ¿verdad? ¿Qué médico la asiste? —Von Sterk. —¿Von Sterk? Yo que usted, amigo mío, llamaría a Magnus o a Semandritsky... Está usted muy pálido. Se dirá que está usted enfermo también . .. —Sí, excelencia... Llevo dos noches sin dormir, y he sufrido tanto ... —Pero ¿para qué ha venido usted? ¡Vayase a casa y cuídese! No hay que olvidar el proverbio latino: Mens sana in corpore sano . . . Vasia se deja convencer, coge la cartera, se despide del jefe y se va a su casa a dormir. ∗ ∗ Los cuentos aquí incluidos han sido tomados del libro Los campesinos. Traducción de Nicolás Tasín, Colección Universal. No. 301 y 302. Madrid, 1930