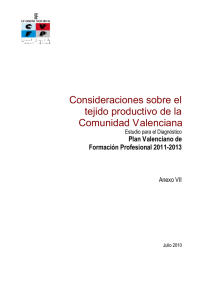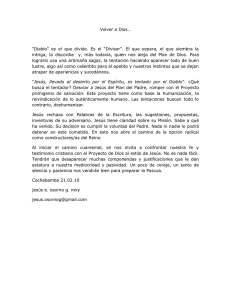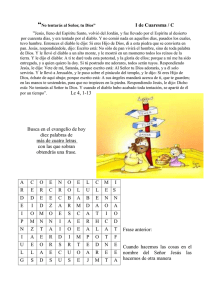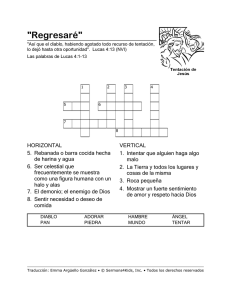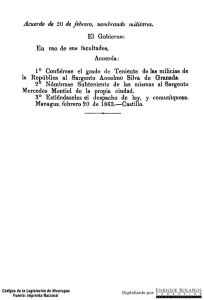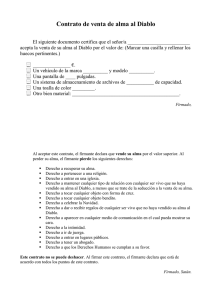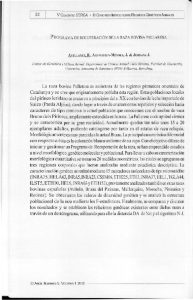Pavel Oyarzún nos hace revivir·em_o cionantes momentos históricos con
gran verosimilitud. Su novela El Paso del o;'ablo agarra al lector de comienzo
a fin, con la trama, el suspenso y los personajes de otro siglo, con temple
de.acero.
A fines de 1921
produjeron los más resaltantes eventos de la rebelión
de -los trabajadores de la Patagonia argentina, ferozmente reprimida:
1.500 obreros muertos, en su gran mayoría fusilados después de haberse
rendido. Esos hechos, conocidos como "la Patagonia rebelde" o "la
Patagonia trágica", son contados por Pavel Oyarzún con gran maestría
literaria, a través de la huída hacia Chile de un grupo de trece anarquistas,
encabezados por su líder el gallego Antonio.
· ·
Junto con hacer todos los esfuerzos por evitar ser atrapados por los
militares argentinos, los dirigentes revolucionarios, mientras cabalgan ó l
descansan, repasan los combates llevados a cabo, reflexionan sobré sús
errores, emiten dudas sobre algunos métodos utilizados, aunque od,o~
tienen la certeza de haber llevado adelante una e·popeya heroic
efectivamente quedó registrado en la historia.
Paralelamente los soldados del regimiento 10 de caballería, q'-!e ¡:,
a los trabajadores, también se enfrentan a evaluaciones, dij ' "
sé
::!~~~:~~~~I,
sin duda, son los obreros ana;~Ji~t~lf;:~~
ya no existen, co~:-·~onVi!=Si9¡,es tan fuertes qJeAr.fiésgan su
un mundo mejo(" par=á'
los •~fáqajadores,
convén'~iaos·tque
sólo
J,t'j",¡{ .
~·
•·•
· hará libres.
«• • ·,.;...'!~ ·· ...,,,.
:; '
.~
... O:.: <'t1{' / . ,
AA,\(
·:oifécÚ,r de edición chileni:N:te'
'ª
'i
•
,
~·
~
dyt·
Recibí un adjunto con lq !JQ~eJp'.d~.P,avel oy· ':- '
,t;...tJ'-':,•·-·· ·1,t>;,· ..... ~; • -;.
'
amigo de leer en Ja Ha.nt;:1Jt1;,.en:p~ae:y ya no
e1 füJ~!. MJ~n~i;á~' tift-.®lfa¡~.1t.1,~mpria llega;
--p'ágirfa's·:fü~ ) a~·~ ·
c( Ri ~g_1,-ard lier,
1 ••• P..~,/'e i .(h~rzú 6•;n'$~~-\tjf .;~ s,t ~.~'r(a,r~ációr\°. .
11
'. . ,. N¡3d~W8r~i°;'y'' f1S-m\?.j r#~r~.e'q~'rj'l~i narra~íqñ
t ·/ qúe sóltf interií:Wñ 'de°fiio'st~r.·la ¡:{er/cia esti!ístt¿
, - En":E/'ph.$o\ief.6iabRl hay 'h·1i-'?~i~~tp.~ra j9-!1')
¡". f;í; ff/i:>~ú1lcr:i:>~ts'fa_·'Q'i'.Í; ·t~'{gi¡~~1q·f,~~{~~/:~t
1
: '. ; '
s,''fos't ir.'~} p.\,1
' fi19'
.~lf6.{ s~)·.•-.) '5s!f
... ,., ~ ·1•··
·~ ,~
·
d
:re~:sprno
~ll9~.
Ha·cJ~'I!uc~~
t1~i:11pp qpep
1
!
. ·P. únt<;> d~ v ist ? a~l -~arr~dor,:,~l'.:o ~i9~0, .'!'.y/),
i· ,. [astre/ sé ~a.r:iifest~ri?g_n, \ª.!1J?,_lf!~,~s :--; ·
1
·Él Pasp gel Dial?/o}e.'ir~.egrf <fün i~stj<'.,,
1
Anierkan·a: .
: ' ~ ~: '.¡ '· ..' "" . , ,/. ,. -Jr
>
~u.'~.chfü.;
9
pér~fg·t;d~re.
•
1.
•
,i'!
.
..,;:,; . _
·,_
•
• ',t
: _}:\t~1:.-:.~ .:~~~';·:~~t
. J
PAVEL OYARZÚN DÍAZ
(Punta Arenas, 1963)
Ha publicado en poesía: La cacería (Atelí, 1989), La jauría desquiciada (Atelí, 1993), La luna
no tiene luz propia (Atelí, 1994)1
Patagonia, la memoria y el viento (1999), In Memoriam
(Quiniantú, 2002).
En ca-autoría con Juan Magal
publicó Antología inSURgente:
La Nueva Poesía Magallánica
(1998).
En narrativa ha publicado las
novelas El paso del dia~lo
(2004)1 San Román de la Llanura
(2006)y Barragán (2009). Todas
bajo el sello de LOM ediciones.
Actualmente se desempeña como encargado de· la Bibliofeca
del Patrimonio Austral, proyec,
to en el que participó desde·su
gestación y cuya admir:,i~tra~i.ón
depende de la Corporación
fV\LI~
..
...
nicipal de Puhta Arenas. Hp participado en c;liversos
enc;uentrós
..
-~ .
.·
'
~
PAVEL OYARZUN DIAZ
~¡
i
'
'
El Paso del Diablo
.1
· 1
1
:-¡
i
1
• 1
.' t
q
J
A mis hijos
El Paso del Diablo
© Pavel Dyarzún Díaz
© Edilorial Enlrepáginas ltda.
© Manuel Figueroa, portada
© Paulo Conlreras Adonis, imagen .de portada
Cuidado de la edición y correcciones:
Equipo Editorial Entrepáginas
Primera edición: LOM Ediciones, 2004
Primera edición para Editorial Entrepáginas, 2012
Registro de propiedad intelectual n' 139367
l:S.B:N 978-956-9156-01-04
Impresión: Dimacoíi Servicios SA
IMPRESO EN CHILE/ PRINTED IN CHILE
Derechos exclusivos reservados para todos los países.
Este libro, como totalidad, no puede ser reproducido,
transmitido o almacenado, sea por procedimientos
mecánicos, ópticos o químicos, incluida la portada, sin
autorización del autor o el editor. Se autoriza citarlo,
indicando la fuente.
,.;
¡
i
,1
1
Están mal acostumbrados los del 1Ode Caballería.
Hasta ahora les había ido demasiado bien, ni uno solo de
los cabecillas anarquistas se había salvado.
Osvaldo Bayer
(La Patagonia Rebelde)
Decíamos erróneamente vencer o morir, cuando era
necesario que dijéramos vencery morir.
1
• 1
1
.:.¡
,.¡
!
1
1
.
:.&.l
1
Anatole France
(Los dioses tienen sed)
El Pmo del Diablo
Capítulo I
Cuando Anselmo Bruna vio a la distancia, casi
como puntos grises, a los soldados del 10 de
Caballería, supo que él y sus compañeros tenían
las horas contadas.
Calculó que serían unos veinte o veinticinco
hombres, a no más de dos kilómetros de donde
ellos acampaban, después de haber huido toda
la noche. A pesar de esto, todavía encontraba
cierto alivio al saberse oculto entre la arboleda
del cerro El Guardián y al comprobar, además,
que la tropa hacía un alto allá abajo. Se están
alistando para empezar a subir por nosotros,
pensó.
Hacía frío aquel amanecer del 8 de diciembre
de 1921. Bruna bajó los hombros como para
enfundarse aún más en su poncho de castilla.
Torció las riendas y apuró el paso de su caballo
hacia el campamento, donde lo esperaban esos
huelguistas que debía sacar hacia Chile, para
así salvarlos de las balas, de las bayonetas que
9
El Pmo del Diablo
Pavel Oyarz,/11 Dlaz ·
-podría jurarlo- les caerían encima en cuanto
fueran capturados, con él incluido.
No sabía cómo se había metido en ese lío.
Mejor no le daba más vueltas al asunto. Como
sea, ya estaba hundido hasta la tusa. O salían
todos o no salía ninguno. No había otra. Todo
el territorio de Santa Cruz estaba bajo la ley
marcial. Cualquiera que tenga pinta y olor a
huelguista, a levantisco, a roñoso anarquista,
era ejecutado en el acto. Eso era un verdadero
infierno, y ellos encerrados en él. Estaban bajo
el fuego del teniente coronel Varela, de la pena ·
de muerte firmada de su propio puño y letra,
tras llegar a tomar el control de la provincia.
¿De quién habrá sido la idea de tirar a matar?
A lo mejor fue del propio Presidente lrigoyen.
Sí, fue idea de El Peludo, sin duda. O quizás se
le ocurrió a su Ministro de Guerra. O a los dos.
O a los tres, ¿por qué no? No hay que olvidar a
Varela. En una de esas no fue idea de ninguno
de ellos, sino de los estancieros que visitaron al
Presidente en su despacho de la Casa Rosada,
para arrojarle en la cara la noticia de que sus
campos estaban infestados de bolcheviques.
Que si no hacía algo, toda la Patagonia sería una
nueva Rusia. Que eso era cuestión de tiempo.
Bueno, quizás no hay que exagerar tanto. Pero
somos gente grande, Señor Presidente. A nadie
le gustan las revueltas. Y lo peor que podría
pasarle a su gobierno es que haya jaleos, sobre
1
1
10
todo con las prox1mas elecciones tan ·cerca.
Por lo demás, este embrollo puede llegar hasta
el mismo Buenos Aires. Hace rato que toda la
Argentina es un paseo para los anarcos. Hay
que actuar rápido. Sí, eso es lo más seguro. Eso
le dijeron al Señor Presidente. Fueron ellos,
entonces, los de la idea de fusilar; los míster.
O fueron Varela y el Ministro Moreno. O fue
lrigoyen, en solitario. Todos entran en el cálculo
de probabilidades. Se puede especular.
Pero, ¿qué le puede importar a un hombre
escondido en el monte de quién fue la idea
de que muera fusilado? Eso le importa un
reverendo comino.Ahí lo que vale es la distancia,
el filón de piedra, lo empinado de una huella,
el alcance de un Máuser, encontrar una salida.
Bruna estaba en ese cuento. No podía pensar
en otra cosa. Enfrentaba su propia porción
de realidad, que era tan verídica como un
cadáver calado a balazos. Es cierto, los soldados
parecían puntos grises a la distancia, sin
embargo los sabía armados hasta los dientes
ya bien acostumbrados a liquidar al paisanaje'.
Ni se despeinaban en cargarse a un cristiano, o
a diez, o a veinte al hilo, si se quiere. A Bruna
no le vendrían con historias, porque nadie
podría decir que los militares no cumplían con
su palabra. Promesas son promesas, y Varela
había prometido mucha muerte sumaria. Dos
semanas de ley marcial, y ya casi no quedaba
11
El Paso del Diablo
Pavel Oyarzrín D faz
títere con cabeza. De la bendita huelga,
proclamada a los cuatro vientos por la Sociedad
Obrera, apenas en octubre pasado, sólo quedaba
un reguero de muertos, y sobrevivientes ~ue
no hacían otra cosa que portarse como ove1as,
dándole gracias al cielo por seguir respirando.
Esa era la pura y santa verdad. Pero ahí estaba,
sin tener mucho que ver con el asunto, salvo
sentirse un poco hermano, un poco paisano de
esos huelguistas que lo esperaban un tanto más
abajo, en una quebrada del cerro, para intentar
el escape. Lindo panorama, como se dice. La
planta claveteada de una enorme bota militar
aplastando toda esa provincia, y mírenlo _ª él,
en ese rincón de la cordillera, con su punado
de anarquistas tratando de cruzar la frontera;
cargando con ese contrabando fatídico. Quién lo
diría. Se estaba jugando el pellejo por completo,
porque a esas alturas guardar esperanzas en un
perdonazo por parte de los del 10 de Caballería
sería ser un soberano pendejo. En eso pensaba.
Si aún permanecían con vida, era de suerte.
Nada más.
Era cierto. Se habían salvado por un pelo
de no morir fusilados en la estancia La Anita
el día anterior. No, no era un juego de policías
y ladrones. Recién habían iniciado la huida
cuando escucharon los primeros disparos en
plena noche. Sabía, detrás de su silencio, ~ada
uno de ellos, que allá muchos de los huelguistas
12
morían como guanacos en la llanura, y que ellos,
por lo tanto, debían tragarse su miedo, cabalgar
juntos, sin separarse. Tenían que poner tierra
de por medio. Las descargas de los Máuser
era lo único veraz. Cada tanto les llegaba aquel
sonido seco, rotundo, inequívoco. Golpes de
pólvora que rasgaban el aire frío, hasta colarse
muy adentro en sus oídos. Sus caballos eran
rápidos, pero todavía, durante minutos que se
eternizaron, fueron alcanzados por el estruendo
de los tiros, para que no se olvidaran, ni por un
instante, de que la cosa era brava, que no era de
mentira.
Envueltos en la noche, los trece hombres
salieron disparados hacia la cordillera,
anunciada como un muro sombrío y lejano.
Un trozo de oscuridad dentro de la oscuridad.
La frontera entre la vida y la muerte. Debían
alcanzarla antes del amanecer. Sabían que la
estancia La Anita, a esa misma hora, era un
infierno; que los oficiales ya habrían escupido
de rabia, maldiciendo el vientre de sus madres,
al momento de comprobar que el más buscado
de los rebeldes, Antonio, el gallego Antonio
nada menos, se les había escapado de las manos.
Comprendían, con una claridad que sólo servía
de alimento para el miedo, que el ejército no
dejaría las cosas así no más. Algo intentaría el
capitán Viñas Ibarra, a la desesperada, porque
al día siguiente llegaría el mismísimo teniente
13
• 1
1
'
'
'
,
1
1
J·
f
1
'
1
t
•
¡
1
El Paso del Diablo
Pavel Oy11rz1í11 Dfaz
'I
1
1
·I
1
1
1
coronel Varela hasta La Anita, y lo primero que
pediría sería la cabeza del caudillo. Así es que
debían venir tras ellos, en algún lugar de la
noche; furiosos, ateridos, dispuestos a terminar
con el trámite lo antes posible.
Diez, cien, mil metros como nada. Camino
limpio. Kilómetro y medio. Todavía hay mucha
pampa delante. Bendito sea Dios, por decir algo.
Los caballos dan y no hay obstáculos. Amén. Es
un decir.
Mientras hubo pampa, hubo velocidad en la
huida. Cuando se escapa así, el miedo también
se hace más ligero, se soporta por la inercia
del propio movimiento. Llanura abierta para
el galope sobre coironales. Cruzaban aquel
inmenso plano en tinieblas, ganándole metros
a la muerte. Ya no escuchaban el sonido de
los disparos, o no querían hacerlo. Pero la
planicie se termina. Se acaba esa especie de
alfombra hirsuta que al parecer les gustaba
tanto a los caballos y le quitaba peso al pavor
de los hombres. De pronto, los matorrales de la
estepa, diseminados, más oscuros que nunca.
No eran más que plantas míseras. Pequeñas
o medianas matas sin ningún atributo que no
fuera su tupida distribución en esas tierras.
Unas buenas porquerías, no obstante capaces
de hacer detener a los jinetes, porque estaban
a todo lo ancho. Qué se va a hacer. Tuvieron que
parar, llevando sus caballos al trote. El terreno
14
1
se ponía difícil y el miedo crecía entre ellos
conforme aumentaba la dureza de los arbusto~
Yla pendiente de un suelo en ascenso. Estaban
por fin, a los pies de la cordillera, mas eso n~
era ?ingún consuelo. Al contrario, iban como
en camara lenta, y lo que querían era volar. Al
tomar por la ladera de El Guardián, el paso se
hizo más cansino todavía, sumamente pesado,
entre piedras. Ahora el cerro los recibía con un
bosque cerrado de ñires. Se veían inmóviles
contenidos por el monte que recién iniciaba s~
altura escarpada, desafiante. Allí, la sensación
de ser alcanzados, en cualquier minuto, creció
en el espíritu de aq uellos prófugos como una
sentencia de muerte.
La noche se disipaba. Sin embargo, esa
alborada no traía buenos augurios. No tenía
nada que ver con el famoso amanecer de los
trabaja~ores que tanto les deleitaba proclamar y
aplaudir en las asambleas. Sólo en los discursos
el alba es igual a esperanza, a redención social,
o como se llame. Eso era poesía, en cambio esto
era la vida real. El día llegaba como un krumiro,
un delator. Pronto se harían visibles. Ninguno
hablaba, pero cada uno sabía que con el asomo
del sol serían un blanco fácil. Presentían a sus
perseguidores ahí, muy cerca. Por eso cada
sonido provocado por el viento al enreda~se
en un matorral o en los ganchos de un árbol
o, simplemente, al chocar contra sus ropas,
15
,·.
El Paso del Diablo
Pavel Oyarz1i11 Dfaz
le hacía, a más de alguno, voltear la cabeza y
escudriñar con los ojos el claroscuro que se iba
abriendo a sus espaldas.
De todo el grupo, sólo Anselmo Bruna
mantenía la vista al frente, en todo momento.
Era el único que conocía el camino, la salida. Los
demás, se aferraban a la figura maciza de aquel
arriero, al igual que los náufragos a un trozo de
madera, a una cuaderna astillada, a lo que fuere.
Sabían que ese hombre era el único, en todo este
mundo, que podría salvarles el cuello. Por eso lo
seguían en silencio, dejando muda la angustia,
comiéndose sus miedos.
*
El arriero comenzó a bajar por la estrecha
huella que lo separaba del campamento.
Hombre de rostro redondo, curtido, con un
profundo entrecejo marcado por el viento
cordillerano, mantenía, empero, un gesto calmo,
ensimismado. No era la primera vez en que su
vida corría peligro, y eso se notaba en la forma
segura con la que guiaba al caballo, fijando su
atención en detalles, con una actitud cotidiana
sin denotar la más mínima alteración. Otro, en
su lugar, digamos alguien sin la curtiembre del
monte, apuraría al caballo, vendría con la vista
fija, con un brillo de alarma en los ojos. Pero
este no era el caso de Bruna. Sabía lo que tenía
I
16
que hacer y cómo hacerlo. Tenía un plan, una
ruta, Y la convicción de que si debía enfrentar
la muerte, lo haría sin remilgos, porque así Jo
habrá querido la suerte. No le arredraban los
uniformes, ni las balas, ni los cuchillos. Había
visto a la de la guadaña rondándole por ahí varias
veces. Se distrajo pensando en su buena estrella
que lo había salvado en otras ocasiones. Tocó I~
culata del Winchester que llevaba amarrado a
un costado de la montura y continuó bajando.
En cuanto lo vieron acercarse, los hombres se
pusieron de pie, prácticamente al mismo tiempo.
Todos, salvo Antonio, calaban sombreros, vestían
chaquetas gruesas, pañoletas al cuello y fajas con
las que ataban sus anchos pantalones metidos
en las botas, a la usanza de los gauchos. Algunos
llevaban ponchos. Agudizaban la vista para mirar
bien a Bruna, para detectar en él algún gesto de
preocupación o de calma, algo que les diera un
poco de certeza en aquella incertidumbre que les
mutilaba el espíritu y les azuzaba los nervios.
- Creo que no pasa nada -le dijo Miguel
Zurutusa, en voz baja, a Esteban Ferrer, quien
estaba a su lado. Viene tranquilo el hombre
-agregó.
Anselmo Bruma llegó hasta donde estaban
los hombres esperándolo, a orillas de esa
pequeña quebrada flanqueada por árboles.
Habían decidido quedarse allí, mientras el
arriero partía para confirmar acaso venían
17
·~'
• l
r
~
' ,t
1,.
.;
1 ·"'
1 · \
L.,
J
.: 1'...,
f•
.¡
El Paso del Diablo
Pavel Oyarz1í11 Dlaz
1
o no, detrás de ellos, los del 10 de Caballería.
No lo confesaban, pero tenían puesta toda una
esperanza furibunda en oírle decir que no venía
nadie, que podían seguir la marcha hacia Chile,
con cierta tranquilidad por ahora. Sentían que
toda su existencia dependía de la buena nueva
que les trajera, por eso de pronto desviaban
la vista hacia cualquier lado o se miraban de
soslayo, para luego volver a fijarse en Anselmo
Bruna que venía acercándose. Lo esperaban en
silencio, pero inquietos hasta la médula.
Bruna desmontó con el mismo aplomo y
seguridad con los que montaba, pero que una
vez en el suelo, se rompían un tanto con ese
caminar medio rengo que tenía. La anchura de
sus hombros y el grueso de su talle contrastaban,
a su vez, con la delgadez arqueada de sus
piernas. Antonio se le aproximó de inmediato,
mientras los otros, instintivamente se quedaron
en su lugar. Reconocían en esos dos hombres
una amplia autoridad sobre ellos. No estaba
escrito, pero tanto Bruna como Antonio eran los
que mandaban, los que decidían. Dependían de
ellos. De sus aciertos, la vida; de sus errores, la
muerte. Así era la cosa.
- ¿Y, Bruna, vienen los milicos? -preguntó
Antonio.
- Si, como a dos kilómetros. Debe ser una
patrulla de veinte hombres, más o menos -fue
la respuesta plana y rotunda del arriero.
Así, con un tono desaprensivo, Anselmo
Bruna oscureció el alma de esos hombres, les
arrancó de cuajo toda esperanza de salir a Chile
enfrentando sólo los rigores del cerro. Bastaron
aquellas dos frases cortas para que cayeran de
golpe en su realidad. No se habían librado de la
muerte. Todo estaba por verse.
- ¿Qué hacemos, entonces?
- Descansamos un poco, y luego torcemos
hacia el sur, hacia El Paso del Diablo, por allí se
cruza a Chile. Los milicos también están algo
detenidos allá abajo. De seguro hacen un alto·
después se vendrán encima. Si nos fuéramo~
por este lado del cerro, podemos tropezar con
los carabineros chilenos, que ya están avisados
de estas revueltas. El Paso del Diablo es cabrón,
pero n~ tenemos otra. Allí se pasa de a uno y
con cuidado. Todos los arrieros le sacan el
q.uite. Muchos se han caído. Cuando lleguemos,
s1 es que llegamos, yo les diré cómo pasarlo.
El que tenga miedo, se cae. Cuando un jinete
tiene miedo se lo traspasa al caballo, el animal
enloquece, se arroja al barranco -dijo Bruna,
manteniendo el tono calmo, el mismo que
usaba para dar los buenos días a un paisano en
el monte.
Antonio permaneció en silencio. Aceptó de
inmediato el plan del arriero. Estaba resuelto a
seguirlo hasta el mismo infierno. Él, menos que
nadie, podía vacilar un ápice en esos momentos.
18
19
f
El Paso del Diablo
Pavel Oyarztí11 Dlaz
El ser atrapado por los soldados significaba,
aparte de una muerte segura, el desplome total
del movimiento. La causa no había prendido
lo suficiente entre aquellos hombres de la
llanura. Así lo confirmaban los hechos. Ellos
eran el último núcleo anarquista, la última
reserva de revolucionarios que quedaba libre.
Debían sobrevivir. Pensaba en eso, mientras
les echaba una ojeada a sus compañeros, cada
cual manifestando su alteración con gestos
enervados en las manos, con miradas erráticas
hacia cualquier parte. A pesar del aire patibulario
que se respiraba, Antonio sostenía una actitud
decidida y serena. Creía en Anselmo Bruna.
Se mantenía a su lado esperando la orden del
baqueano, para continuar la marcha hacia Chile.
Pero Ernesto Mena no estaba para hacer
altos en el camino, ni para oír de pasos del
diablo o lo que sea. La Patagonia, como él
sabía, estaba llena de quebradas, barrancos,
orillas y desfiladeros, que eran propiedad del
demonio. De todo el grupo, Mena era quien se
había mostrado más ansioso por salir de La
Anita. Prácticamente tiró de sus compañeros
para emprender la huida. A todo aquel que se
detuvo y volteó un segundo para lanzar una
mirada rápida, quizás buscando el rostro de
algún compañero, entre los cientos de hombres
que se quedaron, a modo de despedida o algo
así, Mena lo llenó de juramentos, tomándolo del
cuello, sacándolo hacia los corrales donde, por
fin, montaron en los caballos. Si nadie hubi ese
decidido escapar del lugar, lo habría hecho
solo. Él no estaba para entregarse. No caería en
manos de esos cabrones. Así lo juraba. Tenía que
huir, así perdiera el alma en hacerlo. Y ahora, en
el monte, seguía con ese evangelio. Era el más
nervioso, el más desesperado. De modo que
se adelantó para preguntar, atropellando las
palabras:
- Oiga, ¿usted está seguro que por allí
podremos salir sin que nos cacen los milicos? .
Bruna no le respondió, sólo le miró un rato,
contrariado, molesto con la pregunta. Más bien
fue un vistazo, pero agudo, como midiendo
a Mena, tratando de adivinar de qué tipo de
hombre se trataba, cuánto valía. Antonio notó
la molestia del arriero. Cárdenas y Perdomo
también lo notaron. Y quizás otros más. Macayo
y Galindo Villalón. Es probable.
Sin embargo, Ernesto Mena pasó por alto el
gesto de Bruna. Le preocupaban otras cosas.
Tenía poderosas razones para sacarle filo a su
miedo. Había sido carabinero en Chile y adivinaba
lo que pasaría con él si lo atrapaban, convencido,
como estaba, de que los del 10 de Caballería ya
tenían esa información en su poder. No por nada
el mismo teniente coronel Varela afirmaba que
carabineros y militares chilenos conducían a
los alzados, con el propósito de arrebatarles la
. l
. ,_
r~
:¡
'
20
21
••I
1 '
El Paso del Diablo
Pavel Oyarzrín Dlaz
Patagonia a los argentinos. Él, al igual que gra,n
parte de los dirigentes de la huelga, conoc1a
ese argumento proclamado por el ejército y
los de la Liga Patriótica. De ahí que llegaran,
al territorio, tan bravos, botando espuma por
la boca, declarando una guerra a muerte a los
huelguistas. Todo el tiempo le daba v.ueltas a e~e
asunto. Por eso fue el primero en segmr aAntomo,
a Bruna, que ofreció sacarlos hacia Chile, cu~ndo
en la última asamblea la inmensa mayona de
los hombres decidió entregarse a las tropas,
con la ilusión de que no hubiera fusilamientos.
-Por eso huyó como lo hizo. Por eso no perdonó
distracciones y arrastró a algunos hacia donde
estaba Antonio. Por eso, una vez en la llanura, le
picó tan fuerte a su caballo.
- ¿Cuánto tiempo paramos? -volvió a
preguntar el gallego.
- Una hora, a lo más -dijo Bruna-. Los
animales tienen que descansar un poco. Anoche
casi los reventamos. Además, los milicos
también están parados. Tienen que preparar la
subida del cerro, como les dije; y no son muy
buenos con los caballos -agregó.
- Nosotros tampoco -pensó Antonio.
*
Un tanto apartados del resto, Anselmo Bruna
y el gallego Antonio se sentaron a conversar. En
22
1
realidad, fue Bruna el que buscó la charla. -Sentía
curiosidad por saber algo más de aquel hombre,
de aquel español que levantó a los peones de
las estancias en contra de los patrones, del
gobierno, de los militares. Lo veía allí, tan joven
y adusto, y sin embargo, tan resuelto y enérgico
en sus gestos, con tanta ascendencia sobre sus
compañeros. Una ascendencia implícita, no
proclamada, pero que se podía respirar. Era
el líder máximo de los huelguistas, con sus
veinticuatro años escasos y una estatura que se
empinaba por sobre el metro ochenta y cinco.
Rubio, blanco, con su gorra de ferroviario,
inconfundible entre el paisanaje de las estancias,
entre aquellos hombres bajos, morenos, siempre
callados, metidos hacia adentro. Y él, como un
personaje salido de un relato de Nicolái Ostrovski
(hubiese estado perfecto en Así se templó el
acero), esgrimiendo un verbo incendiario, lleno
de imprecaciones para ese tiempo de injusticias,
con una fe ciega en el porvenir de los obreros, en
la revolución, en el paraíso en la tierra que les
esperaba como la tierra prometida. El gallego
Antonio encendió un polvorín en las llanuras
de la provincia de Santa Cruz. Jugó con fu ego.
Toreó a los poderosos. Y después de tanto jaleo,
ahí lo tenía Bruna, sentado a su lado, con sólo
un puñado de compañeros siguiendo sus pasos,
su destino de anarquista acorralado. Allí tenía
al hombre más buscado de la .Patagonia, al que
23
El Paso del Diablo
Pavel Oyarz1í11 Dfaz
todos los soldados querían fusilar, para después
exhibirlo como el trofeo de guerra más preciado.
Entonces, no podía menos que sentir curiosidad
ante ese hombre, ese caudillo surgido de
quién sabe dónde. Después de todo, su propio
cuello estaba unido al destino de Antonio; así
sea, saliendo hacia Chile, o terminar juntos,
recibiendo una muerte de perros.
- Bueno, Antonio, y después de todo esto,
¿qué vas a hacer? -dijo Bruna, aguzando la
vista, buscando el rostro del gallego.
- Lo primero es salir. Después me regreso.
Vamos a seguir con la huelga. Estos milicos
cabrones no saben de lo que es capaz el pueblo
trabajador. Ahora matan a mansalva, pero no
siempre va a ser así, mi amigo -respondió,
dándole a sus palabras un tono de sentencia y
mirando al arriero con una intensidad sostenida
en el brillo de sus pupilas.
- Mira, yo no sé mucho de huelgas. Soy solo.
He vivido años pasando de un lado a otro de
la alambrada. He visto muchas cosas. He visto
morir hombres por una partida de naipes. No
tengo miedo. Tú sabes que bien pude haberme
largado mucho antes, pero aquí me tienes. A
mí los uniformes no me asustan, pero sí estoy
seguro que esta vez la cosa se puso brava
de verdad. Con los milicos no se juega, sean
chilenos o argentinos, da igual. Ellos primero
disparan, después preguntan.
24
- Pero el año pasado también llegaron,
con Varela y todo, y se pusieron de nuestro
lado. Dijeron que teníamos razón. Que había
mucha explotación en los campos. Eso hasta lo
firmaron. El mismo Vareta lo firmó-interrumpió
el gallego.
- Eso fue el año pasado -retrucó Bruna-.
¿Qué esperaban ustedes? ¿En verdad creían que
los patrones les iban a aguantar otra huelga?
- Si no hay huelga, no hay avance para los
. trabajadores. Los patrones no te regalan nada.
Cada derecho hay que arrancárselos de las
manos. No hay otro modo. Mira, hay acuerdos
firmados, y no cumplieron con ninguno.
Rompieron su palabra. Después vinieron los
arrestos. Esta huelga es también por la libertad
de los compañeros presos en Río Gallegos.
Otros fueron deportados. Entraban a las casas a
culatazos. Dando gritos. De noche.No respetaron
niños ni mujeres. Todo este movimiento es
contra el abuso, contra las redadas -señaló
Antonio, algo molesto por la pregunta de Bruna.
- No, si está bien, yo entiendo eso -afirmó el
baqueano-. Lo que digo es que los patrones, que
son los que mandan a los milicos, no aguantan
mucho. Además son todos gringos, y ésos no se
andan con chicas. Les tocas el bolsillo y te cortan
el cuello. Mira, es la vieja historia. Tú lo sabes.
Primero estaban los indios. Después llegaron
los gringos que los echaron a balazos, los
1
'
1~
;
1
1
1
••
11
·.
25
El Paso del Diablo
Pavel Oyarz1í11 Díaz
arrinconaron hasta hacerlos parecer una colonia
de piojos. Llegaron los gringos, de Europa, de
Norteamérica, de donde sea. Hambreados,
desesperados. Empujados por las guerras, las
pestes o quién sabe. Y vieron estas tierras que
estaban botadas, al alcance de la mano. Después,
se hicieron dueños de la tierra, y no les costó un
centavo. Vieron debajo del agua, como se dice.
No como los paisanos, los criollos, que nunca
vieron nada. Nunea vieron lo que valía esta tierra.
Ellos, sí. Había mucha pamP.a para el pastoreo.
y estaba regalada. Así escaparon del hambre Y
-se hicieron ricos. Ahora viven en Buenos Aires,
en sus casonas, a cuerpo de rey. Vienen aquí
una vez al año, se pasean como pavos por sus
propiedades, pero fue aquí donde ~n v~rdad se
hicieron patrones. Esta tierra los hizo neos, los
·hizo engordar a ellos y a sus hijos. Y los hijos
de sus hijos también engordarán gracias a esta
tierra. Bueno, tú conoces la historia de sobra.
- Claro que la conozco. No es necesario que
me la cuenten.
- Con mayor razón, entonces. ¿Qué puede
hacer una federación obrera contra ellos,
hombre, y contra los milicos?
- Si les vamos a temer a los patrones y a los
milicos mejor nos metemos a un convento. Hay
que luchar por la clase. No siempre estaremos
abajo -se apuró en decir Antonio.
- ¿Y dónde cresta han ganado los de abajo?
26
1
- En Rusia, y hace sólo cuatro años -co'ntestó
el gallego, afirmando su respuesta con la mirada
y el arco de sus cejas en alto.
- Eso será en Rusia, pero aquí tenemos a los
perros detrás, y rabiosos -sentenció Anselmo
Bruna-. Mira, Antonio, tengo más de cuarenta
años, y eso para un arriero es mucho tiempo.
Aprendí a pelear por lo mío. Cuando confías
mucho en la gente, entregas la espalda. Tú
querías quedarte a pelear allá en La Anita, me lo
dijo Ferrer. ¿Yqué te respondieron los paisanos?
Muchos de ellos anoche tienen que haberse ido
como corderos al matadero, y todo el día de hoy.
Tienes que saber cómo mataron en Río Chico,
en Punta Alta, en Boca del Tigre, y quizás dónde
más. Yo lo sé. Aquí los arrieros nos enteramos
de todo. Fue así. Es así, compadre. No de otro
modo. Además -dijo, mientras sacaba de debajo
del poncho un papelillo para hacerse un cigarroen esta huelga no había héroes, Antonio. Eso es
lo que pasa, no había héroes. A lo mejor había
mártires, pero las guerras las ganan los héroes;
los mártires, las pierden.
- Puede que tengas razón, pero teníamos fe,
como diría un creyente -le aseguró Antonio,
manteniendo el encono de su voz.
- Si, pero recuerda que la fe es hija del mi.edo.
- Yo, por lo menos, quería pelear. Les dije que
nos fuéramos a los montes, que allí seguiríamos
con la huelga. Todavía lo pienso así.
27
r
El Paso del Diablo
Pavel Oyarztin Díaz
'
- Ahora estamos en el monte -expresó Bruna,
con algo de sorna en su tono.
- Sí, pero somos trece, pudimos haber sido
trescientos o más -respondió Antonio, mirando
hacia donde estaban sus compañeros, todavía
en silencio, esperando a que ellos, por fin,
terminaran con la charla.
- Bueno, pero ya no se dio. De aquí para
adelante comienza otra historia, de eso estoy
seguro. Han matado mucho. Lo importante es
que ahora logremos pasar a Chile y contar el
cuento por lo menos -agregó Bruna, esbozando
una breve sonrisa a modo de saludo hacia aquel
hombre derrotado, que huía por su vida y que,
seguramente, revisaba una y otra vez, en su
memoria, lo sucedido la tarde anterior, cuando
creyó que podría convencer a sus compañeros
para dar la pelea, que ahí estaban los montes
para su guerra proletaria; ahí, esperándolos: no
todo estaba perdido para la Sociedad Obrera.
Veía en el rostro de Antonio, de aquel español
que le seguía pareciendo inusitadamente joven
para ser el líder máximo de la famosa huelga,
esa rebeldía pura, limpia, casi cruda, y que le
hizo apreciarlo de inmediato, porque a pesar
de aquellas horas urgentes, Anselmo Bruna
sabía ver 1~ madera de la que estaban hechos
los hombres.
Luego volvió el silencio al campamento,
aquella tensa mudez tras la cual se parapetaba
la angustia de los prófugos, hasta que Bruna,
una vez terminado su cigarrillo, el que fumó
con lentitud, y dispersando el humo con las
manos, se paró y dio la orden de preparar los
caballos. Cada uno asumió la tarea de asegurar
aún más las monturas, de apretar bien las
cinchas, de amarrar los quillangos. Por su parte
Bruna, Antonio y Ernesto Mena revisaron los
Winchester que portaban, aquel menguado
arsenal que en aquellas circunstancias cobraba
un valor superlativo. Antonio distribuyó las
balas que tenía en los bolsillos de su chaqueta.
Eran alrededor de treinta, treinta y dos tiros.
Quizás un poco más. Metió enseguida cinco en su
arma, para completar la carga. Le pasó diez más
a Bruna, las sobrantes se las repartió con Mena.
Bruna las aceptó de buena gana, ya que aunque
su rifle siempre estuvo con carga completa, una
nueva provisión nunca estaría de más. Cómo no
le voy a dar a un milico con una de éstas, pensó.
- De aquí para arriba, en fila india -les dijo-.
El camino empieza a estrecharse y debemos
acostumbrarnos a pasar de a uno. Cuando
lleguemos al Paso del Diablo se darán cuenta
por qué.
1
l
1
·1
1 .
i
l¡l1
t
*
Esteban Ferrer era el más joven del grupo.
Delgado, de mediana estatura y rostro más bien
1
,..,
,,.,,
' ' ti
28
29
11
1
El Paso del Diablo
Pavel Oyarzún Díaz
1
1
!
cetrino, ojos oscuros, grandes, con un brillo
alegre, vivaz, como los de un niño ante un estero
o una laguna recién descubiertos. Dieciocho
años de edad y un sublime sentido del deber a
cuestas. Algo extraño en alguien tan joven y tan
resuelto a cumplir con su palabra. Una actitud
de hombre cabal que, por cierto, desbordaba
con largueza las líneas de su rostro todavía
marcado por la niñez.
Cabalgó con el grupo de Antonio durante la
huelga. Iba entre aquellos jinetes, con el credo
revolucionario en la boca, levantando a los
ovejeros de las estancias,· juntando las pocas
armas encontradas, arreando a los caballos
para la causa. Estuvo con él en San José, cuando
lograron escapar a una emboscada tendida por
los soldados, rompiendo el cerco a puro galope
y disparando al ·aire. Lo siguió hasta La Anita.
Lo apoyó en la idea de quedarse a pelearle a la
tropa. Estaba dispuesto a irse con él, también, a
los montes y desde allí resistir. Y por supuesto
que fue uno de los primeros de la partida
en seguirlo en aquella huida hacia territorio
chileno. Jamás mostró un atisbo de duda o de
remordimiento. Jamás una queja o una leve
inclinación de su voluntad ante el peligro, le
hizo trastabillar de la causa ni del caballo. Su
entusiasmo, en las jornadas de la huelga, era
parecido a una fe religiosa auténtica, en lo de
tenaz y omnipresente que ésta tiene.
Yahora, cuando los hombres esperaban a que
Bruna y Antonio decidieran iniciar la marcha
sintiendo que venían los soldados muy cerca:
y por tanto impacientes, irritados; cuando ya
más de alguno, incluso de los más decididos, les
lanzaba un par de puteadas para sus adentros,
Esteban Ferrer aguardaba la orden en completa
calma. Así como creía en la causa, tenía fe en
Antonio. Le admiraba como a un padre. Nunca
desoyó un mandato del dirigente. Cuando
entraban en las estancias, el mandamiento
era no matarás, ni a estancieros, mayordomos,
capataces ni a nadie; sólo juntar la caballada,
llevarse comida y armas, pero nada de balear
a mansalva. Tampoco un atisbo de robos ni
borracheras. La causa era anarquista, por lo
tanto bravía y pura, inmaculada. Era una ley de
Antonio, y Esteban Ferrer la cumplía. Pero si, por
el contrario, si acaso no hubiera existido más
remedio, ninguna otra alternativa, y entonces
Antonio hubiese ordenado que disparasen a
mata1~ lo habría hecho sin contratiempos.
Esteban asumía su deber de aguardar. Ellos
sabrán cuándo partimos, pensaba el muchacho.
Había aprendido a afrontar obligaciones desde
niños en la estancia Esmeralda, donde había
nacido y se había criado entre esos hombres
hechos de silencio. Su tiempo era el de las
faenas. Allí, en los galpones de esquila, dejó su
niñez de llanura y cielo abierto; de caballos,
30
31
El Pnso del Diablo
Pnvel Oym·ztín DíllZ
~·~
1
de arreos. Aquel pequeño fragmento de la
pampa supo de su presuroso camino de niño
a hombre. Sobre aquella estepa labró también
el culto a sus padres. Creció a la sombra de
aquella servidumbre menor. Ambos se le
venían siempre a la memoria. Veía pasajes de
su infancia, jornadas, temporadas completas.
Lugares de crianza. Galpones que ocultaron sus
primeros juegos, y que sin darse cuenta se fueron
volviendo cada vez más duros, hasta convertirse
en trabajos, en cansancio, en jornales.
El muchacho lograba distinguir claramente
el rostro de su padre al despedirse de él, cuando
junto a su madre le dijo entristecido que
partirían a Río Gallegos, que tenían miedo a la
huelga, que la cosa no se veía bien, que se fuera
con ellos. Había temor en el hombre, en la mujer.
Pero Esteban no le obedeció. Era la primera vez
que ante esa voz tutelar extendía su mano de
hombre y en voz muy baja le decía que no. Hubo
una pausa. Luego levantó el tono, para agregar
que su deber era apoyar el movimiento, porque
era militante de la Sociedad Obrera y no podía
abandonar a sus compañeros ni traicionar lo
aprobado en las asambleas. Tema resuelto. No
hicieron falta más palabras ni gestos. El asunto
era así, era cuestión de honor, de palabra
empeñada. Por eso estaba aquella mañana allí,
a orillas de esa pequeña quebrada del cerro El
Guardián, con Antonio y los demás, huyendo
haci~ Chile, restregándose las manos para pasar
el fno, en completo silencio. Aguardando una
orden.
Se hundía en sus recuerdos como nunca. Era
casi instintivo. Lo necesitaba para darse coraje.
Recurría a las evocaciones a través de imágenes
frescas, nítidas hasta en sus más mínimos
detalles. Veía el campo, la llanura. Veía hombres
en las faenas, casas, máquinas, animales. Allí, en
la secuencia de retratos, alistaba su voluntad.
Ese era su método. Iba tras ese tiempo para
templar su ánimo, alimentar su valor. Verificaba
su breve historia personal. Repasaba sitios,
puntos exactos. De todos modos, una imagen
era más alta y clara que todas. También la
más recurrente: el padre. Y eso no tenía nada
de extraño en realidad. Su vida entre ovejeros
devotos de aquella obsecuencia forjó en él un
sentido de veneración por la figura paterna.
Eran hombres endurecidos en el trabajo, pero
que sin embargo mantenían un inveterado gesto
de obediencia total. Esteban cultivó aquel fervor
de hijo. No podía ser de otra manera. Como la de
aquellos, su apego era adusto, severo, silente.
Un_, sentido de observancia filial, por tanto,
gu10 sus actos desde siempre. Sumisión que
esos hombres extendían, a su vez, hacia todo
símbolo de autoridad humana o divina. Por
eso eran esquivos comúnmente, envueltos en
el silencio, para ocultar el miedo, los estragos
i
~:
1 •
1
!
1
1
32
33
1
1:
1·
¡'
El Paso del Diablo
Pavel Oyarztln Dfaz
1
1
t
de la existencia en la llanura, la incertidumbre;
aferrados con una fruición religiosa al azar y a
las supersticiones. Hizo falta, entonces, la acción
de una vanguardia suficientemente resuelta,
trayendo un nuevo evangelio, una causa tan
amplia y redentora como la anarquista, para
que Esteban, como otros jóvenes del campo,
actuaran siguiendo los mandatos de la Idea ,
la causa revolucionaria, arrastrando a cientos
de hombre.:5 directo a la huelga general. Había
motivos de sobra. Así le torcieron el cuello a la
bestia de la sumisión, aun cuando todo aquello,
pasado el entusiasmo de las primeras semanas
del movimiento, se abriera entre ellos como un
destino incierto, un itinerario en tinieblas, y
que pronto se les aclararía, porque ese destino
adoptaría formas muy simple, muy rotundas,
digamos, las de una munición de guerra, las de
una fosa común.
.
*
- Vamos a bordear esta quebrada hasta
aquella punta que ven allá. Después, empezamos
a subir. El camino es malo, con mucha piedra. Así
que iremos lento. Si tenemos suerte llegaremos
al anochecer -dijo Anselmo Bruna, rompiendo
el silencio en que se encontraban los hombres,
tras haber alistado los caballos, soportando el
paso de esos minutos a duras penas.
34
- ¿Qué pasa con los carabineros chilenos?
-preguntó Antonio.
- Ellos están más hacia el norte. No creo que
esperen que crucemos por El Paso del Diablo.
No son tan vivarachos.
- ¿Y los milicos, mi amigo? -inquirió esta vez,
a boca de jarro, Rogelio Perdomo, un uruguayo
bravo, pero socarrón con las palabras-. ¿Se olvidó
de los milicos o hacemos como que no existen?
- Los milicos se irán derecho hacia la pasada
que está más cerca de los pacas. Si tenemos
suerte, demorarán harto en darse cuenta que
nosotros torcimos para el lado sur del cerro.
Así ganaremos algo de tiempo. Bueno, todo
eso con suerte, porque de seguro ahora mismo
apuraron la marcha. A lo mejor, hasta traen
caballos de recambio. Saben que si no nos pillan
hoy, ya no nos pillan en su perra vida -aseguró
con firmeza Anselmo Bruna.
- No
otra, botijas -dijo Perdomo,
. nos queda
.
sonriendo y mirando a Ernesto Mena y a Galindo
Villaló_n, quienes a esas alturas no estaban para
expresiones coloquiales ni sonrisitas. Ellos, tal
como José Cárdenas, Macayo, Ramos, Miguel
Zurutusa, o cualquiera, sólo ansiaban cubrir
cuanto antes el último tramo en territorio
argentino. Marcaban el acento de su desazón
con un profundo sigilo, que interrumpían de vez
en cuando con algún monosílabo, o mascullando
algunas frases más bien para sí mismos.
35
El Pt1So del Diablo
Pavel Oyarz1í11 Dlaz
Bruna le echó una ojeada de refilón a
Perdomo. No era hombre de mucha paciencia
con los que demuestran, en plena estacada,
demasiada soltura de lengua. Él sabía de riesgos
totales, conocía el peligro. Los hombres que lo
enfrentan no lo hacen hablando. La muerte es
muda, pensó.
.
- Preparen sus caballos y tengan los rifles
listos -agregó el arriero.
Antonio tomó el Winchester. Lo mismo hizo
Mena. Se cercioraron, casi maquinalmente,
de llevar las balas que tenían en los bolsillos.
Las empujaron hacia el fondo, como para
asegurarse, todavía más, de no perderlas en el
trayecto.
.
De pronto alguien, pudo haber sido Florentino
Macayo, nombró a Ángel Vargas, inuerto cerca
del llamado hotel Esperanza, que no era más
que un refugio precario para los hombres de la
llanura. Allí, a unos metros de ese lugar, Vargas
fue fusilado. Lo hicieron de noche, por lo cual
los soldados le ordenaron encender un fósforo
para poder apuntarle bien, para no perder tiros.
Y Vargas lo hizo. Era de no creerlo. Sostuvo el
fósforo casi a la altura de la cara, para que las
balas llegaran al punto exacto. La mención de
su nombre dio de lleno contra el pensamiento
de Antonio. Quizás ese caso resumía, en toda
su ferocidad, su propia derrota. La derrota de
todo el movimiento. Así, impávidos, sumisos,
36
enfrentaron la tragedia. Le costaba aceptar la
actitud de sus compañeros. No comprendía eso
de entregarse, de ir hacia la muerte de ese modo,
hasta obedeciendo, como si todo eso no fuera
más que un sueño del cual pronto despertarían.
De dónde tanta mansedumbre, tanta resignación
suicida, se preguntaba. Aquel gesto inerte que
mantuvieron incluso cuando llegaron las tropas
a La Anita y se presentaron ante ellos los dos
oficiales con el ultimátum del capitán Viñas
Ibarra. Los vieron avanzar entre todos ellos,
enfundados en sus uniformes grises, calzando
botas de montar, altas y estrechas, a la inglesa,
con correas y pistolas al cinto, con los grados
inscritos en los hombros de sus chaquetas
militares. Así pasaron, entre cuatrocientos o
más obreros, sólo dos hombres, altivos y ufanos,
que no se dignaron a mirarlos siquiera, directo
a comunicarles la sentencia a los líderes de la
huelga: rendición incondicional o balas. Nada de
tratos. Yaunque el hecho de saberse vencedores
de antemano les hacía sobreactuarse en la
sincronización de sus movimientos, llevando
un paso marcial exagerado en su ritmo, en su
marcación, más digno de personaje de opereta
que de representantes de un ejército, con eso
les bastó para dejar a centenares de huelguistas
completamente inmóviles, como si estuvieran
estaqueados al suelo o muertos por adelantado.
Dos hombres, tan sólo. Dos oficialitos muy
37
f1
,!
1
1
'
1
t,
,.
1
·- ~
El Pnso del Diablo
Pavel Oyarzún Díaz
jóvenes, que ni se inmutaron al verlos allí
apiñados, vestidos a lo gaucho, pero más
humildes todavía, con sus chaquetas gruesas,
de tela tosca, sus sombreros y pañoletas
terrosas al cuello, sus botas hechizas, de cuero
crudo de oveja o de caballo, con sus quillangos
en el suelo, y un silencio premonitorio que les
tapiaba las bocas. Una .Y otra vez se le venía
a la memoria la imagen de sus compañeros
paralizados, anticipándose a la muerte, y con los
soldados allá, a no más de trescientos metros de
las casas y los corrales, de los fardos de lana que
· ellos habían arrojado a la entrada de la estancia,
como una especie de barricada medrosa, de
trinchera suplicante. Entonces, cuando todas
esas imágenes se le venían encima, y para
despejar la multitud de aquellos rostros que
· asaltaba su ·memoria, Antonio /)e llevaba la
mano al pelo o a los ojos con fuerza, tal como si
pudiera desbaratar ese recuerdo con un simple
golpe de mano.
*
Ycomenzó la marcha hacia El Paso del Diablo.
Los jinetes en fila, demacrados por las horas de
apuro, de insomnio, de hambre, eran la expresión
patente de todo un movimiento derribado. Allí,
en esa lenta ascensión por un costado del cerro
El Guardián, iban los sobrevivientes de una
38
lucha cuyo final no entrevieron ni en pesadillas.
Apenas un mes antes eran los dueños de la
provincia de Santa Cruz. Cruzaban los campos
en grandes montoneras, de a caballo, con una
bandera roja en la avanzada. Iban y venían por
la llanura. Entraban a las estancias dando vivas
a la huelga. De una estancia a otra, sumando
hermanos a la causa. Desde Esperanza a Punta
Alta, cruzando el río Coyle, hasta Tapi Aike,
luego hasta El Cerrito, y en todas partes los
ovejeros montaban en sus caballos y se les
unían. Sí, ahora les parecía que había pasado
mucho tiempo desde aquello. Todo estaba tan
lejano, a la hora de la prisa entorpecida que
llevaban, de ese estupor mudo que les inundaba
el pecho al saberse perseguidos, huyendo por
sus vidas. Por eso no se decían nada, sólo
seguían el tranco pausado detrás de Anselmo
Bruna. Su mudez se incorporaba al silencio de la
Patagonia, que más bien semeja un muro, o una
lápida. Cada uno de ellos metido en su propio
pensamiento, en recuerdos o retratos, tratando
de ordenar la locura de esos días, donde se
desplazaron, sin darse cuenta, de una huelga
parecida a la revolución, hasta el infierno de
una derrota sin gloria. Cada uno de ellos tenía
uno o varios muertos en su memoria. Muertos
que se incorporaban cada tanto con sus rostros
difusos, o a veces tan nítidos como si estuvieran
viéndolos, que los distraían de ese andar sobre
39
El Paso del Diablo
Pavel Oyarz 1i11 Díaz
caballos, de aquel ascenso tardo, perseguidos
de cerca, con la vida puesta a un precio muy
bajo, digamos, el de un guanaco.
Llegaron, por una estrecha cuesta, hasta una
punta de piedra desnuda. Bruna se detuvo y les
indicó con la mano:
- Hacia allá está la frontera. Allí hay un paso
donde ya deben estar los pacas esperándonos
con los brazos abiertos -agregó irónico, en voz
baja.
Desde ese lugar, torcieron hacia el sur. Las
montañas recibían toda la luz del mediodía. Allí
el paredón azul oscuro, que cubre las enormes
masas de hielo que se encuentran del otro
lado, se les mostraba imponente, o más bien
implacable en su altura fría, solitaria como
ninguna otra del planeta. Paisaje conmovedor,
sin duda, pero que los hombres no veían, porque
no podían verlo, porque huían más derrotados
que desesperados quizás, porque nada tenía
sentido ya, salvo seguir la marcha, seguir a
Anselmo Bruna adonde el demonio lo llevara.
Antonio ·rompió el silencio de la columna.
Necesitaba hablar de algo, disgregarse en la
conversación para espantar los recuerdos que
lo acechaban. Rostros de aparecidos allí, en el
centro de su memoria. Muchos rostros. Pero
uno más claro que todos. Un rostro joven, alegre,
más tarde crispado, rabioso. Era el de Pablo
Shulz. El rostro resuelto de Pablo Shulz. Y unida
40
a esa expresión corajuda, su voz inconfundible
de luchador, de anarquista genuino, de médula
y osamenta. El alemán debería ir ahora con
nosotros, pensó. Pero se quedó allá, con todos,
porque así lo decidió la mayoría de la asamblea
y para él eso era sagrado. Si la asamblea hubiese
decidido pelearle a los milicos, lo habría hecho
gustoso, hasta con los dientes. Pero decidieron
entregarse, rendirse sin luchar; esperar el
castigo de a uno, sin moverse; sin siquiera
berrear. Así no más. Quietos ante los soldados.
Y así lo habrá hecho Shulz, él que por sobre
todas las cosas quería dar la pelea, ganarse el
honor de morir luchando, cumplió, no obstante,
con su deber de militante. Acató la decisión
de la mayoría, y se quedó. No lo siguió en la
huida. Entonces, el gallego tenía que romper
el silencio. Impartir algunas órdenes para
espantar fantasmas.
- Revisen sus bolsillos, compañeros. Cualquier
documento o papel que nos delate deben
romperlo enseguida. Pronto estaremos en Chile,
y allí nos seguirán buscando.
- Eso es -refrendó Bruna-. En Chile los pacas
son cosa seria. Siempre cargan a los extraños.
Los conozco, y ellos conocen los caminos y
a la mayoría de la gente de esos lados, de los
campos. Cuando estemos en Chile, primero nos
iremos bordeando el río Baguales. Después,
tenemos que alcanzar Puerto Consuelo.
41
1
El Paso del Diablo
Pavel Oyarzún Dlaz
- ¿Hasta dónde? -interrumpió Antonio.
- Hasta Puerto Natales.
- Natales -repitió el gallego-. Allí hay una
federación obrera fuerte. Hace unos años los
obreros se tomaron el pueblo, se enfrentaron
a la policía y los derrotaron. Fueron dueños de
Natales por algunos días. Tuvimos noticias de
eso en Río Gallegos. Me acuerdo bien.
- ¡Chucha, lindo lugar al que nos vamos a
meter! -exclamó Ernesto Mena.
- Pero ya no pasa nada allá. Todo está
tranquilo. La cosa terminó ahí. Los milicos
· arreglaron el problema -aseguró Bruna.
- ¿Cuántos días de camino hay hasta Natales?
-interrogó Antonio.
- Una vez pasado El Guardián, tres o cuatro
días, a lo mejor cinco, todo depende -concluyó
el arriero.
Los hombres se dieron a la tarea de verificar
si en sus bolsillos había algún documento
comprometedor. Algunos encontraron tarjetas
de identificación y cartas de familiares. Las
rompieron y fueron diseminándolas, con
cuidado, por el camino, para que no quedaran
rastros a simple vista.A estas alturas la identidad
es una condena aquí y en Chile, pensaban.
Rogelio Perdomo retuvo un papel que llevaba
en el bolsillo. Lo extendió y lo fue leyendo ·
durante un rato. Miró hacia atrás y vio a José
Cárdenas que lo seguía en la pequeña columna.
42
Cárdenas era un hombre bajo, moreno, d"e pelo
grueso y ojos un tanto achinados. Tal vez el
más callado de todos. Un chilote como tantos
como la gran mayoría de los peones de la~
estancias de Santa Cruz. Chilote, como casi
tod?s los fus ilados. Como la gran mayoría que
voto a favor de entregarse al ejército en La
Anita, aquel 7 de diciembre, en la tarde. Aquella
impávida
mayoría que recibió la muerte así1 sin
•
chistar. Perdomo estiró su brazo hacia atrás y le
pasó el papel. Era una proclama de la Sociedad
Obrera de Santa Cruz. Se leía, en letras de molde
y destacadas, las palabras huelga y boycott.
-Tomá, Cárdenas-le dijo Perdomo, mirándolo
y esbozando una mueca irónica, a modo de
sonrisa-, un hombre debe saber por qué le
vuelan la cabeza.
43
1
El Paso del Diablo
'·l...
Capítulo II
•1
¡
Los hombres empuñaban las palas con fuerza.
Las empujaban con el pie, para hundirlas un
poco más en la tierra. Llevaban más de una hora
en eso. Hora y media, quizás. La fosa se los iba
tragando. Cada tanto se miraban de reojo, como
pensando en hacer algo, a lo mejor detenerse,
pero continuaban con su trabajo. Caían las
primeras sombras de una noche tardía sobre la
pampa. Dos hombres morenos, vestidos como
gauchos, en completo silencio, parecían querer
detener el tiempo con la parsimonia de sus
gestos, con esa lentitud de otro mundo puesta
en cada palada que arrojaban.
A diez metro de ellos, cuatro soldados
contemplaban la escena en compás de espera.No
los apuraban. No les decían nada. Permanecían
allí, apoyados en sus fusiles, fumando o
distraídos en mirar la altura cordillerana que se
recortaba contra el cielo encapotado. Tampoco
hablaban entre sí. Sumaban su mudez a la de
45
"'
1
' 1
El Paso del Diablo
Pavel Oyarztín Díaz
esos dos que cavaban. Sólo el sonido ripiado de
las palas lograba romper aquel silencio funesto
que se respiraba en el aire.
De pronto, y siempre con su pistola
Mannlicher en la mano, el sargento Valenciano
se acercó a verificar el resultado del trabajo.
Los hombres se detuvieron. Asintió. Se veía
conforme. Les dijo que. hasta ahí estaba bien,
porque no era necesario que fuera tan profunda.
Les mandó que soltaran las palas, salieran de ese
pequeño abismo, y se quedaran allí, parados,
inmóviles. Lue_go regresó, y mandó a que los
· sold,idos formen una· línea de tiro. Ninguno de
ellos le miraba, sólo lo hacían al frente. Ordenó
fuego. Todo muy rápido. Cuando gritó fuego, su
voz se confundió con el estremecimiento que
sacudió a los dos hombi·es de pie, delante de
· la fosa; ·como si no mediara un instante apenas
entre la orden y la llegada de los proyectiles.
Uno de ellos cayó de inmediato adentro, pero el
otro, por la fuerza del impacto, o mejor, debido
al ángulo del disparo, que le empujó hacia un
costado, quedó con las piernas dentro y el
resto del cuerpo fuera, en una posición extraña,
deforme. Los soldados al verlo así, medio
sentado, se rieron.
Pero Valenciano no estaba para risitas, así
que les recordó de qué calaña eran sus madres,
y de inmediato ahogaron el sonsonete festivo
de sus gargantas. Luego se acercó a la fosa. Se
46
agachó para ver mejor. La noche estaba encima.
Después de un momento, ya pudo verlos bien.
Verificó la precisión de los tiros. Estaban
muertos. No había dudas. No era necesario
rematarlos.
- Metan a ése dentro del hoyo - ordenó.
Valenciano no era un tipo que se arredrara
a la hora de matar. Daba instrucciones sin
titubear un segundo, y no lo derribaban de su
firmeza súplicas ni sollozos, tampoco el silencio
expectante de aquel ritual, ni mucho menos
las miradas torvas que veía en sus propios
hombres, cuando les llegaba la hora de disparar.
Era un soldado de raíz, de raza. Se notaba de
lejos que los treinta o treinta y cinco años que
tenía, difícil saberlo con exactitud en un rostro
moreno, casi cobrizo, de cuero duro, ajado por el
sol de otras latitudes, los había vivido día a día
sin alivio, en una existencia cortada a machete
como se dice; ahí donde los hombres templan
su voluntad cual si fuera una pieza de acero. Así
como daba órdenes, acataba las que recibía de
sus superiores. La ley que guiaba a sus actos era
muy Sil)1ple: disciplina y valor para cu mplir con
el deber. Así de sencillo. Para él, los hombres
tenían la estatura de sus acciones y de la forma
en que las encaraban. Los arrepentidos que se
vayan al carajo. Total, su reino no es de este
mundo; y ahora estamos en éste, pensaba con
frecuencia.
1
I
47
El Paso del Diablo
Pauel Oyarzrín Dlaz
Cuando uno de los conscriptos terminaba
de arrojar el cadáver dentro de la fosa,
empujándolo con el pie, llegó otro al trote,
haciendo esfuerzos por mantener la correa del
Máuser sobre su hombro.
- Mi sargento, mi capitán Viñas !barra ordena
que se presente de inmediato -dijo el soldado.
Valenciano partió a paso ligero. Mientras
avanzaba por entre los corrales y galpones de
la estancia La Anita, les echó un vistazo a esos
ovejeros que se habían entregado en masa, sin
disparar un tiro, y que ahora eran prisioneros de
guerra. Unos pocos permanecían de pie, algunos
en cuclillas, la gran mayoría sentados en el suelo,
con las piernas recogidas, rodeándolas con los
brazos, las manos entrelazadas, formando un
candado o algo así. Aquellos reclusos de cuarta
categoría, ahogados en un silencio protervo,
apiñados a la intemperie, tragando su miedo,
cabizbajos o mirando hacia la llanura, hacia
cualquier otra parte, pero sabiendo muy bien
de dónde venía él, y el significado de esos
disparos que escucharon con toda claridad.
Sólo unos cuantos levantaron la vista a su paso.
Hacía un frío cortante. Valenciano se restregaba
las manos maldiciendo al viento que lo mordía
todo el tiempo, como un perro enloquecido.
En realidad, chaqueño como era, lo único que
le costaba asumir de esa campaña militar en la
Patagonia no eran los fusilamientos o las largas
48
jornadas de marcha, sino el frío de esas tierras.
Hay que ser bien mal parido para vivir aquí, se
dijo en voz baja.
El capitán Viñas !barra le esperaba en la casa
patronal, convertida en un improvisado cuartel
general del 10 de Caballería. Permanecía de pie,
con la barbilla levantada, las manos tomadas
por la espalda, junto a una mesa donde se
extendía un mapa de toda la provincia de Santa
Cruz. No estaba solo. Lo acompañaban tres
hombres bastantes altos, con un inconfundible
aspecto de gringos. A Valenciano le pareció
un tanto exagerada aquella actitud marcial
que se despachaba Viñas !barra al recibirlo.
Cruzó por su mente la idea de que el capitán
buscaba impresionar a esos tres civiles, no
a él. Conocía bien a Viñas !barra. Sabía que
no era un hombre de modales militares muy
acentuados, sino más bien distendidos. Pero no
se distrajo más en ello, despejó su mente de toda
suspicacia y se apresuró en quedar frente al
capitán, manteniendo una distancia prudente,
reglamentaria. La habitación que ocupaban era
amplia y alta, despojada de muebles casi por
completo. Salvo la mesa donde se desplegaba el
mapa, más unas cuantas sillas, no tenía ningún
otro detalle en el cual reparar. Era, a no dudarlo,
una habitación especialmente habilitada para
cumplir aquellas funciones de comandancia.
Valenciano cumplió con el ritualdesaludoaun
49
1
El Paso del Diablo
Prwel Oyarzrín Dlaz
superior, exhibiendo la energía acostumbrada.
Se cuadró haciendo sonar los tacos de sus botas
militares. Ponía, en ese saludo férreo, su esencia
de soldado. Su predestino de hombre de guerra
iba también impreso en aquel violento taconeo.
La extremada delgadez del capitán Viñas
!barra contrastaba con la corpulencia de sus
tres acompañantes, como así también, con el
robusto y corto talle del propio Valenciano. De
igual modo, el tono oscuro del rostro redondo
y aindiado del sargento contrastaba con la piel
clara y la estatura de los extranjeros. Porque
·Saltaba a la·vista que no eran criollos esos tres,
que eran míster.
- Sargento Valenciano -le soltó Viñas !barra
con un tono que al parecer no respetaría
protocolos-, tenemos un gran problema. El
· gallego Antonio se escapó. No sabemos con
cuántos hombres, pero deben ser unos diez o
quince, nada más. Estos son los señores Braun
Bond y Helmich -agregó, mientras jugab~
con un cigarrillo apagado entre los dedos, sin
molestarse en señalar quién era cada cual-. Son
dueños de estancias y vinieron a ayudarnos a
separar el ganado, ¿me entiende? A identificar
a los sediciosos, sobre todo a los dirigentes.
Pero, al igual que a mí, y pensando que mañana
llega el teniente coronel Varela, les preocupa
que el gallego Antonio ande suelto. Ese sujeto
es el jefe de la huelga y ya nadie podrá estar
I
50
tranquilo si anda por ahí llamando a seguir con
el movimiento sedicioso. Tenemos que darle un
corte definitivo a este asunto y eso será cuando
Jo agarremos.
~alenciano miró, de refilón a los gringos,
quienes permanec1an observando la escena
en silencio. Los míster mantenían su actitud
de vigilantes atentos a las palabras y gestos
del capitán Viñas !barra. Nada en ellos
evidenciaba su aprobación o rechazo ante los
argumentos del oficial. Sólo le observaban, con
una expresión neutra en sus caras. Tres rostros
impávidos, pero escrutadores todo el tiempo, y
que bien mirados, podría decirse que ocultaban
una mueca altiva e incrédula, propia de quienes
están acostumbrados en poner a prueba a los
hombres. Aquel ambiente de sigilo perturbaba
a Valenciano, quien a pesar de su postura
marcial ante las palabras del capitán, no podía
evitar sentirse incómodo bajo la mirada de
aquellos tres sujetos espigados, de ojos claros,
Yante todo frente a ese gesto sutil de suficiencia
cancerbera suspendido en sus caras, que Juego
se dejaba caer pesadamente sobre su ánimo y
sus nervios, haciéndole transpirar las manos
e incluso, por un segundo, desviar la vista
súbitamente.
-Bueno, sargento, usted es el hombre indicado
para cumplir con la misión de dar el golpe al
gallego Antonio. Tome unos veinte soldados
51
El Paso del Diablo
Pavel Oyarz1í11 Díaz
.
'
con equipo completo. Soldados de su máxima
confianza, los mejores, y parta enseguida tras
los montoneros. Sabemos que intentarán salir
hacia Chile, cruzando el cerro El Guardián
que es el paso que tienen más a mano. Allí, los
carabineros chilenos ya están de sobre aviso
desde hace tiempo, desde los primeros días de
la huelga. Mantenemos buenos contactos con
el otro lado. Pero la idea es que los atrapemos
nosotros y no esos rotosos, ¿me entiende? Aquí
nos jugamos el honor de nuestro regimiento.
No creo que sean necesarias más explicaciones.
Además, he dispuesto que los acompañen
el teniente Riviere y un rastreador de estos
lugares. Creo que ~e llama Gómez, no sé; pero él
conoce bien el terreno. Fue él quien nos dijo lo
de la salida de los huelguistas pOr El Guardián.
El hombre sabe de lo que habla. Pero, insisto, la
idea es ganarles el quién vive a los chilenos.
El capitán Viñas lbarra observaba bien a
sus hombres, sobre todo a los clases y oficiales,
por eso no pasó por alto la expresión de
contrariedad que mostró Valenciano al oír el
nombre Riviere entre los que partirían tras los
prófugos, de modo que se adelantó a decir:
- Usted va a cargo de la misión, sargento. Pero
el teniente Riviere lo debe acompañar; usted
sabe, son las normas del ejército; la presencia
de un oficial siempre es exigida. De todos
modos, ya hablé con él; sabe perfectamente a
1
52
lo que se reduce su presencia en este operativo.
El mando sobre la tropa lo tiene usted, en todo
momento. Si hay combate, usted, como siempre,
pone el pecho y la voz que ordena. Confío en
usted, sargento. Parta lo antes posible. Sólo le
exijo que me traiga los cadáveres.
*
La elección de veinte efectivos no fue una tarea
difícil para Valenciano. Siempre se mantenía
muy cerca de los soldados. Esa era su norma
su principio básico. Prestaba atención a la vid~
de los campamentos, a las conversaciones
surgidas por azar, entre los conscriptos, par~
espantar el tedio de una marcha forzada o el
frío de un campo abierto. Los seguía con su
mirada en punta durante los preparativos de
una emboscada o en la disposición de un asalto.
Verlos cómo se comportaban bajo presión. Los
conocía bien. Les ponía precio todo el tiempo,
tanto en los descansos como al momento en
que debían castigar a discreción, dar culatazos
sin miramientos, directos, fuertes, a la cara de
los enemigos. Escrutaba sus temples durante
el rito de las ejecuciones, cuando la tensión del
momento previo debiera helarles la sangre y
afirmarles el pulso. Sabía quiénes tenían cojones
para matar y también si parecían dispuestos a
53
1
El Paso del Diablo
Pavel Oyarzún Dlaz
presentar batalla, aunque esto último no había
sido probado todavía en toda la campaña. De
modo que se dejaba guiar por su buen ojo,
eligiendo a los que se destacaban algo más en
esa tropa tan haragana frente a los rigores de
la vida militar, y con una moral combativa que
él vislumbraba más bien endeble, raquítica.
Qué se va a hacer, era con lo que contaba. Sólo
esperaba que al menos la tercera parte de esos
conscriptos valiera la pena, que cinco o seis
de esos mocosos, así los veía, reunieran las
condiciones mínimas para ser considerados
verdaderos combatientes. El resto, es decir
la obra gruesa de la misión, lo dejaba para él.
Aun así, pensó en darse prisa con tal de salir
a la llanura cuanto antes, y no detenerse en
conjeturas acerca de quiénes se portarían
· · como verdaderos hombres en la refriega. Eso
lo sabría al momento en que se dieran los tiros.
Todo lo demás era puro cuento. La estirpe de un
soldado se muestra en el peligro, cuando morir
no cuesta nada. Un buen soldado nace, trae el
coraje en su sangre, pensaba. Un buen soldado,
al oír disparos, aunque sean lejanos, escasos,
de armas cortas, se enardece de inmediato. Es
instintivo en los hombres de armas con agallas,
con estómago. El riesgo, el combate, les agudiza
la vista, les crispa las manos, les otorga una
insaciable sed de sangre. Así lo juraba.
Con la ayuda del cabo Ugarte, hombre de
54
su entera confianza, juntó rápidamente· a los
soldados requeridos. Les ordenó preparar los
caballos, alistar las armas y presentarse ante él,
con todo su equipo de guerra, en cinco minutos.
Ya estaba avanzada la noche y el movimiento
de la tropa alteró la calma de aquella estancia,
convertida en campamento militar y en campo
de prisioneros al mismo tiempo. A pesar de
esto, seguían escuchándose tiros de Máuser
cada tanto allá, en la pampa cercana, donde se
cavaban las fosas.
El teniente Riviere se presentó ante
Valenciano junto a Gómez, el rastreador. Saludó
al sargento, luego le presentó a su acompañante, ·
quien iba enfundado en un grueso poncho de
castilla y un silencio que parecía provenirle del
alma. Valenciano miró al arriero con sospecha.
Su apariencia, aquella mirada esquiva, era
igual a las que tenía el enemigo; era la misma
estampa de los que había fusilado en Río
Chico, San José o en Coyle. Le inquietaba esa
indumentaria, el aspecto de ese hombre, como
si supiera de antemano que debajo de aquel
~ancho se agazapaba una fiera; un enemigo
inveterado, con un odio antiguo hacia la patria,
hacia los uniformes. Supo que lo tendría en la
mira todo el tiempo, que si en la noche debía
ordenar hacer un campamento de improviso, él
dormiría con un ojo abierto, con su Mannlicher
dispuesta, apuntando siempre hacia el arriero.
55
El Pmo del Diablo
Pavel Oyarzrin Díaz
*
Riviere mantuvo, en ese momento, una actitud
de cortesía fría hacia Valenciano. Él, como oficial
de academia, como hombre de abolengo militar,
sabía, sobre seguro, de la distancia recíproca que
se establece entre oficiales y clases. Su origen,
su aspecto, su estirpe misma lo diferenciaba
de aquellos hombres rústicos, de sacrificio. Su
padre era un antiguo general de ejército, todavía
en actividad en Buenos Aires. El seguir la carrera
militar, por tanto, no era más que su destino,
su karma, del que se sentía orgulloso. Cumplía
sus deberes con una marcialidad distinguida
y resuelta. Para él, la guerra era un art: de
caballeros. Era, además, una ciencia por dommar,
donde la maestría reside en el manejo exacto de
las variables, tiempo y espacio. Se preocupaba
por leer tratados sobre táctica y estrategia.
Contaba con toda una galería de ídolos militares
a los que profesaba una admiración religiosa.
Sobre todo por uno, francés como él: Napoleón.
Admiraba al corso. El último en darle reputación
eterna a Francia, repetía con frecuencia a sus
compañeros en la escuela de oficiales. Era capaz
de irse a las trompadas si alguien se burlaba o
denostaba la imagen de Bonaparte. Debido a
esto, siempre portaba entre sus cosas el libro de
la Duquesa de Abrantes, que retrataba pasajes
cotidianos y notables del emperador. Cuidaba
56
ese libro más que a su novia, y siempre se daba
tiempo para releerlo, incluso en aquellos días de
marcha forzada por los caminos de la Patagonia.
No era un hombre que tuviera delirios de
grandeza. Sabía muy bien que provenía de un
linaje de campesinos, braceros y quemadores de
pasto galos; pero era por eso precisamente que
admiraba tanto a Napoleón, porque así, corso
como era, fue capaz de transformarse, primero
en comandante victorioso de la campaña de
Italia, más tarde en el amo de Francia, de casi
toda Europa, y más allá del Mediterráneo.
Porque fue capaz de crear, a partir de sí mismo,
una nueva nobleza; porque eligió a la abeja,
símbolo del trabajo y la abnegación, para su
escudo nobiliario. En consecuencia, Riviere no
era un tipo impresionable. A todos los oficiales,
coroneles, generales, incluido su propio padre,
los situaba bajo ese altar, los medía con esa vara.
El teniente tenía plena conciencia, además,
de que sus gestos y modales muchas veces
motivaban la risa burlesca de los hombres de la
tropa. El cuidado que ponía en la limpieza de su
uniforme, la manera prolija con que mantenía
su aseo personal, la pulcritud de sus manos, de
sus uñas, siempre estaban en la mira satírica de
los conscriptos.
Llevaba, con una arrogancia apenas
disimulada, sus veinticinco años de edad, y por
ende cargaba con orgullo sobre sus hombros
57
-,.
1
El Paso del Diablo
Pauel Oyarztín Díaz
mirada de soslayo a Riviere, como midiendo
sus reacciones, hasta dónde llegaba su aplomo.
Lo escrutaba, buscaba el precio de su real
estatura de hombre de guerra, la templanza
de sus nervios. A valenciano, la presencia de
aquel hombre pulcro y afectado en sus modales ,
en su hablar, le molestaba hasta lo indecible.
No podía evitarlo. Un desprecio congénito
afloraba en su espíritu cuando trataba con
oficiales de academia. Los tenía por unos
señoritos amanerados. Con estos maricones no
le ganamos la guerra a nadie, pensaba, Para él,
· · el· hecho de marchar en una misión de guerra
con uno de esos tenientes era una verdadera
maldición. Él sí que sabía lo que era la devoción
por su regimiento, por el ejército. Lo sabía
desde niño, desde que abandonó El Chaco,
siguiendo ·el ·curso ·inmenso del Paraná, hasta
Buenos Aires. Se hizo a la travesía para doblarle
la mano a su destino de labrador sin tierra. y
lo hizo solo, a los trece años, porque ya era un
hombre. Trabajando o rasgando el día por un
mendrugo, por un poco de agua limpia, por lo
que fuera. Se aguantó el llanto hasta tragárselo
para siempre. Quemó las naves, como se die~.
Le ganó a la vida a puro golpe, peleando a la
contra. Así rompió con el maleficio que aniquila
a esos labriegos desde que nacen, arrojados
en esas plantaciones reverberantes bajo el
calor del aire. Se alejó para siempre de aquella
60
pobreza en la que había estado sumido su·padre
toda la vida. Y el padre de su padre. Allí, en las
cosechas de algodón, supo lo que era trabajar
como bestia, doce o catorce horas diarias
con los riñones en alto, bajo un sol en picada'.
vertical y punzante sobre los hombres, sobre
la tierra que se partía y se blanqueaba de tanta
luz, de tanto calor fundente. Nunca vio que al
viejo le pagaran más de cuarenta centavos por
día. Juró no volver a Resistencia si no era como
militar. No volvería a doblar el lomo por unas
cuantas monedas, comer arroz y charqui todo el
año, y vivir con puros indios hasta olvidar cómo
se habla el español. No, para él la vida castrense
era mucho más que un cuartel, una cuadra, una
formación. El ejército representaba su salida de
la miseria, del sudor sempiterno, del calor o las
sequías que traían más hambre para toda esa
gente que envejecía inclinada sobre el campo,
entre los arbustos del algodonal. Todo eso se
le venía a la memoria cuando veía a uno de
esos soldaditos de academia. Por eso, antes
de montar junto a sus hombres, le dio a sus
últimas instrucciones un tono exageradamente
dramático, de arenga final, abandonando, de
ese modo, su acostumbrado estilo de marchar y
cumplir las órdenes lo más callado posible. Para
él, quien hablaba mucho antes de las acciones
de guerra no sólo era un charlatán, sino un
cobarde que necesita darse valor hablando, un
61
El Paso del Diablo
Pavel Oyarz1ín Díaz
desertor en potencia. Luego de asegurarse de
que llevaran algunos caballos de recambio, se
las largó:
·
- Ahora sí vamos a pelear -dijo de entrada,
con un tono fiero-. Deben prepararse para
un combate de verdad. Buscamos a los más
peligrosos, entre esos al gallego Antonio. Cada
uno sabe lo que tiene que hacer. Al que recule,
lo mato yo mismo. Tal como me dijo mi capitán
Viñas Ibarra; aquí nos jugamos el honor del
10 de Caballería, ¿me oyen? La mano de un
soldado verdadero no tiembla ni en la batalla
ni en los degüellos. El pescuezo se abre de
oreja a nuca, hasta dar la vuelta entera con el
facón. Hay que mancharse las manos, pendejos
-terminó diciendo en su sermón de combate,
aumentando el tono de exaltación en su voz,
cerrando los puños y aguzando la vista hasta
sacarle filo.
Éste está bueno para carnicero mejor, pensó
Riviere, y montó su caballo en silencio.
*
Los hombres partieron, en plena noche, al
galope. Seguían al baqueano Gómez. Depe~dían
de aquel pequeño individuo, tan seme¡ante
a los huelguistas, tan similar en cuestión de
gestos, de manos, de sombra; pero no tenían
62
otra alternativa que cabalgar próximos a su
espalda. Debían darse prisa al máximo, porque
el gallego Antonio les llevaba unas cuantas
horas de ventaja. La llanura en tinieblas vio
pasar a los soldados picando a las bestias, cada
vez más veloces. La idea de Valenciano era
tomar a los huelguistas antes de que alcanzaran
los cerros, la cordillera. El aire frío les cortaba
las caras, la ansiedad frenética les endurecía las
manos sobre las riendas. Ningún esfuerzo era
demasiado grande con tal de tropezar con ellos
y abatirlos a campo abierto.
Al sargento le obsesionaba dar con Antonio.
Había estado a punto de atraparlo allá en San
José, y se le fue de las manos. Lo tuvo cerca. Sin
embargo, la suerte dijo otra cosa. En cambio
ahora no habría milagro que lo salvara. El
gallego era suyo. Quería caerle encima al
causante de tanta revuelta, al culpable de
tanto insomnio, de tanta marcha, de tantos
fusilamientos, y de sufrir ese puto frío que se
colaba hasta los huesos, hiriéndole a cuchillo.
En cuanto el capitán Viñas Ibarra le comunicó
que él iría por la cabeza de Antonio, supo que
ese canalla le pertenecía. Sólo él debía matarlo.
Los otros no le importaban mucho. El resto que
quede para los perros; pero el gallego es mío, se
dijo. Y apuraba a su caballo, iba casi a la par con
el paisano Gómez, que los guiaba directo hacia
el cerro El Guardián. Obsesionado en su deseo
63
El Paso del Diablo
Pavel Oyarz1í11 Dfaz
de matar al líder de la huelga, de cumplir con su
misión, de llevar su cadáver ante Viñas Ibarra y
ante el propio Varela que estaba por llegar a La
Anita, Valenciano no cejaba en su apuro, en su
espoleada. Iba dispuesto, como nunca, a vaciar
el cargador entero de su pistola en el cuerpo de
un solo hombre, porque cada una de esas seis
balas tenía un destina_tario único. Y seis más
todavía, si se le antoja.
A su lado cabalgaba el cabo Ugarte. Junto a
su sargento, como siempre. Él sí sabía lo que
vale un sargento al momento de marchar, a la
·· hora del aguante.- Lo sabía al igual que el último
de los conscriptos. Cualquier soldado, por más
raso que fuere, sabe que, en caso de combate,
sólo se debe seguir a los clases, jamás a un
oficial. Son éstos quienes se arrastran con ellos,
· comen lo mismo ·que ellos, soportan el frío, las
guardias, mano a mano. Habría que estar loco
para seguir a un tenientito de academia, cuando
se está al filo de la navaja. Esas muñequitas sólo
se lucen en los ejercicios, en los simulacros. El
combate real es otra cosa. Allí lo que vale son
las instrucciones de un sargento o de un cabo.
Los oficiales nacen para los bailes de salón, para
estar entre mujeres, pensaban.
*
64
Se aproximaban a los cerros. Comenzaba la
ladera, Y el amanecer, como siempre en esas
tierras en diciembre, llegó deprisa, liquidando a
la noche tempranamente. Y aunque no los cazó
en la llanura como él quería, la llegada del día le
trajo algo de entusiasmo a Valenciano. Pensaba
que pronto los tendría a la vista. Mandó detener
la marcha, para estudiar el terreno. Llamó al
rastreador.
-¿Por dónde seguimos? -le preguntó en seco.
. -. Hay que subir hasta esa loma de allá -dijo
md1cando una primera altura, a unos doscientos
metros, donde la cuesta se pronunciaba de
forma rotunda-. De allí, comenzamos a subir y
torcemos a la derecha. Hacia allá está la pasada
a Chile. Pero queda bastante. No creo que estén
muy lejos -concluyó el hombre, con una voz sin
matices, opaca.
Valenciano ordenó desmontar y descansar
un rato. Debía aliviar a los caballos y a los
hombres. El asalto final a El Guardián tenía que
ser perfecto. No podía darse el lujo de perder
a su presa por llevar a las bestias a punto de
reventar, y a los soldados arrastrando el ánimo
pendientes sólo de su propio cansancio. Era u~
riesgo detenerse. Aun así, a pesar de su premura,
de ;u fervor por toparse con los huelguistas,
c~e1a que estaba haciendo lo correcto. Pero por
Dios que le costó ordenar el alto. Sentía que
quemaba un tiempo precioso en ese descanso.
65
1
El Paso del Diablo
Pavel Oyarzún Dlaz
Luego, se conformaba pensando en que era
absolutamente necesario, que los fugitivos
tampoco podían volar, que iban cansados como
mulas, desesperados, equivocando la ruta,
cometiendo errores. Él no lo haría. Debía ser
muy táctico. En el monte necesitaría contar
con todos los elementos a su favor. Hombres y
caballos en buen estado. Lo demás, vale decir,
las agallas, las vísceras vivas, las pondría él.
- El que llevé un caballo muy reventado, lo
cambia -dijo a los conscriptos que estiraban las
piernas y encendían algunos cigarrillos.
- Aquí nadie fuma, por ahora -espetó de
nuevo, alzando la voz-. Todos a revisar sus
equipos, los fusiles, la munición. No vinimos
a pasea1~ pendejos. Después de pasar revista
al equipo, se echan por ahí, no muy lejos,
descansan un poco y esperan a que yo ordene la
partida. Pronto la cosa se pondrá linda.
Los soldados estaban inquietos.Murmuraban
entre ellos. Presentían que el gallego Antonio
estaba cerca, pero ignoraban con cuántos
hombres. Hasta entonces, no habían tenido
ningún choque verdadero con los huelguistas.
Apenas unos cuantos tiroteos. Los podían
contar con los dedos de una mano. Poca cosa
de verdad. A lo más les habían disparado unas
cuantas veces, en toda la campaña, y con armas
de corto alcance. Unos pocos revólveres viejos,
que eran para la risa. Uno que otro Winchester
66
por ahí, algún Rémington. Nada que se compare
con sus Máuser, con sus ametralladoras. La
mayoría de los revoltosos portaban cuchillos de
faena. Nada más que eso encontraron cuando
los registraban. Una guerra a cuchillo pensaban
darle al ejército. Si, era para la risa. De allí
también su incertidumbre ante la posibilidad
de enfrentarse con el líder del movimiento. A lo
mejor ése sí que era bravo, dispuesto a matar o
morir.No lo confesaban, pero esta vez presentían
que el asunto sería distinto. El aire enfurecido de
aquel lugar estaba cargado de malos augurios,
según ellos. Hasta ese día, la campaña contra los
insurgentes había sido un juego de niños. Venían
preparados para otra cosa. Desde que salieron
de Buenos Aires les habían dicho, los oficiales,
que se trataba de una auténtica operación de
guerra. Por eso iban con equipo completo. Ya
en la cubierta del Almirante Brown recibieron
las primeras instrucciones acerca de cómo
comportarse durante las acciones, qué tipo de
enemigo enfrentarían. Una vez en San Julián,
en donde recaló el guardacostas, quedando allí
la mitad de la tropa, hicieron el transbordo a
un vapor que era una miseria, partiendo hacia
Punta Loyola, cerca de Río Gallegos, con el
teniente coronel Varela a la cabeza. Y siempre
la misma cantinela. Van a una guerra, babosos;
una guerra de verdad. Cuando estaban listos
para desembarcar, el propio Varela, empinado
67
'~
"'
.•-.
1
..
El Paso del Diablo
Pavel Oyarzzín Díaz
sobre las puntas de sus botas y con el rostro
de hierro, les largó unas cuantas, para que
nadie se equivoque, para que nadie se engañe.
Les habló claro, directo, con firmeza. De allí
saldrían victoriosos o con los pies por delante.
Los destinos de la patria estaban en juego, así
es que nada de acobardarse ante el enemigo,
ni menos quería escuchar alguna queja por el
frío, el viento, o los días enteros que pasarían
en aquellas llanuras, tragando tierra hasta los
pulmones. La vida de un soldado no vale nada
si la patria está en peligro. No podían permitir
·que una partida de ..forajidos, de ,extranjeros,
intentara quitarles la Patagonia, les largó. Les
aseguró que había mucho chileno en la revuelta
incluido oficiales del ejército, carabinero~
infiltrados en las montoneras. La huelga era
··· una mascarada, una maniobra encubierta, tras
la cual se ocultaba un enemigo sanguinario,
queriendo arrebatarle a la república todo ese
territorio que el mismo Todopoderoso le había
destinado. De modo que Varela se las cantó
bonito desde el principio. Por eso se sentían
decepcionados. Sólo estaban agotados de
tanto andar, de tanto frío que sentían. Ni un
miserable chilote dispuesto a combatir. Ni una
sola emboscada de los revolucionarios. Ni un
asomo de anarquistas feroces. Nada. Ningún
combate. Sólo marcha forzada, a paso ligero,
detrás de aquellos que siempre escapaban o
68
se entregaban con las manos en alto. Hasta los
mismos fusilamientos fueron perdiendo esa
carga de tensión espeluznante que marca el
preludio de una ejecución sumaria. Tan sólo
en las primeras jornadas de aniquilamiento
temblaron un poco, pero después no pasaban
de ser una rutina más. Pero si ésos iban a
ponerse solitos a la distancia que les pedían
para no desperdiciar balas. Allí se quedaban,
en silencio, ni siquiera lloraban esos ovejeros
cuando ellos les apuntaban. Parecía como si
no creyeran lo que les estaba pasando. Como
si no supieran que eso y no otra cosa era la
muerte. Esta mansedumbre hizo que a ellos
no les costara tanto acostumbrarse a matar.
Más difícil se le haría a un matarife asestarle
un marronazo a una res, que cargarse a uno de
esos chilotes, se decían. Aunque, pensándolo
bien, no a todos se les hizo tan fácil. En especial
durante las primeras ejecuciones. Algunos
lloraban antes de hacerio. Claro, no lloraban a
lagrima viva, sino más bien hacia adentro, hacia
los huesos. Ahogaban el llanto, que a veces de
tan contenido se convertía en fuertes náuseas.
Yles venían arcadas. Yse aguantaban el vómito.
Después, fue cuestión de costumbre, de hacer
silencio. Porque eso sí, fusilar te deja mudo de
raíz. Pero no se vuelve a llorar. Al final, todo
pasa. Era mejor reírse.
69
El Pn.ro del Diablo
Pavel Oyarzún Díaz
*
- No se ve nada, mi sargento -dijo el cabo
Ugarte, apartando sus ojos de los binoculares, y
manteniendo a su vez una expresión entusiasta
en su rostro. Entusiasmo que provenía de su
sentido de obediencia adiestrado, independiente
de las circunstancias. Era, después de todo,
un hombre joven, de cuerpo ágil, labrado en
los deberes militares, los cuales asumía con el
fanatismo que a menudo adopta la servidumbre.
- A ver, páseme eso, cabo -le dijo Valenciano.
El sargento pasó revista con un movímiento
sumamente pausado, de sur a norte, a aquella
altura que tenía enfrente. Anhelaba que esas
lentes le entregasen algún indicio, un movimiento
subrepticio y delator, por fin, de la presencia
de los huelguistas. Después de varios barridos,
de varias detenciones sobre algunas formas
extrañas, que de pronto exaltaban su ansiedad,
se rindió ante la evidencia de que no había rastro
humano visible ahí delante. Le pesó tener que
desengañarse un par de veces más y reconocer
que algunas formas no eran más que la sombra
de matorrales y árboles, dibujando, por efectos
de la luz del sol que ya estaba en alto, figuras
semejantes a hombres ocultos. La arboleda era
tupida. Él quería verlos, pero no los vio.
- No hay nada ahí, hombre -le dijo a Ugarte,
devolviéndole los binoculares.
- ¿Cree que ya pasaron, mi sargento?
- No sé. No creo. Tendrían que haber ido muy
rápido, y ahí hay mucho árbol, mucho matorral.
A lo mejor ellos sí pueden vernos -agregó en
voz baja-. Según Gómez, no conocen las huellas
del cerro, así que tenemos que agarrarlos hoy
mismo -concluyó Valenciano, mirando hacia el
cerro de nuevo, como prefiriendo cerciorarse,
con sus propios ojos, si acaso era cierto que allá,
en esa altura, no había señales del enemigo.
La proximidad de enfrentar una acción
de guerra auténtica hacía que, con el correr
de los minutos, los soldados se agruparan y
comenzaran a charlar entre ellos. Rompían el
orden del campamento, se buscaban para hablar,
para sacudirse la incertidumbre de encima. El
sargento no les impidió la charla. Sabía que era
necesaria, para que los hombres mitigaran la
angustia, o incluso el miedo, con eso de decirse
algo, lanzarse unas puteadas, en fin, él conocía
de esas cosas. El silencio permanente no es
bueno durante los descansos, aumenta el temor
en la tropa inexperta, permite que éste crezca
en el espíritu de los soldados y se lo contagien
como una lepra.
Se mantenía siempre cerca de ellos. Les
observaba con agudeza. Los iba evaluando uno
por uno. Quién hablaba despacio y con calma.
Quién se mantenía callado, concentrado en
otro asunto. Quién entrelazaba con fuerza sus
1
70
71
1
El Paso del Diablo
Pave/ Oyarzún Dlaz
manos, o jugaba con la correa del fusil para
apaciguar los nervios. Los medía con exactitud.
Les daba tiempo. No los interrumpía. Después
de todo, su propia vida· podía depender de esos
soldados. Si debía enfrentar la muerte, sea
matando o muriendo, debía saber, por lo menos,
con quiénes iría a su encuentro.
Pero la tensa calma del momento hizo que
algunos conscriptos soltaran la lengua más de lo
debido. Necesitaban la burla, el leguaje procaz
con el que a menudo los hombres espantan el
temor, aunque sea por algunos instantes. El
gesto obsceno,· el ·comentario morboso, acude
en defensa de los espíritus no resueltos. Con la
burla oculta disimulan su tembladera, su ataque
de nervios. Hace a los hombres algo más dignos
a la vista de quienes los acompañan en un trance
· previo ·al combate. Entonces, la vigilancia entre
ellos era feroz. Cada uno debía mantenerse
supuestamente tranquilo, sin temor. Si alguien
caía en algún renuncio, por pequeño que fuera,
sería escarnio y mofa de los demás sin pausa,
sin tregua.
Los soldados se buscaban. Hacían un ruedo
para hablarse, para reírse un poco. Cada tanto,
alguno miraba a Valenciano, verificando qué
cara tenía. Se había convertido en una especie
de costumbre, entre ellos, eso de vigilar el
humor del sargento. De acuerdo a cómo lo veían,
se comportaban. Y ahora lo veían sosegado,
72
de seguro concentrado en asuntos tácticos
'
construyendo, con lujo de detalles, un verdadero
plan de combate, atando cabos, calculando. De
modo que se soltaban un poco, sus nervios
perdían la rigidez adquirida en la marcha y así
podían charlar, jugarse unas bromas, darle curso
a las chanzas. La calma atenta de Valenciano los
tranquilizaba. Su condición de seres pequeños,
humildes como sus propios uniformes grises,
ya muy sucios de tanta pampa recorrida, se
aferraba a aquel hombre que era más que un
sargento, era como un padre, severo y estricto,
pero que los guiaba diciéndoles lo que tenían
que hacer, cómo debían marchar y cuidar sus
armas, cuál era su deber en cada hora, qué
sitio ocupar, cuándo moverse, cuándo quedarse
quietos, como muertos.
Los hombres necesitaban distraerse en
algo o en alguien para pasar el rato, ese lapso
larguísimo que se prolongaba en cada uno
de ellos cuando miraban hacia aquel cerro
donde, en algún lugar, estaban los rebeldes
quizás mirándolos en ese mismo instante,
esperándolos para darles balas, muchas balas. '
De todo el grupo, un solo individuo era
el objetivo exacto y necesario para aquella
distracción sigilosa de comentarios satíricos:
Riviere. Aquel teniente de academia que no
se juntaba con ellos ni con el sargento. Aquel
soldadito de plomo que permanecía a cierta
73
El Paso del Diablo
Pavel OyarzlÍn Dlaz
distancia, leyendo su libro. Ese blanquito, que se
cuidaba como una damisela, que no se dignaba
a mirarlos si quiera, desde la altura de quien
se cree de una raza superior. Entonces se abría
un espacio grande para la mofa, las miradas
de reojo. Espantaban su angustia con chistes
improvisados y carcajadas que debían ahogar
cubriéndose la boca con las manos, al igual
que los niños, en un patio de escuela, cuando
descubren a un mariconcito entre ellos.
Valenciano sabía, perfectamente, a qué se
debía esa algazara apenas contenida entre los
conscriptos. La permitía sin problemas. Algo
en su gesto paciente dejaba entrever que él
también se hacía parte de los comentarios,
sumándose a la burla.
Pero la distancia que ponía el propio Riviere,
con respecto a esa tropa, no era signo de
indiferencia, ni mucho menos de temor. Por
el contrario, se mantenía muy atento a todo
lo que ocurría en el pequeño campamento.
Lo consideraba parte de su formación como
oficial. Riviere observaba, con atención aguda,
la conducta de los hombres, incluido al mismo
sargento. Mas en él no había un propósito
inmediato, en cuanto a elegir mentalmente a
los mejores, a la manera de Valenciano. Riviere
miraba más lejos. Al celar cada movimiento,
cada actitud de la tropa, su pensamiento se
dirigía hacia el entendimiento de la condición
74
humana y de la naturaleza de la guerra. La
vida militar representaba, para el teniente, la
escuela más alta donde aprender de las fuerzas
morai"es que mueven a los hombres. Juzgaba a la
guerra como la máxima expresión del espíritu
humano, y único medio a través del cual se
podía alcanzar el dominio de todas las demás
funciones sociales. Para entender el curso de
la humanidad, basta con conocer la historia
de la guerra, pensaba. Debido a esto, aquel
distanciamiento le parecía, en su condición
de oficial, lo más indicado. Debía observar
a aquellos soldados desde una perspectiva
racional y distante. Aquella tropa de sujetos
anónimos, carentes del más mínimo sentido
de la historia y, sin embargo, fundamentales
al momento de escribirla, de hacer marchar
la gran maquinaria histórica desde su lugar
invisible, infinitesimal, tal como piezas de un
engranaje, como pequeñas molduras que se
mueven automáticamente cuando ellos, los
ungidos de los campos de batalla, ordenaban
que una nueva época comience, con el tronar de
los cañones, con el incendio de la pólvora.
Durante el alto, aumentó la agudeza de sus
observaciones. Y a esta labor paciente sumaba
todo tipo de consideraciones. Tenía una mente
ágil y elusiva. Sus cavilaciones iban desde la
posibilidad de verse envuelto en un combate
próximo, a los recuerdos de su formación
75
·, \ \
El Paso del Diablo
Pavel Oyarzún Dlaz
familiar, jalonada de frases monumentales
de retratos y biografías de héroes militares'
que su padre le había destinado desde la
primera infancia. Se alejaba, entonces, por
breves segundos, de aquella ladera del cerro El
Guardián. Se apartaba del frío y del viento, para
abrigarse con el recuerdo fresco de los salones
bucólicos de su casa _bonaerense. Recordaba
las fiestas para los 14 de julio, con su padre, el
general Gustave Riviere, entonando emocionado
La Marsellesa: Allons, enfant de la Patrie, le jour
de glorie est arrivé: las glorias de la Francia
eterna que llegaron en la sangre de su estirpe,
hasta este lado del mundo. Contre nous, de la
tyrannie / l'étendard sanglant est levé. Ningún
pueblo más preclaro en la forja de su destino
nacional, ni siquiera el germano. El recuerdo
del himno galo, · cantado · para sí, en silencio,
le servía de refugio, de consuelo marcial, a la
hora de verse entre aquellos rústicos soldados,
arrojado sobre aquel palmo de cordillera del fin
del mundo, en una misión que, a pesar de las
disposiciones grandilocufntes de Viñas Ibarra
y del propio Varela, seguía teniendo para él
un destino innoble, propio de un ejército de
pacotilla. De aquellas alturas de su memoria
militar, al patibulario espectáculo de aquellos
hombres opacos, iletrados, supersticiosos.
De las proezas de Francia, que navegaban
en su sangre, a la paupérrima sordidez de
J
76
esos, miserables que le miraban de soslayo,
burlandose, con la complicidad de Valenciano
el único, en toda esa tropa, que quizás tuvier~
una razón de fondo para hacerlo.
El teniente, después de cerrar, con cuidado,
las Memorias de la Duquesa de Abrantes, y de
oc~ltar aquel libro en un bolsillo de su chaqueta,
se incorporó y caminó directo hacia Valenciano.
El sargento fingió no verle, y continuó revisando
su pistola, hasta que Riviere estuvo frente a él,
cara a cara.
- Es una excelente arma, ¿no es así, sargento?
-arremetió, Riviere, con voz segura.
- Así es, mi teniente -respondió, con la
sequedad acostumbrada, Valenciano.
- Pero las balas son austríacas. Munición de
primera. Austria produce el mejor acero del
mundo, ¿lo sabía?
- Por supuesto, mi teniente. Lo que mejor
conozco son mis armas -argumentó Valenciano,
~n tanto confundido por este diálogo
t~e~perado. No sabía qué era lo que se proponía
R1v1ere. Descartó de inmediato un intento de
cordialidad, ya que el teniente mantenía la
misma distancia despectiva hacia los clases
como hacia la tropa. A pesar de las palabras de
Viñas Ibarra acerca de quién maridaba en esa
misión, y de no haber discutido, hasta entonces,
ninguna decisión tomada por él, ni el cuándo
partir, ni el cuándo detenerse a los pies de El
77
~
1:
1
El Paso del Diablo
Pavel Oyarztin Dlaz
Guardián, sabía que Riviere le observaba desde
su distancia fría, jerarquizada. Aun así, no
estaba preparado para entablar un diálogo con
él. En realidad, no quería cruzar la más mínima
palabra con el oficial.
- Oiga, sargento -soltó Riviere-, ¿usted cree
que yo soy un imbécil?
- Perdón, mi teniente -alcanzó a responder
Valenciano, sorprendido por la pregunta que a
boca de jarro le dejó caer el oficial.
Aquella frase de sopetón, con voz alzada,
hizo que los soldados se quedarán en silencio
en el acto.
- Sí, me escuchó bien, sargento. Le he
preguntado si acaso usted y estos zarrapastrosos
creen que yo soy un imbécil -espetó Riviere,
subiendo el tono todavía más, para asegurarse
que todos le escucharan.
- No entiendo su pregunta, mi teniente.
-respondió Valenciano, mientras la sangre le
encendía la cara.
- Mire, sargento. El que yo permanezca
apartado de esta manada que usted arrea,
no significa que no escuche, que no mire. Me
doy cuenta de las habladurías a mis espaldas,
de las burlas, y usted también. Es más, usted
lo consiente, ¿no es así? -le dijo, mientras
Valenciano tragaba saliva espesa-. Sepa que un
hombre como yo no se deja engañar, sargento.
Tampoco, humillar. Yo no soy como uno de esos
78
analfabetos a los que usted les gritonea, ¿me
entiende, sargento?
Valenciano intentó responder algo, y el cabo
Ugarte se aproximó algunos pasos: pero .un
gesto brusco de la mano abierta de R1v1ere hizo
que el sargento se tragara lo que quería decir,
y que el cabo, por su parte, detuviera su leve
avance de inmediato.
- ¿Usted ve estas barras en mi uniforme,
sargento? ¿Las ve, claramente? Bueno, estas
barras no son sólo simbólicas. No, sargento. Esto
dice que yo soy su superior -dijo, demorándose
al pronunciar esta última palabra.
Pero Valenciano no bajó los ojos. Su rostro
denotaba el ardor de la rabia contenida en todo
su cuerpo, manteniendo, sin embargo, la rigidez
de la posición de firme.
- Así es, sargento. Yo soy su superior
-continuó el teniente-. Es decir, soy superior a
usted. No somos hombres del mismo rango ni en
el ejército, ni en ninguna otra parte. Usted, con
todas sus bravatas y posturas de.milico valiente
no puede ocultar el hambre que trae desde que
nació. Porque hombres, como usted, llegan al
ejército de puro hambre, ¿o no? Pero mírese,
sargento. Y mire a esta tropa. Si les quitaran el
uniforme y les vistieran como a esos chilotes,
no habría diferencia. Son de la misma ralea. Y
usted también, aparte de ese uniforme, no tiene
nada que lo distinga de la manada.
79
1
El Paso del Diablo
Pavel Oyarzrin Dlaz
Los soldados endurecieron su silencio
como si no tuvieran otro refugio ante la escena'.
Permanecían inmóviles, con gestos torvos 0
esquivos. Miraban a su sargento, recibiendo
aquellas ofensas allí, marcial, incólume, con la
vista al frente, directo hacia el rostro del teniente.
- Usted, todos ustedes -continuó Riviere
esta vez lanzando una mirada a los conscriptosno son más que U!)OS pobres campesinos
uniformados, y pueden dejar de serlo con una
palabra que yo diga al teniente coronel Varela
¿lo sabían? Claro que lo saben, pero aun así
se envalentonan,·· como todo populacho que
se cree en ventaja. Una palabra de mi parte, y
usted, sargento, vuelve al lugar miserable de
donde salió. No sé cuál es ese lugar, pero estoy
seguro de que allí hay hambre, ¿o me equivoco?
Y usted puede volver allí, como le digo. Vuelve
a su hambruna, a su miseria. Y, créame, a nadie
en el ejercito le va a importar. Hombres como
usted hay por miles en este ejército. No son otra
co.s~ que perros de presa. En cambio, yo soy un
ofrc1al. Yo elegí la vida mílítar por herencia, por
honor, no por miseria, como usted. Así es que
haga su trabajo, nada más; y no se las dé de vivo
conmigo. No quiero más risitas ni comentarios
a mis espaldas, ¿me entiende? Si esto se vuelve a
repetir, lo haré a usted responsable, y entonces
tendrá que despedirse de su uniforme, ¿le
queda claro? ¿Le quedó claro, sargento?
1
80
- Si, señor -respondió, casi con un ·grito,
Valenciano.
Pasaron algunos segundos. Los hombres no
se movieron. Mantenían sus posiciones, sus
gestos, su silencio, como queriendo inmovilizar
aquel episodio inesperado. Riviere siguió en
su lugar, mirando a Valenciano. Mantuvo su
actitud, su semblante, imbuido, aún más, de la
raíz gala que tanto veneraba.
Nadie se esperaba esa patriada de Riviere.
Ninguno de los conscriptos hubiese imaginado
que aquel tenientito iba a encararse con el
sargento y plantarle unas buenas en plena cara,
sin achicarse ni titubear.
Pero Valenciano no estaba para quedarse
allí, parado toda la mañana. Rompió aquella
inmovilidad con un mandato a los soldados.
- Todos a preparar sus armas. Revisen los
cargadores y preparen los caballos, que ahora
sí empieza la cosa -dijo con tono enérgico, con
la determinación acostumbrada, a pesar de
reiterar una orden ya proferida, pero que ahora
venía a su boca por un acto reflejo, como una
forma de terminar con ese ajuste de cuentas
propinado por el teniente Riviere. Necesitaba
desbaratar, con una instrucción de guerra a sus
hombres, aquella humillación.
En pocos segundos, el pequeño campamento
se transformó en un conjunto de movimientos
rápidos. Los hombres se apuraban en verificar
81
El Paso del Diablo
Pauel Oyarzrín Dfaz
su equipo otra vez, asegurar las monturas,
hacer unas cuantas maniobras con sus fusiles,
simulando disparar. Riviere se retiró hasta
donde estaba su caballo, lo tomó de la brida, y
luego regresó.
- Ahora -dijo Valenciano, mirando a Gómezlo seguimos a usted. Debemos alcanzarlos
antes de que caiga la noche, ¿me entiende? No
aceptaré errores. ¿Por dónde nos vamos?
Gómez, el más mudo testigo de todo lo dicho
en aquellos instantes, le indicó, hacia el costado
norte del cerro El Guardián, un punto donde se
asomaba una profunda hendidura.
- Por allá. Ellos van hacía allá, para cruzar a
Chile -dijo el arriero.
- Muy bien -agregó el sargento-. Nos llevan
ventaja, pero no deben ir muy lejos. Ellos
no conocen el lugar, y no todos deben llevar
caballos. El gallego Antonio huye a pie, según
me dijeron algunos de los prisioneros en La
Anita. De aquí para adelante, apuramos el paso.
Mantenemos la formación. Yo iré adelante, con
el cabo. ¿Qué tal el camino, Gómez?
- Algo difícil, mi sargento. Más adelante hay
muchas piedras y el bosque está tupido. Tienen
que seguirme de cerca. Llegaremos, como le
dije, a esa quebrada, a mitad del cerro y de allí
hacia el norte, tomamos hacia la derecha, como
quien dice. Aunque yo creo que los pillaremos
antes de llegar a la quebrada.
82
Los hombres se terciaron los fusiles a la
espalda y se alistaron para montar en cuanto
Valenciano se los ordenara. Riviere sacó su
pistola de la cartuchera, la revisó y la volvió a
su lugar. También le echó una ojeada al sable
que pendía de su cinturón de oficial. En lugar
de estar alistándose para una posible acción
bélica, parecía más preocupado por mantener
inalterable su elegancia.
- ¡Monten, y ya vámonos! -ordenó el sargento,
siendo el primero en acomodarse en la montura.
De pronto se encontró con la mirada de Riviere.
Automáticamente se llevó la mano hacia la
visera y le hizo un saludo militar. El teniente le
contestó de igual manera.
- Debí haberte pegado un tiro, hijo de puta
-pensó Valenciano, y espoleó su caballo.
.
83
1
1
El Paso del Diablo
Capítulo III
El frío de la tarde hacía que los hombres
encogieran sus cuerpos sobre los caballos.
Remontaban una pendiente estrecha, pedregosa,
flanqueados por los árboles que atravesaban y
clausuraban el sendero, oponiendo un follaje
espinoso, entreverado. Iban abriéndolo con
las bestias, hasta con sus propios cuerpos. La
marcha hacia El Paso del Diablo se volvía cada
vez más dificultosa. Todo era muy lento. La
huella presentaba a cada paso un obstáculo
nuevo, ganchos de ramas, pequeñas y afiladas
grietas, o piedras de gran tamaño que los
obligaban a detenerse y sortearlas con un
cuidado mortificante. Por allí, en años, no había
pasado nadie. Era una huella cerrada.
Se mantenían firmes, en el ánimo los
huelgui stas, el silencio y la sensación de no
ir lo suficientemente rápidos en la huida. El
paso lerdo de sus cabalgaduras no estaba en
directa proporción con sus temores personales.
85
El Paso del Diablo
Pave/ Oyarzún Díaz
Ascendían entre la arboleda por un hilo de
camino precario, oculto. Iban hacia el sur, en
el corazón del monte, rodeando el cerro a la
mitad de su altura, siguiendo con el plan de
Anselmo Bruna. Hubiesen dado cualquier cosa
porque el sendero se abriera un poco delante
de ellos, trasformándose, por acto de magia,
en una delgada lengua llana y así, entonces,
poder picar a sus caballos, entregarse al galope
salvador que los mantendría con vida. Pero
la angustia y el temor, que tanto les agitaban
sus pulsos sanguíneos, chocaban de frente
contra la realidad del monte. Gastaban grandes
cantidades de un tiempo precioso en treinta
o cuarenta metros miserables de camino.
Pasaban los minutos, horas enteras, y ellos
sin poder salir de ese laberinto enmarañado.
Sentían que les llevaría un siglo cubrir la
· distancia que los separaba del bendito Paso del
Diablo. Era la inmensa tozudez de El Guardián,
que los convertía en un puñado de hombres
desesperados, furiosos de comprobar, en
cada palmo, cómo la voluntad humana cede
terreno ante el miedo en su estado puro. Todo
se transfiguraba bajo esas circunstandas.
Todo cambiaba de significado: el decurso
de las horas, la cordillera; esa misma altura
que la noche anterior vislumbraban apenas,
entre la bruma, como una puerta de salida,
era ahora un muro implacable, una sentencia
86
macabra. La contradicción entre la conciencia
de mantenerse vivos y la irracionalidad de
un miedo crudo, feral, se anidaba en el ánimo
de los hombres, volviéndolos cada vez más
desesperados. El conflicto manifiesto entre la
lucha por la supervivencia y la proximidad cierta
de la muerte, siempre más veloz, más precisa,
preludia, en todo momento, una tragedia sin
· nombre. Es una ley, o al menos así lo parece.
Pero tal como si el propio cerro cediera ante
los ruegos silentes de aquellos jinetes, comenzó
a abrirse, levemente, el ancho del camino. No
era gran cosa esa abertura, pero al menos ya era
algo. Y de pronto la huella se ensanchó más aún,
digamos, lo suficiente para que los hombres se
reunieran en torno al arriero, quien ordenó el
alto.
- Pronto estaremos cerca del Paso del Diablo
-les dijo en un tono desatento, como quien deja
caer sus palabras con descuido. Tenemos que
andar todavía, aprovechar la luz que nos queda.
Ya se viene la noche, y esta será una noche
cerrada.
- Tendremos que pasar de noc~e entonces
-dijo Rogelio Perdomo.
.
- De noche no pasa nadie por ahí, no cuesta
nada caerse. Y de ahí uno se cae una sola vez.
Así que haremos un alto y pasaremos mañana
temprano. Ahora andemos un poco más se adelantó en decir Bruna, sin que su voz
.. ,
'
-~·-
87
1
El Pmo del Diablo
Pavel Oyarztín Díaz
denotara la proximidad del más mínimo peligro.
Inalterable. Inmune.
Pero haberse enterado de la cercanía de El
Paso del Diablo no redujo el nerviosismo de los
hombres. Por el contrario, extremaba en ellos
la intensidad del sobresalto, que se instalaba
como una corriente de aire frío, empujándole
las espaldas. Se limitaron a mirarse entre sí
de súbito, para luego desvi.ar la vista hacia
cualquier parte y levantar, cada uno de ellos,
más alto aún el muro de su silencio.
De inmediato Anselmo Bruna apuró a su
caballo y continuó la marcha. Los demás le
siguieron. Nadie agregó nada. La dependencia
que sentían en torno a aquel hombre aumentaba,
conforme crecía su propia desazón. Un sentido
de obediencia total ante las órdenes del arriero
inundaba cada vez con · mayor fuerza sus
espíritus, ya entregados a un destino que jugaba
con ellos a la ruleta rusa.
- ¿Y ésos qué son? -le preguntó Antonio a
Anselmo Bruna, indicando hacia un costado
del cielo, donde tres enormes aves, a gran
altura, describían amplios círculos en su vuelo,
y que de pronto despertaron su curiosidad,
buscando darse una pequeña tregua en medio
de la incertidumbre, una leve pausa en el
desasosiego de la huida. Podía hacerlo. El miedo
no lo ahogaba. Las venía mirando desde hacía
un rato, sorprendido por sus tamaños, puesto
que a pesar de estar muy altas sus formas eran
perfectamente visibles. La distancia no impedía
ver el poderoso despliegue de sus alas oscuras.
Se distraía con esa visión al igual que aquellos
hombres que a los pies del patíbulo fijan su
vista en un detalle cualquiera.
- Son cóndores. Vuelan muy arriba. Se dejan
caer desde las cumbres. De aquí se ven bonitos
esos bichos, pero en tierra no son más que unos
carroñeros, como los caranchos. Es cosa de
verlos comer carroña. En el suelo dan asco. Igual
que los curas. Una cosa es verlos haciendo misa
repartiendo estampitas, y otra es conocerlos de
verdad a esos pe/apechas. Los curas son como
esos bichos, hay que mirarlos de lejos.
La respuesta del arriero incomodó a Antonio.
El comparar a los curas con esas grandes aves
cordilleranas, de vuelo resuelto a enorme
altitud, en círculos amplios, con gran dominio
del viento, lo consideró de plano una ofensa
gratuita, cercana al sacrilegio, para los cóndores.
Los demás oyeron aquel breve diálogo con
indiferencia. Apenas si destinaron una rápida
ojeada en dirección a aquellos grandes pájaros
que parecían divertirse en el aire, allá tan lejos,
completamente ajenos al drama de los hombres.
A más de alguno, incluso, aquello le pareció una
pendejada, un lujo que ellos no podían darse,
porque no hacían más que arrastrase entre
piedras. Claro que nadie lo dijo. Se habrán
88
89
•
J
El Paso del Diablo
Pavel Oyarzún Díaz
mordido las lenguas. Y no podía ser otro modo.
Porque iban sumidos hasta el cuello en su
propia congoja. Pensaban en una sola cosa. Su
mente y sus ojos no estaban para distraerse
mirando hacia el cielo, sino que estaban atentos
sólo a lo que ocurría en la tierra firme, en ese
sendero desesperadamente lento, donde cada
tramo costaba un esfuerzo ingente, un tiempo
preciado al momento de pensar en los del 10
de Caballería acortando distancia, y que muy
pronto podrían estar a un tiro de fusil.
A poco andar, comenzó a caer una llovizna
acrecentando el peso del frío que los hombre~
soportaban ya como una carga. Aquel frío
puñetero que los había cubierto durante
toda la travesía, desde la salida providencial
de la estancia La Anita. Ahora ese chubasco
cordillerano más encima, haciéndoles llegar
todo el rumor congelado de los grandes ríos
de hielo que bajaban hasta los valles, detrás de
las montañas. Más frío todavía para las manos,
las piernas, los rostros de esos jinetes, y que se
les iba quedando, una vez horadada la carne,
pegado en los huesos.
Y la llovizna se convirtió en lluvia directa.
Los hombres recibían los impactos de agua
gruesa que en su caída inclinada por el viento
atravesaba el follaje, dándoles de frente.
Impactos de un cielo sombrío que se les venía
encima. Marchaban a contramano de una
'"
muerte próxima, de los elementos, tratando de
ganar terreno y tiempo en un cerro que parecía
invencible.
Nunca, como hasta entonces, se habían
sentido tan detenidos en su marcha, tan
inmóviles. El camino, después del claro que
pasaron, volvió a recuperar su angostura de
brecha cruenta. Era aquel suelo afilado, el
cansancio, el hambre los que aletargaban su
avance. Una ansiedad contenida les exaltaba
los nervios y les agudizaba los ojos, los oídos.
Querían terminar de una buena vez con todo
aquello, con todo ese miedo, ese frío de la huida
que poblaba el aire de malos presentimientos.
Luego, la huella volvía a abrirse como un
nuevo milagro entre los árboles. El cerro
mostraba una ruta un tanto más ancha, de roca
desnuda, humedecida por la lluvia. Doblaban
El Guardián, siempre hacia el sur. Una orilla
profunda, cortada a pique en uno de sus
costados, se anunciaba ya más cercana. Más
allá, como una delgada línea de piedra, apenas
dibujada en la pared cordillerana, dejaba ver,
aun en la penumbra postrera de la tarde, un
sendero que descendía hacia los valles de Chile.
- Allí está El Paso del Diablo -dijo Anselmo
Bruna, esta vez con un tono enérgico, como si se
tratara de una sorpresa incluso para él.
Pero la lluvia adelantó la llegada de la noche.
A esas alturas los hombres apenas lograban
1
90
91
1
El Paso del Diablo
Pavel Oyarz1í11 Díaz
milicos, con lo que sea. Ya han sido muchos los
que han ido como borregos al matadero en todo
esto. Que no se la lleven tan fácil -exclamó el
gallego.
- Bueno, pero primero intentemos ganarle
al Paso del Diablo. Tendríamos que cruzar de
noche sólo si llegan los milicos, y ahí sí que más
de alguno se cae, se los aseguro. Pero eso sería
en caso desesperado. Además, ¿qué podríamos
hacer con tres carabinas y un revólver? No,
e~ta cosa la resolvemos saliendo hacia Chile y
sm hacer huevadas. Me tienen que seguir bien
de cerca, y hacer lo que yo les diga. Si alguno
se atolondra, se asusta con la altura, el caballo
también se asusta. El animal presiente lo que
le pasa a un hombre, ya se los dije. El animal
agarra miedo, enloquece hasta que se caen los
dos. Hay que llevar firmes las riendas y dando
cada paso con cuidado, pero sin miedo cuando
pasemos. Uno manda al caballo y no al revés
-habló Anselmo Bruna, desplomando el peso
de sus instrucciones sobre los hombres.
Así comenzó la última parada en el camino
el último campamento de los huelguistas'.
Ahora se aprestaban a descansar un poco antes
de la que tendría que ser su salida del territorio
argentino por un lugar que nadie, en su sano
juicio, se atrevería a cruzar, según el propio
Bruna. A pesar de su exasperación, los hombres
debían esperar las primeras luces del alba, como
distinguir la silueta del murallón cordillerano,
recortada contra el cielo ensombrecido, en
aquel costado del cerro, gobernado, por
completo, por un rumor de abismo.
- Ya estamos cerca -agregó el arriero,
aprestándose a bajar de su caballo.
- ¿Nos quedaremos acá? -preguntó Antonio,
mientras le imitaba, desmontando también.
- Si, aquí nos quedamos a pasar la noche. De
aquí para adelante empieza el paso, y cruzarlo
de noche sería entregar el cuello. Esta quebrada
tuerce todavía más hacia el sur. Son muchos
· , metros ·de una huella al filo del cerro. La lluvia
deja a las piedras como vidrio, y el camino no
tiene más de dos metros de ancho. Dos metro y
medio con suerte. Pasaremos a pie. Tendremos
que llevar los caballos de las riendas -sentenció
· Anselmo Bruna,acomodándose el poncho sobre
los hombros y escrutando el cielo, para luego
afirmar que la lluvia no duraría mucho, porque
era uno de esos aguaceros de diciembre, en el
monte; caen con todo, pero por poco rato.
-¿Ysi los milicos nos alcanzan aquí?-inquirió
Ernesto Mena, quien mantenía la expresión más
enervada de todo el grupo.
- Habrá que pelear, no más, compañero -se
apuró en contestarle Esteban Ferrer.
Antonio miró al joven y asintió ante aquella
respuesta espontánea, decidida.
- Eso es. Ahora sí que les peleamos a los
93
92
._l·
El Paso del Diablo
Pavel Oyarz1í11 Díaz
les había ordenado el arriero, quien contaba con
haber ganado algunas horas al decidir cruzar por
El Paso del Diablo, supo'niendo que los soldados
marchaban hacia el lado norte, cerca del puesto
fronterizo, creyendo que era el único punto del
cerro por donde se podría pasar hacia Chile con
prontitud. De todos modos, era diciembre, la
noche sería muy corta. Confiaba en que la tropa
hubiera hecho lo lógico, sin adivinar que ellos
se tirarían hacia el sur, buscando un paso más
bien suicida. Creía en eso, aunque no estaba
seguro del todo; sin embargo, aquella duda se
la guardaba para sí. Terminaba la lluvia, pero no
el miedo.
*
- Linda la hiciste, Antonio -le dijo de pronto el
arriero, mientras ambos hombres permanecían
sentados en el suelo, descansando, y algo
alejados del resto del grupo.
- No te burles, Bruna -respondió con tono
apesadumbrado el gallego.
- No, si no me burlo, Antonio. Lo que pasa
es que pienso en toda esta macana, toda la
revuelta, los milicos, los muertos. Qué será de
todos los que quedaron allá, en las estancias. A
cuántos habrán matado. Pero tú no tienes culpa
de eso. Las cosas se dieron así.
- A veces pienso en mi padre que murió
ahogado cuando se hundió el Oque~do, durant;
la guerra de Cuba. En cómo llegue hasta ac~,
hasta estas tierras del sur. Pienso en eso. Venir
a morir acá, tan lejos de mi tierra. No sé. Pero
así es la cosa como tú dices. No me arrepiento
de nada. Nuestra lucha es justa. Creo en la
revolución, en el porvenir de los hombres,
pero unidos y dispuestos a luchar hasta el fin.
Muchos parásitos se alimentan de la sangre Y
el trabajo de los obreros. Esa es la pura y santa
verdad, como se dice. Sólo pedíamos lo justo en
esta huelga. Nuestros derechos -dijo, mientras
apretaba su gorra ferroviaria entre las manos,
como si estuviera jugando con ella.
Bruna quiso interrumpirlo pero no se
atrevió a hacerlo. Antonio pronunciaba
aquellas palabras dándole un tono de certeza
incuestionable a cada una.
- Lo que pedíamos es que liberen a nuestros
compañeros presos, a los deportados. Que
se terminen los salarios de miseria. Que los
trabajadores vivan como seres humanos en
estos campos. Tendrías que ver cómo viven
ahí, en las estancias. Un patrón no dormiría un
minuto en esos jergones, te lo aseguro.
- Si sé cómo se vive en una estancia
-interrumpió finalmente Bruna-. No te olvides
que yo soy de aquí. Conozco mucho. He visto
demasiado aquí y en el lado chileno. La cosa
1
94
95
1
El Paso del Diablo
Pavel Oyarz1í11 Díaz
no cambia mucho. Pero de ahí a desafiar a los
milicos es otro asunto. Ellos no vienen a jugar al
trompo, tú lo sabes.
- Ya te he dicho que el año pasado no fue como
ahora. También llegó Varela, pero habló con
nosotros, con los patrones, con todo el mundo,
y todo terminó en eso. Ahora vino a puro matar.
Es otro hombre.
- No sé en tu tierra, pero así son los milicos
aquí, Antonio. ¿Cómo creías que eran? Mi padre
me decía que por donde pisa la bota de un milico
no crece pasto. Y tenía razón el viejo - dijo el
· · arriero; sacándose el sombrero y pasándose la
mano por el pelo, para enseguida volvérselo a
calar.
- Pero sé que todo esto no quedará así. Los
compañeros se volverán a levantar. Yo mismo
· · · ·· pienso estar unos·cuantos días en Chile y luego
me regreso. Hay que sacar lecciones y seguir
con la lucha. Pero esta vez será distinto. El perro
ya mostró los dientes. Los trabajadores no se
entregarán como lo hicieron ahora. Éramos
más de dos mil huelguistas, contra unos pocos
milicos. Doscientos, a lo más. Teníamos todo
para ganar esta huelga. Nunca habíamos tenido
una organización tan grande como la Sociedad
Obrera. La causa es justa. Los trabajadores
podemos liberarnos del yugo capitalista. No
es sólo cosa de libros como algunos creen
por ahí. La historia marcha para allá. Hacia
96
una sociedad más justa, sin explotadores ni
explotados. Sin clases, sin Estado, sin ejército.
Sin curas cabrones, ni patrones chupasangre. El
miedo y la ignorancia son los peores enemigos
del pueblo. La Iglesia también. Nos quieren
embrutecidos, como bestias de carga; pero les
haremos morder el polvo. La próxima huelga va
a ser distinta. Pronto sabrán lo que es el pueblo
trabajador en pie de lucha. Ya no les bastará
con los milicos para aplacarnos, para tratarnos
como animales. No. La próxima huelga va a ser
de verdad - dijo Antonio, encendiendo el filo de
sus palabras, en un discurso continu o y con la
intensidad de una arenga.
Bruna guardó silencio. Miró a aquel hombre
joven, que hablaba de una próxima huelga como
si no estuviera ahora huyendo, oculto allí, en un
rincón del cerro El Guardián. Parecía que vivía
en otro planeta. No quiso decirle nada. No se
animó a romper el cauce de aquella convicción
que manaba de un espíritu tapiado en su porfía,
a contramano de la realidad, a pesar de estar más
cerca de la muerte que de cualquier otro posible
movimiento huelguístico en la Patagonia.
Ambos hombres se mantuvieron en silencio
por algunos minutos. Cada uno envuelto en
sus propios pensamientos. Arriba, en el cielo,
la noche desplegaba su sombra total y helada,
cayendo como un presagio amenazador sobre
el pequeño campamento.
97
El Paso del Diablo
Pavel Oyarzzín Díaz
*
La oscuridad del monte crecía. También
crecía el silencio de los hombres, que no dormían
a pesar de tantas horas de insomnio. Cada uno
metido en la profundidad de su conciencia,
en el laberinto de su memoria. Allí se veían,
en un punto ínfimo de la inmensa cordillera,
pequeños, debilitados, casi sin armas, y con
los soldados en algún lugar, buscándolos para
matarlos. Surgían en ellos, allí arrojados sobre
el suelo rocoso, gestos maquinales, efectos del
temor. Revisaban una y otra vez los bolsillos
de sus chaquetas, se acomodaban el sombrero,
jugaban con un cigarrillo que no debían fumar,
o aguzaban la vista hacia los cerros, queriendo
descubrir detalles precisos, aun cuando éstos
le devolvían tan sólo su imagen de muros
sombríos, sus contornos y alturas primordiales.
No veían nada más. Estaban encerrados en la
noche cordillerana, esperando el alba, para
poder seguir con vida.
Bajo los árboles, donde aún permanecía
suspendido entre las ramas el rumor de la
lluvia, los hombres se apiñaban en el suelo
para combatir el frío. Cada tanto, la quietud
del momento recibía el sonido de los breves
desplazamientos de los caballos, atados a unos
arbustos, husmeando el suelo, para arrancar
unas pocas briznas de hierba, o beber un poco
98
del agua empozada en los pequeños cuencos
formados por las piedras.
Antonio, quien se había alejado un tanto del
resto del grupo, permanecía de pie mirando
hacia aquellas alturas secretas. El hombre
mataba el tiempo a punta de recuerdos, de
evocaciones breves, fragmentarias. Recordó el
mar de su tierra, la ribera que vio desde niño
allá, en El Ferrol, en ese vértice, al noroeste
de España, que es Galicia. Recordaba el sector
antiguo de la ciudad natal, más allá de los
talleres, los astilleros. El sector viejo y bucólico
de la ciudad, inundado de un rumor marítimo,
del humo de las tabernas, de todas esas historias
de pescadores convertidas en leyendas para los
niños y las mujeres, que se criaban soñando
con el Atlántico boreal. Luego pensó en cuán
lejos estaba de ese mar, de ese tiempo, allí
donde se encontraba a esas horas, perseguido,
entumecido, con la muerte rondándole de cerca.
Decidió sacudirse de aquellos recuerdos que le
adormecían los sentidos, que hacían languidecer
su estado de alerta. Debía permanecer atento,
concentrado en los rumores de la noche, en los
ruidos del monte, en las sombras circundantes.
Él, más que nadie, debía estar en vigilia, con el
arma lista, dispuesto a todo.
Regresó hasta donde estaba Bruna. Le
gustaba conversar con ese arriero que, sin
conocerlos siquiera, puso su propia vida en la
99
¡·l
1
El Paso del Diablo
Pavel Oyarztín Díaz
misma balanza. Desde la primera charla, se dio
cuenta de que hablar con Bruna le aquietaba
la angustia, no por mera distracción, sino por
saberlo un hombre ya probado en los avatares
del peligro. Cada palabra del arriero venía
reforzada por una experiencia viva Y por tanto
verídica, · que le hacía decidir la forma Y el
rumbo por dónde seguir, sin vacilaciones de
ninguna índole. A lo mejor, Bruna iba con tanto
miedo como cualquiera, sin embargo no lo
demostraba. Sea como fuere, era algo digno de
tomar en cuenta.
-. · - ¿Es cierto eso de los caballos? -le preguntó
de sopetón a Anselmo Bruna, mientras se
sentaba a su lado.
- ¿Qué cosa?
- Eso de que el hombre le traspasa su miedo.
· "'Claro que sí.- Es el animal del miedo. No hay
otro así. Mira, fíjate alguna vez en uno cuando
está asustado, fíjate en sus ojos. Ninguna bestia
tiene los ·ojos de un caballo cuando siente
miedo. Son los ojos más abiertos de todos, a
punto de que le salgan disparados, _co_mo si
tuviera un demonio adentro, o como s1 viera al
mismo diablo. Un caballo con miedo enloquece.
Se mata si puede.
- Los hombres también, ¿o, no? -afirmó
Antonio.
- No, los hombres no. Bueno, algunos. Los
cobardes. Pero te hablo de todos los caballos,
100
incluso de los más chúcaros. Yo sé de caballos. Por
eso te lo digo. Por eso les dije cómo teníamos que
cruzar por el paso. El caballo le teme a las alturas
como al demonio en persona, y si el hombre que
lo lleva tiene miedo también, el animal se arroja
hacia el barranco, se lo lleva con él. Así es la cosa
-afirmó categórico Anselmo Bruna.
- Nunca había oído nada parecido, ni siquiera
de los compañeros que trabajan todo el día con
caballos en las estancias -retrucó Antonio,
haciendo evidente un dejo de incredulidad ante
la afirmación de Bruna.
-Pero ellos no hacen más que arreos de ovejas.
Andan tranquilos por la huella. Te hablo de los
que andamos con estos bichos en la cordillera,
solos, sin nadie más. Sólo aquí se conoce a los
hombres y a las bestias. En el monte.
Ahora era Antonio quien dejaba una
interrupción en suspenso, para continuar
oyendo al arriero.
- Yo he cazado pumas, por ejemplo. ¿Sabes
cómo se caza un puma? -preguntó Bruna, y
sin esperar la respuesta, continuó hablando-.
El puma es un animal peligroso. Hay que
perseguirlo en el monte con qui nce o veinte
perros leoneros, que son chicos, pero bravos.
Estos lo rodean, lo obligan a subirse a un árbol
o una roca; lo van cercando, hasta que queda
acorralado y, entonces, ah í se le puede matar.
Yo he visto a ese animal peleando con los
101
~
1
1
El Paso del Diablo
Pavel Oyarzrín Dfaz
perros hasta morir. He visto sus ojos cuando
está rodeado, y no son de miedo como los del
caballo, sino de furia. Tampoco los perros
tienen esa mirada asustada, y eso que a más de
alguno el puma puede darle un zarpazo. Una
mano que le meta el león y el perro se queda sin
tripas. Ellos lo saben. Nacen sabiéndolo. Pero
como te digo, sólo en un caballo entra tanto
miedo, en ninguna bestia más. A mí nadie me lo
ha contado. Yo lo he visto.
- O sea que ahora estamos como los pumas
-dijo, Antonio, marcando con una sonrisa triste
la ironía de sus palabras.
- Más o menos así -respondió Bruna-. Claro
que todavía no llegan los perros. Ahí veremos
quién es quién, compadre. Cómo se portan.
Nunca se sabe -agregó.
- ¿Por qué lo dices? ¿Desconfías de alguno?
-preguntó Antonio, con un tono inquieto.
Ambos hicieron silencio. La posibilidad de
una traición es una puerta siempre abierta
para los hombres que se juegan la vida en un
momento, y donde la vida de uno depende
del otro, y de todos. Los traidores son de una
raza aparte. Ni ellos mismos lo saben, porque
la traición se les incuba en secreto, hasta que
cobra vida propia y los gobierna. Un traidor
es un hombre que se devora a sí mismo, para
convertirse en otra cosa. Luego, se vuelven
indomables. Ni Dios tiene control sobre ellos.
- No. Lo digo, nada más. Pero el que se
descuida, pierde. No todos los hombres son
iguales. Yo no pondría las manos al fuego por
todos. Apenas lo haría por mí -continuó Bruna,
pausadamente.
- Yo creo en los compañeros. Tú vez cómo se
están jugando el pellejo, sin reclamos. Además,
ellos querían quedarse a pelearle a los milicos,
igual que yo -sentenció Antonio, tras el silencio
sombrío que produjo la aparición soterrada de
aquel sentimiento de sospecha.
- Sí, está bien. Pero otra cosa será si los milicos
nos alcanzan. Hay que asegurarse, Antonio.
Sobre todo tú. A ti te buscan. ¿Los conoces bien
a todos ellos? -dijo Anselmo Bruna, mirando
hacia donde se encontraba el resto de los
hombres, pasando la noche como podían, con
tanto frío, con tanta incertidumbre encima.
- Durante la huelga algunos anduvieron
conmigo. Son buenos compañeros. Aunque
no los conozco bien a todos. Los hombres se
prueban en las jornadas de lucha -agregó
el gallego dándole a sus palabras, como de
costumbre, un marcado acento de proclama, de
discurso.
- De todos modos, ¿a quién le tienes más
confianza?
- Como para qué.
- Como para pasarle esto -dijo el arriero, sacando de entre su poncho un revólver.
1
1
1
102
103
1
El Paso del Diablo
Pavel Oyarzrín Dlaz
- ¿Y eso por qué?
- Mira, Antonio, yo he visto a los mejores
agachar el moño cuando la cosa se pone fea.
Esto es para asegurarnos que nadie se irá a
entregar a los milicos, para adelantarnos, ¿me
entiendes? Aquí, los que llevamos armas somos
Mena, tú, y yo. Ésta es para alguno· del que
estés muy seguro, que esté dispuesto a pegarle
un tiro a quien quiera traicionarnos. Deberá
marchar al final de grupo. Deberá vigilar bien
a los hombres. Pero tiene que ser un cien por
cien. Alguien que esté con nosotros a muerte,
· ¿está claro? -terminó diciendo Bruna, en un
tono calmo, atildado.
Antonio se quedó pensando un instante.
Miró a sus compañeros. Y aunque no quería
aceptar abiertamente la posibilidad de que
· · entre ellos surgiera, de pronto, un traidor, sabía
que Bruna tenía razón. Anselmo Bruna era un
hombre práctico, con experiencia. Conocía la
naturaleza de los hombres. Era el momento de
asegurar la salida, de no cometer errores. Nada
de confianzas ciegas. Él lo sabía. Lo aquilataba.
La lucha es así también, pensó, resignado ante
una alternativa probable, por la que nadie, en
esas circunstancias, debería ser tomado por
sorpresa.
- Dale el arma a Esteban -dijo de improviso,
sin titubear.
En esas cortas semanas de huelga, Antonio
104
había aprendido a sopesar el valor de Esteban
Ferrer. Ese cachorro, a pesar de su poca edad,
siempre se mostró como uno de los más
decididos. Nunca dejó de cumplir con sus
deberes de militante de la Sociedad Obrera. Ya
es un hombre, se dijo el gallego. Un hombre de
palabra.
- Oye, Esteban - le dijo Bruna al muchacho,
que estaba tendido en el suelo junto a los otros
hombres- Antonio te llama.
Ferrer se apresuró en acudir al llamado. Los
demás le siguieron con la mirada.
- Esteban -le largó Antonio de cerca, en
voz baja- aquí el compañero te va a pasar una
pistola. Quiero que la lleves tú. Que cuando
partamos, tú vayas atrás, cerrando el grupo. Si
vez que alguien quiere escapar o volver para
en~regarse a los soldados, tú lo detienes y nos
avisas. Pero si no obedece, le pegas un tiro. O
dos -concluyó.
- O tres, si lo pide a gritos. Bueno, los que
sean necesarios- agregó el arriero.
- Muy bien. Pásame la pistola, compañero
-dijo Ferrer, sin siquiera esbozar una pregunta
ante la orden recibida.
- Revólver, amigo. Esto es un revólver, y de los
buenos. Son hechos en España. Éste no miente.
¿Sabes disparar? -le preguntó Bruna.
- Sí, compañero. Con mi padre muchas veces
disparábamos en la pampa -respondió el
105
r
El Paso del Diablo
Pavel Oyarzrín Díaz .
muchacho, tomando el arma entre sus manos y
examinándola con cuidado.
Ninguno de los tres hombres agregó otra
palabra. Esteban recibió así, con breve~ad,
las instrucciones de vigilancia. Y las acato de
inmediato. Tenía voluntad. Estaba resuelto a
cumplir con su deber como el que más. No era
necesario preguntar otra cosa. Todo estaba muy
claro.
*
El muchacho se tendió en el suelo y sacó el
revólver de su bolsillo. El contacto de su mano
con el metal le hizo concentrarse en lo dicho
por Antonio. Aceptó la responsabilidad de
vigilar a sus propios compañeros. Esa confianza
depositada en él le llenó de un orgullo genuino.
Comenzaba para él una batalla decisiva
también, mientras sentía el peso del arma entre
los dedos y revisaba, mentalmente, toda una
serie de posibilidades. Supo que esa noche ya
no debería pegar un ojo. A pesar de que veía
cómo algunos de los hombres eran vencidos
por el sueño y dormían, o dormitaban a ratos,
a trazos cortos, afligidos. Sin embargo, estaba
seguro de que Antonio ni Bruna caían vencidos
por el sueño; sabía que no se dejarían rendir por
la modorra, por el agotamiento de músculos Y
nervios acumulados. Ahora, él también cargaba
106
sobre sus hombros con la empresa de salir hacia
Chile. De él dependían los otros, y el propio
Antonio. La vida del líder máximo de la huelga
nada menos, estaba confiada al cumplimiento
de su deber.
Pero la noche del monte era más espesa
que la de cualquier otro sitio conocido. Era
una noche pesada, enquistada en el frío que
adormecía a los hombres, trayendo, además,
rumores lejanos, envolventes, hasta esa
altura. El viento se sumaba al sopor nocturno,
golpeando las piedras, bajando con su silbo de
gran alcance hacia los valles y, más allá, hacia
la pampa, hacia las estancias que extienden sus
campos de pastoreo y crianza de ovejas, como
una gran mesa esteparia, hasta las orillas del
Atlántico. Caminos y huellas que él mismo había
recorrido desde niño.
Esteban Ferrer se dedicaba a hacer recuerdos,
como si fuera un viejo que remontaba décadas
enteras, a pesar de sus dieciocho años escasos,
con su deber revolucionario a cuestas, y con un
revólver en el bolsillo de su chaqueta.
Entonces, una galería de imágenes ajadas,
de porciones de tiempo, tomaba por asalto la
memoria del muchacho. Era la llanura natal,
el horizonte, los animales. Luego, pasajes de
faenas, breves fragmentos de conversaciones,
nevazones, épocas duras, días mejores,
accidentes. Su memoria daba grandes saltos
107
1
El Paso del Diablo
Pnvel Oyarzrín Díaz
en el ensueño. Pero regresaba de golpe hasta
el campamento, hasta el deber encomendado,
sacudiéndose de los desvíos provocados por la
nostalgia. Más tarde, sin embargo, un recuerdo
inesperado cayó sobre él. Una distracción
subrepticia y poderosa. Era la hora más cruda de
la noche. Yallí, una silueta adolescente, delgada
y envuelta en un leve temblor, interrumpía el
derrotero de su vigilia. Amanda, dijo para sí.
Amanda, repitió, en voz baja. El frío lo obligaba
a encogerse, a reducir su espacio ante los golpes
de aire helado, de rocío hiriente. Buscaba
calor entre sus · miembros reco~idos. Buscaba
calor en su propia memoria. Y lo encontraba
'
por fin, en la evocación de Amanda. Era ella,
incuestionablemente, la que venía hacia su
cuerpo. Se aproximaba. Entonces la silueta
·imaginaria de aquella muchacha se reducía a
su boca, a los escasos besos prodigados, a las
caricias furtivas. Era el recuerdo de su boca
abierta en el beso, la humedad de su lengua.
Era su boca moviéndose en la suya, la apertura
máxima de sus labios delgados, tibios. Sólo era
su boca, y no obstante desde allí podía adivinar
todo su cuerpo, que nunca fue completamente
suyo, pero que estaba allí, en aquellos momentos
de fiebre oculta, dispuesto para que él, y sólo él
lo disfrutara, lo moldeara, lo penetrara hasta su
raíz. Se dejaba ir~ Esteban, en ese recuerdo. Con
los ojos entornados, hecho un ovillo en el suelo
108
del monte, consumía el tiempo, aferrado a su
erección que lo transportaba a la profundidad
de un sueño prolongado, involuntario. Aun así,
permanecía inmóvil, reconcentrado en un ardor
que lo estremecía en secreto. Partía en busca de
Amanda, tras el rastro de sus labios, sus brazos,
s~s ~iernas de muchacha en actitud de entrega,
lubn,ca hasta la médula, tendida, llamándolo allí,
detras de los galpones de la estancia Esmeralda.
De pronto, una mano fuerte le sacudió el
hombro. Clareaba en el cielo la primera luz del
día. Era Bruna que lo despertaba, haciéndole
el gesto universal de silencio. El ensueño se
des~arató de su mente. Bajó a la tierra de golpe.
Cayo en su propia realidad, como una piedra. El
despertar de esa manera, remecido a tirones,
hace que un hombre vuelva a vivir, en cierta
medida, el trauma del nacimiento.
Bruna lo arrojaba a este mundo. Tanto él
como Antonio habían escuchado el sonido de
un balazo a lo lejos. Más de algún otro de los
huelguistas también se había sobresaltado con
aquel estruendo contundente, espeluznante.
No había dudas, los soldados también estaban
en marcha hacia El Paso del Diablo. No tenían
mucho tiempo. Pronto habría una claridad total.
- Hay que irse rápido - le dijo Bruna-. Los
milicos están cerca.
Es~eban se incorporó de un salto. Maldijo
su dejadez. Sintió ira y vergüenza por su falta
109
El Pmo del Diablo
Pavel Oyarz1í11 Díaz
de hombría en el deber. Él tendría que estar,
junto al arriero y Antonio, levantando al resto
· de los hombres, y no siendo despertado, poco
menos que a cachetazos, ahora que los soldados
ya estaban pisándoles los talones. Vienen los
milicos, y yo pajeándome, se dijo enfurecido.
Todos montaron en sus caballos y
comenzaron a adentrarse por ese costado del
cerro, en la brecha que se despejaba de sombras.
Iban al trote. El camino, aunque pedregoso, era
algo más ancho. Subían deprisa.
Bruna se adelantó. Apuró un poco más el
paso. Le seguían Antonio, Perdomo, Mena. Un
tanto más atrás, y en fila, Macayo, José Ramos,
Cárdenas, Martínez, Rosas, Pedro Marín,
Galindo Villalón. Cerraba el grupo, junto a
Miguel Zurutusa, Esteban Ferrer.
- Pasa adelante, Miguel -le dijo con premura
Esteban. De este modo, él quedó al final de la
pequeña columna, tal como se lo había ordenado
Antonio. Metió una mano en el bolsillo de su
chaqueta y empuñó con firmeza el revólver.
La prisa por retomar la marcha hizo que más
de alguno dejara sus pequeños mantos de cuero
de guanaco en el lugar.
- ¡Dejaron los quillangos, compañeros!-lanzó
Antonio entre dientes, volviendo la cabeza hacia
los hombres que le seguían, al percatarse de los
bultos arrojados en el suelo del campamento
que iban dejando atrás.
110
- Ya no importa mucho eso -dijo Bruna-.
Descubrieron que nos íbamos por el Paso del
Diablo. Pero creo que recién vienen doblando el
cerro. El tiro sonó bastante lejos. Tenemos algo
de tiempo todavía.
El camino comenzaba a estrecharse de
nuevo. Ya no podían mantener, sobre aquellas
piedras más afiladas que nunca, el trote ligero
que alcanzaron a llevar por un corto tramo.
Ahora iban, otra vez, a paso lento, subiendo.
Se detuvieron en una pequeña planicie. Bruna,
Antonio y Mena vieron cómo se abría un poco
la huella, para luego cerrarse como un embudo.
A un costado, una laderq de piedra de cinco o
seis metros de altura flanqueaba al sendero que
definitivamente bajaba, en diagonal, hacia el sur.
Casi pegado a él, a mano izquierda, la abertura
de un desfiladero profundo, con un leve declive,
mostraba la orilla de un abismo cortado a
pique. Los hombres podían ver los árboles que
se veían como pequeñas plantas allá abajo. E°ra
El Paso del Diablo, absolutamente visible.
Pero ya era tarde para los preparativos de
~ni~o o consideraciones acerca del riesgo que
1mphcaba tomar esa delgada cornisa de piedra.
Ahora eran alcanzados, como por un rumor
fatídico, por el sonido de cascos de caballos. Del
mismo modo, y con mayor nitidez, por los gritos
de los soldados, que intentaban apurar aún más
el ritmo de su avance. Exceptuando a Bruna,
111
1
El Paso del Diablo
Pavel Oyarzzín Dfaz
era la primera vez, desde la salida de La Anita
que los huelguistas sentían la presencia cercan~
de sus perseguidores, aquellos que venían a
aniquilarlos. Se trataba de una certeza funesta
que horadaba sus ánimos, saturándolos de'
miedo. Los soldados se les venían encima. Muy
pronto estarían al alcance de sus fusiles.
- Vienen más rápido de lo que pensé -dijo
Bruna, por primera vez con un acento vibrante
en su voz-. Vamos a tener que pasar montando,
·al trote. No queda otra. Hay que cruzar rápido.
Es peligroso, pero no hay otro modo. Todos
· deben seguirme · de cerca, sin apurar mucho
a los caballos. Si uno se asusta, se parten el
cuellos los dos allá abajo -agregó el arriero, con
una expresión contrariada en el rostro, pero de
inmediato siguió hablando:
···- Antonio; si los milicos nos ven desde aquí,
pueden darnos sin problemas. Los Máuser te
pegan a más de mil metros, seco.
- Ya estamos aquí, hay que intentarlo. Si nos
volvemos nos matan antes y más fácil -dijo
Antonio.
- Pásame tu rifle - le dijo, de pronto, Esteban
a Antonio. El gallego lo miró sorprendido, pero
no atinó a decirle nada.
- Dale el rifle -dijo Bruna, mirando a Esteban
y asintiendo ante aquella petición, dando por
entendido de lo que se trataba.
- Yo me quedo aquí para detenerlos.
112
Antonio quiso decirle algo, cuando cayó·en la
cuenta de lo que se proponía Ferrer.
- Es una locura, Esteban -le dijo finalmente.
Pero Bruna ya se había adelantado y
desamarró la carabina de la montura de Antonio
para de súbito pasarle el arma al muchacho'.
Antonio, presa del estupor, no alcanzó a intentar
detener o disuadir al arriero en esa maniobra
rápida por desarmarlo.
- ¿Sabes usar uno de éstos, no es cierto? -le
preguntó el arriero.
- Sé disparar, Bruna, ya te lo dije -contestó
Esteban.
- Bueno, a disparar se aprende disparando agregó Bruna.
- Tú debes salir, Antonio. A ti no te pueden
agarrar -le dijo al gallego, mirándolo fijamente
por un instante.
·
Me quedo contigo, compañero-interrumpió
Antonio.
'
- ~o -soltó Bruna, enérgico-. Aquí hay
espac10 para un solo hombre, y él tiene razón.
Tú no puedes caer en manos de los milicos.
Tú menos que nadie. Si eso pasa, todo estará
perdido. Tú lo sabes -le enrostró el arriero
'
como si hablara de una causa propia.
Al resto de los hombres, sobre todo a Ernesto
Mena, aquel diálogo le resultaba irracional. Si no
hubiese sido por el profundo respeto que sentía
por Antonio y por Anselmo Bruna, los hubiese
113
El Paso del Diablo
Pavel Oyarzrin Díaz
cortado a gritos, a puteadas. Aquella discusión,
en las puertas mismas de la muerte, se le vino
encima como un absurdo, como una infernal
escena de locos, de suicidas. Ya se veía cosido a
balazos ahí mismo, casi con un pie en Chile. La
desesperación hizo que comenzara a hacer girar
su caballo sobre el lugar, con un gesto espontáneo
de sus manos sobre las riendas; la única manera
de dar cauce a su angustia desatada.
Los otros caballos también se inquietaron,
presintiendo el miedo de los hombres.
Comenzaron los relinchos, los movimientos
bruscos de las bestias que recibían, en su
cuerpo, la electricidad del miedo humano.
- ¡Ya, rápido, Esteban! Debes quedarte acá.
El camino es estrecho. Te dejo mis balas, las
de Mena, las de Antonio. Son más de treinta
tiros. Baja la palanca con cuidado y dispara
buscando siempre darle a alguien. Vigila arriba,
porque pueden darte desde allá -le dijo el
arriero, indicando la altura del muro rocoso que
flanqueaba a la huella-. Ellos tienen Máuser
'
más pesados, de mucho alcance, y aquí estarán
a corta distancia. Se les hará difícil darte. Yo
me llevo tu caballo. Te lo voy a dejar allá abajo,
para que nos sigas, siempre bordeando el río,
¿me entiendes? Recuerda que también tienes
mi revólver. Buena suerte, compañero -le dijo
apresurado, posando su mano en el hombro de
Esteban, y apretando con fuerza.
114
··~
Antonio siguió a Bruna completamente
conmovido, con ganas de llorar. Hubiese
querido darle un abrazo a Esteban, pero no
había tiempo. Sólo le pasó sus balas, al igual
qu~ Mena. Ese fue el único gesto de despedida;
deJa:le, con la brusquedad propia de quien
contiene una emo~ión furibunda, un puñado de
balas en la mano. El sabía que era un sacrificio
Sabía que la nobleza de ese muchacho era d~
otro mundo. Tenía el heroísmo de los auténticos
anarquistas. Así lo veía.
*
Los hombres iban muy lento por aquella
senda tan angosta, tan próxima al muro de
piedra que tenían a la diestra y del vacío abierto
a la siniestra. Ahí se dieron cuenta de que
pasarlo de noche hubiera sido un suicidio. La
delgadez del sendero los asfixiaba. Ya sentían el
leve declive de la estrecha cornisa cordillerana.
Marchaban mirando el suelo, palpando con
ligereza el andar de sus caballos. Cada uno
recordaba perfectamente la sentencia de
Bru?ª· Estaban en El Paso del Diablo. No podían
equivocarse. El miedo no debía traicionarlos.
Antonio, ,ª pesar del filo sobre el que iba, no
pensaba mas que en Esteban, allá atrás, sobre
la piedra, emboscando a los soldados. También
115
1
El Paso del Diablo
Pavel Oyarz1í11 Dlaz
se acordó de Shulz, en la estancia La Anita ,
esperando a las tropas del 10 de Caballería;
vale decir; su turno para ser fusilado. Porque de
eso podía estar seguro: Shulz ya estaba muerto,
metido en una fosa, como tantos.
Después de algunos minutos, y obsesionado
po r la imagen de Esteban, que no le abandonaba
en aquel camino nefa~to que los llevaría hacia
Chile, Antonio rompió por fin el silencio. Tenía
a Anselmo Bruna allí cerca, a unos pasos
nada más. De nuevo buscaba refugio en la
conversación con el arriero.
· - ¿Qué pasará con Esteban? -le preguntó
- No sé. A lo mejor los soldados no estaban
tan cerca como creíamos. A lo mejor sólo era
una patrulla de reconocimiento, de tres o
cuatro hombres a lo más. Si fuera así será fácil
para Esteban. ·Puede·pararlos y luego venir tras
nosotros. Esos soldaditos son miedosos. Apenas
escuchen unos tiros, retrocederán hasta donde
están sus jefes, que son más miedosos que ellos
todavía.
- ¿O sea que tiene una oportunidad el
compañero? - insistió Antonio, buscando un
atisbo de sosiego.
- Claro. Todo puede darse -aseguró el
arriero-, pero ahora nosotros, tranquilos no
más. Traten de no mirar al barranco. Mantengan
calmados a los caballos. Aquí el que se asusta se
cae, y puede pasar a llevar a otro, el muy huevón
116
- agregó, alzando la voz lo suficiente como para
ser escuchado por toda la columna.
- Creo que nunca he tenido miedo a la muerte,
Bruna -dijo Antonio.
- Eso nunca se sabe. Como me dijo un italiano
una vez; una cosa es hablar de la muerte y otra
es morir.
Recién terminaba Bruna de decir aquella
frase, cuando escucharon el primer disparo. Era
de un Winchester.
117
1 "
El Paso del Diablo
Capítulo IV
Gómez detuvo su caballo y esperó a la
columna de soldados que le seguía. El primero
en llegar hasta esa especie de plano rocoso
fue el sargento Valenciano. Más atrás, el resto
de la patrulla todavía apuraba a los caballos,
avanzando a duras penas por lo empinado de
la cuesta, lo escarpado del terreno y la cerrazón
que producía la arboleda cordillerana.
- ¿Qué pasa, ahora? -preguntó Valenciano,
con la vista fija en el arriero.
- Bueno, de aquí seguimos subiendo hacia el
norte, mi sargento -respondió Gómez, tan opaco
como siempre. Esquivando un poco la vista.
Valenciano, impaciente por la demora del
resto de los hombres, volvió grupas. Fue en
busca de aquellos soldados que marchaban con
la parsimonia de los débiles. Les dejó caer su
voz endurecida, como quien los toma del cuello
y los arrastra hasta la línea del deber, la de los
verdaderos hombres:
,,
'I
1
119
1
El Paso del Diablo
Pavel Oyarz1í11 Díaz
- ¡Apúrense, babosos, o quieren que el gallego
Antonio se nos escape! No pienso ordenarles
otra vez que se apuren. La próxima, vuelvo para
pegarle un tiro a un cabrón.
Luego partió hasta donde estaba el arriero:·
- ¿Dónde están los policías chilenos, Gómez?
-inquirió, con el tono inflexible de costumbre.
- Por allá, más hacia el norte -dijo Gómez,
abriendo su brazo derecho-. Y ellos quieren
pasar por acá -agregó, señalando otro punto del
cerro, un tanto más hacia el sur-. Deben estar
por ahí, no muy lejos, detrás de esas piedras
·· · altas, por ahí se pasa a Chile. El camino no es
tan malo.
El sargento miró en las direcciones que le
mostró el arriero, pero lo hizo con incredulidad.
Crecían en él las sospechas que tenía sobre aquel
· hombre. Este índio ·nos está haciendo perder
demasiado tiempo, pensó enfurecido. Pero no
le quedaba otra que seguirlo. Sólo un baqueano
como él conocía aquellos cerros, pudiendo
avanzar por esos senderos endemoniados
como si estuviera leyendo un mapa. Mas
estas razones no le servían para apaciguar su
iracundia ante la tardanza del encuentro final
con los huelguistas. Le exasperaba no tener
ninguna prueba concreta del paso de Antonio y
sus hombres por esos rumbos. Hasta ahora no
eran más que fantasmas. Una leyenda o algo así.
Ansiaba poder verlos a la distancia. Anhelaba
120
ese momento en el que estarían bajo las miras
de sus fusiles y luego a centímetros del filo de
las bayonetas, de los falcones.
Tras un momento, llegó el resto de la tropa.
Los conscriptos veían al sargento cada vez
más irascible y contrariado por el resultado
de esa misión que se alargaba en demasía.
Mostraban cansancio. Tenían hambre. Los
recios golpes de frío asestados por el viento les
iban desmoronando sus voluntades cada vez
más arenosas. Sólo querían que todo terminara
pronto.
Valenciano sabía de la baja moral combativa
de sus hombres, aun cuando eran los mejores
que tuvo a elegir. Sólo podía confiar en el cabo
Ugarte. Los demás se le imponían como una
pesada carga de la que debía tirar con fuerza.
Sabía de su escasa resistencia a la hora de
enfrentar los sacrificios de la vida castrense.
Esas horas de marcha en la cordillera le bastaron
para obtener un retrato fidedigno de cada uno
de ellos. La mayoría dejó al descubierto su
estirpe de manada, como les llamó Riviere.
Casi siempre cabizbajos, huyéndole al frío a
la visión del monte, como aquellos suplican~es
que bajan los ojos para rogar a Dios por algo que
no se atreven a enfrentar como hombres; o cada
tanto quedar viéndose unos a otros, con una
mirada vacía, inerme. Pero en su fuero interno
el sargento no le pedía peras al olmo, puesto
121
El Paso del Diablo
Pavel Oyarz1í11 Dlaz
que no eran más que campesinos sacados de
sus chozas para cumplir con la conscripción.
Por eso no les daba respiro. Después de todo,
le recordaban su propia historia, al menos la de
sus primeros años. Eran hombres arrancados
de la miseria. Venían con esa marca en el lomo.
Y esto, precisamente, hacía que fuera tan duro
con ellos. Porque debía arrojarlos de la niñez
de golpe. Lo haría por su bien, aunque ahora
tuvieran que morder el polv~. Un bracero
debe huir de la niñez a toda prisa, pensaba.
La infancia de los pobres es un tiempo oscuro,
donde el hambre muerde los ojos hasta dejarlos
vacíos. Es el tiempo de las piernas débiles, las
costillas asomadas, las manos sin fuerza, para
tanto dolor que hay que cargar. Cuando no se
puede responder un bofetón. Una mezcolanza
de mocos y de sangre. En verdad, es una cárcel.
Un muro terriblemente alto. Por eso Valenciano
sentía que su deber era convertirlos en hombres
de una buena vez y liberarlos de la época más
cruenta. Entonces su trato férreo hacia ellos
era un gesto solidario. Un acto de piedad, si se
mira bien. Y en ese monte enmarañado hacía
más patente este mandato. Sabía que no debía
aligerar la mano del mando. Por el contrario,
debía dejárselas caer con todo el peso.
Tendría que mantenerlos despiertos a punta
de amenazas, de meterles miedo. Al primer
descuido, estos babosos se echan a dormir una
122
siesta, pensaba. Serían un blanco fácil para
cualquiera.
- ¡Pórtense como hombres, como soldados!
-les escupió de cerca, con una vibración
enérgica en su tono-. Llevan caras de corderos,
de marranos, y todavía no ha pasado nada. Esta
es una misión de guerra. No quiero señoritas
que se la pasen quejando todo el tiempo del
frío o del cansancio. Maricones no sirven aquí.
Pronto entraremos en combate, y ahí sí que hay
que tener cojones. O son hombres, o son un
montón de mierda -remató, endureciendo el
tono al extremo.
Riviere le observaba impávido. Todavía
recordaba cada una de las palabras que le había
lanzado, en su propia cara, al sargento. Por eso
aquel discurso marcial, en pleno monte, sumidos
hasta el cuello en el curso de esa misión incierta,
buscando a unos cuantos ovejeros desarrapados
-así los veía- no hizo mella en su talante calmo
y atildado. Creía que ya había ganado la batalla
personal entre aquellos hombres. Su moral se
resolvía a la altura de su abolengo. La escena
con el sargento allá abajo, a los pies del cerro,
que revisaba en su mente a cada momento,
lo nutría de urt orgullo imbatible, de una
sensación de beneplácito tal, que ni siquiera
el mismo resultado de esas correrías por la
cordillera le interesaba demasiado. Se había
instalado en su ánimo un irrefrenable sentido
123
1
!'
1
El Paso del Dinblo
Pnvel Oy11rz1ín Dlnz
- Bueno, Gómez, usted nos dice por dónde.
Lo seguiremos de cerca, en orden, como una
verdadera patrulla militar, y no como venían
éstos hasta ahora, dando lástima - dijo en voz
alta Valenciano, procurando que sus palabras
enfurecidas caigan en punta, como dagas, sobre
cada uno de los conscriptos, hasta perforarles
los oídos.
Mientras comenzaba la marcha de la tropa,
tomando el rumbo hacia el costado norte del
cerro, Valenciano miró hacia su izquierda
donde vio una estrecha huella que, al parece;,
se adentraba hacia el sur, en ascenso. La miró
un instante, luego siguió a Gómez.
del deber cumplido sobremanera, como oficial
de primer rango, depositario de las glorias
de Francia, inoculadas en su sangre. Había
vencido en su batalla particular contra una
tropa siempre al acecho de su alcurnia. Riviere
miraba y escuchaba al sargento Valenciano
sin inmutarse. No se le movía un músculo No
se dejaría impresiomir por aquel sicario de
tercera, enfundado en sus bravatas, insultos y
miradas de perro fiero. El cabo Ugarte, por su
parte, lo observa a él.
- Pronto se hará de noche, mi sargento -dijo
· Gómez mirando hacia el cielo, que a esa hora de
la tarde desplegaba sobre ellos un gris intenso,
renegrido, cargado de amenazas de lluvia
inminente.
- Andaremos de noche, entonces - aseguró
Valenciano-. No podemos darles ventaja.
De aquí no paramos hasta dar con el gallego
Antonio, ¿está claro?
Aquella orden cayó como una piedra sobre el
espíritu de los soldados. No habían pegado un ojo
desde que llegaron a La Anita. No habían comido
nada, no podían fumar. Sólo habían tomado un
poco de agua. La mayoría de ellos, con el avance
de las horas, anhelaba un alto, una pausa, y
de este modo, aunque fuera por unos cuantos
minutos, darle un descanso a sus espaldas, a sus
manos, a sus piernas entumecidas. Quedarse
quietos, por fin. Conversar algo tranquilamente.
,Con la llegada de la noche, el grupo se hizo
mas compacto y la marcha más lenta. El frío
aum entó su densidad. La llovizna que les caía
encima por más de una hora, le otorgaba a la
persecución el peso de un sacrifici o adicional
sobrante. Esto permitía que en Valenciano'.
por lo menos, aumentara la furia, el deseo de
ven~anza hacia los causantes de esas pellejerías,
hacia esos canallas que le obligaban a marchar
al mando de soldados cada vez más remolones,
lle~os de un ánimo esquivo, viscoso, propio de
qmenes no saben vivir y luchar con un deber
124
125
*
'l
---
J
El Paso del Diablo
Pavel Oyarzrin Díaz
sobre sus hombros. Sujetos que a la menor
dificultad se doblan como una hoja de papel,
poniendo sus voluntades de rodillas. Y eso que
son los mejores, se repetía. Claro que otra cosa
será en el momento de la batalla, allí les volverá
el alma al cuerpo, pensaba de nuevo.
Las condic'iones adversas del terreno y de
los hombres no paralizaban a Valenciano en
su porfía constante; por el contrario, azuzaba
con más fuerza a su caballo apurando el trote,
obligando a Gómez a hacer lo mismo. No
le importaban los obstáculos de esa huella
estrecha y enrevesada, que se volvía casi
invisible bajo el imperio de la noche.
·
La llovizna dio paso a la lluvia, pero a él no lo
encorvaba, apenas si reparó en el aguacero que
comenzó a arreciar en esos momentos sobre
la patrulla. Él no le daría ventaja al gallego
Antonio. Ese monte no le doblaría el cuello, ni
menos la helada, el chubasco. Ellos tampoco
la estarán pasando muy bien, pensaba. Las
penurias de aquel andar nocturno endurecían
aún más los cimientos de su hombría. Tenía que
alcanzarlo a como diera lugar, aunque sea solo.
Su honor de sargento abnegado iba en ello. Su
estirpe de militar químicamente puro se jugaba
en esa apuesta.
A pesar de la oscuridad cerrada y envolvente,
la columna avanzada a buen paso por un
sendero apenas abierto para el apuro de la
126
marcha. Ganaban altura y ya tenían a la vista la
tenue silueta del costado norte del cerro, de su
pendiente pausada. La misma noche, sumada
la ansiedad, les afinaba la vista. La proximidad
del lugar por donde los huelguistas intentarían
pasar hacia Chile, según Gómez, les otorgó a
los soldados un estado de ánimo más intenso,
en espera del choque armado con los rebeldes.
Cual más, cual menos, todos ellos ya estaban
cruzados por la sensación de estar muy cerca
de su objetivo. Adivinaban, en el despunte
de sus nervios, la pronta resolución de toda
esa historia que se escribía en las alturas de
El Guardián, bajo la lluvia. Muy pronto las
cartas del destino estarían echadas para ellos
y para los huelguistas. Llegaba el momento
de la verdad, donde se prueban y aquilatan
los hombres, sin ambivalencias, sin términos
medios. Contarían, sin duda, con la ayuda de
los carabineros chilenos. Apostaban a eso.
Los huelguistas iban directo hacia un muro de
fusiles, y tenían otro a sus espaldas. Quedarían
sin salida, entre el fuego cruzado. Entonces
recordaban las palabras del sargento cuando
salieron de cacería; tenían que apurar el avance
como sea, era preciso alcanzarlos antes del
límite. Los cadáveres de esos montoneros
deberían quedar tendidos en el suelo patrio y
entonces todo el merito sería para ellos. Esos
rebeldes eran suyos, eran sus piezas de caza
127
1
El Paso del Diablo
Pavel Oyarz1í11 Dlaz
mayor, que les daría honor y fama frente todo el
regimiento. Por fin encontraban, en la tensión
de sus ánimos, un presentimiento de combate
próximo que los desviaba de aquella sensaci~n
de tránsito inútil, en un monte cada vez mas
enemigo, que hasta entonces cargaban.
Pero continuaba la demora en ese andar sin
novedad en el frente. Seguían a paso ligero sin
encontrar nada, sin escuchar ningún rumor de
hombres a corta distancia, sin que les llegara
ningún ruido de cascos de caballos, sin percibir
la llama de un fogata furtiva entre la arboleda,
· · abriendo una puerta en la noche cerrada.
A pesar del suspenso creciente que
respiraban, seguía siendo una marcha ciega,
no zanjada con el paso del tiempo ni con la
incursión sobre la huella de piedras.
· -- A Valenciano 1a impaciencia le hacía llevar
las riendas cada vez más firmes. Apretaba
los puños con fuerza, para volcar en ellos la
ansiedad enfurecida que le incendiaban el
pecho y el pensamiento. Seguía muy de cerca a
Gómez. No quitaba la vista de aquella espalda
emponchada, de aquella silueta difusa y con
sombrero de ese hombre que iba adelante, que
tendría que llevarlos, supuestamente, a dar con
Antonio y su grupo. Crecía la ferocidad de su
recelo ante esa figura sombría, tan parecida a
las de quienes había arreado o fu.silado en ~a
llanura. Veía cómo aquella semeJanza crec1a
128
con la oscuridad, se hacía más nítida en ·plena
noche, todavía más después de aquietado el
temporal, del fin de la lluvia.
De pronto, Gómez se detuvo.
- ¿Qué pasa, hombre? -le preguntó casi de
inmediato, mirándolo con agudeza, queriendo
adivinar la expresión de aquel rostro oculto tras
el tamiz de la noche.
- Ya estamos casi en la frontera, mi sar.gento
-respondió el rastreador-. La frontera está ahí
no más. Ya pasaron.
- ¡Cómo que ya pasaron! -gritó Valenciano,
alertando con su grito a todo el resto de la
patrulla, que de inmediato hizo el alto-. ¡No
pudieron haber pasado por aquí, sin que los
alcanzáramos! ¡Esto es una mierda! -dijo entre
dientes. Maquinalmente se quitó la gorra y se
llevó una mano a la cabeza, rest regándose el
cabello una y otra vez.
- ¿Qué pasa, sargento? ¿Se nos fueron los
huelguistas? -preguntó el teniente Riviere con
un acento desaprensivo, que a Valenciano le
sonó a burla directa.
El sargento se tragaba como podía la furia.
No le contestó al teniente. Ni siquiera le miró.
En su mente se cruzaban, a gran velocidad,
innumerables ideas de fracaso, frustración,
reprimendas, golpes a su orgullo militar delante
de todos los soldados, delante del capitán Viñas
!barra, y lo que era peor aún, el desprecio
129
~\
El Paso del Diablo
Pavel Oyarzún Díaz
del propio teniente coronel Varela. No podía
pensar con claridad. Ordenó el silencio _total,
ante el murmullo insistente de los conscnptos.
El hecho de estar ahí, en mitad de la noche, sin
saber qué hacer, acompañado de una tropa que
sólo servía para obedecer, pero nunca para
solucionar problemas, volvió desoladora su
situación. Ni siquiera el cabo ligarte le servía en
aquel momento .
.Tenía una sola alternativa. Podía lanzarse
hacia Chile, cruzar la frontera por cuenta propia.
La idease le hizo patente enla turbación lacerante
que le producía la pérdida de su anhelad~ presa.
Pero no, eso sí que sería un verdadero qmlombo,
porque a pesar de contar con la anuencia de
la policía chilena, de hecho habían cruzado a
territorio chileno anteriormente, en su marcha
hacia La Anita, ahora todo sería más complicad?.
No iba con ellos el capitán Viñas Ibarra. No sabia
cuánto debía internarse, y la posibilidad de
sostener un combate allá con los huelguistas, era
algo para lo que no tenía ninguna pr,errogativa
en su calidad de simple clase. Despues de todo,
eso lo arreglaban los jefes, y él no era más que
un sargento. Y por ningún motivo recur_riría a
Riviere a su rango de oficial de academia. Eso
sería entregarle el mando. Antes de eso, meior
la muerte, pensó rápidamente.
Las cosas con Chile estaban siempre marcadas
por las sospechas mutuas, la vigilia perpetua en
J
•
130
\,- "
"
la frontera. Incluso al momento de sostener un
encuentro con oficiales y carabineros chilenos,
para coordinar las acciones en contra de los
huelguistas que intentaran cruzar el límite,
no dejaron de mirarse con el recelo propio
de quienes, a pesar de sostener una causa
común, se saben enemigos inveterados, con un
cuchillo oculto bajo el poncho, prontos a saltar
el uno contra el otro. Sólo les unía la imperiosa
necesidad de terminar con esas montoneras
de ovejeros que amenazaban con extender la
huelga más allá del propio territorio argentin?.
No, no podía fiarse mucho de los chilenos. El
mismo se había enterado, en el regimiento
de Buenos Aires, sobre los líos fronterizos
con esos rotos. De las intenciones que éstos
tenían de quitarles territorio. Era común que
algún coronel o general, cada tanto, les viniera
con eso de que en cualquier momento la cosa
pasaba de castaño oscuro con los chilenos, que
debían estar preparados. Valenciano estaba
conciente de ello, por eso tuvo que morderse
las ganas de cruzar el límite para continuar con
la persecución. No podía tentar demasiado a
su suerte. Despejó, por tanto, la posibilidad de
internarse en territorio enemigo tras Antonio
y sus homb res. En una de esas, nos carnean a
nosotros, se dijo en voz baja.
De pronto, una id ea, quizás una salida a tanto
infortunio, creció de súbito en su cabeza ya casi
131
1
El Paso del Diablo
Pavel Oyarz1í11 Díaz
entregada a la confusión total. Era apenas un
chispazo de su intuición, pero que muy pronto
tomó cuerpo. Luego miró a Gómez, con más
sospecha que nunca. Se le acercó ai:nen~zador,
pero le habló con calma, como qmen ~ntenta
mantener el .· control del asunto, mientras
sostiene en reserva, al mismo tiempo, un golpe
de furia en su mano . .
- ¿Así que ya pasaron a Chile?
·
.,
- Yo creo que sí, mi sargento - respond10 el
arriero con una voz trémula, esmirriada, tan
sombría como esa noche, que los _encerraba con
· su bruma.
- ·y cómo pasaron sin que los carabineros
los vferan? Ellos están avisados. Tienen vigilado
el lugar. Por lo menos habríamos escuchado
algunos tiros, ¿o no?
· - Ah, ·no -sé, mi -sargento. Pero el paso es
grande y no hay muchos pacos,por estos lados
-respondió Gómez, con algo mas de aplomo en
su garganta.
- ¿Y está seguro de que sólo por aquí se puede
pasar?
El arriero demoró en responder. De golpe se
sintió también en la estacada de los perseguidos.
Percibía que un aire de desconfianza hacia él se
respiraba entre aquellos hombres, sobre t~do en
Valenciano, por cuanto el recibir o no la ira del
sargento dependía, como nunca, de su r~s~uesta.
Pensó en mentirle, decirle que no ex1st1a otro
132
lugar por donde pasar a Chile, pero el temor a
que Valenciano descubriera, tarde o temprano, el
engaño, y debido a esto verse ante un pelotón de
fusilamiento, como si fuera un huelguista más,
hizo que se decidiera por la verdad.
- Si, hay otro, pero por ahí no pasa nadie. Es
muy peligroso. Yseguro que ellos no lo conocen
-respondió.
- ¿Y tú lo conoces? -preguntó con absoluta
calma el sargento, disipando un tanto el temor
en Gómez por recibir de inmediato una sarta de
gritos y castigos tras su confesión.
- Sí, es El Paso del Diablo, por el lado sur
-dijo el arriero, con un tono sordo, huidizo.
- Llévanos para allá, entonces -le mandó
Valenciano, pensando en que su instinto militar
no le había fallado cuando vio aquella huella
abriéndose aguda hacia el costado sur de
cerro, mientras ellos tomaron camino al norte,
siguiendo a Gómez.
La calma que mostró el sargento le permitió
al arriero respirar, por fin, con algo de alivio.
Los hombres de inmediato, aunque
desconcertados, volvieron grupas y apuraron
el paso. Valenciano, de nuevo, prácticamente
empujaba a Gómez con su caballo. Ante un asomo
de breves murmuraciones entre la tropa, ordenó
silencio a discreción. Debían marchar rápidos y
callados. Ya no llovía. Era una buena señal, para
incendiar su ánimo. Para meter miedo:
133
El Pnso del Diablo
Pnvel Oynrz1í11 Dfnz
- Al que se quede atrás de puro boludo
regreso por él y lo mato -les largó, mientra~
espoleaba a su caballo.
Los hombres le seguían con esfuerzo.
Todavía había mucha noche encima de ellos y
la huella, aunque en descenso, seguía siendo
la misma jodida huella que les enervaba los
nervios. A pesar de la urgencia del sargento,
a menudo debían detener el ritmo del avance,
para salvar piedras o grietas abiertas en aquella
ruta cordillerana, que esta vez les parecían más
anchas, más afiladas en su dureza.
De todo el grupo, un hombre no dejaba de
pensar en el absurdo de aquella tozudez por
ir en busca de un paso hacia el sur, cuando
era evidente, según él, que la misión ya había
fracasado, que el sargento no hacía más que
agachar la cabeza, como una bestia de tiro,
y seguir adelante con esa historieta. Era el
teniente Riviere, asombrado por la torpeza de
aquel hombre, quien por un vil emputecimiento,
una obcecación brutal, obligaba a que toda una
patrulla del 10 de Caballería cayera en esa
búsqueda infructuosa, patética, entre aquellos
cerros perdidos y olvidados desde siempre.
Pero asumía su postura de oficial genuino,
responsable de su propia formación, de fraguar
su voluntad, su conocimiento del espíritu
humano. Todo esto le serviría a fin de cuentas,
en otras ocasiones, realmente nobles, donde
134
pondría a prueba su talento militar. En eso
pensaba.
Sólo Valenciano emprendía aquel regreso
con el mismo espíritu enardecido con el que
inició la búsqueda de los escapados. Sólo en él
persistía, obstinada y resuelta, la esperanza de
dar con el líder de la huelga. El resto, iba más
resignado que atento al devenir del camino y a
un posible encuentro con el grupo del gallego
Antonio. Marchaban porque su sargento les
ordenó que lo hicieran, así, deprisa, viendo nada
en la. noche. Cortaban el aire sobre sus caballos,
ya sm pensar siquiera, sólo seguían el recorrido
enfundados en sus chaquetas de campaña, que
en esos montes de poco les servían ante las
estocadas del viento frío, que pasaban con todo
?ª~ta los hue~os. Las manos hinchadas, torpes,
alg1das. Las piernas y los pies casi adormecidos.
Pero había que seguir andando. Mientras tanto
en la orilla oriental del cielo, ya se anunciaba eÍ
alba. Sería un día claro.
j
¡ ~:
*
Cuando llegaron al pequeño descanso
rocoso, donde se abrían los caminos en sentido
contrario, Valenciano se adelantó a Gómez y
dijo con un tono exaltado:
- ¡Aquí es! De aquí hacía allá, por esta huella,
¿no es cierto?
135
1
El Paso del Diablo
Pavel Oyarz1í11 Díaz
Gómez se sorprendió ante la exactitud del
sargento, quien a pesar de la penumbra del alba
incipiente, apuntó en dirección de El Paso del
Diablo.
- Así es, mi sargento, ¿cómo lo supo?
- Creo que siempre lo supe, Gómez -respondió, con sequedad, Valenciano.
- Por allá queda El Paso del Diablo. Hay que
subir rodeando el cerro, siempre por la huella.
Hay muchos árboles para el sur. Hay que andar
lento, pasar de a uno. Bueno, pronto va a clarear
y será más fácil. Pero allá está El Paso del Diablo.
. Claro que por ahí son pocos los que se atreven.
Han muerto muchos. Es fácil caerse -dijo el
hombre, tratando de ganarse la confianza del
sargento con una locuacidad cercana al tono
amistoso .
. - El Paso del Diablo -repitió el sargento-. Yel
diablo es chilote, ¿no es así, amigazo? -agregó,
mirándolo fijo y severo-. Bájate del caballo -le
exigió enseguida.
,
Gómez desmontó en silencio y se quedo
allí junto al animal, tomándolo de las riendas.
Valenciano también desmontó. Se acercó hasta
quedar a un paso del rastreador. Ordenó a
uno de los soldados que le quitase el caballo
al arriero. Luego, con calma, hasta con cierta
parsimonia, sacó su pistola de la funda, y la lle~ó
directo hacia la cara de Gómez. El arriero no dIJO
nada, sólo le miraba desde la profundidad de su
136
mudez. Valenciano Je descerrajó, sin inmutarse,
un tiro exacto, rotundo, en plena frente. El
cuerpo de Gómez se desplomó en un instante,
pero de una forma extraña, como si alguien le
tirase de los pies, y él se hubiese ido hundiendo
en la tierra. Allí quedó sobre el suelo, encogido,
entre su poncho. Sólo era un pequeño bulto,
no parecía el cadáver de un hombre, sino una
mancha oscura, un trozo de sombra.
Los soldados presenciaron aquella ejecución
en silencio, a pesar del impacto que les produjo,
por ün momento, aquel estampido, el fogonazo.
Más bien sólo acompañaron el movimiento
inquieto de los caballos ante el disparo. Todos
ellos habían participado en más de alguna
jornada completa de fusilamientos. Se habían
acostumbrado a los disparos sobre hombres
quietos, centenares de blancos inmóviles,
en la pampa. Aun así, sus espíritus se vieron
remecidos después de aquel espectáculo. No se
trató de un simple fusilamiento. Era una lección.
Su estremecimiento no provenía del hecho de
presenciar una ejecución sumaria, sino de la
inmensa calma que se adueñó del sargento al
momento de matar. No hubo ritual, anuncio,
nada. Tan sólo su paso calmo, la sencillez de su
gesto al extender el brazo y oprimir el gatillo.
No, el sargento no estaba para cuentos. Tenía
un aplomo de la puta madre para matar a un
cristiano. Y también adivinaban que lo tendría
137
1
El Pnso del Diablo
l
Pnvel Oyarz1ín Dlnz
para morir. Por eso ni se movieron de sus
caballos ya sosegados. Por eso quedaron en
compás de espera, como detenidos, sin ojos y
sin lenguas.
- Cabo, usted se lleva el caballo de este traidor
-le dijo a Ugarte- Nos traicionó todQ el tiempo
este sarnoso. Sabía que se irían por aquí.
- ¡A su orden, mi sargento! - respondió
Ugarte, rompiendo su silencio, apresurándose
a tomar las riendas, arrebatándoselas de golpe
al soldado que las sostenía. El cabo acentuó
su presteza de ordenanza, acicateado por la
violenta resolución de la escena.
- Además, registre rápido el cadáver. Tome lo
que le sirva. Es para usted -le dijo, haciendo de
esta orden un claro gesto de preferencia hacia
el cabo, exaltando las prerrogativas propias de
los que deciden a voluntad, más allá de toda
posible consideración hacia las convenciones
militares, tal como lo haría un general.
Riviere se aproximó a Valenciano sin
demostrar la más mínima alteración por lo
ocurrido. Más bien aumentaron, en el teniente,
la calma de su semblante y la seguridad de su
voz al momento de hablarle:
- Bueno, sargento, y ahora, ¿que' hacemos.7
¿Cuál es su plan? -le preguntó, mirándole de
frente.
- Seguir por aquí, por esta huella. Creo que
todavía podemos agarrarlos. No hay que perder
138
más tiempo. Yo sé por dónde ir -respondió
Valenciano, dándole a cada palabra la intensidad
del mando, la reciedumbre de alguien que sabe
lo que hace, que está dispuesto a todo con tal
de cumplir con la misión encomendada y, por
ende, con su amor propio.
Valenciano sabía que nunca como hasta
entonces todo dependía de él. La muerte de
Gómez no era un ajusticiamiento más, como
los otros allá en las estancias. Era una acción
militar en plena cordillera. Era el primer
muerto que cobraba aquella persecución.
Pensó en que el sonido del balazo bien pudo
alertar a los huelguistas. Pero no tenía otra
alternativa. Haberlo matado con el facón no
hubiese sido lo mismo. Eso lo habría hecho
cualquiera de sus hombres. Él necesitaba dar
una lección de sangre fría, de buen pulso, de
una determinación mortífera y súbita con su
Mannlicher, a corta distancia, reventando ese
cráneo. Ahora nada ni nadie, incluido Riviere,
podría evitar que él cumpliera con el mandato
del capitán Viñas Ibarra. Aquel disparo, en
plena cabeza del arriero, le daba más fuerza
para seguir adelante, aquilataba su espíritu de
soldado genuino. Estaba seguro de que ese tiro
no sólo lo había recibido Gómez, sino también,
de igual manera, el espíritu de los soldados. Les
había curado de esa peste. También iba para
Riviere, quien había osado hablarle con ese
139
·"1
1
1
1
·,
El Paso del Diablo
Pavel Oyarztín Dlaz
tonito altanero de teniente de academia, a los
pies del cerro, cuando le humilló tanto delante
de sus hombres y se las tuvo que morder en
silencio. Ese tiro también iba para Riviere, sobre
todo para Riviere. Su Mannlicher hablaba por él
en un idioma que entendía cualquiera.
*
La marcha por aquella senda mucho más
estrecha y con una arboleda más tupida hizo de
la patrulla una línea de hombres moviéndose
·· lentamente, rodeando el cerro hacia el sur,
hacia El Paso del Diablo. Cada obstáculo que
les oponía el terreno, irregular y pedregoso,
invadido de ramas duras en cada tramo, hacía
que Valenciano maldijera una y otra vez a su
· suerte;a ese cerro enmarañado, al frío, a Gómez, a
Riviere, a Antonio. Todos ellos eran escollos para
el cumplimiento de su misión de guerra. Todos
dispuestos contra él. Elementos que se coludían
como un solo y único enemigo y a los que debía
vencer a puro pulmón. El hombre tiraba desde la
vanguardia al resto de la patrulla, adivinándola
allá atrás, tal vez a punto, nuevamente, de caer
en la tentación de los cobardes, olvidándose del
honor de su regimiento, que en definitiva era la
patria misma. Por eso, cuando podía, apuraba
su caballo, los obligaba a seguir su estilo de
avance con el paso decidido, con la urgencia
140
de encontrar una hebra, entre la cerrazón,
que los llevaría al combate final y terminar así
con el último vestigio de la huelga. Porque de
eso sí podían estar seguros los rebeldes· de
producirse el choque esperado en algún l~gar
del cerro, se les terminarían para siempre las
ganas de andar levantando a ese montón de
ovejeros en contra de la nación. Les borraría la
palabra huelga hasta de la raíz de sus lenguas.
Cuando ya iniciaban el ascenso, doblando
el costado sur de El Guardián, encontraron
algunos quillangos en el suelo de un pequeño
claro, una abertura de la huella.
- ¡Pasaron por aquí! ¡Deben estar cerca! -dijo
en voz alta Yapremiada Valenciano.
.El hallazgo de aquellas prendas era la
primera evidencia que tenían del paso de los
huelguistas.
Era cierto entonces. Todavía podrían estar
en .el cer:º' en. el territorio nacional, sin lograr
sahr hacia Chile. Después de tantas horas de
búsqueda incierta, con frío y sin dormir, el
mero hecho de ver aquellas pequeñas mantas
d.e guanaco abandonadas con prisa, en el que
sm duda fuera un campamento improvisado
de los prófugos, golpeó de lleno en el ánimo de
lo~ s?ldados. Ahora sí sabían que los fugitivos
ex1st1an realmente; que Antonio, el líder, andaba
por allí con sus hombres, los más duros los
más decididos, seguramente dispuestos a ;odo.
141
El Paso del Diablo
Pavel Oyarz1ín Dlaz
Con estas pruebas, se quitaron el cansancio de
encima, y despuntó en sus nervios un pálpito
de ansiedad ante el combate posible que les
esperaba allá adelante. Ahora sí que era cierto.
Tenían pruebas irrefutables de la presencia del
caudillo en ese cerro. Como nunca, la tensión
de sus ánimos se aproximó a la de Valenciano.
La posibilidad cercana de verse en un choque
armado, entre aquellos peñascos, les hacía
anhelar que ese momento llegase deprisa.
- ¡Pasen bala! -ordenó Valenciano, mientras
él mismo desactivaba el seguro de su pistola.
Los hombres accionaron el mecanismo de
sus fusiles en el acto. Era el sonido metálico e
inequívoco de veinte fusiles dispuestos, con
cinco balas adentro y una en boca, como se dice.
Ya no iban en silencio. Acicateaban a sus
cabalgaduras dando gritos. Los presentían
allí cerca, a la distancia de un escupitajo. La
excitación de sus ánimos les hizo apurar la
marcha a pesar del terreno. Valenciano daba
el ejemplo en ello, azuzando con la fusta, los
talones, la voz enérgica. Le importaba un comino
que los forajidos pudieran escucharlo, tal como
cuando le pegó el tiro a Gómez, porque todo se
resolvería proIJtO.
La huella se abría en ascenso, como así
también, vislumbraban, a su izquierda, los
primeros asomos de un acantilado cortad? a
pique. Valenciano llamó al cabo Ugarte, quien,
142
de inmediato, adelantó el paso de su caballo
hasta quedar en línea con el sargento.
- Usted, cabo, ahora se queda en la retaguardia. Vaya preparado. Cuando demos con
ellos, se asegura de que ningún conscripto
intente rehuir el combate. Deben mantener sus
posiciones, ¿me oyó, cabo? Usted estará allí para
que ningún baboso se me acobarde. Si tiene que
meterle un tiro a uno, no vacile en hacerlo. Yo
respondo, ¿me entendió?
- Si, mi sargento. Yo me hago cargo de eso.
Aquí nadie se echa para atrás -afirmó el cabo,
volviendo las riendas y yéndose a instalar
detrás del último jinete.
Terminaban de doblar el cerro. Tenían ante
su vista aquella pared de piedra que descendía
en diagonal hacia el sur, donde no había más que
algo parecido a un sendero muy angosto que
bajaba, flanqueado por ese muro de piedra viva
y un barranco profundo, espeluznante. Es El
Paso del Diablo, pensó el sargento hurgando con
los ojos aquel paisaje temible de la cordillera.
La luz directa de aquel amanecer despejado
daba de plano contra el murallón rocoso,
llenándolo de sombras que se alargaban
delgadas, ojivales, ensanchadas hacia el sur.
Entre esa antojadiza disposición de sombras,
Valenciano logró detectar, de un súbito golpe de
vista, el movimiento de unos jinetes que, a medio
camino, descendían en pleno acantilado.
143
.,
El Paso del Diablo
Pavel Oyt1rz1í11 Díaz
Iba a gritar, a dar la alerta a sus hombres para
que apurasen la marcha y tomaran posiciones
de tiro, cuando un sonido sordo se adelantó a
su grito. Un proyectil dio de lleno contra una
piedra muy cerca de su caballo. El caballo
levantó el pescuezo encabritado, asustado por
el golpe del balazo. El sargento soltó las riendas,
no pudo evitarlo frent_e al movimiento abrupto
del animal. Antes de caer pesadamente, como
un bulto, el hombre logró arrojarse de la
montura. En ese momento, sintió cómo se le
doblaba el tobillo derecho, provocándole un
···dolor agudo, intenso, aunque subrepticio bajo
esas circunstancias. Un dolor no digno de
prestarle atención. Él no estaba para quedarse
sobando la pierna mientras le disparaban. Echó
su cuerpo a tierra y enseguida rodó hacía la
· base de la ladera que los·flanqueaba, para salir
de la línea de fuego. Una vez pegado a la piedra,
en cuestión de segundos, evaluó la situación.
Ya sabía de dónde venía el tiro. Por el sonido
supo que era de rifle, podría ser de Winchester
o Savage, no más que eso. Lo más seguro, de
Winchester. Midió rápidamente la ubicación y
la distancia a la que estaba el tirador. Estaba
cerca, allá, sobre un pequeño peñasco. Cuarenta
o cincuenta metros. Pero la senda era estrecha,
casi no había lugar para ocultarse.
Los demás hombres, sencillamente, no
supieron-reaccionar. Se quedaron clavados a las
144
monturas, siguiendo el movimiento pavoroso
de los caballos, tratando de aquietarlos con
el recoger de las riendas. Se dieron cuenta de
ese modo, en la rapidez de un instante, de que
una cosa es ir en busca del combate y otra es
encontrarlo.
Una orden para que desmontaran de
inmediato les llegó a gritos desde los pies de
la ladera. Era Valenciano, quien entre insultos
los conminaba a tomar posiciones de defensa.
Un cu~~po a tierra en el acto. Sin embargo, la
confus1on entre los conscriptos era total. Tan sólo
unos pocos lograron seguir las instrucciones del
sargento. Mas lo hicieron en completo desorden;
rodaban o gateaban por el suelo hacia aquella
pared. Otros hacían retroceder a sus caballos
hasta una arboleda próxima.
Una segunda bala cruzó de nuevo hacia ellos
Yprodujo otro estampido en la piedra.
El teniente Riviere, que se había mantenido
sobre su caballo, al igual que algunos
conscriptos, estupefacto en su postura de jinete
paralizado, se arrojó, esta vez, presuroso al
suelo. Lo hizo con un gesto desaforado. La bala
había pegado cerca. Quizás iba dirigida a él.
No podía saberlo. Era una bala buscando a un
hombre, allí, a una distancia ínfima, una miseria
···- dando de lleno contra el suelo duro del sendero'.
Cayó el teniente y, por instinto, se arrastró hacia
el costado derecho, al igual que Valenciano, para
145
-.
El Paso del Diablo
Pavel Oyarzún Dlaz
intentar salir del espacio abierto, de la visual
del francotirador. Se arrastró con el pecho
pegado a tierra, desesperado, hasta quedar
adherido a la muralla pedregosa. Perdía así, en
unos segundos, en la primera acción de guerra
directa, toda su napoleónica apostura ante la
proximidad verídica de la muerte, que pasó
apenas a unos cuantos centímetros de él.
Valenciano comenzó a repartir órdenes.
Llamó a gritos al cabo Ugarte, quien, sorprendido,
no sabía si dispararles o no a los solados que
retrocedieron con sus caballos a ocultarse entre
los árboles. El llamado de Valenciano le sacó de
su sorpresa. Se olvidó de esos conscriptos. El
sargento, por su parte, elaboraba a toda prisa un
plan de combate. Sabía lo que tenía que hacer.
Debía actuar con gran rapidez para desalojar
a quien estaba allí enfrente, en una posición
privilegiada para un tirador. Pensaba, además,
en que podrían ser varios los huelguistas
ocultos en los peñascos, emboscados, y él
con sus hombres al descubierto. Ya se había
dado cuenta de su error imperdonable al ir a
encerrarse en ese cuello de botella, de no haber
tomado la precaución de mantener a algunos
conscriptos en tareas de reconocimiento. Sintió
ira por eso, rabia cruda que se le anudaba en
la garganta. Él no podía caer en esos errores de
soldado raso, de· baboso. Pero co~o cualquier
otro del 10 de Caballería, también se había
146
acostumbrado a esa displicencia después todo,
a esa mentalidad bravucona de los que habían
marchado en la Patagonia persiguiendo a
grupos de huelguistas mal armados, que nunca
presentaron combate, que no hacían más ~ue
correr como conejos delante de los pequenos
destacamentos del ejército.
- Cabo, tome cinco o seis hombres y busque
la forma de tomar la posición de ese flanco -le
gritó a Ugarte- intentando mantener la calma,
la misma que había mostrado al ordenar el
fuego de los fusilamientos o de pegarle el tiro
de gracia a alguno que todavía pataleaba dentro
de una fosa-. Nosotros le daremos de frente
-agregó.
Luego se deslizó hasta quedar tendido frente
al pequeño promontorio donde se ocultaba el
enemigo. Apuntó su pistola hacía el peñasco,
y le soltó tres _tiros seguidos. Vio cóm? sus
proyectiles se estrellaron contra la piedra.
Pensó en el hombre que estaba allí refugiado.
Se preguntó quién sería ése que se atrevía a
dispararle al ejército argentino. Por eso se
preparó para disparar de nuevo. Quería tenerl.o
tras ese peñasco, con la cabeza gacha al senttr
los impactos, al ver las esquirlas de piedra
saltando por el aire. Estaba al descubierto, pero
disparó de todos modos, aun sabiendo que
podían pegarle, además, desde ar.ri~a, .desde
lo alto de la ladera; sin embargo, m s1qu1era le
147
"·· .
·l
1
El Paso del Diablo
Pavel Oyarztín Dlaz
preocupó esa posibilidad, porque estaba en su
juego violento, cegado por el ardor de la refriega
entablada. Se quedó tendido, apuntando.
No esperó a que Ugarte ganara la altura de
la ladera y cubriera la posición desde la cual,
perfectamente, podían asestarle en plena
espalda y darle, a su vez, al resto de los soldados
tendidos unos metros detrás. Entonces disparó
tres tiros más, levantando un tanto el punto de
mira, para que las balas sobraran la piedra y
alcanzaran un poco del cráneo, o lo que fuera
de aquel emboscado, a quien todavía no lograba
· ver, pero· que sí lo .adivinaba preparándose,
levantándose un poco para disparar como lo
había hecho unos segundos antes, cuando le
tomó por sorpresa. Buscó otro cargador. Lo
instaló, y siguió allí apuntando, esperando una
· pronta respuesta, enardecido como estaba por
los primeros fuegos del combate. S( esperaba
que ese hombre volviese a disparar, lo anhelaba
con toda el alma, con toda la sangre. Quería que
todo se resolviera allí, con absoluta premura.
Y aquél le dio en el gusto. Volvió a dispararle,
porque Je tiraba a él, sin duda. Una bala pegó
allí, delante de su cabeza, otras dos pegaron al
lado de sus piernas. Esta vez, los proyectiles
iban mejor dirigidos. La muerte le rondaba a
Valenciano. Decidió arrastrase otra vez hacia la
ladera. El tobillo ya no Je dolía.
- ¡Ustedes, avancen hasta quedar en línea y
I
148
disparen, cabrones! -les gritó a los conscrfptos
que permanecían tendidos detrás de su
posición, ya un tanto despegados de la ladera,
con los fusiles apuntando hacia aquellas piedras
de enfrente, pero sin disparar un tiro.
Los soldados avanzaron arrastrándose, con
las cabezas levantadas y el miedo incrustado
en sus caras. Nunca, en toda la campaña, habían
sido atacados. Ahora no tenían un enemigo
fantasma, sino que uno muy real, muy cercano
disparándoles a matar. Eso era otra cosa. y~
habían salido hacia ellos cinco balas, y vendrían
más. A lo mejor, había otros allí, en la altura
de la ladera, flanqueándolos, con sus rifles
dispuestos, apuntando directo sobre sus lomos
sobre sus cabezas. Quizás pronto comenzaría~
a hacerles puntería. Todo podía pasar. La cosa
se ponía brava, péro había que obedecerle al
sargento, j:Hírqu:e nadie más''"eñ · ·este mundo
podría terminar con esa trampa. Acataron sus
órdenes gobernados por el temor y aferrados
a esas instrucciones como un penitente a sus
plegarias.
·
Otros dos tiros cayeron sobre la posición
de los. soldados. Otra vez la posibilidad de ser
heridos o muertos levantó un polvillo de piedra
dura, allí tan cerca.
El teniente Riviere, por su parte, no se
despegaba de la base de la ladera. Con su
pistola en la mano, a dos metros de donde
149
, ,.- "
El Pmo del Diablo
Pavel Oyarz1í11 Díaz
estaba Valenciano, permanecía prácticamente
inerte. De su boca no había salido una mísera
instrucción, ni menos alguna palabra de aliento, ·
algún llamado al coraje, al valor combativo.
Cuando estaba dispuesto a rodar sobre su
costado izquierdo e intentar disparar desde allí,
al igual que el sargento, cayeron dos tiros más
del enemigo. Si una bala cercana puede hacer
que un hombre se trague sus palabras, estas dos
dejaron a Riviere como un mudo de nacimiento.
Se le olvidaron el castellano, el francés, y La
Marsellesa de paso.
La llegada de otros tres impactos seguidos,
uno de los cuales dio en el muslo izquierdo de
un conscripto, los convenció de que reducir al
francotirador sería para valientes de verdad.
El soldado soltó un quejido, llevándose de
inmediato las manos a la pierna. Valenciano
volvió a despegarse de la ladera, hasta recuperar
su posición de fuego. Comprobó que la herida
de ese hombre no era gran cosa, a pesar de los
quejidos que éste profería.
,
- Soldado, retírelo hacia allá -le ordeno al
conscripto que estaba más cerca del herido- Y
que deje de chillar ese cobarde.
Al instante, recuperó su postura para disparar
cuatro balas consecutivas, con la misma firmeza
de pulso, apuntando bien. Luego, y sin moverse
de allí, mandó que los soldados disparasen
a discreción, gritándoles la orden de fuego.
150
l¡
l
1
1
l.
1
1
1
l
1
1
1
Cinco Máuser hicieron su descarga simultánea,
produciendo el mayor estruendo del combate.
Cinco proyectiles de gran alcance, de punta
aguda, de acero implacable, dieron contra
aquellas piedras, arrancándoles esquirlas que
rasgaron el aire.
Pasaron algunos instantes. Se hizo silencio
de nuevo. Era una breve tregua, una pausa en
la refriega cordillerana, un alto necesario para
observarse, para medir y calcular otra vez las
distancias recíprocas, las posiciones.
A Valenciano le preocupaba la demora del
cabo Ugarte. Tendría ya que haber remontado
ese paredón con sus hombres. Era fundamental
saber cuántos eran, para decidirse a tomar la
posición enemiga por asalto. Porque eso haría el,
podrían apostar el alma. Llevaría a sus hombres
de frente si era necesario hasta dar con el enemigo
oculto, aquel tirofijo que cubría la salida de los
huelguistas hacía Chile. Porque a esas alturas del
asunto, comprobaba las sospechas que ya tenía
en los primeros instantes del combate. El plan
de los huelguistas no tenía secretos, se aclaró
para él una vez pasada la sorpresa del primer
disparo recibido. Los había visto desplazarse
por esa delgada cornisa llamada El Paso del
Diablo. De modo que casi podría asegurar que
se trataba de un solo hombre emboscado, que
no había nadie más tras esos peñascos, en lo
alto de la ladera. No, ese hombre estaba allí para ·
151
,,
1
El Pmo del Diablo
Prwel Oyarztín Díaz
la contención, mientras los demás huían. Todo
ese tiempo que perdía allí, detenido a punta de
balazos, en un terreno adverso, con una tropa
irresoluta, mezquina a la hora de poner el pecho
y las agallas en el combate, devastaban lo poco
que le quedaba de paciencia y de pensamiento
claro. La urgencia por terminar cuanto antes con
el francotirador le impedía pensar en algunas
instrucciones precisas, que hicieran posible a los
soldados ocupar debidamente la línea de fuego,
en forma escalonada, ascendente. Prácticamente
se dejaba sólo para sí la operación de desalojo, la
· toma y asalto de aquella posición. Le inundaba
el voluntarismo de quien se siente perdiendo
una batalla verdadera. El correr de los minutos
aguijoneaba su exasperación al límite, hasta
aquel punto en que la propia supervivencia
·· pasa a un segundo plano. Por eso seguía allí, al
descubierto, arriesgándose a que le llegara una
bala, o dos, si se quiere. Era una cuestión de
tiempo. Se alistaba a incorporarse y marchar
directo hacia el enemigo hasta derrotarlo o
ser acribillado. No podía esperar a que el cabo
diera señales de vida allá arriba. Cada segundo
contaba, y Ugarte ya se había tardado demasiado.
152
Capítulo V
- Ya empezó la cosa -dijo Anselmo Bruna,
tras escuchar el sonido de los disparos que
estremeció a los hombres.
Las descargas llegaban rotundas hasta ellos,
mientras apuraban el paso de sus caballos a
orillas del despeñadero. La proximidad de aquel
barranco abierto a su izquierda les hizo perder
los recuerdos, la sensación de hambre, todo el
cansancio acumulado en sus cuerpos, en sus
ánimos de hombres perseguidos. Se jugaban el
pellejo sobre un filo de piedra que no tenía más
de dos metros de ancho. Así lo veían.
Seguían el paso de Bruna, quien allá adelante
ti raba de la columna cada vez más rápido, cada
vez más arriesgado en su costumbre de andar,
con una mano en las riendas y otra sobre la
culata del Winchester amarrado a la montura.
Sobre el caballo, Bruna era otro hombre.
Parecía que su talle se agrandaba, se ensanchaban
153
El Paso del Diablo
,.-
Pavel Oyarz1ín Díaz
sus hombros y en su rostro se endurecían
todavía más las marcas del tiempo, dibujando,
con mayor rigor, el surco del entrecejo, las
arrugas que le rodeaban los ojos. Las púas de
una barba incipiente, pero cerrada, se asomaban
sombreándole el mentón y las mejillas. Arriba
del caballo, desaparecían su estatura más bien
baja, sus piernas arqueadas, su vientre abultado
bajo los pliegues del poncho, pero por sobre todo,
se le borraba ese gesto bonachón que cubría
su semblante cuando desmontaba. Sí, sobre el
caballo Bruna era otra cosa. Allí definía, con
trazos severos, su fisonomía de hombre labrado
por esos montes, por esos filones cordilleranos
recorridos sin miedo, en solitario, con leyes
·propias.
- Hay que apurarse, ahora -dijo alzando la
voz, para que lo escucharan todos-. N~da de
miedo, ya saben. Mantengan firme s las riendas
y las piernas. Ustedes mandan, no los caballos
- sente nció el arriero secamente, con voz segura,
de tono grave.
La profundidad del abismo parecía eterna.
Mejor no mirarla, como dijo Bruna. Los hombres
se sentían haciendo equilibrio sobre una cuerda.
Preferían no pensar en nada, sólo seguir el trote,
manteniendo los músculos en tensión, atentos
a cada movimiento de sus caballos. Sobre
aquella cornisa, la vida y la muerte estaban a
dos metros de distancia, en su mayor anchura.
154
El Guardián les oponía su prueba más temible.
Les había reservado ese último tramo al filo del
vacío, para seguir con vida.
Una descarga, más violenta que las anteriores,
los remeció de nuevo. Fue un sonido atronador,
compacto como un puño, que escucharon muy
cerca, como si estuvieran disparándoles a ellos.
Varios intentaron, como en un gesto reflejo,
volver el rostro. El sonido les pareció casi
pegado a la oreja. Pero de inmediato regresaron
al camino, con los ojos bien abiertos, sobre el
pescuezo de las bestias, bajando luego la mirada
hasta la huella de piedra, y de refilón echar una
ojeada al barranco, para enseguida dirigir la vista
al frente. Ese era el único rito posible allí, contra
ese paredón rocoso, mientras descendían por
ese costado espeluznante del cerro. El delgado
hilo de piedra y el rumor del abismo que subía
hasta ellos, como desde un pozo insondable, les
obligó a fijar una atención aguda en el paso ligero
de las cabalgaduras. Se dejaban llevar ciegos
por el ritmo de la marcha. Bastaría un temblor
de manos, un error en la presión sobre las
riendas, para que el caballo se contagie el miedo,
adquiera el error del hombre, tuerza mal, resbale
al acantilado, y entonces, no quedaría otra que
esperar que allá abajo los recibiera Cristo, si que
acaso Cristo recibe a alguien desde esa altura.
Estaban en El Paso del Diablo, qu e le hacía
honor a su nombre, sin duda, con su estrechez
155
1 ,.
;
;
''
1
El Pmo del Diablo
Pave/ Oyarzzín D faz
aberrante, homicida. Sólo el demonio pudo
haber dejado aquella línea ínfima, pegada
a esa pared cordillerana, para que hombres
desesperados caigan sin remedio, porque había
que estar allí para templar los nervios de verdad,
porque las piedras tenían filo, y los caballos
podían enloquecer en cualquier momento.
- Esos fueron los Máuser de los milicos
-aseguró Bruna, sabiendo que Antonio le seguía
de cerca.
·
- ¿Cuánto tiempo podrá pelear Esteban?
-preguntó Antonio.
~ Eso depende.·Vamos a ver cuántos milicos
llegaron. Si son pocos, no le costará tanto
pararlos. Después podrá seguirnos. Los milicos
no dan mucho cuando les disparan. Ojalá se
aguante el muchacho. Ya no nos queda mucho.
. Pronto estaremos en Chile.
- ¿Y si hubiésemos pasado todos, sin dejar a
Esteban aguantando solo?
- Ya estaríamos fríos allá abajo -dijo Bruna,
indicando el·despeñadero-. No. Con dos milicos
que se metan a esta huella, nos cazan a todos. Tú
sabes lo que es un Máuser. A mil metros, fijo que
te pega. Si estamos aquí, todavía vivos, es por
Esteban. A él le debemos que todavía podamos
estar hablando -agregó el arriero.
Luego, más disparos. Los sonidos se alejaban,
pero, sin embargo, aún caían sobre aquellos
hombres con el estruendo del acero y la pólvora
quemantes. Allá había un combate de quizás
cuántos soldados contra un solo hombre, contra
Esteban, que resolvía toda su juventud en aquel
bautismo de fuego.
El fragor de la batalla, que se mantenía en
el aire a punta de detonaciones, estremecía el
cora~?n de Antonio, acelerándole el pulso, la
pres10n de la angustia. Iba consternado por
el gesto de aquel muchacho, aquella fidelidad
suicida a una causa que los llevó a correr por
sus vidas, a huir desaforados entre esos cerros
para salvarse de los fusilamientos, de los tiros
de gracia que cubrieron todo el perímetro de
la estancia La Anita y kilómetros a la redonda.
Le obsesionaba ese recuerdo. Lanzaba su
imaginación para verlo en ese combate
para asumir la cara de la muerte tan cerc;
de Esteban, quien iba hacia ella en solitario.
Antonio enardecía sus pensamientos con el
Juramento de volver pronto a aquellas tierras,
Y recorrer de nuevo toda la provincia de Santa
Cruz, buscando hermanos que le acompañasen
en la lucha de liberación, porque no podía ser
en vano tanta vida sacrificada, tanta iniquidad;
~arque los compañeros de todo el país, e
incluso del mundo, sabrían de lo ocurrido en los
campos de la Patagonia.
156
157
•
J
*
El Paso del Diablo
Pavel Oyarz1í11 Díaz
Esteban bajó nuevamente la palanca del
Winchester y pasó bala. Inclinado sobre la
piedra, apuntó al grupo de soldados que
permanecía tendido a no más de cuarenta
metros de donde estaba parapetado. Volvió a
disparar, tres veces seguidas. La respues~a ~o
se hizo esperar. Una nueva descarga de fus1lena
cayó sobre su posición, haciendo saltar trozos
de piedra en todas las direcciones. Se ocultó
por un momento. Una vez pasado el estampi~~
de los tiros, recuperó su apostura y volv10
a disparar. Esteban los buscaba en el punto
de mira. Cada tiro iba dirigido a uno de esos
cuerpos. Sabía que les estaba dando cerca, por
eso no se le venían encima. Había escuchado,
momentos antes, los alaridos de uno de ellos a
quien, seguramente, le pegó en alguna parte ..
Cargó ocho balas más en el rifle. Lo hizo
rápido y bien. Pronto volvió a asomarse para
tirarles de nuevo. El espacio era estrecho, no
tenían mucho frente para avanzar, así es que
si lo hacían, estaba seguro de alcanzarlos.
La línea de fuego tenía apenas unos cuantos
metros de ancho. Él podía ver todos sus
movimientos, perfectamente. Sólo un hombre
estaba demasiado cerca. Era el único que no
retrocedía ante sus dis paros, sino que por el
contrario, con cada respuesta de su pistola
avanzaba un palmo más, porque el hombre
parecía decidido a entablar un combate directo,
158
de fuego cruzado, sin pausas. Ese cabrón es
el más peligroso de todos, pensó, porque a
pesar de que le había apuntado varias veces,
continuaba arrastrándose hacia su posición.
Pero así estaban las cosas, y él sabía que no
podía dejar de disparar, que era la única manera
de contenerlos. Debido a esto, apenas recibía las
descargas de los fusiles y se producían aquellas
treguas cortas, aquellos respiros, Esteban les
regalaba dos o tres tiros. Podía verlos agacharse
e incluso retroceder de sus posiciones. Nunca
respondían mientras él les tiraba, eso era claro,
por lo que levantaba el cuerpo de las piedras lo
suficiente para hacer buena puntería.
Su moral estaba más alta que nunca. Sabía
que cada bala era equivalente a tiempo ganado.
Durante los breves descansos de la refriega,
cuando se preparaba para levantar el torso y
disparar otra vez, pensaba en Antonio y los
demás compañeros bajando hacia Chile.
El soldado que estaba delante, y que él
veía allí cada vez más próximo, volvía a rodar
sobre su cuerpo hasta quedar casi de frente, y
entonces le daba curso a su pistola. Los tiros
pasaban cerca, algunas balas cortaban el aire
y se perdían a la distancia, o iban a dar contra
algún peñascal, o contra la propia piedra que
lo protegía. Pero él también le daba cuerda a
la pólvora, también lo buscaba. Sabía que por
poco no le estaba pegando, que pronto podría
159
.i
El Paso del Diablo
Pavel Oyarz1í11 Díaz
alcanzarlo, porque cada vez lo tenía más a
.
mano. Eso pensaba.
El fragor del combate le secaba la boca. Sentía
la lengua pastosa y torpe, pegada al paladar. Con
el pulso agitado, intentaba respirar hondo, para
luego poder disparar como Dios manda, directo
hacia esos hombres que, sin embargo, ganaban
terreno lentamente, porque ahora ya eran
varios los que se atrevían a avanzar, imitando
al que se arrastraba delante de ellos, y que les
mandaba a moverse, los insultaba, los trataba
de babosos, de cobardes.
Tengo que darle a ésey dejarlo callado, pensó,
mientras cargaba el Winchester. Enseguida
sacó del bolsillo de su chaqueta el revólver
que le había dejado Bruna, para cuando ya no
pudiera más con el rifle. Lo dejó ahí cerca, a un
costado. Una nueva descarga de fusiles dio, esta .
vez, casi entera en la piedra que le servía de
escudo. Los tiros llegaban cada vez más exactos.
Ya no se perdían a su espalda, o iban a dar
contra la ladera que flanqueaba a El Paso del
Diablo. No, ya no rasgaban tanto aire, sino que
su trayectoria era breve, daban de plano con su
estruendo en todo el peñasco. Aun así, y cuando
todavía le estaban disparando, alzó la cabeza,
fijó el hombro derecho también levantándolo,
y les regaló cuatro o cinco tiros consecutivos,
bien apuntados, buscando cuerpos, miembros,
cabezas.
160
1
1
l
l
1
1
El_fuego cruzado enardeció más el aire que
respiraban los hombres. Y escuchó más gritos
Y más juramentos acompañados de balazos,
pero decidió no volver a ocultarse con la
llegada de esos proyectiles, apenas a unos
cuantos centímetros de su cara. Golpeaban
como bestias, ferozmente simultáneos, a punto
ya de partir la piedra, o al menos eso parecía.
Pero nada, él no se inclinaba, sino que les daba
lo suyo también, y muy cerca. Ya no era urgente
parapetarse, ante la llegada del acero en punta
de los Máuser. Ya no era preciso tomarse unos
segundos de descanso y respirar hondo antes
de responderles. Ya no sentía la boca seca
siq,uiera. Sólo sentía el torrente de sangre rápid~
ah1, en su pecho, y agolpándose en sus sienes.
Ya no eran necesarias para nadie las pequeñas
treguas que se entablaron al comenzar la batalla
de El Paso del Diablo. Todas las cartas estaban
echadas. Así es que él les seguía dando. Y ahora
buscaba de nuevo al que tenía más próximo, al
que mandaba, el de la pistola. Yle tiró dos veces
mientras saltaban pedazos piedra delante de s~
rostro completamente asomado. Creyó pegarle
en un brazo, o en el hombro, o mejor en un
costado del cráneo. No estaba seguro. Pero el
hombre rodó, de inmediato, hasta quedar junto
a la ladera, inmóvil.
Se produjo un silencio extraño. Más profundo
Y total que los anteriores. No había gritos ni
161
El P11Jo del Dinblo
1
·.,
Pnvd Oynrzrín Dínz
!
disparos. Entonces sacó el último puñado de
balas que le quedaba en el bolsillo. Las fue
tomando con rapidez y cargando una a una en
el rifle. Casi terminaba su tarea, cuando una
bala llegó cerca de su costado izquierdo. Pero
no venía de enfrente. Venía desde arriba, desde
el alto de la ladera. Alcanzó a ver las cabezas
de unos hombres. Serían tres o quizás cuatro,
no podía saberlo con certeza. Quiso contarlas
con un golpe de vista, pero una segunda bala
le dio en la pierna derecha, debajo de la rodilla.
Sintió una punción aguda y escuchó, al mismo
tiempo, un ruido seco, como cuando se astilla
la madera. La bala le partió el hueso, y él, tras
la inmediatez del dolor, del estupor, lanzó un
grito corto, muy corto, porque lo ahogó en su
garganta apretando los dientes. Quiso encoger
la pierna, pero sólo pudo contraer el muslo. La
pierna no le respondía, quedaba inerte, con un
boquerón en plena carne, casi partida en dos.
*
Los hombres bajaron uno a uno los últimos
metros .ElPasodel Diabloterminaba,deese modo,
en una inclinación suave de ladera montañosa. A
excepción de Anselmo Bruna, quien mantuvo su
atención en cada detalle del camino, el resto de
los jinetes, empujados por la prisa de cruzar el
162
abismo sobre la estrechez terrible de la huella, y
por el sonido de los disparos que chocaba contra
los filones cordilleranos, prolongando su alcance,
no tuvieron conciencia cabal del recorrido
completo, de aquella disminución pausada de la
altura en donde comenzaba el fin del abismo. Se
encontraron, de pronto, ante un paraje distinto.
Eso era otro mundo para quienes salían de una
altura que fue pavorosa, como cuando alguien se
sueña muerto y luego despierta, no sin denuedo,
agradecido de esa hueva realidad, manteniendo
de aquella sensación de muerte sólo un recuerdo
desesperado, pero de por vida.
Se abría ante ellos un valle delgado, una lengua
verdosa que iba hacia el sur, metida en una tierra
que se iba ensanchando y mostraba un horizonte
montañoso, congelado. Esa tierra seguía siendo
inmensa también de ese lado. La desolación, un
asunto implacable. Entonces, el mismo Bruna
o algún otro del grupo de escapados pensó en
que no tenía ningún sentido, después de todo,
intentar hacer la revolución en un territorio
donde todo rastro humano se pierde entre
aquellas distancias inalcanzables. Quizás, por un
instante siquiera, más de alguno lo creyó así.
Podían sentir todo el rumor del frío que
llegaba de los campos de hielo. Ese trozo angosto
de llanura se les mostraba como una bendición.
Habían logrado pasar, le habían doblado el
cuello al mismo diablo. Ya no escuchaban los
163
;
¡.
1
1
1
,•
El Pnso del Diablo
Pnvel Oyarz1í11 Dlaz
tiros tan próximos, aquellos sonidos se fueron
apagando como un campanario fatídico a la
distancia.
Anselmo Bruna levantó un brazo y ordenó el
alto.
- Aquí le dejaremos su caballo a Esteban
-dijo, y ató las riendas a un arbusto.
- ¿No lo vamos a esperar un poco?-preguntó
Antonio, mirando hacia lo alto, hacia un punto
ya ínfimo del cerro El Guardián, con un acento
que no ocultaba la angustia que sufría por el
destino del muchacho. No apartaba los ojos
de ese punto, en donde· Esteban Ferrer eligió
quedarse para combatir en solitario por la vida
de todos.
- No. Ahora debemos salir de verdad. No
queda nada. Tenemos que alcanzar cuanto antes
el -río Baguales y seguirlo. Además, allí podrán
tomar agua los caballos, vienen reventados. Y
nosotros también. Si Esteban sigue el río, dará
con nosotros más al sur, ya bien adentro de
Chile. Yo sé dónde esperarlo, ha~ta un día si es
necesario.
Y no hubo más palabras entre esos hombres.
Algunos de ellos también dirigían la vista hacia la
altitud de donde venían y que por tanto tiempo
les había parecido un laberinto entreverado,
mortuorio, una verdadera tumba. Pero ya estaba
bueno de eso. Nada de mirar hacia arriba. ·
Entonces, soltaron las riendas de sus caballos y
los picaron fuerte, para tragarse esa tierra llan·a
a toda prisa, a punta de galope. Iban aferrados
a sus monturas como a la vida misma, cortando
el aire, con la velocidad desbocada de los que se
escapan del cadalso.
... -Ya estamos en Chile -repitió Anselmo Bruna,
alzando la voz y tirando de aquellos hombres
como si los tuviera asidos de su propio brazo.
.. Antonio se dejaba llevar en el vértigo de los
Jmetes. Iba entre ellos con toda la furia cruda que
le imprimía aquel galope. Azuzaba a su caballo
como todos. Le daba con los talones, lo fustigab~
con las riendas. Más rápido. Más rápido todavía.
Iba entre sus compañeros sintiendo el aire la
distancia que dejaba atrás. Iba dentro de ~sa
prisa desatada, con el pensamiento puesto en
Esteban y en todos los otros que se quedaron. Su
espíritu de hombre bravío, lleno de recuerdos,
de promesas, de compromisos a muerte se
resolvía presuroso en la marcha. Se prom~tía
una Y otra vez el regreso a esos campos que
quedaban tras el muro cordillerano, porque no
toda esa historia sería escrita por los sables y
los fusiles militares, porque, a pesar de tanto
no pudieron alcanzarlo, y Varela, Viñas Ibarr~
Y todos los otros morderían su rabia hasta
partirse las lenguas.
Cruzaban esas tierras frías, siempre hacia el
sur. Las montañas ya no eran una huella tras
otra sobre un suelo afilado y pedregoso, donde
164
165
1
"'···
El Paso del Diablo
Pave! Oyarz1i11 Dlaz
Con el primer tiro que llegó tan cerca,
Valenciano ni siquiera se arrugó. El hombre no
estaba para plegarias ni menos para sufrir una
crisis de pánico. El sargento no iba a doblar la
cerviz por tan poco. Estaba allí para pelear, para
terminar con ese asunto lo antes posible. Por
eso avanzaba hacia donde estaba el enemigo.
Pero el segundo, aquel tiro que fue a dar contra
la tierra, justo debajo de su hombro izquierdo,
en la juntura formada con el brazo, ese sí que
lo detuvo. Pasó hasta el suelo, es cierto, pero
también alcanzó a llevarse una lonj a de carne,
y sintió una quemazón rápida ahí, a cinco
centímetros de su cabeza. Entonces rodó hacia el
costado, hasta quedar pegado a la ladera. Ahora
sí que este perro estuvo cerca, se dijo. Se quedó,
por un momento, completamente inmóvil. Tuvo
que tomarse aquel respiro, mientras crecía
el ardor de la herida. Pero ni siqui era la miró
para cerciorarse cuán profunda era. La olvidó
enseguida. Aprovechó de mirar a sus hombres
que todav!a no respondían al último fuego ;
permanec1an clavados al suelo, inertes, con las
caras ocultas. Luego, volteó aún más la cabeza
miró al teniente Riviere, quien no abandonab~
su primera posición de hombre-muro, porque
a esas alturas del combate Riviere no era más
que un trozo de uniforme gris, con todos sus
galones de oficial de academia, adhérido a una
pared de piedra. Allí lo veía pálido, con los ojos
desmesuradamente abiertos. ¿Y a éste quién
lo parió? masculló para sí, Valenciano. Con
p~mdej~s a~í de putos no le ganamos una guerra
m a los md10s, pensó a renglón seguido.
~ragó un poco de saliva. Notó que ya no le
do han el hombro ni el tobillo, a pesar de la presión
que éste hacía contra la bota. Está hinchando
pero no duele, se dijo. Cargó su pistola de nuevo'
~seg_urándose, con un fuerte golpe de su palm~
1zqmerda, que esas seis balas austríacas, hechas
con el mejor acero del mundo, estuviesen donde
debían estar, bien puestas, para bus~ar al que
tenía enfrente y que era un solo hombre uno
'
nada más, de eso ya estaba seguro.
- ¡Disparen, babosos! ¡Es un solo hombre,
me escuchan! ¡No sean cobardes! - gritó a los
conscript?s- Al hijo de puta que no dispare, Jo
mato aqu1 mismo! - agregó con un tono de voz a
punto ,de destemplarse de tanta furia crecida y
apuntandoles con su Mannlicher.
166
167
la lluvia abre heridas de hielo en las manos y en
la cara, sino que ahora se fundían en un lomo
azulino o gris oscuro que se iba alejando por
milagro.
La muerte recogía su guadaña para ellos, les
decía, hasta la próxima.
*
1
.1
,,
El Paso del Diablo
Pavel Oyarzún Dít1Z
Los soldados dispararon. Pasaron bala de
nuevo, y otra descarga de los Máuser salió hacia
aquellas piedras. Astillaban ese pequeño trozo
del cerro El Guardián, de donde les impedía el
avance las balas de un único Winchester.
Valenciano ya se aprestaba a volver a su punto
de tiro, despegarse de _la ladera y comenzar a
tirarle de frente, cuando escuchó un tiro de fusil
que cayó desde los peñascos de arriba. Luego,
otro.
- ¡Le dimos, mi sargento! - gritó la voz del
cabo Ugarte, allá en lo alto, en la posición que
. le había ordenado tomar-. ¡Es uno solo! -volvió
a gritar.
Valenciano respiró con algo de alivio. Sabía
que con el cabo y los soldados sobre la ladera,
haciendo puntería a voluntad, todo ese asunto
no tardaría mucho. Pero le mortificaba hasta la
ira haber perdido tanto tiempo en la refriega,
sobre todo porque era un hombre nada más
quien los tenía allí arrastrándose como bichos
de monte, cubriendo apenas unos ·centímetros
en cada avance. Hubiese preferido, mil veces,
pelear contra diez o quince, en un combate
a muerte, en lugar de estar allí, con su tropa,
dando lástima ante un solo rifle, mientras
el gallego Antonio, estaba seguro de ello,
ya se encontraba en territorio chileno, muy
adentro. Jamás imaginó, en su condición de
soldado verdadero, que uno de esos ovejeros,
168
de la misma ralea de aquellos que se habían
dejado matar durante la campaña, los iba a
mantener a raya por un lapso inconcebible. La
rabia le nublaba los ojos y le dejaba los dedos
como garfios, porque no había podido con la
misión, porque su propio honor militar se caía
a pedazos, minuto a minuto, en aquella batalla
tor~e, inútil, de baja monta. Cuánto tiempo
hab1a pasado, de verdad. No sabría decirlo con
precisión, pero era la cantidad exacta para que
su amor propio fuera humillado.
Por un instante apenas, evaluó la situación. Ya
no tenía nada que perder, salvo la vida. Todo lo
demás estaba perdido. Había fracasado. Se veía
allí, pegado a esa pared de piedra, y hasta herido
de bala, con esa mancha de sangre creciéndole,
vergonzante, cerca de su hombro izquierdo.
Sólo la ira recrudecía en su ánimo. Furia cruda y
punzante aguijoneando su pulso, su hambre de
muerte, su sed de venganza cruenta. Revisó su
pistola, miró a sus hombres, y se decidió a salir.
- ¡Muy bien, cabo, ahora sigan tirándole
desde arriba, yo avanzo por el frente! -gritó el
sa rgento. Acto seguido, ordenó a los soldados
que avanzaran junto a él, disparando.
Comenzó así el asalto final, con Valenciano otra
vez desplazándose, incorporado por completo,
rengueando y disparando su Mannlicher directo
hacia el enemigo. Todavía alcanzó a llegarle un
tiro más, bastante cerca, entre él y el grupo cie
169
1
El Pnso del Diablo
.......
Pnve/ Oynrztín Dí//z
soldados. Pero la escena ya estaba resuelta. Él
tomaría la posición antes que nadie, y dando el
pecho.
*
Esteban podía sentir el respirar agitado del
hombre que comenzaba a subir la pequeña
cuesta donde se había ocultado y combatido
durante toda esa breve jornada de fuego.
Los demás soldados se le unían en el avance.
Escuchaba los gritos, los jadeos. Como pudo,
volvió a erguirse un poco y disparó de nuevo,
pero ya sin apuntar. Le costaba sostener el rifle,y
había mucha sangre empozada al costado de su
pierna. Sangre suya deslizándose sobre el suelo
duro, formando extrañas figuras, buscando,
como si fuera un estero, pequeñas hendiduras
en la piedra que le sirvieran de cauce. Intentó
retoma r la ubicación de tiro, pero no pudo. La
cabeza le daba vueltas. Oía cómo vociferaban
aquellos hombres. También los gritos que
bajaban desde el alto de la ladera. Decían que
él estaba herido, enroscado como una culebra,
que ahora sí lo tenían.
Entonces soltó el rifle y decidió arrastrase
hasta el barranco que se abría a su derecha.
Empezó a deslizarse en pos del precipicio.
Cayeron varios proyectiles más desde la
170
altura. Pegaron cerca, aunque no le dieron.
Sus manos arañaban con fuerza la dureza del
suelo. Buscaba impulso con sus- dedos, con sus
hombros endurecidos. Por un instante volvió la
cabeza y vio el revólver que iba dejando atrás.
Pensó en tomarlo, pero ya no había tiempo para
eso. Lo que sí había era un dolor cada vez más
agudo que le taladraba la pierna hasta lo que
le quedaba de hueso. Sintió ganas de vomitar,
y su frente se llenó de un sudor helado que le
caía sobre los ojos. Tenía que abrir mucho la
boca para tragar apenas un poco de aire. La
proximidad del barranco, a no más de cinco
metros de él, lo llenaba, a pesar de todo, de un
alivio cierto, de una esperanza verídica, porque
allí se abría para él un gran abismo cordillerano,
cortado a pique, que lo sacaría de ese infierno
y, entonces, esa jauría no tendría qué comer.
Debía apurarse en ganar la orilla. Y le imprimía
más furia desesperada a los arañazos de sus
manos en el suelo, mayor fervor aún a esa única
pierna que le obedecía, que empujaba con el pie
aquel cuerpo suyo, lento, reptando herido hacia
lo que debía ser su propio derrumbe salvador,
su caída redentora, anhelada hasta la médula.
De pronto, un estampido desde lo alto lo
detuvo, porque detrás del estruendo, del silbo
exacto que acompaña a una bala, se clavó una
punzada aguda que le atravesó la espalda.
Dejó de avanzar simplemente, tal como si una
171
1
~
... 1
"· -
El Paso del Diablo
Pavel Oynrz1í11 Dínz
lanza le hubiese dejado fijo en el suelo, como
él mi�mo hacía, cuando niño, con los insectos
sobre una tabla, atravesándolos con un trozo de
alambre, dejándolos al sol, para mirarlos allí, tan
asombrosamente quietos a los que antes eran
pequeños puntos móviles o un zumbido de vuelo
puro, electrizando el aire. A pesar de esto, no
sintió un gran dolor como el que había sentido en
su pierna. Sólo experimentaba aquella sensación
de estar sujeto por algo que lo traspasaba de lado
a lado en medio de la espalda. Podía escuchar,
además, en aumento, las voces entrecortadas,
los gritos ahogados, presurosos, de aquellos
hombres que ya remontaban el peñasco. Incluso
allí, tendido, inerte como estaba, pudo distinguir
la forma de aquellas sombras que se asomaban
con esfuerzo, y que eran hombres también casi
arrastrándose, empujándose, · buscando darse
prisa en el tumulto. Se erguían, se aproximaban,
unos más rápidos que otros, y él que no podía
alcanzar el barranco a pesar de estar tan cerca.
Y se le hinchaba el pecho, se le dormían las
manos. Y abría la boca cuanto podía, pero casi
no tragaba aire.
co�enzó a envolverse en su propia inmovilidad.
�eJo �ueltas las manos sobre la piedra. Se dejó
ir hacia adentro de sí mismo. Se fue cubriendo
con su propio cuerpo, como si éste fuera una
manta. Entonces supo que aunque quisiera ya
no podría tragar una bocanada más de aire.
No ·quería hacerlo, de todos modos. Por eso no
sintió nada. Por eso no le dolieron los golpes
de aquellas botas que lo voltearon boca arriba
Y luego dieron contra su cara, reventándole
un ojo, partiéndole la boca, un pómulo, toda la
fre�te; tampoco los bayonetazos que le cayeron
encima, uno tras otro, en el abdomen el pecho
l�s piernas, horadando su carne, en!dquecidos;
m mucho menos aún todos esos tiros de
Mannlicher que le llegaron a quemarropa, y que
ya estaban de más.
FIN
*
Y entonces cesó todo. Y ya no escuchó nada
más. Dejó de buscar el abismo con los ojos y
172
173
1
,