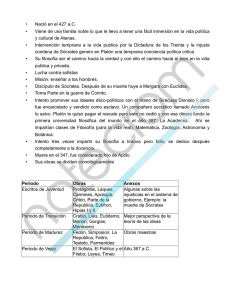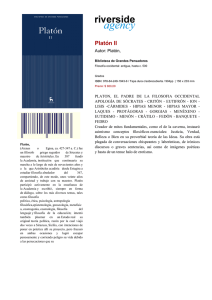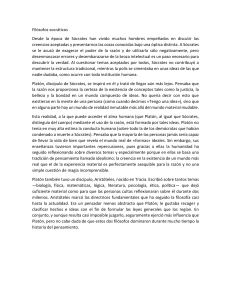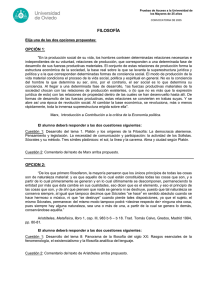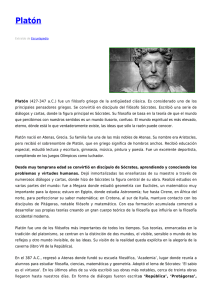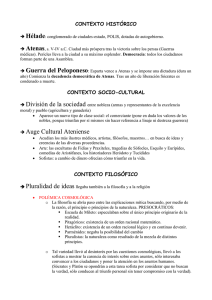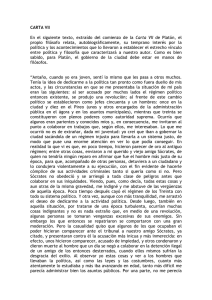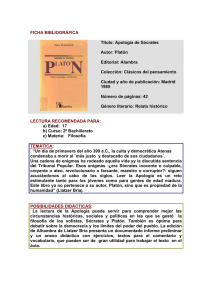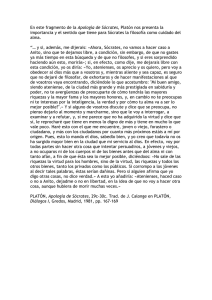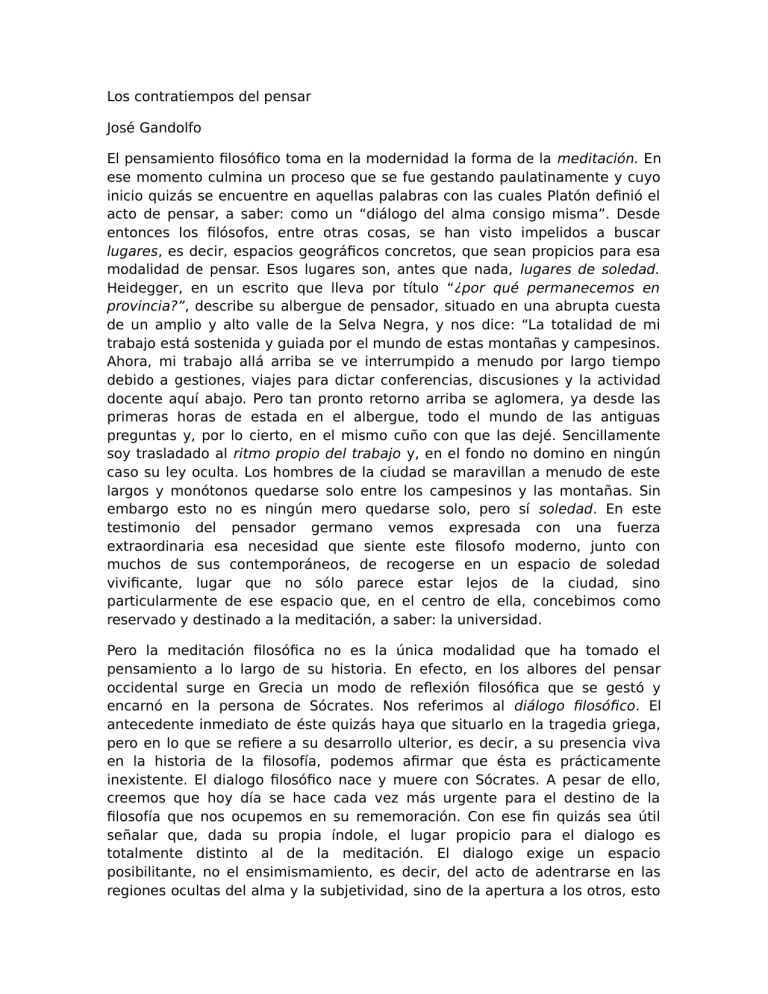
Los contratiempos del pensar José Gandolfo El pensamiento filosófico toma en la modernidad la forma de la meditación. En ese momento culmina un proceso que se fue gestando paulatinamente y cuyo inicio quizás se encuentre en aquellas palabras con las cuales Platón definió el acto de pensar, a saber: como un “diálogo del alma consigo misma”. Desde entonces los filósofos, entre otras cosas, se han visto impelidos a buscar lugares, es decir, espacios geográficos concretos, que sean propicios para esa modalidad de pensar. Esos lugares son, antes que nada, lugares de soledad. Heidegger, en un escrito que lleva por título “¿por qué permanecemos en provincia?”, describe su albergue de pensador, situado en una abrupta cuesta de un amplio y alto valle de la Selva Negra, y nos dice: “La totalidad de mi trabajo está sostenida y guiada por el mundo de estas montañas y campesinos. Ahora, mi trabajo allá arriba se ve interrumpido a menudo por largo tiempo debido a gestiones, viajes para dictar conferencias, discusiones y la actividad docente aquí abajo. Pero tan pronto retorno arriba se aglomera, ya desde las primeras horas de estada en el albergue, todo el mundo de las antiguas preguntas y, por lo cierto, en el mismo cuño con que las dejé. Sencillamente soy trasladado al ritmo propio del trabajo y, en el fondo no domino en ningún caso su ley oculta. Los hombres de la ciudad se maravillan a menudo de este largos y monótonos quedarse solo entre los campesinos y las montañas. Sin embargo esto no es ningún mero quedarse solo, pero sí soledad. En este testimonio del pensador germano vemos expresada con una fuerza extraordinaria esa necesidad que siente este filosofo moderno, junto con muchos de sus contemporáneos, de recogerse en un espacio de soledad vivificante, lugar que no sólo parece estar lejos de la ciudad, sino particularmente de ese espacio que, en el centro de ella, concebimos como reservado y destinado a la meditación, a saber: la universidad. Pero la meditación filosófica no es la única modalidad que ha tomado el pensamiento a lo largo de su historia. En efecto, en los albores del pensar occidental surge en Grecia un modo de reflexión filosófica que se gestó y encarnó en la persona de Sócrates. Nos referimos al diálogo filosófico. El antecedente inmediato de éste quizás haya que situarlo en la tragedia griega, pero en lo que se refiere a su desarrollo ulterior, es decir, a su presencia viva en la historia de la filosofía, podemos afirmar que ésta es prácticamente inexistente. El dialogo filosófico nace y muere con Sócrates. A pesar de ello, creemos que hoy día se hace cada vez más urgente para el destino de la filosofía que nos ocupemos en su rememoración. Con ese fin quizás sea útil señalar que, dada su propia índole, el lugar propicio para el dialogo es totalmente distinto al de la meditación. El dialogo exige un espacio posibilitante, no el ensimismamiento, es decir, del acto de adentrarse en las regiones ocultas del alma y la subjetividad, sino de la apertura a los otros, esto es, del encuentro. Ese lugar de encuentro es, para los griegos, la polis. Una de las características de Sócrates, como frecuentemente nos lo recuerda Platón, es que aquel sólo se ausentó de la ciudad en muy contadas ocasiones. Y la razón de ello está, como el propio Sócrates se lo dice a Fedro, en que “soy amante de aprender. Los campos y los árboles no quieren enseñarme nada, y sí los hombres de la ciudad”. Es así que, en los diálogos de Platón, podemos ver a Sócrates cruzar la ciudad de Atenas en una y otra dirección ejerciendo su oficio de pensador: el camino, el ágora, los gimnasios, las fiestas en casa de un amigo, la cárcel incluso, son uno de los tantos lugares en que el filosofo de Atenas somete al político, al artesano, al sofista y, sobre todo, al joven adolescente al acoso liberador de sus preguntas. En suma, el pensamiento filosófico bajo la forma de diálogo o la meditación reclama en cada caso lugares que, en tanto posibilitantes de la soledad o el encuentro poseen características diversas e incluso antagónicas. Ahora bien, como indicamos más arriba, la mayoría de los grandes filósofos moderno parecen no haber hallado en la universidad el lugar adecuado para ejercer el dialogo o la meditación. Entre otras razones, creemos que esto se debe a que el tiempo de la universidad ha llegado a ser el más radical contratiempo del pensar. La afirmación anterior se hace más comprensible si, en primer lugar, reflexionamos en el hecho de que la filosofía, en la medida en que se encuentra inserta de un modo oficial en la institución universitaria, debe someterse a los imperativos que rigen a ésta y determinan el tiempo interno de sus actividades. El imperativo fundamental de la universidad hoy es de la producción. En este sentido la universidad se presenta como una industria. Y a la vez esa producción debe al igual que cualquier otra producción, estar dirigida por la técnica, es decir, por la programación y planificación con meta a obtener el máximo de rendimientos. En términos de tiempo esto significa: la mayor cantidad de producción en el mínimo tiempo posible. Pero lo que singulariza la producción industrial universitaria es que ella es producción de discursos fundados racionalmente, es decir, que es una producción de conocimientos científicos. El trabajo que se realiza con ese designio recibe el nombre de investigación. Pero la investigación no agota el campo de la producción de discursos universitarios, pues esos discursos deben ser, además, comunicados a otros oralmente en la docencia y, finalmente, puestos por escrito y publicados, esto es, comunicados a la sociedad extrauniversitaria. Esto último es la extensión. Investigación, docencia y extensión planificadas son las funciones que la universidad se asigna a sí misma y los imperativos a los que debe someterse quien, de uno u otro lado, como profesor o alumno, desea permanecer en ella. Pero esa serie de imperativos técnicamente organizados y llevados a la práctica encubren, según decíamos, un esencial contratiempo para el pensar. Ese contratiempo es una activa falta de tiempo. En la universidad falta tiempo para el pensar. Descubrir la índole de ese tiempo que falta en la universidad es a la vez determinar el tiempo esencial del pensar. En cierta ocasión Wittgenstein escribió: “el saludo de los filósofos entre sí debería ser: < ¡Date tiempo!> Nosotros nos preguntamos: ¿cuál es ese tiempo que los filósofos deberían darse? Es el mismo Wittgenstein quien puede ayudarnos a iluminar la naturaleza positiva de ese tiempo que el filosofo debe darse a sí mismo si desea que se produzca el despliegue de su propia esencia. Tomemos para tal efecto tres aforismos en los que el pensador se refiere directamente al asunto: “También es el pensar hay un tiempo de sembrar y tiempo de cosechar”. (1937) “También los pensamientos caen a veces inmaduros del árbol”. (1937) “No puedes sacar la semilla de la tierra. Sólo puedes darle calor, humedad y luz y deberá crecer. (Sólo puedes rozarla con precaución”.) (1942) Notemos en primer término que dos de los aforismos citados ponen en relación explicita al pensar con el trabajo agrícola y la actividad de la naturaleza. El tercero relativo al cultivo, si bien no establece esa relación, obviamente se mueve en la misma dirección de los otros y sirve para una más correcta comprensión de los mismos. Por otra parte, esa analogía entre el pensar y la agricultura está dada por la relación que ambas actividades guardan con el tiempo. La agricultura sirve aquí como paradigma para establecer la justa relación entre el pensamiento y el tiempo. Esa relación puede ser pensada del modo que sigue: ambas actividades están regidas por un tiempo que no cae bajo el dominio del hombre. En efecto, tanto el agricultor como el pensador han de someterse en sus actividades a ritmos externos que reclaman sus gestos particulares en tiempos precisos y determinados. Ahora bien, por cierto ambos pueden intentar romper con ese ritmo que las propias cosas a las cuales están referidos por sus oficios les imponen. Tratan, de ese modo, de someter el tiempo a su medida. Esto sucede cuando en el caso de la agricultura se introduce el uso de la tecnología con vista a aumentar y mejorar los rindes de producción. Cuando Platón, en el Fedro, hace una crítica a la escritura y un elogio al diálogo, compara la primera con el cultivo artificial que se realiza en los “jardines de Adonis” y al segundo con la verdadera agricultura: mientras en los primeros se busca reducir el tiempo de crecimiento de las plantas al mínimo, la agricultura respeta ese tiempo natural: “El agricultor sensato –pregunta Sócrates –¿Sembraría acaso en serio durante el verano y en un jardín de Adonis (lugar en el cual, durante la fiesta de Afrodita se cultivaban en vasija plantas que morían rápidamente, para simbolizar la muerte prematura del amante de Afrodita) aquellas semillas por las que se preocupara y deseara que produzcan frutos, y se alegraría al ver que en ocho días se ponían hermosas?, ¿o bien haría esto por juego o por mor de una fiesta cuando lo hiciera, y en el caso de las simientes que le interesaran de verdad recurrían al arte de la agricultura, sembrando en el lugar conveniente, y contentándose con que llegaran a términos cuántas había sembrado una vez y transcurrido siete meses? A la luz del ejemplo de la agricultura, podemos decir que la pretensión del dominio técnico de la naturaleza apunta a ejercer, en el fondo, un dominio sobre el tiempo que ésta impone a los cultivos. Esto significa anular o reducir al mínimo ese lapso que va entre el sembrar y el cosechar. Para la mentalidad científico-técnica, es decir, para aquel modo de pensar que mide su eficacia con el patrón de los productos de ese tiempo que media entre el sembrar y el cosechar es un tiempo perdido. El análisis de la analogía entre el pensar y la agricultura nos permite dar un primer paso en dirección a la respuesta de la cuestión que aquí nos ocupa, a saber: cuál es el tiempo propio del pensar, que la universidad, en tanto que organización técnica, necesariamente excluye. Ese tiempo –lo sabemos ahora –es el tiempo que va entre el acto de sembrar y cosechar, ese lapso en el cuál el hombre debe concentrar su actividad en sólo darle a la semilla calor, humedad, luz y dejarla crecer, en que sólo puede rozarla con precaución. El cultivo basado en la técnica moderna desconoce absolutamente el valor positivo de ese tiempo de mediación y, por lo mismo, pretende lograr su total extinción: su ideal son productos sin tiempo, es decir, sin tiempo de cultivo y maduración. Ahora bien, esto que es expresado por Wittgenstein en términos puede ser trasladado al plano conceptual. Con este segundo paso la naturaleza y el tiempo propio del pensar se sitúan en otra dimensión y adquieren un contorno más preciso. ¿Cómo llamar, en el caso del pensar, a ese tiempo que la agricultura se da como conjunción entre el acto de cultivar y la maduración de las simientes? Es Heráclito quien en este caso puede darnos la clave para descubrir tal denominación. Uno de sus fragmentos más conocidos señala. “Si uno no espera lo inesperado nunca lo encontrará, pues es imposible de encontrar e impenetrable”. (Frag. 18) Con Heráclito podemos decir ahora: el tiempo propio del pensar es el tiempo de la espera. La espera es más incierta aun que la esperanza, pues no sólo es incierta en cuanto al logro de lo esperado, sino también en relación a su mismo objeto. La esperanza sabe acerca de su objeto y se mantiene teniéndola a la vista; la espera, en cambio, no posee objeto predeterminado, es absoluta apertura a lo que adviene o se sustrae. Lo que ella puede irrumpir o no posee siempre el carácter de lo nuevo, de lo imprevisible, de lo que no puede ser calculado de antemano. Y al contrario, allí donde hay planificación y programación toda posible espera está ausente. Para el pensar científicotécnico el tiempo de la espera es un tiempo inútil, vacío, que hay que tratar de anular con vistas a la pronta aparición del producto. En él existe la voluntad de reducir el tiempo del pensar a la nada, es decir, la conversión del mismo en algo manipulable, en algo que puede ser dominado y dirigido desde fuera, pero: “En la carrera de la filosofía gana el que puede correr más despacio. O aquel que alcanza al último la meta” (Wittgenstein, 1839). Podemos avanzar un paso más todavía y preguntarnos acerca de la índole misma de esa espera que es la esencia del pensar. Y esto porque fácilmente creemos que la espera ha de ser un tiempo en que el hombre debe permanecer inactivo, reducido a la más extrema pasividad. Sin embargo, ésta es una apreciación totalmente errónea. Hay, en efecto una actividad peculiar, propia de la espera, que constituye a ésta como tal. Surge entonces la pregunta acerca de cuál es la naturaleza de esta actividad. Dar respuesta a esa interrogante supone retrotraernos a la esencia misma de esa modalidad de pensar que es el diálogo filosófico. Y, con lo que allí nos encontramos es con el hecho de que Sócrates, en tanto, que sabe que no sabe, lo único que en propiedad sabe es preguntar. El diálogo consiste en último término en preguntar. El preguntar abre la totalidad de nuestro ser a la espera y al tiempo propio del pensar. Pero, con la transformación de la filosofía en metafísica, hecho que se produce en el pensamiento de Platón y Aristóteles, aquella queda determinada como un a ciencia (episteme).desde entonces todo el énfasis y la positividad del pensar se trasladó de la pregunta a la respuesta. En la medida que la metafísica abandona la forma del diálogo y toma la modalidad de la meditación, se ponen las bases para que el tiempo de la espera, cuya concreción es la pregunta, se hunda en el olvido. En ese instante queda fundada metafísicamente la institución universitaria, que en su versión moderna, es decir, como industria planificada de conocimientos, se convierte en contratiempo del pensar. Heidegger, al final de su curso “Introducción a la Metafísica” expone lo anterior con absoluta claridad: “lo verdaderamente propuesto es aquello que no sabemos y que en cuanto lo sabemos auténticamente –es decir, como propuesto –siempre lo sabemos preguntando” Poder preguntar significa poder esperar, aunque fuese la vida entera. Pero una época para la cual sólo es real lo que se mueve rápidamente y lo que se puede asir con ambas manos, estimará que preguntar es “ajeno a la realidad” algo que no vale la pena tenerse en cuenta. Mas lo esencial no es el número, sino el tiempo justo, es decir, el justo instante y la justa perseverancia.