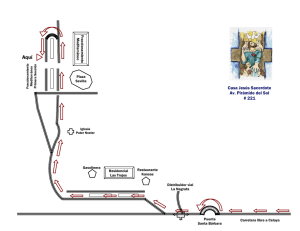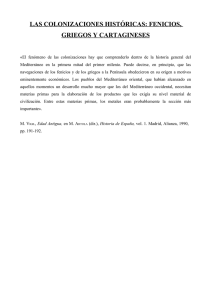aisaje d iv is o , no un mar sino sucesión de mares, desde las colonizaciones griegas y fenicias hasta los tiempos modernos, el Mediterráneo juega un papel fundamental en las culturas de Oriente y Occidente. Es el fuego ondulante de Ulises, el camino de Heródoto y el “mar interior” del italiano Giuseppe Ungaretti. Summa, máxima unidad, centro de las culturas más antiguas. Como gran vórtice mundial, el Mediterráneo ha alimen­ tado múltiples historias; pero, mientras esos relatos devienen en literatura, lo que aquí interesa es cómo esas historias indi­ viduales nos sirven como piezas de rompecabezas para armar esa Gran Historia de la que ha sido testigo y participante. Es un mar histórico, pero también un mar contemporáneo. El presente y el pasado se reflejan en él. Fernand Braudel dice que “la historia no es otra cosa que una constante inte­ rrogación a los tiempos pasados en nombre de los problemas y curiosidades —incluso las inquietudes y las angustias— del Fernand Braudel (1902-1985) fue continuador de la escuela francesa fundada por Lucien Febvre y Marc Bloch. Junto con Filippo Coarelli y Maurice Aymard construye una suerte de historia básica del Mediterráneo. De un modo acaso secreto, la Historia se vuelve navegación y el paisaje es uno y actual pero también otro y antiguo. wmmma COLECCIÓN POPULAR, www.fondodeculturaeconomica.com presente que nos rodea y nos asedia" 43i EL MEDITERRÁNEO CO LECCIÓN PO PULAR * Traducción de FERN AN D BRAUDEL F r a n c is c o G o n z á l e z A r a m b u r o El Mediterráneo EL ESPACIO Y LA H IST O R IA FONDO DE CULTURA ECONÓMICA Primera edición en francés, 1985 Primera edición en español, 1989 Tercera reimpresión, conmemorativa del 50 aniversario de Colección Popular, 2009 Braudel, Femand El Mediterráneo. El espacio y la historia / Femand Braudel; trad. de Fran­ cisco González Aramburo. — México : FCE, 1989 172 p .; 17 x 11 cm — (Colee. Popular ; 431) Título original La Méditerranée. L’espace et l’histoire ISBN 978-968-16-3295-3 1. Mediterráneo 2. Geografía histórica I. González Aramburo, Francisco, tr. II. Ser. III. t. LC D973.A2 Título original: La Méditerranée. L’espace et l ’histoire ©1985, Éditions Flammarion, París Diseño de portada: Teresa Guzmán Romero D. R. © 1989, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738, México, D. F. Empresa certificada ISO 9001: 2000 Comentarios: editorial(2)fondodeculturaeconomica.com www.fondodeculturaeconomica.com Tel. (55) 5227-4672 Fax (55) 5227-4694 Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio, sin la anuencia por escrito del titular de los derechos. Impreso en México • Printed in México Mediterráneo............................................................... 9 La tierra, por Femand Braudel............................... Una geología todavía en ebullición..................... Montañas casi por todas partes alrededor del mar............................................................... El sol y la llu v ia .................................................... Una tierra para conquistar.................................. Las sociedades tradicionales................................ Trashumancia y nomadismo................................ Los equilibrios de la vida...................................... 13 15 17 20 23 25 28 33 El mar, por Fernand Braudel...................................... Una moderada fuente alim enticia..................... Sin embargo, hay algunas pescas abundantes. . . Navegar contra la distancia.................................. Navegar contra el mal tiempo............................. Los barcos en el fondo del mar........................... Hasta los navios de línea...................................... Barcos y bosques.................................................. El Mediterráneo es los cam inos......................... 38 39 43 46 50 52 55 60 62 Dewey 940 B825m Distribución en Latinoamérica ISBN978-968-16-3295-3 ÍNDICE 7 El alba, por Fernand Braudel.................................... Las revoluciones del Cercano O riente............... Primeros barcos, primeras civilizaciones.......... El primer Mediterráneo comerciante de la historia..................................................... De Cnosos a M icen as.......................................... Las catástrofes poco explicables del oscuro siglo x i i ............................................................. El Far-West mediterráneo.................................... Solamente hablaremos de los fenicios............... Un país arrojado hacia el m ar............................. Cartago o la segunda F en icia............................. Entre el trueque y la m oneda............................. Divisar la ciudad.................................................... Bajo el signo de T a n it.......................................... Ya dos Mediterráneos.......................................... 66 67 69 Roma, por Filippo Coarelli........................................ 99 72 74 M editerráneo 78 83 85 86 87 89 92 93 96 La historia, por Fernand Braudel................................ 120 Prioridad a las civilizaciones.................................. 120 Remontando el curso de los siglos........................ 122 Telehistorias............................................................. 125 129 Los recubrimientos de las civilizaciones.......... Pensar sólo en los conflictos entre las civilizaciones....................................................... 13 1 La civilización no constituye toda la historia .. 134 El lugar de la economía.......................................... 135 La conquista del Mediterráneo por los nórdicos 137 Antes y después de la apertura del Canal de Suez (1869)..................................................... 141 Espacios, por Maurice A ym ard .................................. 8 146 los barcos navegan; las olas repiten su canción; los viñadores descienden por las colinas de Cinque Terre, en la Riviera genovesa; se varean los oli­ vos en Provenza y en Grecia; los pescadores arrojan sus redes sobre la laguna inmóvil de Venecia o en los canales de Djerba; los carpinteros construyen barcas parecidas a las de ayer... Y una vez más, al contemplarlos, nos sali­ mos del tiempo. Hemos intentado aquí el constante rencuentro del pa­ sado con el presente, el repetido pasaje del uno al otro, un recital sin fin a dos voces. Si este diálogo, con los proble­ mas que se hacen eco los unos a los otros, anima este li­ bro, habremos logrado nuestro propósito. La historia no es otra cosa que una constante interrogación a los tiem­ pos pasados en nombre de los problemas y curiosidades —e incluso las inquietudes y las angustias— del presente que nos rodea y nos asedia. Más que ningún otro univer­ so humano, el Mediterráneo constituye la prueba de ello, no deja de contarse a sí mismo; de revivirse a sí mismo. Sin duda alguna por placer, pero también por necesidad. Haber sido es una condición para ser. n e s t e l ib r o , E 9 A Pero, ¿qué es el Mediterráneo? Mil cosas a la vez. No un paisaje, sino innumerables paisajes. No un mar, si­ no una sucesión de mares. No una civilización, sino ci­ vilizaciones amontonadas unas sobre otras. Viajar por el Mediterráneo es encontrar el mundo romano en el Líbano, la prehistoria en Cerdeña, las ciudades griegas en Sicilia, la presencia árabe en España, el islam turco en Yugoslavia. Es perderse en lo más hondo de los siglos, hasta las construcciones megalíticas de Malta o las pi­ rámides de Egipto. Es encontrar cosas muy viejas, toda­ vía vivas, que se codean con lo ultramoderno: al lado de Venecia, falsamente inmóvil, la densa aglomeración in­ dustrial de Mestre; junto a la barca del pescador, que si­ gue siendo la de Ulises, el bou devastador de los fondos marinos o los enormes petroleros. Es sumergirse a la vez en el arcaísmo en los mundos insulares y asombrar­ se ante la extremada juventud de ciudades muy viejas, abiertas a todos los vientos de la cultura y de la ganan­ cia económica, y que, desde hace siglos, vigilan y se co­ men el mar. Todo, porque el Mediterráneo es una encrucijada muy antigua. Desde hace milenios todo ha confluido ha­ cia él, enredando, enriqueciendo su historia: hombres, animales de carga, vehículos, mercaderías, naves, ideas, religiones, modos de vida. Incluso plantas. Las creemos mediterráneas. Pero, con excepción del olivo, la vid y el trigo —autóctonas que aparecieron tempranamente en el lugar— casi todas nacieron lejos de mar. Si Heródoto, el padre de la Historia que vivió en el siglo v antes de nues­ tra era, regresara confundido entre los turistas de hoy, iría de asombro en asombro. Lo imagino, escribe Luden Febvre, 10 rehaciendo hoy su periplo por el Mediterráneo oriental. ¡Cuántas sorpresas! Esos frutos de oro, en esos arbustos verde oscuro, naranjos, limoneros, mandarineros, no re­ cuerda haberlos visto en su vida. ¡Caramba! Son del Lejano Oriente, traídos por los árabes. Esas plantas bizarras de si­ luetas insólitas, espinosas, con tallos floridos y nombres extraños, cactus, agaves, áloes, nopales, nunca las ha visto en su vida. ¡Caramba! Son americanas. Esos grandes árbo­ les de follaje pálido que, sin embargo, tienen nombre grie­ go, eucalipto: nunca vio nada parecido. ¡Caramba! Son aus­ tralianos. Y los cipreses, tampoco los conoce: son persas. Todo esto para el decorado. Y, en lo que toca a cualquier comida, qué de nuevas sorpresas, ya se trate del tomate, del Perú;* de la berenjena, de la India; del pimiento, de la Guayana; del maíz, de México; del arroz, don de los árabes, por no hablar del frijol, de la papa, del durazno, ese montañés chino convertido en iraní, ni del tabaco. Sin embargo, todo ello ha llegado a ser el paisaje mis­ mo del Mediterráneo: “Una Iliviera sin naranjos, una Toscana sin cipreses, canastos sin pimientos... ¿Qué po­ dría haber más inconcebible para nosotros hoy?” (Lu­ den Febvre, Annales, xn, 29). Y si se preparara un catálogo de los hombres del Me­ diterráneo, de aquellos nacidos en sus riberas o de los descendientes de esos que, en tiempos lejanos, navega­ ron sobre sus aguas o cultivaron sus tierras y sus cam­ pos en terrazas, y después todos los recién llegados que poco a poco las invadieron, ¿no se tendría la mis* La variedad de especies de la botánica americana ha hecho caer a Febvre en la confusión de denominar a Perú como el sitio de origen del tomatl mexicano, [ e.] 11 ma impresión que al hacer la lista de sus plantas y sus frutos? Tanto en su paisaje físico como en su paisaje huma­ no, el Mediterráneo es una encrucijada; el Mediterráneo extravagante aparece, no obstante, en nuestros recuerdos como una imagen coherente, como un sistema donde todo se mezcla y se recompone en una unidad original. ¿Cómo explicar esta unidad evidente, este ser profundo del Mediterráneo? Habrá que intentarlo una y otra vez. La explicación no es sólo la naturaleza, que ha trabajado bastante en este sentido; no es sólo el hombre, que ha unido todo obstinadamente; son al mismo tiempo los dones de la naturaleza o sus maldiciones —unos y otras en número considerable— y, ayer como hoy, los múlti­ ples esfuerzos de los hombres. Es decir, una suma intermi­ nable de casualidades, de accidentes, de éxitos repetidos. El objetivo de este libro es mostrar que esas expe­ riencias y esos triunfos se comprenden precisamente si se toman en conjunto; más todavía, que deben relacio­ narse entre sí, que con gran frecuencia les conviene la luz del presente, que a partir de lo que hoy se ve, se juz­ ga, se comprende el ayer —y a la inversa— . El Medite­ rráneo es una buena ocasión para presentar “otra” forma de abordar la historia. Porque el mar, tal como lo vemos y amamos, es el más asombroso, el más claro de todos los testimonios sobre su pasado. Fern an d Braud el 12 La tierra Fern a n d Braudel del mundo, el Mediterráneo es un simple corte de la corteza terrestre, un estrecho huso, que se alarga desde Gibraltar hasta el istmo de Suez y el Mar Rojo. Fracturas, fallas, hundimientos, pliegues terciarios, han creado fosas líquidas muy profundas, y frente a sus abismos, en contrapartida, interminables guirnaldas de jóvenes montañas, muy altas, de formas vivas. Cerca del cabo Matapan se extiende una fosa de 4600 metros, co­ mo para ahogar con facilidad la cima más alta de Grecia, los 2985 metros del monte Olimpo. Estas montañas penetran en el mar, y a veces lo es­ trangulan hasta reducirlo a un simple corredor de agua salada: así sucede en Gibraltar, en las bocas de Bonifacio, en el estrecho de Mesina con las simas turbulentas de Caribdis y Escila, así a lo largo de los Dardanelos y del Bosforo. Ya no es el mar, sino ríos, incluso simples puer­ tas marinas. Estas puertas, estos estrechos y estas montañas dan cohesión al espacio líquido. Contribuyen a delimitar pa­ trias autónomas; el Mar Negro; el Mar Egeo; el Adriáti­ co, que durante mucho tiempo fue propiedad de los ve- E n un m apa 13 necianos; el mucho más vasto Tirreno. Y a este recorte del mar en una serie de cuencas corresponde, como imagen invertida, el recorte de las tierras en continentes particulares: la península de los Balcanes, Asia Menor, Italia, el conjunto ibérico, África del Norte. Sin embargo, en esa visión de conjunto, se destaca una línea capital, esencial para comprender el pasado del mar desde la época de las colonizaciones griegas y feni­ cias hasta los tiempos modernos. La complicidad de la geografía y de la historia ha creado una frontera inter­ media de riberas e islas que, de norte a sur, separa al mar en dos universos hostiles. Tracemos esta frontera, desde Corfú y el canal de Otranto que cierra a medias el Adriá­ tico, hasta Sicilia y las costas del Túnez actual: al este, estamos en Oriente; al oeste, en Occidente, en el sentido amplio y clásico de esas palabras. ¿Quién podría dudar que esta bisagra sea, por excelencia, la gran trinchera de combates pasados como en Actium, Préveza, Lepanto, Malta, Zama, Djerba? La línea de los odios y de las gue­ rras sin fin; de las ciudades y las islas fortificadas que se acechan unas a otras, desde lo alto de sus murallas y de sus atalayas. Italia encuentra aquí el sentido de su destino: es el eje medio del mar y, mucho más de lo que se dice ha­ bitualmente, siempre se ha desplegado en una Italia vuelta hacia el poniente y en una Italia que mira hacia el Levante. ¿Acaso no encontró en esta actitud sus riquezas du­ rante mucho tiempo? Tiene entonces la posibilidad na­ tural, el sueño natural de dominar el mar entero. 14 Una g e o l o g ía TODAVÍA EN EBULLICIÓN En el Mediterráneo, el motor de las fracturas, los plie­ gues y la yuxtaposición de las profundidades marinas y de las cimas montañosas es una geología en ebullición, cuya obra no ha borrado el tiempo todavía, y que sigue haciendo estragos ante nuestros ojos. Esto es lo que ex­ plica que el mar esté sembrado de islas y penínsulas, ves­ tigios o trozos de continentes, algunos hundidos, otros desmembrados; lo que explica que los relieves despeda­ zados no hayan sido tocados todavía por la erosión; lo que explica, en fin, los temblores de tierra y el fuego de los volcanes que a menudo gruñen, se adormecen o des­ piertan de manera dramática. He ahí, como centinela en medio del mar, el Stromboli y sus humaredas, al norte de las islas Lipari. Cada noche ilumina el cielo y el mar vecinos con sus proyec­ tiles incandescentes. Ahí está el Vesubio, siempre ame­ nazador por más que, desde hace algunos años, haya de­ jado de elevar su penacho de fuego detrás de Nápoles. Pero, después de muchos siglos de semejante silencio, devastó con toda tranquilidad a Herculano y a Pompeya, en al año 79 d.C. Y ahí está el rey de las fábricas de fuego, el Etna (3 3 13 metros), siempre activo por encima de la maravillosa llanura de Catania. El Etna, lugar de leyendas: los cíclopes, fabricantes de los rayos celestes, manejaban allí, en las fraguas de Vulcano, sus enormes fuelles de piel de toro; el filósofo Empédocles, según se dice, se habría arrojado a su cráter, que sólo devolvió una de sus sanda­ lias. “Cuántas veces —exclama Virgilio— no hemos vis­ to al hirviente Etna desbordarse, poner a rodar globos de 15 fuego y rocas en fusión.” La historia registra un centenar de erupciones del Etna después de la que mencionan Píndaro y Esquilo, en el año 475 antes de nuestra era. En el Egeo, la isla de Santorini (la antigua Théra) es un cráter volcánico del que sólo queda la mitad, y que invadió el mar cuando una formidable explosión la par­ tió en dos, hacia el 1450 a.C. Según los expertos, la ex­ plosión debió ser cuatro veces más fuerte que la que hizo estallar la isla de Krakatoa, en 1883, en el estrecho de la Sonda y la cual provocó fantásticas marejadas, que levan­ taron un navio y una locomotora por encima de casas de varios pisos; explosión que lanzó nubes de cenizas opa­ cas y ardientes a cientos de kilómetros de distancia. ¿Re­ sulta acaso absurdo que los historiadores crean poder inscribir en la lista de las catástrofes que provocó la ex­ plosión de Santorini, la brutal desaparición de la tan bri­ llante civilización de Creta, herida de muerte brusca­ mente hacia la misma época? La erupción de Théra en­ terró en efecto a Creta bajo cenizas ardientes, que las excavaciones ahora descubren y que impidieron los cul­ tivos durante mucho tiempo. ¿Afectaron sus nubes pes­ tilentes a Siria y a Egipto? El Éxodo habla de una aterra­ dora noche de tres días que los judíos, prisioneros del faraón, aprovecharon para huir. ¿Hay que relacionar este acontecimiento con el volcán de Théra? En todo caso, así como el volcán de la antigua isla de Krakatoa, aunque sumergido, sigue estando activo, el crá­ ter de Santorini ha continuado su actividad. Desde el siglo 1 a.C. hasta nuestros días (1928), sucesivas erup­ ciones han hecho emerger una serie de islas e islotes volcánicos en el agua que cubre el antiguo cráter, y toda­ vía hoy el mar bulle a la altura de Santorini, la isla de 16 extraños colores. El fuego, pues, sigue encendido bajo la marmita del diablo. Por otra parte, los hombres del Mediterráneo, ¿no han vivido constantemente amenazados, desde su más primitiva historia hasta nuestros días, por las erupciones volcánicas y los temblores de tierra? En Asia Menor, en la muy antigua ciudad de Qatal Hiiyük, la pintura mural de un santuario que data del año 6200 a.C. representa, tras las casas escalonadas de la ciudad, un volcán en erup­ ción, sin duda el Hasan Dag. Y, en esta misma Asia Me­ nor, las excavaciones han descubierto, no hace mucho, restos de monumentos destruidos en apariencia por tem­ blores de tierra; asimismo, han hallado, en la zona más expuesta a los sismos, el primer esfuerzo que se conoce, realizado unos años antes de Cristo, de una arquitectura hecha a base de materiales ligeros, y muy probablemente concebida para resistir esos cataclismos. M o n t a ñ a s c a si po r to d as partes ALREDEDOR DEL MAR La geología explica la gran abundancia de montañas existentes a través del sólido espacio del Mediterráneo. Montañas recientes, altas, de formas accidentadas y que, como un esqueleto pétreo, perforan la piel de la región mediterránea; los Alpes, los Apeninos, los Balcanes, el Taurus, el Líbano, el Atlas, las cadenas de España, los Pi­ rineos, ¡qué cortejo! Picos abruptos, cubiertos de nieve durante meses, erguidos por encima del mar y de las cá­ lidas llanuras donde florecen las rosas y los naranjos; ás­ peras pendientes que caen a menudo directamente sobre 17 el agua — esos paisajes clásicos se encuentran de un ex­ tremo a otro del Mediterráneo, y son casi intercambia­ bles— . ¿Quién podría jactarse de distinguir al primer vistazo entre la costa de Dalmacia, la de Cerdeña o la de la España meridional, cerca de Gibraltar? ¿Quién no se equivocaría? Sin embargo, están separadas por cientos de kilómetros. No obstante, la montaña no circunda todo el Medite­ rráneo. Sobre la costa norte, hay ya algunas interrupcio­ nes: la costa del Languedoc hasta el delta del Ródano, o la costa baja de Venecia sobre el Adriático. Pero la excep­ ción capital a la regla es, en el sur, el largo litoral excepcio­ nalmente llano, casi ciego, que se prolonga sobre miles de kilómetros, desde el Sahel tunecino hasta el delta del Nilo y las montañas del Líbano. Sobre esas intermina­ bles y monótonas riberas, el Sahara entra en contacto directo con el Mar Interior. Vistas desde el avión, dos enormes superficies llanas — el desierto, el mar— se en­ frentan borde contra borde; se contraponen sus colores: uno va del azul al violeta, e incluso al negro; el otro des­ de el blanco al ocre y el naranja. El desierto es un universo extraño que hace desembo­ car las profundidades del África y las turbulencias de la vida nómada sobre las orillas mismas del mar. Son formas de vida que no tienen nada que ver con las de las zonas montañosas. Es un Mediterráneo diferente que se opone al otro y reclama incesantemente su lugar. La naturaleza preparó por anticipado esa dualidad, más aún, esa hostili­ dad congénita. Pero la historia ha mezclado los distintos ingredientes, como la sal y el agua se mezclan en el mar. En consecuencia, el hombre de Occidente, en el con­ cierto del Mediterráneo, no debe escuchar sólo las voces 18 que le son familiares; están las otras voces, las extrañas, y el teclado exige las dos manos. Naturaleza, historia, alma, cambian según que se sitúe uno al norte o al sur del mar, según que se mire solamente en una u otra de esas direcciones. Hacia Europa y sus penínsulas, se le­ vanta el telón de las montañas; hacia el sur, si excep­ tuamos los djebeles de África del Norte, de árboles en­ marañados, está el Sahara, un mar petrificado o arenoso, detrás del cual se encuentra la inmensidad del África negra y, como su prolongación, los desiertos de Asia. Sobre esas enormes superficies, no vemos ya navios o convoyes de navios, sino caravanas de camellos, con mi­ les de bestias portadoras de víveres o de preciosas rique­ zas: las especias, la pimienta, las drogas, la seda, el marfil, el polvo de oro... Soñemos también con la lenta conquista, siglo tras siglo, de ese espacio árido donde el hombre supo llegar al agua escondida en las profundidades, crear oasis, plan­ tar palmeras de largas raíces, encontrar pistas y lugares con agua, cerca de las zonas de escasa hierba en las que pueden vivir sus rebaños. ¡Lenta, magnífica, precisa con­ quista! El Mediterráneo corre así, desde el primer olivo que uno encuentra cuando viene del norte, hasta los prime­ ros palmares compactos que surgen con el desierto. Para el que “baja” del norte, el primer olivo le sale al encuen­ tro tras el “cerrojo” de Donzére, sobre el Ródano. El pri­ mer palmar compacto surge (no cabe otra palabra) al sur de Batna y de Timgad, cuando franqueamos el Atlas sahariano por la puerta de oro de El Kantara. Pero encuen­ tros de este tipo, que invariablemente nos deslumbran y conquistan nuestro corazón, están distribuidos por todo 19 el Mar Interior. Olivares y palmares montan allí una guar­ dia de honor. El so l y l a llu v la El clima es la unidad esencial del Mediterráneo; un clima muy particular, semejante en un extremo y otro del mar, unificador de los paisajes y de los modos de vida; en efec­ to, es casi independiente de las condiciones físicas loca­ les, forjado desde fuera por una doble respiración, la del Océano Atlántico, el vecino del oeste, y la del Sahara, el vecino del sur. Cada uno de estos monstruos sale con re­ gularidad de su antro para conquistar el mar, que sólo desempeña un papel pasivo: su masa de agua tibia (once grados de temperatura) facilita la invasión del uno, y luego del otro. Cada verano, el aire seco y ardiente del Sahara en­ vuelve al mar en toda su extensión y rebasa ampliamente sus límites hacia el norte; crea por encima del Medite­ rráneo esos “cielos de gloria”, tan claros, esas esferas de luz y esas noches consteladas de estrellas que no se en­ cuentran en ninguna otra parte. Ese cielo de verano sólo se vela cuando, durante algunos días, se desencadenan los vientos del sur, cargados de arena, el khamsin o el si­ roco, el plumbeus auster de Horacio, gris y pesado como el plomo. Durante seis meses, entregado al Sahara, el Medite­ rráneo será el paraíso de los turistas, de los deportes acuáticos, de las playas sobrepobladas, del agua azul, in­ móvil y reluciente al sol. Mientras, los animales, las plantas y la tierra reseca viven a la espera de la lluvia, del 20 agua, tan escasa, que en ese momento es la mayor ri­ queza. Los vientos dominantes del noreste, de abril a septiembre, los vientos etesios de los griegos, no traen ningún alivio, ninguna humedad real a la hornaza saha­ riana. El desierto se desvanece cuando interviene el océa­ no. Desde octubre, las depresiones oceánicas cargadas de humedad inician sus procesiones, de oeste a este. Los vientos de todas las direcciones se precipitan sobre ellas y las empujan hacia adelante, las persiguen hasta el Oriente, el mar se oscurece, cobra tonalidades grises del Báltico, o bien, sepultado bajo un manto de espuma blanca, parece cubrirse de nieve. Y las tormentas, tre­ mendas tormentas, se desencadenan. Los vientos devas­ tadores: el mistral, la borah, atormentan el mar y, en tie­ rra, hay que protegerse contra sus furores y violencias. Las hileras de cipreses en Provenza, las barreras de jun­ cos de la Mitidja, los haces de paja con que se rodean los almácigos de legumbres de Sicilia, son indispensables para la protección de los cultivos. Al mismo tiempo, todos los paisajes desparecen bajo una cortina de lluvia torrencial y nubes bajas. Es el cielo dramático de Toledo en los cuadros del Greco. Son las trombas de agua de los inviernos de Argelia, que dejan estupefactos a los turis­ tas. Los ríos secos durante meses se hinchan, las inun­ daciones son frecuentes, brutales, a través de las llanuras del Rosellón o de la Mitidja, en Toscana o en Andalucía o en la campiña de Salónica. A veces, absurdas lluvias franquean los límites del desierto, anegan las calles de La Meca, transforman en torrentes de lodo los senderos del norte sahariano. En Aín Sefra, en el sur de Orán, Isabelle Eberhard, la exiliada rusa hechizada por el de­ 21 sierto, pereció en 1904, arrastrada por una inesperada crecida del Oued * Sin embargo, estas lluvias son benéficas. Los campe­ sinos descritos por Aristófanes se regocijan con ellas, charlan, beben, ya que no hay ninguna otra cosa que hacer afuera, mientras Zeus fecunda la tierra a fuerza de aguaceros. El verdadero trabajo se reanudará sólo con los últimos chaparrones de primavera, con el brotar de los jacintos y de los lirios de arena, con el regreso de las golondrinas. A su llegada, nacen canciones en los labios. En Rodas cantan: Golondrina, golondrina, tú traes la primavera, golondrina de vientre blanco, golondrina de dorso negro. Allí está: la puerta de las estaciones ha girado sobre sus goznes. En síntesis, es un clima extraño, hostil a la vida de las plantas. La lluvia llega muy abundante en invierno cuando el frío ha detenido el crecimiento de la vegeta­ ción. Cuando viene el calor, ya no hay agua. Por lo tanto, no es para nosotros solos por lo que las plantas del Me­ diterráneo se perfuman, que sus hojas se cubren de pelusilla o de cera, y sus tallos de espinas: al contrario, son éstas las tantas defensas contra la sequedad de los días demasiado cálidos, en que sólo las cigarras están anima­ das. Y si en Andalucía la cosecha del trigo llega tan pron* El Oued o Guad es capital del Suf, región del departamento de Oasis, al noreste de A rgelia. A lguna vez fluyó aquí un río —el Oued— que desapareció, como es común en la zona, absorbido por la arena, [ e.] 22 to, en abril, es porque obedece al medio y se apresura a madurar sus espigas. Una t ie r r a p a r a c o n q u ist a r El placer de los ojos, la belleza de las cosas disimulan las traiciones de la geología y del clima mediterráneos. Nos hacen olvidar, con gran facilidad, que el Mediterráneo no ha sido un paraíso ofrecido de manera gratuita al de­ leite de los hombres. Ha habido que construir todo, a menudo con más esfuerzo que en otras partes. Sólo el arado de madera puede roturar el suelo friable y sin espe­ sor. Si llueve con demasiado furor, la tierra de miga res­ bala como agua, pendiente abajo. La montaña corta la circulación, se come abusivamente el espacio, limita las llanuras y los campos, reducidos a menudo a algunas franjas, a unos cuantos puñados de tierra; más allá, co­ mienzan los senderos escarpados, duros para los pies de los hombres y para las patas de las bestias. Y la llanura, cuando es de buen tamaño, es porque ha sido durante mucho tiempo el dominio de las aguas di­ vagantes. Ha sido necesario arrebatársela a las marismas hostiles, protegerla de los ríos devastadores y acrecidos por el invierno despiadado, exorcizar la malaria. Con­ quistar las llanuras para la agricultura significó primero vencer el agua malsana. Después, traer de nuevo el agua, ahora vivificadora, para los riegos necesarios. Esta lenta, muy lenta conquista concluyó en nuestro siglo, apenas ayer. Hoy, lo difícil es recobrar los paisajes de aguas dormidas e insalubres de antaño. Cerca de Sabaudia, esa ciudad nueva, creada en medio de los panta­ nos pontinos, hay una extensa marisma de algunas hectá­ 23 reas que se desliza entre los árboles, preservada en el corazón de un asombroso parque nacional. Se le ve como a un testimonio arqueológico. Los animales salvajes, so­ bre todo las aves acuáticas, encuentran en ese lugar un refugio privilegiado. Como prueba de los esfuerzos realizados, están los sistemas muy antiguos o muy modernos de desagüe e irrigación, con inteligentes redistribuciones del agua. Trabajo fabuloso, cuyos iniciadores fueron los árabes en España. En la Huerta de Valencia, corazón de un logro muy antiguo, el famoso Tribunal de Aguas continúa ca­ da año, por medio de una subasta, repartiendo el maná entre los compradores. La paradisiaca Concha de Oro que rodea Palermo, jardín de naranjos y viñas, es un mi­ lagro de agua domesticada que data apenas de los siglos xv y xvi. Basta remontar el curso de las centurias para encon­ trar toda la llanura mediterránea primitivamente cubier­ ta por las aguas, tanto el valle inferior del Guadalquivir como las llanuras del Po, la región baja de Florencia y, en la lejana Grecia, esta o aquella llanura en las que el tonel de las danaides evoca el riego perenne. Para obtener la obediencia y el caudal necesarios para su vida, la llanura ha exigido sociedades numerosas, disci­ plinadas; en el curso de los siglos ha soportado opresivas clases de grandes propietarios, nobles y burgueses, más el arraigo de grandes ciudades y aldeas amplias. Hoy se somete a las técnicas de explotación y a los medios más modernos, así se trate del trigo o de la vid. Se sitúa de ese modo en la zona de los voluminosos rendimientos ca­ pitalistas, de las codicias. La agricultura arcaica ha desapa­ recido a todo galope. ¿Qué otra cosa podría hacer? 24 Pero la difícil y larga domesticación, el lento equipa­ miento de las regiones bajas explica el que, por una apa­ rente paradoja, la historia de los hombres en el Medite­ rráneo haya comenzado las más de las veces en las colinas y montañas donde la vida agrícola, siempre dura y pre­ caria, ha estado al abrigo de la mortífera malaria y de los constantes peligros de la guerra. De ahí que haya tantas aldeas en las alturas, tantas pequeñas ciudades colgadas de la montaña, con sus fortificaciones prolongadas en la roca de las pendientes. Así ocurre en los sahels de Africa del Norte, sobre las colinas de Toscana, en Grecia, sobre los bordes de la campiña romana, en Provenza... Decía Guicciardini, a comienzos del siglo xvi: “Italia está cul­ tivada hasta la cima de sus montañas”. Sin embargo, no lo ha estado siempre hasta el fondo de sus valles y llanuras. La s s o c ie d a d e s t r a d ic i o n a l e s Por lo tanto, es en las colinas y en las regiones altas don­ de se encuentran en mejores condiciones las imágenes preservadas del pasado, las herramientas, las costumbres, los dialectos, los trajes, las supersticiones de la vida tra­ dicional. Construcciones todas muy antiguas, que se han perpetuado en un espacio en el que los viejos métodos agrícolas no podían ceder su lugar a las técnicas moder­ nas. La montaña es, por excelencia, el conservatorio del pasado. En África del Norte, la Kabilia, lo mismo que las de­ más montañas berberófonas, posee un folclor vivaz que el hermoso libro de Jean Servier (Les portes de l ’année, 1962) evoca de manera maravillosa. Por ejemplo, los ri­ 25 tos de comienzos de año, la fiesta del Ennayer (el mes de enero), que tienen por objeto colocar al nuevo año bajo auspicios dichosos, con sus máscaras, sus comidas exce­ sivas y propiciatorias, la limpieza de las casas. Ésos son los ritos de primavera. También, más tarde, los fuegos del ainsara, que el 7 de julio se encienden no sólo en Kabilia, sino a través de toda el África del Norte, o casi. La leyenda de la reina judía incestuosa y quemada en la hoguera por sus pecados, es la explicación que suele dar­ se a esto. Pero ¿no será igual, con la quema de las férulas (umbelíferas resinosas), de los haces de laureles rosas y marrubios, la ocasión para purificar mediante el humo los árboles de los vergeles o los establos, “purificación mágica, pero también procedimiento rústico para exter­ minar a los parásitos...” ? Esta sabiduría autoritaria es or­ den, precaución. Aliento para el trabajo. En todas las zonas altas del Mediterráneo, en Italia, en España, en Provenza, en Grecia, todavía hoy se en­ cuentra sin dificultad toda una serie de fiestas que mez­ clan creencias cristianas y supervivencias paganas sobre el trabajo. Lo mismo que el folclor, el propio paisaje es un testigo de esos arcaicos modos de vida, ¡y qué testi­ go! Un paisaje frágil, creado enteramente por la mano del hombre: los cultivos en terrazas, y los cercos que sin cesar deben ser reconstruidos, las piedras que hay que subir a lomo de asno o de muía antes de ajustarlas y fi­ jarlas bien, la tierra que hay que subir en cestos y acu­ mular detrás de esa muralla. Agreguemos que ninguna yunta, ninguna carreta pueden avanzar sobre esas áspe­ ras pendientes: la recolección de las aceitunas y la ven­ dimia se realizan a mano, la cosecha se transporta a lomo de hombre. 26 Todo esto trae consigo hoy el paulatino abandono de ese espacio agrícola de antaño. Demasiado trabajo y poco provecho. De esa manera, las célebres colinas de Toscana pierden poco a poco, uno tras otro, sus rasgos distinti­ vos; los cercos desaparecen; los olivos varias veces cen­ tenarios mueren uno a uno; ya no se siembra el trigo; las pendientes cultivadas durante siglos vuelven a destinar­ se a la hierba y al pastoreo, o al vacío. Lo que desaparece ante nuestros ojos es una vida ar­ caica, tradicional, dura, difícil; difícil ya en otros tiem­ pos. Las montañas por lo común sobrepobladas en las que, en condiciones más sanas que en otras partes, el hombre crecía en forma sostenida, han sido siempre col­ menas de repetidos enjambres. Los habitantes de Friul, los furlani, iban a Venecia para hacer allí todos los traba­ jos serviles. Los albaneses se ponían al servicio de cual­ quiera, y sobre todo del Turco. Los bergamascos, de los que todos se burlaban, recorrían la Italia entera en busca de trabajo y ganancias. Los pirenaicos poblaban España y las ciudades de Portugal. Los corsos se convertían en sol­ dados al servicio de Francia o de Génova, la “dominado­ ra” execrada. Pero también se les encontraba en Argelia, como marinos u hombres de la montaña, capocorsini o presidiarios. En julio de 1562, cuando pasó por allí Sampiero Corso, fueron millares quienes lo aclamaron “como su rey”. En resumen, todas las regiones altas proporcio­ naban una multitud de mercenarios, criados, cargadores, artesanos itinerantes —afiladores, deshollinadores, com­ ponedores de sillas— , jornaleros, cosecheros y vendi­ miadores auxiliares, cuando, en el momento del trabajo fuerte, las campiñas ricas carecían de brazos. Pero acaso Córcega, Albania, algunas zonas de los Alpes o de los 27 Apeninos no siguen, aún hoy, proporcionando a las ciu­ dades, a las llanuras ricas, a los lejanos países de América, la mano de obra para los trabajos rudos. A veces, es cierto, la aventura tiene otro resultado, sale mejor, con vastas emigraciones mercantiles. Así ocurre en el caso extraño e impresionante de los arme­ nios, convertidos en los comerciantes favoritos de los shahs de Irán y que conquistaron desde Ispahan, un lu­ gar privilegiado en la India, en Turquía, en la Moscovia* y se hicieron presentes en Europa, en el siglo xvn, en las grandes plazas de Venecia, Marsella, Leipzig o Amsterdam... T r a s h u m a n c ia y n o m a d ism o Un espectáculo que también ya está desapareciendo de nuestra vista, desde hace poco tiempo, es el de la tras­ humancia, realidad multisecular, gracias a la cual la mon­ taña se asociaba con la llanura y con las ciudades de aba­ jo, lo cual significaba conflictos y beneficios al mismo tiempo. El ir y venir de los rebaños de ovejas y de cabras, en­ tre los pastizales de verano de la región alta y la hierba que se demora en las llanuras durante los meses de in­ vierno, hacía oscilar los ríos de ovejas y pastores entre los Alpes meridionales y la Crau, entre los Abruzzos y la llanura de Apulia, entre Castilla del Norte y los pastiza­ les meridionales de Extremadura y La Mancha de Don Quijote. * A ntiguo nombre de la URSS, [ e.] 28 Todavía hoy se realiza ese movimiento, aunque muy reducido en volumen. Pero la transportación en camión o ferrocarril lo suplen a menudo. Es extraño poder seguir todavía el viaje de un rebaño a la antigua usanza. Maña­ na, sin duda, ya no será posible. Pero la reconstrucción está aún al alcance de la mano: las rutas de trashumancia continúan, marcadas en el paisaje como líneas indelebles, o al menos difíciles de borrar: como cicatrices que mar­ can la piel de los hombres, para toda la vida. Son de unos quince metros de ancho, y tienen su nombre peculiar en cada región: cañadas de Castilla, camis ramaders de los Pirineos orientales, drailles de Languedoc, carra'ires de Provenza, tratturi de Italia, trazzere de Sicilia, drumul oilor de Rumania... Dondequiera que se observe retrospectivamente, la trashumancia ha sido el término de una larga evolución, el resultado probable de una temprana división del tra­ bajo. Algunos hombres, y sólo ellos, con sus ayudantes y sus perros, cuidaban los rebaños, ganando sucesivamen­ te, junto con ellos, los pastos altos y luego los bajos. Era una necesidad natural, ineluctable: el uso progresivo de los terrenos de pastoreo en las diferentes altitudes. En algunas regiones de Brasil, todavía ayer, rebaños semisalvajes vagaban por su cuenta entre las regiones altas y las bajas; por ejemplo, en torno al Itatiaya, el punto culmi­ nante de la región. En Italia, en la parte sur de Francia, en la Península Ibérica, que son, por excelencia, las re­ giones de la trashumancia, la especialización de los pas­ tores ha sido su condición y su signo distintivo. Así se constituyó una categoría de hombres aparte, de hombres fuera de la regla común, casi fuera de la ley. El pueblo de las regiones bajas, agricultores o arboricul­ 29 tores, los ve pasar con temor y hostilidad. Para ellos y para la gente de las ciudades, se trata de bárbaros, de semisalvajes. Propietarios y chalanes marrulleros, que los esperan al final de sus descensos, se ponen de acuerdo para estafarlos. El escándalo, entonces, es que alguna linda muchacha pueda enamorarse de alguno de ellos. “Nenna querida — dice la canción cruel— , tu pastor no tiene nada bueno, su aliento apesta, no sabe comer en un plato. Nenna mía, cambia de opinión, elige mejor por marido a un campesino, que es un hombre como es debido.” Hay que decir que la canción todavía se canta en Italia. Todo este vaivén de hombres y animales es más com­ plicado de lo que parece a primera vista. Hay que distin­ guir, en efecto, entre trashumancias “normales” y trashumancias “inversas”: en el primer caso, los propietarios están en la región baja; en el segundo, viven en la monta­ ña. Son situaciones surgidas de accidentes históricos o de largas evoluciones. Por ejemplo, los rebaños que cada invierno, habiendo abandonado los Alpes, desembocan en los pobres pastizales de la Crau, pertenecen a los bur­ gueses de Arles. De forma semejante, la gente de Vicenza es la dueña de la vida pastoril que, llegado el verano, libe­ ra a la región baja de sus rebaños en beneficio de los A l­ pes. Evidentemente, hay casos mixtos entre trashumancia normal y trashumancia inversa a los que a veces se agrega, para complicarlo todo, la intervención del Esta­ do, quien se apodera gustoso de todo el movimiento, so pretexto de controlarlo; establece peajes en las rutas de los rebaños, se adjudica los pastizales bajos y los alquila, reglamenta el comercio de la lana y de los animales. El Estado castellano organizó así el imperio ovejero de la Mesta que, al abrigo de privilegios, algunos abusivos, de­ 30 voró las mesetas y las montañas de Castilla en beneficio, ante todo, de unos cuantos grandes propietarios. El rey de Nápoles también capturó la enorme trashumancia que corría desde los Abruzzos hasta el Tavogliere de Apulia, e impuso de modo autoritario el predominio ex­ clusivo del mercado de Foggia, donde la lana debería ser vendida obligatoriamente. Al menos sobre el papel, arre­ gló todo para su beneficio, pero los propietarios y los pastores supieron defenderse llegado el caso. La trashumancia se da solamente en una parte del Me­ diterráneo, sin duda la más poblada, incluso la más evolu­ cionada, aquella en la que la división del trabajo se impuso sin chistar. Pero la explicación, lógica en sí misma, no es suficiente, porque la historia ha desempeñado su papel. Al menos en dos ocasiones, una cierta porción del Medite­ rráneo — el otro Mediterráneo— ha sido tomada de tra­ vés por dos poderosas oleadas de hombres; los primeros, llegados de los cálidos desiertos de Arabia; los segun­ dos, de los fríos desiertos del Asia. Son las invasiones ára­ bes y las turcas, prolongadas durante siglos, aquéllas a partir del siglo vn, éstas a partir del siglo xi, y que practi­ caron, tanto la una como la otra, esos “cortes inmensos” de los que con razón habla Xavier de Planhol. Esos accidentes masivos han mantenido y desarrolla­ do el nomadismo en la península de los Balcanes, en Asia Menor y, desde luego, en el Sahara mediterráneo, en fin, África del Norte toda. Esas oleadas de hombres del de­ sierto implantaron, en Asia Menor e incluso en los Bal­ canes (donde el caballo es el rey) al camello, un animal venido de los países fríos y apto para las escaladas mon­ tañosas, mientras que de Siria a Marruecos se aclimató el dromedario, un animal friolento llegado de Arabia al 31 Mediterráneo desde el siglo i de nuestra era, y que está a gusto en la arena, no sobre las pedregosas y frías pen­ dientes de las montañas. Sobre la vida de los grandes nómadas, conviene releer los admirables libros de Émile-Félix Gautier. Nadie ha superado su lección. El nomadismo, que también hoy tiende a disminuir, si no es que a desaparecer, se presenta como una etapa sin duda anterior a la trashumancia, la cual, como ya dijimos, constituye una componenda en­ tre el necesario movimiento de los rebaños y el efectivo sedentarismo de las aldeas agrícolas y de las ciudades. En el Mediterráneo oriental, donde el poblamiento sedenta­ rio ha sido menos denso, la vida pastoril de grandes des­ plazamientos a menudo encuentra sólo obstáculos insig­ nificantes. No tuvo que llegar a un arreglo, ni por lo tanto, que modificarse. El nomadismo es una realidad totalizadora: rebaños, hombres, mujeres y niños se desplazan juntos, a través de enormes distancias, transportando con ellos todo el ma­ terial de su vida cotidiana. Tenemos a este respecto, mi­ les de imágenes, de ayer y de hoy, que debemos a los via­ jeros y a los geógrafos. Sólo hay que resistir al placer de citarlos demasiado largamente. En África del Norte, donde la intrusión del camello circunda los macizos montañosos ocupados por los campesinos berberiscos, los nómadas, que son sobre todo árabes, se deslizan por las puertas naturales que les abren los caminos del norte, en especial hacia Túnez y la región de Orán. Esos nóma­ das con sus rebaños de ovejas, sus caballos, sus dromeda­ rios, sus tiendas negras levantadas en cada alto, iban en otro tiempo, en su búsqueda de hierba, desde los confi­ nes saharianos del extremo sur hasta el propio Medite­ 32 rráneo. Diego Suárez, el soldado-cronista de la fortaleza de Orán — ocupada por los españoles en 1509— , los vio, a finales del siglo xvi, atravesar las llanuras que rodeaban el “presidio”, alcanzar el mar, instalarse allí un instante e in­ tentar algunos cultivos. Incluso un día los vio cargar loca­ mente contra las filas de arcabuceros españoles. Cada ve­ rano los trae de nuevo en una fecha casi fija. En 1270, cuando San Luis acampa sobre el emplazamiento de Cartago, frente a Túnez, allí estaban ellos para contribuir a la derrota del rey santo. En agosto de 1574, cuando los tur­ cos recobran La Goulette y el fuerte de Túnez de manos de los españoles, los nómadas del sur que andaban por allí ayudaron a los asaltantes contra las fortalezas cristianas, desplazando los canastos de tierra, los haces de ramas para las fortificaciones; participaron de una victoria a la que favorecieron de modo singular. El azar de los aconteci­ mientos aclara así, a siglos de distancia, extrañas repeti­ ciones. Ayer mismo, en 1940, África del Norte, privada de medios de transporte, recurrió a los servicios de los nó­ madas. Se les volvió a ver sobre las rutas que habían rem­ plazado a las antiguas pistas, llevando de una y otra parte enormes sacos llenos de grano en las alforjas de los came­ llos. Incluso propagaron una repentina epidemia de tifus entre las poblaciones indígenas y europeas del norte. Existen, pues, dos Mediterráneos: el nuestro y el de los otros. La trashumancia en uno, el nomadismo en otro. Los EQUILIBRIOS DE LA VIDA Toda vida se equilibra, debe equilibrarse o desaparecer. Éste no es el caso de la vida mediterránea, vivaz, sin posi­ 33 bilidad de desarraigo. Sin duda es demasiado pronto —ya que todavía no hemos visto los recursos del mar— para hacer un balance de conjunto de la región mediterránea. Sin embargo, de su vida agrícola y pastoril, de los diversos tipos de sus regiones, se desprenden algunos datos que, por otra parte, nada tienen de excepcional o sorprendente. Estamos ante una vida difícil, precaria con frecuen­ cia, cuyo equilibrio se vuelve por lo regular en contra del hombre, condenándolo a la sobriedad sin fin. Por algunas horas o algunos días de comilona —y quizá ni eso— , la austeridad se impone a lo largo de años y de existencias. El historiador y el turista no deben dejarse impresionar demasiado por los logros urbanos, las maravillosas ciu­ dades antiguas del Mediterráneo. Las ciudades son acu­ muladoras de riquezas y, por lo mismo, excepciones, ca­ sos privilegiados. Tanto más cuanto que, antes de la Revolución industrial, entre 8o y 90 por ciento de la po­ blación, aproximadamente, vivía aún en el campo. Puede decirse que el Mediterráneo equilibra su vida a partir de la tríada: olivo, viña y trigo. “Demasiado hueso —bromea Pierre Gourou— y muy poca carne.” Sólo la cada vez más alta crianza de puercos, en tierras cristianas, a partir del siglo xv, y la generalización de las conservas de carne, la carne salata, aportaron importantes paliativos al menos a uno de los extremos del Mediterráneo, no al otro, que se priva voluntariamente a la vez de carne de puerco y de vino. Las responsabilidades alimentarias del islam no han sido pequeñas. Recordemos además que en la cocina musulmana figuran escasamente los frutos del mar* De los tres cultivos fundamentales, el aceite y el vino —que se exportan fuera de la región mediterránea— han sido los logros más constantes. El trigo plantea sólo un problema, pero ¡qué problema! Y después del trigo, el pan y su necesario consumo. ¿De qué harina se hará? ¿Cuál será su peso, ya que se vende en todas partes a un precio constante, aunque el peso varíe? El trigo y el pan son los sempiternos tormentos del Mediterráneo, los personajes decisivos de su historia, preocupación conti­ nua de los más grandes de ese mundo. “¿Cómo se anun­ cia la cosecha?” Es la pregunta insistente que plantean todas las correspondencias, incluso las correspondencias diplomáticas, de un extremo a otro del año. Si es mala, el campo padecerá tanto o más aún que las ciudades; los pobres, como es usual, mucho más que los ricos. Todos éstos tienen su granero particular, donde se amontonan los sacos de trigo. Hasta el siglo xvi, las grandes casas muelen su grano, amasan su harina, cuecen su pan, tanto en Génova como en Venecia. Las grandes ciudades tam­ bién acumulan sus reservas y, en caso de escasez o de hambruna locales, sus comerciantes, con anticipos que les dan los gobiernos urbanos, equipan navios, cierran tratos, hacen llegar a la ciudad el trigo cultivado en el Mar Negro, Egipto, Tesalia, Sicilia, Albania, Apulia, Cerdeña, Languedoc, incluso en Aragón o Andalucía... Son las regiones privilegiadas o poco pobladas las que, unas u otras, al azar de las cosechas, ponen en circulación a tra­ vés del mar cerca de un millón de quintales de trigo por año, con qué satisfacer la demanda de Venecia, Nápoles, * En este caso, los frutos del mar deben entenderse como m aris­ cos, que es, tal cual, su traducción del francés; se ha preferido, en cam- bio, traducir literalm ente en atención al sentido y ritm o propios del lenguaje usado aquí por Braudel. [ e.] 34 35 Roma, Florencia o Génova, compradores habituales del “trigo de mar”. El resultado no es sorprendente: la ciudad sobrevive a la penuria e incluso a la hambruna. Son los campesinos quienes, en un mal año, sucumben por falta de pan. Es­ queléticos, mendicantes, se arrojan en vano sobre las ciudades; van a morir a Venecia bajo los puentes o en los muelles, los fondamenta de los canales. Al mismo tiem­ po, las hambrunas recurrentes abren camino a las enfer­ medades, a la malaria o la peste que, en el Mediterráneo, es el azote de Dios. Tal es la trama de la vida mediterránea. Sin duda los festines y comilonas que los sabios del siglo xvi juzgan escandalosos y que las ciudades prudentes prohíben, inú­ tilmente por lo demás (como en Venecia), existen en realidad, pero para un número muy reducido de perso­ nas. La mayoría de los hombres del Mediterráneo los desconoce. Aun los banquetes campesinos, esas famosas comidas de fiesta que en todas las campiñas del mundo hacen olvidar, de vez en cuando, la mediocridad cotidia­ na, esos banquetes, en Holanda o Alemania, no se com­ paran, por ejemplo, con los de Italia. Es una verdad in­ contestable y que se establece a lo largo de toda una historia verídica del Mediterráneo, colocada bajo el sig­ no, repitámoslo, de la sobriedad, es decir, del raciona­ miento voluntario. Epicuro (341-270 a.C.), que enseñaba que el fin del hombre era el placer, pedía a un amigo suyo: “Envíame un pote de queso para que pueda darme una comilona cuando quiera”. Siglos más tarde, cuando Bandello (148 5-1561) escribe sus Novelle, un pobre en­ tre los pobres, un emigrante bergamasco, por ejemplo, cuando hace una comida excepcional, se conforma con 36 una salchicha de Bolonia. Y cuando se casa, es porque ha elegido, dice con malignidad el cuentista, a una de esas chicas que, detrás del domo de Milán, hacen el amor por dinero. Todavía hoy podemos ver en Nápoles o en Palermo, a la sombra de un árbol o de un trozo de pared, a la hora del descanso, una comida de obreros: se conforman con el companatico, un condimento de cebollas o de tomates sobre el pan mojado en aceite; lo acompañan con un poco de vino. La trinidad mediterránea está presente aquí: el aceite del olivo, el pan del trigo, el vino de las viñas cercanas. Todo eso, pero no mucho más. Entonces, ¿no parece una paradoja la riqueza muy precoz y prolongada, los lujos muy antiguos del Medite­ rráneo? ¿Cuál es el porqué y el cómo de esos lujos al lado de tantas penurias, y aun miserias? Las frustraciones de unos no pueden, por sí solas, justificar el esplendor de los otros. El destino del Mediterráneo no puede explicarse solamente por el trabajo encarnizado, siempre a partir de cero, de poblaciones que se conformaban con bastan­ te poco. Es también un regalo de la historia, del que gozó durante mucho tiempo y del que al fin se le ha privado, cosa que los historiadores, desde hace años, se esfuerzan por explicar. 37

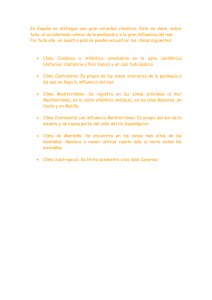
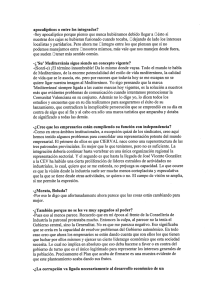

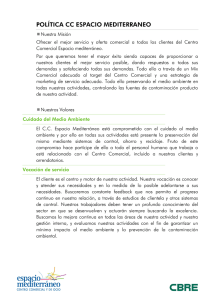
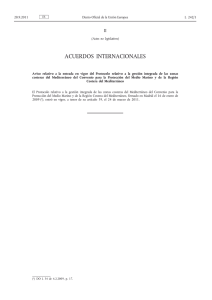

![[Video] "EEUU y la UE son responsables por partida doble](http://s2.studylib.es/store/data/003605939_1-346ab181a8547ead143949034493fedd-300x300.png)