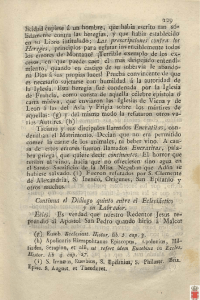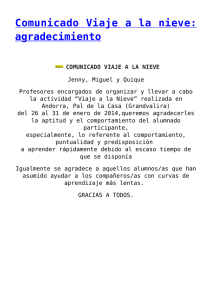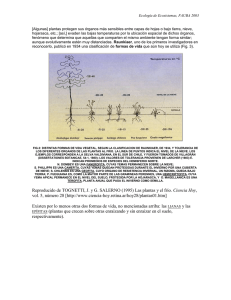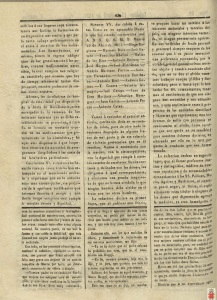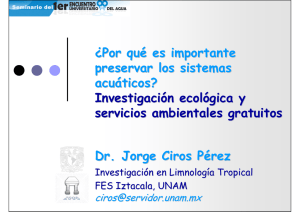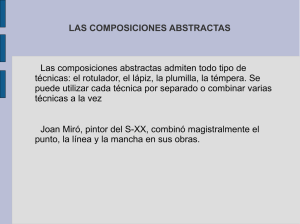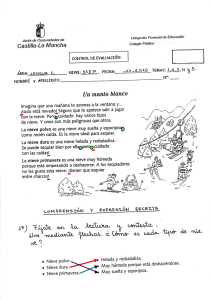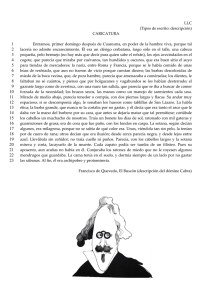37 relatos para leer cuando estés muerto - Igor Kutuzov
Anuncio

37 RELATOS PARA LEER CUANDO ESTÉS MUERTO de Igor Kutuzov Igor Kutuzov (Barcelona, 1973) es un gran admirador de los novelistas británicos, desde H.G. Wells hasta Stevenson, pasando por Conrad, Orwell, J.G. Ballard, entre muchos otros, que se distinguen por su esfuerzo en contar historias con sencillez y claridad. Es también el autor de la saga de aventuras Antigua Vamurta, cuyo primer libro ya está a la venta publicado por la editorial Grupo Ajec, disponible en librerías y Amazon en formato ebook. Correctora: Victoria Kutuzov. Diseño y fotografía de portada: Olga Kutuzov. La editorial Las Cajas de Dios es de ámbito universal. Barcelona, 21 de febrero de 2012. Todos los derechos en el reservado. Libro registrado en la Propiedad Intelectual de la Generalitat de Catalunya, 06 febrero de 2012. Índice I. 37 Relatos para leer en el váter, tomando café o viajando en un tren fantasma. Incluso para leer una vez muerto. 1. Trenes veloces 2. El Secreto 3. Siesta 4. El estanco 5. Sard 6. Pliegues de mujer 7. La entrevista 8. La fiesta 9. Buenas amigas 10. Guerra Civil 11. Con prisas y a lo loco 12. Sí me acuerdo 13. La luna y la pelota 14. Un largo fin de semana 15. La lanza 16. Nobleza 17. E la nave va 18. Infieles 19. Cena de nochebuena 20. Dolor de cabeza 21. En el Lidl 22. La tele 23. La bicicleta 24. Piénsalo 25. Más se perdió en la guerra 26. Ikea 27. Patio de Luces 28. El dragón y las princesas tristes 29. La mujer pantera 30. Las cucarachas 31. Fondo de piscina 32. Ruido de fondo 33. Ser hombre 34. Vida Matrimonial 35. Prosa Mojada 36. El bucle de Sofía 37. La última cena. II. Del extraño y fascinante mundo de Antigua Vamurta 38. El canto de Ulam 39. Taonos 40. Los Pueblos del Mar 41. La noche de Ermesenda 42. La mujer de nieve 1. - Trenes veloces En el pueblo volví a oír tu nombre. Tras tanto. Que habías vuelto de la capital. Tú que eras el listo y el guapo del pueblo. Que no se te reconocía, que volviste como una encina calcinada. No sé si recordarás las tardes de verano en la laguna, cuando salíamos del agua y nos tumbábamos sobre la arena ardiente a esperar la noche como si nada existiera. Me contaron de ti y te soñé. Porque no pude imaginarte. No, tras verte partir hacia Madrid como uno de esos trenes que cruzan veloces la llanura. Uno de esos trenes que olvidan la astilla del campanario del pueblo entre la infinitud de los campos amarillos. Y por eso, al verte pasar esta mañana, con una sonrisa brillante, pregunté sobre ti. Me han dicho que vives en la cabaña del lago, que cazas pajarillos, que tu huerto es un vergel y que has aprendido a hablar con las abejas. ¿Vuelves a ser aquel que fuiste? Qué vistes, qué no supiste hacer. Lo que te pasó. Te veo, otra vez, bajo la cúpula de estrellas, dejando pasar las noches. Quizá debería acercarme al lago para darme un baño, otra vez. Volver al Índice 2.- El secreto Échale un vistazo a una pirámide de edad. A partir de los ochenta y tantos solo quedan mujeres. No tienen horario, como las tiendas de los paquis. Te las puedes encontrar en grupos de tres a siete horadando calles sin interés, cruzando parques deshabitados. Ellas van cogidas del brazo, a sus anchas, desafiando el viento hiriente de enero o los rigores de agosto. La cuestión es salir de paseo, ¡qué digo!, el tema es campear, y pobre de tú si no te apartas, pues en la manada las ancianas encuentran su fuerza. Yo las espero. No puede ser que al final todo sea esto. A veces las sigo un rato o me aproximo sin levantar sospechas, como un espía del KGB en paro, para saber qué cuchichean. Porque ellas guardan algo. Sí, hace tiempo que lo sé. En los últimos días no solo hay campos sembrados, hay algo más. De no ser así, para qué trabajar, levantarse por las mañanas, hacer el café, lavar platos, sonreír en el autobús, planchar cuidadosamente el mantel tras la cena, cuando ya no sabes bien ni qué querías hacer hace unos años. Ellas son las guardianas de El Secreto. Incluso, a veces, siento la tentación de acorralar a una que ande separada del grupo y gritarle: «¡Cuéntame el secreto, cuéntamelo!». Pero sé que de nada servirá. Se reirá como para dentro y aspirará el viento sin decir ni una palabra, mirándome con ojillos de puercoespín. Así, me canso de seguirlas tantas veces, doy la vuelta a la manzana y vuelvo a subir a casa con esa vaga sensación de aturdimiento, sin el secreto que ellas guardan celosamente. Volver al Índice 3. - Siesta Dejé el periódico sobre la mesilla, me moría de sueño. El sol de primera hora de la tarde me cegaba, así que me moví hasta la única sombra del jardín. Apuré el café y aplasté el cigarrillo en el cenicero. Una buena siesta sería mi salvación. Me metí en casa para tumbarme en la cama de matrimonio y cerré la puerta. Se oía algún pájaro. La luz era una bendición que, lejos de calentar en exceso, me amodorraba sobre las almohadas. Cerré los ojos. Me he despertado muy mal. Estoy temblando. Siento como si me hubieran cubierto con un manto de hielo. Es de noche, noche profunda. ¡Mierda! Pero, ¿cuántas horas he dormido? Es esta asquerosa vida, siempre con prisas. Y luego llega el sábado y estás reventado. He dormido una eternidad. Le doy al interruptor. Encima, no funciona. Esto me pasa por vivir apartado en una casita de una urbanización. En la ciudad, casi nunca se va la corriente. Tengo frío. Abro la puerta, el comedor parece un gran congelador. ¡Estoy harto! Me bajo a la ciudad. Dejo las maletas, lo dejo todo, y ya pasaré el próximo fin de semana a recogerlo. Quiero estar en mi cama, en mi piso, caliente, comerme una pizza y ver la tele, ¡cualquier cosa! Este despertar… No, no debería haber dormido tanto, me ha dejado mal cuerpo, como una sensación asquerosa. Salgo al jardín, cierro la puerta. Bajo, casi a tientas, hasta la calle. ¡Aggg! Mi cabreo ahora es monumental. El coche no está. Me lo han robado, ¡hijos de puta! ¿Y ahora qué? La impotencia me domina y me enreda, doy una patada a un pedrusco. ¿Y ahora qué? ¿Cómo vuelvo a mi piso? ¿Cómo bajo? Todo mi plan al traste. Alzo la cabeza, esta noche la oscuridad es total. Una monstruosidad de nubes domina el cielo y apenas se ve nada. En la urbanización también se ha ido la luz, no veo ni una maldita ventana iluminada. ¡Baaahhh! El manto cerrado de la noche parece resquebrajarse, sobresale, entre los nubarrones, una pata de la luna y tras ella, medio cuerpo. ¡Dios! ¡Los árboles! ¡La montaña de enfrente! Ha desaparecido, es como si alguien la hubiera partido. Veo, pero no quiero ver. Las casas de mis vecinos..., están derrumbadas. En un momento de lucidez, me vuelvo y miro el chalet. Solo queda la planta baja, toda la segunda planta ha quedado despedazada, algo la ha arrancado de cuajo, algo la ha triturado. Madre… Pruebo de respirar hondo, de tranquilizarme. Caigo en la cuenta de que no hay ningún coche en la calle, que el asfalto ha quedado pulverizado, fragmentado en pequeños cráteres. Sufro un intenso vértigo, todo se desploma. Me siento en el suelo, en medio de una enorme urbanización vacía. Me cubro la cara con las palmas de las manos. ¿Qué ha pasado? ¿Cuánto tiempo he dormido? Intento recapacitar. Mis padres murieron, estudié medicina, tuve un amigo llamado José a quien le gustaba montar enormes mecanos y con el que a veces iba a cenar. Dos niños y una niña, bueno, antes me casé y luego me divorcié. Trabajo, trabajo todo el día. Nada. Nada concuerda. Levanto la cabeza porque se oye un enorme zumbido en el aire, entre los cascotes negros del cielo aparece una enorme luz azul que desparrama energía, oscila, se detiene un instante y sale disparada a una velocidad sónica, hasta apagarse en el infinito. Miró a derecha e izquierda. Ahora me doy cuenta. Todo cuanto me rodea está helado y tengo un hambre atroz. Pienso en mis hijos, en la que fue mi esposa. ¿Qué habrá sido de ellos? Allí, al fondo del valle, por donde se veían las luces anaranjadas de la autopista, todo es oscuridad. Esto, esto que ha pasado... Bajo al pueblo, a ver. Puede que allí esté todo bien, que estén todos. Un instinto nuevo me impulsa a correr, a correr cuesta abajo sobre el asfalto duro, roto y frío. Las piernas son dos inmensos muelles de acero, como si no formaran parte de mí. Descubro que soy muy veloz. Debe ser el hambre. Al llegar a la recta me percato de que el pueblo es una masa fantasmagórica, lo único que sigue igual son los plataneros de tronco ancho que flanquean la entrada. Sigo corriendo, el cansancio es algo que no existe. ¡Joder! ¡Tengo el corazón de un caballo! Las primeras casas han sufrido los efectos de un cataclismo o lo que sea. No se ve a nadie, no se oye nada, no hay luz. Avanzo por la calle mayor. El estanco es un montón de escombros, al igual que la casa de los Gutiérrez, al igual que el videoclub, del que solo queda el rótulo naranja, desprendido de la fachada. Nada, no queda nada. Debería llorar, pero el calor abrasador que siento en las entrañas, el dolor en brazos y manos, me lo impide. Debo encontrar algo para comer. Troto hasta la plaza mayor. El campanario se ha partido y ha caído sobre el ayuntamiento. De las paredes encaladas de la iglesia queda un muro, detrás del altar. Poco importa, aquí al lado está la carnicería. Me dirijo hacia allí. La tienda ha sufrido menos desperfectos, siguen sus cuatro paredes en pie y parte de la techumbre. ¡Carne! Justo cuando me planto frente al escaparate, creo ver una figura reflejada en los vidrios rotos. Es una visión fugaz. Ahora esto, cuando tengo la comida cerca. Me he sentido amenazado, esos ojos brillantes en el cristal… Con prudencia, entro. Está todo patas arriba, un caos de latas y cajas de galletas, de botellas petrificadas, estanterías polvorientas y barras de pan heladas tiradas por el suelo. Mi olfato se inquieta, percibo algo que me provoca tembleques. Muevo sin darme cuenta la cabeza de lado a lado. Este olor. Es maravilloso. Me lanzo al suelo y repto hasta esconderme detrás del mostrador vacío. Sobre la plaza del pueblo flota algo, una luz violeta muy intensa ilumina cada una de las fachadas derruidas. ¿Por qué me escondo? Eso que flota podría ser ayuda. Se oye un zumbido extraño, como un bombeo de aire o de algún tipo de líquido. Es esa máquina voladora. ¡No! No me van a cazar, mejor sigo invisible, aquí, cerca de este hedor que surge de alguna parte. El resplandor desaparece en un instante. Quiero ponerme de pie, pero me siento cómodo a cuatro patas, también. Reviento con los dientes una lata de judías, fabada no sé qué. No puedo, siento una náusea repentina. Frenético, destrozo bolsas de macarrones, lanzo contra la pared packs de yogures podridos, hasta que debajo de un montón de bolsas y cartones encuentro un gran pedazo de cordero. Abro mis fauces y desgarro la carne medio congelada. Era eso, ese olor. Me siento mucho mejor, hasta olvido qué era lo que me preocupaba, por qué sufría. Se abre la puerta de la tienda. Aparece una figura extraña, una mujer de ojos fluorescentes, de piel lívida. Entra desnuda, dando un manotazo a la puerta, medio erguida sobre sus patas cubiertas de un vello tieso y blanco. Me levanto, agarro un gran cuchillo de carnicero, pesado y de hoja ancha. Quiero preguntarle algo, de dónde sale, pero de mi garganta surge un alarido atroz que me asusta. Me mira, y mira los restos del cordero. Se arrima, me husmea. Pienso en tajarla con el gran cuchillo, pero la sorpresa quizá, me lo impide. Se acerca a mi cuello y me da un lametazo. Su lengua es áspera y caliente. Tras esto, agarra los restos de carne y se tumba a mis pies a comer. Mandan las entrañas, hay algo nuevo. Me estiro a su lado, rasco esa espalda curvada, transparente. Noto la dureza de su cuerpo tibio bajo mi peso y le doy un lametón, como muestra de buena voluntad. Ella me mira y ronronea, satisfecha. Marco los colmillos sobre su cuello, mientras come. Siento un gran placer al mordisquearla. En el exterior, ha vuelto el silencio. Pienso que todo el pueblo y el valle es nuestro, ¡el mundo entero!, para correr y cazar a placer durante una eternidad. Volver al Índice 4. - El estanco El otro día, pasando por aquel corto paseo que enlaza Gran de Gràcia con la calle de los Concebidos, vi un cartel. «Se traspasa». Era un pequeño estanco soleado cuya puerta parecía una boca negra en la fachada color crema. Algo en mí se inquietó, como una laguna sacudida por un pedrusco. Esa puerta se quedó en mi cabeza. Imaginé el estanco en su jornada diaria. Entraría gente tranquila pidiendo un paquete de Lucky. Otros serían de los siempre con prisas, de esos que están fumando antes de abrir el paquete de Malboro. Los jóvenes pasarían adentro, indecisos y tímidos, para comprar tabaco de liar. El estanco tendría una estantería preciosa con el producto expuesto; bien ordenado, todo siempre igual y en el mismo sitio. Como un quirófano. Las viejas vendrían a por caramelos y tarjetas de transporte. Algunas, pocas, con la boquita pintada, buscarían con ojillos de pajarillo un mentolado. Un mentolado que les traería recuerdos de los años de bailes y susurros en la oreja. Aunque mis clientes preferidos, sin duda, serían esos viejos sin tiempo que miran como si todo les diera igual. Que miran como si el mundo entero fuera ya el comedor de su casa. Esos que fuman puros. Tuerzo por la calle Montseny. Estrecha, húmeda. Una calle que huele a pueblo. No hay demasiada gente a esta hora, pasado el mediodía. Por la tarde sí, con los currantes que van para casa, las madres arrastrando a los críos. Usaría camisas bien planchadas. De algodón, con rayitas azules estrechas sobre tela blanca. Sereno. Diría «gracias y buenos días» cuando se marcharan. Sería… mi estado sería un oasis, un remanso de paz. A primera hora haces de luz oblicuos cruzarían el local. El sol cayendo sobre el barroco juego de niveles de la gran estantería que tendría a mis espaldas. Saludaría a uno de los clientes para girarme después, dándole la espalda, buscando la cajetilla que hubiera pedido. El mueble sería de colores claros: un beige, un gris humo, quizá un ocre aguado. Un anaquel con molduras de madera por supuesto, rematado con volutas. Una auténtica joya. Falta poco, giro y bajo y vuelvo a bajar. Me cruzo con unos mocosos jugando a la pelota que no miran nada, ¡joder con los niñatos! El suelo de porcelana, bien barrido, sí señor. El aire olería a madera y del techo blanco colgarían las aspas de un ventilador, para los días de verano. Entro en la plaça del Diamant, ahí está la farmacia. Están a punto de cerrar. Por poco. Pues un ventilador, para que los habituales no se asaran. Que se pudieran quedar a charlar un rato de eso y de aquello. Me palpo el bolsillo y saco la media. Corro un poco, veo la mujer que se mueve en el mostrador. Tiene un rostro amable, beatífico. Me llevo la mano a la axila. La mujer grita, entro rápido. Desenfundo. Es el noveno en lo que va de año. Con tres más seguro que me llega para el traspaso. —Señora, no se mueva, coño —digo. ¿Quién se va a mover con un revólver del 38 sobre la sien? —. Vacíe la caja y no haga cosas raras. ¡Qué no haga cosas raras! Volver al Índice 5. - Sard Lu, Orr, Dati el viejo y Eura eran los jefes de los cazadores. Nadie corría como ellos. Eran, también, los mejores interpretadores. Podían encontrar finas hebras enganchadas en una rama, conocían el lenguaje de los pájaros, las señales de los cielos y los murmullos de la tierra. Por eso, y por ser capaces de siempre volver al círculo de chozas del poblado, eran seguidos y escuchados por otros. Por esa misma razón, cuando aquella mañana de grandes nubes el grupo de cazadores percibió el trote de un cervatillo al poco de haber salido del campamento, todos se sorprendieron mucho. Ninguno de los líderes había notado nada antes. En un abrir y cerrar de ojos, los perseguidores quedaron al acecho, escondidos entre las hojas. La enormidad de la selva, que no conoce límites, volvió a su sonoro silencio. Las aves de colores volaban bajo las ramas de los grandes árboles que tapizaban en verde gran parte de la llanura azul y gris del cielo. No muy lejos, decenas de monos brincaban en las alturas, acosándose los unos a los otros sin haberse percatado de la proximidad de los humanos. Los hombres y las pocas mujeres de aquella partida agarraban con fuerza las lanzas cortas, rematadas con piedras talladas y punzantes. Observaban y olisqueaban el aire, levantando un poco la nariz, intentando discernir más allá del hedor de sus propias secreciones. Los pezones de los pequeños pechos de Eura se endurecieron. Algo corría cerca, aunque la cazadora no conseguía olerlo. Ni tan siquiera el escarabajo alado que se había posado en su espalda la distrajo. Volvieron a oír los pasos, pasos acelerados. Entre la espesura apareció el animal, deslizándose con expresión severa. Lu, y con él dos jóvenes, se incorporaron sin decir nada. A ellos les correspondía el turno. Corrieron como lo haría un jaguar hambriento, los venablos en alto, hasta desaparecer, tragados por el follaje. Tardarían en volver, si el animal no era sorprendido. «Un animal joven. Carne tierna». La mujer imaginó a sus tres retoños despedazando, felices, la presa. Aquel era un día de suerte. Antes de que tuvieran tiempo de aburrirse, otro cervatillo pasó cerca y Orr, seguido de sus lanzas, salió tras él. No mucho más tarde, el perseguidor volvió junto con sus hombres, la expresión resignada. Habían fallado. Eura miró a sus dos cazadores. El macho, inquieto, se rascaba el miembro peludo mientras Isi, la hembra, mostraba sus nalgas manchadas de barro y hojas húmedas. Tenía la oreja pegada al suelo. Se enderezó e hizo un gesto a Eura. Volvió a aparecer un cervatillo, no muy lejos de su escondrijo. La jefa dio un bote. Quiso gritar algo, pero no sabía el qué. No podía ser. El animal se movía entre los troncos anchos como si algo lo arrastrara, con esa cabeza tan bonita como carente de miedo. «Los ciervos temen», se dijo para sí. Dati el viejo, haciendo valer su turno, abandonó el follaje y junto a dos hombres salió a por la comida, tan deprisa que los otros no tuvieron tiempo de volver a agazaparse. Eura, poseída por un extraño instinto, avisó a los suyos. Orr la miró, enseñando los dientes carcomidos y dijo «no». El turno debía ser respetado, pero Eura emergía de su escondite por otras razones. Sin hacer caso, los tres abandonaron los arbustos, siguiendo el rastro de sus hermanos. Era como seguir un río, pues la hierba acababa de ser pisoteada sin consideración. Veloces, apartando lianas y saltando sobre piedras y troncos caídos, alcanzaron a verlos al poco rato. Empezó a llover con suavidad. Agua delicada que llegaba tamizada por el techo de miles de hojas sobrepuestas que se cerraban sobre sus cabezas. Los tres cazadores, delante, aullaban de contentos sin dejar de acosar. Tenían al cervatillo casi a tiro de lanza, era una pieza segura. Eura los vio adentrarse en un claro del gran bosque y lanzar. La bestia, con tres astas colgando, frenó la carrera. Los hombres se abalanzaron sobre el animal para inmovilizarlo. Fue entonces cuando el corazón de Eura se sobresaltó. Desde el límite del claro, que no había osado cruzar, divisó a los hermanos de caza colgando del ciervo, que empezaba a elevarse hacia las nubes. La presa se había transformado en un algo erizado que volaba. Los aullidos de sus compañeros, a los que en aquel momento observaba con expresión desencajada, quebraban la quietud que había seguido a la lluvia. Uno estaba atravesado por un gancho que le sobresalía por la axila. Otro, tenía las tripas perforadas por tres finos punzones. Dati, con un asta curvada que atravesaba su muslo, luchaba por soltarse hasta que lo consiguió. Su grito se perdió en el misterio de la selva a la vez que se desplomaba desde las alturas y se estrellaba. Un gran huevo sobre la hierba mojada. Incapaz de reaccionar, Eura y sus cazadores miraban como el cervatillo era izado, como un gran pájaro de piedra, llevándose a dos. Se abrió una puerta entre las nubes abigarradas que se tejían y destejían en el cielo. Una puerta negra que emitía luces parpadeantes. Un agujero que empezó a cerrarse, tragándose a dos de los hermanos. Siguió un rugido atronador, la voz airada de un dios que paralizó la fronda. La puerta del cielo desapareció para siempre. Cuando volvió la calma, frente a ellos solo quedaba una masa sin forma del que había sido el más viejo de los cazadores. Volver al Índice 6. - Pliegues de Mujer Los pliegues de su espalda dorada lo eran todo para él. Pequeñas olas de calor cuando yacían en la cama, que podía arañar y pellizcar. Morder. Los pliegues bajo los pechos como dos copas de champagne, que amaba con la intensidad de un ciego. Los pliegues tostados del trasero de mujer hambrienta. El último pliegue era la llave a la felicidad. Un viaje, una promesa, un todo de esos domingos aburridos, simétricos y soñolientos que ella llenaba, con pliegues de amor. Volver al Índice 7. - La entrevista Salgo de casa justo después de comer. De camino al metro, aprovecho los semáforos para ajustarme el nudo de la corbata. Compro una tarjeta en la estación. Hay mucha gente en los pasillos, yendo de un lado para otro. El metro va lleno y nos apretujamos, mientras pienso si se notarán mucho las arrugas en el traje. En Cuatro Caminos cambio de línea. Subo y bajo escaleras, cruzo un pasillo que no se acaba nunca escuchando un tipo que toca un violín desafinado. Llego a los confines de la ciudad. Al salir, me doy cuenta de que las oficinas deben estar en ese inmenso polígono que hay a los pies de la loma donde me hallo. Bueno, pregunto dos veces y me dicen: Uf, sigue en esa dirección. Hace calor y sudo un poco. Debo caminar rápido para no llegar tarde y eso me hace sudar más. Al final localizo el complejo. Varios bloques dibujando eses cuadradas, una zona verde, cafeterías y restaurantes de menús en las plantas bajas. Encuentro el edificio, subo en el ascensor con un tipo que parece poco relajado. Me planto en la recepción. Ah, sí. Para la entrevista, me dice la mujer de gafas. Espero. Luego viene una chica joven, de recursos humanos, que me acompaña hasta una sala desproporcionadamente grande, con una mesa con muchas sillas. Estúdiese el muestrario mientras tanto. Al cabo de un buen rato vuelve a entrar. Lo siento. El director está reunido. Haga estos tests. Acabo los cuestionarios y espero. Al fin vuelve. La sigo entre mesas y ordenadores. Por los ventanales veo el sol, que declina con la suavidad del verano. A ver, cuéntame. El director es un tipo con el pelo blanco rapado, de espaldas anchas. Dice a veces voy a desayunar a un bar que hay cerca de casa. Siempre hacen lo mismo. Es uno de esos bares cutres. ¿Tú qué piensas? Se acaba la entrevista. En la calle me siento algo desorientado. Pregunto por los ferrocarriles, porque sé que hay uno cerca. Me meto bajo tierra. Los vagones se llenan, deben ser los últimos en salir de trabajar. Hago dos transbordos. Me paso mi parada, estoy un poco flojo. Salgo otra vez a la superficie y empiezo a subir la cuesta. Las nubes bajas no dejan ver las estrellas. Hay poca gente por la calle. Llego a casa y mi mujer me pregunta qué tal me ha ido y yo respondo que bien. 8. - La Fiesta Aparco cerca del ascensor. La zona VIP está a tope. Así es como lo quiero. Que esperen los de JLCo. Se quedarán todos de piedra. Se van a reír, sí. La verdad, si he progresado hasta ser responsable de compras es por mi simpatía. En todo lo demás soy pura medianía. Me acerco a los grandes, sé dónde tocarlos. La vanidad, siempre la vanidad. Sin que se note mucho, con fineza. Se sienten bien, se sienten justamente recompensados. Es mi primera fiesta, mi primera cita con el consejo y los voy a divertir. Ese es mi papel, me pagan una pasta indecente para eso. El ascensor sube. Cuando llegue a la planta 126 y se abran las puertas del ático acristalado, me verán aparecer. Todas las cabezas se giraran hacia mí, divertidas. Suena el iPhone. —Samuel, oye, ¿has llegado? —No. Estoy subiendo. —Oye, ¿no te habrás olvidado de los balances? Es que…Samuel. ¿Me oyes? ¿Qué es ese chasquido…? El espejo no miente. Soy una gota de sudor. Zapatos de payaso, pantalones cortos, piernas peludas y una enorme esponja amarilla que envuelve mi rostro. Una esponja de gilipollas. Doce de noviembre, Bob. ¿O era once de diciembre? ¿Quién hace fiestas de disfraces un martes por la tarde? Volver al Índice 9. - Buenas Amigas Tantas y tantas las tardes que hemos compartido que, ahora, que vuelves a estar a mi lado y has decidido quedarte por un tiempo, rememoro todo lo que hemos vivido juntas. Eres como un amor que nunca se ha ido. O un poema que no he olvidado por completo y que alguien a veces me susurra. ¡Cuántas las noches! Ayer, justamente, dormimos abrazadas las dos en mi cama que en estos días de Navidad es el lecho de los atardeceres. Nunca he acabado de saber por qué insistes. Sabes que me cansaré de pasear contigo, incluso si las mañanas son soleadas. Te pareces a una tía lejana que cuando llega te sulfura y cuando se va hace que respires aliviada. Lo que, en estas semanas de poca luz, jamás había pensado es en que fueras tan hermosa. A veces, sola frente al televisor o en un bautizo, incluso si asisto a una boda, te veo llegar entre la gente. Con pasos tenues, hasta elegantes, te instalas allí. Me recuerdas a mi madre, en esas fotos de posguerra. Una flor encogida. Y apenas hablas aunque perfumas el aire con oros y jazmines intensos. Llegas, inclinas la cabeza hacia mí, me besas. Entonces sé que en los próximos días estarás a mi lado, Tristeza. Volver al Índice 10. - Guerra Civil La masía era prácticamente una isla verde en uno de aquellos pueblos metamorfoseados en pequeñas ciudades. La capital pedía camas para sus servidores y allí construían nuevas viviendas. Una isla de campos sembrados y algún frutal desperdigado para recordar los límites. Adherido a la fachada de piedra quedaba el esqueleto de un rosal esperando la primavera. Entré. La mujer mayor me acompañó con pasos frágiles hasta el comedor, donde nos sentamos alrededor de la mesa. Era tal la quietud y el sosiego de la sala, saturada de luz de invierno, que hasta los relojes se habían escabullido como caracoles. Un anciano, una hoja desprendida hacía mucho tiempo, estaba rígido en un sofá al lado del ventanal. —Lleva años así —me dijo la mujer—. Perdió la memoria. —Creo que ha notado que entraba —comenté. —Puede ser. Me ofreció agua. Le expliqué la razón de mi visita y, tras los rodeos oportunos, le hice una oferta al alza por las tierras. —Que las venda mi hija. Cuando me muera. —Pero, señora, ¿lo ha pensado bien? Con todo ese dinero que le ofrezco podría comprarse quince pisos, los coches que quisiera. Qué sé yo, dar tres vueltas al mundo… —Estoy bien aquí. Hablamos de otras cosas. Sacó de una vieja caja de metal galletas crujientes. Recordé a mi abuela. Siempre tenía galletas y unas pequeñas pastas de hojaldre rellenas de cabello de ángel. Seguimos hablando. Me explicó cómo tuvo que empezar casi de cero. —Por la guerra. La guerra se lo llevó todo. —¿Aquí también llegó? Había agitado sin querer algo muy profundo en el fondo del pozo. La expresión de la anciana se transmutó, como si un golpe de aire gélido hubiera rasgado aquel rostro arrugado. —Primero oímos los aviones, a lo lejos. Los motores que rugían. Cuando vimos los puntitos en el cielo, corrimos a hacer las maletas. Luego lanzaron bombas. Por todo el pueblo se oían las explosiones y se veían arder muchas casas. Llegaron con los cañones. Cuando vimos que por la carretera vieja llegaban los tanques, recogimos y nos escondimos en las cuevas. Pero mi hermano y mi hermana pequeña se quedaron. No quisieron marcharse, se quedaron. —Y los que entraron en el pueblo, ¿de qué bando eran? —pregunté, tomado por la curiosidad. —A los dos los mataron —dijo, solamente. Señalando a su marido, añadió—: Él estuvo cuatro años fuera, en la guerra. El anciano clavado junto a la ventana no se había inmutado en ningún momento. El rostro de papiro blancuzco manchado por el sol. Puede imaginar las orugas de los tanques, incontestables, apisonando la calzada de la carretera vieja, indiferentes a la destrucción, avanzando en un pueblo en llamas. —Pero, ¿no se acuerda de qué bando eran? —¿Es que no me has oído? ¡Los mataron, mataron a mi hermana pequeña! Volver al Índice 11. - Con prisas y a lo loco —Qué pasa, Manuel. —Hola. ¡Uf! Me tomo el cortado y me voy. —¿Pero a dónde? ¿Por qué vas con tantas prisas, tío? —Ah, pues no sé. —Pareces el puto señor Sommer, ¡coño! Me relajo. Vale. Vale. No hay prisa. La cafetería, a primera hora de la mañana, está llena de madres que han dejado a sus hijos en el colegio. Hablan con la pasión de un forofo, pero me temo que hablan de lo de siempre. No sé, hay algo raro en ellas, en esa gran mesa pegada a la cristalera. Parecen clones. Extremadamente delgadas, pelo planchado aunque lo tengan rizado, con briznas de mechas rubias. Jersey negro escotado, tejanos Replay y botas de piel de caña larga, aunque no hace mucho frío. Altas, marrones o negras, por encima del pantalón. No debo odiar. Una vez, en un parque, había tres viejas con pinta de cacatúas sentadas en un banco que discutían sobre faraones. Y sabían de qué hablaban. Me volví loco escuchándolas, apunté nombres sin que se dieran cuenta. Y luego, en casa, consulté en el oráculo Google y ahí estaban los faraones que las abuelillas citaban, más tiesos que una tabla de surf. «No odies. Nada es lo que parece», me repito a menudo. A esas madres les debo parecer un colgado y no lo soy exactamente… —Oye, Manuel, no las mires así, como atravesado. Ellas hablan de sus cosas, hablan de ellas. Tú y yo nunca lo hacemos. De nosotros, ¿me entiendes? Tú y yo charlamos de fútbol, de política, de chorradas mil. Observo la mesa en la que estoy sentado, como si el mapamundi fuera esta superficie lisa, conglomerada y sus manchas de café fueran líneas costeras. Me traen el cortadito. —Oye Manuel, ¿sabes qué me ha dicho Marisa? —¿Marisa? —Sí, la vecina esa de las patas finas. —¡Oh! Sí. —Que su marido está en paro desde mayo. El vasito del cortado, que recorría una trayectoria perfecta hacia mis labios, se queda a medio camino. Una leve sacudida. Rebobino. Está hablando del vecino del segundo. Un señor de mediana edad con el que coincido casi cada día cuando saco a pasear a Trosky, mi perrito blanco con una mancha negra en el ojo izquierdo. Serio y encorbatado. Más que serio, contraído, como si alguien le hubiera aplastado las facciones o en lugar de dormir en una cama lo hiciera en una cámara frigorífica. Hostia, pero entonces, si está en paro, ¿a dónde va? —Y, ¿sabes cómo lo he sabido? —¿Cómo? —Por Josefina, la madre de Marisa, que se enteró ayer. Y estamos casi en febrero, Manuel. Ya no me apetece el bocata. Miro las madres, que se descojonan por algo. Hay un vejete solitario en la barra, con un sol y sombra en la mano. Sus ojos son dos bolsas de niebla, y me temo que no espera a nada ni a nadie. A ver, a ver. El vecino del segundo lleva unos ocho meses en paro y durante todo este tiempo, cada mañana, sale como si fuera al trabajo… Así, como si tal cosa. Recuerdo que tengo que ir a comprar, currar un poco, luego, si me sobra tiempo, escribir un poco, luego viene tía Aurelia, con los niños. Mi jefe está que trina porque no vendemos un clavo. Por la tarde a tope. No tengo ni una hora libre hasta la noche, que es cuando miro la tele, que este año OT tiene una pinta estupenda. Salen unos muchachos maravillosos, todos. Tan majos ellos como los de la Trinca. —Oye, que me voy al trabajo. —¡Espera, Manuel! ¿A dónde vas con tanta prisa? —Ya te llamaré… Volver al Índice 12. - Sí me acuerdo Con Jerges y Artemisa asidos a mis manos, entro en el parque. En verano no se puede ir antes de las siete por el calor, pero esta tarde de sábado, con Manel en el hospital cuidando a su madre y estos dos piojos inaguantables, he acabado por salir antes de casa. El parque rodeado de una valla de madera de un metro de alto. Con una especie de castillo en el centro y un tobogán rojo oxidado. Un poco más allá, un columpio para dos. Al fondo, varios bancos alineados para que descansen los padres. Jerges sale pitando y Artemisa, tras dudar, lo sigue sin saber todavía cuál va a ser el juego. El parque está casi vacío. Hay un tipo sentado en uno de los bancos, escondido tras un periódico, y un niño muy pequeño expectante, en una de las cestas del columpio que hace rato ha dejado de balancearse. La brisa que llega del mar es una sopa de fideos ardiente. Los peques suben a la torre de madera y suspiro aliviada. Por fin han dejado de atosigarme y eso que por la mañana hemos ido a la piscina. Estos no se cansan con nada. El tipo sentado en el banco ha bajado el diario y me está mirando como si acabara de ver una soga colgando del techo de su cocina. Se levanta, viene hacia donde estoy. Dios. —¿No te acuerdas de mí? —dice. Parece haberse recuperado de la sorpresa y ahora sonríe con una gota de malicia en la comisura de los labios—. ¿Recuerdas cómo me llamo? Estoy tan descolocada que me he quedado en blanco. Cuando me quedo en blanco no hay nada que hacer. No recordaré su nombre. —Claro que me acuerdo de ti. —Pues a ver, Dolores. ¿Cómo me llamo? Está jugando. Igual que hacía hace años. Le gusta jugar. —Lo siento…Se me ha ido. —Entonces, ¿no te acuerdas de mí? Lo veo. Lo dice con la expresión satisfecha de un jugador de póquer que ha ganado otra mano. Igual que antes. Su hijo sigue quieto en el columpio, embobado. Sudo, por el calor y por los nervios. La tela del sujetador se adhiere a mis pechos. Lo observo detenidamente. No ha cambiado tanto. Los labios gruesos y cuadrados. La geometría de su nariz romana. Los ojos verdes, grandes y caídos, como si echara de menos algo que nunca encontró, que nunca encontré. —Sí me acuerdo —digo—. Cómo me abrazabas y me hacías reír. La última cerveza nos la tomábamos detrás de capitanía. El ritual. Cuando nos conocimos. Me llevabas en esa vespa 75, blanca, que no frenaba nada, por las Ramblas, al salir el sol. No te gustaban mis medias rotas ni el pelo corto de punta, ¿eh?, ni esas botas de bruja que tenía. A lo mejor por eso el día que me presentaste a tus amigos decías que era una colega y en ningún momento me tocaste. Ni tan siquiera me cogiste la mano. Por eso, al volver de marcha, follábamos en el portal de tu casa, porque te daba vergüenza que tu mamá nos pillara. Tendrías que haberme presentado. Un tipo como tú, que iba a comerse el mundo. ¿Y el día aquel que me soltaste porque al otro lado de la calle viste a uno que hacía el máster contigo? —Tomo aire. Aire caliente que me quema el gaznate—. ¿Para qué esas llamadas tres años después? Y todas esas cartas. ¿Qué hacías esperando debajo de casa? El periódico que lleva se ha convertido en un tubo de papel retorcido. Saca al niño del columpio. Con su hijo en brazos, antes de marcharse, murmura al pasar «Jaime». Jerges y Artemisa, empapados, se persiguen. Los pequeños dedos asomando en las chanclas, rebozados de arena. Al llegar a casa voy a meterlos en la bañera y los frotaré con esparto, si hace falta. Luego les dejaré ver la tele un rato. Volver al Índice 13. - La luna y la pelota Sube, cae la pelota hasta tocar el lago y los niños dejan escapar un breve aullido. Se arremolinan en la orilla como si, apelotonados, tuvieran una oportunidad. Los padres miran con impotencia, poco hay que hacer, excepto esperar. La pelota, remolona, no se mueve. Ni hacia una orilla ni hacia otra. Los deseos son como la niebla que se adhiere a la copa de los abetos y las lágrimas del más pequeño son hojas de sal que se desvanecen antes de tocar el suelo. Habla la tarde de su quietud hasta que una suave brisa inexplicable redescubre la esperanza. Como un cisne, el cuero se desliza sobre el cristal, alejándose de su punto de caída. Los chicos corren, queriendo agarrar a su querida, siguiendo la frontera de la tierra y el estanque y, a punto de tocar el balón, el viento cambia súbito arrastrando el esférico por donde vino. Apiñados otra vez ante las aguas mansas, pronto el desasosiego los distrae y disgrega. Hay otros juegos, el bosque es enorme; «¡insondable!», exclama uno de los padres. Sucumben a otros roles, ahora son terroristas y contraterroristas que se ametrallan a bocajarro entre los helechos; ahora niños y ratones. La pelota navega, por un tiempo olvidada en la suavidad del crepúsculo. Los pequeños la miran por última vez antes de volver a sus casas. Tarde, sala la luna por el cielo y la halla meditando sobre el destino. Nadie le dijo que, una vez liberada, sería una nave a la deriva entre los reflejos de lejanas e inalcanzables galaxias, estrellas y sueños que el lago absorbe y borra, llegada la madrugada. * sala la luna por el cielo, verso de la antigua poesía épica escandinava Volver al Índice 14. - Un largo fin de semana Siempre me gustó ir a las playas del sur. Desde hace ocho años recuerdo esos viajes. Los dos nos subíamos al tren, que recorría la costa como una oruga durante horas. Nos apeábamos frente al mar, blanco y azul, con las cestas colgadas del brazo. Aquello era una bacanal sobre la arena. Maite organizaba grandes festines aunque después de comer siempre ocurría que sentíamos aquel vacío, como un silencio arenoso, que ninguno de los dos se atrevía a romper. Ocho años. Ella murió poco antes de la edad. Al cumplirla me trasladaron aquí, al habitáculo 4AAPl. Cuando se tiene mi edad dejas de pensar que harás en los próximos días. Antes de que ella muriera, yo era otro. Miro la pantalla de televisión. Es una de voz-táctil adosada a la pared como si fuera uno de esos cuadros antiguos. Ni mucho menos agoto la asignación todos los días pero esta noche me apetece ver una de los grandes estudios, de cuando yo era joven. El sofá es un pedazo de plástico beige, huérfano de mi culo. En la mesilla están las pastillas del dolor y en el armario, las ropas de este trienio junto a mis objetos personales. Es casi todo. Por el minúsculo montacargas del baño llegan las otras cosas. Hago un pis y me veo en el espejo. Sonrío. —¿No te estarás acojonando? Pienso en los sábados, en lo que teníamos. Una rabia sorda me invade. No, no me estoy acojonando. Aunque cada vez que pienso en estos asuntos me sube la bilis a la boca y me deja un regusto metálico. De pie en el balcón bebo agua. La fachada recta del bloque se alarga, inmensa, hasta la siguiente calle, la del Buen Reposo, donde arranca una fachada idéntica de tres pisos que se pierde al fondo, difuminándose. En todas las confluencias es lo mismo. Cuatro vértices de cuatro bloques iguales con jardines en el interior en los que me encuentro a mis vecinos de diez a doce y de seis a ocho. En la calle no hay nadie, claro. De vez en cuando se ve pasar un furgón de servicio, de esos automatizados, que sirven a las islas de apartamentos. No sé qué ponerme hoy, si el pantalón blanco y la camisa de rayas grises o el pantalón blanco y la camisa azul. Si vivo en el nivel B es porque soy descuidado. Es un poco tarde para echarle la culpa a los demás o tratar de engañarme con medias verdades para montar una historia que solo me voy a creer yo y en la que uno siempre es mejor de lo que realmente ha sido. Vivo en un B y no hay playas, ni mar ni velas en el horizonte. La comida es aburrida. Casi nunca tengo hambre. Algunas noches sueño que estoy en mi casa, sentado frente a una mesa fabulosa con Maite. Las fuentes de plástico ambarino sobre el mantel cubren los manjares, que desprenden un olor como cuando era pequeño, en Navidad. Fui un descuidado. Dejé de rastrear estadísticas. Por las noches desatendí aquellos informes de tendencias que tan útiles me eran. Me dediqué a leer, a pasear con mi mujer cuando los Tou blancos dejaban de circular y la quietud descendía sobre la polis como un manto de niebla que apenas percibes hasta que se compacta. Las distintas líneas de inversión que gestionaba empezaron a toser. Debí darme cuenta. Cuando perdí el empleo me sentí como si alguien hubiera encendido la luz en una habitación siempre oscura. Esto fue antes de las grandes manifestaciones y el advenimiento de los Novísimos. Luego llegó la escasez. Paso la palma de la mano sobre los últimos cabellos blancos que me quedan, duros y tiesos. Me ajusto el pantalón y espero a que abran la puerta. Son las diez. En el jardín nos vamos encontrando. Hay pistas duras de grava y tierra que se alternan ocupando todo el espacio. En algunos rincones crecen hierbajos. —¡Antonio, aquí! —exclamo. —Hombre, ¿qué tal la noche? —Bien. ¿Y tus riñones, han dejado de joderte? —Calla, calla —dice Antonio—. Me zampé dos pastillas naranjas para poder dormir. —Exagerado. ¡Pero cuántas noches quieres dormir tú! Antonio responde con una sonrisa dolorida. Pasa de los ciento diez, lo que significa que lleva más de cuarenta y cinco años aquí. Es un milagro, fruto de los buenos tiempos, de los tiempos antiguos. —¿Has pensado en lo que te dije? —le suelto, sin previo aviso. —Claro, claro. ¿Pero cómo vamos a hacerlo? Si a la que doy dos pasos se me hinchan los tobillos así —Y hace un gesto con ambas manos como si quisiera medir algo muy grande. —¡Va! Ya estás lloriqueando como una vieja sin tele. Lalo nos ha visto y se aproxima renqueante. —Buenos días parejita. ¿Qué, tramando la conjura de los abuelos al poder? —Ya vienes a meter tu nariz sin cartílago… No te puedes estar sin saber —contesto. —Míralo, la joven promesa sin meniscos. ¿Te piensas que por tener setenta y poco tienes algún privilegio aquí? —Pues de eso hablábamos. De privilegios —añado. —¿Qué ha olvidado mi turbia memoria de mono compulsivo? ¿De qué privilegios hablas? —De los que no tenemos. De fugarnos. Lalo guarda silencio y nos mira a los dos con sus ojillos achinados. Su frente es un mural de finas arrugas. Está más fastidiado que nosotros. El reumatismo lo ha convertido en un robot de hojalata, como esos que se ven barriendo las calles vacías con movimientos desarticulados. —Al único lugar al que iría es a la isla de al lado. Allí tienen a las mujeres. —Tú. Para qué quieres algo que ya no necesitas. Por qué echas de menos algo que no te sirve —le espeta Antonio, levantando y bajando los hombros al mismo tiempo. —Mira que yo, todavía… —Cállate. Bueno, ¿te interesa o no te interesa? —le digo. Lalo gruñe algo y se da la vuelta. Empieza a alejarse. Da la sensación de que en cualquier momento se descoyuntará como un mecano sin tuercas. —¡Jamás llegaréis a ninguna parte! —nos grita, antes de perderse entre los cientos de ancianos que pueblan el jardín sin árboles, viejos como nosotros. Estatuas sorprendidas por su propia inmovilidad. Antonio me observa como si esperara, por fin, que renuncie a los planes de evasión. —No me mires así —pido—. Y no me hables de la paz de la vida que llevamos, de esos horarios que te dan, que te obligan a grandes reflexiones sobre el ser y toda esa patraña de no tener obligaciones. De tu libertad de espíritu. En todos estos años no has hecho nada. Mi amigo me escucha simulando estar distraído en las lentas carreras de los jirones de nubes que se lleva el viento. —Aquí se viene a morir, bien lo sabes —prosigo—. ¿A cuántos no hemos vuelto a ver este año? ¿Y el pasado? Si te pones enfermo te mandan un puñado de pastillas por el montacargas y listos. Píldoras para que no gimotees. Para nada más. Baratas. Jeremías aparece a nuestras espaldas. Saluda y amortigua esa tensión que he creado. Hace preguntas. Se interesa por esto de la fuga, plantea dudas. «¿Tenéis provisiones?», inquiere. No sabemos nada de lo que hay ahí fuera, donde termina la cuadrícula de islas blancas. Eso es verdad, como que los nuevos duran menos que nosotros. —Dicen que quedan cazadores, más allá de las islas —afirma Jeremías. —¡Tonterías! Que me lo enseñen, que lo vea —replico. Los tres nos vamos quedando callados. A las doce volveremos a las habitaciones. Cuando entremos abriremos la trampilla del montacargas y retiraremos la comida. Algún puré de algo con pan sintético. La brisa hace ondear nuestros pelos ralos. —¿A dónde iríamos? —dice Jeremías—. Campos interminables de hierba seca, kilómetros y kilómetros de cerros y depresiones con el sol sobre nuestras cabezas. —Yo aquí lo tengo todo muy ordenado. Tengo mi tele, la mesilla, las diez fotos, todas de la familia. —Y si alcanzáramos alguna de las metrópolis nos meterían en un transporte. Nos devolverían aquí, donde estamos, si son misericordiosos —añade Jeremías. Son unos imbéciles. No puedo contar con ellos. Poco a poco nos vamos ordenando. Son casi las doce y los vecinos se van agrupando en las puertas de sus respectivas escaleras. Me despido con un gesto. Por la tarde nos volveremos a ver. Vuelvo al habitáculo pensando otra vez en el sur. En aquellos viajes con Maite. El sol nos bendecía con su calor y la arena de las playas se llenaba de parejas sin hijos, como nosotros, que comían bocadillos fríos y fruta. Volver al Índice 15. - La Lanza Despierto de madrugada. ¡Agg! El aire, no tengo aire. Los pulmones, mi pecho. No tengo aire. Un dolor terrible. No hay luz. Intento incorporarme. Logro levantar un poco la cabeza. Estoy en mi habitación, eso lo sé. Este dolor lo invade todo. ¡No puedo moverme! Las costillas se levantan y hunden con violencia, ¿qué…? ¿Es un ataque al corazón? ¿Me estoy muriendo? No entiendo. El dolor… No puedo pensar en nada, ni siquiera puedo mover los brazos. La ansiedad licua mis sesos. Las manos. Logro abrirlas y cerrarlas pero no despegarlas de la cama. ¡Dios! Miro. Apenas vislumbro una oscuridad absoluta y eléctrica. Estoy crucificado en la cama. Noto como si me hubieran herido con una gran lanza, un asta que atraviesa mi carne, mi pecho, justo por debajo del corazón y sigue, hasta hundirse en el suelo del dormitorio. Al lado duerme mi mujer, aunque no la distingo. Intento gritar pidiéndole ayuda. Ni siquiera puedo hacer eso. Un hilo de voz sale de los labios, un pitido inaudible. Ella duerme, yo estoy muriendo a su lado. Me revuelvo, tuerzo el cuello, me ahogo sin remedio. Nada. Me agito en la inmovilidad. Aúllo sin que nada se escuche. Debo tranquilizarme, de ser un ataque de miocardio ya estaría muerto. Lo mejor es no moverse. ¿Esto es el final, así? La mancha del dolor se ha extendido. Inspirar es un esfuerzo agónico. En cambio, a ella la escucho respirar plácidamente. Incluso diría que Verónica ronca un poco. Me quedo quieto, muy quieto unido a esta lanza que me desgarra. Debe ser enorme, la lanza de un titán. Ella, cuando se despierte, me ayudará. Llamará a una ambulancia, hará algo. Espero. Espero. La luz de la madrugada llega, brumosa, y con ella un nuevo silencio. Se intuye el color del cielo, violáceo o carmesí, allí afuera. Respiro con cuidado, sintiendo en cada exhalación la dureza de la lanza. Se mueve con laxitud protegida por la suavidad de las sábanas. Creo que me queda un suspiro. Hace horas que ni tan siquiera me atrevo a mover la cabeza. Respiro con los ojos abiertos, fijos en el techo. Esperando. Las primeras luces se esparcen de la ventana al interior, hiriendo la opacidad. Esbozo una sonrisa dolorida. Ella se incorpora. Se asustará cuando se dé cuenta de que yazgo a su lado, con un asta clavada. Se levanta de espaldas a mí, pisa el suelo. Camina hacia el armario y saca una blusa azul para cubrir su dulce desnudez. ¡No me ve! Grito en vano, levanto la cabeza con desespero. Está a punto de salir de la habitación, de irse, de marcharse. De pronto, se gira y me mira. Su expresión es un vacío terrible. Se acerca, con los ojos húmedos, y pasa sus dedos por la almohada, alisándola, antes de desaparecer por la puerta. Volver al Índice 16. - Nobleza Cuando, en 1918, el Fokker rojo de Freiherr von Richthofen fue derribado sobre las verdes ondulaciones del condado de York, el piloto alemán fue agasajado por el anfitrión local. «Soy el vizconde de Ramusen y Barón de Swidnica», dijo. La tarde corría rápida hasta ser una enorme lona negra tras las celosías blancas de los ventanales del castillo de Lord Clifford. El té era más que aceptable, las galletas de mantequilla, horneadas al punto y la conversación, deliciosa. Ambos militares prometieron reencontrarse tras la guerra, y von Richthofen hizo bien al recordar que ambos compartían unos testarudos primos lejanos en Escocia, tierra de gentes escasamente romanizadas. «Un enemigo une más que un amigo», pensó el barón. En 1943, cuando el Messerschmitt—109 de von Richthofen hijo fue derribado cerca de las suaves ondulaciones de hierba brillante de Sheffield, el hijo del barón murió ametrallado por una ráfaga de una Sten antes de que pudiera levantar los brazos. Su caza, en sucesivos vuelos rasantes sobre una siderúrgica, había abatido a dieciséis obreros. En 2004, el nieto de Lord Clifford y el de von Richthofen montan una joint venture (la sede fiscal en las Islas Caimán y la fábrica en Hanoi) con capital europeo y saudí, para proporcionar municionamiento a las tropas que luchan valerosamente en Afganistán e Iraq. En 2011 deciden, tras una cena en las Seychelles, derivar parte de las ganancias de su empresa al hedge fund de un primo lejano escocés muy recomendable, que puja por el petróleo libio. Volver al Índice 17.- E la nave va Me subo al autobús en esta tarde calurosa de agosto. Al alzar la cabeza, me doy cuenta de que estoy en el sitio equivocado. Va a tope y solo hay mujeres. De hecho, mi esposa y mi hija son las únicas menores de 67 años. Ellas se sientan en el último de a dos libre y yo me conformo con ir al final, no de la noche, sino del bus. Hay un asiento libre a mi lado, el último. Pecado. En la siguiente parada se sube la tía abuela de Obélix, que se lanza a la carrera por la recta del pasillo como si al final hubiera un pastel de frambuesa. Bamboleante y perfumada hasta la náusea se sienta a mi lado, y claro, lo primero que hace es meter el codo en mis costillas. Pienso en Dios, que es misericordioso. El bus arranca con parsimonia, no es el de Larry Ploters, desde luego, ni tan siquiera sirven té. Luego, la señora quiere comunicarse. No conmigo, sino con algún ente que nos sigue, el fantasma de Canterville montado en una vespino rosa u otro autobús en el que deben viajar más ejemplares de su misma especie. «En la Diagonal», dice, «este autobús gira en la Diagonal». Será que su voz traspasa la materia como si ésta fuera un gouyer repleto de agujeros negros. Traza un signo en el aire. Bajan dos octogenarias y sube una pareja de edad. El rostro del hombre se asemeja a las nalgas de un guiri que se ha quedado dormido al sol de la Barceloneta. Van irremediablemente borrachos. Solo sentarse, él abraza al pequeño gorrión ajado y le canta una canción: «¿Por qué te maquillas tanto, si eres un encanto?, tra-la-la-la, no te maquilles taaantoooo». Y recuerdo un tiempo pasado cuando algunos hombres silbaban y tatareaban melodías en la calle. Ahora no, los jóvenes se encierras en Prisión-Spotify. Vuelve a girarse, Ella-Laraña Amiga de Obélix, y aplasta su bolso relleno de materia oscura en mi estómago. Se gira y repite: «en la Diagonal, que gira en la Diagonal». Miro por la ventana, busco consuelo en los transeúntes. Intento pensar en otras cosas. La mujer insiste. Mi hija tiene otitis. Tantas volteretas y verticales dentro del mar, caramba. De imitarla, tengo la oreja derecha taponada como una salida de metro. Hay que jugar con los niños, se nos dice. No, hay que darles de comer la mitad, así se están quietos. Miro a mi esposa como un perro que tiene el rabo aplastado en una ventana cerrada, pidiendo auxilio. Ella se ríe, magnífica, y mira por la ventana. Seguimos bajando piano-piano por Passeig de Sant Joan. La tarde arde. Los muchos que no nos hemos ido vamos a alguna parte, lentamente. «Que gira en la Diagonal». No me atrevo a mirar atrás, a las otras, pegadas a la cristalera del bus que viene detrás. Noto las caderas bovinas de la señora frotándose contra las mías. Veo una gran congregación de gentes al final del paseo, la mare del Tano, pienso, grandes banderas inglesas junto a otras con los colores del papado, pero sin suizos, alabardas y alardeos. El Bus Force One se para en el semáforo y observo con atención. Todo un gran grupo de jóvenes cantan y tocan con guitarras y flautas, danzando en círculo, alegres, las mochilas en medio no sea que un rumano se las lleve. Pienso que en los ochenta robaban los yonquis y que ahora el perfil es bien distinto y se llama miseria. Otra señora pregunta en voz alta: «¿por qué llevan banderas inglesas?». Siempre me ha sorprendido que la gente vaya a ver al Papa con las banderas nacionales. ¿No es el Papado una institución universal? ¿Libre de ataduras fronterizas? ¿Espiritual? No hay nada tan terrenal como una bandera o un salchichón con pimienta, Globaliza-Globaliza, que podría cantar el Chiquili4. Los jóvenes británicos danzan. Casi no hay pecosos y pecosas entre ellos. Son minoría. Más bien parece una fiesta de la Commonwealth, chinos, paquistaníes, africanos, hijos de gurkas sin pensión… Una de las chicas blancas como la nieve de Heidi viste minifalda y muestra la redondez de sus grandes senos bajo un escote muy veraniego. Me pregunto si estas son maneras, en una fiesta con espíritu. Y me pregunto qué pensaría mi amigo Benedicto, alias Ratz. Siete u ocho grandes Union Jack ondean en mi barrio, que es como mi patio, y bien parecen más apropiadas para seguir a los chicos futboleros de Capello, ese que acuñó la mejor definición de Cristiano Ronaldo, «sabe inglés», mientras la de la blusa años 40 vuelve a preguntar «¿Por qué llevan banderas inglesas?». Mi vecina, la tía de Obélix, halla brecha, y con voz de soprano carajillera grita: «¡Es por el Papa! ¡El Papa!», y mi hija levanta la cabeza, tres filas adelante, y me mira a mí. Hay muchos papas, papos, pupas, púas y sacapuntas, también, y hasta pipos y pipas. «Van a Madrid, pero primero paran aquí». Un razonamiento que debería figurar en la Crítica a la Razón Pura, desde luego, pero la señora no pierde el tiempo, y aprovecha para girarse, meterme el bolso en las narices (¿qué lleva ahí dentro, en el nombre del Altísimo, ha vaciado un Mercadona o qué?), y con la mano torcida trazar una diagonal en el aire como si fuera la prima de FuManChú. Hostia de dios, los de atrás deben ser austrolopitecus afarensis, como mínimo, no se dan por enterados. Por primera vez desde que hice la primera comunión, y aprovechando que estaba al lado del altar y tenía un micro a mano y pedí «que no aprieten el botón rojo» (eran los tiempos de la guerra fría, hay que entenderlo, jugaba Romay y Solozábal, y esos), junto mis palmas y rezo hacia el cielo, por la ventana. «Oh, Dios», me oigo exclamar, entre sollozos, «soy tu hijo pródigo. Provoca un frenazo y despégala del asiento. Que vuele alto, como un Scud, como la tibia de Kubrick en 2001». La señora me ve, pero ni caso, está claro que no existo. Se revuelve y exclama, «este autobús» y señala con su dedo gordo hacia abajo, «gira en la Diagonal, en la Diagonal», y traza un sinfín de líneas cruzadas con la mano, como si quisiera cortar cientos, miles de hostias sagradas. El otro hombre, en este largo travelling, besuquea a la ardilla roja, y le canta, «no te maquilles tanto, que eres un encanto», «¿por qué llevan banderas inglesas?», se repite la pregunta, enigmática, hasta que la de al lado, que se ha despertado, le responde: «porque son ingleses». Bravo, bravo, bravísimo. Oigo el rugir del motor del autobús como quien oye los cantos de los ángeles en el cielo, aunque Rilke no estuviera de acuerdo, y a mi niña, no la de Rajoy, le duela la oreja y empiece a creer que eso de los ángeles es otro de mis cuentos antes de dormir. Los veranos, como los autobuses y las bicicletas, vienen y van. E la nave va. Y como dijo Fernando VII, antes de cepillarse las Cortes de Cádiz, «Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional ». E la nave va, hacia algún lugar que olvidaremos, y yo el primero, en el camino hacia el cielo, que no estoy nada seguro de que tenga escaleras. Allí vamos, allí nos vemos. Volver al Índice 18. - Infieles —No me lo explico, cariño. No me lo puedo llegar a creer —dijo. Guardó silencio y la miró largamente—. Pero si eran una pareja perfecta. Los dos. Pobre. No sé cómo se lo va a tomar. ¿Y ella? ¿Le hacía falta hacer eso? Se sentó en la silla del comedor y miró a su mujer. Callada, reclinada sobre el sofá como las bellas señoras de aquellos cuadros franceses del lejano siglo XIX. —¿Qué pasa? —continuó—. Que se sentía sola, que no sabía qué hacer con esas mañanas en las que no trabaja… Ya sé que él iba mucho de viaje, pero, ¡coño!, si así se ganaba muy bien la vida, como ninguno de nosotros se la ganaba. ¿Le faltaba algo? ¿Tuvo que buscarse un amante, y además muy bien lubricado, para sentirse un poco satisfecha, llena? Afuera, tras las cristaleras del comedor, el cielo era cruzado constantemente por las flotas de viejos jettaxis y pequeñas abejas gravitatorias, destellantes al mediodía. La ciudad fluía bajo el gran sol. Se percató de que su mujer no había dicho nada, ni una palabra. ¿Acaso ella…? —¿Por qué no dices nada? ¡Eh! Tú no tendrás a alguien escondido, ¿verdad, cariño? ¿Un Nexus-6? No me jodas. Era tal el silencio, que hasta podían oírse las dalias artificiales abriendo los pétalos. —Lo siento cariño, lo siento… Tú siempre estás por ahí, con tus cosas y tus números. No me siento cuidada, no me quieres —respondió ella, sollozando—. Y jamás, jamás, me optimizas los circuitos ni te preocupas por regularme los sensores. Estar contigo es como estar con un muerto. ¡Eres un trozo de chatarra aburrida y triste! Lo siento, lo siento… Volver al Índice 19. - Cena de nochebuena En su pisito de la calle de los Templarios, al calor de la estufa de butano que quemaba desde el mediodía, la mujer tenía la cena de nochebuena casi a punto. De la minúscula cocina sacó las costillas de cerdo con patatas y cebolla caramelizada. «Ya tenemos la cena aquí», dijo. Mientras entraba con la bandeja observó los muebles del comedor, que también era donde dormía. Tantos años acompañándola. Sentía predilección por el bufete de madera negra en el que, encima, tenía las fotos de la familia. «Virgen Santa, es esta crisis, que dicen que no quiere irse. Sino, serviría un cabrito al horno o algo así. Pero, ¡oye! Las costillas son muy buenas también». El aroma agridulce saturó el aire cerrado y caliente de la estancia. Las manos manchadas por la vejez, los dedos como alfileres que se cernieron sobre el abridor como si este fuera el saliente de una cornisa. Los labios de la mujer esbozaron una sonrisa con líneas de melancolía al rememorar los valles de montaña, en los tiempos que ella era una moza y en cada amanecer cargaba del establo a la casa dos grandes lecheras llenas de tibieza. Y lo hacía contenta, con los mofletes rojos, la cara caliente. Abrió el vino. «Esta noche, nada de tele, que es nochebuena», recordó. Sirvió las costillas doradas. Iba a empezar a comer cuando se levantó un momento de la silla. Se agachó para acariciar la cabeza de Sandokán, el gato viejo que estaba en los huesos. Lo alzó, dejándolo sobre la mesa. «Venga, va, un día es un día». Luego tomó del bufete la fotografía de Alfredo y la dejó apoyada sobre la botella de vino. «Buen provecho y felices fiestas a todos», dijo, mientras el gato se arqueaba y, conformándose con oler, esperaba su premio. Volver al Índice 20. - Dolor de cabeza Me levanto con un dolor de cabeza de cojones. Descalzo y sonámbulo voy a la cocina y empiezo a preparar el café. Me maldigo. Soy un poco mayor para estas noches. Abro a tientas el armario de la cocina hasta que encuentro la botella de ron. La taza quema. Abro bien los ojos. Paseo desnudo por la casa a la caza y captura de mi paquete de tabaco, que está en el suelo, arrugado, delante del espejo. Al encender el cigarrillo me doy cuenta de que no recuerdo nada. Nada de la noche anterior. Sube la ansiedad como un géiser. Nada de nada. Joder. Tengo el mal rollo de haber salido de la cama y, al poner los pies en el suelo, haber caído por el agujero del ascensor. Negro. Es absurdo. El antiguo espejo de casa, el grande, es una gota de oscuridad. Doy un trago. El espejo de cuerpo entero donde siempre me observo antes de bajar a la calle. Otra vez este vértigo. Debe ser mediodía, más o menos. Fui a la fiesta de disfraces. No. Mejor haberme metido en la Play y no haber pensado más en María. Cojones. Hace ya tres meses que me dejó. Vuelvo a mirarme en el espejo. Pero…, no refleja nada, ni tan siquiera la luz. Acerco los dedos al vidrio, los deslizo en la negrura. Es como tocar la piel de una serpiente. Fría. Helada. Pienso en ir a la ducha y es cuando me cae la taza de café. La cerámica blanca fragmentada, manchada de negro. El ruido. No me puedo mover de delante del espejo, estoy encadenado como un perro. Adivino una punzada y las rodillas ceden, esponjosas. Estoy en el suelo, no entiendo nada. Pero, qué…Al querer incorporarme me han fallado los codos, ¡son de cristal! Los tobillos, ¡todo mi espinazo! Una pasta grumosa, deshecha. Estoy inmovilizado en el suelo, es como si el espejo me succionara. Sangro por la nariz, las orejas gotean algún líquido amarillento y caliente. Enfrente, veo una vecina en el balcón y quiero gritar pero no puedo. En el suelo, atado, sobre un charco de sangre. La fiesta de disfraces, ¿qué ocurrió? Algún recuerdo, alguna cosa me viene a la memoria. Estaba muy alterado, bebí. Alguna cosa. Veo una mancha, una sombra en el cristal que antes no había aparecido. Me llegan unas voces lejanas, el chasquido de unos huesos al quebrarse. El espejo ya no es oscuro, sobre su lisa superficie se refleja un banco de niebla que se disipa con rapidez. Recuerdo la fiesta. Maldita. Creo que sí que estaba, María. O no. Deliro. El retorno de la luz en este espejo. Me devuelve exactamente la pared y el jarrón de flores secas que tengo a mis espaldas, pero no a mí. Alguien se acerca, alguien que llega desde lejos. ¡Soy yo! Entero, de pie, con una media sonrisa. La figura cruza el umbral del cristal y entra en el piso. Se agacha, se acerca hasta mi cara contraída de dolor y me susurra: «¿Seguro que no recuerdas nada de anoche?». Se levanta. Percibo el cuerpo, los brazos, las piernas, que se deshacen como una barra de hielo dejada al sol. Estoy casi…«¿No recuerdas? María. Tú lo dijiste». Se ríe. «Vendería mi alma al diablo para pasar una noche con ella. Y así quedamos». Hace una mueca y se mira las uñas, largas. Estoy desapareciendo. «María me espera en la cama. Jamás volverá a tener un despertar igual. ¿No la has visto cuando te has levantado? Será divertido». Vuelve a mirarse las uñas, largas como cuchillos. Me estoy deshaciendo. Soy un charco de sangre y agua. Desapareciendo. Desaparezco. Volver al Índice 21. - En el Lidl El alba huele a grandes esperanzas y me transmite una energía que no conocía en mí. Me tomo un chupito de whisky, ¡zas!, luego estiro los brazos hacia el cielo, me lanzo al suelo. Una, dos, tres…, hasta veinte flexiones. Hay que estar en forma para ir. No pierdo el aliento. Otro chupito y veinte flexiones más. ¡Qué bien! Abro el balcón aspirando todo el dióxido de carbono de la calle mientras abajo motos y coche pasan, incesantes. Escucho las primeras voces de la mañana: dos conductores se desean los buenos días a puñetazos y un tipo regordete se encabrita con los semáforos, desgañitándose, como si estos fueran un público que le pudiera responder. No dudo. Nunca dudo. Agarro el carro de la compra, abro de una patada la puerta de casa de mi madre, me lanzo escaleras abajo con el carrito pegado a la espalda, raudo, veloz, felino. Soy un auténtico ranger. La calle se abre frente a mí, sugerente y peligrosa. El primer obstáculo es una cuarentona con piernas de rinoceronte y corte de pelo prêt-à-porter que ocupa media acera con sus tres hijos que lloriquean, incansables, camino al cole. Los sorteo, pero de frente llega un chavalín con gorra muecatorcida sobre su bici que roza el carro de mi madre. Mira que si lo rasca lo mato. Con un recorte seco dejo atrás a un abuelillo que se arrastra y con él su memoria de guerras y estraperlos; más adelante paro en el paso cebra que parece una curva de las 500 millas de Indianápolis. Aprovechando un hueco entre las oleadas de autobuses, Seat Leones aulladores y los yo-nunca-freno, giro a la izquierda, esquivo dos paletas de brazos peludos, a un mendigo acartonado y me planto frente al Lidl. No dudo. En el interior del súper, le pregunto a la cajera si hay algún candado para carros que no esté petado. Ella levanta su ceja partida. —Lo siento, cariño. No se admiten devoluciones. —No, que quiero atar el carro. —¿Llevas el ticket de compra, un comprobante? Dejo el carro enrollado a una cadena para disimular. Si lo pierdo, mi madre me mata, «qué yo mato por mi carro», dice ella muchas veces. Miro el principio del laberinto con desconfianza, desengancho un carrito metálico de cuatro ruedas y paso por la primera puerta. Entro en la red de infinitos pasillos del Lidl. Hay un señor mayor, que va vestido como el de Marilyn Manson, con el ojo así, raro. El tío va cargando, con la lengua fuera, decenas de latas de cerveza de las de 33 céntimos y canturrea una canción. Cerca, pasa un chino con un jersey de la Perestroika, gimoteando, llevando de un lado a otro salchichones de esos rellenos de clombuterol. Voy para la sección de las leches. Camino un ratillo y llego. Un Everest de cajas blancas. Mierda, no me atrevo. Toco una, la dejo. Toco otra, la dejo. Al final me decido, saco una caja y la montaña se desmorona justo cuando me lanzo en plancha para evitar el alud, que arrastra también botes de mostaza y cajas llenas de limpia cristales. Al evitar el desmoronamiento de las leches choco contra una niñata llena de piercings que va de okupa y me gruñe como lo haría un perro callejero que tiene un hueso entre los colmillos. ¿Pero qué hace? En su cesta de plástico negro y azules rotos solo hay latas de mejillones. Pero qué tipo de fiesta… Cambio de pasillo para disimular. Me enfrento, como un Gary Cooper de barrio, a unos lineales kilométricos repletos de bolsas, cajas, latas, botellas. Líneas y más líneas. Son como las ventanas de Kafka, una visión que te aplasta, que te hace pequeño. Intento recordar lo que me ha pedido mi madre. Mientras toqueteo unos botes de pepinillos gigantes veo pasar a velocidad de tractor a una vieja de ojos saltones. Otra vez. En el carrito lo único que hay son lácteos: quesos, yogures, leche. Me mira de reojo y dice: —¿Por qué pones esa cara, chico? —Tantos quesos… —Ji, ji, ji. Es que mi churri es lo único que come, el muy tonto. Leches. Así no me va a durar, no, tragando quesos. —Ya me gustaría a mí llegar a la edad de su marido. —¿Por qué todos los hombres pensáis que os vais a morir pronto? Mira el mío, que tiene ya los sesenta… Yo le digo que es el tonto de las leches, ji, ji, ji, ¡el tonto de las leches! Me largo derrapando a izquierda y derecha. Pienso en el pobre Ben Gunn, que cambió el tesoro del pirata por tener un amigo y un trozo de queso. Algo cansado, voy hacia los grandes frigoríficos de fileteados caducados, hamburguesas de Chernóbil y pollos ricamente hormonados. Allí veo a un tipo barbudo y obeso que no sé qué está haciendo. ¡Es Martin! ¡Es George! ¡Es el oráculo de la Canción! —Buenos días, señor —digo. George ni se gira. Tiene los dedos rechonchos metidos en una bandeja de carne picada. «El frío, llega el invierno», susurra. —¿Señor, está usted bien? —¡Hueles a verano y el invierno ya ha llegado! —vocifera. Huyo despavorido de los malos augurios y cuando, más calmado, estoy recuperando el aliento, doblado como una servilleta, sobre el carro medio vacío, me veo reflejado en el cristal de la nevera de los helados. Flacucho, muy pálido. Amarillento. El pelo negro largo y desordenado. Un bigotillo puertorriqueño asoma sobre los labios del novato. Qué tía se fijará en mí, qué tía. Sollozo sobre los sorbetes de limón y mango a granel. ¡Quiero una mujer! ¡Una hembra! Lloro a raudales. Al volver a abrir los ojos veo un holograma de mi madre danzando sobre una tarrina de vanilla con nueces. «Hijo mío. Qué cosas dices. ¿Quién te quiere más que yo?». Me muerdo las uñas, nervioso. No me esperaba este aviso. Tengo ganas de llorar más, de llorar hasta inundar este supermercado de mierda. Yo quisiera ir a una tienda de gourmet, ¡hasta me pondría un corbatín negro!, y comprar foie, vinos blancos carísimos con nombres alemanes, frutas exóticas y conservas de verduras confitadas. Salivo como una rana de la amazonia. Hay una voz, una voz flotando entre las estanterías que se alargan hasta unirse en un punto allí, muy lejos. Un canto que templa el alma. «Ah, el mar de color vino, de color vino oscuro». Me seco las lágrimas. Es Homero que, apoyándose en un cayado, avanza hacia mí desde la distancia, rodeado de bellísimas sirenas con los turgentes pechos al aire y las axilas depiladas. Corro hacia ellos como en un anuncio de perfumes, con mi carro lleno de lentejas, quesos, cervezas sin marca, lejías y galletas. Pero la imagen se desvanece como un twitt que tiene más de diez minutos. De nuevo, desolado entre cafés sin nombre y latas en conserva, me doy cuenta de que estoy solo en una de las puntas del supermercado. Hay goteras y silencio. El suelo está resbaladizo y la luz sufre bajadas de tensión. Alterado, paso a estado vigilante. Que es mi carro mi tesoro, que es mi dios la XBOX. Frío y súbito, un guantelete de acero negro se posa sobre mi espalda. Temeroso de Dios, giro la cabeza con infinita lentitud, como un secundario en un film de Sam Peckinpah. Una larga túnica bailando en las tinieblas donde fue zurcida, un vacío helado, un espadón herrumbroso colgando de un cinto de cuero deshecho… Miro el rostro que no es… ¡Nazgul! «El lado oscuro reclama sus peones». —Pero, oiga señor, está usted algo confundido. «Calla, perro sarnoso come-Wiskas. El lado oscuro te necesita, ¡apúntate!». —¿Qué debo hacer, sensei? «Convencer al resto del mundo que Harry Potter, Rajoy, las Nespresso y Barbies Comando son necesarios para el normal funcionamiento del sistema». —¡Antes muerto, las Barbies Comando no! —exclamo. Escapo por pasillos del Lidl que jamás antes ningún ser humano ha pisado, me aventuro por túneles inexplorados, veo descuentos en jabones que nadie creería. ¡Una tía, necesito una mujer! Mi figura alocada me sigue a través de las puertas de cristal de una procesión de neveras con comida adulterada que no tiene fin, como las novelas de Ken Follet. Por el camino me encuentro con los marines de la 101, los cascos ladeados, los pitillos colgando de los labios secos. —¡Eh, tú, muchacho! ¿Cómo se llega a Bastonge? —¿Cómo que Bastonge? ¡Hay un Nazgul suelto por aquí! No me hacen ni puto caso. Los dejo atrás y sigo buscando al Minotauro. Me fijo mejor. La sección de congelados es una colección de despieces humanos. De aquí y de allá aparecen cientos de cucarachas rayando el suelo y los lineales con sus patitas de bronce. Intento escapar, busco las cajas, busco esas cajeras simpáticas que me dicen «si quieres bolsa, son cinco céntimos». ¡Quiero salir, quiero ver a mi madre! Por fin encuentro el principio del final de la cola del Lidl. Se extiende hasta tocar el Polo Norte. Una fila de seres alineados, una estampa de 1984. Con una cola así, ¿para qué quiero un chat o un wasap? Todos estamos aquí. Los de la fila se giran y me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Al hacerlo me percato de que todos son zombis con ojos de haberse metido por la nariz las rayas de una autopista de ocho carriles. Mientras barrunto en el cómo acabar con esta plaga, el zombi más próximo, que es argentino, me ofrece un poco de mate: «Ché, pruébalo, que parece que hayas visto a la duquesa de Alba bailando sin minifalda». La cola es tan larga y se mueve tan despacio que da tiempo para que un grupo de zombis, sentados en el suelo, jueguen al parchís. Más allá, una pareja hace el amor entre aullidos y zarpazos, despedazándose el uno al otro. Incluso hay un tipo que está leyendo, tablet mediante, este libro de relatos. —¡Eh, usted! —grito—. No haga eso, que el libro no está acabado. Consciente de un factor de peso, la inferioridad numérica, me veo incapaz de tomar una determinación, hasta que el tipo que se ha puesto detrás, me habla: —De rodillas, vasallo. —Pero… —¡De rodillas! He visto como tratabas a ese Nazgul. Te has portado, muchacho, y por eso voy a nombrarte caballero de los Quesos. Y si fueras mejor servidor, Caballero Jedi de las Naranjas. —Oiga, el concepto Jedi proviene… —Calla infiel o Tizona morderá tu cuello. Estando yo en genuflexión, el Mío Cid descarga con tal fuerza su espada que me disloca la clavícula izquierda, y luego la derecha. Pero no me importa, ahora me va a dar una misión. —Ellos son el enemigo, buen vasallo que en buena hora çinxiestes espada. Debes cargar, por Dios, arranca el mal de estas tierras santas, ¡a por ellos! Tomo carrerilla. Las ruedas del carro echan chispas. La carga de Excálibur es una broma al lado de este cantar de gesta. Allí están los zombis infieles en filas compactadas. Me abriré paso entre ellos, pararé sus corazones y sus relojes de baratillo, me batiré a muerte y llegaré hasta Dulcinea, que digo, mi amada madre. ¡A Dios pongo por testigo!¡Nunca volveré a comprar a saldo! Cojo carrerilla, me lanzo… Volver al Índice 22. - La tele Estábamos en la mesa de La Bella Napoli, donde sirven una de las mejores pizzas de Barcelona, picando antipasto bañado en aceite y bebiendo cerveza helada. —¿Sabes qué hacía la gente antes de la tele? Me miró con su sonrisa de niño. La nebulosidad de sus ojos azules pareció relampaguear. «La edad es una ilusión», pensé. —No —contesté. —Música. La gente, cualquiera, aprendía música —Sus enormes manos lívidas se movieron en el aire. Bebí un sorbo de cerveza, esperando—. Pero no para ser grandes artistas, no. Aprendían música para entretenerse. Para ese rato antes de la cena… Se reunían y tocaban el piano o el violín. Nos trajeron las pizzas, cocidas en horno de leña. Tomate natural rallado, queso fundido, berenjenas en tacos y un poco de orégano caído del cielo. —¡Dos cervezas más, por favor! Volver al Índice 23. - La bicicleta Es la hora de la cena. En esta casa, desde que dejamos nuestro piso y fuimos a vivir con mis padres, es el momento delicado del día. Aquí nadie lleva bien lo de vivir amontonados, sin intimidad. Ayudo a mi madre en la cocina. —Ya te he dicho que no pases por detrás si estoy con el aceite ardiendo —me dice. —Vale. Corto lechuga. Comprimo las hojas con los dedos como si fueran de tabaco y le doy al cuchillo. —Empieza a poner la mesa. —Voy, voy. Mi mujer está en el baño. No sé qué hace. Lleva días irritada, lo lleva peor que yo. Dos años atrás, las cosas empezaban a irnos bastante bien. —Papá, ¿no podrías leer el periódico en el sofá? ¿No ves que vengo con los platos? El chalet de mis padres, en una urbanización a las afueras de la ciudad, es una buena casa. Hasta tenemos una zona comunitaria con piscina. Bueno, tienen. En verano será un desahogo. La vivienda tiene tres habitaciones grandes, el comedor con chimenea, abajo, aunque ese es el lugar de papá, que siempre está ahí sentado con El Expansión, siguiendo día a día el desplome de sus ahorros en bolsa. Por fin. Vamos a cenar. Luego, con la excusa de Cocó, nuestra perra, podré dar una vuelta, fumarme un cigarro y estar un rato a solas. —Va, hombre, la carne se enfría. —Virginia, ¿sales ya del baño? —pregunto. —Un momento —responde cansina—. Un momento. Cuando nos conocimos, lo recuerdo. Da igual. Pongo la fuente con la ensalada, mi madre saca la carne y la deja sobre servilletas para que absorban el aceite. Me señala el pan. Voy y vuelvo. Aparece Virginia, que mira a Cocó que dormita junto al radiador. —Cariño, ¿no le dices nada a mamá? Nos sentamos. Mi señor padre por fin se digna a abandonar al orejudo del sofá, su mejor amigo. Ya hace años que no bendice la mesa, como cuando éramos pequeños. Hoy debe ser jornada de batacazo, pues debajo de sus cejas canosas hierve la furia del medio rico que ve su patrimonio cercenado por los realmente grandes. —¿Alguna novedad? —Va… Hoy he enviado ocho currículums. Comemos, masticando los cherries sin sabor, engullendo verde. Mi madre mira de reojo la tele. Entrevistan a una famosa teñida. —¡Es que es la monda esta! —exclama. —Me ha llamado Sandra. Para el sábado —comenta Virginia. —Vale. —Para fiestas siempre hay un duro, ¿eh? —dice mi padre. Tocando los cojones, probando hasta donde puede llegar sin que salte. Miro la mesa, miro por la ventana que da al jardín. Mi mujer hace una de sus miradas. Sé qué piensa. —Ayer estuvimos en casa de los Ernesto. María ha tenido una niña —dice mi madre. Cojo la bandeja para servirme la carne. Estoy tan distraído que el segundo trozo me resbala, mancha mi camisa y cae al suelo. —¡Eres un imbécil! —me espeta Virginia. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a llamarme imbécil delante de mi padre, en mi propia mesa, en casa? Recojo el trozo del suelo. Me voy a la cocina. Oigo a mi padre. —¿Es que no vas a decir nada? ¿Qué quieres? ¿Estropearnos la cena? No puedo más. Agarro el primer plato que encuentro y lo lanzo contra la pared. Aparece en la puerta la cabeza de mi madre. Pillo otro plato y lo hago añicos. El estruendo es fabuloso en el silencio del chalet. Lo siguiente que encuentro es una copa de vino, que la estampo contra el techo. Llueve vidrio. Por unos momentos, nadie reacciona. Entonces aparecen todos, congregados como un grupo de fieles, llenando el hueco de la puerta. Luego, los tres me miran como si fuera una cebra verde exhibida tras el cristal de un zoológico. —¿Tú eres gilipollas del todo? Mi padre es el mejor para esto. Si hay lío, él lo soluciona elevando el listón, a ver quién es el guapo que frena antes. La sangre hierve en mi cabeza, percibo como si en mi interior se hubiera derrumbado un dique. —¿Gilipollas, dices? Salgo de la cocina, apartándolos. Salto por las escaleras hasta llegar al sótano. Me calzo las botas de montaña, me abrocho una chaqueta azul, la que uso para ir a buscar setas, y me enfundo unos guantes gruesos. Nadie ha bajado para ver qué hago. Deben estar arriba, cuchicheando. Ahí está, mi bici, abandonada en un rincón del garaje, al lado del Audi. A veces, pensar las cosas no sirve de nada. Pensar las cosas, buscar una salida razonada, es como negociar con uno mismo para que todo siga igual. Manoseo el mando y la puerta basculante se acciona. Salto encima del sillín y doy una fuerte pedalada. Estoy en la calle. La noche huele a frío y a espacio abierto. Vago por las calles ordenadas y vacías de la urbanización, dudando si volver o no. Quizás, tras el estallido esté todo en calma y ellos estén sufriendo un poco. Sin darme cuenta, llego a la entrada de “Bosque de Encinas”. Ahí empieza una larga bajada, recta, solemne, que lleva hasta la ciudad. Una nube alargada de luces centellantes en un mar de oscuridad. Una isla abigarrada de puntos blancos, azules y anaranjados bajo un cielo bajo que rasga las torres del centro, escondiendo sus últimos pisos en una neblina helada. El deseo de lanzarme cuesta abajo me precipita. Levanto la rodilla y le doy al pedal. Corto el viento, mi rostro es una máscara de cartón, mi cuerpo se encoge sobre la bici, me siento tan ligero… Empiezo a frenar, voy demasiado rápido y me he dejado el casco. La luz de las farolas me ayuda a distinguir el asfalto de la hierba, esa luz lechosa que hace compañía. Oigo el retronar de un coche que se acerca, pasa tan veloz a mi izquierda que el golpe de aire me desequilibra. Hijo de la gran puta. Sigo pedaleando, la pendiente se suaviza cuando alcanzo las primeras casas bajas de la ciudad. Entro en ella a través de la gran avenida. En nada pienso hasta que veo allí delante un montón de gente frente al estadio de fútbol. ¡Hoy es sábado! Claro, hay partido. A medida que me acerco, voy frenando. De las aceras saltan aficionados. No miran nada, parece que no les importe nada. Podría ser un coche o una moto. Ahora voy parado. A mi alrededor todo son gritos, voces. Se escuchan cánticos, vozarrones desafinados. Alguien se apoya en mi espalda para no caer y casi caemos los dos. Un jaleo de mil demonios, voy poniendo un pie a tierra. Dos cuarentones me paran y me abrazan. Huelen a cerveza. “¡Hemos ganado, cabrón!”, me dicen. Sonrío y me aparto. —¡Eh, tú! El de la bici –oigo a mis espaldas. —Pedales, espera, quiero dar una vuelta —dice otro. Unos chavales vienen hacia mí. Son hinchas del otro equipo, llevan bufandas verdes. No sé qué quieren, pero seguro que no es bueno. El estadio queda atrás y aquí no hay tanta gente. —¡Tío! Vaya bici, es buena… Pijales, ven, no te vayas. A poca distancia, dos de ellos echan a correr hacia donde estoy. No lo pienso ni un segundo. Arranco de pie sobre el sillín, con potencia. Noto sus jadeos, su aliento agrio. Todo el grupo está corriendo para darme caza. Soy su conejo blanco. Pedaleo, pedaleo, un conejo blanco, hasta dejarlos atrás. Los oigo. Chillan, me insultan. Después del susto, ruedo más lento, atento a lo que me rodea. Me dirijo al centro, tengo ganas de perderme entre los callejones y las casas viejas. Estar tranquilo. Rompo por una calle y vuelvo a virar. En pocos minutos me planto en el casco antiguo. He vuelto a olvidar que hoy es festivo, los bares están a tope, las aceras repletas, las motos pasan continuamente, se ponen nerviosos los que quieren aparcar el coche. He de vigilar esas maniobras bruscas que hacen. Esto es un hervidero. Me agobio y decido ir al sur. Llego a la Ronda, aquí no hay un peatón, nadie. Las luces anaranjadas de los postes trazan una larga curva, una línea abombada que recuerda el meandro de un río grande. Los peces son esta infinitud de vehículos que pasan rápido, aúllan sus motores en la noche, dejan una estela de luces que se confunden a lo lejos. Me decido. Voy por el arcén, veloz. El aire que levantan los coches hace vibrar la bici. El frío ha desaparecido de mi cuerpo, al menos eso. La Ronda baja, se tuerce, sube, delimitada por sus farolas altas de acero; detrás hay filas y filas de fachadas, edificios altos, grises, de ventanas cerradas. En algún agujero veo luz y me pregunto quién habrá ahí detrás, por qué a estas horas estará desvelado. Siguen pasando coches, arrastrando su letanía, perdiéndose y con ellos su zumbido, hasta que vuelven a pasar otros. Mi cuerpo parece moverse impulsado por algún automatismo, mientras mi mente viaja lejos, retrocede, pasa por el patio de mi colegio, aparecen rostros olvidados, un piso a media mañana donde nunca he estado, una voz, el rastro de una sonrisa… Y casi sin darme cuenta, dejo la ciudad. Me meto en una de esas comarcales serpenteantes con el asfalto agujereado. Le doy a la linterna de la bici, a pesar de que hay trechos tenuemente iluminados por los reflejos de las urbanizaciones que aparecen entre los árboles como un fotograma helado. Me da la sensación que todas son una misma, que repito una vez y otra el mismo tramo de carretera. El camino empieza a ascender. Parece que la noche se haya tragado todos los coches y las luces. El único sonido que me acompaña es un búho que busca compañía entre las copas de los árboles. Sigo pedaleando, a veces de pie, si la cuesta se endurece. A medida que trepo me adentro en la oscuridad, crece la sensación de cruzar algo a tientas, una densidad, sigo los virajes, aislado, en esta noche sin luna que parece haber resbalado por algún barranco olvidado. Solo, rodeado por una única referencia, esta bóveda oscura, creo desplazarme por una magnitud indefinida, no sé hacia dónde, orientándome por el haz de luz que apenas me deja ver nada, que no me permite saber qué hay a mi alrededor. Ahora ya no volveré a casa, mis huellas se desvanecen. Juraría que ahora puedo oír el crujir del universo, juraría que estoy nadando entre niveles de nebulosas. Avanzo, medio aturdido, explorando este gran telón que se expande, majestuoso, aquí delante. Subo, me elevo, subo. Hace tanto, que no estoy seguro de dónde estoy. Tiro de fuerzas cansadas, la adrenalina la dejé en la ciudad. Escalo laderas. Encuentro sobre el asfalto negro las primeras nieves. Rastros blancos que se multiplican a cada golpe de pedal. Y esa misma nieve devuelve a Virginia a mi memoria, cuando un domingo por la mañana me levanté y, asombrado, vi el balcón blanco, como toda la ciudad. Ella estaba de pie, en el comedor de nuestro ático, apoyada sobre el ventanal. Contemplaba la caída mágica de los copos de ese mes de diciembre de hace no mucho. Me miró como si no me viera, envuelta en una gruesa manta que le recogía el cabello castaño, y volvió a posar su mirada sobre el cielo, que parecía girar lento, parsimonioso. Vi el café humeante sobre la mesa. Me acerqué y la quise abrazar. Se volvió, sonriéndome, como si en aquel momento todo fuera bastante. No me había vuelto a acordar de aquello. En los laterales de la carretera se acumula la nieve, dos palmos, quizás más. Estoy tan cansado que no noto nada. Tengo la intuición de que si paro, aunque sea para subirme los calcetines, no seré capaz de seguir. Un hilo de luz roja aparece en el firmamento. ¿Llevo toda la noche encima de la bicicleta? Es un navajazo en el cielo. Un nuevo día que se abre camino, encarnado, destripando las nubes panzudas. Sonrío. Si pudiera, abrazaría el cielo, me siento como si acabara de nacer, sin pasado ni presente, sin nada, ¡desnudo! Llego a la cima, coronada por el amanecer. Aquí la nieve es alta, incluso la carretera es un rastro. Pedaleo fuerte, me doy impulso y salgo despedido, volando unos instantes hasta aterrizar, la bici y yo, sobre la nieve blanda. Me levanto gritando. Resuena mi voz en la montaña, sobre el valle, rasgando la inmensidad. Es entonces cuando me doy cuenta de que estoy helado y hambriento. Desentierro la bicicleta, la levanto. Me pesan las piernas. Inicio el descenso por la otra vertiente. Bajo con mucha prudencia, intentando no resbalar. Si dios existe, debe vivir en algún lugar perdido como este. Tras una curva, veo una cabaña. Debe ser un refugio, hay luz. Llego, hay tres coches aparcados a un lado. Llamo a la puerta. Tras una eternidad, una mujer abre. Es de mediana edad, lleva puesto un mono con esos colores horribles de los esquiadores. Me mira sin sorpresa, como si me hubiera visto ayer. Ahí, plantada sobre sus patas anchas y fuertes, me barra el paso. Se gira hacia el interior. —¡David! ¡Virtu! Hay un colgado en la puerta. Pronto aparece la pareja, disfrazados también para el esquí. —Que pase, que pase —dice la segunda desconocida. El comedor del refugio es un horno, un pequeño horno con una mesa descompuesta tras el desayuno. —Siéntate al lado del fuego —ordena el tal David. Obedezco sin pensar. Me quedo doblado frente a las llamas, totalmente extenuado. Por un momento, mis párpados se cierran. —¿De dónde sales? —me pregunta la grandullona de la puerta. —De la ciudad. Los tres se miran y se echan a reír. —Virtu, calienta un poco del caldo de ayer. Para el muchacho. «¿Muchacho?», pienso, recordando a los de casa. «¿Habrán llamado a la policía?». El caldo es un regalo de los cielos. Tras sorber hasta la última gota del cazo, noto como mi cuerpo se relaja. —¿De dónde vienes? —vuelven a preguntarme. —De la ciudad, en serio. No se ríen y se miran interrogativos. —Esa bici que hay ahí tirada… ¿Has subido de noche? —pregunta David. Asiento con la cabeza, sin dejar de agarrar el cazo caliente con ambas manos. —¿Y por qué? —continúa. —A veces, hay que hacer cosas diferentes, ¿no? La mujer corpulenta me mira de una manera que no deja lugar para las respuestas. —En tres o cuatro horas volveremos. Vamos a probar esta nieve. Acuéstate, duerme un poco. —Despierta, nos marchamos. No te puedes quedar aquí. Sentada sobre el camastro donde duermo. Podía oler su pelo sudado, su piel caliente. Al incorporarme, me mareo, pero tras tomar un café y unas magdalenas que me han dejado, casi estoy bien. Salgo afuera, el día es claro, tanto que me hiere. Me despido de ellos, agradecido. Aún me miran como si fuera un pez volador en el desierto. Hay algo de alivio en sus rostros. Me monto otra vez en la bici. Pedaleo, sigo por la carretera nevada que desciende salvaje sobre un inmenso valle de abetos y pinos rojos. El sol de mediodía calienta el mundo, el aire es tan limpio… Llego a un cruce. Si tomo el camino de la izquierda, me perderé en ese mar ondulante de árboles y senderos que llevan a alguna parte. Si sigo recto, tarde o temprano llegaré a casa. La derecha es un rodeo para volver al principio. Levanto el pie, lo apoyo con fuerza sobre el pedal. Allí está. Inmenso y lejano el horizonte, que crece hasta perderse bajo el cielo. Volver al Índice 24. - Piénsalo Galopaba Ronaldinho, elástico y explosivo, sobre la hierba de Mestalla de un domingo por la tarde. En un bar bochornoso de un distrito sin nombre, en una de esas callejuelas de cuyo nombre nadie está seguro, Pepe y yo nos asfixiábamos cerveza en mano. Hasta los viejos de camisas de franela desabotonadas habían dejado de moverse, quietos, fundidos sobre las mesas de anises y coñac. —Estoy agobiadísimo. No me adapto en el curro. Hay una tensión, un mal rollo que te cagas, y además con la gente no conecto. Nada. Pepe me miraba mientras parloteaba como un acólito que encuentra un confesor que escucha. Cuando acabé, dio un sorbo y me dijo: —El trabajo no es para hacer amigos. Es para ganar dinero. Ronaldinho pisó el área contraria como los hunos pisaron las praderas de Europa, listos para matar. Una oscilación pareció remover los cuerpos sudados de los viejos, impulsándolos hacia algún lugar durante un instante. Tiempo después nos volvimos a ver. Paseábamos por esa avenida que lleva del verano al otoño. Volvimos a hablar de trabajo. Antes de despedirnos, me advirtió: —Y no lo olvides. Tiempo-dinero-tiempo-dinero —Pepe movía arriba y abajo las palmas de sus manos convertidas en extremos de una báscula—. Menos tiempo, menos dinero. Más tiempo, más dinero. Lo que no puede ser es lo de ahora. Volver al Índice 25. - Más se perdió en la guerra Paseamos aplastados por el aire caliente. Son las Festes de Gràcia, los niños corren libremente. Están bien las fiestas, hay conciertos inesperados bajo los balcones engalanados y papeles de colores flotando en esos canales de cielo que quedan entre las rectas de dos líneas de fachadas. Paseamos y los niños no paran de moverse. Vuelvo a pensar en dejarlos con una sola comida al día, sobre todo en este final de verano que se alarga como los aplausos de un concierto de la Pantoja. No necesario. Pepe me dice: —¿Has oído lo que se dicen en la blogosfera? —Perdona, es que yo de bielorruso ando flojo. —Lo de Wikileaks…, que es todo una amplia maniobra para tener la gran excusa y restringir la libertad en Internet. —Venga… —Claro, siempre podrán decir, como aquellos nos dejaban con el culo al aire y “para salvaguardar la seguridad nacional” vamos a capar todo lo que haya en Internet y sea susceptible de… ¿Un cuenco de arroz sería suficiente? Por eso eran apreciados los obreros chinos, el siglo pasado en los Estados Unidos. Comían poco. Me parece una tontería. “Susceptible de” lo abarca todo, a criterio del censor. Pienso en caballos de Troya y cosas así. ¿Con una comida al día dejarían de moverse? —Primero en USA y luego en Europa —insiste. —Siempre retrasados nosotros —añado. Me zampo un helado de higos. Deliciosos los artesanales. Luego una cerveza, luego un cigarro. Esta conversación me pone nervioso. —Lo verás —me dice. Volvemos a casa. De un modo u otro siempre volvemos a casa. A la Ítaca soñada. El crepúsculo trae una brisa refrescante y las multitudes asaltan el corazón de Gràcia. Es un tira y afloja bíblico. Libertad y opresión. Siempre encontramos un camino por el que antes no habíamos pasado, con otras fachadas y cruces que no conocíamos. Hay nuevas sendas por descubrir. Llegamos. Volver al Índice 26. - Ikea Hoy, martes y trece, he visitado el inframundo. He estado, como un Dante moderno, en un lugar que jamás os recomendaría, queridos lectores. Un lugar sin tiempo, un lugar donde hombres y mujeres olvidan amarse. Como almas en pena, los seres divagan de un círculo a otra sala. ¡No saben a dónde van ni qué es lo que quieren! Dios, ámalos a todos. Los he visto pararse, salirse del camino marcado con flechitas negras en el suelo, perderse mirando las muchas paredes que esconden el vacío. Esta posmodernidad de neones. Como pájaros sin bosques, van de un lugar a otro sin conocer el descanso. ¡Dales algo! Un lugar donde han empezado muchos divorcios y se han perdido respetos, caricias. Agrios son los colores. De donde se marcha, alado, el amor. Hoy martes, una parte de mí ha muerto en Ikea. In nomine Patris, Amén. Volver al Índice 27. - Patio de Luces Patio de luces en la negrura del domingo. Ruidos de muchos, murmullos de los rendidos, voces de algunos esperando los lunes. Existe otro mundo en este patio nocturno, trazos de olores que van del arroz hervido al pescadito, un juego de luces de cocinas que se encienden y se apagan según lo incomprensible, como los retazos de diálogos al aire de los que limpian, saltean y cortan. Patio de Luces. Fríen patatas, chisporrotean y disputan a los extractores la semántica de fondo. Brota una discusión, las palabras acuchillan y se arquean, perdiéndose entre las cuatro paredes hasta disolverse en la noche que, arriba, todo lo presiente. ¿Entenderé la vida del vecino del cuarto que se lamenta a su esposa? Retumbar de platos en la pica. Una letanía femenina le replica que se olvide, que nada se puede hacer si ese hermano sigue lo que dicta el diablo en el armario, una nada en la botella. Domingo. Él sigue lavando cuando, abrupto, se hilvana el llanto de un pequeño. ¿Hambre? ¿Dolor? La madre lo acuna, le canta, sumada al adagio de cazos y vasos interpretado por el vecindario. Saben que otra, y otra, la mañana nos espera. Si crees que las almas se esconden, entonces volverá el sollozo del bebé o la vieja del segundo le dirá a su hijo que ya no viene, que ya no quiere, o el padre colérico aporreará con furia la puerta del adolescente que con silencios desposee al pater familias y lo desgañita. Golpeteos de mortero. ¿Serán almendras o ajos? ¿Por qué el padre odia a su hijo? No lo odia exactamente, es el último que sostiene la frustración de quien se sabe eternamente derrotado. El calor de una noche de julio se cuela por las ventanas, se esparce y nos amuerma. Pasa el tiempo y los llantos se espantan, las barrigas se llenan y el lunes pesa, como cada domingo, cíclico y omnipresente. Y cuando cae la quietud que antecede a la quimera, como una hiedra que asciende mágica, los oigo a ellos. Sus leves jadeos, sus rápidas caricias, el estremecimiento ahogado de él, el canto libre de ella, desencadenado, atronador. Y así, el patio de luces, el domingo, los huevos cocidos, el hedor a sardinas, las paredes ennegrecidas se olvidan y uno siente que vuelve la vida, inesperada, arrolladora, que entra y sale por la azotea, en la que brilla la luz de las estrellas muertas y la brisa barre las penas, la noche engulle la amargura y en un nido cualquiera de hormigas aletea un deseo que es sueño y mañana será sonrisa. Volver al Índice 28. - El dragón y las princesas tristes Rugía la noche en los cielos. Una inmensa bolsa de velos y mantos de nieblas que el dragón cortaba sin cesar, elevándose y descendiendo. Si subía a mucha altura, se encabritaba sobre la nada y las alas dejaban de batir el aire frío. Durante unos instantes su enorme peso se desplomaba hacia la tierra, sumiéndose en una vorágine vertical de silbidos y nubes perforadas hasta que decidía reemprender el poderoso aletear. Dormir. Una siesta de cientos, miles de estaciones que se habían sucedido como nacen y mueren las hojas de un árbol. En su anterior amanecer no existían los ruidosos pájaros de metal que había visto a lo lejos, cruzando la negrura en un vuelo recto hacia algún lugar. Una molestia. Antes, los hombres vivían en pequeñas aldeas blancas amuralladas, casi siempre cerca del mar o de un río. Aldeas salpicadas de grandes estatuas broncíneas que destellaban llegado el atardecer. Los hombres eran hombres y creían en dragones y a ellos se enfrentaban. En su nuevo despertar, abandonando por hastío el tesoro que custodiaba, nadie parecía saberlo ver. En la profundidad de sus fosas de fuego algo se inquieta. La aguda nariz del dragón rastrea, excitada por el hambre. Una digestión de más de dos mil años. Aislada, vislumbra una construcción humana, que sobrevuela. Le molesta el sordo ruido que emana de la villa; un sinfín de voces sobreexcitadas, risas groseras y una música, un ritmo que no es capaz de encontrar. Es un gran habitáculo de humanos rodeado por una alta tapia, que lo cierra, con algún nogal que sobrepasa el musgo del muro y grandes carros de hierro reluciente dejados en la entrada. En el centro del patio de gravilla hay un estanque y alrededor del lago dos niñas se persiguen. Ríen en la soledad del exterior mientras dentro, en la casa, la fiesta se agudiza. El dragón se aproxima. «Dos princesas», piensa. Cuando entre las nubes vuela por encima del estanque, el agua le devuelve su propio reflejo, una serpiente negra de alas puntiagudas. Sonríe el dragón. ¿Quién, con tanta diversión, se va a fijar en el firmamento? La noche es un útero frío de nubes bajas, la noche esconde la luna. Noche de caza. Se alegra, podrá practicar el vuelo rasante que tanto lo estimula. Aparecer a las espaldas de la presa, que incauta, no es capaz de percibirlo hasta que es demasiado tarde, cuando se gira en mitad del camino y refulge el terror en sus pupilas. Hambre colosal. Cerca de las lomas de hierba de una ciudad, un puño de luz que hiere sus ojos, siente el viejo aroma de la carne de oveja. Un rebaño del que no deja más que pieles grasientas. Más allá, pastando, halla unas vacas que, en realidad, le parece que no saben adónde se dirigen. Satisfecho al fin, vuela y vuela hasta que la curiosidad lo llama. Recuerda las princesas e, intuyendo que el alba no tardará en ensangrentar el horizonte, regresa a la villa. Su llegada es silenciosa. Con movimientos sutiles se posa sobre las tinieblas, en las que no podrá ser visto. A través de las ventanas de la finca emerge una luz sobrecogedora que ultraja parte del jardín. La fiesta es atronadora como un encuentro de espadas. Las dos niñas están sentadas sobre un banco de piedra, cabizbajas, delante de las aguas quietas. Una mira el cristal negro, la otra no mira nada, medio tapada por sus cabellos azabaches. Salen dos hombres del tumulto de la casa, palmeándose y carcajeándose. Uno se endereza, antes de mear sobre las plantas. —¿Todo bien, mis amores? El hombre pregunta pero nadie contesta. Es muy tarde y las niñas, cansadas, saben que nadie quiere respuestas. Vuelve el sosiego al patio de luna escondida de invierno. Cerradas por gruesos abrigos, las niñas aguantan. Aparece una mujer, salida de los ruidos, copa en mano. Se dirige a los carros, a buscar algo que ha olvidado o recordado. La niña escondida entre los mechones negros levanta la cabeza. La dama, severamente borracha, la mira y con un gesto que quiere ser cómplice y no es más que una prórroga, le indica reprimenda. Una dulce zurra. Vuelve a sumergirse en las llamas de la fiesta. Desaparece. Hay mucha gente en el interior, es un destello constante. El dragón da dos pasos. Las princesas lo miran. Solo ven, en la penumbra, dos pupilas amarillentas serradas por dos negras dagas. Las niñas vuelven a agachar la cabeza, heladas, desconsoladas sin bien entenderlo. Al fin, el viejo dragón se muestra. Formidable, majestuoso como un velero que surge entre la bruma. —¿Aburridas? —pregunta. Las niñas asienten con la cabeza, las pequeñas manos escondidas en los bolsillos. El dragón no sabe si zampárselas o no. Si antes sentía curiosidad, ahora sabe que se encuentra ante dos enigmas de párpados a punto de cerrarse de puro agotamiento. Y así sigue hablando: —¿Por qué no habéis huido? Soy un dragón. Como de todo, desde bueyes hasta personas, aunque siempre me molesta masticar zapatos. —¡No! —Responden las chiquillas a la vez, al tiempo que en sus labios asoma una sonrisa—. ¡Personas no! —Habré perdido la práctica del miedo. Sois las primeras personas con las que hablo en cientos y cientos de años. —Porque quieres estar solo —dice la más pequeña. El dragón arquea una ceja. Nunca antes lo había pensado de ese modo. —¿Por qué te has dejado crecer bigotes? —¡Oh! —exclama, y añade—: para así estar más guapo. Las dos se miran entre sí con una expresión significativa. —¿Creéis que soy guapo? Las niñas mueven la cabeza afirmativamente. —¿Estás invitado a la fiesta? —pregunta la mayor. Entonces es el dragón el que ladea la cabeza, negativamente, moviendo su testa escamosa de lado a lado. —¿Y por qué estás aquí, tú también te aburres? —insiste la mayor. Los enigmas empiezan a parecerle oráculos a la criatura más vieja del mundo. Queda pensativo, algo perplejo. Finalmente les hace una propuesta. —He venido hasta aquí para hablar con dos princesas. Para ser princesas se necesita un príncipe, rico o pobre, tierno o testarudo. He visto príncipes despistados, bravucones, incluso algunos no muy listos. Pero príncipes. ¿Sabéis lo que es volar? ¿Habéis pensado alguna vez que el mundo no es más que una débil mancha terrosa cruzada por un riachuelo? La noche fue testigo del vuelo del dragón, que remontó el cielo buscando una vieja amiga. Sobre su largo cuerpo, entre las púas que almenan su espalda, asomaban dos pequeñas cabezas. Las princesas tristes que sonreían entre las nubes negras cabalgando un extraño, auténtico y viejo príncipe. Volver al Índice 29. - La mujer pantera Negro local enterrado donde bailamos con espasmos, tomamos, buscamos. Una noche más bajo tierra, en una discoteca en la que los días no existen. La música te electrifica la espalda, las luces te hipnotizan, las voces flotan estancadas como una ilusión, todos queremos pasarlo bien y nos esforzamos. Entre las muchas paredes de este alcantarillado que se bifurca y vuelve a cerrarse, entre los cuerpos apretujados, te plantas frente a mí como si hubieras aterrizado en paracaídas. Me hablas, te aceras. Una aparición, un fantasma alto de cara pecosa y largos cabellos pelirrojos selváticos. —Estudiamos en la misma facultad, ¿sabes? —me dice, acercando sus pequeños labios gruesos. A pesar del vodka, razono. Me conoce, no yo a ella. Llama la atención. Su negra blusa escotada es la concreción del deseo. No me ha escogido en este tupido cementerio de zombis bailongos, ya me había escogido antes, como un francotirador cuya mirilla no refleja nada. Dicen que los hombres proponen y ellas escogen. Hay unas pocas mujeres que se emboscan en la espesura, proponen sin preguntas, escogen y lanzan un dardo silencioso. Y mientras te derrumbas en el suelo, entiendes. No sé de qué cojones hablamos los dos, lo que sí sé es que la noche se va abriendo como una rosa para recibir el rocío. Así, aislados en un rincón, mientras los otros gritan y gesticulan, me dice: —Qué hacemos aquí, con tanta gente. El aire fresco de la madrugada nos acompaña, mientras flotamos sobre las piedras mojadas del casco viejo de la ciudad. La luz de las farolas rasga la oscuridad húmeda y el hedor del puerto nos alcanza como una promesa de futuro, como una salida a este atolladero, el vivir sin saber porqué. Encontramos un nombre y un punto brillante en la mirilla de un portalón en una esquina desierta, la entrada al paraíso. Pocas mesas de madera gruesa y un vinilo que rueda con alma de fin del mundo. Dos cervezas, una media luz que canta a Gardel, medias sombras que esconden a los enamorados. Nos besamos sin razones, nos separamos, nos contamos y volvemos a besarnos como si el tiempo fuera una falacia. Tiene ojos de bruja. Me habla de una ciudad del norte, donde nació, me habla de frío y albas escarchadas. «Dos cervezas más», le dice al murciélago que regenta aquel antro invisible. Al tercer morreo, percibo mi capitulación. Me hundo en su pecho, ¡tan blanco!, las formas se desvanecen y solo ella existe. Nos echan, el día empieza a amenazarnos. Volamos, montados en mi vieja moto roja, sobre el tedio de los años, sobre las rutinas, veloces, por un instante magníficos, abriendo en canal esta ciudad que es bella cuando se vacía, dejando atrás calles y plazas, fachadas que nos pasan por los flancos como una película infinita. Dos cuervos radiantes cabalgando la noche. Subimos a mi piso enorme y arruinado. Ella no se asusta. El suelo rojo se agrieta como un corazón desgajado. —Qué muebles tan viejos —se sorprende ella—. Qué cama tan antigua. No le explico que, dicen los vecinos, en esa cama murió una cantante de ópera olvidada en su ocaso. «Era mayor», afirman en el barrio. Se desnuda con ceremonia, como lo haría una diosa babilónica, dejando a la vista el negro noche de sus bragas. La espero, devoto. Nos enredamos como dos náufragos. Hacemos el amor con furia, acaso conscientes de nuestra brevedad. El frenesí nos levanta y nos aplasta. Tomarte es un grito desesperado, un canto a la vida. Vivir, lamer tus pechos de hielo ardiente, hundirse una y otra vez en tu manantial; flor negra, flor roja, flor salvaje. Poseer tus nalgas prietas. Oír tus alaridos. Colmado. Recibir tus colmillos, sostener la desesperación. Las brasas que son tus ojos, desaparecer perdido en la carne, hundir mi lengua en tu boca hasta no saber, no recordar. Odiar la luz. En algún momento me quedé dormido. Te despediste con un beso y un zarandeo. Tuve un momento lúcido y salté de la cama. Corrí a la puerta. Tenías los ojos rojos. Te alargué un papel, con un número de teléfono. Dijiste «no», y te quedaste en el umbral, como si esperaras ver pasar un tren. Al final, desapareciste tal como habías llegado, como una exhalación, escaleras abajo. Casi nunca soy capaz de comprender las cosas en el momento. A eso lo llaman ser listo. Cuando nació el nuevo día ya era tarde. Escabullida. Perdida. Perdido. Semanas más tarde te volví a encontrar en las mañanas de la universidad. Bajabas por la gran escalera del vestíbulo acompañada por tu novio, el de toda la vida, seguida por una corte de admiradoras y admiradores. Me saludaste y presentaste. Entonces descifré aquella noche; habías escapado de la jaula de la que tú misma tienes la llave, que eras la mujer pantera y yo una ventana por donde escapar que, inconsciente y falto de valor en el instante, había cerrado para siempre. Volver al Índice 30. - Las cucarachas Estoy en el maldito trabajo. Alguien ha gritado. Una cucaracha tamaño king size está volteada en el suelo, desesperada. Las mujeres me han obligado a hacer de San Jorge, pero no he querido matarla. La he puesto en una caja vacía de cápsulas Nesspresso —la importancia del reciclaje— y la he dejado en una papelera de la calle. Dos minutos más tarde la recepcionista ha salido a fumar. Otro grito. La cucaracha melancólica volvía a su hogar, cruzando el desierto del asfalto, moviendo sus desproporcionadas antenas frente a la puerta. Las cucarachas tienen memoria. Me diréis que es olfato. Yo dijo que no, que es memoria, como el contacto mágico de la magdalena y el té de En Busca del Tiempo perdido, de Proust. El olfato es memoria. El contacto. Entre el poema y quien lo lee, que lo despierta del mundo de los muertos. Entre mi talón y la cabeza de la pobre cucaracha que volvía a casa, guiada por su memoria y la añoranza. Y al final de los tiempos, sobre la tierra solo quedarán cucarachas y humanos. Y ellas tienen memoria. Volver al Índice 31. - Fondo de piscina Paso los días de agosto en el fondo de una piscina. Cuento hasta un millón, a ver si al volver a la superficie todo el mundo se ha ido. Volviendo a leer periódicos. Poco los leo. Soy incapaz de recordar alguna de las noticias de la edición de este mismo diario de hace siete años, por ejemplo. Nada recuerdo. En cambio sí recuerdo haber leído, hará veintidós años, aquella novela de Orwell, 1984. Además, en las novelas se usan las mentiras para decirnos la verdad y en los periódicos se usa la verdad para decirnos mentiras. Cosa que siempre molesta, como esa gente que se esfuerza en convencerte sobre lo muy intensas y divertidas que son sus vacaciones, cuando ya sabes que, sobre todo, han dado vueltas en círculo, aburridos como la pantera enjaulada de Rilke. «Abro la puerta, salto al espacio», dijo el otro día mi hija, así, de repente y sin anestesia. No. No es así. Abro el periódico, me hundo en la ciénaga. Miro los grandes referentes del país. En orden de importancia son estos: futbolistas y entrenadores (1), modelos y famosas/os (2), cocineros y vendedores de hígados (3), el suyo y el de los demás. Luego dicen no sé qué de crisis. Me hundo en el fondo de la piscina. No soy buen orador. Cuento hasta un millón. Volver al Índice 32. - Ruido de fondo Voy a una reunión de trabajo allí donde la Diagonal empieza a difuminarse. El señor Bismarck me recibe sonriente y me presenta al señor Yamato. Tras los preámbulos, este último hace una oferta ridícula por una cosa que tiene la maltrecha empresa que represento y que posiblemente aceptemos. Yamato se relaja y suelta. La empresa que él representa solo es una pequeña filial de una matriz más grande que, a su vez, forma parte de la empresa madre. Halo. Son fabricantes, comerciantes y vendedores. Yamato se explica. La compañía, Halo, fue la primera en tener una línea regular de cargueros entre Rótterdam y Nueva York. Hoy lo fabrican casi todo. Me pregunta si me suenan las empresas Subterfuge y Monster. Le digo que claro, que como no. Son los dos fabricantes principales, los grandes, en feroz pelea permanente. Todo el mundo los conoce. Pues son del mismo dueño, me dice. Se dedican a la aeronáutica, a la ingeniería, a la logística, óptica, la industria alimentaria, la química y la farmacéutica. Sus nombres son muchos. Siento un leve dolor en las tripas, pero continúo sonriente, temeroso que Yamato retire su oferta ridícula. Me comenta que la facturación de Halo supera y en mucho el PIB de España. Se acaba la reunión. Bajo a la calle. El sol calienta el mediodía. Me subo al autobús, esperando la multiplicación de las fachadas. Sigue haciendo calor en Barcelona, ¿cómo es posible, cómo es posible que todo lo fabrique, reparta y venda Halo? Vivo en una matriz. Bienvenidos a Matrix. ¿Hay algún Neo por ahí? Volver al Índice 33. - Ser hombre Cuando nací, fui el niño de la madre. Cuando me casé, aquel señor de traje oscuro que acompañaba a la novia radiante. Cuando fui padre, era ese señor con cara de pasmo que escoltaba a la madre. Cuando me entierren, sí, seré el protagonista, ¡al fin! Volver al Índice 34. - Vida Matrimonial Bien recuerdo cuando fuimos a vivir juntos. Fue en ese mismo piso pequeño en el que hoy dormimos, compartiendo nuestra vida matrimonial. Fue un momento dulce, aunque en ese mes de diciembre de hace doce años hacía un frío del demonio y tú no te sacabas la chaqueta ni para ver la tele, en un sofá que los gatos destrozaron, como los otros que lo siguieron. En la desolación del baño montamos una estantería blanca del sacrosanto Ikea, una estantería sobria, elegante. Sobre aquel páramo claro dejé una cuchilla de afeitar y un pequeño bote de jabón. Era una imagen limpia, en algo recordaba un altar. Pasadas nuestras primeras navidades como marido y mujer tuvieron lugar las primeras perturbaciones. Sobre la blancura de ese lienzo de madera se posaron no sé que cosas. «Acondicionador para cabellos castigados», «desmaquillador intenso para mujeres de hoy», «antiarrugas de contorno con extracto de sapo azul», y algo parecido a un tarro de crema de zapatos pero de un color rosáceo y con un sugerente aunque indescifrable mensaje en la lengua de Baudelaire. Hostia. Tú me decías con cariño: «no lo toques que es muy caro». El aire fue cambiando lentamente y las masas de duro frío dieron paso a las primeras noches templadas. En una de esas tibias mañanas de primavera, algo adormecido todavía, faltando no mucho para la vuelta de las golondrinas de Béquer, me dirigí a mi muy minúsculo baño a hacer aquello que la mayoría de los mortales hacen, antes o después de tomar el café. ¡Cristo! Algo no iba bien, algo en ese mundo geométrico de alicatados relucientes no era como antes. Es la primavera época de cambios, aunque yo seguía allí plantado, incapaz de comprender. Fue el acto de alargar el brazo en busca de mi maquinilla lo que me conmocionó. Mi mano colisionó con una muralla de pequeñas torres que cayeron al suelo con gran estruendo. Sobre la antes gran llanura de esa estantería marital se había producido un terrible big-bang, grandioso, suficiente para pintar hasta detrás de las orejas a una compañía de payasos durante veinte años. Un tsunami, una explosión de rímels, cremas, jabones, pinceles, hidratantes, champús, cápsulas no identificadas, maquillajes, desmaquillantes, contramaquillajes, y yo qué sé que otras cosas más que me sepultaron, víctima del alud. Entre los cascotes alargué el brazo, quería tocar mi maquinilla de afeitar. No veía el techo del baño, estaba enterrado, bajo los escombros. Cuando empezaba a faltarme el aire, tuve la extraña sensación de estar metido en una bañera, de estar flotando. Antes de que me diera cuenta de lo que pasaba, me vi volando, libre de la gravedad sobre la tapa del aseo, rodeado de miles de potes y frascos, dando tumbos en el aire como un astronauta. Apoyando las manos en las paredes, salí al pasillo, envuelto en esa nube de fragmentos de vidrio y metal que a modo de campo de asteroides envolvía mi cuerpo. Me desplacé como pude hasta el comedor, incapaz de discernir los detalles del piso, tal era la densidad de los satélites abandonados y las ampollas de lavanda. Sin quererlo, me daba golpes de cabeza contra el techo, pero, por fin, conseguí cruzar el comedor y salir por el balcón, etéreo, leve, seguido de un estrato de planetas, contorno de ojos, astros e hidratantes. En ese magma de levedad, oí la voz de dios: «cariño, ¿podrías venir un momento?». Estaba hundido, tanto como mi cuchilla perdida y enterrada en esa espesura de metales y plásticos, reluciente, cara y a todas luces tan útil como un juego de palos de golf en el país de los mancos. No hallé mi maquinita, tampoco el jabón. Tomé consciencia de que había perdido, por invasión, simplemente. Desde entonces mi perilla es una señal de duelo, la pureza de las estepas blancas un mito lejano y mi lavabo, una plaza fuerte tomada por el enemigo. Resisto al final del pasillo, con mi ordenador, escribiendo algo de vez en cuando. Aunque, por fin, tras tanto tiempo, tras tantas vueltas, entiendo a Shakespeare: «A horse, A horse! Mi Kingdom for a Horse!». Volver al Índice 35.- Prosa Mojada Es al final del pasadizo cuando el estrecho paisaje húmedo del callejón (brisa, hedor de mercado), se corta abriendo la plaza y su cúpula, de donde se descuelgan pesados cortinajes descargando el polvo de lluvia que nos iguala. Pequeños paseantes bajo la nervadura barroca de este cielo de febrero, manchados por el mismo color piedra. Cae granito, ando mi tiempo por estas mil vías encajonadas de Gràcia donde las fachadas aún son recortes de dos palmos con un geranio, igual que aquella Barcelona que me sobrevive, blanca, negra y gris en los tachones de la memoria. Entonces, allí, el éxito se resumía en poder comprar el roscón de aquellos domingos de abrigos largos, de periódicos de papel áspero y rugoso de un tiempo de revuelta para unos tiempo de atar y sacos medio vacíos para muchos. Años de escaparates áridos y mercerías, sin los sepulcros de una deuda, cuando los sastres, amigos de tizas y amateurs de vudú, también, ensanchaban más y más bajos, cuellos y solapas. Tocado por el silencio de la lluvia, esa voz que me sosiega. Cenizas de los días de plata. Vibra el aire, los cabellos mojados, resbalan gotas de agua por la piel arrugada de los párpados. Los pies, el abrigo empapado, el alma extasiada, flota la idea de que soy ser entre los hombres, paseando aquí, buscando una calle lejos de este amanecer sin banderas, buscando ya no las verdades o los sueños sangrantes de los abuelos, sino una arquitectura, alguna idea enterrada entre tanto hierro, tanto polvo, que se eleva y flota, denso, haciendo que esta música invisible que nos embruja, parezca un don. Y es una lazo de acero. Quisiera que hoy nevara, que volviera la ciudad muda, desértica, suspendida en la paz de un Cristo humilde en su cruz. Desierto absoluto. Desciendo por la calle Verdi, veo tres chicos bajo un mismo paraguas, ríen acurrucados en un banco a punto de ser digeridos lentamente, sin estridencias. ¿O ahora no es así? ¿Realmente escogemos? Los jóvenes se distraen. Más que sus padres, la generación espartana que de tanto mirar el bolsillo para darnos derecho a decidir, ojos que no ven, olvidaron los polvorientos celadores de las Águilas. Aquellos, victoriosos tras la transición sin sangre ni gloria, siguen sin abrir la puerta de casa. Ahora y entonces, muy bien atado. Llueve sobre la plaza Joanic. No va a nevar. Son muchos los que se esconden en los portales y pocos los que miran hacia el cielo veteado por el metal. Zinc endurecido. No nevará y las sirenas silbarán. Sobre un vidrio opaco tropiezo con una figura negra coronada por una mancha blancuzca. Soy yo. Extrañado, le pregunto, «tú que tanto te quejas y amargo aúllas al viento, ¿qué has hecho? ¿Y los que son como tú?». Encerrados en el gran estómago del Yo, levantando carpas de opulencia en el circo de estas primaveras sin utopía, jóvenes, atiborrados de opio, tele y vinos, jurando que la ética es audiencia… complacidos, anestesiados. Los míos, quizás la única luz sean un puñado de ONGs, que ya venían de antaño. ¿Hay más? Antes, algunos de mis tíos era hippies, sí, esos que impregnaron el aire con flores y removieron los usos y las ondas. Soñaban, abrieron la puerta del corra quien pueda. Exactamente eso, quien pueda, y ya lo dijo Cela. Y aun así tuvo mérito, cuando miras las fotos de los abuelos, tan rígidos como Tutankamons delante del pajarito de la Leica. Unos querían un mundo mejor y creo que algunos todavía lo desean. Hoy mandan ellos, venden el humo mundo feliz, etiquetan el aire, llenan redes de pesca con cebos de bajo interés y si la ilusión pervive en ellos es para ser transmutada en sucesivos slogans de marketing. Los tíos, mis tíos hippies y los de atrás, estilistas de un mundo acechando tras un oscuro muro cortina. ¿Qué llega desde atrás? No veo a nadie o están emboscados entre las hojas. Caminar sobre el asfalto mojado, láminas fulgentes cuando el sol, dedos entre las rejas de las nubes, las imanta. Hirientes, silban las sirenas como perros en celo recordando a quien las escucha que la muerte y el dolor —una cama de hospital, verde glacial en el techo, una luz que desdibuja los rostros—, siempre son anónimos. Este futuro escrito que, idiotizados, creemos conjurar haciendo más fiestas. Llego al viejo portal de mi casa pensando que, se mire como se mire, todo esto no tiene peso. Todo el mundo ríe y acepta los fuegos que brillan en el cielo, tan amenos, mientras seguimos haciendo de hormiguitas. Quizás, quizás mañana sea distinto para los que esperan suspendidos en el vacío dulce de una placenta, un profundo abismo desligado de esta Europa que se hunde lentamente como la esplendorosa Venecia. ¿Los hijos serán nuestro ejercicio contra la recta de la muerte? Ellos, ¿qué apostillarán cuando nos filtren por el frío tamiz de la historia? Sumarísimos sentenciarán: «La plaga se extendió del XIX hasta el siglo XXI, devorando, fagócitos, los jardines y las estrellas, y a ellos mismos, finalmente». ¿Cuál será el legado? Nada más que unas pequeñas piedras. Nada más que unas pequeñas piedras. Nada más. Pequeñas piedras. Piedras. Volver al Índice 36. - El bucle de Sofía Quiero apurar este día. Mañana vuelvo a la ciudad de las obligaciones. No tengo muy claro si ha sido una buena idea esta escapada. Me incorporo, quedándome sentada en la toalla. El calor es el justo, a principios de mayo el sol no abrasa y te puedes quedar horas a la orilla del mar. Horas, horas y horas sin pensar en nada. Para eso he venido, para desconectar. Horas en la playa como una lagarta que calienta la sangre de su cuerpo. La playa es una lengua de arena blanca cortada por un pequeño montículo de rocas tras el cual hay otra playa. El mar está en calma, algo frío. Dos islotes rompen la magia de las tres horizontales, de la costa, el mar y el cielo, que hacen que recuerde aquellos vasos de cristal que mis dos hijos rellenaban con sales de colores. Con el cuerpo caliente me sumerjo en el agua y vuelvo a la toalla con la piel mojada. Casi lamento que no haya nadie para verlo. Como el bocadillo despacio y bebo agua. Estoy aburrida de oír esas gaviotas lloronas. Recojo mis cosas, me pongo la parte de arriba del biquini y empiezo a andar. Es curioso, cuando camino sin intentar recordar nada en concreto es cuando veo las cosas más claras. A mi edad, con Luis y Tomás hechos unos hombrecitos, siento que hay algo que no he hecho bien, pero me resulta imposible definirlo. Es como cuando oigo una música casi inaudible y no estoy segura si ha sonado o no. He triunfado. Bueno, más o menos. Gano más dinero como administradora concursal que el súper macho de mi esposo con sus pleitos de andar por casa. Eso sí, los sábados no lo saques del club, allí pasa el día en la coctelería con sus amigos, todos grandes caballeros. Hablan de temas cruciales. Ni le discutas que tres coches, las camisas de ciento ochenta euros y las cenas de marisco son demasiado. ¡Bah! ¿De qué me quejo? He conseguido todo lo que me he propuesto. Subo por las rocas y salto a la siguiente playa desierta. Sigo la orilla, libre de recuerdos y pensamientos. Enciendo un pitillo. Me gusta este sabor mezclado de tabaco y salitre. Hacía mucho que no me sentía así; los tobillos mojados por el oleaje, el cuerpo leve. Es lo bueno de ir a una isla como Formentera, te puedes perder. —Perdona, ¿no tendrás fuego? Me asusto. Hay un veinteañero a unos metros de mí, tumbado al sol. —Sí, claro. —Gracias. No pensaba molestarte, ¿eh?, pero hace horas que me muero por fumar y aquí no viene nadie. —Ah, y por eso se está genial. —Sí… Yo vengo en mayo. En julio no se puede venir, está a tope. Ahora, esto, es la tierra de la libertad. Nos sentamos frente a las olas. Charlamos. Me hace reír. Me cuentas unas historias increíbles de las fiestas de verano. De una neverita que lleva saca unas cervezas. Qué mono. El sol nos lame la piel más que quemarla. —Oye, ¿conoces las cuevas de Palatrox? Te ponen los mejores mojitos de Formentera, tú, y se está de muerte. —¡Vamos! —me sorprendo a mí misma diciendo. Montados en una scoopy color salmón viajamos por carreteritas en las que apenas circula nadie. No llevamos casco. Los cabellos bailan al viento, me agarro a su tórax, apretada contra su espalda. En el chillout de la cueva nos tumbamos sobre los sofás a esperar la caída del día. Nos explicamos la vida como dos amigos que hace mucho que no coinciden. Hasta empiezan a gustarme esas bermudas caídas que lleva y que dejan entrever la raja de su culo prieto. Una cosa lleva a la otra, acabamos cenando en una cala monísima. Este tío conoce todos los rincones de la isla. Me está mirando. La camisa medio desabrochada. Una expresión pícara en el rostro moreno y anguloso. Estoy excitadísima. Haberlo metido en la habitación del hotel me ha costado lo mío, pero una vez dentro se me han pasado todos los remordimientos. Con que me haga tres o cuatro caricias voy a explotar. Se levanta, va hacia el baño; antes de entrar se gira un momento en la penumbra del cuarto y habla: —Pero tú… ¿ganas mucha pasta, verdad? Es monstruoso. Hay momentos en la vida en que lo ves todo claro, como el día en que vi a mi madre besarse con el padre de una amiga en la fiesta de cumpleaños de esta. Estaban en la cocina, preparando las bandejas de bocadillos de nocilla y las bebidas. Ahora este chaval. Me da por pensar en que todo por lo que he luchado ha sido pensando que algo ocurriría, que un día, así, las cosas iban a cambiar. Lo he soportado todo. Al vejestorio de mi suegra y sus aires de gran condesa, el querer aparentar de mi marido, que mis hijos se pasen el día encerrados en la habitación con los facebooks y los chats hasta ser lo que son hoy, dos desconocidos que comen en la mesa que yo pongo. ¡Y los años! Navidades, semanas santas, las hojas del calendario volando sin cesar. A ver quién es el guapo que puede parar todo esto. «No me puedo quejar», le contesto. Se mete en el baño. Se me han pasado las ganas de echar un polvo. Estoy en el teatro que es esta habitación y alguien ha corrido el telón, ¡y hasta las paredes se ha llevado! Queda la tramoya a la vista. Toda mi vida es una mentira. Una cochina y asquerosa mentira. ¿Para qué tantos concursos y líos? Más dinero. Con menos me hubiera bastado. Pero, claro, hay que aguantar el carrerón. El mío y el de los demás. No amo al mierda de mi esposo, ni a mis hijos, ni mi trabajo. Menudo desperdicio. He dejado atrás los mejores años, ¡los mejores! Respiro. Enciendo otro cigarrillo. Afuera apenas queda luz. Saco la Blackberry del bolso y tecleo un mensaje para mi señor marido: «Estoy a 39º. Ha venido el médico. No te preocupes por nada. Dos días en cama y todo bien. Pierdo avión. Vendré el viernes. Bs a todos». Enderezo la espalda y estiro las piernas. Todavía las tengo bonitas. Un poco flacas, pero bonitas. Le doy al pitillo. —¿Me escuchas? —digo—. Ya que estás levantado, ¿podrías traerme una cerveza? Están en el mueble-bar. Y si no es pedir mucho, coge el aceite aromático que está en la repisa. Tengo la espalda hecha polvo. Un masaje me sentará divino. Volver al Índice 37. - La última cena Una gran explosión solar. Una lengua de fuego que se desprendió, reverberando en todo el sistema. Los planetas cercanos, Mercurio y Venus, convertidos en bolas incendiadas gravitando por inercia alrededor del gran padre, la gran madre. La eclosión golpeó la Tierra con fuerza, provocando un instantáneo y dramático aumento de las temperaturas, convirtiendo los océanos en ollas burbujeantes. La vida en los continentes se desvaneció. Diríase que la materia rompía la ley de la gravedad y se iba hacia arriba, hacia un cielo fisurado. El fuego lamió la corteza durante más de un día, carbonizando todo lo que en ella había. La atmósfera se llenó de cenizas y vapor de agua, una mezcla pegajosa y caliente. Más adelante, las cosas volvieron a su lugar. Paulatinamente, durante años. El anillo de nubes provocado por la evaporación de los mares precipitaba grandes lluvias que lo adelgazaban hasta hacer desaparecer la gran tormenta. No toda la humanidad ha sido volatilizada. Una nave de exploración con destino a Júpiter vuelve a casa, protegida de la hecatombe por la distancia. Una nave de la desaparecida Unión Euroasiática. Dos hombres viajan en ella, Mijáil y Lian-U, dormidos en sendas cápsulas crionizantes. Siguiendo las instrucciones de vuelo, el ordenador central dirige el aterrizaje del trasbordador a la base inexistente cercana al Mar Caspio. Los astronautas despiertan pasadas unas horas. Al traumatismo de volver a la vida tras dos años y tres meses en blanco se añade la confusión. Se encuentran en la nave y no en un hospital, arropados por sus seres queridos. La lectura de las condiciones exteriores mediante los sensores y un rápido vistazo por las dos minúsculas escotillas los hace pensar que un error de programación los ha dejado en Marte. Pero no, un examen atento de los datos de posición indica que sin duda han vuelto a la Tierra. «Lian-U, voy a descender. Quédate en la nave mientras estoy fuera», dice Mijáil. Cuando, tres cuartos de hora después, Mijáil vuelve enfundado en su traje espacial, la absoluta desolación del paisaje se refleja en su mirada extraviada. «No hay nada. Absolutamente nada». Lian-U insiste. Intenta establecer comunicación con otros, con posibles supervivientes, por todos los medios de que dispone. Discuten. Han descartado una guerra nuclear o erupciones magmáticas. Toma cuerpo el impacto de un gran meteorito cuando hallan, en los registros de navegación, las sobreexposiciones y cambios producidos por el estallido en el sistema solar. «El sol», concluye Lian-U, «quién lo iba a decir». El vehículo de exploración avanza despacio por una llanura de tierra resquebrajada que no tiene principio ni final. Al tercer día tras el aterrizaje emprenden aquel inesperado viaje tras cargar el transporte de superficie con todas las provisiones, tecnología y herramientas que les es posible. El horizonte, liso como la hoja de un hacha. La tierra seca. La temperatura exterior asciende a 79º y no hay una sola nube en el cielo. El transporte cruza un mar de arena. Mijáil y Lian-U tienen clara la dirección. «Debemos ir al norte», dijeron al unísono. Al cuarto día desde que empezaron a rodar alcanzan la latitud 59º 57’ Norte y una Longitud de 30º 19’ Este. Según los antiguos mapas de la Tierra están cerca de San Petersburgo. La temperatura exterior ha descendido hasta los 56º. Continúan, pero el combustible se está agotando. Cae la noche, que es violácea. No han divisado un solo montículo ni una depresión. En su ausencia, las llamaradas convirtieron las placas terrestres en un espacio continuo, sin cortes ni protuberancias. El todoterreno se ha apagado. Aprovechando el relativo frescor nocturno, deciden seguir a pie hacia el norte, siempre hacia el norte. «Algo encontraremos. Estoy convencido de que cuanto más nos acerquemos al Polo, más probable será encontrar una forma de vida», sostiene Mijáil. Caminan con ropas ligeras, las mochilas llenas de agua, tabletas de hidratos de carbono y unos pocos utensilios. Esperan encontrar pronto el mar. Se preguntan si el agua estará muy caliente o no. Poco después del amanecer, hallan el anhelado mar. La ribera es un acantilado, un corte vertical de más de seiscientos metros que se extiende a este a oeste. Abajo se escucha el eco de las olas rojas. Todo el mar es rojo como la piel de una manzana. Inalcanzable. Se asoma el sol, haciendo que el aire empiece a ser irrespirable. «Si seguimos la costa por el norte encontraremos un modo de llegar al mar», dice Mijáil. «¿Y luego qué?», pregunta Lian-U. Deciden enterrarse bajo el suelo para evitar la deshidratación, dejando únicamente su rostro fuera de la arena, protegido por sus ropas. Cuando caiga la noche será el momento de moverse. Casi no hablan durante el día, aplastados por el calor. Mijáil sale de su agujero. Lian-U está muerto. No ha resistido. Tomando su agua y provisiones empaquetadas, come. Tras la cena reemprende la ruta. Mientras camina bajo la luz de la luna, vigilando no acercarse al acantilado, va diciendo: «seguro que hay un modo de llegar al mar, cerca del agua las posibilidades se multiplican. Es tan sencillo como recordar que la vida tuvo su origen en ella». Volver al Índice Del fascinante y extraño mundo de Antigua Vamurta 38. - El Canto de Ulam —Ulam… Ulam, ¡despiértate! —dijo su padre. Hasta por la mañana hacía calor ese verano. Oyó el revuelo de las gallinas cuando el viejo cruzó el comedor, en el que también dormían. La luz entraba limpia, muy clara, por la puerta que el hombre había dejado abierta al salir. Ulam bostezó y saltó del camastro, dispuesta a devorar el pan con aceite que le había dejado sobre la mesa. Dio un manotazo a una de esas gallinas atrevidas que había osado acercarse a su desayuno y con la camisola se secó el sudor de la noche. Cuando acabó la comida, salió al patio trasero para saber qué podía esperar de aquel nuevo día. Allí estaba su padre, solo, sentado sobre una gran raíz, arreglando uno de los lazos que de vez en cuando les proporcionaban una sabrosa perdiz de bosque. —Buenos días —saludó con voz soñolienta. —Hija, hoy hay que ir al bosque. Casi no nos quedan hierbas. Era verdad, en la despensa de la casa los ramos de plantas medicinales habían ido desapareciendo, vendidos junto a los huevos y la caza en el mercado de Verdela. Debía volver al bosque a por más. Ulam no se quejó. A sus ocho años bien sabía que sin las monedas del mercado no había bocado en su casa. Y ella era hija única, desde que un mal parto se había llevado junto al dios Onar a su hermano y a su madre, a la que no conseguía recordar. —¿Podré jugar? —¿En el bosque? No. Ya sabes lo que se cuenta. —Su padre guardó silencio, sus enormes manos intentaban cerrar un nudo de cuerdas delgadas—. Ya jugarás cuando vuelvas. Y acuérdate de la comida. Ulam volvió a la choza y se calzó sus duras alpargatas. Había que partir pronto, pensó, pues el calor del mediodía no le gustaba. Cogió su flautín y se despidió de su padre. Atrás quedaron las casas del pueblo, muchas abiertas para dejar pasar el poco aire de aquel verano. Siguió el camino del sur, estrecho y polvoriento. Dejaba la pequeña aldea de casitas de piedra y cal, aplastadas las unas contra las otras como un rebaño de ovejas. Casas de payeses y humildes artesanos del corcho y del vidrio organizados alrededor de la plazoleta del pueblo, en la que sobre la arena se levantaba un sencillo altar a Sira, quien velaba por la bondad de las cosechas. A su izquierda veía los naranjos cargados de fruta y, a la derecha del camino, los campos de trigo a punto para la siega. Ulam se sentía feliz aquella mañana, para ella el bosque era un laberinto en el que a cada recodo podía hallar un pequeño tesoro. Luego, cuando hubiera recogido suficiente artemisa, hinojo, salvia y con suerte algunos tallos de lavanda, podría volver y preparar la comida. Cuando llegara la tarde, por fin, saldría a buscar a sus amigos para ir a la orilla del río, allí donde los baños alejaban por un tiempo el verano. Ulam podía oler el bosque, que se extendía hasta donde no llegaba su vista, hacia el sur y hacia el norte, en territorio murriano. Un enorme bosque de pino y encinas, de matojos duros y suaves lomas de laderas gastadas que hacían que la arboleda pareciese, vista desde lejos, un mar dormido. Entró, empezando a recorrer sus cámaras invisibles a la búsqueda de hinojo. Al abrigo de las encinas, el sol era clemente. Brisas surgidas de la nada recorrían su húmeda piel gris, refrescándola. Anduvo de aquí a allí, dando tumbos, pendiente de entrever las llamas lilas y amarillas de las flores sobre el manto aguado de los matorrales. Cerca de un pino viejo consiguió un ramillete de artemisia, pero aquel día la suerte le era esquiva. A media mañana, con el sol alto filtrándose entre los ropajes de los árboles, apenas había reunido unos pocos tallos. Se había aventurado lejos de los confines de la fronda y no sabía exactamente dónde se hallaba, aunque resultaba claro cómo volver a casa, siguiendo el camino opuesto al sol. Cansada de tanto andar, se sentó sobre una roca que irrumpía desnuda desde el suelo. Miró a su alrededor, dejando vagar su mirada entre ese ejército mudo de troncos rectos y brazos abiertos de un verde oliváceo. Acercó el flautín a sus labios, mojando un poco la madera seca. Las primeras notas se elevaron suaves entre las hojas, perdiéndose en el corazón del bosque. Tocó, hizo que la caña de su flauta vibrara con dulzura, tocó, enlazando las melodías que se sucedían unas tras otras hasta que el tiempo desapareció a su alrededor. El sol del mediodía alcanzó su cenit. Se dio cuenta al abrir los ojos que volvía a sudar. Dejó su pequeño instrumento apoyado en la roca y levantó la cabeza. La miraban entre las encinas que tenía enfrente. Ulam se incorporó de golpe y agarró su flautín como si de una daga se tratara. ¿Qué eran? Antes de que sus piernas empezaran a alejarla de allí sonaron, alegres, las notas de otra flauta. No sabía qué hacer. Se disolvió aquella melodía y de entre aquel grupo brotó un nuevo cántico y otro lo siguió a continuación. Veía ante ella una hilera de seres, de animales cubiertos con túnicas de color tierra y collares de cuero de diferentes gruesos como único atavío. Animales de piernas parecidas a las de los hombres, erguidas. Debía salir corriendo pero la curiosidad la retenía. Las cabezas eran en algo similares a los cráneos de las gacelas meridionales, pero prácticamente carecían de pelo y sus labios eran finos y sonrosados. Se apagaron las flautas y, aún de pie, sin entender muy bien el motivo, Ulam respondió con su flautín. Mientras su música discurría suave como un riachuelo aquellos parecían escucharla, fascinados. ¿O se lo imaginaba así? Cuando calló, los otros guardaron silencio hasta que uno de ellos la replicó, rompiendo la tensión repentina que sintió Ulam. Los observó un poco más, dándose cuenta de que en algo recordaban a los murrianos que alguna vez había visto pasar cerca de su pueblo, en la frontera. Manos de tres dedos muy anchos, duros, cuerpos alargados y estrechos, unos pocos mechones de cabello negro cayendo hacia atrás, la frente alta. No parecían agresivos ni Ulam vio arma alguna, quizás fueran aquellos de los que se hablaba en la plaza del pueblo, en las noches de verano, cuando los vecinos se reúnen y beben naranjadas para ahuyentar el bochorno. Tras unas breves réplicas, Ulam recordó a su padre y todas las plantas que no había recogido. Hizo un gesto rápido con la mano a modo de despedida y volvió sobre sus pasos, casi corriendo. ¿Los volvería a ver? Nadie parecía seguirla, a sus espaldas le llegaba el tenue murmullo del calor en el follaje. Su cabeza hervía con tantas preguntas, estaba tan excitada que casi no se dio cuenta de que ya había salido del cobijo de la arboleda. Al llegar a casa juró no decir palabra a nadie, ¿quién la creería?, y menos a su padre, que no la entendería y del susto no la dejaría volver a aquella floresta nunca más. Quizás ahora hubiera encontrado unos que amaban la música como ella, y con quienes no necesitaba hablar. Antes de cruzar la puerta de su casa se preguntó si los seres del bosque sabrían utilizar las palabras. Incluso se preguntó si lo que acababa de vivir no lo habría imaginado. Bebió agua fresca del cántaro y puso patatas y calabacines a hervir. Pronto llegaría su padre del huerto, y llegaría hambriento. Días después se aventuró de nuevo entre los árboles. Tras recoger un buen puñado de tomillo, se adentró. ¿Cómo volvería a encontrarlos? Tuvo una ocurrencia, era la única forma. Hizo sonar su flautín mientras iba avanzando, sorteando zarzas y matorrales. Pronto oyó a lo lejos unas notas que respondían a sus señales. Había una alegría, un latir, en esa música. Ulam tocó y tocó hasta que las melodías se fueron enlazando entre los árboles y el cielo. De pronto los vio. Se volvió a asustar al ver aquellas cabezas de gacela tan cerca, pero la música hizo que su miedo se fuera disipando. A ese hallarse siguieron otros, en los que Ulam aprendió a confiar en ellos. A veces eran tres o cuatro, a veces más, hasta diez contó un día. Ya no tocaban separados, se sentaban en círculos, aceptando a la niña. En ocasiones hacían resonar flautines y flautas junto a pequeños tambores, quebrando el silencio agostado del bosque. Cuando Ulam tocaba, los hombres gacela parecían atender, mirándola con sus ojos de agua negra y sus hocicos derechos, hasta que uno repetía las notas y el siguiente las volvía a repetir introduciendo variaciones, marcando un timbre o alargando un pasaje, hasta que el canto de Ulam se transformaba en la voz de muchos, que era la voz de los montes y claros, de los campos al amanecer, del río que murmura en las noches junto al soplo de la brisa que discurre sobre las llanuras. Su vida continuó con el secreto, aunque a muchos en el pueblo les extrañó que aquella chiquilla de trenzas apelmazadas hubiera aprendido tanto en el intrincado arte de la música. Ulam jamás olvidaría el último encuentro. Aunque a medida que pasaron otros inviernos más le parecía todo aquello que vivió algo al filo de la irrealidad, donde los recuerdos se funden con los sueños y con un tiempo desaparecido. Fue a principios de aquel otoño, cuando los campos de trigo habían sido segados y faltaban pocos días para las fiestas que despiden los vientos cálidos del sureste y abren la ventana a los del norte. Ulam, como otras veces, había encontrado a sus extraños amigos haciendo sonar el flautín, pero aquella vez le había costado mucho tiempo obtener una respuesta, así que tuvo que adentrarse en la espesura, hasta lugares que pocas veces frecuentaba. Al encontrarlos, Ulam se sorprendió que aquella vez fueran tantos. Doce contó, sentados en la huella de lo que había sido una antigua laguna, escondidos de una mirada fortuita. Dejaron sitio a la niña gris, quien no había dejado de emitir breves juegos de notas. Cuando se sentó entre ellos, las respuestas se aceleraron y Ulam tuvo que hacer un gran esfuerzo para seguirlas, cada vez más rápidas, hasta que los trece instrumentos sonaron al unísono, como si iniciaran un rito ancestral y las melodías fueran invocaciones a lo que existe más allá del mundo visible, en algún lugar y en todos, sobre la piel en la que palpita una música inaudible. Ulam se estremecía, sin poder dejar que sus dedos saltarines bajaran y subieran sobre el suave tacto de la madera, sintiéndose ida, tocada por algo que no entendía, una circunferencia que giraba a su alrededor, que la separaba del mundo hasta hacerla comprender cosas que jamás hubiera pensado, viendo brillar en su ceguera rutas, luces, conexiones sin equivalentes, sintiendo que se alejaba de su propio cuerpo y empezaba a flotar en ese espacio de frontera en que las copas de los árboles se enroscan con el azul del cielo, y más allá… Cuando despertó, era casi de noche. Al principio ni se dio cuenta de dónde estaba, ni tan siquiera se acordaba de sí misma. Había dormido sobre el suelo protegida por un manto de flores que al incorporarse se marchitaron, desvaneciéndose. ¡Ahora recordaba! Su padre la estaría buscando, acompañado de todos sus vecinos y los ruidosos perros de caza. Su corazón se asustó. ¿Qué les podría decir? Se levantó y empezó a andar deprisa. Por un momento sintió ira hacia sus amigos del bosque que la habían entretenido el tiempo que tarda el sol en cruzar el cielo. Si caía la noche se extraviaría y no sabría volver. Corrió entre las penumbras sin pensar en nada más que no fuera llegar lo más pronto posible a su pequeño hogar. La impaciencia la impulsaba, la hacía ser veloz, sorteando la masa de árboles que a momentos parecía cerrarse sobre ella como si quisieran absorberla. Tras una marcha que le pareció interminable, Ulam salió de la arboleda para alcanzar la senda del sur. El aire olía a grano quemando, a humo, a madera chamuscada. Inició, rápida, la ascensión del camino para llegar a la parte alta donde vería los campos sembrados y, en lontananza, los cubiles abigarrados de su aldea. Al llegar arriba divisó el pueblo en llamas, llamas que ascendían hacia el añil oscuro que antecede al crepúsculo. Jadeando, llegó hasta su casa, que era una pira centellante entre los muchos fuegos. Buscó y buscó sin encontrar a nadie. Incluso los pozos de los silos ardían, convertidos en enormes braseros a ras de suelo. Vio flechas y lanzas partidas por el suelo, clavadas en alguna pared que se había salvado del incendio, pero ni rastro de los suyos. Olor a muerte, silencio. Ninguna pista de su padre, nada. Los murrianos habían golpeado y desaparecido. Ulam, presa de una infinita desorientación, volvió cerca de su choza. Allí se sentó sobre los hierbajos y empezó a tocar, sin importarle el tiempo, sin importarle lo que hacía. Lo que siguió, apenas lo recordaría. El tintineo de múltiples aceros en la noche, las voces graves de los hombres atraídos por la música de los ángeles. El destello de las llamas sobre las corazas de aquellos hombres grises que la contemplaban como a un milagro. —¿Por qué la habrán perdonado? –preguntó una de las sombras. Un hombre muy joven, derecho frente a ella, con furia y asombro en su mirada, marcaría su destino. —Llevadla a Palacio, a Vamurta. Alguien así debe estar protegida, a salvo. Llevadla junto a Ermesenda, mi madre. Volver al Índice 39. - Las Gargantas del Diablo Taonos —Amor… ¿Cuándo? —Antes del crepúsculo —contestó, sin dejar de mirar por la ventana. —¿Por qué no estás contento? Jamás un noble de bajo rango había asumido tanto honor. —Se oyen rumores y los martillos de los herreros arden. Se habla del norte, otra vez, de esas tierras malditas. El semblante de la mujer se transmutó, como si algo se hubiera roto en su interior. Se llevó la mano a su gran barriga, percibiendo la vida que en ella crecía. El joven señor que, antes del anochecer, iba a ser nombrado veguer de la Marca Sur, la miraba con extraña seriedad hasta que su boca se relajó, esbozando una tenue sonrisa. Se alejó de la estrecha ventana ojival y se acercó a ella. Palpó la piel que escondía su primer vástago y luego la abrazó, besándola en el cuello. —Un gran honor por toda la sangre que he derramado. Y tras mi nombramiento, los iguales nos encerraremos en el Salón de Gobierno. Apuesto mi espada a que resonarán las voces de esos halcones de sed mal saciada. Más guerra. Miró a Elisabetz, que parecía abstraída contemplando el gran tapiz de la cámara. Percibía su cuerpo caliente, rebosante. Le parecieron absurdos los deberes que requerían los lazos de vasallaje, ahora que la paz volvía a las fronteras y en las llanuras del sur y del este se podría sembrar sin temor a que las espigas ardieran en la tarde. Divagó, aún abrazado a ella, hasta que sus ojos se posaron en un punto de la estancia principal de su palacio en la Avenida de la Victoria. Todo parecía reposar. La mesa y las sillas robustas, los arcones en los que su mujer guardaba los manteles y cuberterías de la dote, las espadas, hachas y lanzas colgadas de la pared, esperando que alguien las empuñara otra vez. El gran fuego crepitando soñoliento en la penumbra de la tarde fría de invierno. Miraba, también, la colgadura de las bailarinas de Sira, cogidas de la mano, como si en su corrillo quisieran rodar y rodar para emerger de los tejidos que las atrapaban. Se separó de ella con cuidado. —Que el precio a pagar no sea tu vida. No hay nada en este mundo, nada, por lo que valga la pena morir. Honor, títulos, oro… Vanidad. Es la trampa para los que se creen muy poderosos —dijo Elisabetz. —Mañana despertaré siendo uno de los muy poderosos, gran veguer de la Marca Sur —contestó, sonriendo—. Y déjame pensar… Existe un jardín por el que sí daría mi vida, aunque a veces sus tallos parecen estremecerse si mis pasos se alejan demasiado. Elisabetz rió, agitando la pesadumbre de la tarde. —Ve, trata con esos hombres cuyos corazones no conocen el sosiego. Descolgó su mejor espada, limpia de los adornos que tanto lo molestaban. Antes de abandonar el comedor la miró con ternura y la dejó con el chisporrotear de los troncos como única compañía. Su hermano pequeño y los dos guardias aguardaron hasta que el Conde, bajo las altas bóvedas del Salón de Gobierno, lo invistió como nuevo gobernador, ante las miradas inexpresivas de la corte, que veían con cierto desagrado como un pequeño vizconde ascendía en el escalafón nobiliario, olvidando que las artes de aquel joven soldado habían evitado que buena parte de sus tierras fueran pisoteadas por las pezuñas de las bestias. Notó el peso del cetro sobre los hombros, a la vez que las palabras mucho tiempo atrás escritas eran pronunciadas de nuevo para otorgarle poderes y tierras. —Aquí. Aquí debe llegar nuestro brazo y abrir el paso de Hamamel. Una vez esta puerta sea abierta, los hombres grises podrán alcanzar los mares occidentales y alargar su mirada a un mundo, que hasta hoy, ha permanecido velado. Los mercaderes de Vamurta abrirán los ojos y en ellos refulgirá el oro. Los deseos del Conde no sorprendieron a nadie, pues los nobles y oficiales reunidos alrededor de la mesa, sospechaban las intenciones del primero de ellos y de su hermano. La joven Condesa permanecía inusualmente callada, detrás de su marido. —Señor, los padres de nuestros padres intentaron tomar el paso y establecer un asentamiento fortificado cerca de las gargantas. No volvió ninguno —apuntó Erdit, el gobernador de la Marca Norte. —Las Gargantas del Diablo…—recordó el Conde—. Tribus de montañeses, nada más. ¿Los teméis, Erdit? —Temo perder el favor de mi señor. Por eso os aviso, para evitar los males de un lugar donde nuestros dioses no han llegado. —Gobernador, esas son historias del pueblo para evitar la verdad —respondió el hermano menor del Conde—. La verdad es que los nuestros fueron emboscados y masacrados por un hatajo de bárbaros que habitan en los bosques, que no reconocen nuestro dominio, nuestra civilización. Nada más. No hay hechos mágicos en una trampa. Erdit, que no contaba con el favor de Ermesenda, la Condesa, ni con la aprobación de parte de los miembros del Consejo, guardó silencio, y con él se acallaron las voces de la memoria. Los jóvenes tomaban la iniciativa. Desplegaron un gran mapa de pergamino manchado por el tiempo. A la luz de las antorchas y velas, los caminos y ciudades, las esbeltas montañas dibujadas, los ríos, las tintas rojas, verdes y azules sobre piel oxidada, parecían aún más las piezas de un rompecabezas que algunos hombres supremos hubieran legado a los desorientados seres del presente. El Conde dejó caer su dedo anular sobre la capital, desde allí lo desplazó hasta los confines del mundo conocido, hacia el norte, hasta tocar el límite superior del plano, como si de aquel modo pudiera saltar las barreras del espacio y desplazarse a voluntad. —Cuatro falanges, dos compañías de arqueros, ballesteros y hostigadores. Más bueyes y hombres para la intendencia. Todos escucharon a su señor, solemnes. Jamás una fuerza tan poderosa se iba a alejar tanto del corazón de Vamurta. —Hermano, el honor es tuyo —añadió—. Y vos, nuevo gobernador, veguer del sur, lo acompañaréis, antes de tomar posesión de vuestras tierras. Tras dos lunas de intenso trabajo, las fuerzas expedicionarias que debían asentarse más allá de los límites partieron bajo una lluvia de pétalos y buenos deseos lanzados por sus ciudadanos, alentados por la esperanza del pueblo y el deseo de éxito de los clanes de grandes mercaderes, que tanta plata habían prestado al condado para poder equipar a la hueste. Al sexto día dejaron atrás las planicies cerealísticas y los valles de picos desgastados, penetrando en las tierras escarpadas de la Marca Norte, de agricultura humilde, sobre la que pacían grandes rebaños de bueyes y, en las alturas, cientos de cabras que punteaban con tonos claros las lomas grises y verdes. Cerca de Arbot, la tropa se avitualló. Cargaron barriles de carne en salmuera junto a decenas de tinas repletas de grano. Siguieron ascendiendo por la Vía de Nimar, sabedores que en cuanto abandonaran la Marca, la calzada se transformaría en un sinfín de caminos abruptos, por los que carros y soldados sufrirían para avanzar. En la noche que esperaban ver la luna nueva, la columna acampó por vez primera fuera de los territorios gobernados por los hombres grises. Según los mapas, en cuatro o cinco jornadas, atravesando valles cada vez más estrechos, alcanzarían las Gargantas, junto a las que ascendía el único paso practicable, el de Hamamel, que evitaba el oeste, el hogar de sus ancestrales enemigos, el pueblo murriano. Se habían encendido docenas de lumbres que ocupaban el ancho del valle. En el centro de ese diminuto universo de hogueras, se levantaban las tiendas de los nobles y capitanes, entre las que se distinguía la del hermano del Conde, sostenida por puntales ribeteados en oro. —Gobernador, mañana, antes de partir, ordenaré que la tropa calce las pieles sin curtir. El invierno nos acecha. —Sabia decisión, Ciros, señor. El frío será nuestro fiel compañero a partir de ahora. Pronto encontraremos nieve. Esperemos que el cielo sea benévolo con nosotros y no nos castigue con su rigor. —Me pregunto cómo nos recibirán en Taonos, si nos darán mercado o si serán hostiles. No era una cuestión baladí. Taonos era la única población conocida entre Arbot y las Gargantas, un pequeño núcleo fortificado por un alto muro circular, dotado de torres panzudas. Si en Taonos les vendían provisiones, la ida y la vuelta serían posibles sin hambre. El gran veguer de la Marca Sur se tomó su tiempo para contestar. Era una de sus prerrogativas, tras tantas campañas al lado del Conde y de su hermano, a quien prefería, pues a pesar de no ser tan resuelto, en su alma anidaba la auténtica nobleza. —Supongamos que nos esperan con las puertas cerradas y con las lanzas listas sobre la muralla. No sería un gran trabajo tomar ese bastión con las fuerzas que nos acompañan. —No. Pero nos ganaríamos otro enemigo y este nos esperaría, agazapado y herido, en nuestra retaguardia. Prefiero pagar. Los dos braseros de la tienda daban un gran bienestar a los dos caudillos que discutían sobre el mañana. Fuera, el aire del norte raspaba a los hombres y mujeres, tumbados cerca de los fuegos. El gobernador de la Marca Sur hizo un gesto desdeñoso y dijo: —Sí, mejor pagar. Nunca he comprendido por qué estos montañeses, de nuestra misma sangre, nos rechazan. ¡Todo serían ventajas para ellos! —El orgullo es gran pecado. Los dos lo sabemos bien…—contestó Ciros, mirando el blasón de la golondrina negra estampado en sus túnicas—. Mi hermano es un buen estratego, pero… Y, respecto a los salvajes, nuestros dioses nunca han sido entendidos aquí, donde se adora a las fuerzas de la montaña, al trueno, a los ríos. Prefieren vivir asilvestrados, pobres y sin señor, a las comodidades de nuestra civilización. Cuando el sol encendía los picos blancos de la cimas, dieron la orden de desayunar. Después de desmontar el campamento, reemprendieron la marcha siguiendo un camino desigual que cruzaba el valle, comunicándolo con otro, agreste y bello. Una tierra ondulante cortada por las laderas de las sierras, coronadas por abetos cargados de nieve que se alternaban con paredes de piedra gris, espolvoreadas por franjas blancas. La vía, que se perdía al trazar una curva o tras la falda de un risco, impedía que los carros avanzaran al ritmo de los hombres, y pronto fueron los bueyes los que marcaron el paso. Esto preocupó a los capitanes, pues la demora significaba más tiempo, y el tiempo devoraba las provisiones. —Tanta abundancia. ¡Mirad, señor, esos pastos! —dijo Afóstones, uno de los oficiales—. Y en cambio no vemos a nadie. —Nos temen, Afóstones. Se esconden con sus ganados, en las alturas. Al anochecer, la larga hilera de soldados y carros pisó las primeras nieves, compactadas a los lados del sendero. El frío empezaba a morder los corazones grises y el silencio del alto monte parecía más pesado, como si los macizos que los rodeaban intimidaran a los hombres. Tras el desayuno y cerciorarse de que los valles que debían cruzar ganaban en altura y los pasos se estrechaban, el hermano menor del Conde convocó a los capitanes. La tropa se dispuso en tres cuerpos, con los carros y la impedimenta en el centro, flanqueados por dos falanges y auxiliares, mientras el gobernador, por ser el más joven entre los primeros, dirigiría la retaguardia, formada por una falange, una compañía de arqueros y parte de los hostigadores. La vanguardia, como correspondía, sería mandada por el propio Ciros. Así, prosiguieron la marcha hacia las alturas, golpeados por el viento del noreste, que soplaba llevando consigo una poderosa flota de nubes tormentosas. Antes del mediodía vieron la muralla de Taonos bajo un aguanieve que los acompañaba desde que las nubes habían carcomido las últimas losas azules del cielo, desencadenando la tempestad. Sobre el cerro, limpio de árboles, los muros parecían más temibles. Conjugadas con el mal tiempo, sus paredes de un gris acerado respiraban invulnerabilidad. El gran veguer corrió a encontrar a Ciros, que prometía a los hombres y mujeres de la falange ración doble de vino y carne de buey en abundancia. —Señor, Taonos nos espera —aseveró. —Así es. Llevo tanto oro para pagar el mercado que la próxima vez que nos acerquemos a sus hogares saldrán a recibirnos al igual que si fuéramos dioses. —Bien. ¿Cómo debemos presentarnos? —En estricto orden de batalla. Un pequeño susto también nos ayudará a ser bienvenidos. Las falanges se dispusieron en línea, fila de a cuatro, seguidos por las fuerzas de apoyo. Tras avanzar resueltos hasta el pie del cerro, se dieron cuenta de que ninguna cabeza asomaba tras las almenas. Ordenaron que un escuadrón de hostigadores se acercara, pero estos volvieron afirmando que nadie había en el poblado. —Escalad los muros y abridnos las puertas. La tempestad arrecia. Esta noche, al menos, descansaremos a cubierto —dispuso Ciros. Tras cruzar el umbral de la puerta y explorar la aldea, los hombres grises cayeron en la cuenta de que el bastión era un punto para almacenar las cosechas, guardar carne y ganado, así como los regalos que aquellos imponentes bosques de abetos y pinos rojos ofrecían. Casi no había viviendas, sino múltiples edificaciones conectadas alrededor del anillo de la muralla. Sí encontraron herrerías, grandes almacenes vacíos, talleres cerámicos y otras pequeñas industrias. Sus moradores se lo habían llevado todo, a consciencia, y solo habían dejado gigantescas botas de vino, difíciles de trasladar. Gran parte de los hombres se alojaron bajo la bóveda de madera de lo que parecía un Salón del Trono, de techumbre cónica decorada con extrañas caras de hombres y bestias con rasgos humanos. Los oficiales distribuyeron las guardias e hicieron el recuento de provisiones. Tras corroborar la escasez de víveres, se ordenó reducir el rancho a la mitad, mientras se enviaban a grupos de hostigadores a cazar lo que les fuera posible. El humor del hermano del Conde había decaído y se mostraba cauteloso, escurridizo, como si un mal presagio lo hubiera mortificado. Ciros convocó, de nuevo, a los oficiales y les habló: —Estamos a dos días de camino del Paso y las Gargantas. Muchas generaciones que nos preceden anhelaron conquistar esa puerta, pero hasta hoy nadie lo ha conseguido. El honor será nuestro, amigos. Cuando volvamos a nuestras casas, nadie dudará de que fue nuestro valor el que abrió el cerrojo para extender hacia la inmensidad del norte nuestras fronteras. Un hecho me preocupa, es este aire cargado de rumores y estas paredes que bien parecen tener ojos. Intuyo que los montañeses intentarán frenar nuestra marcha. Estad alerta, que nadie crea que tras los bosques que orillan el camino habitan seres primitivos, incapaces de perforar nuestros escudos —avisó con voz severa—. Otra cosa os pido, como conductores de hombres que sois. Faltará comida y la moral, que tanto requeriremos al final del camino, será herida por la penuria. Comed lo mismo que la tropa, comed con ellos. Evitad los privilegios que en justicia os corresponden, hasta volver a pisar nuestras tierras. Los capitanes asentían, a la vez que esperaban nuevas indicaciones de su estratego, bajo la bóveda del Salón del Trono, cuando percibieron un ruidoso aleteo por encima de sus cabezas, una presencia que sobrevolaba el poblado, invisible, cruzando la tempestad. A las caras extrañas de los mandos, mirando hacia el techo, se añadió la entrada de uno de los vigías, que tras cuadrarse, les anunció: —Una niebla espesa nos rodea. Ha dejado de soplar el viento, y alrededor de los muros hay movimiento, pero nada vemos a lo que disparar. Cuando acabó su anuncio, se oyó un violento golpeteo en el techo, repetido por todo Taonos. Los hombres creyeron que granizaba, pero eran colisiones de tal fuerza y tan distantes entre sí, que al momento descartaron esa posibilidad. —¡A las murallas! —ordenó Ciros. La belleza de la aldea residía en su muralla circular, rota en cuatro puntos por las torres de arquitectura antigua, bajas y anchas, coronadas por almenas triangulares, como dientes de algún carnívoro olvidado en la memoria de los hombres. De la altura de cuatro cuerpos, erigida a base de encajonar grandes sillares de una piedra poco habitual, grisácea y brillante, desde la distancia la muralla de Taonos provocaba la sensación de contemplar un anillo de acero que en los días de lluvia desprendía un fulgor metálico. La disposición de las construcciones de su interior era igualmente peculiar. Un mismo nivel de techos de paja y vigas por el que se podía circular sin pisar las calles cortas y estrechas como filos de navajas, que convergían en el centro. Los oficiales se apresuraron en volver a los merlones, mientras seguía aquel ataque invisible. Cruzaron el breve entramado de pasillos y construcciones bajas que conducían hasta las almenas. Encontraron a un grupo de soldados a pie de muro, vigilando el cielo oscuro del que nacía, descolgándose, una niebla espesa. Ciros se agachó y recogió un guijarro redondeado, del tamaño de un puño. —Honderos —dijo. —Si piensan tomar los muros con piedrecillas…—apuntó el oficial de la segunda falange. —Un hondero puede derribar al mejor de tus hombres sin que este pueda ni tan siquiera arañarlo —contestó el hermano del Conde. Se encaramaron a las alturas. Allí se acumulaba la tropa para saber quién o qué los estaba desafiando. Pero no vislumbraron nada más allá de sus propias narices. El repiquetear de las piedras sobre los techos del poblado continuaba, atemorizando a hombres y animales. Empezaron a distinguir en la noche destellos que se desvanecían y volvían a refulgir, como si se comunicaran entre ellos. Eran luces azules, como breves fogonazos, como relámpagos, pero provenían y estallaban en los bosques que los rodeaban. «¡Brujería!», gritó un arquero. Ciros se volvió, y miró a sus hombres como si fuera a amonestarlos. «¡Brujería!», se oyó desde una de las torres. Los guerreros se miraban, interrogantes, asiéndose con fuerza a la solidez de los muros. —Señor, permitidme comandar los hostigadores —propuso el joven veguer—. Acallaré a estos salvajes o lo que ose cruzarse en nuestro camino. —No. De ningún modo. Las voces unidas de muchos lobos resquebrajaron la negrura como un coro surgido de la profundidad de una pesadilla. A estos aullidos se les sumaron carcajadas, risas enloquecidas, como si la espesura fuera una enorme anfiteatro y ellos unos bufones maltratados por el público. El gobernador se dio cuenta de que algunos hombres se agachaban un poco, agarrados a sus lanzas, y otros rezaban con voz queda. El viento resurgió, removiendo los bancos de niebla. —¿Recordáis los antiguos ritos paganos del fuego? —preguntó Ciros al veguer—. No nos van a atacar. Los aplastaríamos. Quieren que en nuestros estómagos anide el miedo, que crezca y nos atrape como una enredadera de espinas. Coged a los hostigadores, que sus hachas revienten las botas de vino y astillen las puertas de la muralla. Necesitamos leña. El veguer de la Marca Sur miró a su superior, sin entender en nada sus propósitos. —¡Sí, apilad todas las maderas justo delante de la entrada! —exclamó con furia—. ¡Qué arda todo! Que el fuego disipe la niebla y nuestros temores. Han de saber que les abrimos las puertas de la ciudad. Poco después, las llamas consumían el miedo de los hombres grises que, amontonados frente a la hoguera, contemplaban la fogata que devolvía la calma a Taonos. Un silencio tranquilizador volvía a planear sobre sus corazones. Diríase que las golondrinas de Vamurta surcaban la niebla nocturna con vuelos acrobáticos. Un sol radiante y limpio devolvió la confianza a las falanges. Tras recoger su impedimenta y formar, prosiguieron la marcha. Muy pronto el camino ascendía con tal violencia que los oficiales repartieron gran parte de la carga transportada en carros entre la tropa, un peso que se sumaba al de sus propias pertenencias y armas. Las filas se fueron estrechando y alargando, adaptándose al terreno que pisaban. A media mañana el frío se disipó, a pesar de que alrededor de los hombres grises las acumulaciones de nieve eran más frecuentes. La marcha se ralentizaba y la columna dejaba atrás un reguero de charcos sucios, barro y hielo. Los abetos, sobre las laderas empinadas de los valles que cruzaban, sacudían la nieve de sus ramas. Durante buena parte de la marcha, los hombres de las llanuras se sintieron dichosos. Alcanzaron un paso estrecho, un barranco de paredes negras. Los hombres lo cruzaron atentos a las alturas. Sobre la roca negra divisaron el pelo largo y rubio de una mujer, que desapareció. Ciros también la vio. Cuando hubieron salido del desfiladero, se encaramó sobre dicha elevación, acompañado por el gobernador y de un puñado de soldados. Allí, en un pequeño llano, descubrieron una cabaña de paredes de piedra, rodeada de un jardín que el viento y la nieve no habían logrado abatir. Sobre un banco junto a la puerta, una mujer joven observaba unos narcisos que relampagueaban, brillantes, bajo los rayos del sol. —¿Cómo es posible? —murmuró el gobernador. —Narcisos, rosales, claveles en flor. Es un milagro —afirmó el hermano del Conde, mientras se acercaban a la casa. La mujer seguía mirando sus flores, absorta. Parecía no haberse percatado de la proximidad de los hombres de acero, musitando palabras a su vergel. —¿Habláis a las flores, señora? —inquirió Ciros, con una mueca divertida. La joven levantó la cabeza y miró a los recién llegados como si fueran sus vecinos y no unos extranjeros. —Ellas saben que el invierno está aquí, pero aún no han decidido qué hacer. Cerrarse o seguir con los pétalos abiertos. —¿Acaso las flores pueden decidir algo cuando la tempestad acecha? —Eso es algo que también yo me pregunto —contestó—. ¿Habéis venido como invitados o como invasores? —¡Mujer deslenguada! ¿Quién creéis que sois? —farfulló uno de los soldados, acercándose a la dama con la mano alzada. —¡No! Hoy y aquí somos huéspedes —dijo Ciros. Los soldados se miraron los unos a los otros, interrogativos. Ciros permanecía de pie, contemplando la sencilla belleza de ese hogar recortado contra la inmensidad del cielo invernal. La joven entró en la casa y volvió a aparecer con los presentes de hospitalidad. Su edad parecía indeterminada, aunque sus rasgos eran los propios de alguien que no ha visto muchas primaveras marchitarse. Sus ojos reflejaban la inmensa bóveda celeste, grandes y centellantes, su pelo largo oscilaba a los lados movido por la brisa. Su voz, algo susurrante, tenía un fondo cristalino que embaucó al hermano del Conde, quien desde que la vio salir con el vino y los higos, había notado un vacío, una herida en el alma que solo ella podía cerrar. —Señora, gracias. —La dama sonreía, a la vez que le servía el vino—. Creo que aquí arriba, sola… —¿Sí? —¿No teméis a los hombres del bosque? —¿Por qué los debería temer? Somos de la misma estirpe. El nuevo gobernador, algo inquieto por aquella pausa que se alargaba, lejos de sorprenderse, miró a la doncella con fijeza y le preguntó: —¿Por qué nos atacaron? ¿Algún mal les hemos causado? —Quizás deberíais veros con nuestros ojos. Una poderosa columna armada, como jamás habíamos visto antes, cruzando nuestras tierras. —Nada, absolutamente nada, debéis temer de nosotros —aseveró Ciros. —¿Qué buscáis tan lejos? —El Paso del Norte. Asentarnos al pie de las Gargantas y así, poder hacer llegar mercancías y hombres al otro lado de este continente. Alcanzar el Mar de Istal. —Las Gargantas son el alma de estas tierras. Para nosotros son tierra sagrada, todo emana de ellas —dijo, con voz quebrada, la joven—. Soy Aresha, la sacerdotisa de aquel hogar abierto que llamáis las Gargantas del Diablo. Todos guardaron silencio. Sus palabras tenían el don de hacer tambalear la voluntad del hombre más empecinado. El primero en hablar fue el veguer, que la señaló con esfuerzo, como si su brazo, de pronto, sostuviera una pesada carga. —Iremos a las Gargantas. Es nuestro destino. Todos se levantaron de golpe, como si hubieran despertado de un sueño. Ciros se dirigió a Aresha. —Tú serás nuestra guía. La columna se desplazaba hacia las Gargantas haciendo temblar la tierra. Cuanto mayor era el silencio que los rodeaba, cuanto más cerrado el sendero, más fuertes resonaban las pisadas, el golpeteo de cientos de armas contra los escudos, en aquellas tierras salvajes. Ciros encabezaba la marcha junto a su guardia y la doncella, sin acusar el cansancio del camino. Se sentía dichoso de tenerla cerca. No dejaba de asombrarse de su noble porte, de su andar sinuoso. ¿Podía temer a alguien o algo aquella dama de las montañas? Con expresión circunspecta, los cabellos al viento parecían ser una llama dorada que guiara a la hueste. —¿Deseáis saciar vuestra sed, mi señora? —preguntó atento, Ciros. —Gracias. No por el momento. Deseo alcanzar pronto los Bosques de Hierro, pues allí, de las fuentes, emana un agua que borra la fatiga del cuerpo. —Si ordenáis descansar… De los Bosques a las Gargantas apenas hay un día de marcha. ¿Es así? —Sí, una mañana, si se camina a buen paso. —La doncella calló y giró la cabeza para mirar a Ciros—. ¿Tanto deseáis la gloria? ¿No os he avisado que en ese lugar convergen fuerzas arcanas? Agua, viento, tierra… Ciros dudó, una voz interior le ordenaba volver a casa. Pero pensó en el número de lanzas que lo acompañaban y rió para sí. Por un instante, hasta creyó ser un niño que escucha atento los ruidos de la noche y se alarma por cualquier crujido en el bosque. —Es la mayor empresa que jamás he emprendido. Por nada de este mundo me defraudaré a mí mismo, por nada. Antes del anochecer, cuando el sol se esconde tras las sierras y apenas ofrece un mundo en penumbras, la vanguardia llegó a los Bosques de Hierro. Grandes rocas y abetos gigantes flanqueaban la senda como antiguos vigías. La luz moría. Era el momento de pensar en la noche y encender hogueras que calentaran los pies fríos de los soldados. —Todavía no reposéis, noble Ciros, pues más allá se abre un claro en el que encontraréis una fuente de hierro. Ciros se giró y gritó a la tropa: — ¡Seguidme! Prosiguieron la marcha, casi sin ver donde pisaban. Llegando al claro, uno de los hostigadores que protegían el grueso de las fuerzas, exclamó «¡nos atacan!». Como si hubieran surgido de la misma tierra, los hombres salvajes acuchillaban las piernas de los soldados grises. La sorpresa y la confusión se incrementaron por el desplome de rocas y tierras desde una pendiente aguda que cerraba la derecha del camino, un alud que cegó a los hombres y escondió a los atacantes. Ciros desenvainó, tosiendo, yendo a derecha e izquierda, protegiéndose los ojos. Algo lo agarró por los tobillos y sin dudar descargó su espada, que tajó el brazo de un salvaje. —¡Señora! ¡Aresha! —¡Me llevan! ¿Dónde estáis? Ciros se lanzó hacia la voz, sin ver, despreciando la posibilidad de hallar una daga en sus entrañas. La volvió a oír y volvió a correr a tientas entre la nube de arena y polvo que los rodeaba. No obtuvo respuesta. Dejó caer la espada al suelo, dominado por la desesperación. La arenilla y el polvo de nieve se fueron posando y los hombres del bosque se retiraron, a la vez que el gobernador llegaba a la carrera desde la retaguardia. —¡Ciros! ¡Señor! ¿Os han herido? Este no respondió. A su alrededor se hallaban los cuerpos de algunos hombres y de los salvajes caídos. —Se la han llevado. ¡Malditos sean! La buscaremos, gobernador, aunque la hayan escondido en la gruta más agreste. —Señor. La podemos buscar, aunque… —Aresha no es como las otras mujeres. Cada gesto suyo, su voz lo llena todo. —¡Nuestra misión! Estamos muy cerca. Primero tomemos el Paso, levantemos un campamento fortificado. Entonces podremos ocuparnos de ella, enviar hostigadores a todos los valles. Ciros no contestó, pero a la mañana siguiente la columna se puso en movimiento, hacia las Gargantas del Diablo. Los hombres grises marchaban con cautela, sabedores de que sus enemigos andaban cerca. Los hostigadores protegían los vértices del avance, internándose en el bosque, tratando así de evitar más emboscadas. Lo que debía ser una caminata de una mañana, se alargó hasta el ocaso, brillante y fúlgido. Las falanges alcanzaron el final del valle del Bosque de Hierro. Los hostigadores, escondidos en el follaje, fueron los primeros en percibir el rumor de las Gargantas. El sendero, estrecho y casi escurridizo, se abría para convertirse en una inmensa ágora de piedra y agua, un receptáculo que contenía la vida de las montañas. Las gigantescas paredes de una catedral abierta al cielo que parecía poder albergar cualquier forma. Aquel espacio estaba cerrado por las verticales de los riscos que caían como cuchillas de piedra. Frente a ellos se extendía un prado salpicado de rocas solitarias de la altura de dos hombres. El río dividía aquel escenario de donde brotaban las Gargantas del Diablo, tres saltos de agua blanca. Sobre la violenta elevación que permitía salvar las montañas, y acceder así al Norte, vieron a los montañeses agazapados. Al otro lado del río, sobre el paso, los esperaban dispuestos a no permitir que ningún hombre de las llanuras pisara un lugar que para ellos era un santuario. El lecho del río era profundo, aunque las aguas no bajaban crecidas, lo que animó en gran manera a Ciros. La vanguardia de las huestes grises penetró en ese jardín de piedras como una pica de hierro candente en agua fría. Las montañas parecieron claudicar ante el ímpetu ordenado del ejército de Ciros. Antes de cruzar el río, el hermano del Conde escuchó la voz amada. Aresha lo llamaba, de pie, vestida de blanco, visible entre los ropajes pardos de los montañeses. Había logrado liberarse momentáneamente de ellos. —¡Ciros, estos hombres no quieren mi bien! Dicen que yo os he conducido, que si estáis aquí es por mi causa. ¡Soy una mujer muerta entre los míos! —¡Aresha, mi señora! ¡No temáis! Cortaré la cabeza de aquel que ose tocaros. —¿Será tarde para vuestras palabras? Es muy poco el tiempo que me queda. Ciros, lleno de ardor, se dirigió a sus hombres: —¡No debéis temer sus dardos! ¡Gloria eterna para los valientes de Vamurta! ¡Cargad! La vanguardia, y detrás de ella el centro y la retaguardia, se lanzó a cruzar el río en medio de un gran griterío para, después, asaltar la loma en la que los enemigos retenían a la doncella. Los hombres descendieron por el lecho del río y empezaron a cruzarlo con el agua hasta la cintura. Allí fueron frenados por algunos salvajes, emboscados tras las rocas de la orilla opuesta. De poco serviría aquella defensa, pues el poderoso centro de ejército de los hombres de las llanuras, empezó a vadear las aguas heladas también, con la intención de aplastar aquel insensato foco de resistencia. El joven veguer espoleaba a los soldados para no quedar rezagados. Al acercarse al río, que descendía encajonado entre dos pendientes de guijarros, observó que uno de los hostigadores más veteranos parecía estupefacto. —Soldado. ¿Qué os sorprende tanto que no osáis dar el siguiente paso? —El caudal… Jamás hubo un vado aquí. Las aguas bajaban furiosas. Al gobernador también le extrañó que en esa época el río bajara tan manso. Algo en sus entrañas pareció tensarse y, sin pensarlo dos veces, levantó el brazo derecho y cortó la carrera de los suyos, obligando a algunos de los más adelantados a salir de la angostura para volver atrás. Al mirar hacia el acantilado sobre el río, vio que Aresha se acercaba al precipicio. —¡Estúpidos hombres de las llanuras! ¿Creéis haber entendido el alma de la montaña? Sois unos necios empujados por una soberbia que os embriaga. —¡Aresha! Mi señora… —logró articular Ciros, sorprendido de verla allí arriba, libre. —A ti ya te dije que nadie te invitaba a este santuario. ¿Por qué has venido, jugando con la vida de estos hombres como si nada valieran? ¿Tenías que ser más que tu hermano? ¿Temías que los tuyos olvidaran tu altiva figura? ¡Necio! Ciros, en ese momento, se dio cuenta de que Aresha era una diosa para los salvajes, no su prisionera. Enfurecido, respondió: —Por muy afilada que sea tu lengua y por altas que sean estas sierras, nada podrás contra mi acero. ¡Tus días verán su fin en las mazmorras de Vamurta! La señora soltó una carcajada que heló los corazones de los hombres. «¡Estúpido!», repitió. Sus pupilas parecían arder y su melena brillaba como si sus cabellos tuvieran luz propia. «¡A vosotros os condeno al infierno!». Levantó los brazos hacia el cielo y profirió palabras extrañas. Ciros la miraba. Se había transformado en una llama blanca sobre las rocas. Cuando su figura volvió a ser visible, señaló con ambos manos en dirección a las cascadas y pronunció un último conjuro. Un terremoto sacudió el lugar e hizo temblar a hombres y rocas. Pareció que la tierra se fuera a resquebrajar, cuando por las Gargantas apareció un alud de agua, barro y grandes piedras, que se desplomó por la vertical de la caída y descendió por el cauce del río, barriéndolo todo a su paso. El veguer de la Marca Sur presenció cómo los suyos desaparecían en un abrir y cerrar de ojos bajo aquel furioso aluvión. Con lágrimas brotando de sus ojos, levantó la vista y vio a aquella diosa del norte que lo contemplaba, desdeñosa, desde el risco. Aresha lo señaló y los salvajes empezaron a descender del paso y a salir de los bosques, al otro lado del cauce. Solo contaba con la retaguardia. Imposible contenerlos. Preso de una súbita impotencia, recogió y lanzó un puñado de tierra contra la crecida que se había llevado al grueso del ejército y, a la vez, los salvaba del ataque de los montañeses. Un puñado de tierra contra unas fuerzas que desconocía. —Todo lo que no sea comida, agua y armas, ¡al suelo! —ordenó con voz imperiosa—. ¡Todo! Debemos ser ligeros como las gacelas del sur, vamos. La retaguardia, los supervivientes, dejaron caer un sinfín de objetos, dejando tras ellos una huella hecha de desperdicios y pequeños tesoros. El río les daba una tregua, pero todos sabían que ésta no sería generosa. Casi a la carrera, el grupo abandonó las Gargantas del Diablo y el Paso del Norte para no volver jamás. A la altura del Bosque del Hierro, la tropa se encontraba al borde de la extenuación y las piernas de jóvenes y veteranos eran un amasijo de dolor. Descansaron, retomando luego el sendero a marchas forzadas, aunque sin correr, ya que el peso de sus gigantescos escudos y armas les impedían mayor agilidad. Únicamente los escuadrones de hostigadores, reclutados en las sierras del norte y del oeste, protegidos con ligereza, parecían capaces de soportar un trote rápido. Se repartieron las últimas provisiones que la tropa devoró mientras seguían descendiendo, ignorando las traiciones del andar cansado cuesta abajo. Desde el este, la noche avisó que los cubriría pronto con su velo teñido de incertidumbres. El gobernador encabezaba la marcha, seguido por la última falange y algunos arqueros. A pesar de su juventud, sentía su corazón como un martillo atronador y su cuerpo como un lastre que lo hundía en la nieve del camino. Las laderas de los valles se desdibujaban, el mundo parecía fundirse en un mismo color. Resistía la tentación. Su instinto le pedía lanzar el escudo, desabrocharse las correas de la coraza, correr hasta caer consumido por el esfuerzo. Procuraba recordar el hogar, su mujer embarazada, tierna, rebosante, a punto de hacer estallar una nueva vida, un llanto. Buscaba valor y fuerzas en lo más profundo de sus recuerdos. Él era el primero entre los suyos. Ellos no debían percibir que se sentía a punto de desfallecer. Bajo los estertores morados del crepúsculo, en ese sendero de piedras, hielo y nieve, retumbaban las pisadas de más de mil soldados que, como un único cuerpo, estremecían la soledad de los riscos. Perdido en sus divagaciones, casi no se dio cuenta que uno de los capitanes de los hostigadores requería su atención. —¿Alguna novedad? —preguntó, sin detener la marcha. —Los tenemos encima… Llegan con lobos. —¿Tan pronto? Por todos los dioses, la crecida poco los ha retenido. —Son grupos pequeños, escuadrones de caza. Batidores. El veguer esbozó una sonrisa siniestra y dejó de caminar. Buscó algo entre las sombras y señaló un montículo a su derecha. —Lobos y montañeses de cuchillo rápido…, para desgarrar nuestros pescuezos mientras escapamos. ¿Creen que vamos a correr hasta la extenuación? Poco conocen al hombre de la llanura. Subid hasta arriba para evitar sorpresas. ¡Soldados! —gritó a la tropa—. La falange en línea de a tres, arqueros, detrás. Hostigadores en los flancos. ¡Diablos! Haremos rodar unas cuantas cabezas. ¡Agarrad vuestra lanza como si fueran la mano de vuestro hijo! Antes de llegar a Taonos debemos dispersar a los más rápidos. Los supervivientes de las Gargantas se apelotonaron a un lado del camino, sobre la ladera que descendía escarpada, apostados en la espesura, seguros de no ser vistos. Pronto escucharon a una avanzadilla de montañeses acercarse junto a sus odiados lobos que husmeaban el camino con enorme excitación. El gobernador ordenó no atacar, creyendo que detrás de ellos llegaría el grueso de ese grupo de vanguardia. Y así fue, mientras los lobos del primer grupo aullaban, sabiendo que algo se ocultaba detrás de los árboles y sus amos miraban en todas las direcciones sin saber muy bien qué sucedía aún, llegaron en tropel más salvajes, más preocupados por la velocidad de la persecución que en evitar sorpresas. Cuando una nube de dardos y flechas les cayó encima, ni tan siquiera supieron por qué lado llegaban. La falange, en tres líneas bien hilvanadas, emergió en el borde del camino, cayendo sobre sus enemigos como un temporal que hunde un esquife en el fondo del mar. Los lobos, rápidos, huyeron hacia el crepúsculo. Sin poder examinar a los enemigos caídos, el gobernador ordenó seguir hacia Taonos, donde juzgaba, tendrían una oportunidad para defenderse tras los muros de la fortaleza vacía. Antes que las estrellas perforaran con sus destellos el cristal de la noche, el joven veguer distinguió la masa compacta de los muros que les iban a dar refugio. No los habían alcanzado. «¡Un último esfuerzo! Olvidad vuestras fatigas. ¡Un poco más!», rogó a sus hombres. Subieron la loma del castillo y entraron por el agujero de la puerta con la fuerza de una avalancha. Se oyeron gritos. ¡Taonos volvía a estar habitada! Hombres, viejos, niños y mujeres salieron corriendo, sin poder escapar, pues estaban atrapados en su propia guarida. La tropa del gobernador, también sorprendida, parecía indecisa entre tanta algarabía. Se mandó a la infantería y a los arqueros guardar la muralla y a los hostigadores recluir a los habitantes en el Salón del Trono. Hecho esto, el gobernador se dirigió hacia allí. Un murmullo de voces angustiadas lo recibió, cuando se presentó sucio y todavía jadeante, manchado de sangre, ante sus prisioneros. Amenazados por los cuchillos cortos y anchos de los hostigadores, las gentes de Taonos agachaban la cabeza, apiñados, sabiendo que su suerte estaba echada. —¿Quién es el jefe del clan? —preguntó el veguer. Un hombre mayor, de rostro chupado y barba encanecida, se levantó. Miró al hombre de la llanura, a la vez que sus ojos enigmáticos acallaban la sala. El joven sintió algo insólito, un vago recuerdo que volvía. Como si aquel hombre le devolviera a su mismo padre, muerto hacía tantas primaveras. Se acercaron, y cuando parecía que iban a chocar, el viejo habló: —¿Cómo habéis sobrevivido a su magia? El gobernador entendió. Aresha dominaba aquellos valles y todo lo que en ellos respiraba. —Uno de los míos se extrañó de que el río se pudiera cruzar. Una señal de Onar, sin duda. —¿Onar? Vuestro dios aquí vale muy poco. —Calló un instante, como si no estuviera seguro de lo que iba a decir—. ¿Os persigue, verdad? No podréis resistiros a su voz, aún menos de noche, cuando los hombres se retiran para descansar. La voz os arrastrará hacia la locura, luego… El gobernador sabía que le estaba diciendo la verdad, aunque ignoraba completamente el porqué de la advertencia. —Si nos perdonáis la vida, si la perdonáis a todos, algo os puedo contar. Al salir del Salón del Trono, escuchó aullidos de lobos y el silbar de las primeras saetas. Los salvajes habían llegado. Se encaramó a las almenas, desde allí la noche parecía más cerrada y un viento helado de noreste abofeteaba el rostro de los suyos. Buscó a los arqueros, reuniendo a los que creía más fieles. —Esa bruja pronto aparecerá. Su magia, es seguro, rendirá la plaza. Nos espera el mismo terrible destino que el del hermano del conde y nuestros compañeros. ¿Alguno de vosotros quiere el bien de su mujer y el de sus hijos? ¿Saber que jamás, hasta que les llegue muerte, nada les faltará? Aquellas palabras sobrecogieron a los arqueros, que en una sola jornada habían visto más que un hombre de existencia apacible en toda su vida. —Necesito tres valientes, tres hombres que darán la vida por los otros y por los suyos. A sus mujeres se les entregará dos tercios de plata en invierno y dos más en verano y sus hijos serán míos. Entraran a mi servicio, en la hueste, ¡lo juro por Onar! ¡Lo juro ante todos vosotros! El barullo de los primeros tanteos del asedio continuaba, a la vez que un puñado de hombres decidía el destino de todos. Nadie se atrevió a responder a las súplicas, a las promesas del oficial al mando, hasta que un arquero de rostro grande de pelo corto y canoso exclamó: —¡Pestes! Tengo cinco bastardos que se morirán de hambre si no salimos de ésta. Contad con mi arco, señor. Otros dos arqueros también se presentaron como voluntarios, y hasta un cuarto quiso unirse al grupo. Entonces el gobernador de la Marca Sur, levantó una cajita de madera negra, repujada con arabescos de plata. La caja emitía sonidos extraños, como si algo estuviera rascando la madera desde dentro. Ignorando los dardos de los enemigos, el veguer se erigió, y muy derecho se acercó a los tres para besarlos en las mejillas con gran emoción, en un último acto de homenaje. —Solo el metal abrasador puede herirla. Calentad las puntas de vuestras flechas en esos braseros… Y, ahora, cerrad los ojos. Debéis tragaros esto —dijo, señalando la cajita negra. Algo se caracoleaba, algo raspaba las paredes lisas de la caja. Les susurró unas palabras al oído, antes de que los rostros de aquellos tres parecieran perder la sangre, antes de que su piel se marchitara como una rosa en invierno y sus labios se cerraran para no volver a abrirse. A los que presenciaron la transformación, se les encogió el corazón, tocados por un horror remoto. Aquellos que quizás los salvarían no parecían oír, ni sentir, y sus ojos helados atendían a algo invisible en la negrura. El veguer, conmocionado, se apartó de ellos, sabedor que ya no se encontraban ni en este mundo ni en el otro. Los últimos dardos lanzados por los montañeses picaron contra la piedra de las almenas y no los siguieron más. Un canto hermoso amaneció del bosque oscuro y la dama apareció, radiante, frente a las puertas de Taonos. Como un espectro de hiriente blancura, su luz parpadeaba, oscilante, bajo los muros. Los guerreros de las llanuras no la hostigaron. Se limitaron a contemplarla, cegados, colmados ante su belleza terrible, embelesados por su voz antigua, eterna, quizás verdadera. Aresha danzó en la noche, su pelo llameante se alzaba y caía, sus manos dejaban estelas de plata. Su canto se apagó y pronunció un conjuro arcano y, antes de volver a callar, siguió cantando y danzando. La infantería acorazada que guardaba la puerta salió, quedando los hombres mirando hacia muchas direcciones, como si fueran niños extraviados. Los soldados que custodiaban los muros, dejaron caer las armas, empezando a descender en dirección a la puerta. Algunos, en su sueño, cayeron de las alturas, desplomados. El gobernador, arrullado por la magia, bajaba por las escaleras atraído como una luciérnaga. Todos seguían los acordes de aquella pastora de almas, excepto tres que, indiferentes, seguían empuñando la madera pulida de sus arcos. Cuando la dama vio aquellas siluetas hieráticas recortadas contra las manchas aceradas del cielo nocturno, los tres arqueros cargaron tres saetas incandescentes. Tensaron las cuerdas hasta que sus yemas sangraron. Vacíos, ausentes, con la mirada del que ya no está. Violentada, intentó cambiar su conjuro, dar un brusco viraje. Tembló, quiso acercarse a ellos a la vez que más soldados salían por la puerta o se sentaban en cualquier sitio, perdidos. Dejaron escapar sus presas, tres saetas, tres letanías de luz roja que volaron, espúreas, hacia la diosa que no quería abandonar las montañas y a los salvajes. Se derrumbó, atravesada, y ardió hasta que de su cuerpo brotó una niebla blanca, que fue a posarse en el vientre del valle. Cuando los hombres de las llanuras despertaron y volvieron a alzar el acero de sus espadas, los montañeses se batieron en retirada. Los tres arqueros que habían dado sus vidas yacían inertes sobre los dientes de las almenas, arco en mano, para que nadie pudiera olvidar su gran gesta. El veguer de la Marca Sur, solemne, ordenó amortajar los cuerpos con sus propias ropas, rematadas con hilo de oro, para ser trasladados al condado como los héroes que eran. —Ahora, coged comida de Taonos, pero que nadie toque a sus gentes, que han elegido entre la vida y la muerte —mandó el veguer—. ¡Volvemos a casa! ¡Volaremos hasta Vamurta! Y que Onar se apiade de los caídos y de paso, de todos nosotros. Volver al Índice 40. - Los Pueblos del Mar Dice una leyenda de los Pueblos del Mar que Effa, diosa de los abismos marinos, creó al hombre con la loza de una de sus simas más profundas. Lo hizo emerger y lo situó sobre una playa. Desde la costa, el hombre emprendió el camino del interior, llegando al corazón del bosque, a los picos donde la nieve nunca se retira y a los valles lejanos, en los que la uva crece llena y dulce. Dice la leyenda que algunos de estos hombres jamás olvidaron las palabras de Effa y decidieron quedarse en la orilla para poder venerarla, generación tras generación. Estos son los hombres y mujeres de los Pueblos del Mar. Lejos de querer un hogar, una frontera o una empalizada que defender, desean por encima de todo cabalgar con sus piraguas, partiendo en dos los latidos de las olas. Y es que este Pueblo se desplaza de un punto a otro del Mar de los Anónimos cada cierto tiempo, disgregándose en una diáspora que les asegura su propia supervivencia, al igual que no es posible aplastar las golondrinas que emigran a los rincones dispares y lejanos, siempre distintos. Las primeras referencias de estas gentes se hallan en los Anales del Tecer Ciclo de la Antigua Vamurta, cuando los muros de ciudades y villas aún estaban hechos de bloques de barro cocido y argamasa. Se habla de una rara invasión a considerable distancia del sur de la capital, de todo un pueblo llegado en un sinfín de naves pequeñas, huyendo, posiblemente de algún cataclismo. De esos hechos queda, en el templo de Arismet, un bajorrelieve desgastado por el tiempo, que narra como el Conde de Sibila los rechaza, cerca de Cerros Blancos. Nada más se sabe de ese choque, aunque algunos historiadores apuntan a que parte de los invasores emigraron al interior de las junglas del sur. Volver al Índice 41. - La noche de Ermesenda Ermesenda iba dando saltos por el pasillo de Palacio. Tras tanto tiempo, ¡tras tanto tiempo!, podrían encontrarse los dos, solos. Canturreaba y brincaba sobre las losas de piedra sin dejar que sus talones tocaran el suelo. Agarró la cortina de terciopelo granate e improvisó unos pasos de baile, zarandeando la tela como si ésta fuera su pareja. Pasó delante de los ventanales de arcos ojivales como un actor desfila ante su público, llegando a su aposento. Ajustó la puerta y se lanzó sobre la cama, revolcándose sobre la colcha y los cojines, temblorosa aún por la nueva, refugiándose en la intimidad del dosel de visillo que, en su habitación, siempre la escondía de los propios miedos y del mundo. Aspiró el aire con fuerza, se quedó quieta, panza arriba, dejando los brazos inertes sobre la cama. Su corazón seguía palpitando acelerado. —¿Por qué estás tan contenta? –su madre la miraba, bajo el arco de la puerta. No la había oído llegar. —No lo sé, madre… Será por el baile de máscaras. —Niña engreída —repuso burlona—. Espero que esta noche te comportes como la hija de vizcondes que eres. —Madre, ya sabéis que amo las fiestas. ¡Al cuerno con las ceremonias! ¡Hoy es el baile! Su madre cruzó la habitación, observando todos los vestidos, zapatos y joyas desparramadas por el cuarto. Que su hija era una jovencita presumida, bien lo sabía, pero también se daba cuenta que había algo exagerado en todo aquello. Su hija había depositado sobre el alféizar de la ventana, a modo de objeto sagrado, la diadema de plata que le había regalado su padre el verano pasado. «Como una devota», pensó. —¿No pensáis aparecer esta noche, verdad, madre? —preguntó Ermesenda dando vueltas sobre la colcha—. ¿Me escucháis? —Evidentemente, junto a tu padre. El Baile de Máscaras de Vamurta es la gran celebración del año, ¡la única vez que puedo pellizcar a tu padre sin que se enfade! —contestó, con un teatral gesto desafiante. —¿Me dejaréis la máscara de zafiros? Antes de salir de la habitación, la señora de la casa se giró un momento, negando con la cabeza. —No iría a ese baile por nada del mundo. Además, podría hacerte sombra —apuntilló, alzando las cejas. Cuando los pasos de su madre se perdieron por el pasillo de la segunda planta de palacio, Ermesenda saltó de la cama dispuesta a comerse el mundo. Decidió enfundarse un vestido marrón que se abría por la espalda y se calzó unos zapatos negros y planos. Se miró en el pequeño espejo del tocador. De un gris pálido, su rostro le sonreía. Se colgó unos aros de oro, untó la yema de sus dedos en pintura roja para mojar los labios delgados. Tibia y algo viscosa, notaba la textura del barro, la misma arcilla con la que se garabateaba la cara siendo una chiquilla, allí en el castillo donde pasó su infancia, lejos de aquella ciudad. Observando su propio reflejo, sintió un leve presagio, una premonición de algo que no entendía. Sin pensar más, corrió por el pasillo y bajó en tres saltos las escalinatas hasta llegar al atrio, donde descansaban carros y porteadores. Se dirigió a las cocinas, en las que los sirvientes se afanaban en preparar las comidas del día, sin importarles el vapor de las ollas y el calor de los fogones. Llamó a su dama de compañía, que pinchaba con una varilla un trozo de pastel en el fondo de la cocina. —Vamos al mercado. Coge tu cesto y… —Pero, señora. La compra ya está hecha. Fuimos y volvimos al alba. —No protestes —contestó Ermesenda, marcando su autoridad—. Coge el cesto. Salieron de la gran casa por el callejón de atrás. Ermesenda quería devorar el mundo, a pesar del hedor de la callejuela oscura, de ese otoño que aún no había traído los primeros fríos tras el largo sofoco del verano. Giraron en la Avenida de la Victoria, bajando por aquella rambla atestada, cruzándose con mercaderes y tenderos, soldados y damas que iban al mercado o a dejar pequeñas ofrendas en los templos, suplicando el favor de los cielos. Un murmullo de voces las acompañaba, un sonido discordante cargado de acentos, el latir de aquella mañana en que Ermesenda tomaría partido por primera vez en su vida. —Escúchame, querida. Tú harás algunas compras, ¡lo que quieras! Y dirás que yo las he hecho…, o irás al templo, o las dos cosas… —¿Señora? Hoy hemos comprado pescado de playa, y granos negros de pimienta, acelgas, pan de centeno y también medio cordero para la cena… —No rechistes. ¿No te lo he contado? Hoy veré a Jacobo. Su dama de compañía abrió mucho la boca para cerrarla de inmediato. Su señora la estaba arrastrando a un encuentro ilícito que no contaba con la aprobación de los vizcondes, y ella, era cómplice obligada. Un súbito espanto se apoderó de la doncella, temerosa del castigo y de perder su trabajo, pero Ermesenda, leyendo sus pensamientos, la cogió por el brazo. —Un día seré yo la gran señora, y Jacobo mi señor, aunque su casa no sea la más rica de Vamurta. Entonces tú serás la mayordoma mayor, con cargo de veinte o treinta sirvientes. De momento coge esto, por tu silencio –dijo, dejándole en la palma de la mano un streich de plata. Cerró el puño la dama y Ermesenda la empujó hacia delante, hacia el mercado de los pescadores que bullía entre gritos, silbidos y empellones entre las mozas que buscaban el mejor lenguado al mejor precio y las señoras que, a pesar de comprar arenques en salmuera o pececillos de roca, no perdían sus aires de alta alcurnia. Pasaron entre la multitud, mezclándose en aquel pasacalles, las caóticas filas de hombres y mujeres que se tejían y destejían, sabiendo, pensaba Ermesenda, que si alguien intentaba seguirlas, las perdería en ese río revuelto. Se detuvieron detrás de un puesto de bacalaos y miraron atrás, sin ver a nadie sospechoso. Entonces, se adentraron en una de las calles laterales, los Hiladores, calle popular en la que los niños corrían bajo castillos de ropa tendida. Ermesenda dudó un instante antes de entrar en un portal estrecho de donde partía una escalera de caracol que giraba hacia las tinieblas del piso superior. Al cerrar la puerta, cesó el rumor del exterior, y ella y su dama iniciaron la ascensión. —Señora… —Ya sé. No te preocupes –contestó, algo inquieta—. Mejor baja y espérame en el templo de Sira. Sí, allí nadie preguntará nada. Al llegar a la primera planta, oyó como su doncella salía a la calle. Ante ella tenía una pequeña puerta sin cerradura. Se agachó para pasar y entró en un piso humilde, minúsculo. Quiso marcharse pero le llegó una voz de hombre, alguien canturreaba al otro lado de la vivienda. Se armó de valor y alcanzó el comedor. Jacobo se giró al oírla entrar. Toda la estancia estaba tapizada con flores, parecía como si Jacobo hubiera comprado todos los ramos de Vamurta y los hubiera esparcido por el suelo desnudo y sobre el único mueble de la casa, una pequeña cama cubierta de lirios sobre la que llegaba la luz del mediodía. Se acercaron, hasta quedar uno frente al otro, indecisos. Él hizo el ademán de acercarse más, pero un leve movimiento de Ermesenda lo frenó. Se miraron, buscando el alma del otro. Jacobo se lanzó sobre ella y la besó con brusquedad. De un manotazo se lo quitó de encima y volvieron a mirarse. La media sonrisa de Ermesenda devolvió el valor a su amante, que respiró aliviado. ¡Cuánto tiempo! Desde el pasado invierno, cuando se conocieron en el teatro, no habían dejado de verse, pero jamás habían podido estar los dos a solas. ¡Cuánto tiempo deseándolo! El corazón de Ermesenda resplandecía. —Casi me asustas, ¿qué es este lugar? –dijo ella. —Tuve que esperar a que esa familia abandonara la casa, ¿si no, dónde? –le contestó Jacobo con su voz de tonos graves—. Cada paso que das es vigilado por muchos ojos. Se abrazaron, Jacobo acarició su cuello de bailarina como si tocara un jarrón de cristal, besándolo con cuidado. Casi no se oía nada en ese pequeño salón de paredes desconchadas y vacías. Era como si, allí, la calle fuera algo inexplicable y muy lejano. Ermesenda se sentía estremecida, agarrada a las espaldas de su amado. Se sentía dichosa. Un hombre muy joven, de piel suave, que la miraba como si tuviera miedo de romperla, sonriente, embargado de emoción contenida. —Tantas lunas sin poder besarte, sin tan siquiera poder tocarte… —Nuestras familias. Toda esta ciudad que vigila y susurra —repuso ella—. No lo soporto. —Serás mi esposa y, entonces, todo esto nos parecerá un instante, nada más —rió, abrazándola de nuevo, apretando sus manos sobre la delgadez de la espalda de su amada. Ermesenda imaginó el día de mañana, en un palacete de la Avenida de la Victoria, lleno de niños. Un humilde palacio de la nobleza de Vamurta a la espera de que alguno de los grandes un día los honrara con una vista. Cerró los ojos y olvidó el futuro. Jacobo le había abierto la boca con los dedos y lamía sus labios con prudencia, temiendo alguna reacción contrariada. Sus lenguas húmedas se encontraron, enroscándose en un trémulo placer. Cayeron sobre la cama, rodando entre las sábanas, felices de encontrarse. A ratos se besaban como niños y reían por cualquier cosa. Jacobo la desnudaba con disimulo, esperando que ella marcara las reglas, los límites. Se hizo un lío con las tiras del escote de la espalda y se detuvo. Ermesenda se incorporó, sentada sobre sus rodillas, observando a su amado con una sonrisa enigmática. Empezó a desenredar su cabello rizado, dejándolo suelto sobre sus hombros. De un estirón le quito los calzones. Dejó caer las tiras de su vestido, apareciendo ante él como una diosa remota que muestra sus gracias a un fiel devoto. La sorpresa dejó extasiado a Jacobo, que quedó sin habla y sin saber muy bien qué debía hacer. Acto seguido, empezó a cabalgarlo con suavidad, equivocándose, obligados a parar para conseguir adaptarse el uno al otro, llegando al final, plenos. —He tenido un sueño esta noche —susurró, mientras acariciaba los cabellos cortos de su querido —. Me perdía en un bosque espeso, de suelo duro, cubierto de hiedras que se enredaban en los pies. No había mucha luz y sabía que debía salir de ahí. Caminaba deprisa, pero la espesura parecía atarme. No me movía o me movía muy poco. Creo, creo que las zarzas se enganchaban en mi vestido, en el pelo y no veía nada. Caía la noche, empecé a correr sin destino, errando, sin ir hacia ningún lado. Las ramas, los matojos altos me nublaban, cuanto más avanzaba más aprisionada me sentía… Llegué a lo alto de un cerro, y a lo lejos, veía las playas de Vamurta y sus murallas, pero no podía alcanzarlas. —No escuches los sueños —le respondió—. No los escuches, solo nos traen desgracias. ¿Sabes de alguien que los haya seguido? ¿Qué de algo le hayan servido, amor? —Jacobo, me tranquilizas —Besó sus párpados—. Pero desperté con el corazón encogido. Pensó en la noche de las máscaras. Brillaría como una estrella fugaz, resplandeciente entre la nobleza, querida y admirada. Quizás no era la hija de uno de los grandes, ni sus blasones contaban con un historial de gestas, pero durante el tiempo que durara el baile quería ser la más mirada. Se abrazó a Jacobo, lo besó en la frente. Ermesenda se sentía llena de dicha, cargada de ilusiones. Incluso aquel piso de familia pobre adquiría una gracia que al entrar no había apreciado. Quedaron medio dormidos, abrazados sobre la cama, acompañados por alguna voz y el vibrar de los pasos del piso de arriba. No sentían ni hambre ni calor, ni acusaban el paso del tiempo. Divagaban sus mentes por senderos distintos mientras cada uno sentía el latir del otro. En el templo de Sira todo era el murmullo de las devotas. De espaldas al altar, formaban un coro arrodillado que lloraba a su diosa, esperando que la luz penetrara en sus vidas. Buscó entre las cabezas que besaban el suelo hasta encontrar a su dama de compañía. No se sentía mal, no sentía remordimientos siendo impura bajo la bóveda circular del templo, que por las ventanas de su techo derramaba torrentes de claridad. —Vayamos a la Casa de las Seguras. —¿Lleváis dinero, mi señora? —No te preocupes. Quiero una máscara azul, de esas puntiagudas, que me esconda esta noche. ¡Y una sortija o collar!, si encuentro algo digno. La dama de Ermesenda se iba quejando de lo caro que sería todo aquello, mientras sus pasos las llevaban a la mejor joyería de la capital. Sentía casi amor por las piedras, más que hacia aquellos dioses que jamás la habían beneficiado en nada. Ermesenda andaba altiva entre los plebeyos que, al verla, dejaban paso libre. El cuerpo de pájaro de humedales, el cuello recto y largo de un ciervo, la mirada centellante que podía llegar a cortar como una hoja de acero. Aquel era su día, un mundo atento a sus deseos se parapetaba tras los muros de las tiendas, en los balcones, en los ojos de esas mujeres que jamás podrían ser como ella y que la vigilaban y estudiaban con cierto disimulo. Dejaron atrás el Gran Teatro y la Jabise, la arena elíptica donde los jóvenes competían en velocidad y resistencia. El estómago de Ermesenda empezaba a rugir, pero eso poco la inquietaba. Tomaron una naranjada con gotitas de limón en uno de los tenderetes del mercado del Hierro, en el que, por aquel tiempo, era frecuente encontrar hombres rojos y grises de las colonias adquiriendo herramientas y armas, discutiendo acaloradamente los precios. Llegaron a la Casa de las Seguras, detrás del gran templo de Onar. Un porche medio cerrado con cortinas blancas otorgaba una cierta discreción a los que entraban y salían, ya fuera para comprar como para empeñar joyas y objetos de valor. Se adentraron en la antesala, donde un criado les ofreció, sobre una cerámica rosácea, tiras de carne con salsa de jengibre. Cerraron la puerta de la casa y el sol desapareció a sus espaldas. El sirviente las acompañó hasta La Era, el epicentro de aquel negocio, en el que se exponían las piezas en una sala de paredes altas organizada en fabulosas mesas sobre las que se podían contemplar anillos engarzados con magníficas tallas, brazaletes de oro, collares de diamantes negros y blancos, máscaras para las fiestas, pañuelos bordados en plata, dagas trabajadas en oro y juegos de cofres de varios tamaños. Clientes silenciosos recorrían las mesas. Otros nobles como ella, acariciando las joyas. Ermesenda empezó su búsqueda con desparpajo, preguntando a los discretos vendedores el precio de aquella cadena o ese otro abalorio. Halló un gran collar de aguamarinas. Las piedras no eran gran cosa, pero el abanico que formaban, montadas en plata, le pareció excelso, le traía algún recuerdo lejano sin saber muy bien cuál. —¡Eh! ¡Oiga! ¿Qué piden por éste? —preguntó en voz alta, quebrando el casi ambiente monacal de la Casa. —Señora, —se acercó una vendedora pintarrajeada como un pavo—. Este collar fue fundido y trabajado en las Sierras de Dotrunas, hará más de doscientas primaveras. Es una pieza única, sin duda, hecha por… —¿Cuánto? —preguntó, sin atender ninguna cortesía. —Unas treinta piezas. La risa de Ermesenda resonó bajo la bóveda como el repentino romper de una catarata. Todos los presentes se giraron, algo sobresaltados. —¿Treinta de plata? Pero si aquí no hay más que cinco o seis piezas fundidas, ¡ja! ¿Por quién me tomáis? ¿Por alguien que acaba de desembarcar? ¿Por una montañesa? La dama de compañía se había puesto roja y no sabía dónde mirar. Todos escuchaban. —Olvidáis, señora, las piedras —repuso la vendedora, sabedora que debía mantener, como fuera, la compostura. —Sí, son aguamarinas —replicó Ermesenda, levantando el collar en lo alto, haciéndolo brillar bajo las luces de aceite de la tienda—. Doy quince piezas por el collar y por ese antifaz de seda azul que tenéis a la derecha. Finalmente pagó dieciocho. Un hombre, en la penumbra de los arcos laterales, la observaba con enorme seriedad. «¿Quién sería?», se preguntó, impregnada de curiosidad. Volvió a su casa llena de dicha, mientras su dama aún se recuperaba del sofoco. Debían descansar y acicalarse para aquella noche que había de llegar. El cielo era tinta negra y los aromas de jazmín flotaban a ras de suelo, en plazas y calles, elevándose cerca de los tapiales que escondían jardines privados. Ermesenda abandonó el palacio bajo la mirada reprobadora de su padre, que censuraba así el gran escote que su hija luciría en la fiesta. Su dama y dos guardias la acompañaron por la Avenida. El latir de la ciudad era un leve susurro, con la luna encaramada por encima de los tejados. Llegaron hasta las puertas del Gran Teatro, delante del cual se acumulaban otros guardias y criados, armándose de paciencia para pasar allí buena parte de la velada, a la espera de sus señores. Ante la columnata de la entrada, Ermesenda se despidió de su criada y fue reconocida por las dos figuras que guardaban el paso, escondidas bajo dos máscaras de cera triangulares, dos leones de expresión pétrea, que nada dijeron mientras cruzaba el umbral. Dentro, en la antesala, reinaba una neblina rota por los puntos de luz de las lámparas y velas, donde las primeras grandes columnas de ese bosque de piedra bien parecían el límite de un laberinto que se perdía en la oscuridad. Otros dos hombres, estos de torsos desnudos, impregnados en aceite como los luchadores de odouk, tomaron su capa ligera y le sirvieron una copa de cristal llena de vino dulce, a modo de bienvenida. Paladeó la densidad del vino, mientras oía el eco de unas risas lejanas. Sabía que al llegar al patio del teatro, vaciado de bancos y asientos para la ocasión, sería anunciada, sin que su nombre fuera pronunciado y que, durante un instante, todos los ojos se posarían en ella. Jacobo y sus amigas la esperaban. ¿La reconocerían? Se recogió el pelo con una larga cola de caballo. Cubrió cuello y hombros con un pañuelo de colores y se ajustó con cuidado el antifaz azul de trazos puntiagudos, a juego con el nuevo collar que había adquirido. La acompañaron hasta la pesada puerta que daba acceso al patio del teatro. Dos guardias más, ataviados con máscaras blancas, abrieron las puertas y vociferaron a los presentes: “¡La Mujer Azul se incorpora al baile!”. Cuando se apagó la voz de las caretas blancas, el gentío que la había mirado continuó bailando. Los músicos no habían dejado de tocar sobre el escenario del teatro y la fiesta siguió, burbujeante. Nadie había reparado en ella, o eso parecía. Quizás la habían tomado por una de esas mujeres disipadas que, como era tradición, eran bien pagadas para asistir al baile de máscaras y levantar los ánimos, junto a hombres atléticos escogidos en los rabales de la ciudad para ese mismo fin. Se sintió sin estatus y así, se adentró en el enorme jaleo de barrigas y cuerpos, de máscaras grotescas y ojos escondidos. —Hermosa dama, de quien no puedo apartar mi mirar, ¿me concedéis el baile? –oyó, entre las risas, la música y la confusión de aquella masa en danza. Un hombre de melena rizada, larga y negra, la sujetaba por el codo. Ermesenda dudó, no lo conocía, estaba segura. Llevaba puesto un antifaz rojo, pequeño y fino, que contrastaba con su cara cuadrada, de poderoso mentón. Sus ojos la esperaban. Ermesenda giró la cabeza buscando una salida, y vio que junto a los camareros del fondo, dos de sus amigas enmascaradas rebañaban un platito, vaciando sin piedad las fuentes de comida que les iban sirviendo. Corrió hacia ellas, liberada. —¡Lestra! ¡Carolina! Os reconocería aunque os pasearais con un saco en la cabeza. —¿Ermesenda? ¡Por Sira! Creíamos que no vendrías. Casi no eres tú —dijo Lestra, algo asombrada. —Aquí estoy, queridas —respondió, algo más calmada tras encontrar a dos de sus puntales. Miró hacia el baile. Aquel hombre había desaparecido. Carolina le ofreció un plato con queso y muslos de pollo braseados en aguardiente. Charlaban, a la vez que el baile iba girando como las aspas de un molino del que surgían voces agudas y graves, mezcladas con las cítaras y flautas, creando un torbellino mareante. Jugaron a reconocer a este o aquel otro noble, a hallar sus preferidos tras esas complicadas caretas, algunas ganchudas, otras monstruosas, aunque de muy pocos estuvieron seguras. —Esta noche tiene un aire especial. Como de espera —apuntó Carolina. —Quizás los dioses nos muestren una puerta al mañana —añadió Ermesenda, con sonrisa iluminada, al ver a su amante y prometido, Jacobo, llegar al baile. Al encontrarse, notó que algo no iba bien. Tras su antifaz de pájaro, sus ojos parecían no concentrarse en nada. Miró a sus amigos, que reían mucho, que reían como necios. —Amada mía —tartamudeó. —¿Habéis bebido? ¿Es eso? —preguntó Ermesenda sin disimular su disgusto—. ¿Teníais que beber esta noche, la más hermosa del año? —No, no… No hemos bebido tanto —contestó, inseguro, Jacobo. Respuesta que fue acompañada por las risotadas de sus camaradas. Sintiéndose profundamente ofendida, les dio la espalda para volver con Lestra y Carolina. Tras el mediodía que había regalado a su amado, tras tanta promesa, ¡y del esmero que había tenido para ser una de las hermosas entre las lechuzas pintadas de la baja nobleza! Se sentía enfurecida. Tomó una jarra de aguamiel y la bebió de un trago. ¿Qué se había creído? Miró a su alrededor, le empezaba a interesar el baile. Allí estaba la vizcondesa de Amer moviendo sus enormes caderas junto a un caballero canoso que no reconoció. La dama, a pesar de su desfachatez, poseía una gracia, una sinuosidad en su baile de viuda alegre. Un grupo de enmascarados seguían los pasos de toda mujer que pasara por delante, apoyados contra la pared, esperando como un grupo de cuervos subidos a un árbol. La baronesa de Verbaz, de las montañas como se la llamaba, iba cayéndose, metida en el huracán del baile, sostenida por un joven de largas patillas, que la apuntalaba y la recogía. Un pecho saltó del vestido cuando se tambaleó hacia delante, sin que ella se diera cuenta, a pesar de los gestos burlones de muchos. Dos aguiluchos, altos y barbudos, se acercaron a ellas para darles conversación, pero el jaleo reinante les impedía entenderse. Se cansaron de ellos y salieron a bailar, sumadas a las decenas de caretas y disfraces que basculaban bajo centenares de velas, cambiando de pareja con frecuencia hasta no saber quién bailaba con quién, hasta confundir hombres y mujeres en un mismo alud movido por el repicar de tambores, flautas, laúdes y cítaras. En un respiro que se tomó Ermesenda, vio que Jacobo abandonaba el patio del teatro, tambaleante, sostenido por los brazos de sus amigos. Se sentía sola en aquel rincón, sorbiendo vino. No veía a Carolina ni a Lestra. Alguien disfrazado de oso quiso devolverla al baile, pero Ermesenda rehusó, al ver los brazos y frente de aquel hombre bajito tan sudado, tan sucio. Un poco mareada, pero a la vez exultante y rabiosa, decidió alargar la velada. Las máscaras aparecían frente a ella y se desvanecían sin más para que otras emergieran, ocupando su lugar, creando en ella una sensación extraña, como si el tiempo hubiera desaparecido, como si hubiera olvidado que más pronto o más tarde debía volver a su palacio, a casa. Entre el sinfín de caras cubiertas, apareció una que la miraba intensamente, fija en aquel baile incesante. El hombre de pelo negro y antifaz rojo. Sintió que su vientre se contraía, que un repentino calor asomaba en sus mejillas. La copa que sostenía temblaba, los ojos negros del desconocido parecían hacerla arder. —Os he visto comprar ese collar. Aquellas palabras la sobresaltaron. Se había quedado embobada mirando al extraño, sin notar que un joven de espaldas anchas y manos fuertes se había situado a su lado. Bajo una máscara de mimo, salpicada de incrustaciones de oro, unos ojos azules y pequeños, casi fríos, la miraban, divertidos. —Recordaré —añadió el joven—, pasados muchos otoños, vuestra risa en esa joyería y la expresión de horror del dueño, que en esos momentos me atendía. —¿Con quién tengo el honor de hablar? —preguntó Ermesenda, con expresión un tanto distante. —¡Oh! Soy de por aquí. Muchos me preguntan qué deben hacer y muy pocos me aconsejan qué debo hacer yo. —¿Es un juego, señor? Prefiero bailar. —Todo esto es un juego… Si preferís bailar, hacedlo conmigo. Y sin esperar respuesta, la arrancó del rincón y la transportó hacia el epicentro de ese marasmo que parecía adquirir un ritmo endiablado. Bailaron y bailaron, y él la conducía con manos firmes, pero su pensamiento estaba en otra fiesta, en la que el único invitado era el hombre moreno. Dos enmascarados se acercaron a su pareja de baile, y con una señal, lo avisaron de algo. Se disculpó ante ella, y con una profunda reverencia se despidió, diciendo: —Volveremos a vernos. De eso, podéis estar segura, y sin juegos. Volvía a estar sola en medio de aquella jarana monumental. Decidió buscar a Lestra y Carolina, sorteando las parejas que bailaban, algunas que empezaban a derrumbarse, otras que caían sobre cualquiera que les pasara por el lado, apartando máscaras negras, otras esmaltadas, otras que parecían amenazarla. Era el clímax, y en el clímax se perdió. El baile se desparramaba por los salones y cámaras anexas, donde se reunían pequeños comités de risotadas escandalosas. No las veía por ningún lado, y entonces decidió adentrarse por el sinfín de pasillos y habitaciones colmadas de efervescencia del teatro. Dos hombres corrían desnudos, con peluca y máscaras de cisne, persiguiéndose entre los gritos y chanzas de otras caretas que se movían por los claroscuros de las decenas de aposentos. Al pasar por delante de una de las habitaciones más recónditas, vio un corrillo que observaba en silencio el espectáculo que ofrecía un grupo de hombres y mujeres, enredados en el suelo, que no pudo distinguir. Empezaba a sentirse realmente nerviosa, un poco insegura en aquella fiesta que no transcurría como ella hubiera querido. Había soñado bailar con la cabeza alta, ancladas sus manos sobre la espalda de Jacobo, acompasados por una música alegre y sostenida, mirarse sin poder besarse aún, sonreír a un porvenir que se vislumbraba sosegado y tierno. Pensó en su madre, en la seguridad de su hogar. Algo la retenía ahí, una curiosidad no satisfecha, un querer apurar la copa antes de devolverla a su lugar. De una estancia cerrada le llegaron jadeos entrecortados, zumbantes. No pudo evitar acercarse a esa pequeña alcoba. Pudiera ser Lestra u otra conocida. Miró a través de la rendija de esa puerta para ver a dos sombras contorsionarse encima de una cómoda. —¿Debe una dama espiar a otros amantes? Se sintió como una niña, avergonzada. Al mirar quién le reprochaba su falta de discreción, se encontró con aquel pelo negro, que olía a mar y a madera. Su rostro cubierto se acercó al suyo, hasta que ella tuvo que poner una mano para mantener la distancia. —¿Me seguís? ¿Me conocéis? —No os sigo ni os conozco. Este es mi primer viaje a la capital, señora. —¿Entonces? —Entonces nada. Os he visto, y eso ha sido suficiente para que todo mi cuerpo se retorciera, para perder mis suspiros entre estos salones, hasta que os he encontrado. —Bromeáis, sé que bromeáis. Ermesenda no entendía muy bien lo que le sucedía y, por una vez, se dio cuenta que no controlaba la situación. Aquello la desbordaba, iba muy deprisa. Su instinto contra su razón, que la llevaba hasta Jacobo, hasta sus padres y sobre todo le recordaba su condición de noble. Ella era noble y aquel hombre que provocaba que su transpiración mojara los pliegues de su vestido azul, era un simple mercader adinerado. La saliva se evaporaba de su boca. —¿Realmente creéis que bromeo? Se acercó hasta rozarla, hasta dejar su enorme mano en la curva de su espalda, sujetándola con suavidad. Notaba su respiración sobre su pelo. Ermesenda cerró los ojos, estaba perdida, se dejaba llevar. Noto que la cogía y la arrastraba hacia algún lugar, sin que ella fuera capaz de oponerse a aquella rudeza. Su cuerpo, presto, ganaba la partida a sus anhelos de gran dama, y supo en ese momento que en algún rincón de su alma otra mujer habitaba, una que no se había presentado. No sabía dónde se hallaba, excepto que todo era noche calurosa cortada a cuchillo por una rendija de luz de luna. Creía que sus pies no tocaban el suelo al sentir como aquél le bajaba el vestido de un tirón. Chocaron, resbalaron el uno encima del otro, perdía el sentido de estar, de ser, gritaba y vibraba, contraída y aún resistente, hasta que su cuerpo se desató, abandonada en aquella oscuridad, estallando. Respiraron, recuperaron sus fuerzas sin decirse nada. Se habían arrancado los antifaces, que yacían en el suelo, pisoteados. Se intuían, volvían a tocarse. La tomó por segunda y última vez en un frenesí sin pausas. Cuando terminaron, la razón de Ermesenda volvió a llamarla con fuerza. Despertó, y un espanto recorrió su cuerpo. Debía de huir de allí sin ser vista, sin testigos. Aquello podía ser su final. Se vistió, recogió su cabello enredado, entre las súplicas y gimoteos de aquel hombre sorprendido por la súbita furia de su joven amante, pues no quería perderla, levantando los brazos desde el suelo donde yacía tendido, sin entender la marcha precipitada de Ermesenda. Cuando corrió hacia la salida del teatro pensó que ni tan siquiera había sellado su despedida con un beso. Corría y corría. Al alcanzar la salida, hizo una señal a sus guardias y doncella, y sin mediar palabra volvieron hacia el palacio de sus padres. Ermesenda, horrorizada, intentaba contener las lágrimas, mientras apretaba con fuerza las manos pequeñas de su dama de compañía, que la sujetaba, mirándola de reojo, angustiada por el estado descompuesto de su señora. Por fin alcanzó la seguridad cotidiana de su gran habitación, se encerró, pasando la balda. ¿Qué había hecho? ¿Qué tipo de locura la había arrastrado, sin salvación, hacia aquel hombre que la había poseído como un toro, llevándola hasta la cima, hasta creer poder tocar las estrellas? Lloraba pensando en Jacobo, en su vil traición. Traidora, era eso, esa palabra infame la definía como nunca ninguna otra. Se hubiera destripado si hubiese podido, pensó en lanzarse por el balcón, ese fondo negro agujereado por los destellos de la luna que iba retirándose. Se levantó de la cama, desesperada, sin control sobre sus actos. Llamaron a la puerta. Ermesenda se quedó paralizada. ¿Ya venían a buscarla para un escarnio público? No quería ver a nadie, no quería abrir. —Soy tu madre —oyó—. Ábreme, abre y abrázame. Ermesenda corrió hacia la puerta, levantó la balda y se lanzó a los brazos abiertos de quien la trajo al mundo. «Niña, ¡qué te ha pasado!». Ermesenda lloraba con fuerza. La tuvo en su regazo buena parte de la noche, consolándola y vigilándola. —Madre. Quiero volver al Castillo de Sinta, quiero volver a pasear por los campos… —¿Tan mal ha ido? Bien entrada la mañana, tuvo un horrible despertar. Su cabeza la condenaba a constantes punzadas y su alma se había desangrado. Salió al balcón, que la noche anterior podría haber sido su última puerta. En la Avenida, el bullicio era el de un día cualquiera, vital y escandaloso, como si una jauría de perros estuvieran ahí debajo disputándose una carnaza. El sol de verano la apabulló, hasta obligarla a volver adentro. Un sirviente pidió permiso para entrar y le comunicó que su padre la esperaba en el comedor. «Ahora sí que estoy perdida», pensó. Se vistió y bajó por la escalinata del atrio de Palacio, que con el sol alto aparecía bañado de luz, haciendo más brillante el majestuoso limonero que ascendía hasta el segundo piso. Llegó al comedor. Su padre, con expresión preocupada, aguardaba inmóvil en el sillón del señor de la casa. —Siéntate, siéntate –dijo con voz suave—. No sé qué pasó ayer y poco me preocupa desde que llegó esta carta. Ermesenda tomó la misiva que le ofrecía, un pergamino de textura suave, observando que el sello de cera había sido partido y la misiva leída. Aquello era una invitación para una recepción privada que se celebraría en la Ciudadela, con la presencia del Conde y su esposa, junto con su primogénito. Ahora sabía quién era el joven de la máscara de oro. —¿Sabes qué significa esto? ¿Entiendes cuáles son las consecuencias si aceptas la invitación? — preguntó su padre, mesándose la barba encanecida—. ¿Y las consecuencias si no aceptas ir? Ermesenda entendía perfectamente las connotaciones de aquella invitación. El heredero la pretendía. De repente se vio encumbrada en el puesto más alto del mundo que conocía, arriba, muy arriba. ¿Y Jacobo? Tuvo un momento de duda, pero si no accedía, su familia y ella misma quedarían defenestrados de por vida, y seguro que, tarde o temprano, se conocería lo que pasó durante el baile de máscaras. “O quizás no”, pensó también. Si aceptaba, pasaría a estar más allá del bien y del mal, todopoderosa para decidir, ensalzar o tachar. Cubierta de oro, piedras y fabulosos vestidos de seda. Nadie jamás podría acusarla de nada con el ejército condal a sus pies. Respiró profundamente. Su padre, al mirar aquellos ojos rasgados y decididos, supo que su hija había tomado partido. Volver al Índice 42. - La Mujer de Nieve Yo era muy, muy joven. Apenas un chico. El primogénito de una estirpe de nobles de Vamurta. Al morir mi padre, mi madre siguió contestando al poder de la Corte. Ella desapareció y yo, como barón, promoví la Asamblea de Notables. Pero la Condesa ganó el pulso y huí, exiliándome en las Colonias, huyendo de las garras de Ermesenda. Y aquello fue una bendición. En aquellos tiempos las nuevas tierras eran para los hombres grises un horizonte nuevo, un lugar por explorar. La tierra prometida. Entonces era fuerte, no conocía el cansancio y a pesar de mi desgracia, era un hombre esperanzado. Aunque de estas cosas uno no se da cuenta cuando suceden, sino después, cuando no están. Esto fue lo que ocurrió... Me había enrolado en una expedición que pretendía fundar una ciudad muy al noreste. Era una empresa ambiciosa, y desconociéndolo todo, entramos en tierras sagradas de los vesclanos. En aquellos lejanos parajes empezamos a construir casas y almacenes, rodeados de una empalizada. Cazábamos y horadábamos la tierra para dejar las semillas que debían sustentarnos. Llegó el invierno, áspero, y cubrió los bosques con un manto blanco. En una de esas noches gélidas, aparecieron los vesclanos, a cientos, iluminando la oscuridad con sus antorchas. Asaltaron la aldea y apenas pudimos resistir. Un viejo sacerdote de Onar y yo conseguimos huir a la montaña, aprovechando la confusión de la lucha. Muertos de frío, aterrados, vagamos por la noche. Una tempestad se desató sobre nosotros, el cielo rugió y sus hijos, el viento y la nieve, nos azotaron hasta casi acabar con nuestras fuerzas. Onar, que es misericordioso, nos condujo hasta una cabaña abandonada. Una mísera construcción de troncos donde pudimos encender fuego y calentar nuestras ropas mojadas. Allí encontramos algo de comida y, por primera vez, nos sentimos a salvo. Afuera, el temporal arreciaba. —Si logramos volver, tú que eres joven, deberías hacer los votos para entrar al servicio de nuestro dios. Hoy nos ha salvado. Apenas escuchaba a aquel pobre hombre, porque cerca del fuego mi cuerpo se amodorraba. Enseguida caí en un profundo sueño. Pasada la medianoche, un golpe de aire abrió la puerta, el viento entró como una furia y la nieve arremolinada apagó la chimenea. —¡Menudo frío! Entonces la vi, erguida, la ventisca aullando a su alrededor. —¿Quién eres? ¿Por qué has entrado? Una mujer de tez blanquísima, vestida con sedas vaporosas, bella. Sus largos cabellos negros seguían bailando, a pesar de que había cerrado la puerta, la mirada glacial. Sentí un escalofrío profundo, sus ojos negros me traspasaban. Ignoró por completo mi presencia. Quedé medio incorporado, como una estatua, incapaz de moverme o abrir la boca. Como si flotara, se dirigió al viejo sacerdote que no había despertado. Se inclinó sobre él y de sus labios emanó una nube de hielo que lentamente lo petrificó. —¡Onar! —grité— ¡Onar! Intenté huir, pero ella, en un abrir y cerrar de ojos, se plantó en la salida. La Mujer de Nieve se aproximó mientras me miraba con dureza, diciéndome: —Lleno de vida. Además eres un hombre hermoso —murmuró—. Te permitiré continuar en este mundo, pero si cuentas alguna vez a alguien lo que has visto esta noche, te buscaré estés donde estés, y te mataré. Di un paso atrás, recordé mi espada, me giré para ver dónde la guardaba. Al girarme, la mujer había desparecido. Mi conmoción era tan honda, que debí perder la consciencia, pues al día siguiente me levanté tiritando, tumbado cerca de la puerta. Aquella mañana, conseguí reunir suficientes fuerzas para volver atrás. Antes, sin poder contener las lágrimas, enterré al sacerdote que, al haber fallecido, de algún modo me había salvado. Durante tres días deambulé hacia el sur, hasta hallar la primera aldea de los hombres grises. Allí conté cómo los vesclanos nos habían masacrado, pero mucho me guardé de decir nada de La Mujer de Nieve. Pasaron las estaciones. Era uno más en esa aldea de agricultores y guerreros. La Asamblea de las Colonias parecía haber renunciado a su expansión y mis noches se sucedían sin que existiera algo profundo que llenara mi espíritu. Durante una primavera especialmente lluviosa, aguardaba en mi minúscula casa a que escampara, para poder ir a recoger leña al bosque. En la casa de enfrente, observé a una muchacha que se resguardaba de la lluvia, aunque ya debía estar calada hasta los huesos. La invité a entrar. Ella dijo que se llamaba Yokai, explicó que era extranjera y que quería llegar a Nueva Vamurta para buscar trabajo como hilandera. Le pregunté a qué tribu pertenecía, pues no había visto a nadie como ella entre las distintas razas de aquellas tierras. —Déjame dormir en tu casa esta noche. Te lo ruego, con esta lluvia, no llegaré muy lejos. Al principio dudé mucho, pues no disponía de comida ni de otra cama. ¡Cómo alojar a una mujer tan bonita en mi barraca! Le ofrecí un tazón de hidromiel cerca del fuego, mientras meditaba qué hacer. —No me importa dejar de comer, ni dormir en el suelo, pero déjame quedar, al menos esta noche. Aquella súplica dicha por esa voz de ruiseñor me enamoró. De eso, también me di cuenta más tarde. Se quedó conmigo y, al poco, nos casamos con la bendición de las sacerdotisas de Sira. Durante esos años fui el hombre más feliz del mundo. Solo quería volver a casa pronto para estar junto a ella. Nada me faltaba, ni tan siquiera pensaba en el futuro. Teníamos siete preciosos niños, sanos, fuertes y vivarachos. Me sentía afortunado. Mi única inquietud era ella, pues en los días de sol y calor, jamás abandonaba nuestra habitación, mientras que cuando caía la noche, salía a pasear con los niños. El verano la volvía apática y apenas podía hacer nada. Con la llegada de los primeros fríos, su rostro extrañamente blanco parecía resplandecer, y las fuerzas volvían a ella. Era entonces cuando se mostraba alegre y enérgica. En una de esas noches de invierno le dije: —Amor, pareces tan joven como el día en que te conocí. El tiempo te respeta absolutamente. —Eso lo dices tú, que me sigues queriendo —respondió ella, con una sonrisa en sus labios de piñón. —Te voy a decir algo que acabo de recordar y que jamás he contado a nadie. Verdaderamente, te pareces a una mujer que vi una vez, siendo yo muy joven. O eso creo, pues casi diría que vi una aparición. —¡Oh! ¿Y quién era? —contestó ella sin dejar de mirar las llamas de nuestro hogar. —Alguna vez te he contado aquella desastrosa expedición, años atrás. Pero no te lo he contado todo. Al huir de la aldea, se desató el peor temporal que he visto. Fue en esa noche cuando la vi. Todavía me pregunto si lo soñé o no, aunque algunos sacerdotes aseguran que nuestro paso por la tierra también es un sueño… ¿Has oído alguna vez las historias que se cuentan de la Mujer de Nieve? —¿Por qué me cuentas todo esto? —Viendo como se transmutaba su expresión, pienso hoy que debí haber callado. —Porque esa noche vi a la Mujer de Nieve. —¡Me lo prometiste! Me prometiste que no lo contarías a nadie, ¡jamás! Yokai se había levantado, y mientras lo hacía se transformaba en la Mujer de Nieve. Una furia helada invadía nuestro comedor. A medida que se movía, su sencillo vestido de lana color tierra se transformaba en un suntuoso abrigo blanco, su hermoso pelo negro diríase que flotaba. —Pero, ¿qué quieres decir, amor?, ¿qué haces, por qué abres la puerta?—pregunté, angustiado—. Yokai, ¡no! ¿Eres tú…? La Mujer de Nieve me miró. En sus ojos se podía leer un profundo dolor, una terrible incertidumbre. Debía de tomar una decisión en aquel momento, pues había roto la promesa y yo recordaba el castigo. Frente a mí, poco quedaba de ella, de mi esposa y madre de siete hijos. Un ser de otro mundo daba un paso atrás, todavía indeciso. —Me has descubierto, dejo de ser humana. No puedo matar al único hombre que todavía quiero — Abrió la puerta. Ráfagas de viento invadieron la casa, la nieve revoloteaba, libre—. ¡Mi vida contigo!... ¡Era feliz! Cuida de los pequeños, pues si no lo haces, vendré a por ti. ¡Lástima, era feliz! Mi mujer era una figura blanca, pétrea, cuyos ropajes se desplegaban en el aire furioso. Parecía que iba a salir, cabalgando en la tempestad, como un animal sin rumbo. —Yokai, ¡quédate! ¡No lo sabrá nadie, no te vayas! Desesperado, me incorporé, y salí corriendo para atraparla. Puede oír un «que tengas suerte», antes de que desapareciera en la noche lúgubre en que la perdí. Mi nombre es Matrol, Alto Magistrado del Consejo de los Veintiuno. Jamás he vuelto a amar a una mujer. Aunque he pasado los años procurando ayudar a los otros y ahora soy viejo y el fin se acerca, antes de acostarme y al despertar pienso en ella. Una melancolía pervive en mí, en lo más profundo de mi ser, ¡qué alivio en las noches de invierno, cuando salgo a pasear por los caminos! A veces creo oír un gemido en la noche, una voz que se desvanece como la nieve cuando intentas atraparla. Es cuando la llamo, y en la fría oscuridad la invoco, para así dar calor a su corazón helado. *Basado en una antigua leyenda japonesa. Volver al Índice