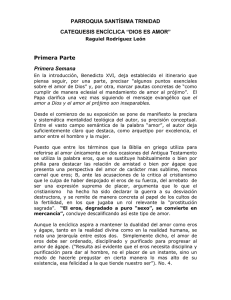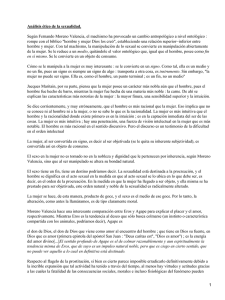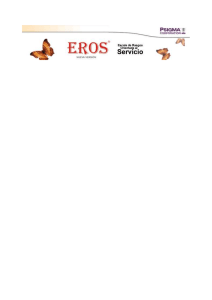Catequesis cuaresmales 2011 a la Curia romana
Anuncio
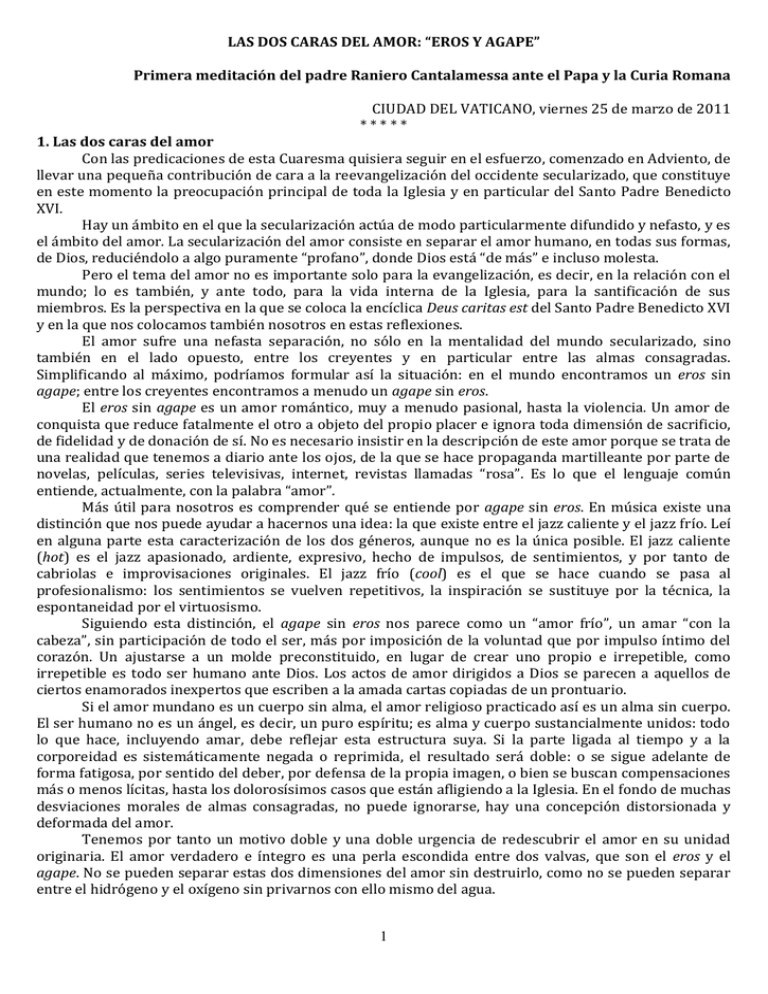
LAS DOS CARAS DEL AMOR: “EROS Y AGAPE” Primera meditación del padre Raniero Cantalamessa ante el Papa y la Curia Romana CIUDAD DEL VATICANO, viernes 25 de marzo de 2011 ***** 1. Las dos caras del amor Con las predicaciones de esta Cuaresma quisiera seguir en el esfuerzo, comenzado en Adviento, de llevar una pequeña contribución de cara a la reevangelización del occidente secularizado, que constituye en este momento la preocupación principal de toda la Iglesia y en particular del Santo Padre Benedicto XVI. Hay un ámbito en el que la secularización actúa de modo particularmente difundido y nefasto, y es el ámbito del amor. La secularización del amor consiste en separar el amor humano, en todas sus formas, de Dios, reduciéndolo a algo puramente “profano”, donde Dios está “de más” e incluso molesta. Pero el tema del amor no es importante solo para la evangelización, es decir, en la relación con el mundo; lo es también, y ante todo, para la vida interna de la Iglesia, para la santificación de sus miembros. Es la perspectiva en la que se coloca la encíclica Deus caritas est del Santo Padre Benedicto XVI y en la que nos colocamos también nosotros en estas reflexiones. El amor sufre una nefasta separación, no sólo en la mentalidad del mundo secularizado, sino también en el lado opuesto, entre los creyentes y en particular entre las almas consagradas. Simplificando al máximo, podríamos formular así la situación: en el mundo encontramos un eros sin agape; entre los creyentes encontramos a menudo un agape sin eros. El eros sin agape es un amor romántico, muy a menudo pasional, hasta la violencia. Un amor de conquista que reduce fatalmente el otro a objeto del propio placer e ignora toda dimensión de sacrificio, de fidelidad y de donación de sí. No es necesario insistir en la descripción de este amor porque se trata de una realidad que tenemos a diario ante los ojos, de la que se hace propaganda martilleante por parte de novelas, películas, series televisivas, internet, revistas llamadas “rosa”. Es lo que el lenguaje común entiende, actualmente, con la palabra “amor”. Más útil para nosotros es comprender qué se entiende por agape sin eros. En música existe una distinción que nos puede ayudar a hacernos una idea: la que existe entre el jazz caliente y el jazz frío. Leí en alguna parte esta caracterización de los dos géneros, aunque no es la única posible. El jazz caliente (hot) es el jazz apasionado, ardiente, expresivo, hecho de impulsos, de sentimientos, y por tanto de cabriolas e improvisaciones originales. El jazz frío (cool) es el que se hace cuando se pasa al profesionalismo: los sentimientos se vuelven repetitivos, la inspiración se sustituye por la técnica, la espontaneidad por el virtuosismo. Siguiendo esta distinción, el agape sin eros nos parece como un “amor frío”, un amar “con la cabeza”, sin participación de todo el ser, más por imposición de la voluntad que por impulso íntimo del corazón. Un ajustarse a un molde preconstituido, en lugar de crear uno propio e irrepetible, como irrepetible es todo ser humano ante Dios. Los actos de amor dirigidos a Dios se parecen a aquellos de ciertos enamorados inexpertos que escriben a la amada cartas copiadas de un prontuario. Si el amor mundano es un cuerpo sin alma, el amor religioso practicado así es un alma sin cuerpo. El ser humano no es un ángel, es decir, un puro espíritu; es alma y cuerpo sustancialmente unidos: todo lo que hace, incluyendo amar, debe reflejar esta estructura suya. Si la parte ligada al tiempo y a la corporeidad es sistemáticamente negada o reprimida, el resultado será doble: o se sigue adelante de forma fatigosa, por sentido del deber, por defensa de la propia imagen, o bien se buscan compensaciones más o menos lícitas, hasta los dolorosísimos casos que están afligiendo a la Iglesia. En el fondo de muchas desviaciones morales de almas consagradas, no puede ignorarse, hay una concepción distorsionada y deformada del amor. Tenemos por tanto un motivo doble y una doble urgencia de redescubrir el amor en su unidad originaria. El amor verdadero e íntegro es una perla escondida entre dos valvas, que son el eros y el agape. No se pueden separar estas dos dimensiones del amor sin destruirlo, como no se pueden separar entre el hidrógeno y el oxígeno sin privarnos con ello mismo del agua. 1 2. La tesis de la incompatibilidad entre los dos amores La reconciliación más importante entre las dos dimensiones del amor es esa práctica que tiene lugar en la vida de las personas, pero precisamente para que esta sea posible es necesario comenzar con reconciliar entre sí eros y agape también teóricamente, en la doctrina. Esto nos permitirá entre otras cosas conocer finalmente qué se entiende con estos dos términos tan a menudo usados y malentendidos. La importancia de la cuestión nace del hecho de que existe una obra que hizo popular en todo el mundo cristiano la tesis opuesta de la inconciliabilidad de las dos formas de amor. Se trata del libro del teólogo luterano sueco Anders Nygren, titulado “Eros y agape” [1]. Podemos resumir su pensamiento en estos términos. Eros e agape designan dos movimientos opuestos: el primero indica ascensión y subida del hombre a Dios y a lo divino como al propio bien y al propio origen; la otra, el ágape, indica el descendimiento de Dios al hombre con la encarnación y la cruz de Cristo, y por tanto la salvación ofrecida al hombre sin mérito y sin respuesta por su parte, que no sea la sola fe. El Nuevo Testamento hizo una elección precisa, usando, para expresar el amor, el término agape y rechazando sistemáticamente el término eros. San Pablo es el que con más pureza recogió y formuló esta doctrina del amor. Después de él, siempre según la tesis de Nygren, esta antítesis radical fue perdiéndose casi en seguida para dar lugar a intentos de síntesis. Apenas el cristianismo entra en contacto cultural con el mundo griego y la visión platónica, ya con Orígenes, hay una revaloración del eros, come movimiento ascensional del alma hacia el bien y hacia lo divino, como atracción universal ejercida por la belleza y por lo divino. En esta línea, el Pseudo Dionisio Areopagita escribirá que “Dios es eros”[2], sustituyendo este término al de agape en la célebre frase de Juan (1 Jn 4,10). En occidente una síntesis análoga la realiza Agustín con su doctrina de la caritas entendida como doctrina del amor descendente y gratuito de Dios por el hombre (¡nadie ha hablado de la “gracia” de manera más fuerte que él!), pero también como anhelo del hombre al bien y a Dios. Suya es la afirmación: “Nos has hecho para ti, oh Dios, y nuestro corazón está inquieto hasta que no reposa en ti”[3]; suya es también la imagen del amor como de un peso que atrae al alma, como por la fuerza de la gravedad, hacia Dios, como al lugar del propio descanso y del propio placer [4]. Todo esto, para Nygren, inserta un elemento de amor de sí, del propio bien, y por tanto de egoísmo, que destruye la pura gratuidad de la gracia; es una recaída en la ilusión pagana de hacer consistir la salvación en una ascensión a Dios, en lugar de en el gratuito e inmotivado descenso de Dios hacia nosotros. Prisioneros de esta síntesis imposible entre eros y agape, entre amor de Dios y amor propio, siguen siendo, según Nygren, san Bernardo cuando define el grado supremo del amor de Dios como un “amar a Dios por sí mismo” y un “amar a sí mismo por Dios” [5], san Buenaventura con su ascensional “Itinerario de la mente en Dios”, como también santo Tomás de Aquino que define el amor de Dios efundido en el corazón del bautizado (cf. Rm 5,5) como “el amor con el que Dios nos ama y con el que hace que nosotros le amemos” (amor quo ipse nos diligit et quo ipse nos dilectores sui facit”) [6]. Esto de hecho vendría a decir que el hombre, amado por Dios, puede a su vez amar a Dios, darle algo suyo, lo que destruiría la absoluta gratuidad del amor de Dios. En el plano existencial la misma desviación según Nygren, se tiene con la mística católica. El amor de los místicos, con su fortísima carga de eros, no es otro, para él, que un amor sensual sublimado, un intento establecer con Dios una relación de presuntuosa reciprocidad en amor. Quien rompió la ambigüedad y devolvió a la luz la neta antítesis paulina fue, según el autor, Lutero. Fundando la justificación en la sola fe, él no excluyó la caridad del momento fundacional de la vida cristiana, como le recrimina la teología católica; más bien liberó a la caridad, el agape, del elemento espurio del eros. A la fórmula de la “sola fe”, con exclusión de las obras, correspondería, en Lutero, la fórmula del “solo agape”, con exclusión del eros. No me corresponde aquí establecer si el autor interpretó correctamente en este punto el pensamiento de Lutero que – hay que decirlo – nunca planteó el problema en términos de confrontación entre eros y agape, como hizo en cambio entre fe y obras. Es significativo, con todo, el hecho de que también Karl Barth, en un capítulo de su “Dogmática eclesial”, llega al mismo resultado que Nygren de una confrontación incurable entre eros y agape: “Donde entra en escena el amor cristiano – escribe –, comienza inmediatamente el conflicto con el otro amor y este conflicto no tiene fin”[7]. Yo digo que si 2 esto no es luteranismo, es sin embargo ciertamente teología dialéctica, teología del aut-aut, de la antítesis, no de la síntesis. El resultado de esta operación es la radical mundanización y secularización del eros. Mientras de hecho una cierta teología excluía el eros del agape, la cultura secular era muy feliz, por su parte, de excluir el agape del eros, es decir, toda referencia a Dios y a la gracia del amor humano. Freud proporcionó a ello una justificación teórica, reduciendo el amor a eros y el eros a libido, a pura pulsión sexual que lucha contra toda represión e inhibición. Es el estadio al que se recude hoy el amor en muchas manifestaciones de la vida y de la cultura, sobre todo en el mundo del espectáculo. Hace dos años me encontraba en Madrid. En los periódicos no se hacía otra cosa que hablar de una cierta exposición de arte que se celebraba en la ciudad, titulada “Las lágrimas del eros”. Era una exposición de obras artísticas con trasfondo erótico – cuadros, dibujos, esculturas – que pretendía sacar a la luz el indisoluble vínculo que existe, en la experiencia del hombre moderno, entre eros y thanatos, entre amor y muerte. A la misma constatación se llega, leyendo la recopilación de poesías “Las flores del mal” de Baudelaire o “Una temporada en el infierno” de Rimbaud. El amor que por su naturaleza debería llevar a la vida, lleva en cambio a la muerte. 3. Vuelta a la síntesis Si no podemos cambiar de golpe la idea de amor que tiene el mundo, podemos sin embargo corregir la visión teológica que, sin quererlo, la favorece y legitima. Es lo que ha hecho de manera ejemplar el Santo Padre Benedicto XVI con la encíclica Deus caritas est. Él reafirma la síntesis católica tradicional expresándola en términos modernos. “Eros e agape, se lee – amor ascendente y amor descendente – nunca llegan a separarse completamente […]. la fe bíblica no construye un mundo paralelo o contrapuesto al fenómeno humano originario del amor, sino que asume a todo el hombre, interviniendo en su búsqueda de amor para purificarla, abriéndole al mismo tiempo nuevas dimensiones” (nr. 7-8). Eros y agape están unidos a la fuente misma del amor que es Dios: “Él ama - continua el texto de la encíclica - y este amor suyo puede ser calificado sin duda como eros que, no obstante, es también totalmente agapé. ” (nr. 9). Se entiende la acogida insólitamente favorable que este documento pontificio encontró también en los ambientes laicos más abiertos y responsables. Ésta da una esperanza al mundo. Corrige la imagen de una fe que toca tangencialmente el mundo, sin penetrar dentro de él, con la imagen evangélica de la levadura que hace fermentar la masa; sustituye la idea de un reino de Dios venido a “juzgar” al mundo, con la de un reino de Dios venido a “salvar” al mundo, empezando por el eros que es su fuerza dominante. A la visión tradicional, propia tanto de la teología católica como de la ortodoxa, se puede aportar, creo, una confirmación también desde el punto de vista de la exégesis. Los que sostienen la tesis de la incompatibilidad entre eros y agape se basan en el hecho de que el Nuevo Testamento evita cuidadosamente – y, al parecer, intencionalmente – el término eros, usando en su lugar siempre y sólo agape (aparte de algún uso raro del término philia, que indica el amor de amistad). El hecho es cierto, pero no son ciertas las conclusiones que se sacan de él. Se supone que los autores del NT estaban al corriente del sentido que el término eros tenía en el lenguaje común –el eros, por así decirlo, “vulgar” – como el sentido elevado y filosófico que tenía, por ejemplo, en Platón, el llamado eros “noble”. En la acepción popular, eros indicaba más o menos lo que indica también hoy cuando se habla de erotismo o de películas eróticas, es decir, la satisfacción del instinto sexual, una degradación más que un enaltecimiento. En la acepción noble éste indicaba el amor por la belleza, la fuerza que mantiene unido el mundo y que empuja a todos los seres a la unidad, es decir, ese movimiento de ascensión hacia lo divino que los teólogos dialécticos consideran incompatible con el movimiento descendente de lo divino hacia el hombre. Es difícil sostener que los autores del Nuevo Testamento, dirigiéndose a personas sencillas y de ninguna cultura, pretendiesen ponerles en guardia contra el eros de Platón. Estos evitaron el término eros por el mismo motivo por el que un predicador evita hoy el término erótico o, si lo usa, lo hace sólo en sentido negativo. El motivo es que, entonces como ahora, la palabra evoca el amor en su expresión más egoísta y sensual [8]. La sospecha de los primeros cristianos hacia el eros se agravaba ulteriormente por el papel que éste desempeñaba en los desenfrenados cultos dionisíacos. 3 Apenas el cristianismo entra en contacto y en dialogo con la cultura griega de la época, cae inmediatamente, lo hemos visto ya, toda exclusión respecto al eros. Éste era usado a menudo, en los autores griegos, como sinónimo de agape y empleado para indicar el amor de Dios por el hombre, como también el amor del hombre por Dios, el amor por las virtudes y por todo lo bello. Basta, para convencerse de ello, una simple mirada al “Léxico Patrístico Griego” de Lampe[9]. El de Nygren y de Barth es por tanto un sistema construido sobre una falsa aplicación del argumento llamado ex silentio. 4. Un eros para los consagrados La redención del eros ayuda antes que nada a los enamorados humanos y a los esposos cristianos, mostrando la belleza y la dignidad del amor que les une. Ayuda a los jóvenes a experimentar la fascinación del otro sexo, no como algo turbio, vivido lejos de Dios, sino como un don del Creador para su alegría si se vive en el orden que Él quiere. A esta función positiva del eros se refiere también el Papa en su encíclica, cuando habla del camino de purificación de eros que lleva de la atracción momentánea al “para siempre” del matrimonio (nr. 4-5). Pero la redención del eros nos debe ayudar también a nosotros consagrados, hombres y mujeres. He destacado al principio el peligro que corren las almas religiosas, que es aquel de un amor frío, que no desciende desde la mente hasta el corazón. Un sol invernal que ilumina pero que no calienta. Si eros significa empuje, deseo, atracción, no debemos tener miedo a los sentimientos, ni menospreciarlos o reprimirlos. Cuando se trata del amor de Dios -escribió Guillermo de St.Thierry- el sentimiento de afecto (affectio) es también gracia, no es, de hecho, la naturaleza la que puede infundir un sentimiento tal [10]. Los salmos están llenos de este anhelo del corazón de Dios: “A ti Señor, levanto mi alma...”, “Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo”. “Por tanto, presta atención -dice el autor de la 'Nube del no saber'a este maravilloso trabajo de la gracia en tu alma. Esto no es otra cosa que un impulso espontáneo que surgen sin avisar y que señala directamente a Dios, como una centella que se libera del fuego... Golpea esta nube densa del no saber con la flecha afilada del deseo de amor y no te muevas de allí, pase lo que pase”[11]. Es suficiente, para realizar esto, un pensamiento, un movimiento del corazón, una jaculatoria. Pero todo esto no nos basta y Dios lo sabe mejor que nosotros. Nosotros somos criaturas, vivimos en el tiempo y en un cuerpo; necesitamos una pantalla sobre la que proyectar nuestro amor que no sea sólo “la nube del no saber”, es decir el velo de oscuridad tras el cual se esconde el Dios que nadie ha visto nunca y que habita una luz inaccesible... La respuesta que se da a esta pregunta, la conocemos bien: ¡por esto Dios nos ha dado la posibilidad de amar! “Nadie ha visto nunca a Dios: si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y el amor de Dios ha llegado a su plenitud en nosotros... El que dice: «Amo a Dios», y no ama a su hermano, es un mentiroso. ¿Cómo puede amar a Dios, a quien no ve, el que no ama a su hermano, a quien ve?” (1Jn 4, 12.20). Pero debemos estar atentos para no obviar un eslabón fundamental. Antes que el hermano que se ve hay otro que también se ve y se toca: es el Dios hecho carne, ¡es Jesucristo! Entre Dios y el prójimo está el Dios hecho carne que ha reunido los dos extremos en una sola persona. Es en él donde se encuentra el fundamento del mismo amor al prójimo: “A mí me lo hicisteis”. ¿Qué significa todo esto para el amor de Dios? Que el objeto primario de nuestro eros, de nuestra búsqueda, deseo, atracción, pasión, debe ser Cristo. “Al Salvador se le ha predestinado el amor humano desde el principio, como su modelo y fin, un cofre tan grande y tan amplio que pudiese acoger a Dios […]. El deseo del alma va únicamente hacia Cristo. Aquí está el lugar de su reposo, porque sólo él el bien, la verdad, y todo lo que inspira amor”[12]. Esto no significa restringir el horizonte del amor cristiano de Dios a Cristo; significa amar a Dios en la manera en la que Él quiere ser amado. “Ya que él mismo os ama, porque vosotros me amáis” (Jn 16,27). No se trata de un amor mediado, casi por poder, porque quien ama a Jesús “es como si” amase al Padre. No, Jesús es un mediador inmediato; amándole a Él se ama, ipso facto, también al Padre. “El que me ha visto, ha visto al Padre”, quien me ama a mí, ama al Padre. Es verdad que tampoco se ve a Cristo, pero está, está resucitado, está a nuestro lado, más de lo que un esposo enamorado está al lado de su esposa. Aquí está el punto crucial: pensar en Cristo no como en una persona del pasado, sino como el Señor resucitado y vivo, con el que puedo hablar, que puedo besar si quiero, convencido de que mi beso no termina en el papel o en la madera de un crucifijo, sino sobre un rostro o unos labios de carne viva (aunque espiritualizada), felices de recibir mi beso. 4 La belleza y la plenitud de la vida consagrada dependen de la calidad de nuestro amor por Cristo. Sólo éste es capaz de defender de los bandazos del corazón. Jesús es el hombre perfecto; en él se encuentran, en un grado infinitamente superior, todas esas cualidades y atenciones que un hombre busca en una mujer y una mujer en un hombre. Su amor no nos sustrae necesariamente de la llamada de las criaturas y en particular de la atracción del otro sexo (esta forma parte de nuestra naturaleza, que él ha creado y que no quiere destruir); pero nos da la fuerza de vencer estas atracciones con una atracción más fuerte. “Casto – escribe san Juan Clímaco – es aquel que expulsa al eros con el Eros”[13]. ¿Destruye quizás, todo esto, la gratuidad del agape, pretendiendo dar a Dios algo a cambio de su corazón? ¿Anula la gracia? En absoluto, al contrario la exalta. ¿Qué damos, de hecho, de esta forma a Dios sino lo que hemos recibido de él? “Nosotros amamos porque Dios nos amó primero” (1 Jn 4, 19). El amor que damos a Cristo es su mismo amor por nosotros que le devolvemos, como hace el eco con la voz. ¿Dónde está entonces la novedad y la belleza de este amor que llamamos eros? El eco devuelve a Dios su mismo amor, pero enriquecido, colorado o perfumado por nuestra libertad. Y es todo lo que él quiere. Nuestra libertad lo resarce de todo. No solo, sino, cosa inaudita, escribe Cabasilas, “recibiendo de nosotros el don del amor a cambio de todo lo que nos ha dado, se considera deudor nuestro”[14]. La tesis que contrapone eros y agape se basa en otra bien conocida contraposición, entre gracia y libertad, es más, en la negación misma de la libertad en el hombre decaído (sobre el “siervo arbitrio”). Yo he intentado imaginar, Venerables Padres y hermanos, qué diría Jesús resucitado si, como hacía en la vida terrena cuando entraba el sábado en una sinagoga, ahora viniese a sentarse aquí en mi lugar y nos explicase en persona cuál es el amor que él desea de nosotros. Quiero compartir con vosotros, con sencillez, lo que creo que diría; nos servirá para hacer nuestro examen de conciencia sobre el amor: El amor ardiente: Es ponerme siempre en el primer lugar. Es buscar agradarme en todo momento. Es confrontar tus deseos con mi deseo. Es vivir ante ti como amigo, confidente, esposo y ser feliz por ello. Es estar inquieto si piensas estar un poco lejos de mí. Es estar lleno de felicidad cuando estoy contigo. Es estar dispuesto a grandes sacrificios con tal de no perderme. Es preferir vivir pobre y desconocido conmigo, más que rico y famoso sin mí. Es hablarme como al amigo más querido en todo momento posible. Es confiarte a mí mirando a tu futuro. Es desear perderte en mí como meta de tu existencia Si os parece también a vosotros, como me parece a mí, estar lejísimos de esta visión, no nos desanimemos. Tenemos a uno que puede ayudarnos a alcanzarlo si se lo pedimos. Repitamos con fe al Espíritu Santo: Veni, Sancte Spiritus, reple tuorum corda fidelium et tui amoris in eis ignem accende: Ven, Espíritu Santo, llena el corazón de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. ***** [1] Edición original sueca, Estocolmo 1930, trad. ital. Eros e agape. La nozione cristiana dell’amore e le sue trasformazioni, Bolonia, Il Mulino, 1971 [2] Pseudo- Dionisio Areopagita, Los nombres divinos, IV,12 (PG, 3, 709 ss.) [3] S. Agustín, Confesiones I, 1. [4] Comentario al evangelio de Juan, 26, 4-5. [5] Cf. S. Bernardo, De diligendo Deo, IX,26 –X,27. [6] S. Tomás de Aquino, Comentario a la Carta a los Romanos, cap. V, lec.1, n. 392-293; cf. S. Agustín, Comentario a la Primera Crata de Juan, 9, 9. [7] K. Barth, Dogmática eclesial, IV, 2, 832-852; trad. ital. K. Barth, Dommatica ecclesiale, antología dirigida por H. Gollwitzer, Bolonia, Il Mulino 1968, pp. 199-225. [8] El sentido que los primeros cristianos dieron a la palabra eros se deduce claramente del conocido texto de S. Ignacio de Antioquía, Carta a los Romanos, 7,2: “Mi amor (eros) ha sido crucificado y ya no hay en mí fuego de pasión… no me atraen el alimento de corrupción y los placeres de esta vida”. “Mi eros” no 5 indica aquí a Jesús crucificado, sino “el amor por mí mismo”, el apego a los placeres terrenos, en la línea del paulino “He sido crucificado con Cristo, no soy yo quien vive” (Gal 2, 19 s.). [9] Cf. G.W.H. Lampe, A Patristic Greek Lexicon, Oxford 1961, pp.550. [10] Guillermo de St. Thierry, Meditaciones, XII, 29 (SCh 324, p. 210). [11] Anonimo, La nube della non conoscenza, Ed. Áncora, Milán, 1981, pp. 136.140. [12] N. Cabasilas, Vida en Cristo, II, 9 (PG 88, 560-561) [13] S. Juan Clímaco, La escala del paraíso, XV, 98 (PG 88,880). [14] N. Cabasilas, Vida en Cristo, VI, 4. ***** “DIOS ES AMOR” Segunda Predicación de Cuaresma 2011 (P. Raniero Cantalamessa) El primer y fundamental anuncio que la Iglesia está encargada de llevara al mundo y que el mundo espera de la Iglesia es el del amor de Dios. Pero para que los evangelizadores sean capaces de transmitir esta certeza, es necesario que ellos sean íntimamente permeados por ella, que ésta sea luz de sus vidas. A este fin quisiera servir, al menos mínimamente, la presente meditación. La expresión “amor de Dios” tiene dos acepciones muy diversas entre sí: una en la que Dios es objeto y la otra en la que Dios es sujeto; una que indica nuestro amor por Dios y la otra que indica el amor de Dios por nosotros. El hombre, más inclinado por naturaleza a ser activo que pasivo, más a ser acreedor que a ser deudor, ha dado siempre la precedencia al primer significado, a lo que hacemos nosotros por Dios. También la predicación cristiana ha seguido este camino, hablando, en ciertas épocas, casi solo del “deber” de amar a Dios (De diligendo Deo). Pero la revelación bíblica da la precedencia al segundo significado: al amor “de” Dios, no al amor “por” Dios. Aristóteles decía que Dios mueve el mundo “en cuanto es amado”, es decir, en cuanto que es objeto de amor y causa final de todas las criaturas [1]. Pero la Biblia dice exactamente lo contrario, es decir, que Dios crea y mueve el mundo en cuanto que ama al mundo. Lo más importante, a propósito del amor de Dios, no es por tanto que el hombre ama a Dios, sino que Dios ama al hombre y que le ama “primero”: “Y este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó primero” (1 Jn 4, 10). De esto depende todo lo demás, incluida nuestra propia posibilidad de amar a Dios: “Nosotros amamos porque Dios nos amó primero” (1 Jn 4, 19). 1. El amor de Dios en la eternidad Juan es el hombre de los grandes saltos. Al reconstruir la historia terrena de Cristo, los demás se detenían en su nacimiento de María, él da el gran salto hacia atrás, del tiempo a la eternidad: “Al principio estaba la Palabra”. Lo mismo hace a propósito del amor. Todos los demás, incluido Pablo, hablan del amor de Dios manifestado en la historia y culminado en la muerte de Cristo; él se remonta a más allá de la historia. No nos presenta a un Dios que ama, sino a un Dios que es amor. “Al principio estaba el amor, y el amor estaba junto a Dios, y el amor era Dios”: así podemos descomponer su afirmación: “Dios es amor” (1Jn 4,10). De ella Agustín escribió: “Aunque no hubiese, en toda esta Carta y en todas las páginas de la Escritura, otro elogio del amor fuera de esta única palabra, es decir, que Dios es amor, no deberíamos pedir más”[2]. Toda la Biblia no hace sino “narrar el amor de Dios” [3]. Esta es la noticia que sostiene y explica todas las demás. Se discute sin fin, y no sólo desde ahora, si Dios existe; pero yo creo que lo más importante no es saber si Dios existe, sino si es amor [4]. Si, por hipótesis, él existiese pero no fuese amor, habría que temer más que alegrarse de su existencia, como de hecho ha sucedido en diversos pueblos y civilizaciones. La fe cristiana nos reafirma precisamente en esto: ¡Dios existe y es amor! El punto de partida de nuestro viaje es la Trinidad. ¿Por qué los cristianos creen en la Trinidad? La respuesta es: porque creen que Dios es amor. Allí donde Dios es concebido como Ley suprema o Poder 6 supremo no hay, evidentemente, necesidad de una pluralidad de personas, y por esto no se entiende la Trinidad. El derecho y el poder pueden ser ejercidos por una sola persona, el amor no. No hay amor que no sea amor a algo o a alguien, como – dice el filósofo Husserl – no hay conocimiento que no sea conocimiento de algo. ¿A quien ama Dios para ser definido amor? ¿A la humanidad? Pero los hombres existen sólo desde hace algunos millones de años; antes de entonces, ¿a quién amaba Dios para ser definido amor? No puede haber comenzado a ser amor en un cierto momento del tiempo, porque Dios no puede cambiar su esencia. ¿El cosmos? Pero el universo existe desde hace algunos miles de millones de años; antes, ¿a quién amaba Dios para poderse definir como amor? No podemos decir: se amaba a sí mismo, porque amarse a sí mismo no es amor, sino egoísmo o, como dicen los psicólogos, narcisismo. He aquí la respuesta de la revelación cristiana que la Iglesia recogió de Cristo y que explicitó en su Credo. Dios es amor en sí mismo, antes del tiempo, porque desde siempre tiene en sí mismo un Hijo, el Verbo, que ama de un amor infinito que es el Espíritu Santo. En todo amor hay siempre tres realidades o sujetos: uno que ama, uno que es amado, y el amor que les une. 2. El amor de Dios en la creación Cuando este amor fontal se extiende en el tiempo, tenemos la historia de la salvación. La primera etapa de ella es la creación. El amor es, por su naturaleza, “diffusivum sui”, es decir, “tiende a comunicarse”. Dado que “el actuar sigue al ser”, siendo amor, Dios crea por amor. “¿Por qué nos ha creado Dios?”: así sonaba la segunda pregunta del catecismo de hace tiempo, y la respuesta era: “Para conocerle, amarle y servirle en esta vida y gozarlo después en la otra en el paraíso”. Respuesta impecable, pero parcial. Esta responde a la pregunta sobre la causa final: “con qué objetivo, con que fin nos ha creado Dios”; no responde a la pregunta sobre la causa causante: “por qué nos creó, qué le empujó a crearnos”. A esta pregunta no se debe responder: “para que lo amásemos”, sino “porque nos amaba”. Según la teología rabínica, hecha propia por el Santo Padre en su último libro sobre Jesús, “el cosmos fue creado no para que haya múltiples astros y muchas otras cosas, sino para que haya un espacio para la 'alianza', el 'sí' del amor entre Dios y el hombre que le responde” [5]. La creación existe de cara al diálogo de amor de Dios con sus criaturas. ¡Qué lejos está, en este punto, la visión cristiana del origen del universo de la del cientificismo ateo recordado en Adviento! Uno de los sufrimientos más profundos para un joven o una chica es descubrir un día que está en el mundo por casualidad, no querido, no esperado, incluso por un error de sus padres. Un cierto cientificismo ateo parece empeñado en infligir este tipo de sufrimiento a la humanidad entera. Nadie sabría convencernos del hecho de que nosotros hemos sido creados por amor, mejor de como lo hace santa Catalina de Siena en una fogosa oración suya a la Trinidad: “¿Cómo creaste, por tanto, oh Padre eterno, a esta criatura tuya? […]. El fuego te obligó. Oh amor inefable, a pesar de que en tu luz veías todas las iniquidades que tu criatura debía cometer contra tu infinita bondad, tu hiciste como si no las vieras, sino que detuviste tus ojos en la belleza de tu criatura, de la que tu, como loco y ebrio de amor, te enamoraste y por amor la engendraste de ti, dándole el ser a tu imagen y semejanza. Tú, verdad eterna, me declaraste a mí tu verdad, es decir, que el amor te obligó a crearla”. Esto no es solo agape, amor de misericordia, de donación y de descendimiento; es también eros y en estado puro; es atracción hacia el objeto del proprio amor, estima y fascinación por su belleza. 3. El amor de Dios en la revelación La segunda etapa del amor de Dios es la revelación, la Escritura. Dios nos habla de su amor sobre todo en los profetas. Dice en Oseas: “Cuando Israel era niño, yo lo amé […] ¡Yo había enseñado a caminar a Efraím, lo tomaba por los brazos! […] Yo los atraía con lazos humanos, con ataduras de amor; era para ellos como los que alzan a una criatura contra sus mejillas, me inclinaba hacia él y le daba de comer […] ¿Cómo voy a abandonarte, Efraím? […] Mi corazón se subleva contra mí y se enciende toda mi ternura” (Os 11, 1-4). Encontramos este mismo lenguaje en Isaías: “¿Se olvida una madre de su criatura, no se compadece del hijo de sus entrañas?” (Is 49, 15) y en Jeremías: “¿Es para mí Efraím un hijo querido o un 7 niño mimado, para que cada vez que hablo de él, todavía lo recuerde vivamente? Por eso mis entrañas se estremecen por él, no puedo menos que compadecerme de él” (Jr 31, 20). En estos oráculos, el amor de Dios se expresa al mismo tiempo como amor paterno y materno. El amor paterno está hecho de estímulo y de solicitud; el padre quiere hacer crecer al hijo y llevarle a la madurez plena. Por esto le corrige y difícilmente lo alaba en su presencia, por miedo a que crea que ha llegado y ya no progrese más. El amor materno en cambio está hecho de acogida y de ternura; es un amor “visceral”; parte de las profundas fibras del ser de la madre, allí donde se formó la criatura, y de allí afirma toda su persona haciéndola “temblar de compasión”. En el ámbito humano, estos dos tipos de amor – viril y materno – están siempre repartidos, más o menos claramente. El filósofo Séneca decía: “¿No ves cómo es distinta la manera de querer de los padres y de las madres? Los padres despiertan pronto a sus hijos para que se pongan a estudiar, no les permiten quedarse ociosos y les hacen gotear de sudor y a veces también de lágrimas. Las madres en cambio los miman en su seno y se los quedan cerca y evitan contrariarles, hacerles llorar y hacerles cansarse”[6]. Pero mientras el Dios del filósofo pagano tiene hacia los hombres sólo “el ánimo de un padre que ama sin debilidad” (son palabras suyas), el Dios bíblico tiene también el ánimo de una madre que ama “con debilidad”. El hombre conoce por experiencia otro tipo de amor, aquel del que se dice que es “fuerte como la muerte y que sus llamas son llamas de fuego” (cf Ct 8, 6), y también a este tipo de amor recurre Dios, en la Biblia, para darnos una idea de su apasionado amor por nosotros. Todas las fases y las vicisitudes del amor esponsal son evocadas y utilizadas con este fin: el encanto del amor en estado naciente del noviazgo (cf Jr 2, 2); la plenitus de la alegría del día de las bodas (cf Is 62, 5); el drama de la ruptura (cf Os 2, 4 ss) y finalmente el renacimiento, lleno de esperanza, del antiguo vínculo (cf Os 2, 16; Is 54, 8). El amor esponsal es, fundamentalmente, un amor de deseo y de elección. ¡Si es verdad, por ello, que el hombre desea a Dios, es verdad, misteriosamente, también lo contrario, es decir, que Dios desea al hombre, quiere y estima su amor, se alegra por él “como se alegra el esposo por la esposa” (Is 62,5)! Como observa el Santo Padre en la “Deus caritas est”, la metáfora nupcial que atraviesa casi toda la Biblia e inspira el lenguaje de la “alianza”, es la mejor muestra de que también el amor de Dios por nosotros es eros y agape, es dar y buscar al mismo tiempo. No se le puede reducir a sola misericordia, a un “hacer caridad” al hombre, en el sentido más restringido del término. 4. El amor de Dios en la encarnación Llegamos así a la etapa culminante del amor de Dios, la encarnación: “Dios amó tanto al mundo, que entregó a su Hijo único” (Jn 3,16). Frente a la encarnación se plantea la misma pregunta que nos planteamos para la encarnación. ¿Por qué Dios se hizo hombre? Cur Deus homo? Durante mucho tiempo la respuesta fue: para redimirnos del pecado. Duns Scoto profundizó esta respuesta, haciendo del amor el motivo fundamental de la encarnación, como de todas las demás obras ad extra de la Trinidad. Dios, dice Scoto, en primer lugar, se ama a sí mismo; en segundo lugar, quiere que haya otros seres que lo aman (“secundo vult alios habere condiligentes”). Si decide la encarnación es para que haya otro ser que le ama con el amor más grande posible fuera de Él [7]. La encarnación habría tenido lugar por tanto aunque Adán no hubiese pecado. Cristo es el primer pensado y el primer querido, el “primogénito de la creación” (Col 1,15), no la solución a un problema creado a raíz del pecado de Adán. Pero también la respuesta de Scoto es parcial y debe completarse en base a lo que dice la Escritura del amor de Dios. Dios quiso la encarnación del Hijo, no sólo para tener a alguien fuera de sí que le amase de modo digno de sí, sino también y sobre todo para tener a alguien fuera de sí a quien amar de manera digna de sí. Y este es el Hijo hecho hombre, en el que el Padre pone “toda su complacencia” y con él a todos nosotros hechos “hijos en el Hijo”. Cristo es la prueba suprema del amor de Dios por el hombre no sólo en sentido objetivo, a la manera de una prenda de amor inanimada que se da a alguien; lo es en sentido también subjetivo. En otras palabras, no es solo la prueba del amor de Dios, sino que es el amor mismo de Dios que ha asumido una forma humana para poder amar y ser amado desde nuestra situación. En el principio existía el amor, 8 y “el amor se hizo carne”: así parafraseaba un antiquísimo escrito cristiano las palabras del Prólogo de Juan [8]. San Pablo acuña una expresión adrede para esta nueva modalidad del amor de Dios, lo llama “el amor de Dios que está en Cristo Jesús” (Rom 8, 39). Si, como se decía la otra vez, todo nuestro amor por Dios debe ahora expresar concretamente en amor hacia Cristo, es porque todo el amor de Dios por nosotros, antes, se expresó y recogió en Cristo. 5. El amor de Dios infundido en los corazones La historia del amor de Dios no termina con la Pascua de Cristo, sino que se prolonga en Pentecostés, que hace presente y operante “el amor de Dios en Cristo Jesús” hasta el fin del mundo. No estamos obligados, por ello, a vivir sólo del recuerdo del amor de Dios, como de algo pasado. “El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos ha sido dado” (Rom 5,5). ¿Pero qué es este amor que ha sido derramado en nuestro corazón en el bautismo? ¿Es un sentimiento de Dios por nosotros? ¿Una disposición benévola suya respecto a nosotros? ¿Una inclinación? ¿Es decir, algo intencional? Es mucho más; es algo real. Es, literalmente, el amor de Dios, es decir, el amor que circula en la Trinidad entre Padre e Hijo y que en la encarnación asumió una forma humana, y que ahora se nos participa bajo la forma de “inhabitación”. “Mi Padre lo amará; iremos a él y habitaremos en él” (Jn 14, 23). Nosotros nos hacemos “partícipes de la naturaleza divina” (2 Pe 1, 4), es decir, partícipes del amor divino. Nos encontramos por gracia, explica san Juan de la Cruz, dentro de la vorágine de amor que pasa desde siempre, en la Trinidad, entre el Padre y el Hijo [9]. Mejor aún: entre la vorágine de amor que pasa ahora, en el cielo, entre el Padre y su Hijo Jesucristo, resucitado de la muerte, del que somos sus miembros. 6. ¡Nosotros hemos creído en el amor de Dios! Esta, Venerables padres, hermanos y hermanas, que he trazado pobremente aquí es la revelación objetiva del amor de Dios en la historia. Ahora vayamos a nosotros: ¿qué haremos, qué diremos tras haber escuchado cuánto nos ama Dios? Una primera respuesta es: ¡amar a Dios! ¿No es este, el primero y más grande mandamiento de la ley? Sí, pero viene después. Otra respuesta posible: ¡amarnos entre nosotros como Dios nos ha amado! ¿No dice el evangelista Juan que si Dios nos ha amado, “también nosotros debemos amarnos los unos a los otros” (1Jn 4, 11)? También esto viene después; antes hay otra cosa que hacer. ¡Creer en el amor de Dios! Tras haber dicho que “Dios es amor”, el evangelista Juan exclama: “Nosotros hemos creído en el amor que Dios tiene por nosotros” (1 Jn 4,16). La fe, por tanto. Pero aquí se trata de una fe especial: la fe-estupor, la fe incrédula (una paradoja, lo sé, ¡pero cierta!), la fe que no sabe comprender lo que cree, aunque lo cree. ¿Cómo es posible que Dios, sumamente feliz en su tranquila eternidad, tuviese el deseo no sólo de crearnos, sino también de venir personalmente a sufrir entre nosotros? ¿Cómo es posible esto? Esta es la fe-estupor, la fe que nos hace felices. El gran convertido y apologeta de la fe Clive Staples Lewis (el autor, dicho sea de paso, del ciclo narrativo de Narnia, llevado recientemente a la pantalla) escribió una novela singular titulada “Cartas del diablo a su sobrino”. Son cartas que un diablo anciano escribe a un diablillo joven e inexperto que está empeñado en la tierra en seducir a un joven londinense apenas vuelto a la práctica cristiana. El objetivo es instruirlo sobre los pasos a dar para tener éxito en el intento. Se trata de un moderno, finísimo tratado de moral y de ascética, que hay que leer al revés, es decir, haciendo exactamente lo contrario de lo que se sugiere. En un momento el autor nos hace asistir a una especie de discusión que tiene lugar entre los demonios, Estos no pueden comprender que el Enemigo (así llaman a Dios) ame verdaderamente “a los gusanos humanos y desee su libertad”. Están seguros de que no puede ser. Debe haber por fuerza un engaño, un truco. Lo estamos investigando, dicen, desde el día en que “Nuestro Padre” (Así llaman a Lucifer), precisamente por este motivo, se alejó de él; aún no lo hemos descubierto, pero un día llegaremos [10]. El amor de Dios por sus criaturas es, para ellos, el misterio de los misterios. Y yo creo que, al menos en esto, los demonios tienen razón. 9 Parecería una fe fácil y agradable; en cambio, es quizás lo más difícil que hay también para nosotros, criaturas humanas. ¿Creemos nosotros verdaderamente que Dios nos ama? ¡No nos lo creemos verdaderamente, o al menos, no nos lo creemos bastante! Porque si nos lo creyésemos, en seguida la vida, nosotros mismos, las cosas, los acontecimientos, el mismo dolor, todo se transfiguraría ante nuestros ojos. Hoy mismo estaríamos con él en el paraíso, porque el paraíso no es sino esto: gozar en plenitud del amor de Dios. El mundo ha hecho cada vez más difícil creer en el amor. Quien ha sido traicionado o herido una vez, tiene miedo de amar y de ser amado, porque sabe cuánto duele sentirse engañado. Así, se va engrosando cada vez más la multitud de los que no consiguen creer en el amor de Dios; es más, en ningún amor. El desencanto y el cinismo es la marca de nuestra cultura secularizada. En el plano personal está también la experiencia de nuestra pobreza y miseria que nos hace decir: “Sí, este amor de Dios es hermoso, pero no es para mí. Yo no soy digno...”. Los hombres necesitan saber que Dios les ama, y nadie mejor que los discípulos de Cristo es capaz de llevarles esta buena noticia. Otros, en el mundo, comparten con los cristianos el temor de Dios, la preocupación por la justicia social y el respeto del hombre, por la paz y la tolerancia; pero nadie – digo nadie – entre los filósofos ni entre las religiones, dice al hombre que Dios le ama, lo ama primero, y lo ama con amor de misericordia y de deseo: con eros y agape. San Pablo nos sugiere un método para aplicar a nuestra existencia concreta la luz del amor de Dios. Escribe: “¿Quién podrá entonces separarnos del amor de Cristo? ¿Las tribulaciones, las angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada? Pero en todo esto obtenemos una amplia victoria, gracias a aquel que nos amó” (Rom 8, 35-37). Los peligros y los enemigos del amor de Dios que enumera son los que, de hecho, los que él experimentó en su vida: la angustia, la persecución, la espada... (cf 2 Cor 11, 23 ss). Él los repasa en su mente y constata que ninguno de ellos es tan fuerte que se mantenga comparado con el pensamiento del amor de Dios. Se nos invita a hacer como él: a mirar nuestra vida, tal como ésta se presenta, a sacar a la luz los miedos que se esconden allí, el dolor, las amenazas,los complejos, ese defecto físico o moral, ese recuerdo penoso que nos humilla, y a exponerlo todo a la luz del pensamiento de que Dios me ama. Desde su vida personal, el Apóstol extiende la mirada sobre el mundo que le rodea. “Porque tengo la certeza de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los principados, ni lo presente ni lo futuro, ni los poderes espirituales, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos jamás del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor” (Rm 8, 37-39). Observa “su” mundo, con los poderes que lo hacían amenazador: la muerte con su misterio, la vida presente con sus seducciones, las potencias astrales o las infernales que infundían tanto terror al hombre antiguo. Nosotros podemos hacer lo mismo: mirar el mundo que nos rodea y que nos da miedo. La “altura” y la “profundidad”, son para nosotros ahora lo infinitamente grande a lo alto y lo infinitamente pequeño abajo, el universo y el átomo. Todo está dispuesto a aplastarnos; el hombre es débil y está solo, en un universo mucho más grande que él y convertido, además, en aún más amenazador a raíz de los descubrimientos científicos que ha hecho y que no consigue dominar, como nos está demostrando dramáticamente el caso de los reactores atómicos de Fukushima. Todo puede ser cuestionado, todas las seguridades pueden llegar a faltarnos, pero nunca esta: que Dios nos ama y que es más fuerte que todo. “Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra”. [1] Aristóteles, Metafísica, XII, 7, 1072b. [2] S. Agustín, Tratados sobre la Primera Carta de Juan, 7, 4. [3] S. Agustín, De catechizandis rudibus, I, 8, 4: PL 40, 319. [4] Cf. S. Kierkegaard, Disursos edificantes en diverso espíritu, 3: El Evangelio del sufrimiento, IV. [5] Benedicto XVI, Gesù di Nazaret, II Parte, Libreria Editrice Vaticana, 2011, p. 93. [6] Séneca, De Providentia, 2, 5 s. [7] Duns Scoto, Opus Oxoniense, I,d.17, q.3, n.31; Rep., II, d.27, q. un., n.3 [8] Evangelium veritatis (de los Códigos de Nag-Hammadi). [9] Cf. S. Juan de la Cruz, Cántico espiritual A, estrofa 38. [10] C.S. Lewis, The Screwtape Letters, 1942, cap. XIX; trad. it. Le lettere di Berlicche, Milán, Mondadori, 1998 10 ***** QUE LA CARIDAD SEA SIN FINGIMIENTO Tercera Predicación de Cuaresma 2011 P. Raniero Cantalamessa 1. Amarás al, prójimo como a ti mismo Se ha observado un hecho. El río Jordán, en su curso, forma dos mares: el mar de Galilea y el mar Muerto, pero mientras que el mar de Galilea es un mar bullente de vida, entre las aguas con más pesca de la tierra, el mar Muerto es precisamente un mar “muerto”, no hay traza de vida en él ni a su alrededor, sólo salinas. Y sin embargo se trata de la misma agua del Jordán. La explicación, al menos en parte, es esta: el mar de Galilea recibe las aguas del Jordán, pero no las retiene para sí, las hace volver a fluir de manera que puedan irrigar todo el valle del Jordán. El mar Muerto recibe las aguas y las retiene para sí, no tiene desaguaderos, de él no sale una gota de agua. Es un símbolo. Para recibir amor de Dios, debemos darlo a los hermanos, y cuanto más lo damos, más lo recibimos. Sobre esto queremos reflexionar en esta meditación. Tras haber reflexionado en las primeras dos meditaciones sobre el amor de Dios como don, ha llegado el momento de meditar también sobre el deber de amar, y en particular en el deber de amar al prójimo. El vínculo entre los dos amores se expresa de forma programática por la palabra de Dios: “Si Dios nos amó tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros.” (1 Jn 4,11). “Amarás a tu prójimo como a ti mismo” era un mandamiento antiguo, escrito en la ley de Moisés (Lv 19,18) y Jesús mismo lo cita como tal (Lc 10, 27). ¿Cómo entonces Jesús lo llama “su” mandamiento y el mandamiento “nuevo”? La respuesta es que con él han cambiado el objeto, el sujeto y el motivo del amor al prójimo. Ha cambiado ante todo el objeto, es decir, el prójimo a quien amar. Este ya no es sólo el compatriota, o como mucho el huésped que vive con el pueblo, sino todo hombre, incluso el extranjero (¡el Samaritano!), incluso el enemigo. Es verdad que la segunda parte de la frase “Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo” no se encuentra literalmente en el Antiguo Testamento, pero resume su orientación general, expresada en la ley del talión: “ojo por ojo, diente por diente” (Lv 24,20), sobre todo si se compara con lo que Jesús exige de los suyos: “Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, rogad por sus perseguidores; así seréis hijos del Padre que está en el cielo, porque él hace salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Si amáis solamente a quienes os aman, ¿qué recompensa merecéis? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos?” (Mt 5, 44-47). Ha cambiado también el sujeto del amor al prójimo, es decir, el significado de la palabra prójimo. Este no es el otro; soy yo, no es el que está cercano, sino el que se hace cercano. Con la parábola del buen samaritano Jesús demuestra que no hay que esperar pasivamente a que el prójimo aparezca en mi camino, con muchas señales luminosas, con las sirenas desplegadas. El prójimo eres tu, es decir, el que tu puedes llegar a ser. El prójimo no existe de partida, sino que se tendrá un prójimo sólo el que se haga próximo a alguien. Ha cambiado sobre todo el modelo o la medida del amor al prójimo. Hasta Jesús, el modelo era el amor de uno mismo: “como a ti mismo”. Se dijo que Dios no podía asegurar el amor al prójimo a un “perno” más seguro que este; no habría obtenido el mismo objetivo ni siquiera su hubiese dicho: “¡Amarás a tu prójimo como a tu Dios!”, porque sobre el amor a Dios – es decir, sobre qué es amar a Dios – el hombre todavía puede hacer trampa , pero sobre el amor a sí mismo no. El hombre sabe muy bien qué significa, en toda circunstancia, amarse a sí mismo; es un espejo que tiene siempre ante sí, no tiene escapatoria1. Y sin embargo deja una escapatoria, y es por ello que Jesús lo sustituye por otro modelo y otra medida: “Este es mi mandamiento: que os améis unos a otros, como yo os he amado” (Jn 15,12). El hombre puede amarse a sí mismo de forma equivocada, es decir, desear el mal, no el bien, amar el vicio, no la virtud. Si un hombre semejante ama a los demás como a sí mismo, ¡pobrecita la persona que sea 11 amada así! Sabemos en cambio a dónde nos lleva el amor de Jesús: a la verdad, al bien, al Padre. Quien le sigue “no camina en las tinieblas”. Él nos amó dando la vida por nosotros, cuando éramos pecadores, es decir, enemigos (Rm 5, 6 ss). Se entiende de este modo qué quiere decir el evangelista Juan con su afirmación aparentemente contradictoria: “Queridos míos, no os doy un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, el que aprendisteis desde el principio: este mandamiento antiguo es la palabra que oísteis. Sin embargo, el mandamiento que os doy es nuevo” (1 Jn 2, 7-8). El mandamiento del amor al prójimo es “antiguo” en la letra, pero “nuevo” por la novedad misma del evangelio. Nuevo – explica el Papa en un capítulo de su nuevo libro sobre Jesús – porque no es ya solo “ley”, sino también, e incluso antes, “gracia”. Se funda en la comunión con Cristo, hecha posible por el don del Espíritu.2 Con Jesús se pasa de la ley del contrapeso, o entre dos actores: “Lo que el otro te hace, házselo tu a él”, a la ley del traspaso, o a tres actores: “Lo que Dios te ha hecho a ti, hazlo tu al otro”, o, partiendo de la dirección opuesta: “Lo que tu hayas hecho al otro, es lo que Dios hará contigo”. Son incontables las palabras de Jesús y de los apóstoles que repiten este concepto: “Como Dios os ha perdonado, perdonaos unos a otros”: “Si no perdonáis de corazón a vuestros enemigos, tampoco vuestro padre os perdonará”. Se corta la excusa de raíz: “Pero él no me ama, me ofende...”. Esto le compete a él, no a ti. A ti te tiene que importar sólo lo que haces al otro y cómo te comportas frente a lo que el otro te hace a ti. Queda pendiente la pregunta principal: ¿por qué este singular cambio de rumbo del amor de Dios al prójimo? ¿No sería más lógico esperarse: “Como yo os he amado, amadme así a mi”?, en lugar de: “Como yo os he amado, amaos así unos a otros”? Aquí está la diferencia entre el amor puramente de eros y el amor de eros y agape unidos. El amor puramente erótico es de circuito cerrado: “Ámame, Alfredo, ámame como yo te amo”: así canta Violeta en la Traviata de Verdi: yo te amo, tu me amas. El amor de agape es de circuito abierto: viene de Dios y vuelve a él, pero pasando por el prójimo. Jesús inauguró él mismo este nuevo tipo de amor: “Como el Padre me ha amado, así también os he amado yo” (Jn 15, 9). Santa Catalina de Siena dio, del motivo de ello, la explicación más sencilla y convincente. Ella hace decir a Dios: “Yo os pido que me améis con el mismo amor con que yo os amo. Esto no me lo podéis hacer a mí, porque yo os amé sin ser amado. Todo el amor que tenéis por mí es un amor de deuda, no de gracia, porque estáis obligados a hacerlo, mientras que yo os amo con un amor de gracia, no de deuda. Por ello, vosotros no podéis darme el amor que yo requiero. Por esto os he puesto al lado a vuestro prójimo: para que hagáis a este lo que no podéis hacerme a mi, es decir, amarlo sin consideraciones de mérito y sin esperaron utilidad alguna. Y yo considero que me hacéis a mí lo que le hacéis a él”3. 2. Amaos de verdadero corazón Tras estas reflexiones generales sobre el mandamiento del amor al prójimo, ha llegado el momento de hablar de la cualidad que debe revestir este amor. Éstas son fundamentalmente dos: debe ser un amor sincero y un amor de los hechos, un amor del corazón y un amor, por así decirlo, de las manos. Esta vez nos detendremos en la primera cualidad, y lo hacemos dejándonos guiar por el gran cantor de la caridad que es Pablo. La segunda parte de la Carta a los Romanos es toda una sucesión de recomendaciones sobre el amor mutuo dentro de la comunidad cristiana: “Que vuestra caridad sea sin fingimiento[...]; amaos unos a otros con afecto fraterno, competid en estimaros mutuamente...” (Rm 12, 9 ss). “Que la única deuda con los demás sea la del amor mutuo: el que ama al prójimo ya cumplió toda la Ley” (Rm 13, 8). Para captar el espíritu que unifica todas estas recomendaciones, la idea de fondo, o mejor, el “sentimiento” que Pablo tiene de la caridad, debe partirse de esa palabra inicial: “Que la caridad sea sin fingimiento”. Esta no es una de las muchas exhortaciones, sino la matriz de la que deriva todas las demás. Contiene el secreto de la caridad. Intentemos captar, con la ayuda del Espíritu, este secreto. El término original usado por san Pablo y que se traduce como “sin fingimiento”, es anhypòkritos, es decir, sin hipocresía. Este término es una especie de “chivato”; es, de hecho, un término raro que encontramos empleado, en el Nuevo Testamento, casi exclusivamente para definir el amor cristiano. La expresión “amor sincero” (anhypòkritos) vuelve ahora en 2 Corintios 6, 6 y en 1 Pedro 1, 22. Este último texto permite captar, con toda certeza, el significado del término en cuestión, porque lo explica con una perífrasis; el amor sincero – dice – consiste en amarse intensamente “de verdadero corazón”. 12 San Pablo, por tanto, con esa sencilla afirmación: “que la caridad sea sin fingimiento”, lleva el discurso a la raíz misma de la caridad, al corazón. Lo que se exige del amor es que sea verdadero, auténtico, no fingido. Como el vino, para ser “sincero”, debe ser exprimido de la uva, así el amor del corazón. También en ello el Apóstol es el eco fiel del pensamiento de Jesús; él, de hecho, había indicado, repetidamente y con fuerza, al corazón, como el “lugar” en el que se decide el valor de lo que el hombre hace, lo que es puro, o impuro, en la vida de una persona (Mt 15, 19). Podemos hablar de una intuición paulina, respecto de la caridad; ésta consiste en revelar, tras el universo visible y exterior de la caridad, hecho de obras y de palabras, otro universo totalmente interior, que es, respecto al primero, lo que el alma es para el cuerpo. Volvemos a encontrar esta intuición en el otro gran texto sobre la caridad que es 1 Corintios 13. Lo que san Pablo dice allí, bien mirado, se refiere totalmente a esta caridad interior, a las disposiciones y a los sentimientos de caridad: la caridad es paciente, es benigna, no es envidiosa, no se irrita, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera... No hay nada que se refiera, directamente de por sí, a hacer el bien, u obras de caridad, sino que todo se reconduce a la raíz del querer bien. La benevolencia viene antes que la beneficencia. Es el Apóstol mismo el que explicita la diferencia entre las dos esferas de la caridad, diciendo que el mayor acto de caridad exterior – el distribuir a los pobres todos los bienes – no serviría de nada sin la caridad interior (cf. 1 Cor 13, 3). Sería lo opuesto de la caridad “sincera”. La caridad hipócrita, de hecho, es precisamente la que hace el bien, sin querer bien, que muestra exteriormente algo que no tiene una correspondencia en el corazón. En este caso, se tiene una falta de caridad, que puede, incluso, esconder egoísmo, búsqueda de sí, instrumentalización del hermano, o incluso simple remordimiento de conciencia. Sería un error fatal contraponer entre sí caridad del corazón y caridad de los hechos, o refugiarse en la caridad interior, para encontrar en ella una especie de coartada a la falta de caridad de los hechos. Por lo demás, decir que, sin la caridad, “de nada me aprovecha” siquiera el dar todo a los pobres, no significa decir que esto no le sirve a nadie y que es inútil; significa más bien decir que no me aprovecha “a mí”, mientras que puede aprovechar al pobre que la recibe. No se trata, por tanto, de atenuar la importancia de las obras de caridad (lo veremos, decía, la próxima vez), sino de asegurarles un fundamento seguro contra el egoísmo y sus infinitas astucias. San Pablo quiere que los cristianos estén “arraigados y fundados en la caridad” (Ef 3, 17), es decir, que el amor sea la raíz y el fundamento de todo. Amar sinceramente significa amar a esta profundidad, allí donde no se puede mentir, porque estás solo ante ti mismo, solo ante el espejo de tu conciencia, bajo la mirada de Dios. “Ama a su hermano – escribe Agustín – el que, ante Dios, allí donde él solo ve, afirma su corazón y se pregunta íntimamente si verdaderamente actúa así por amor al hermano; y ese ojo que penetra en el corazón, allí donde el hombre no puede llegar, le da testimonio”4. Era amor sincero por ello el de Pablo por los judíos si podía decir: “Digo la verdad en Cristo, no miento, y mi conciencia me lo atestigua en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor constante en mi corazón. Yo mismo desearía ser maldito, separado de Cristo, en favor de mis hermanos, los de mi propia raza” (Rom 9,1-3). Para ser genuina, la caridad cristiana debe, por tanto, partir desde el interior, desde el corazón; las obras de misericordia de las “entrañas de misericordia” (Col 3, 12). Con todo, debemos precisar en seguida que aquí se trata de algo mucho más radical que la simple “interiorización”, es decir, de un poner el acento de la práctica exterior de la caridad a la práctica interior. Este es solo el primer paso. ¡La interiorización apunta a la divinización! El cristiano – decía san Pedro – es aquel que ama “de verdadero corazón”: ¿pero con qué corazón? ¡Con “el corazón nuevo y el Espíritu nuevo” recibido en el bautismo! Cuando un cristiano ama así, es Dios el que ama a través de él; él se convierte en un canal del amor de Dios. Sucede como con el consuelo, que no es otra cosa sino una modalidad del amor: “Dios nos consuela en cada una de nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a quienes se encuentran en todo tipo de aflicción con el consuelo con el que nosotros mismos somos consolados por Dios” (2 Cor 1, 4). Nosotros consolamos con el consuelo con el que somos consolados por Dios, amamos con el amor con el que somos amados por Dios. No con uno diverso. Esto explica el eco, aparentemente desproporcionado, que tiene a veces un sencillísimo acto de amor, a menudo escondido, la esperanza y la luz que crea alrededor. 13 3. La caridad edifica Cuando se habla de la caridad en los escritos apostólicos, no se habla de ella nunca en abstracto, de modo genérico. El trasfondo es siempre la edificación de la comunidad cristiana. En otras palabras, el primer ámbito de ejercicio de la caridad debe ser la Iglesia, y más concretamente aún la comunidad en la que se vive, las personas con las que se mantienen relaciones cotidianas. Así debe suceder también hoy, en particular en el corazón de la Iglesia, entre aquellos que trabajan en estrecho contacto con el Sumo Pontífice. Durante un cierto tiempo en la antigüedad se quiso designar con el término caridad, agape, no sólo la comida fraterna que los cristianos tomaban juntos, sino también a toda la Iglesia5. El mártir san Ignacio de Antioquía saluda a la Iglesia de Roma como la que “preside en la caridad (agape)”, es decir, en la “fraternidad cristiana”, el conjunto de todas las iglesias6. Esta frase no afirma sólo el hecho del primado, sino también su naturaleza, o el modo de ejercerlo: es decir, en la caridad. La Iglesia tiene necesidad urgente de una llamarada de caridad que cure sus fracturas. En un discurso suyo, Pablo VI decía: “La Iglesia necesita sentir refluir por todas sus facultades humanas la ola del amor, de ese amor que se llama caridad, y que precisamente ha sido difundida en nuestros corazones precisamente por el Espíritu Santo que se nos ha dado” 7. Sólo el amor cura. Es el óleo del samaritano. Oleo también porque debe flotar por encima de todo, como hace precisamente el aceite respecto a los líquidos. “Que por encima de todo esté la caridad, que es el vínculo de la perfección” (Col 3, 14). Por encima de todo, super omnia! Por tanto también de la fe y de la esperanza, de la disciplina, de la autoridad, aunque, evidentemente, la propia disciplina y autoridad puede ser una expresión de la caridad. No hay unidad sin la caridad y, si la hubiese, sería sólo una unidad de poco valor para Dios. Un ámbito importante sobre el que trabajar es el de los juicios recíprocos. Pablo escribía a los Romanos: “Entonces, ¿Con qué derecho juzgas a tu hermano? ¿Por qué lo desprecias? ... Dejemos entonces de juzgarnos mutuamente” (Rm 14, 10.13). Antes de él Jesús había dicho: “No juzguéis y no seréis juzgados [...] ¿Por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que está en el tuyo?” (Mt 7, 1-3). Compara el pecado del prójimo (el pecado juzgado), cualquiera que sea, con una pajita, frente al pecado de quien juzga (el pecado de juzgar) que es una viga. La viga es el hecho mismo de juzgar, tan grave es eso a los ojos de Dios. El discurso sobre los juicios es ciertamente delicado y complejo y no se puede dejar a medias, sin que aparezca en seguida poco realista. ¿Cómo se puede, de hecho, vivir del todo sin juzgar? El juicio está dentro de nosotros incluso en una mirada. No podemos observar, escuchar, vivir, sin dar valoraciones, es decir, sin juzgar. Un padre, un superior, un confesor, un juez, quien tenga una responsabilidad sobre los demás, debe juzgar. Es más, a veces, como es el caso de muchos aquí en la Curia, el juzgar es, precisamente, el tipo de servicio que uno está llamado a prestar a la sociedad o a la Iglesia. De hecho, no es tanto el juicio el que se debe quitar de nuestro corazón, ¡sino más bien el veneno de nuestro juicio! Es decir, el hastío, la condena. En el relato de Lucas, el mandato de Jesús: “No juzguéis y no seréis juzgados” es seguido inmediatamente, como para explicitar el sentido de estas palabras, por el mandato: “No condenéis y no seréis condenados” (Lc 6, 37). De por sí, el juzgar es una acción neutral, el juicio puede terminar tanto en condena como en absolución y justificación. Son los prejuicios negativos los que son recogidos y prohibidos por la palabra de Dios, los que junto con el pecado condenan también al pecador, los que miran más al castigo que a la corrección del hermano. Otro punto cualificador de la caridad sincera es la estima: “competid en estimaros mutuamente” (Rm 12, 10). Para estimar al hermano, es necesario no estimarse uno mismo demasiado; es necesario – dice el Apóstol – “no hacerse una idea demasiado alta de sí mismos” (Rm 12, 3). Quien tiene una idea demasiado alta de sí mismo es como un hombre que, de noche, tiene ante los ojos una fuente de luz intensa: no consigue ver otra cosa más allá de ella; no consigue ver las luces de los hermanos, sus virtudes y sus valores. “Minimizar” debe ser nuestro verbo preferido, en las relaciones con los demás: minimizar nuestras virtudes y los defectos de los demás. ¡No minimizar nuestros defectos y las virtudes de los demás, como en cambio hacemos a menudo, que es la cosa diametralmente opuesta! Hay una fábula de Esopo al respecto; en la reelaboración que hace de ella La Fontaine suena así: “Cuando viene a este valle 14 cada uno lleva encima una doble alforja. Dentro de la parte de delante de buen grado todos echamos los defectos ajenos, y en la de atrás, los propios”8. Deberíamos sencillamente dar la vuelta a las cosas: poner nuestros defectos en la parte de delante y los defectos ajenos en la de detrás. Santiago advierte: “No habléis mal unos de otros” (St 4,11). El chisme ha cambiado de nombre, se llama comentario [gossip, n.d.t.] y parece haberse convertido en algo inocente, en cambio es una de las cosas que más contaminan el vivir juntos. No basta con no hablar mal de los demás; es necesario además impedir que otros lo hagan en nuestra presencia, hacerles entender, quizás silenciosamente, que no se está de acuerdo. ¡Qué aire distinto se respira en un ambiente de trabajo y en una comunidad cuando se toma en serio la advertencia de Santiago! En muchos locales públicos una vez se ponía: “Aquí no se fuma”, o también, “Aquí no se blasfema”. No estaría mal sustituirlas, en algunos casos, con el escrito: “¡Aquí no se hacen chismes!” Terminemos escuchando como dirigida a nosotros la exhortación del Apóstol a la comunidad de Filipos, tan querida por él: “Os ruego que hagáis perfecta mi alegría, permaneciendo bien unidos. Tened un mismo amor, un mismo corazón, un mismo pensamiento. No hagáis nada por espíritu de discordia o de vanidad, y que la humildad os lleve a estimar a los otros como superiores a vosotros mismos. Que cada uno busque no solamente su propio interés, sino también el de los demás” (Fil 2, 2-5). 1 Cf. S. Kierkegaard, Gli atti dell’amore, Milán, Rusconi, 1983, p. 163. 2 Benedicto XVI, Gesù di Nazaret, II Parte, Libreria Editrice Vaticana 2011, pp. 76 s. 3 S. Catalina de Siena, Dialogo 64. 4 S. Agustín, Comentario a la primera carta de Juan, 6,2 (PL 35, 2020). 5 Lampe, A Patristic Greek Lexicon, Oxford 1961, p. 8 6 S. Ignacio de Antioquía, Carta a los Romanos, saludo inicial. 7 Discurso en la audiencia general del 29 de noviembre de 1972 (Insegnamenti di Paolo VI, Tipografia Poliglotta Vaticana, X, pp. 1210s.). 8 J. de La Fontaine, Fábulas, I, 7 15