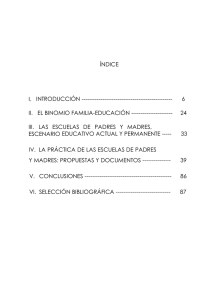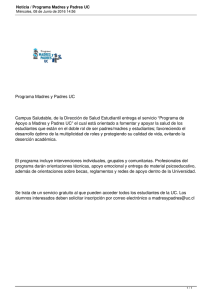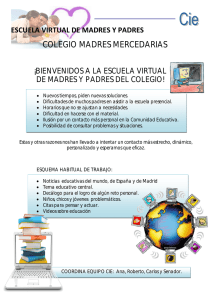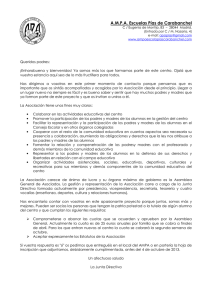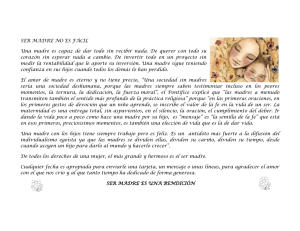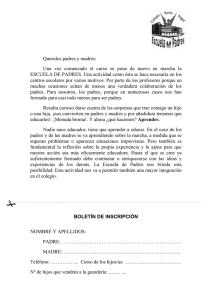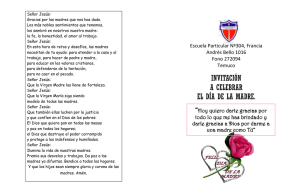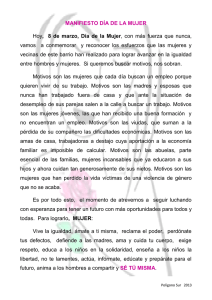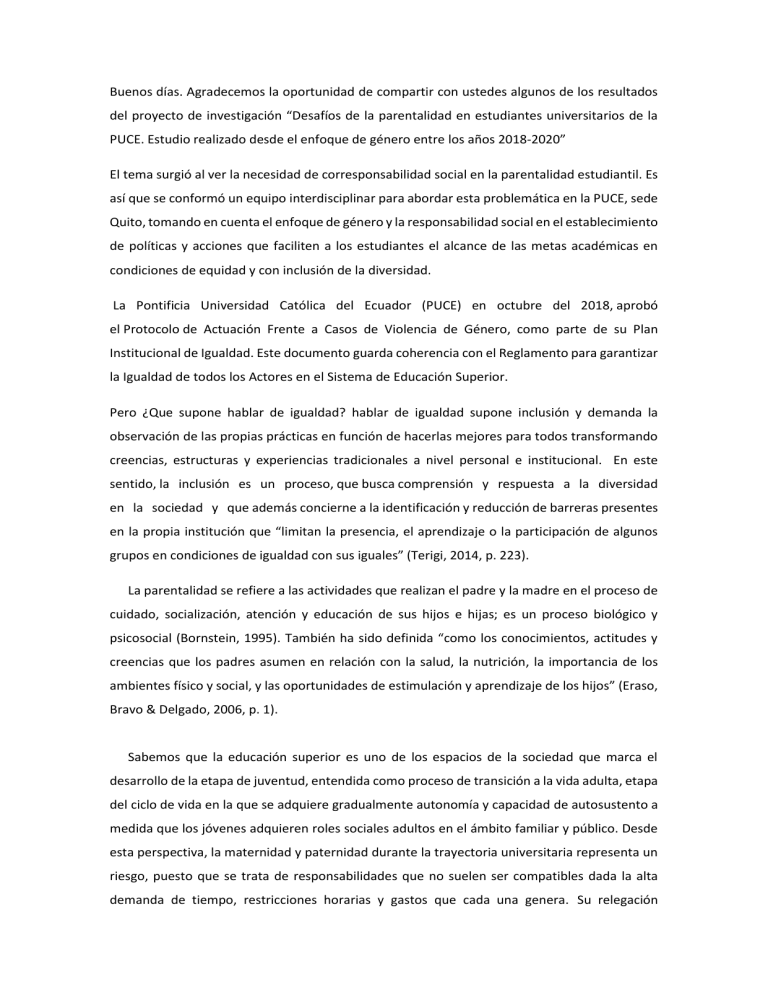
Buenos días. Agradecemos la oportunidad de compartir con ustedes algunos de los resultados del proyecto de investigación “Desafíos de la parentalidad en estudiantes universitarios de la PUCE. Estudio realizado desde el enfoque de género entre los años 2018-2020” El tema surgió al ver la necesidad de corresponsabilidad social en la parentalidad estudiantil. Es así que se conformó un equipo interdisciplinar para abordar esta problemática en la PUCE, sede Quito, tomando en cuenta el enfoque de género y la responsabilidad social en el establecimiento de políticas y acciones que faciliten a los estudiantes el alcance de las metas académicas en condiciones de equidad y con inclusión de la diversidad. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) en octubre del 2018, aprobó el Protocolo de Actuación Frente a Casos de Violencia de Género, como parte de su Plan Institucional de Igualdad. Este documento guarda coherencia con el Reglamento para garantizar la Igualdad de todos los Actores en el Sistema de Educación Superior. Pero ¿Que supone hablar de igualdad? hablar de igualdad supone inclusión y demanda la observación de las propias prácticas en función de hacerlas mejores para todos transformando creencias, estructuras y experiencias tradicionales a nivel personal e institucional. En este sentido, la inclusión es un proceso, que busca comprensión y respuesta a la diversidad en la sociedad y que además concierne a la identificación y reducción de barreras presentes en la propia institución que “limitan la presencia, el aprendizaje o la participación de algunos grupos en condiciones de igualdad con sus iguales” (Terigi, 2014, p. 223). La parentalidad se refiere a las actividades que realizan el padre y la madre en el proceso de cuidado, socialización, atención y educación de sus hijos e hijas; es un proceso biológico y psicosocial (Bornstein, 1995). También ha sido definida “como los conocimientos, actitudes y creencias que los padres asumen en relación con la salud, la nutrición, la importancia de los ambientes físico y social, y las oportunidades de estimulación y aprendizaje de los hijos” (Eraso, Bravo & Delgado, 2006, p. 1). Sabemos que la educación superior es uno de los espacios de la sociedad que marca el desarrollo de la etapa de juventud, entendida como proceso de transición a la vida adulta, etapa del ciclo de vida en la que se adquiere gradualmente autonomía y capacidad de autosustento a medida que los jóvenes adquieren roles sociales adultos en el ámbito familiar y público. Desde esta perspectiva, la maternidad y paternidad durante la trayectoria universitaria representa un riesgo, puesto que se trata de responsabilidades que no suelen ser compatibles dada la alta demanda de tiempo, restricciones horarias y gastos que cada una genera. Su relegación trasciende también a la esfera de derechos, pues la mayoría de universidades no cuentan con infraestructura, políticas, estatutos ni apoyos que permitan compatibilizar los estudios con los compromisos de la parentalidad. Además, el origen social y el género son factores significativos en la diferencia de trayectorias educativas de los jóvenes padres y madres. En la PUCE sede Quito el 10 por ciento de la población estudiantil de grado, es decir de 18 a 22 años de edad son madres y padres. De este porcentaje la mayoría son madres. En relación al estado de civil de los jóvenes padres y madres las mujeres en su mayoría están solteras (60%), mientras que el mayor porcentaje de hombres investigados están casados.El 40% de ellas tuvo a sus hijos antes de los 18 años. El resto fueron madres mientras cursaban sus primeros años de universidad y aunque mencionan que, si utilizaban métodos de control de fertilidad, sus embarazos no fueron planificados. Según el Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 2017-2021, Ecuador es el tercer país en la región con la tasa más alta de embarazos de niñas y adolescentes entre 10 a 19 años de edad, después de Nicaragua y República Dominicana. Muchos adolescentes jóvenes se ven obligados a interrumpir sus estudios sin embargo algunos gracias a sus redes de apoyo logran ingresar en la universidad y graduarse. En el caso de las estudiantes investigadas un gran porcentaje contó con la ayuda de su familia, en especial de la madre sobre todo en relación a las tareas de cuidado, sin embargo, muchas no tuvieron el apoyo de su familia, ni incluso de su pareja por lo que les resultó más difícil compatibilizar la vida estudiantil, con el trabajo y las tareas de cuidado. Por tal razón muchas de las madres investigadas realizan trabajos de tipo informal, y aunque esto ayuda a solventar algunas necesidades económicas en relación a su parentalidad no alcanza para que puedan tener independencia económica. Otras jóvenes deben trabajar los fines de semana, lo cual implica que deban dejar a sus hijos al cuidado de alguien más y en el mejor de los casos es su familia. Así, la carga de trabajo para las estudiantes madres es mayor que para las que no son, pues deben conciliar su vida de estudiantes con su vida de madres y sus trabajos. Esperamos que esta investigación pueda visibilizar a los estudiantes madres y padres y los desafíos que tienen y esperamos generar mayor conciencia de corresponsabilidad social. A continuación, Elizabeth, Johanna y Ernesto……