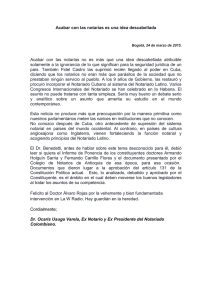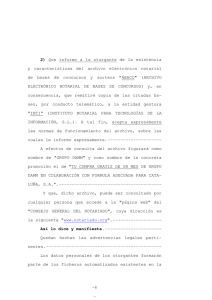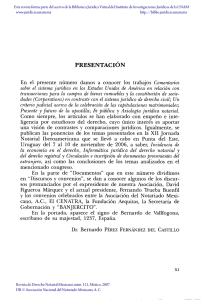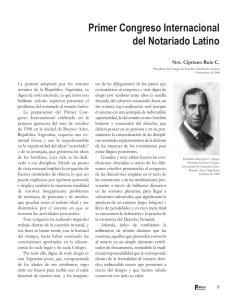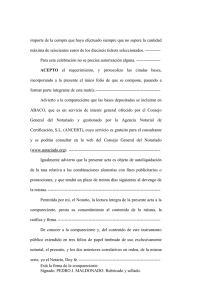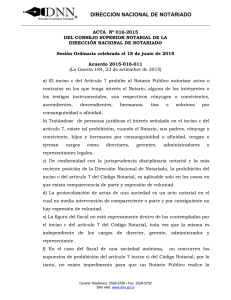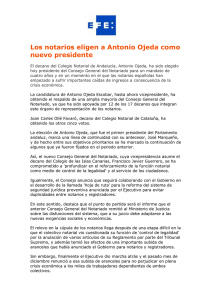CONFIGURACIÓN HISTÓRICA DEL NOTARIADO LATINO* CARLOS ENRIQUE BECERRA PALOMINO Notario de Lima Profesor de Derecho Notarial de la Facultad de Derecho en la PUCP * Este trabajo apareció publicado en el primer número de la Revista “Notarios”. Su importancia y su poca difusión en su momento ameritan que se reproduzca íntegramente. FOLIO REAL 196 REVISTA PERUANA DE DERECHO REGISTRAL Y NOTARIAL SUMARIO I. Introducción. II. Origen y evolución del notariado latino. III. Desarrollo del notariado en España. IV. El notariado en America. V. Desarrollo posterior. VI. La unión internacional del notariado latino. I. INTRODUCCION E l objeto de la presente exposición, es describir y analizar la evolución histórica del Notariado Latino, incidiendo fundamentalmente en la figura del Notario, quien –como profesional del Derecho que ejerce en forma privada una función pública– robustece con una presunción de verdad los hechos y actos en los que interviene.1 1. El notario latino, como lo advierte FONT BOIX, “no ejerce una función pública en sentido propio, sino más bien una función privada de interés público, en el ámbito de intereses de los particulares, actuando como profesional del Derecho”. FONT BOIX, VICENTE. “El Notariado en los Sistemas de Derecho Latino y Anglosajón. El Notariado Latino en Inglaterra”. En Anales de la Academia Matritense del Notariado. Tomo XXII, Vol. 2, pág. 86, CASTÁN asevera que la función notarial tiene un contenido complejo: labor directiva o asesora, labor formativa o legitimadora y labor documental o autenticadora, lo que implica una variadísima gama de operaciones o actividades. CASTÁN TOBEÑAS, JOSÉ. Función notarial y elaboración notarial del derecho. Ed. Reus. Madrid, 1946, págs. 41 y ss. Sobre el notario latino véase, entre otros: CÁMARA Y ALVAREZ, MANUEL DE LA, “El notario latino y su función” y VALLET DE GOYTISOLO, JUAN, “La función notarial de tipo latino” y “El notario y la contratación en la sociedad de masas”. En Revista de Derecho Notarial. Años 1972, 1978 y 1980. 197 FOLIO REAL Resulta interesante reflexionar sobre la evolución histórica del Notariado Latino por ser “un concepto acuñado por la historia”. Reflexionar sobre nuestro pasado tiene sentido y significación si sirve para el presente y, sobre todo, para el futuro con un sentido dinámico de la historia. En ese sentido, cabe destacar las expresivas frases del ilustre RAFAEL NÚÑEZ LAGOS: “Ya no basta, ni a los individuos ni a las profesiones ni a los pueblos, la conservación estática de una cultura heredada. Conservar sin savia renovadora, sin nuevos brotes, es caminar en pos de la petrificación. La cultura aparece hoy, en todo país evolucionado, como un continuo adquirir, como una necesidad de profundizar y perfeccionar en todas las ramas del saber”.2 En los Congresos Internacionales de la Unión y en los estudios doctrinarios, tal como lo señala ANGEL MARTÍNEZ SARRIÓN, es “evidente la unidad del Notariado en torno a la idea de latinidad, matizada o modalizada por las variantes naturales o accidentales que obligadamente se desprenden de cada uno de los sistemas jurídicos a los que deben servir (...) y en general, por el acoplamiento a la legislación de todos los países del más variado origen, pero que, para mejor cumplir sus fines en orden a la regulación de sus relaciones privadas, las llevan a cabo por medio de la actuación profesional del Notariado Latino”.3 El dato determinante de la existencia del Notariado Latino en países de dispar origen –dice FONT BOIX– es la vigencia de un derecho privado de esencia romano-germánica, recogido en los Códigos Civiles modernos, principalmente el francés, y de éste, trasladado a dichos países directamente o a través de la legislación española.4 2. 3. 4. 198 NÚÑEZ LAGOS, RAFAEL, “De los notarios para los notarios”. En Revista del Colegio de Notarios de Lima, Año I, N.º 1, Lima, junio de 1968, pág. 29. MARTÍNEZ SARRIÓN, ANGEL, “El Notariado en la baja romanidad”. En Anales de la Academia Matritense del Notariado. Tomo XXII. Vol. 1, pág. 19. FONT BOIX, VICENTE, Ob. cit., pág. 67. REVISTA PERUANA II. DE DERECHO REGISTRAL Y NOTARIAL ORIGEN Y EVOLUCION DEL NOTARIADO LATINO GONZÁLEZ PALOMINO había dicho que la historia del Notariado y de los instrumentos públicos estaba por investigarse y que se sabía muy poco sobre esta materia. EDUARDO BAUTISTA PONDÉ ha expresado, por su parte, que constituye una incógnita el hecho de determinar el momento histórico en que el Notariado adquiere capacidad fedante. ENRIQUE GIMÉNEZ-ARNAU, a su vez, asevera, refiriéndose a la Edad Media, que ésta resulta un tanto incierta en la historia del Notariado.5 Sobre los orígenes de la institución notarial subsiste gran polémica, destacándose en la doctrina dos tendencias bien diferenciadas: un primer sector, encabezado por DURANDO, afirma que el Notariado surge con reales caracteres no más allá del Imperio Romano y dentro de éste en el Derecho Bizantino. El sector contrario (MENGUAL Y MENGUAL, FERNÁNDEZ CASADO, MICHOT, etc.) considera que aquellas referencias o vestigios que se encuentran en épocas más antiguas a Roma son, aunque imperfectas, reales organizaciones del notariado en la antigüedad prerromana. MATEO AZPEITÍA afirma, refiriéndose a este último sector de la doctrina, que “la fantasía en orden a los precursores de los notarios actuales se ha desbordado, hasta el extremo que Fernández de Otero, y con él muchos otros eruditos, encuentran el abolengo del notariado en el pueblo hebreo y más concretamente en los libros de los Reyes, que hacen mención entre los oficiales del séquito de David, del ESCRIBA SARAÍAS.6 5. 6. GONZÁLEZ PALOMINO, JOSÉ, Instituciones de Derecho Notarial, Ed. Reus. Madrid, 1948, pág. 22. PONDÉ, EDUARDO BAUTISTA. Origen e historia del Notariado. Ed. Depalma, Buenos Aires 1967, pág. 109. GIMÉNEZ-ARNAU, ENRIQUE. Derecho Notarial. Ed. Universidad de Navarra, Pamplona, 1976, pág. 96. AZPEITÍA, MATEO, Evolución mundial del Notariado. Colegio de Notarios de Barcelona. Barcelona, 1931, pág. 8. Asimismo, Derecho Notarial Extranjero, Madrid, 1929, sobre la evolución y el carácter del tabelionato. 199 FOLIO REAL Con una posición ecléctica, a la que nos adherimos, ENRIQUE GIMÉNEZ-ARNAU, expresa que no sería extraño que el tebelionato romano bizantino tenga correspondencia con alguna institución semejante del Derecho de Egipto, pero no existen bases sólidas desde el punto de vista científico que permitan hacer afirmaciones no expuestas a error. De allí que preferimos partir del Derecho Romano.7 2.1. Los antecedentes romanos En Roma, existieron muchos personajes en los que algunos han querido encontrar el antecedente del notario latino; tal variedad de denominaciones refleja que, en realidad, la función notarial estaba dispersa y era atribuida a distintos oficiales públicos y privados, sin que originariamente se reúnan las atribuciones en uno solo. Creemos conveniente hacer hincapié en las figuras de cuatro personajes: el scriba, el notarii, el tabullarius y el tabellio.8 7. 8. 200 GIMÉNEZ-ARNAU, ENRIQUE, Ob. cit., pág. 90. Véase sobre los precedentes hebreos, egipcios, griegos, etc., págs. 91-92. PONDÉ, EDUARDO BAUTISTA. Ob. cit., capítulos I y II. GIRÓN, J. EDUARDO. El Notario Práctico o Tratado de Notaría. Guatemala, 1932, págs. 11 y ss. Según Asevera NIERI “El notariado es antiquísimo; su existencia, vale decir su real y verdadera vida, confusa y balbuciente en virtud de su formal falta de delimitación de poderes, comenzó desde las primeras manifestaciones contractuales de la sociedad”. NIERI, ARGENTINO I., Tratado teórico y práctico de Derecho Notarial. Ed. Depalma. Buenos Aires, 1980. Volumen I, Parte General, pág. 477. Las denominaciones que, siguiendo a diversos autores enumera GIMÉNEZ-ARNAU son las siguientes: “Tabellio, tabullarius, notarius, cursor, amanuensiis o Emanuensis, grafarios, librarius, scriuarius, cognitor, actuarius, chartularius, axceptor, libelense, censuale, refedendarius o refrendaris, scriba, conciliarius, cancelarius, logographis, numerarius, cornicularius, diastoleos, epistolares y argentarios”. GIMÉNEZ-ARNAU, ENRIQUE. Ob. cit., págs. 92-93. VALLET DE GOYTISOLO, refiriéndose al “Apparatus” de Miers, hacer notar que este jurista de la primera mitad del siglo XV usaba “indiferenciadamente los términos notarius, tebellio y scriba”. VALLET DE GOYTISOLO, JUAN. “Aportación del ‘Apparatus’ de Tomás Miers a la historia del notariado catalán”. En Anales de la Academia Matritense del Notariado. Tomo XXII, Vol. 1, pág. 364. REVISTA PERUANA DE DERECHO REGISTRAL Y NOTARIAL Según refiere TOMÁS DIEGO BERNARD, en Roma los scribas tuvieron una función similar a la de los escribas egipcios, en cuanto “copistas y conformadores del Derecho, redactores de instrumentos públicos y privados y agentes contables, particularmente aptos para las tareas administrativas y la gestión de gobierno”9, pero –también indica– no tuvieron nunca, como en ciertas épocas se dio en Egipto y Palestina, investidura religiosa, ni adoctrinaron en problemas teologales y metafísicos. Eran, sí, hombres ilustrados, tanto por sus estudios cuanto por el conocimiento que en el ejercicio profesional iban adquiriendo sobre leyes, procedimientos, administración y, aun, literatura y ciencias. PONDÉ señala que los escribas eran custodios de documentos y que el pretor utilizaba sus servicios para la redacción de decretos y resoluciones, razón por la cual –dice– “es natural que con una aptitud de esa naturaleza tenían una instrucción superior a la común”.10 Los notarii, por su parte, eran copistas y registradores, hábiles en el arte de la escritura y capaces de escribir sin interrupción siguiendo el curso de la palabra hablada. Se valían para ello de “notas”, signos o abreviaturas de su invención. Pero el documento así elaborado no adquiría un valor especial, deducido de la intervención del funcionario. No obstante ello, su conocimiento era muy apreciado por los magistrados quienes teníanlos por auxiliares preciosos. Sucedió, entonces, que –inicialmente– no pasaron de ser simples estenógrados; pero en atención al hecho de que la experiencia va formando la especialización, estos notarii van, poco a poco, convirtiéndose en secretarios de las personalidades a cuyo servicio trabajaban. “Y así asistimos –dice JOAQUÍN CARO ESCALLÓN– a un cambio 9. BERNARD, TOMÁS DIEGO. “Escriba”, en Enciclopedia Jurídica Omeba. Ed. Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, 1982, Tomo X, pág. 582. 10. PONDÉ, EDUARDO BAUTISTA. Ob. cit., pág. 32. 201 FOLIO REAL en el valor semántico de las palabras. De simple estenógrafo, el notario se convirtió en el funcionario-secretario que venía a autenticar, en cierto modo, a dar fe en un acto de su superior”.11 El tabularius tenía la misión de archivar documentos públicos aunque, inicialmente, cumplía funciones oficiales de censo. Para FRANCISCO MARTÍNEZ SEGOVIA el tabulario “órgano de permanencia”, según su opinión, se origina en la necesidad social de “conservar los derechos particulares.12 En efecto, fue la importancia del censo y el atributo de la custodia de los documentos oficiales, lo que determinó que se generalizará la práctica de entregarles en custodia testamentos, contratos y otros documentos que los particulares tenían interés en proteger. Sin embargo, la custodia tabular no otorgaba autenticidad al documento. El tabellio es probablemente el personaje que más se asemeja al notario de nuestra contemporaneidad. En alguna oportunidad RAFAEL NÚÑEZ LAGOS los ha considerado como “los abuelitos de los notarios actuales”, tratando de graficar dicha vinculación. AZPEITÍA, admite que “fue el tabelión quien mejor presenta la figura del notariado moderno.13 11. CARO ESCALLÒN, JOAQUÍN. El Notario Latino, Estatuto Nacional Colombiano y Derecho Comparado. Ed. Temis Librería, Bogotá, Colombia, 1980, pág. 13. Asimismo: BARRAGÁN, ALFONSO M., Manual de Derecho Notarial. Ed. Temis, Bogotá, Colombia, 1979, pág. 17. 12. MARTÍNEZ SEGOVIA, FRANCISCO, Función Notarial, Ediciones Jurídicas EuropaAmérica, Buenos Aires, Argentina, pág. 30. 13. AZPEITÍA, MATEO, Ob. cit., pág. 8. Según los tratadistas –dice NIERI– “el tebelión fue el verdadero precursor del notario; nación como una necesidad de la vida práctica”. NIERI, ARGENTINO I., Ob. cit., Vol. 1, pág. 475. AVILA ALVAREZ afirma: “Solamente los tabelliones (de tabellia, tablilla) pueden considerarse precedentes del notario, tal como hoy se le considera”. AVILA ALVAREZ, PEDRO, Derecho notarial. Bosch, Casa Editorial, Barcelona, 1986, pág. 30. 202 REVISTA PERUANA DE DERECHO REGISTRAL Y NOTARIAL Alonso Barragán explica, por su parte, que el tabelión tenía las funciones (que lo conforman como el verdadero antecesor del notario actual): a) “El tabelión tenía la obligación de redactar una minuta (Scheda) del acto, es decir, que se le imponía el deber de intervenir personalmente en el contrato que las partes estaban celebrando. b) Debía conservar esa minuta bajo su personal custodia, sin poder delegarla en otro, y expedir copia de ella. c) Su ingreso al servicio no era libre ni arbitrario, sino que estaba sometido a reglas muy precisas: el aspirante debía tener conocimientos de la ciencia de las leyes, poseer un buen carácter, no llevar vida disoluta y ser escogido entre gente prudente, juiciosa e inteligente. d) Finalmente, debía reunir condiciones de buena salud, que lo hicieran apto para el adecuado desempeño del cargo.14 JOSÉ BONO narra que los “tabeliones romanos sobreviven a la caída del Imperio en Occidente (y en el Oriente, sin la menor solución de continuidad, perduran en el Imperio bizantino), y empiezan a usar en la práctica el título de notarius, conservando en los siglos de transición a la Alta Edad Media las tradiciones profesionales y documentales antiguas”.15 La expansión del Imperio Romano, y su consiguiente interrelación con otros pueblos, permitió el aumento del intercambio negocial entre romanos y peregrinos, haciendo cada 14. BARRAGÁN, ALFONSO M., Manual cit., págs. 17-18. Asimismo, Apuntes del Derecho Notarial, Bogotá, 1977, pág. 14. 15. BONO, JOSÉ, Historia del Derecho Notarial Español, publicado por la Junta de Colegios Notariales de España, Madrid, 1976, Tomo I, págs. 45 y 47. 203 FOLIO REAL vez más necesaria e importante la participación de quienes redacten los documentos contractuales. La importancia que adquiere el instrumento extendido por el tabelión se reconoce en la Constitución Ioanni Praefecto, la cual dispone la intervención personal del tabelión en los contratos y la conservación de la scheda (antecedente de la actual minuta). Sin embargo, es en las Novelas de Justiniano en que se fijan las bases para la función de los tabeliones con proyección al notariado actual. 2.2. Las novelas de Justiniano JUSTINIANO “es el último emperador romano y el primero de Bizancio”, según frase que reproduce JOSÉ LUIS DE LOS MOZOS.16 Su era significó un intento de restauración del imperio romano unitario. Existe discrepancia en lo que se refiere a su labor política, pero hay uniformidad de criterios sobre su labor legislativa. En cuanto a lo primero resulta significativo el hecho, que señala PIRENNE, de la reconquista del Mediterráneo, lo cual tiene una significación de mayor importancia.17 Sobre lo segundo se reconoce que su obra permitió fijar el Derecho Romano y conservarlo como cuerpo de doctrina, para sentar la base del sistema jurídico latino o romanista. El Hábeas Iuris Civiles, la jurisprudencia acabada de JUSTINIANO (que, en verdad, fue obra de un distinguido grupo de juristas, entre los que destaca TRIBONIANO), resulta de indudable valor histórico, ya que dicha compilación integrada por: El Código, Digesto, las Instituciones y las Novelas, “sintetizó el derecho práctico de su época, 16. DE LOS MOZOS, JOSÉ LUIS, Metodología y Ciencia en el Derecho Privado Moderno, Ed. Revista de Derecho Privado y Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid, 1977, pág. 198. 17. PIRENNE, JACQUES, Historia Universal – Las grandes corrientes de la Historia, Ed. Éxito, Barcelona, España, 1973, Vol. I, pág. 435. 204 REVISTA PERUANA DE DERECHO REGISTRAL Y NOTARIAL recogió la doctrina clásica del Derecho Romano anterior, formuló –a su vez– nuevos principios y definió instituciones revocadas en el Derecho Civil.18 Justiniano, a través de las Novelas, propiciará un enorme avance en la institución notarial. En ellas se reconocen muchas instituciones y principios que tiene vigencia actualmente. Aparece el término protocolo con vinculación notarial y los principios de autenticidad, rogación, inmediación y jurisdiccionalidad, encuentran sus antecedentes primarios Las novelas constituyen las leyes dictadas por Justiniano, Novellae Constituciones Post Codicem. Emtre 533 y 6546 d.c., las mismas que no fueron compiladas oficialmente. Nos interesa destacar las siguientes Novelas, relacionadas con el tema de nuestro estudio: XLIV, XLV y LXXIII, las mismas que han estructurado las raíces sustanciales cuanto al notariado se refiere. La actividad del tabelión se realizaba en una plazao o statio, se mencionaron algunos colaboradores que serían redactores (ministratem) y un contable económico, ad numeratoren. En la novela XLV aparece por primera vez con vinculación notarial el término protocolo y se habla del “encargo”, lo que ha determinado que de ello se derive la rogatio. El Capítulo II dice lo siguiente: “También añadimos a la presente ley que los notarios no escriban los documentos en papel en blanco, sino en el que al principio tenga (lo que se llama protocolo) el nombre del que a la sazón sea gloriosísimo conde de nuestras sacras liberalidades, la fecha en que se hizo el documento y lo que en tales hojas se escribe, y que no corten el protocolo, sino que lo deje 18. SILVA ARMANDO, “Corpus Juris Civilis” en Enciclopedia Jurídica Omeba, t. IV, Buenos Aires, 1984, pág. 919. Véase también PONDÉ, EDUARDO BAUTISTA, Ob. cit., pág. 50. 205 FOLIO REAL unido. Porque hemos sabido que tales documentos se probaron antes y ahora muchas falsedades y por lo tanto, aunque haya alguna hoja de papel (porque también hemos sabido esto) que no tenga el protocolo escrito de este modo, sino que lleve otra cualquier escritura, no lo admitan como adulterada y no apta para tales cosas, sino escriban los documentos solamente en hoja en papel tal como antes hemos dicho. Así, pues, queremos que lo que por nosotros ha sido decretado sobre la cualidad de tales hojas de papel, y sobre la separación de lo que se llama protocolo”. En la novela XLII se dictan normas relacionadas con la fecha cierta de los documentos, expresándose que los mismos notarios y otros funcionarios, al realizar sus actuaciones, inician de este modo los comentos. “En el año del imperio de tal sacratismo Augusto emperador, y después de esto escriban el nombre del cónsul que hay en aquel año, y en tercer lugar la indicción, el mes y el día”. En la novela XIIIII se refiere la intervención del notario y de los testigos en la elaboración de los instrumentos, al cotejo y a la calidad del notario como testigo privilegio. “La legislación Justinianea es realmente notable y meritoria” y “la labor de Justiniano en el campo del Derecho trasciende los límites de su época”, tal como lo ha señalado CARO ESCALLÓN.19 Este autor sintetiza el aporte de las Novelas expresando que ponen de relieve, en lo que refiere al notariado, principios que se repiten en la actualidad. Consideramos interesante reproducir este resumen:20 19. CARO ESCALLÓN, JOAQUÍN, Ob. cit., págs. 13 y 14. 20. Ibíd. pág. 14. Los tabeliones –dice PELOSI– redactaban los instrumentos o documentos denominados generalmente instrumenta o documenta publicae confecta. PELOSI, CARLOS A., El documento notarial. Editorial Astrea. Buenos Aires, 206 REVISTA PERUANA DE DERECHO REGISTRAL Y NOTARIAL «En primer término, no obstante que la designación de los tabeliones dependía del emperador, vale decir, que el goce del cargo tenía un origen estatal, el servicio que ellos prestaban era remunerado por los usuarios, porque se pensaba que esa remuneración correspondía al servicio prestado profesionalmente. El tabelión debía ser requerido –la rogatio– para la prestación de sus servicios, como correspondía a su carácter de profesional particular, ajeno al ejercicio de ocupaciones oficiales, las cuales podían desempeñarse, éstas sí, de manera oficiosa La intervención de los tabeliones estaba limitada a la elaboración de documentos o instrumentos redactores de negocios o contratos de particulares. En el sector oficial, los redactores o escríbanos oficiales cumplían sus labores sobre estas áreas. La extensión de los documentos debía ser realizada por una misma persona, el tabelión, o, en su defecto, por una persona encargada por él, y teniendo presente siempre a los contratantes y a los testigos. Era deber del tabelión residir en el lugar designado para el ejercicio de su profesión, sitio del cual no podía retirarse sino mediante licencia y dejando un reemplazo. En la redacción, los documentos debían seguir algunas formalidades tendientes a darles seguridad y autenticidad, tales como la fecha y demás circunstancias de orden cronológico. 1980, pág. 5. PONDÉ expresa que “no poseía la fuerza del documento público con autenticidad emanada de la intervención de un magistrado, ni era feble cual el documento privado”,pero por la intervención asesora y redactora del tabelión adquiría una connotación especial. PONDÉ, EDUARDO BAUTISTA. “Escuela de Arte Notarial y legislación justinianea”. En Instituto Argentino de Cultura Notarial. Estudios jurídiconotariales (en homenaje al doctor CARLOS A. PELOSI). Buenos Aires, 1981, pág. 286. 207 FOLIO REAL Los documentos tenían que extenderse en un papel o material especial, el protocolo, y con un signo definitivo especial –signum pubicum–, requisito éste que, poco a poco, fue desfigurándose hasta convertirse, como sucede en la mayoría de las legislaciones actuales, en una mera cuestión fiscal “el papel sellado”». 2.3. Las invasiones bárbaras: acrisolamiento del Derecho Romano y Germánico. Está lejos de nuestra intención hacer un enfoque pormenorizado respecto del desplazamiento de los pueblos que conocemos como “bárbaros” y que presionaron al Imperio Romano en la península itálica. Los visigodos, presionados por los hunos y dirigidos por Alarico, llegaron hasta Roma, continuaron hacia el Sur y, posteriormente, retornaron a la parte sur de su país de lo que ahora es Francia (La Provenza), dando origen al Reino Visigodo al instalarse después en la Península Ibérica. Aquí, no obstante, se encontraron con otros pueblos que se habían anticipado a ellos: los vándalos, los suelos, los alanos. Los vándalos serían desplazados hacia el norte de Africa y asentaron su reino en las proximidades de la antigua Cartago, habiendo sido motivo de la preocupación de Justiniano en cuanto a su sometimiento, cuando procuró la restauración del poder del Imperio Romano. Los ostrogodos, presionados también por los hunos ocuparon la Revena y zonas adyacentes al mandato de su Rey Teodorico el Grande, en desplazamiento de pueblos, de Oriente hacia Occidente. Sin embargo, también hubo un desplazamiento de pueblos germánicos de norte a sur (ya hemos mencionado a los vándalos, los suevos y los alanos), procedentes de las regiones nórdicas de Europa. Entre éstos, merece especial atención el pueblo de los longobardos que descendió y se estableció en el Norte de Italia, “dando nombre a lo que más adelante y 208 REVISTA PERUANA DE DERECHO REGISTRAL Y NOTARIAL dentro de las limitaciones territoriales aproximadas pasó a constituir la Lombardía”. Los burgundios se estacionaron en lo que, con el tiempo, llegó a ser la Borgoña. Los francos hicieron un desplazamiento de menor latitud y se radicaron a las márgenes del Rhin y del Saal (...)”.21 En la zona del Norte de Italia se produjo un acrisolamiento de los derechos romano y germánico que es particularmente importante para el Notariado Latino. Cabe mencionar la observación hecha por JOSÉ LUIS DE LOS MOZOS en el sentido de que no puede distinguirse, como generalmente se hace, en la historia de las legislaciones germánicas, entre ideas de tal naturaleza y el Derecho Romano de los juristas clásicos. “Este enfoque es inexacto”, dice el citado jurista, y agrega: “El Derecho adoptado en los reinos germánicos fue el Derecho Romano vulgar. La recepción de éste se muestra, en diversos grados, en las leyes de godos, burgundios, francos y longobardos (...)”.22 Efectuada la precisión, con la que concordamos, vamos a mencionar la legislación de los longobardos que tiene particular importancia para nuestro tema. 2.3.1. Los Longobardos Entre la legislación de los Longobardos que nos interesa destacar están los Edictos de Rotario y Luitprando y la Ley de Ratchis. 21. PONDÉ, EDUARDO BAUTISTA, Ob. cit., págs. 68-69. “En último término, las grandes migraciones marcan la culminación de la penetración mutua entre germanos y romanos, iniciada a través de las fronteras imperiales”, según afirma BRAVO LIRA. Además, agrega, “las migraciones germánicas vinieron a poner término a un proceso histórico de decadencia que corroía desde hacía siglos el mundo romano”. BRAVO LIRA, BERNARDINO. Formación del derecho occidental. Editorial jurídica de Chile. Santiago 1970, págs. 166 y 171. 22. DE LOS MOZOS, JOSÉ LUIS, Ob. cit., pág. 200. 209 FOLIO REAL Los edictos venían a ser disposiciones reales, dejando que subsistiera la denominación de leyes o constituciones para las resoluciones de los emperadores de Oriente. Rotario dictó un edicto para imponer drásticamente la ley de origen germánico, prescindiendo de la nacionalidad de los habitantes. Luitprando modificó lo establecido por Rotario, restableciendo el respeto para las poblaciones sometidas y facultando la contratación entre los romanos o entre los longobardos para que se ajustara indistintamente a sus propias leyes y dispuso, asimismo que la redacción del documento pueda hacerse en idioma germánico o en Latín, con la excepción de los actos de última voluntad que debían hacerse necesariamente de acuerdo a la Ley a la que estaba sometido el autor del documento, según refiere PONDÉ, a quien estamos siguiendo en esta parte del trabajo.23 El edicto de Luitprando, según AZPEITÍA, incorporó la denominación de “Escriba” al redactor de los documentos, haciendo su intervención obligatoria, lo cual tenía “todos los matices de una función pública”.24 Este proceso culminó durante el reinado de Ratchis (740), en el que se dictó la Ley octava, hablándose por primera vez de “carta” como “instrumento revelador del negocio jurídico e instrumento constitutivo de la contratación; es el equivalente, para nuestros tiempos, de la escritura pública pasada ante el notario”.25 2.4. Los hechos y el documento Según RAFAEL NÚÑEZ LAGOS la traditio chartae y la stipulatio fueron las dos modalidades, germánica una y romana la otra, 23. PONDÉ, EDUARDO BAUTISTA, Ob. cit., pág. 71. 24. AZPEITÍA, MATEO, Ob. cit., pág. 59. 25. PONDÉ, EDUARDO BAUTISTA, Ob. cit., pág. 71. 210 REVISTA PERUANA DE DERECHO REGISTRAL Y NOTARIAL que presidieron la formación del sistema documental de la Edad Media, reemplazando los hechos con el documento. Describe con mucha propiedad ese momento histórico que lleva a simplificar las formalidades para la perfección del contrato, simbólicamente, desde la festuca o wadium hasta el documento. He aquí lo que narra dicho autor: “La cosa, sobre todo si es inmueble, a veces no puede entregarse de momento. En sustitución de ella se entrega algo de ella, o algo que la represente: un terrón del suelo de la finca, una rama (stipula-frestuca-wadium), etc. De igual manera, en vez de todo el precio, se entrega parte de él: arra o launegildo. Estas prestaciones, más que parciales, simbólicas, perfeccionan primitivamente ex re el contrato, y precisamente por su simbolismo, transforman el contrato real en solemne o formal. La simplificación lleva a que baste un solo símbolo –bien festuca o wadium, bien arra– para la perfección del contrato”.26 En Roma los contratos eran esencialmente formalistas, basados en las frases rituales, gestos y actitud de los que intervenían eran esenciales para perfeccionar las obligaciones contractuales. La Mancipatio, la In jure cesio, y la Traditio eran propias del Derecho Romano, pero tal como lo señala L UIS CARRAL Y DE TERESA, las dos primeras acaban por desaparecer y queda como dualidad significativa la Traditio que “era aplicable a toda clase de bienes, y sin la interpretación de ritos o fórmulas. Se trataba de una entrega de la cosa con desapoderamiento. Por eso, en el lenguaje jurídico-moderno, tradición también quiere decir entrega”.27 26. NÚÑEZ LAGOS, RAFAEL, “El documento notarial y Rolandino”. En PASSAGGERI, ROLANDINO. Aurora. Con las adiciones de PEDRO DE UNZOLA. Versión al castellano de VÍCTOR VICENTE VELA y RAFAEL NÚÑEZ LAGOS. Ilustre Colegio Notarial de Madrid. Segundo Congreso Internacional del Notariado Latino. Madrid, 1950. (Imp. 1485), págs. XVIII y XIX. 27. CARRAL Y DETERESA, LUIS, Derecho Notarial y Derecho Registral. Ed. Porrúa, México, 1979, pág. 222. 211 FOLIO REAL Los contratos germánicos de otro lado, eran verbales ya que las tribus bárbaras no conocían la escritura y mientras en el Derecho Romano la transmisión de la propiedad se consideraba como un solo acto, en el Derecho Germánico dicho fenómeno exigía actos diferentes, el uno que tiene como protagonista al transmitente y el otro al adquirente. En el primer caso el transmitente se despoja de todos sus derechos sobre la cosa, lo que se denomina expropiatio, exfestucatio y Auflassung. El segundo acto tiene como protagonista al adquiriente, quien se apodera y ocupa de la cosa independiente de los derechos de quien transmite, lo que se denomina impropiatio, investidura y gewere. Cuando aparece la escritura, el documento como cosa se involucra en la ceremonia. “En vez o además de la festuca se entrega el documento: traditio chartae; en vez o además de vestirse el guante, se levanta o recoge del suelo y se acepta el documento”.28 2.5. El Imperio Bizantino Basilio I, de la dinastía macedónica, ambicionó condenar, lo más brevemente posible, las leyes del Imperio, completando la obra justinianea. Pero, es en la época de su hijo León, que se terminan las “leyes imperiales”. León VI, llamado “El Sabio” o “El Filósofo” publicó una obra de gran interés notarial: la Constitución de CXV, Libro de Leparca o del Prefecto. En este texto, cuando se refiere a las corporaciones existentes, trata de la corporación de los notarios o tabularii. Aparecen disposiciones que suponen claramente la organización colegial. Respecto de las condiciones de los notarios se establecen estrictas imposiciones en lo ético-moral, y en cuanto a su capacidad su capacidad científica, en el Capítulo I se señala que los aspirantes deben poseer: “buenas costumbres y .XIX .gáp ,.tic .bO ,LEAFAR ,SOGAL ZEÑÚN . 8 2 212 REVISTA PERUANA DE DERECHO REGISTRAL Y NOTARIAL singular prudencia”, y ser: “sabios, inteligentes, discretos en el hablar y diestros en racionar”. Los encargados de examinarlos son su pares y los elegían mediante votos. El Prefecto confería la investidura al ser aprobado el candidato. En esta Constitución aparece la primera afirmación terminante en cuanto a la litación del número de notarios, hecha mediante dispositivo legal; se contemplaba únicamente la existencia de 24 tabularios. El acto material de incorporación era la entrega del sello (anillo signatorio, que se suponía tenía como símbolo de esta autoridad el busto del Emperador) 2.6. Carlomagno y su influencia El reinado de Carlomagmo, “nimbado por la protección de la Santa sede” –según grase de PIRENNE– permitió la unidad de la Galia y puso fin a las luchas internas que la devastaban desde hacía un siglo. Para hacer de sus estados un verdadero imperio –continúa dicho autor (en el segundo volumen de su obra)– “Carlomagno emprendió una considerable obra legislativa, codificando las leyes de los frisios, los chamaves y los turingios, y promulgando muchas capitulaciones”.29 Las resoluciones tomadas en las asambleas francas que se aplicaban en el Imperio Carolingio, se agrupaban por capítulos, conociéndose con el nombre de “capitulares” o “capítula”. En aquellas aparecen los SCABINI: “Funcionarios que dirimían en la Corte del Emperador las cuestiones litigiosas que pudieran entablarse por parte de los súbditos contra las resoluciones del monarca”.30 En consecuencia, los SCABINI, quienes tenían funciones judiciales, aparecen estrechamente vinculados a lo que hoy es 29. PIRENNE, JACQUES, Ob. cit., págs. 60-61. 30. PONDÉ, EDUARDO BAUTISTA, Ob. cit., pág. 108. 213 FOLIO REAL el notario por los caracteres fideifacientes que importa la función de juez. Es más, “el notario podría haber nacido al amparo del juez, como consecuencia de la imposibilidad de que éste atendiera tantos quehaceres, especialmente cuando se referían a los de la llamada “jurisdicción voluntaria”.31 Surgieron en este contexto los iudici chartularii, colaboradores de los SCABINI, en asuntos que no importaban controversia ni litigio; en los cuales se apela al sistema de fingir juicios (procedimiento ingenioso con los caracteres de la in iure cesio romana). Consistía en que una de las partes demandaba a la otra la propiedad –por ejemplo– de una casa y al no contestar dicha acción, la otra parte, la aceptaba, expidiendo el Iudice Chartularii, la instrumenta guarentigia, con lo que concluía el “poceso”. Esta instrumenta guarentigia revestirá pública fides. Sobre el juramento remarcamos la importancia que los francos le daban, lo cual nos sirve para destacar el valor funcional del naciente instituto notarial. RAFAEL NÚÑEZ LAGOS afirma que la trascendencia del juramento era tal, que quien obtenía el derecho a jurar primero, volcaba a su favor la controversia. Vale decir que, el fondo del asunto consistía en adquirir: “Quien tiene el derecho a probar a jurar primero”. El juramen31. PONDÉ, EDUARDO BAUTISTA, Ibíd. “La primera manifestación del notariado, como organismo de auténtica función pública, surgió a la vida europea en Francia con el advenimiento de los juidices chartularii. La obra cultural, en esta ciencia, la inició Carlomagno, el rey emperador más imponente de la edad media”. NIERI, ARGENTINO I., Ob. cit., Vol. 1, pág. 475. “El gran número de juicios fingidos –dice NÚÑEZ LAGOS– llevó a crear jueces especiales que se llamaron judices chartularii. No sé si Carlomagno, (fallecido en el año 814) fue el creador de ellos como pretenden algunos, o si más bien sus Capitulares recogen un funcionario de época anterior. De cualquier forma, en el siglo XIII los judices chartularii ya desempeñaban su función en forma semejante a los Notarios de hoy, y desde luego se llaman Notarios”. NÚÑEZ LAGOS, RAFAEL. Estudios sobre el valor jurídico del documento notarial. (Notas de historia y exégesis). ALCALÁ DE HENARES, 1945, pág. 52, Nota 1. 214 REVISTA PERUANA DE DERECHO REGISTRAL Y NOTARIAL to decisorio constituía, entonces, el único medio de prueba. Se juraba sobre situaciones totales y calificaciones de parte. “El acto se hacía en la noche, cada cuarenta días, delante de los hombres libres y bajo un árbol de tilo. Un escudo colgado en el árbol le daba ambiente jurisdiccional”. Por ello resulta trascendente la preeminencia que tiene el naciente documento notarial sobre el juramento. Se infiere, por consiguiente, que la influencia del Imperio Carolingio –en la configuración del instituto –radica en la fusión que propende al Derecho Romano clásico con el Germano. 2.7. La Universidad de Bolonia La universidad de Bolonia, una de las más antiguas del mundo, tiene trascendental importancia, debido a que en ella encontramos concentrada la mejor sustancia del notario y la función notarial, en su conformación inspiradora de la notaría del tipo latino, según afirma PONDÉ. Los maestros boloñenses robustecieron el vigor del viejo Derecho Romano, con las reestructuraciones del Justinianeo, y unificaron ciertos con el derecho germánico. En aquella Universidad se originó la escuela de juristas que hacían glosas de las obras de Derecho, lo que motivó que se les llamara glosadores. Dichos juristas, adoptando el sistema exegético, efectuaban primero el comentario de los textos legales, mediante la lectio, luego, “un análisis gramatical de la propia letra (litera), y una explicación lógica del sentido del texto (sensu); por último, se dedicaban a la exégesis del contenido, el tema científico y el pensamiento del autor, todo ello denominado, “sentencia”.32 .251 .gáp ,.tic .bO ,ATSITUAB ODRAUDE ,ÉDNOP . 2 3 215 FOLIO REAL Como iniciador de este sistema se tiene a IRNERIO quien, además, escribió el famoso Formularium Tabelliorum. Sin embargo, se considera realmente como fundador de la Escuela, hacia 1228, a RAINIERI DI PERUGIA, autor de la Summa Artis Notariae. En aquel Siglo llamar al notariado arte era concederle un elogioso abolengo. “En esa época, se consideraban existentes siete Artes Mayores, con sus respectivas corporaciones; en primer lugar, figuraban jueces y notarios, calificados por ideales de ley y justicia. ROLANDO PASSAGGERI fue el personaje de mayor relieve notarial en la Escuela de Bolonia. Llegó a la categoría de jefe de cancilleres, actividad que se hizo función de notarios. Su figura se llena de elogios; y de sus célebres formularios, se dice que “no brotaron por generación espontánea: son un eslabón de oro pero eslabón al fin, en la cadena evolutiva del documento notarial (...)”.33 Otro miembro importante de la antedicha Escuela, digno de mencionarse, fue SALATIEL, con su obra Arts Notariae; quien define al notario como “el que ejerce el oficio público y a cuya fe públicamente hoy se recurre con el fin de que escriba y reduzca a forma pública, para su perpetua memoria, todo lo que los hombres realizan”. A las condiciones físicas y morales para ser notario, agrega: “El pleno conocimiento del arte notarial o tabelionato”. Respecto a los monjes y canónigos, les llama; “muertos civiles”, impedidos de desempeñar la función de notarios. ROLANDINO, notario más prolífico en obras, escribió el Tractatus Notalarum, donde expone en qué consiste la Notaría, básicamente. Trata sobre el nombramiento y forma de llegar a la función y también del cese. Asimismo, determina deberes e 33. CARO ESCALLÓN, JOAQUÍN, Ob. cit., pág. 18. 216 REVISTA PERUANA DE DERECHO REGISTRAL Y NOTARIAL incompatibilidades. Otra obra suya, llamada Aurora, tiene mucha trascendencia en el desarrollo ulterior del notariado; calificándolo de “enlace entre una práctica rutinaria y a veces bastarda y a los dogmas científicos de los doctores (...)”.34 A continuación transcribimos, en la lengua original en que está escrita la obra –el latín– una pieza de sus formularios: (se refiere a una escritura en la que si el hermano de la esposa, vendedora, o algún otro que estipuló la dote de la mujer consistiera, conjuntamente con ella). “Ad haed domina ‘Mathelda’, ipsus venditoris, uxor, ‘Joannes’ ejs frater, qui pro ipsa domina ‘Mathelda’ dotem dedit et camdem in omnem eventum restituendae dotis extitit stipulatus... ut patet in instrumento dotis scripto manu talis notarii praedictis ómnibus praesentes, dictae venditioni consenserus et certificatae (...)”.35 PEDRO DE UNZOLA, discípulo de ROLANDINO, concluyó esta obra con el nombre de Aurora Novísima, y ambas son conocidas con el nombre de Meridiana. Rolandino es considerado el Príncipe de la Notaría, debido a sus obras fundadoras. Cuando Gutemberg inventó los tipos movibles, las obras rolandinas se imprimieron muchísimo, al terminar el siglo XV se habían hecho quince ediciones, desde 1475 hasta 1500, de su tratado. ROLANDINO tiene, pues, el mérito de haber enseñado el notariado a toda Europa Occidental. 2.8. Influencia de la Iglesia En la Edad Media designar al Notariado era atributo del Emperador o lo fue del romano Pontífice, según el caso. Pudieron delegarlo también a príncipes menores o señores feudales. El instrumento público constituye el hecho por mano pública 34. NÚÑEZ LAGOS, RAFAEL, Ob. cit., pág. XVIII. 35. PASSAGERI, ROLANDINO, Ob. cit., pág. 228. 217 FOLIO REAL (o sea por tabeliones). El instrumento tenía dos partes: el tenor del negocio y su publicación solemne. La publicación que le daba el carácter auténtico o público, debía escribirse por el notario directamente. Los requisitos del documento eran: el año de la era cristiana, la edición, el día y el mes, el lugar, los testigos y el nombre de tabelión. Se agregaba también los nombres del Rey o Pontífice, alguna invocación al del divino Señor y el de la ciudad o castillo en que se recibía el documento. RAFAEL NÚÑEZ LAGOS identifica y distingue entre requisitos del documento notarial y los que se refieren al notario mismo. Los últimos se denominaban: la rogatio, la auditio, la faccion del documento y su publicación. Los requisitos del documento –finalmente– serían las publicaciones y el tenor del negocio. Los notarios eclesiásticos fueron, originalmente, escribientes particulares que servían de secretarios a sus Señores, Cada Obispo, por ejemplo, tenía uno a su servicio, lo cual se comprueba desde la época de San Agustín, por la carta de San Eradio, en la que éste le decía haber perdido un clérigo joven a su servicio, como lector y notario. “Entre las exenciones y derechos concedidos a las iglesias en los privilegios de inmunidad, figura el derecho de los obispos y de los abades de las grandes fundaciones religiosas de nombrar a sus propios notarios, cuya esfera de competencia no les fue estrictamente señalada”, según afirma JOSÉ BONO.36 Estos notarii ecclesiae –agrega– no redujeron su actividad a las escrituras otorgadas por particulares a favor de la Iglesia o monasterio ni a las otorgadas por obispo o abad, “sino que actuaron muy frecuentemente en asuntos de particulares” (...) de esta manera fue ampliado el número del estamento profesional de scriptores”. 36. BONO, JOSÉ, Ob. cit., T. I, pág. 96. 218 REVISTA PERUANA DE DERECHO REGISTRAL Y NOTARIAL PONDÉ da un carácter histórico al hecho de que la valoración auténticamente del documento episcopal debía sobrevenir indefectiblemente debido, entre otros, a los siguientes motivos: en los casos de averiguación sobre el martirio de santos, en los sucesos y fechas que servían de base a la formación del santoral cristiano y, por lo tanto, exigían perfectibilidad puesto que posteriormente no podría cuestionarse un suplicio, virtud o fecha del martirologio. Y como un documento necesariamente debía registrar comprobaciones fidedignas, puesto que sobre él se sustentaba la veneración en los altares de un mártir o santo cuyas virtudes no podían ser puestas en duda, y quien elaboraba el documento era el notario, necesariamente se tenía que dar a ese notario y a ese documento aquella capacidad.37 III. DESARROLLO DEL NOTARIADO EN ESPAÑA El estudio de las normas, la doctrina y la práctica notariales en España ha sido efectuado en forma sistemática por el Notario JOSÉ BONO, quien había afirmado que la historia del derecho notarial español estaba aún por hacer y que se carecía de una exposición en conjunto, la misma que –en nuestra opinión– ha sido hecha precisamente por dicho autor en su Historia del Derecho Notarial Español (ya citada); obra que, como lo afirma JOSÉ ROÁN MARTÍNEZ al prologarla, presenta un tratamiento en el que “la información, la crítica y el rigor, están a la altura de un auténtico trabajo científico”.38 Según BONO, las instituciones notariales tiene un origen común y un desarrollo paralelo en toda Europa Latina, razón 37. PONDÉ, EDUARDO BAUTISTA, Ob. cit., pág. 145. Asimismo págs. 140 y ss. JOSÉ BONO recalca que “la ordenación notarial de la Iglesia es la de ámbito de vigencia más general (...) por lo que su influencia normativa alcanza a todo el Occidente”. BONO, JOSÉ, Ob. cit., pág. 188. 38. BONO, JOSÉ, Ob. cit., pág. 30, ROAN MARTÍNEZ, JOSÉ, Ibíd., pág. 4. 219 FOLIO REAL por la que su desenvolvimiento en España habrá de hacerse correlacionándola con la evolución en los demás países.39 Por nuestra parte, nos limitaremos al estudio de las normas. En ese sentido, la institución notarial en España se trata, por vez primera, en forma orgánica y sistemática, en el Fuero Real; ya que hasta entonces sólo se tenían normas dispersas en la legislación foral y el Fuero Juzgo. El Espéculo supone un avance en este sentido. Las Siete Partidas contienen el primer estatuto legal orgánico de la función notarial y su principal actor: el Notario. La Ley de 1862 marca el fin del proceso de consolidación y, entre otros méritos, tiene el de terminar con el vicio de la “enajenación de oficios”, entre éstas la del “escribano”. 3.1. El fuero juzgo El reino visigodo –dice P. D. KING– “nació del cuerpo moribundo del Imperio Romano de Occidente; encontró la muerte casi dos siglos y medio después, bajo la espada del Islam”.40 Sin embargo, los estudios historiográficos, sobre esta época de la historia de España, son escasos, lo que hace difícil profundizar en el análisis. BONO nos recuerda que todo el sistema de Derecho privado visigodo está dominado por la idea de escrituralidad y que cada negocio jurídico puede ser conformado a través de una scriptura, razón por la cual tuvieron que existir scriptores, con características análogas a los scribae longobardos, a cargo de la escrituración de los negocios privados.41 39. BONO, JOSÉ. Ob. cit., pág. 33. 40. KING, P. D., Derecho y sociedad en el reino visigodo. Versión española DE M. RODRÍGUEZ ALONSO. Alianza Editorial, 1981, pág. 11. En lo referente a los notarii de las fuentes visigodas dice KING: “No eran notarios en el sentido moderno de la palabra, sino secretarios, escribas...”. Nota 4, pág. 73. 41. BONO, JOSÉ, Ob. cit., págs. 80-81. 220 REVISTA PERUANA DE DERECHO REGISTRAL Y NOTARIAL El código de la legislación hispano-gótica, conocido como Fuero Juzgo, es la versión al romance castellano del Liber judiciorum, que se efectúa durante la Baja Edad Media, en el que se recogen las leyes visigodas, cuyo “uso, autoridad y observancias” se hacía (desde muy antiguo) dentro y fuera de España. Cabe anotar el hecho –destacado por LARDIZABAL Y URIBE– que los cristianos pese al yugo mahometano siguieron gobernándose por las leyes visigodas, lo que se prueba con una escritura, en el reinado de Don Fruela I “de la venta de unas tierras de los monjes de Santo Toribio de Liébana, hecha, como dice la misma escritura, según lo dispuesto por la ley gótica: secundum lex gotica continet (...)”.42 PONDÉ califica el contenido del Fuero Juzgo en lo específicamente notarial como “macilento” y –dice– que no aportó nada especial a lo orgánico notarial.43 Creemos que de todos modos existen normas importantes, como las que mencionamos a continuación. En el Libro VII, Título V, Ley IX, se establece: “Por ende defendamos en esta nueva ley que ningún omne daqui adelante, si non fuere escribano comunal de Pueblo, o del Rey, o tal omne, a quien mande el Rey, que on ose allegar falsas constituciones, nin falsos escritos del Rey, nin escribir nin dar a ningún escribano que escriva falsamente mas los escrivanos del Pueblo, o los nuestros, o a quien nos mandaremos, las escriban e las lean las nuestras constituciones e non otri e si algun omne fuere contra este defendimiento, s quien sea libre o siervo, el Juez le faga dar do azotes, e sea señalado laydamientre, e fagale demas 42. LARDIZABAL Y URIBE, MANUEL DE, “Discurso sobre la legislación de los visigodos y formación del Libro o Fuero de los jueces y su versión castellana”. En Fuero Juzgo en latín y castellano cotejado con los más antiguos y preciosos códices por la Real Academia Española, Madrid, 1815, pág. XI. 43. PONDÉ, EDUARDO BAUTISTA, Ob. cit., pág. 97. 221 FOLIO REAL cortar el polgarde la mano diestra, por que vino contra nuestro mandato e contra nuestro defendimiento”. En el Libro II, Título V, Ley I, se hace mención a Quales escriptos deven valer, ó quales non. Esta ley establece las formalidades para la validez de los instrumentos, así como también la posibilidad de otorgarlos por medio de testigos en caso de no poder hacerse por el mismo interesado de existir algún impedimento, vg. una enfermedad. La Ley IX, dispone igualmente la nulidad del “escripto que es echo por fuerza o por miedo (...)”. Las Leyes XI y XIII disponen que los testamentos deben constar por escrito. Las Leyes XIV, XV y XVI establecen lo que podríamos llamar el cotejo de los instrumentos de cuya certeza se duda. De otro lado, la Ley XVII, es importante, pues confiere al instrumento otorgado con todas las formalidades, valor probatorio mayor que la declaración de testigos. La sumilla de la ley dice: “Si la testimonia dize una cosa, y el escripti dize otra”. No obstante, se deja abierta la posibilidad de que el instrumento hubiese sido obtenido por la violencia o el engaño, en cuyo caso es nulo: “E si por ventura ámbas las partes son de un poder, é aquel por quien fue hecho el escripto lo oro por fuerza, ó semeja aquel escripto fue hecho más por coyta que por grado, cuanto demanda aquel que tiene el escripto, todo lo debe perder, o debe tornar la que se le dio, y el escripto non vala nada”. La Ley XI del Título I del Libro II “De los que fazen pleyto ó escripto á otri que non diga la verdad del pleyto”, castiga a quienes, a sabiendas, suscriben un documento falso. Respecto de otra situación, el Libro VII, Título V, Ley II, se castiga severamente a aquellos “que fazen falsos escriptos... o que lo rompen; o quien faze siello, ó señal falsa, o que la usa” estableciéndose penas que van desde la pérdida parcial, hasta la pérdida total del patrimonio del falsario, inclusive el poder ser conver222 REVISTA PERUANA DE DERECHO REGISTRAL Y NOTARIAL tido en siervo del perjudicado. Se aplican también castigos físicos”. En suma, podemos concluir señalando que “el Fuero Juzgo, símbolo de la unión hispano-romano-goda”44; producto, en el campo normativo, de una asimilación casi milagrosa del primitivo derecho romano y los usos de la tierra, de inspiración germana; viene a convertirse, en cuanto al Notariado, como el preludio de lo que siglos después será la culminación de su total tratamiento por parte de la legislación, lo cual se consolidará con “lo que podemos considerar la culminación de la obra legislativa de Alfonso el Sabio: “Las Partidas”.45 3.2. Fuero Real El Fuero Real fue un código general, que fue extendiendo Alfonso X a muchos pueblos. Según SALVADOR MINGUIJÓN, estaba ya redactado en 1255 y ha sido grande su influencia en la historia de nuestro derecho.46 En el prólogo se dice: “Porque los corazones son partidos en muchas maneras, por ende, natural cosa es que los entendimientos y las obras de homes; no acuerden en uno e por esta razón vienen muchas discordias e muchas contiendas entre los homes. Onde conviene el rey, que ha de tener sus pueblos en paz y en justicia é a derecho, que faga leyes porque los Pueblos sepan como han de vivir”. HENAO Y MUÑOZ señala que no constituyó una obra de creación, sino “una obra de actualidad, obra de observación y recopilación, de modo que logró hacer un código nacional, que los pueblos 44. CERAVOLO, FRANCISCO, “El Notariado y el documento notarial y las Partidas”. En Revista Notarial N.° 767, La Plata, Argentina, 1966, pág. 1561. 45. BARRAGÁN, GUILLERMO C., La obra legislativa de Alfonso el Sabio. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1983, pág. 37. 46. MINGUIJON, SALVADOR, “Fuero Real”. En Editorial Francisco Seix S.A. Nueva enciclopedia jurídica. Publ. Bajo la dirección de Carlos E. Mascareñas. Barcelona, 1983, Tomo X, pág. 346. 223 FOLIO REAL fueron acogiendo y aceptando sin repugnancia, por lo mismo que no tropezó con tales dificultades que no pudiera superarla al poco tiempo para su aplicación”.47 Sin embargo, esta última afirmación no parece afectar ya que la nobleza castellana opuso resistencia a este código por estimarlo perjudicial y logró su derogación en 1272. Este Fuero, llamado también “Fuero de Libro, Libro de los Consejos de Castilla, Fuero de la Corte, Fuero Castellano, Flores de las Leyes o simplemente Flores”, consta de 550 leyes agrupadas en 4 libros, con 72 Títulos, comprendiendo normas sobre materia religiosa y política, administración de justicia, procedimiento judicial, derecho civil y derecho penal. Entre otras normas relacionadas con la actividad notarial figura la que establece que el testamento se haga por escrito “de mano de los escribanos que sean públicos, o por otro escribano en que ponga su sello conocido”, “que sea de creer o por buenas testimonias”. Establece que los documentos ante escribano público deben hacerse con tres testigos por lo menos, y si se produce dudas sobre si la carta fue realizada por el escribano que en él figura y éste y los testigos hubiesen muerto, el alcalde deberá cotejar la firma con otros documentos que el escribano hubiese hecho, dando valor al documento que se tenía por dudoso si 47. Según cita de F. CERAVOLO. “El Notariado...”. En Revista Notarial, N.° 767, pág. 1554. En el “Discurso Preliminar” sobre el Fuero Viejo de Castilla se lee sin embargo; “Esta general aceptación del Fuero Real, que no pudo conseguir D. Alonso el Sabio en Castilla, se logró en las demás Provincias, que componían el resto de su Reyno; porque a lo menos las de León, Galicia, Sevilla, Córdoba, Murcia, Jaén, Badajoz, Baeza, y el Algarbe, adoptaron desde luego, y sin resistencia el Fuero Real. “Jordan de Asso y del Río, Ignacio y Manuel y Rodríguez, Manuel de, El Fuero viejo de Castilla, sacado y comprobado con el ejemplar de la misma Obra, que existe en la Real Biblioteca de esta corte, y con otros MSS. Joachin Ibarra, Impresor de cámara de S. M. Madrid, M. DCC. LXXI, pág. XXXII. 224 REVISTA PERUANA DE DERECHO REGISTRAL Y NOTARIAL existe concordancia entre la letra y los signos (Libro II, Título IX, Leyes I y IV). El Fuero Real establece normas sobre la institución notarial, la función notarial, el sistema documental y valor probatorio de la carta que son analizadas y sintetizadas magníficamente por J OSÉ B ONO . Consideramos conveniente reproducir los lineamientos generales de este autor48: 1. La ordenación notarial del Fuero Real está contenida en dos t. que tratan, respectivamente, de la institución notarial (FR L.8 “de los escrivanos públicos”) y del doc. público (FR 2.9 “De las cartas y traslados”); su doctrina entronca directamente con la Decretalística, aunque recoge, lógicamente, los principios sentados por los glosadores. También recoge, implícitamente, los usos de la práctica castellana. Tal doctrina representa un estadio anterior a la del ars notariae, que desconocen aun los ignotos redactores del FR. El notario, a quien se denomina consecuentemente “escrivano público”, es calificado no como un simple scriptor civilitatis profesional, como de hecho existió hasta entonces, sino como el que desempeña un “oficio público” o “comunal”, que es conferido por el rey (o por quien de éste tuviera facultad), y que ha de ejercer fielmente (“leal e derechamente”) en virtud del juramento prestado (FR 1.8.1); vemos aquí reflejados los conceptos de la Decretalística del notarius o tabellio como persona pública, facultado para el ejercicio del officium tabellionnatus y constreñido ex iuramento a su fiel (fideliter) cumplimiento. Su función es la escrituración de los pleytus, esto es, de los actos y negocios jurídicos y de los actos judiciales, en virtud de rogación de las partes o “por mandado” del juez (FR 1.8.1-3); el doc. hecho con las formalidades legales –“así como manda la ley”– tiene 48. BONO, JOSÉ, Ob. cit., pág. 238. Asimismo, véase las págs. 238 al 241. 225 FOLIO REAL plena fuerza probatoria, “vale” por la autorización notarial, no radicando su validez en la corroboración de los testigos instrumentales (FR 2.9.1). La producción del doc. es reglada (FR 2.9.3), estableciéndose el principio de matricidad, al estatuirse la obligatoriedad de la matriz o “nota primera” (FR 1.8.2). Concluyendo, debemos manifestar la ventaja que, como obra de actualidad y de aplicación inmediata, tiene el Fuero Real a las Partidas, de la que, como veremos más adelante adquiere la calidad de predecesor inmediato. Corrobora esta afirmación PONDÉ cuando dice que: “Para el porvenir, la obra maestra lo eran de seguro las Partidas; para el presente, la obra aplicable no lo eran aquéllas, sino el Fuero. Este reflejaba la sociedad y satisfacía sus necesidades (...) sobre lo deseado, sobre lo urgente, sobre lo preciso (...)”.49 3.3. El espéculo El Espéculo (espejo de todos los derechos), constituyó otro cuerpo de leyes, compuesto por orden de Alfonso X, “El Sabio”, ante la urgencia de llenar vacíos legales y ordenar la enmarañada legislación en los varios reinos de España. Del Espéculo “se dice fue sólo un suplemento de las leyes de las partidas y al igual que éstas fueron normas supletorias por el localismo de la legislación foral”, según la afirmación de AMELIA LEZCANO DE PODETTI.50 Parece ser, también, que el cuerpo legal en cuestión es fruto de la corrección que hizo al Rey Alfonso a otro cuerpo de leyes denominado El Septenario, ante la imperfección de éste. GUILLERMO BARRAGÁN señala que “la obra, hecha probablemente entre los años 1256 y 1260, sólo tenía cinco libros y 49. PONDÉ, EDUARDO BAUTISTA, Ob. cit., pág. 211. 50. LEZCANO DE PODETTI, AMELIA. “El espéculo”. En Enciclopedia Jurídica Omeba, Buenos Aires, 1982, Tomo X, pág. 745. 226 REVISTA PERUANA DE DERECHO REGISTRAL Y NOTARIAL fue sancionada y promulgada para servir de guía en la Corte y a fin de ser aplicada por los jueces nombrados por el Rey, distintos de los locales que utilizan los fueros”. En suma por su finalidad expresa establecida de antemano (uso en la corte del Rey), el Espéculo resultó de una concepción y realización más modesta que el Fuero Real. El Espéculo –como anota PONDÉ– se refiere a los Notarios en el Libro II, Título XII, Leyes II y IV, vinculándolo a las condiciones de honradez y moralidad; y ya in extenso, trata de ellos en el Libro IV, Título XII, cuyas 61 leyes se relacionan con los escribanos.51 3.4. Las Siete Partidas La magnífica obra legislativa que realiza el Rey Alfonso X, El Sabio, encuentra en las Siete Partidas su culminación trascendental. “Las sociedades políticas de Europa en la Edad Media no pueden presentar una obra de jurisprudencia ni otra alguna comparable con la que se concluyó en Castilla bajo la protección del Rey Sabio”, según lo afirma CERAVOLO, siguiendo a MARTÍNEZ MARINA.52 51. PONDÉ, EDUARDO BAUTISTA. Ob. cit., pág. 216, “Si no fuere imprudencia – asevera el mismo autor–, podríamos añadir del Espéculo que la temática notarial en él tratada es un borrador, un bosquejo de las Partidas”. Ibíd. BARRAGÁN afirma, por su parte, que el Espéculo “es de concepción y realización más modesta que el Fuero Real”, pero que conjuntamente con éste “agota el camino hacia Las Partidas”. BARRAGÁN, GUILLERMO C., La obra legislativa..., cit. págs. 36 y 37. 52. CERAVOLO, FRANCISCO, Ob. cit., pág. 1561. Para BARRAGÁN la podemos considerar como “la culminación de la obra legislativa de Alfonso el Sabio”, quien constituyó –dice– “la personificación de la cultura de su época” y cuya participación en la misma fue decisiva. Se trata de una obra de carácter enciclopédico, en la que no solamente se puede encontrar preceptos de carácter jurídico, sino aspectos de carácter filosófico y teológico, así como normas morales y pedagógicas. BARRAGÁN, GUILLERMO C. La obra legislativa, cit., págs. 37, 38 y 61. 227 FOLIO REAL En efecto, las Siete Partidas, llamadas así por su división en siete grandes partes, 182 títulos y 2,802 leyes en total53, suman una obra monumental que va a ejercer influencia, podríamos afirmar, en algunas leyes hasta la actualidad. En lo que se refiere a la institución notarial como en su conjunto –el Código de las Siete Partidas–, se advierte una clara influencia del derecho canónico, musulmán, germano y romano justinianeo, especialmente en el Digesto y el Código. Esto último se explica porque los referidos textos legales romanos eran fuente de enseñanza del derecho en esa época. Las Partidas contienen, sin duda, el primer estatuto legal orgánico de la función notarial y su principal actor, el notario. He aquí la síntesis de BONO54: 53. CASTÁN-DE LOS MOZOS se refieren a las Partidas como “monumento literario y jurídico, inspirado en el Derecho romano y en el canónico”, y como el instrumento más representativo de la “recepción” del primero en España, independientemente que tuvieran fuerza de ley. CASTÁN TOBEÑAS, JOSÉ, Derecho civil español, común y foral. (Tomo Primero, Introducción y parte general) Ed. revisada y puesta al día por JOSÉ LUIS DE LOS MOZOS. REUS, S.A., Madrid, 1988. Vol. 1, págs. 192-193. Véase asimismo: GaRCÍA GALLO, ALFONSO. Manual de Historia del Derecho español. Madrid, 1973, 5.ª edición, I, págs. 167 y ss. “En el juicio crítico sobre las Partidas, –dice AMELIA DE PODETTI– debe pesar también su influencia incontratable de varios siglos en España y América”. LEZCANO DE PODETTI, AMELIA, “Partidas de Alfonso el Sabio”. En Enciclopedia jurídica Omeba, cit., Tomo XXI, pág. 571. En el “Prólogo” de las Siete Partidas se hace una explicación sobre el uso del siete para dividir la obra, lo que a BARRAGÁN por ejemplo le parece “una cándida exposición de las cualidades y significado” de dicho número. (BARRAGÁN, GUILLERMO C. La obra legislativa, cit., pág. 40). Dicho prólogo explica en síntesis de lo que se trata cada Partida. Refiriéndose al tema de nuestra exposición cabe citar lo que se afirma sobre la tercera. “En la tercera Partida fablamos de la justicia, que faze beuir a los hombres unos con otros en paz, e de aquellas cosas que sean menester para ello, ANSI como de los Juezes, e de los personeros, e de los testigos, e de las pesquisas, e de todas las escripturas, e de los juicios, e de las alzadas, e de las servidumbres”. LÓPEZ, GREGORIO, Las siete partidas del muy noble rey don Alfonso el Sabio glosadas por el Lic. Compañía general de impresoras y libreros del Reino. Madrid, 1843. Tomo I, págs. VI a VIII. 54. BONO, JOSÉ, Ob. cit., pág. 245. En la trascripción de Las Partidas no respetamos exactamente la ortografía original para facilitar su lectura. 228 REVISTA PERUANA DE DERECHO REGISTRAL Y NOTARIAL 1. La doctrina notarial de las Partidas –la más completa formulación de la materia en occidente– se expone paralelamente a la doctrina de la chancillería real (entonces considerada como “teoría notarial palatina”, en base a criterios que hoy hace suyos la moderna diplomática), como también se hace en Esp. [cfr. supra S 39.1], en dos extensos títulos: P3.18 “De las escripturas” y P.3.19 “De los escrivanos e quantas maneras son dellos”. Separando los textos referentes a la chancillería y a los does, reales, queda un conjunto, que forma una verdadera Ars notariae, con la siguiente sistematización: a] Institución notarial: concepto y requisitos personales del notario (P3.19.1,2), régimen de creación (p3.19.3,4), función notarial (P3.19.7, 9-12), retribución (P3.19.15) y responsabilidad (P3.19.16). b] Sistema documental: teoría general del instrumento público (P3.18.1, 54, 55, 111-118, 120) y parte especial o formulario (P 3.18. 56-110). Destacamos algunas normas de la Partida Tercera, actualizando el lenguaje para facilitar su lectura. La sumilla del Título XVIII dice textualmente: “De las escrituras, porque se prueuan los pleytos” y la de la Ley I de dicho Título reza: “Que cosa es Escritura, e que pronace della e en quantas maneras se departe”. El cuerpo de la Ley, actualizando la ortografía establece: “Escritura de la que nace averiguamiento de prueba es toda carta que sea hecha por mano del escribano público de Concejo, o sellada con sello de Rey, o de otra persona auténtica, que sea de creer; nace de ella muy grande ventaja. Que es testimonio de las cosas pasadas. Y prueba de pleito sobre la que versa. Y hay muchas clases de ellas. Que será privilegio de Papa, o de emperador, o de Rey sellada con su sello de oro, o de plomo, o firmado con signo antiguo que hallan acostumbrado, en aquella sazón, o carta de estos señores, o de alguna otra persona que tuviera dignidad, con sello de cera. Y aún hay otra clase de cartas que cualquier hombre puede mandar a hacer sellar con su sello, y tales como éstas valen contra aquéllas a quienes pertenezcan, que por su 229 FOLIO REAL orden sean hechas y selladas, y otra escritura que cada uno hace con su mano, y sin sello, que es como manera de prueba así como adelante se muestra y hay otra escritura que llaman instrumento público que es hecho por mano de escribano público del concejo”. De esta ley se establece la diferencia entre instrumento público y privado, se consagra el principio de la autenticidad y se insiste en la calidad de prueba preconstituida que tiene el documento público. El título XIX norma sobre el agente de la función, vale decir, el Notario, sus clases, su competencia y el beneficio que hace de su cargo, cuando lo desempeña lealmente. Así la Ley I de este título aclara: “Escribano tanto quiere decir como hombre que es sabidor de escribir, y hay dos clases de ellos. Unos que escriben los privilegios y las cartas y los actos de casa del Rey, y otros que son los escribanos públicos, que escriben las cartas de las ventas, y de las compras, y los pleitos, y las posturas que los hombres ponen entre sí en las ciudades y en las villas”. La Ley II se refiere a las cualidades y virtudes que debe calificar a quien accede al cargo de notario, señalándose la lealtad, el “buen entendimiento en el arte de la escribanía”, la bondad, la buena fama y la virtud de ser “omnes de poridad”, vale decir que guarden el secreto de su función. La III consagra el principio de la potestad monárquica en el nombramiento de los escribanos, así dice “poner escribanos es cosa que pertenezca a Emperador o Rey. Y esto es, porque es tanto como una de las ramas de los señoríos del reino”. En esta última parte se aprecia que la fe pública tiene sede en la autoridad estatal. Las leyes IV, V y VI, prescriben la comprobación de las cualidades de los aspirantes a escribanos; las obligaciones que deben observar en el cumplimiento de su función; y la prohibición del uso de abreviaturas en la confección de las notas y las cartas, respectivamente. 230 REVISTA PERUANA DE DERECHO REGISTRAL Y NOTARIAL La VIII trata sobre los registradores y sus funciones. Si bien las Siete Partidas denominan también, a estos, “escribanos”, su función se asimila a la de los funcionarios administrativos, que deben escribir y guardar en un libro especial las notas de cartas y privilegios reales. La IX norma sobre el protocolo o registro de notas, señalando la obligación del escribano de conservarlo en buen estado y defenderlo de cualquier amenaza. La X se ocupa de la expedición de las segundas copias, exigiendo requisitos varios, como el juramento ante el Juez, en el sentido que no utilizará la carta anterior, si extraviada la encontrase. Y la aceptación, si es de deuda, por parte del “contenedor”. Luego de lo cual el juez ordenaba al escribano expida las copias. La XIV establece la protección legal del Notario, cuando norma: “(...) y decimos que quien deshonrare o hiriere a alguno de ellos (escribanos) que pague dos tantos de los que había de pagar (...) y el que los matare que muera por ello”. Como se observa, se duplica la pena por el delito, además que se señala el deber de guardar y honrar a los escribanos. La Ley XV fija los honorarios notariales por arancel, cuando estipula: “Recibir deben galardón los escribanos de las ciudades y de las villas por el trabajo que emplearen en hacer las cartas (...) cuando alguno de ellos hiciere carta de cosa que valga de mil maravedíes arriba, que debe haber de aquel a quien hiciera la carta, cuatro sueldos. Y si fuera la carta de mil maravedíes abajo, un sueldo (...) y de las cartas sobre mandas, o sobre pleitos de casamientos o de particiones, o de ‘aforramientos’, hayan por cada una seis sueldos (...)”. Como se ve, de la ley transcrita, se señala la retribución de la labor notarial a cargo de los requirentes, regulada en forma oficial. No hay sueldos o asignaciones estatales propias de una relación de dependencia, pese a la conceptuación del escribano como verdadero oficial 231 FOLIO REAL público. Asimismo, la obligación de pago “de los derechos de los escribanos van sobre la carta (...) no sobre la nota”55 y corre a cargo de aquel para quien se hace la carta. Por último, en la Ley XVI, se consignan las penas de los escribanos que “hicieran falsedad en su oficio”. Dice esta ley: “(...) si el escribano de la ciudad o de villa hiciese alguna carta falsa, o hiciere alguna falsedad en juicio en los pleitos que le mandaren escribir, débenle cortar la mano con la que la hizo y darle por malo de manera que no pueda ser testigo ni tener ninguna honra mientras viviere”. El delito de falsedad –cometido por el escribano en el ejercicio de su cargo– se reprime con severidad propia del régimen penal de la época, añadiéndose la inhabilitación permanente como pena accesoria a la pena principal. Obviamente con esto se busca conservar acrisolada la imagen de la institución notarial. Importa señalar el impacto de la difusión teórica de las Partidas debido a sus atributos doctrinales, lo que la hace, a decir de JOSÉ BONO, tener “(...) inmediata aplicación (...)”56, a pesar de que apenas recibe fuerza de ley, casi un siglo después de su creación, por el Ordenamiento de las Cortes de Alcalá en 1348. En cuanto a las fuentes de las Partidas, debemos citar “el Ars Notariae de SALATIEL (segunda redacción) para el formulario notarial, y el Speculum Iuditiale, de DURANTI, mediante el cual se introduce la doctrina de la “refectio scripturarum de Rolandino; para lo restante”.57 55. RODRÍGUEZ ADRADOS, ANTONIO. “El derecho notarial en el Fuero de Soria y en la legislación de Alfonso el Sabio”. En Revista de Derecho Notarial. N.° XLIV, pág. 148. 56. BONO, JOSÉ, Ob. cit., pág. 255-256. 57. BONO, JOSÉ, Ob. cit., pág. 246. 232 REVISTA PERUANA DE DERECHO REGISTRAL Y NOTARIAL En suma, la cantidad e importancia de los principios consagrados en las leyes insertas en las Partidas, de las que “nuestro derecho notarial positivo está tan penetrado (...) que no hay institutos ni principios que no nos vengan de aquel origen”58, permite –reiteramos– destacar la extraordinaria gravitación de la Ley de las Siete Partidas, en el desarrollo del Derecho Notarial, brindando su estudio pautas imprescindibles para la interpretación histórica de nuestro ordenamiento legal. 3.5. Las Leyes del Toro Las Leyes de Toro fueron promulgadas en la ciudad del mismo nombre el 7 de Marzo de 1505. Este cuerpo jurídico compuesto por 83 leyes se enmarca dentro de los sucesivos intentos de los gobernantes hispanos, de ordenar la enmarañada y frondosa legislación que origina una caótica situación al darse el caso de leyes contradictorias. De todas formas, este cuerpo legal (promulgado por la Reina Juana, “La Loca”) importa la institución notarial en cuanto va a validar y fijar la prioridad de otras leyes españolas, que sí tocan –en forma extensa– al notariado. De lo dicho, se desprende que las Leyes de Toro, en tanto leyes específicas, rozan muy tangencialmente a la institución notarial. Hay una ley, la tercera, que se ocupa de los escribanos y dice así: “Ordenamos é mandamos que la solemnidad del señor Rey don Alfonso, que dispone cuántos testigos son menester en el testamento, se entienda é platique en el testamento abierto, que en latín es dicho muncupaptivo, agora sea entre los hijos o descendientes legítimos, ora entre herederos extraños; pero en el testamento cerrado, que en latín se dice in scriptis, mandamos que intervengan a lo menos siete testigos con un escribano, los cuales hayan de firmar encima de 58. BARDALLO, JULIO R. “Derecho notarial, fuentes e integración”. En Revista Notarial, N.° 763, págs. 1791-1865. 233 FOLIO REAL la escriptura de dicho testamento ellos y el testador, si supieren o pudieren firmar e si no supieren, y el testador no pudiere firmar, que los unos firmen por los otros; de manera que sean ocho firmas, é mas el signo del escribano. E mandamos que en el testamento del ciego intervengan cinco testigos a lo menos, y en los codecilos intervenga la misma solemnidad que se requiere en el testamento nuncupativo o abierto, conforme a dicha ley del ordenamiento, los cuales dichos estamentos é codecilos si no tuvieran la dicha solemnidad de testigos, mandamos que no fagan fe ni prueban en juicio ni fuera del”.59 Esta ley, que tiene por fuente la Ley Primera del Título 5, del Libro 3 del Fuero Real, exige la intervención del escribano para dar fe del cumplimiento de las solemnidades que reviste la confección del testamento y de la severa penalidad que genera la no observancia de lo preceptuado en la ley y, por supuesto, la invalidez de un testamento sin la participación del escribano. IV. EL NOTARIADO EN AMERICA Don Rodrigo de Escobedo (o Descobedo), Escribano del Consulado del Mar, íntegramente de la Flota de Colón, está considerado por el ilustre José A. Negri, como “el primer notario que pisó tierra americana y actuó profesionalmente como tal”. Era una autoridad en el campo administrativo y tenía a su cargo registrar en forma fidedigna los acontecimientos de la expedición; por ello, Aldo Borzoni expresa que dicho personaje “daría fe que el Almirante tomaba posesión de la isla descubierta en nombre de sus muy católicas majestades, labrando así la primera acta notarial en estas tierras de América”. Sin embargo, le aguardaba un trágico desenlace puesto que moriría 59. DE LLAMAS Y MOLINA, SANCHO. Comentario crítico-jurídico literal a las ochenta y tres leyes de Toro. Madrid, 1852. 2.ª edición. (Facs. Banchs, Editor, Barcelona, 1974), pág. 46. Véase, asimismo, el ilustrativo comentario sobre los alcances de esta Ley en lo referente a las formalidades de los testamentos en las págs. 46-56. 234 REVISTA PERUANA DE DERECHO REGISTRAL Y NOTARIAL junto a los 40 hombres dejados al mando de Diego de Arana en el fuerte Navidad en la isla La Española (hoy compartida por la República Dominicana y Haití), al sufrir el ataque de los naturales, comandados por el Cacique Canoabo.60 La legislación española fue volcada en su integridad a América. España procuró una ordenación legislativa, utilizando el sistema compilatorio que se ensayó en la metrópoli. Resultado de ello fueron: la Nueva Recopilación y la Novísima Recopilación. También las leyes que se dictaron expresamente para las Indias, las que fueron compiladas en la llamada Recopilación de Leyes de Indias, ordenada por el Rey don Carlos II, el 18 de mayo de 1680. Precisamente estos ordenamientos consolidan lo que se conoce con el nombre de Derecho Indiano, el que en opinión de TAU ANZOÁTEGUI “ofreció la particularidad de constituir el vehículo que permitió al rancio derecho europeo enfrentarse a una nueva situación geográfica y humana; y poner a prueba una flexibilidad inigualable para extender a los vastos territorios descubiertos –su tradición jurídica, remozada por las nuevas soluciones que las circunstancias exigían”.61 60. NEGRI, JOSÉ A., Obras de JOSÉ A. NEGRI (Historia del Notariado Argentino). Colegio de Escribanos. Capital Federal, Rep. Argentina, 1966, Vol. II, pág. 14. BORZONI, ALDO H. “Breve historia del notariado”. En Revista del notariado. Buenos Aires, 1952, pág. 281. 61. TAU ANZOÁTEGUI, VÍCTOR, ¿Qué fue del Derecho Indiano? Abeledo Perrot. Buenos Aires, 1988, pág. 20. Sobre la abundante cantidad de oficios notariales del Derecho Indiano véase: LARRAUD, RUFINO. “Esquema del notariado uruguayo. Historia, Estado actual y aspiraciones”. En Revista Internacional del Notariado Latino, N.° 54, pág. 270. Preguntémonos –dice MUSTÉPICH refiriéndose a los notarios americanos– a quiénes debemos que se conserven documentos fundamentales de nuestra historia, eventos que van desde la fundación de las ciudades hasta las más ínfimas peticiones al Rey, desde los acuerdos del Cabildo hasta la correspondencia oficial, “todo está redactado, registrado, ordenado por aquellos mismos notarios tan ingratamente menoscabados ahora y siempre”. MUSTAPICH, JOSÉ MARÍA. “Evolución de la Notaría”. Revista del Notariado. Abril, 1941, pág. 135. 235 FOLIO REAL La recopilación de Leyes de Indias se refiere a la Institución de que nos ocupamos en este trabajo, en el Libro V, Título VIII: “De los escribanos de gobernación, de cabildo, de número, públicos, reales y de los notarios eclesiásticos”. Esta abundancia de distintas clases de notarios que no tiene aparente fundamento funcional ni doctrinal y que nuevamente confunde la fe pública judicial y la extrajudicial, parece obedecer al vicio de la venta de oficios, de gran arraigo en la península y que se reflejó en las colonias. Lo que ha sucedido en nuestras repúblicas americanas y, particularmente en el Perú, en el campo histórico será materia de una exposición especial en otra oportunidad si las circunstancias lo permiten.62 V. DESARROLLO POSTERIOR No quisiéramos dejar de mencionar a tres documentos normativos que son de vital importancia para el Notariado y cuyo tratamiento exhaustivo amerita una exposición especial. Sin embargo, así sea sucintamente, debemos referirnos a ellos: La Constitución Imperial de Maximiliano, la Ley de Ventoso y la Ley Orgánica de 1862, sin desconocer la importancia de los Estatutos de Piamonte. 62. Véase sobre la historia del notariado peruano: GARCÍA CALDERÓN, FRANCISCO. Diccionario de la legislación peruana. Imp. del Estado. Lima, 1862. Tomo II. DE LA FAMA, MIGUEL ANTONIO. Ley de notariado (con nociones preliminares e históricas, anotaciones y apéndices). Lib. e Imp. Gil. Lima, 1912. PONDÉ, EDUARDO BAUTISTA. Ob. cit., págs. 428 y ss. SOTOMAYOR BERNOS, CARLOS AUGUSTO, El notariado a partir de su codificación. Lima, 1984. CHEPOTE COQUIS, RAFAEL y ORIHUELA IBERICO, JORGE, “Antecedentes históricos, estado actual y proyecciones del notariado peruano”. En Revista Internacional del Notariado, N.°s. 59 y 60, págs. 173 y ss. GÁLVEZ HERRERA, CIRO, Crítica a la legislación notarial y registral. El poder de la fe pública. Lima, 1980, págs. 82 y ss. 236 REVISTA PERUANA DE DERECHO REGISTRAL Y NOTARIAL 5.1. Constitución imperial sobre el notariado Maximiliano I de Austria “primer Emperador que fue elegido prescindiendo de la ancestral consagración por parte del Sumo Pontífice”, según aseveración de PONDÉ63, preocupado de los aspectos notariales dicta, el 8 de octubre de 1512, en la ciudad de Colonia, la Ley de leyes conocida con el nombre de Constitución Imperial sobre el Notariado. Tenemos entonces un ordenamiento legal exclusivo de la función notarial. Creemos importante destacar, en esta Constitución, la figura de los Tebeliones –así se denominó allá a los Notarios– remarcando su utilidad para conservar la justicia y la paz. Acerca de ello y de la institución notarial en sí, la Constitución se orienta a mejorar la imagen del tabelión, disminuida por la infiltración en este quehacer de personas “inidóneas por incapaces, falsarios, convictos de delitos, infamados, negligentes, indoctos e imperitos”.64 La Constitución se ocupa, además, de normar la forma de acceso a la función notarial. Se señala la necesidad de la “rogatoria”, y la obligatoriedad de la prestación de su ministerio profesional. Se determinan los requisitos del documento notarial, la manera cómo debe llevarse el protocolo, y la actuación del notariado en la “audiencia”. Abundando en el principio de la obligatoriedad, se repite el carácter de servicios y del estado de tabelión, quien está “obligado por virtud de su oficio a extender los instrumentos, al menos cuando sea requerido con ofrecimiento de pagarlos, si se trata de cosas lícitas y no prohibidas”. Asimismo, el tabelión no podía renunciar arbitrariamente a su oficio, a menos que depositase su renuncia en manos del Príncipe que lo instituyó como tal. 63. PONDÉ, EDUARDO BAUTISTA, Ob. cit., pág. 256. 64. CARO ESCALLON, JOAQUÍN, Ob. cit., págs. 27 y 28. 237 FOLIO REAL Debían, también, los notarios ser versados en Derecho a efectos de desempeñar de la mejor forma su ministerio y abstenerse de intervenir en actos o contratos prohibidos y reprochados por la ley. La capacidad profesional de los notarios les hacía aún más responsables por yerros que pudiesen causar perjuicio a las partes a quienes debían indemnizar, si ello ocurriese. Termina esta Constitución Imperial con un exhorto a los notarios a quienes se dirige, diciendo que: “Cada día han de aprender y atesorar otras reglas relativas al oficio del Tabelionato” y que en caso dudas “recurran a otros más competentes para no causar perjuicio a terceros”. La crítica a esta ley se reduce a que si bien como los anteriores cuerpos normativos no tuvo un éxito inmediato sirvió de “jalón trascendente, en cuanto a la fijación de normatividades principistas que han pasado a ser sustantivas”. Su real valoración se produce, entonces, muy posteriormente a la época de su promulgación, pero no por ello deja de ser valiosísimo en la configuración del notariado contemporáneo. 5.2. La Ley de Ventoso Los hermanos MAZEAUD expresan que el derecho de la antigua Francia, antes de la Revolución Francesa, estaba dominado por la división de la sociedad en tres clases y por la jerarquía de las personas. “Numerosas leyes revolucionarias expresaron en los textos las nuevas ideas. Las clases sociales fueron suprimidas; la igualdad, proclamada. El estado civil y el matrimonio fueron secularizados y establecido el divorcio. La participación igualitaria de las sucesiones fue establecida; el hijo natural veía que se le atribuían derechos iguales al del hijo legítimo. La propiedad fue desembarazada de todas las 238 REVISTA PERUANA DE DERECHO REGISTRAL Y NOTARIAL servidumbres feudales que la gravaban y considerada como derecho inviolable y sagrado”.65 En resumen, se inicia un nuevo orden jurídico en Francia caracterizado por nuevos criterios legislativos, que culminan con el Código Civil de Napoleón en 1804. El Code fue promulgado por la ley del 30 de Ventoso del año 12 (21 de marzo de 1804) y su influencia y prestigio a nivel mundial son reconocidos en el campo del derecho privado. En lo que respecta al campo notarial, existe como precedente antes que la revolución pasase a su etapa sangrienta, una norma dictada por la Asamblea Nacional: el 6 de octubre de 1791 se suprime la calidad de notarios reales, señoriales y apostólicos. Sin embargo, la Ley del 25 del Ventoso (16 de marzo de 1803) adquiere para el Notariado una enorme importancia, ya que comprenden en tres títulos y un apartado relacionado con disposiciones generales, una nueva normatividad dedicada, íntegramente, al campo notarial. 65. MAZEAUD, HENRI y LEÓN Y MAZEAUD, JEAN, Lecciones de Derecho Civil. Trad. Luis Alcalá-Zamora y Castillo. Ediciones Jurídicas Europa América. Buenos Aires, 1976. Primera Parte, Vol. I, pág. 53. Refiriéndose a esta famosa Ley de Ventoso asevera MÁXIMO PAZ que “transformó la concepción mundial del notariado” y MARTÍNEZ SEGOVIA dice que con dicha ley “se salió, recién del ambiente judicial para situar el quehacer del notariado en el clima extrajudicial”. PAZ, JOSÉ MÁXIMO. Derecho notarial argentino. De las escrituras públicas. Buenos Aires, 1939, pág. 80 (destaca asimismo la legislación de Piamonte y las legislaciones forales de Aragón y Cataluña donde “pueden constatarse notables antecedentes, ante los cuales muy poco o nada creó la tan famosa y conocida ley francesa”). MARTÍNEZ SEGOVIA, FRANCISCO. Ob. cit., pág. 29. Original o no –asevera GIMÉNEZ-ARNAU–, es la Ley de Ventoso la primera que lleva al campo del Notariado las consecuencias de la revolución política, y si a ese hecho se añade la enorme influencia que producirá el Código de Napoleón, próximo a publicarse, se explica la resonancia de este texto en todos los países”. GIMÉNEZ-ARNAU, ENRIQUE, Ob. cit., pág. 115. Esta ley, sin embargo, ha devenido en una ley inadaptada a la evolución económica. MAGNAN, JEANLOUIS. Le Notariat et le monde moderne. Librairie Generale de Droit et de Jurisprudence, París, 1979, pág. 111. 239 FOLIO REAL El primer título se refiere a los Notarios, su función, su competencia y sus deberes. En una segunda parte, a los actos notariales, como la forma de las actas, de las minutas, certificaciones y protocolo. El segundo título trata en su primera sección, del número, distribución y fianza de los notarios. En la segunda sección regula acerca de las condiciones para ser admitidos al notariado y la manera de nombrar Notarios. La sección tercera reglamenta las cámaras de disciplina; y la sección cuarta, la custodia y transmisión de las minutas y conservación de éstas. El título tercero se refiere a los Notarios que se encontraban ejerciendo en ese momento. 5.3. La Ley Orgánica de 1862 La Ley Orgánica de 1862 supone –en España– un cambio substancial y un poner en orden la organización y el ejercicio de la función notarial; con la ley de 1862 se deja de lado el caos reinante en la enajenación de oficios y se sientan las bases para la concepción autónoma y específica de la función notarial. En resumen, esta ley sienta las bases para una mejor organización notarial en beneficio del interés público, constituyéndose en fuente de la regulación para otros países, especialmente los latinoamericanos. Resulta tan primordial dicha norma que, tratadistas como GONZÁLES PALOMINO, se refieren a ella diciendo que “más exacto y justo es decir que la ley (la de 1862) puede equiparse con las XII Tablas del Notariado: matriz fecunda de sucesivos desarrollos, modelo perfecto de leyes de sementera y guía segura de cualquier reforma notarial”.66 El balance que de ella podemos hacer arroja un considerable saldo favorable, ya que en una época turbulenta –como fue la suya–, en que el caos reinaba en materia de enajenación de 66. GONZÁLEZ PALOMINO, JOSÉ, Ob. cit., pág. 168. 240 REVISTA PERUANA DE DERECHO REGISTRAL Y NOTARIAL oficios, retención indebida por parte de los particulares de los protocolos notariales, confusión de competencias y yuxtaposición de atribuciones extrajudiciales y contenciosas; viene a encuadrar en estrictos cánones legales el importante instituto notarial. Para concluir diremos, de acuerdo con PONDÉ, que “la ley dictada el 28 de mayo de 1862 fue, además de su potencialidad inspiradora, un elástico trampolín de donde saltó el notariado español a una sistematización de normas que venían elaborándose desde tantos años atrás y que, paulatinamente y más y más, la elevaron jerárquicamente hasta el grado extraordinario que hoy ha podido alcanzar”.67 El estudio del pasado –dice JOSÉ ROAN MARTÍNEZ en el prólogo a la magnífica obra de BONO– nos recuerda algunas cosas importantes: 1) que ejercemos una función autónoma. 2) que nuestra función es la de un profesional del Derecho, 3) que esta función tiene que ser ejercida plenariamente, cumplida sin desmayos y 4) que el ejercicio pleno de la profesión implica su carácter independiente, libre e imparcial. Sus palabras finales son éstas: “En tanto que recordemos nuestro pasado, siéndole fieles; en tanto que seamos rigurosamente exigentes con nuestra labor cotidiana, muchas veces monótona y cansada; en tanto que nos entreguemos con vocación y generosidad a la tarea; en tanto que tengamos amor a la obra bien hecha, haremos seguro el porvenir, el mañana de la función notarial”. El conocimiento del pasado, pues, nos debe proyectar al futuro. VI. LA UNION INTERNACIONAL DEL NOTARIADO LATINO El dos de octubre de 1948, a iniciativa del ilustre JOSÉ ADRIÁN NEGRI y con la participación de notariados de Argenti67. PONDÉ, EDUARDO BAUTISTA, Ob. cit., pág. 309. 241 FOLIO REAL na, España, Francia, Perú y de otros países, se constituyó la Asociación Internacional que agrupa a los organismos nacionales de los notariados de los diversos países, en donde existe esta institución jurídica, la misma que a la fecha está integrada por 42 países de Europa, América, Africa y Asia.68 La Unión Internacional del Notariado Latino en el I Congreso Internacional realizado en Buenos Aires en 1948, acordó declarar, como principios esenciales en la estructura del Notariado Latino, el mantenimiento de la configuración tradicional del notario como consejero, perito y asesor en derecho; receptor e intérprete de la voluntad de las partes; redactor de los actos y contratos que debe autorizar y fedatario de los hechos y declaraciones pasadas en su presencia así como la exigencia para el ejercicio de la función notarial de estudios jurídicos; selección de orden técnico y moral para el ingreso a la función notarial por el sistema de concursos y oposiciones; garantía de inamovilidad para el titular del registro o notaría y autonomía institucional del notariado, entre otros. El Consejo Permanente de la Unión Internacional del Notariado Latino ha sido presidido además de Negri por egregios notarialistas como Rafael Núñez Lagos y Juan Vallet de Goytosolo y por nuestro compatriota Jorge Eduardo Orihuela Iberico, hoy Presidente Honorario de la Unión. Asimismo, han formado parte del Consejo y también ahora son Miembros Honorarios otros apreciados colegas como Alberto Flórez Barrón, Ernesto Velarde Arenas, Rafael Chepote Coquis, Manuel Reátegui Tomatis y Luis Vargas Hornes. 68. Sobre la Unión Internacional del Notariado Latino, véase: para una visión sintética, entre otros: RIERA AISA, LUIS, “Notario”. En Nueva Enciclopedia Jurídica. (F. Seix) cit. Tomo XVII, en especial las págs. 537-539. FLORES BARRÓN, ALBERTO. La Unión Interracial del Notariado Latino, Lima, 1980. GATTARI, CARLOS NICOLÁS, Manual de Derecho Notarial. Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1988, págs. 409-412. PONDÉ, EDUARDO BAUTISTA, Ob. cit., págs. 501-519. 242 REVISTA PERUANA DE DERECHO REGISTRAL Y NOTARIAL El Consejo Permanente de la U.I.N.L. en su sesión celebrada en La Haya, Holanda, en marzo de 1986, bajo la presidencia de nuestro apreciado colega el Dr. Jorge Eduardo Orihuela Iberico, aprobó los Principios Fundamentales del Notariado Latino, que resultan explícitamente de las conclusiones a que han arribado los Congresos Internacionales celebrados por la Unión, respecto del notario y la función notarial y del instrumento público, así como sobre la organización profesional. Sobre lo primero se recalca que el Notario es un profesional de derecho, especialmente habilitado para dar fe de los hechos o contratos que otorguen o celebren las personas, de redactar los documentos que los formalicen y de asesorar a quienes requieran la prestación de su ministerio. Esta función pública se ejerce en forma independiente y debe cumplirse en forma escrupulosamente imparcial, exigiéndose para el ingreso a la misma determinadas pruebas teóricas y prácticas. Sobre el documento notarial, se establece entre otros principios que éstos son los redactados y autorizados por el Notario que éste conserva en su poder coleccionándolos por orden cronológico, teniendo por objeto actos o negocios jurídicos de cualquier clase, así como la comprobación de hechos. Los documentos notariales gozan de una doble presunción: de legalidad y de veracidad. Lo primero significa que el acto o negocio jurídico que formaliza el documento reúne los requisitos legales requeridos para su validez; lo segundo, que los hechos que el documento relata y que han sido presenciados por el Notario o que a éste le consten por notoriedad se reputen ciertos. En cuanto a la organización notarial se señala que la ley determinará la competencia territorial y el número de notarios, de tal forma que el servicio esté debidamente atendido, encargándose a las corporaciones profesionales respectivas que velen por el ejercicio profesional de acuerdo con los más exigentes criterios deontológico. 243 FOLIO REAL Al relevar la trascendencia de la Unión Internacional Latino –en un mundo cada día más interdependiente– debemos reiterar que siendo nuestro país miembro fundador de dicha organización y habiéndose realizado en Lima el XVI Congreso Internacional, nuestro compromiso con las actividades de la Unión es mayor; de allí que debemos incrementar nuestra participación en los diversos certámenes y, al mismo tiempo, con el pleno convencimiento de las bondades del Sistema de Notariado Latino, orientar nuestra acción en el marco de los Principios Fundamentales que acabamos de resumir. Asimismo, en estos momentos difíciles para el país, nosotros los notarios, a la par que ser conscientes de que brindamos básicamente un servicio a la colectividad, tenemos también la obligación moral de ser más solidarios entre nosotros y con el público, particularmente con aquéllos que menos tienen, respetando nuestro Código de Etica y, sin desprendernos de las enseñanzas de la tradición, debemos estar permanentemente actualizados en las diferentes ramas del Derecho, así como hacer uso de los avances tecnológicos que nos permitan mayores facilidades para el desempeño de nuestra función. De otro lado, tenemos que expresar nuestra preocupación porque en los últimos tiempos –cuando hay una grave crisis moral– se ha venido socavando la función notarial, a través de normas que so pretexto de celeridad y economía, están perjudicando la seguridad jurídica que es la única y verdadera garantía de la paz y la vigencia del derecho. Debemos seguir apoyando, en ese sentido, la meritoria labor que vienen realizando nuestros dirigentes del Colegio encabezados por nuestro Decano Dr. Elvito Rodríguez Domínguez y de la Junta de Decanos, bajo la Presidencia del Dr. Manuel Reátegui Tomatis, quienes se han preocupado permanentemente por esta situación. 244 REVISTA PERUANA DE DERECHO REGISTRAL Y NOTARIAL Quisiera terminar con unas palabras de nuestro distinguido amigo y colega mexicano FORTINO LÓPEZ LEGAZPI: “Quien juzgue al notariado como estático se equivoca (...). Nadie como el notario es factor activo de progreso y desarrollo”. Por tanto, el notario americano y en especial el notario peruano tiene que ser factor de desarrollo de su pueblo y, consciente del rol que le toca desempeñar en el país, debe contribuir a lograr la paz y a mantener la plena vigencia del derecho en una sociedad cada vez más justa, libre y solidaria. 245