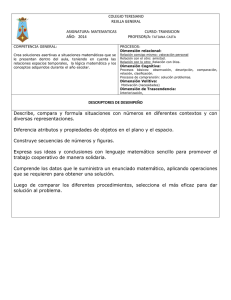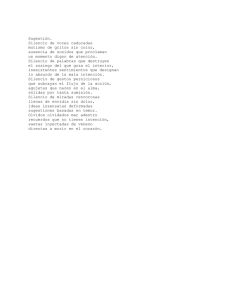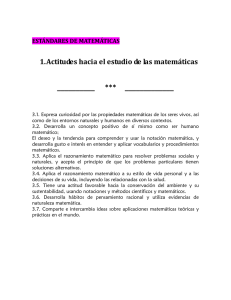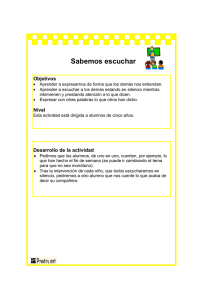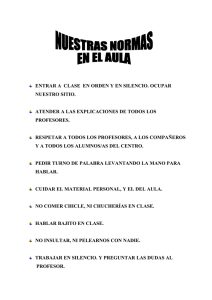Siempre me alegra recibir carta tuya. Por favor, escríbeme tan largo y tendido como quieras y tan a menudo como te parezca. ¿Insistes en que haga lo propio en inglés? ¿Te aburre leer mis cartas en alemán tanto como a mí el escribirlas en inglés? Mucho lamentaría que tengas la impresión de que existe entre nosotros un pacto cuyas cláusulas no alcanzo a cumplir. Se exige una respuesta. Desde luego, cada vez me cuesta más escribir en un inglés estándar. Me parece algo carente de sentido. Y mi propia lengua cada vez se me antoja más un velo que ha de rasgarse para acceder a las cosas -o a la Nada- que haya tras él. La gramática y el estilo. Para mí, son tan superfluos como el traje de baño en la época victoriana o el porte impertérrito de un caballero genuino. Mera máscara. Esperemos que llegue el día, gracias a Dios ya llegado en determinados círculos, en que la lengua se utilice con la máxima eficacia allí donde con mayor eficacia se inutiliza. Como no es posible eliminar la lengua de golpe y porrazo, al menos será preciso no dejar cabos sueltos que puedan propiciar su caída en descrédito. Abrir en ella un agujero tras otro hasta que lo que acecha detrás, sea algo, sea nada, comience a rezumar y a filtrarse. No se me ocurre que el escritor de hoy en día pueda fijarse una meta más alta. ¿O acaso ha de ser la literatura la única de las artes que remolonee y se quede atrás, empantanada en los perezosos modelos de antaño, que hace tanto descartaron de plano la música y la pintura? ¿Es que hay algo tan sacrosanto que resulta paralizante en la naturaleza viciada de la palabra, algo que ya no se encuentra en los elementos propios de las demás artes? ¿Existe alguna razón por la cual la terrible materialidad de la superficie que encostra la palabra no se preste a su disolución, como en cambio se presta la superficie sonora, rasgada mediante pausas inmensas, por ejemplo en la Séptima Sinfonía de Beethoven, de modo que a lo largo de páginas enteras podamos percibir tan sólo una senda de sonidos en suspenso a alturas vertiginosas, que encadene insondables abismos de silencio? Se exige una respuesta. Sé que hay personas, sensibles e inteligentes, para las cuales no existe la ausencia de silencio. Por fuerza he de asumir que son duras de oído. Y es que en el bosque de los símbolos, que ninguno son, los pajarillos de la interpretación, que no es ninguno, están callados nunca. Por descontado: por el momento, hemos de conformarnos con bien poco. Al principio, de un modo u otro sólo puede ser cuestión de hallar un método en virtud del cual podamos representar esta actitud burlesca hacia la palabra, sólo que por medio de las palabras. En esta discordancia entre los medios y su empleo tal vez sea posible percibir un susurro de esa música última o de ese definitivo silencio que subyace a Todo. En mi opinión, nada tiene que ver con tal programa la obra reciente de Joyce. Parece más bien ser una apoteosis de la palabra. A menos, claro está, que quizás el Ascenso a los Cielos y el Descenso a los Infiernos sean una y la misma cosa. Qué bello sería poder creer que este fuera el caso. Por el momento, preferimos circunscribirnos tan sólo a la intención. Tal vez los logogrifos de Gertrude Stein se acerquen un poco más a lo que tengo en mente. Al menos, la textura del lenguaje se ha vuelto porosa, ya sea, ay, por pura casualidad y a resultas de una técnica similar a la de Feininger. La desdichada señora en cuestión (¿aún sigue viva?) está sin ningún género de dudas todavía enamorada de su vehículo, así sea del modo en que se enamora el matemático de sus cifras, al menos ese matemático para el cual la solución del problema entraña un interés totalmente secundario, y para el cual de seguro que la muerte de sus cifras ha de parecer algo terrible. Poner este método en relación con el de Joyce, como ahora se estila, se me antoja tan insensato como ese intento, del que aún nada sé, de comparar el nominalismo (sensu scholasticus) con el realismo. En el camino hacia esa literatura del despalabro, que tan deseable me resulta,* quizá fuera inevitable pasar por una cierta ironía nominalista. Pero no bastará con que el juego se despoje de su sacra seriedad. Ha de cesar el juego. Actuemos por consiguiente como aquel matemático enloquecido que utilizaba un principio de medida distinta en cada una de las fases de su cálculo. Una agresión contra las palabras en el nombre de la belleza. Entretanto, no hago nada en absoluto. Sólo de vez en cuando me permito el consuelo de pecar mal que bien, quieras que no, contra una lengua extranjera, tal como me encantaría y de hecho me propongo hacer con pleno conocimiento de causa contra la mía propia, como sin duda haré, Deo juvante. Saludos cordiales
![[Escribir texto] Grupo kínder 1 Semana del 7 al 11 de octubre Lunes](http://s2.studylib.es/store/data/000780850_1-1fa5892f95679b5fc141cf6c4da220a3-300x300.png)